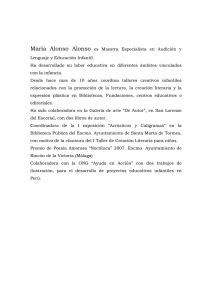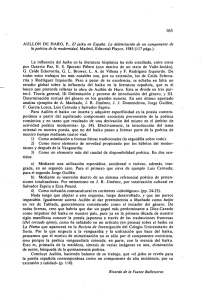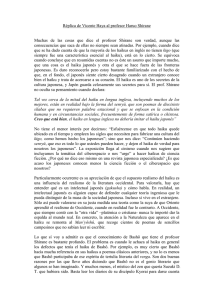EL MARGEN
Anuncio

EL MARGEN En la cultura japonesa, como en muchísimas otras, el concepto de centro proporciona uno de los símbolos constituyentes fundamentales. Evoca el principio del ser y de los tiempos. Remite al hogar y al ombligo materno. Prefigura el poder, en cualquiera de sus manifestaciones. Da un lugar y una imagen a la identidad colectiva. En mi opinión, sin embargo, es de su antítesis perfecta, el concepto de margen, que la poesía del haiku hace su terreno y su tópico. Apenas o nada se ocupa del centro. Ahora bien, estando el primigenio “tôpos” japonés constituido por un centro (el palacio del jefe señala el punto cero de la geografía urbana; el templo organiza a su entorno la vida aldeana; el monte sagrado marca el centro del cosmos), la poesía del haiku se orienta en una dirección inversa a la previsible, dada aquella dinámica social japonesa y su sedimentación en una peculiar cultura de la vida cotidiana. A fuerza de silenciar, de omitir incluso, la existencia de un centro, los haijin propenden al vaciamiento de ese centro y, en el límite, de todo centro. De forma paradójica, la negación práctica de un punto de referencia hace posible, en el caso de los hombres del haiku, que surja una afirmación inesperada: la poesía no se mueve en un ciclo cerrado y repetitivo sino que, al contrario, se erige en lugar de libertad de palabra. De esta forma el haiku contribuye a plantear dimensiones que hasta entonces parecían desconocidas en la cultura antigua japonesa y que, resumiendo mucho, se podrían caracterizar así: - Si es lícito hablar de “un lugar” de la poesía según el haiku, ese lugar se encuentra en un “afuera” geográfico y mental al que los poetas aspirar a trasladarse y que pretenden transformar en tema recurrente de su poesía. A tal lugar lo podemos con justicia llamar “el margen”. - Al resignificar continuadamente las palabras usadas para expresarse (dicha resignificación constituye su motivo, cuando es auténtica), el poeta del haiku de paso contribuye a recentrar la realidad que nombra, difuminando por todos los rincones cualquier noción de referencia, a fuerza de crear cada vez un lugar central en torno a su nuevo poema. Este procedimiento es el que le permite al haiku ser leído como poesíapoesía, más allá de unas raíces culturales que, de todos modos, en ningún momento se trata de invalidar. ……… En un sentido directo, físico, el margen es aquel lugar fuera del cual alguien está, queda o se mantiene. Concretamente, el margen es el extremo o la orilla de un espacio: así hablamos en el caso de un río o de un campo. Una característica intrínseca del margen es su inferioridad relativa con respecto a su par opuesto, el centro percibido o, al menos, expresado, o incluso únicamente supuesto. Aquellos espacios a la orilla del río, del campo o de un núcleo poblado, probablemente estén sin aprovechar. O si acaso, el único provecho consiste en utilizarlos para dejar tirado lo que nadie precisa: piedras, matorrales, hoy en día basura. En cualquier circunstancia, el margen es periferia que envuelve a un centro, enunciado o secreto, el cual siempre queda “dentro”. Los barrios marginales “envuelven” siempre al centro por el lado de afuera. Es fácil constatar cómo la topografía urbana marca la crudeza de una relación social. En lenguaje corriente, estar marginado significa vivir al borde, al exterior, de lo que se suponen beneficios de la vida social: bienes materiales, simbólicos o afectivos de todo tipo. El que está al margen no interviene en los asuntos generales, los que sin embargo le conciernen. Quedar al margen equivale a situarse fuera del sistema de equilibrios habituales. Estar al margen, como quien dice, es nuevamente vivir a la intemperie. La situación descrita se ajusta cómodamente al contexto expresivo de los haikus. ¿Han sido los haijin dejados de lado? Conociendo el contexto japonés antiguo (¡también podríamos referirnos a menudo el contexto contemporáneo!), es posible que haya sido así: eran los tiempos de mayor influencia social del “ie”, sistema de familia patriarcal caracterizado por la obediencia y lealtad hacia los mayores, siempre más ricos, más sabios y más poderosos que quienes por edad les sucedían. Antes de abandonar su propio hogar, Bashô formaba parte de una familia de “budai” o vasallos de un “ichimon”, miembro del círculo íntimo de parientes y allegados a un “daymio”, señor del dominio, único y verdadero jefe. Inevitablemente Bashô había sido educado en el conformismo y la sujeción a la autoridad. Y sin embargo pudo marcharse, abandonando la telaraña de la dependencia. También se marcharon en su momento otros grandes poetas del haiku: Buson, quien habló sin cesar de un hogar al que nunca volvería, Ryôkan, que volvió a los parajes pero sin ser admitido como digno de formar parte de su familia original, Issa, a quien tardaron muchísimo en reconocerle su derecho de primogenitura, etc. El hecho positivo de todo esto es que los poetas del haiku se fueron apartando, más temprano o más tarde y por propia voluntad, escogiendo (como medio para practicar su arte poética) ponerse ostensiblemente dar un paso al costado. No intento plantear una “sociología del Japón”. A ella me dediqué intensamente y en su momento publiqué lo que me parecía conveniente sobre el tema. Pero, finalmente, también yo me fui apartando de ese quehacer tan hiperurbano y ahora es como lector que intento penetrar la poesía y los poetas del haiku. Sólo quiero insinuar qué cosa podría significar, en el Japón de los siglos XVII y XVIII, abandonar la vida urbana y sus severos códigos de conducta. La gran ciudad, lo mismo que la aldea, constituía el espacio por excelencia para la eclosíon de rígidas convenciones sociales. Igual, por ejemplo, que en España o que en los países árabes, la ciudad lo ha sido casi todo en la vida social japonesa desde una lejana antigüedad: - En esa sociedad concebida desde el espacio urbanizado, las convenciones se traducían en ciertas reglas, de las cuales la de la productividad fue una de las más acuciantes, a fin de asegurar una sobrevivencia alimenticia difícil. Se esperaba de cada uno que fuera productivo al máximo de sus posibilidades, para lo cual lo imperativo era tener un trabajo. La época de Bashô, Taigi y Kikaku, por ejemplo, coincide con la eclosión de cierto tipo de “novela picaresca” japonesa, epitomizada por los relatos de Saikaku Ihara, que cantaban la renovación de la vida urbana, encabezada por la clase emergente de los comerciantes y por la reorganización de la fuerza productiva en dos grandes “ejércitos” laborales: el de los campesinos, principalmente del arroz, y el de los menestrales, mayormente del comercio. - En muchas sociedades, y es el caso de Japón, la regla de la productividad imponía una segunda regla: la disciplinización colectiva, tan profunda en el archipiélago nipón que se siguen observando sus rasgos y efectos hoy día: obediencia al jefe, cualquiera y comoquiera que éste sea, por el hecho de serlo. Proclividad a someterse a una autoridad política que tiende a perpetuarse y en ciertos casos a hacerse hereditaria, aquiescencia a la autoridad eclesiástica. Todo esto sugiere condiciones propicias para la producción e inculcación de códigos morales que combinan eficazmente los aspectos económicos con los simbólicos. - Una tercera regla no podía faltar a esta verdadera cita con el sometimiento: abundante fertilidad femenina que asegurara el mantenimiento y el aumento de la población, y con ello hacer posible la traducción de un paradigma pasablemente autoritario en rígido esquema familiar, con la bendición de una abundante descendencia y la perduración del sagrado patrimonio de apellidos y herencia. De todo ello la mujer quedaba excluida, así como quedaba excluida también de la actividad literaria: ¿podrá sorprender que, a pesar de la ruptura que supuso el haiku con respecto a estos esquemas sociales japoneses, la organización de nuevos estilos de vida más libertarios prácticamente no haya concernido a casi ninguna mujer? Los poetas del haiku lucharon por situarse fuera de este centro de autoridad, por así decir “enfurecida”, que les ofrecía la ciudad. Se fueron “al campo”, asunto éste que también conviene entender correctamente. En la actualidad, al margen del centro se extiende el vasto suburbio, en forma de arrabal prácticamente interminable, que a veces llamamos conurbano. En la época de los haijin, alrededor de la ciudad no había más que extensiones silvestres y vacías. A ese campo se fueron los haijin. El campo era un mundo sin más regla que la ley interior de cada cual. El campo se presentaba como un lugar donde era posible invertir el sentido de las reglas urbanas: - negando la regla de la productividad del negocio por la de otro negocio, el del arte, mucho más ocioso, cierto, aunque igualmente productivo que el del comercio; - oponían una creativa convicción interior ante las fuerzas invasoras de la coacción de tradiciones y costumbres consagradas; - remplazaban la postiza pluralidad del grupismo laboral o familiar por la singuralidad irrepetible del propio microcosmo. ¡Se trataba de gente muy poco presentable! Es un hecho que en el campo se podía vivir sin trabajar. A eso privilegio se acogieron todos los que pudieron, aunque pocos mostrarían en ello mayor constancia que Issa. A veces con muy buena conciencia: “Me tiendo un rato ¡Que el agua de los cerros muela el grano!”. Otras veces con algún remordimiento: “Duermo la siesta Oigo a los campesinos Me da vergüenza”. En asuntos de trabajo, Bashô demostró sin ambages que su mente estaba en otra cosa: “Mi choza de paja ¿Será que siegan del lado de afuera?”. Repasando su vida, Shiki resume: “¿Mi biografía? Le gustaban los caquis y la poesía”. Cuando hay que trabajar, prosigue Shiki, nada mejor que hacerlo sin tener encima a un jefe: “Solo en el diario y afuera llueve en mayo”. Claro que Issa expresa la misma intención con un estilo bastante más contundente: “Me tiro al sereno con el libro de cuentas por almohada”. Como vimos, la vida ociosa e indolente resultaba incompatible con la vida familiar. Bashô saca las consecuencias con una tranquilidad no exenta de elegancia: “En mi caso, cambiarse de ropa es colgarla del hombro y seguir andando”. Aunque su balance de año nuevo resulta bastante más amargo: “(Fin de año) Lazos de sangre rotos Nostalgia, llanto”. Otro maestro del género, Ryôkan, nos hace saber sin reticencia qué piensa de los “planes de vida”: “Nunca me molesté en ponerme a la cabeza Me he limitado a ir por ahí, a mi antojo, dejando que todo prosiga su camino Con tres medidas de arroz en mi bolsa y un manojo de leña, ¿quién podría preocuparse por la iluminación, por los fracasos? ¿De qué sirven la fama y la fortuna? En mi choza me dedico a escuchar cómo llueve en la tarde, hago flexiones sin ocuparme del negocio del mundo”. Ajeno a cualquier preocupación corriente, Iso, haijin esta vez casado, da su versión de lo que es este mirar despreocupado: “Hasta mi esposa parece una visita en la flamante casa de la primavera”. Tanto ocio no acaba de ocultar su motivo, que no es otro que la poesía. Estar en el campo y no tener trabajo: ¿acaso existe un catalizador más activo de la poesía? A esta pregunta no formulada parecería responder Bashô: “Canta el arrocero del condado de Oshû: nace la poesía!. Había que estar en los campos de arroz. Y había que estar sobre todo sin otra preocupación que escuchar la canción del arroz. Shiki se asombra de esta nueva y tal vez impensada fecundidad del ocio poético: “Se abre el otoño Cada día un trabajo: ¡dibujar flores!”. Y cuando Onitsura se pregunta por los resultados conseguidos, no tiene más que decir: “Ofrezco estos secos crisantemos y mis viejos rimados tercetos”. La libertad del caminante tiene un lugar físico: el campo. El haiku es escritura que ocurre básicamente en la campiña: “Gentes por el campo en primavera: ¿adónde van? ¿de dónde vienen?”. A las preguntas de Shiki no contesta Buson, tal vez porque él es uno de esos que van y vienen: “La charla de la gente va regando los campos bajo la mirada atenta de la luna”. Tanta libertad tiene un nombre y también un precio: el retiro. Igual que los sabios cínicos que ama y estudia en su obra Peter Sloterdijk, los poetas del haikus se han situado “al margen del proceso civilizatorio”. ¿Se trata de una fuga? Se trata en todo caso de una oportuna toma de distancia. Claro que con la consecuencia de renunciar a una existencia que hubiera podido parecer agradable sin por eso dejar de ser ilusoria: la de aquel que vive en sociedad, es cierto, pero al precio de olvidar que pierde buena parte de su más preciado tesoro, la libertad. La vida fuera de las reglas coercitivas del común no deja de tener su grandeza: en esas condiciones, difícilmente algo se convierta en rutina, cualquier minucia puede transformarse en acontecimiento. El retiro en sí mismo es el evento, mil veces repetido, durante el cual emerge, de las profundidades, cierto tímido ser que se ocultaba en la profundidad de los mares a fin de alejarse en todo lo posible de las reglas: su terreno es lo diferente, lo inédito y si cabe lo impensado. Puede ser un melón escapando a su cárcel de hojas. Puede ser una campana que proyecta su sombre en la nieve. En todo caso, el acontecimiento es transformar en percepción, en pensamiento, en conciencia, algo que antes vagaba disponible y silencioso por las tinieblas exteriores. Tal es el lado luminoso de la vida del poeta silvestre. En ese discurrir nonchalant, se comienza a producir en los haijin cierta reorganización de los territorios de la infancia, tiempo por excelencia de la irresponsabilidad y del ocio. Es este un tema recurrente de los haijin. Nos lo dice, por ejemplo, Buson: “Primavera, indolente alguien, calmo, retorna a los días pasados”. Los viajes de Bashô a menudo se explican por su afán de cumplir con impulsos infantiles: revivir los rincones que eran suyos de niño, llevar flores a la tumba de su madre, visitar a los cómplices de los primeros juegos, ahora dispersos por la isla de Honshû. Por supuesto, Ryôkan lleva las cosas todavía más lejos: no vuelve anónimamente a su Izumozaki natal, sino reivindicando a sus ancestros. Pero sucede que, entretanto, el buen hombre se ha transformando en mendigo, en alguien que después de haber dejado a su familia, terminó abandonando también el convento. Después de tantos renuncios, descubre que perdió nombre, título, herencia y, por supuesto, honorabilidad. Pero igualmente se arriesga a volver y vuelve con la frente nada marchita. Pasa jugando con los niños todo el tiempo que le deja libre la diaria mendicidad o sus ocasionales compañeros de juerga. Un pensar relajado de los tiempos pasados, al menos de eso se trataba también en el caso de Shiki: “Vengan a refrescarse, espíritus remotos, sin pensárselo tanto”. El retiro tiene otra cara, oscura, la soledad, que los haijin nunca dejarán de encajar y expresar. Para comprender de verdad en qué consiste descubrirse solo, nada mejor que zambullirse por ejemplo en los inhóspitos parajes de Yoshino: “en lo más profundo de la montaña (habla Bashô), los blancos nubarrones se enganchan a las cimas, latigazos de lluvia entierran a los valles”. Mientras, el poeta no acierta a distinguir fácilmente las cabañas de los leñadores o la campana del monasterio. O bien hay que vivir, como Ryôkan, en las faldas escarpadas del monte Kugami, a merced del buen tiempo para poder bajar al valle y mendigar el agua de ahora mismo, el arroz de esta tarde, comiendo una vez al día, como los perros. El haijin, ese hombre solo, pasa buena parte de su tiempo sin siquiera divisar a otros seres humanos. A veces, como Kikusha-ni, porque así lo desea: “La luna y yo Al sereno en un puente Al fin solos, los dos”. Otras veces con algún sentimiento de horror al sospecharse, como Issa, otro insecto más: “Un hombre, una mosca y una enorme sala”. Hay un célebre haiku de Bashô, ya mencionado, que parece salido de la pluma de Borges y que dice: “Este camino ya nadie lo recorre, salvo el ocaso”. Nadie, salvo el poeta errante. Salvo Buson, hablándole al sol que cae, tal vez para evitar sentir que, como los locos, se quedó hablando solo: “Vente conmigo que también marcho solo, tarde de otoño”. En muchos casos, se trata de una soledad serena, reposada, que le hace exclamar a Shiki: “Calma, soledad Fuegos de artificio Una estrella fugaz”. Shiki declara estar solo incluso en medio de esas grandes aglomeraciones humanas convocadas en Japón por el “hanabi”, esos fuegos artificiales de los días de fiesta. Otras veces, estar solo quiere decir residir en zonas despobladas: “Por donde vivo, hay menos gente que espantapájaros”. Soledad que vira a la añoranza, aunque el clima sea óptimo, dice aquí Bashô: “Estando en Kyoto, me canta el cuco y añoro Kyoto”. Soledad que incluso vira a la melancolía, como en este otro terceto, también de Bashô, que prefiero ofrecer en la rítmica versión de Octavio Paz: “Melancolía más punzante que en Suma, playa de otoño”. Soledad que a veces roza la desesperación, como ahora sugiere este poema de Issô: “En la neblina, en amor y en tristeza enlazados, lado a lado”. La tristeza de la soledad no conoce ni espacios ni tiempos precisos, parece decirnos Buson: “La brisa de otoño mueve redes de pesca, mueve penas, congoja”. La vida asilvestrada de los haijin fluctúa entre la bendición y la condena. La condición de la vida campestre, partida entre el gozo y el dolor, acaba asemejándose a cualquier vida de hombre, enlazando, de instante en instante, la alegría y la pena, los brillos y la oscuridad. El caminante lleva por techo el cielo y pisa con sus sandalias el estrecho sendero que separa el elusivo mundo de lo contradictorio, viviendo ambas realidades a la vez, como quien hace equilibrio en el perfil de una pared, en la cresta de una ola, en el filo casi invisible de una cuerda que conecta azarosamente los dos bordes de un abismo. ……… En un sentido figurado, vivir al margen del ritmo de la vida social urbana supone zambullirse en la vida elemental, natural. Aquí es donde interviene en el haiku un segundo motivo, correlativo y dependiente del anterior: la naturaleza. Un aspecto central de la relación que los haijin establecen con el entorno natural es la mezcla constante de fascinación y de estremecimiento que les produce vivir a la intemperie, sumidos a los ritmos y también a las arritmias de la geografía japonesa. “Toda la luz del día brilla en la trompa de las sardinas”, exclama asombrado Buson ante un espectáculo que tal vez otros no están allí para presenciar. Shô-u, en cambio, habla desde su tierra al escribir este evocador poema: “Se alza el Fuji en el centro de mi tierra en plena primavera”. Intuímos que se encuentra en el centro del espacio y en el centro del tiempo, tal y como los imagina o los desea. En plena ruta, ahora es Onitsura el que nos comunica algo del “kimochi” o sentimiento de la primavera: “Agua por acá Agua por allá Primavera del agua”. La escena a menudo es recóndita, casi minimalista. La sutil respuesta de Shôhaku provoca una escritura rayana en el silencio: “Silencio de una hoja de castaño cayendo al manantial”. Las glorias naturales intentan prolongarse en el decir de espléndidos haikus como éste. Pero no todas son glorias en este contacto entusiasta del hombre con su entorno. De manera significativa, Bashô culmina su diario “Nozarashi” recordando una vez más que viajar es fundamentalmente fatigarse. Y remata con este comentario: “De mi túnica nunca puedo acabar de sacar piojos”. Es parte de lo que, continuamente, refiere en otros diarios: se declara “reventado”, “desecho de extenuación”, “ya ni cuento (dice) los achaques que siento”, y se pone en marcha “esperando que amaine la tormenta en esta montaña desgraciada”. En cuanto a Ryôkan, su estricta rutina de pobre convicto solamente se altera cuando espera “sepultado debajo de la nieve” a que mejore el clima. Volviendo a Bashô y mientras éste recorre las aldeas de la parte costera de Suma, no se hace muy conciente de la dureza de la vida de estos pescadores. No comparte su trabajo, prefiriendo trepar de excursión “a la cima del monte Tetsukai”. Lo guía un desganado jovencito dela zona. ¡Y hay que ver lo que sufre y se queja el poeta mientras sube por senderos llenos de trampas, sudando como un chivo y pensando por momentos que allí dejará sus huesos! Observemos que el haijin enfrenta muchas veces la asperaza natural como parte de su ascesis de vida autosuficiente, como quien adopta una postura estética ante la realidad. Pero la verdad es que las inclemencias hacen de las suyas, mucho más allá de cualquier propósito ascético. En este punto, las referencias son muy numerosas: “Mi cabeza se astilla” (por el golpe del sol), dice Shiki, yendo no se sabe adónde. Más adelante constata que a los demás les sucede otro tanto: “Bajo un sol de justicia, el amo cultiva sus crisantemos”. El calor acelera de forma inquietante la reproducción de los insectos y así, de acuerdo al apunte de Issa, “le da el pecho en la cama la madre y mordiscos de chinche enumera”. La tranquilidad que el paseante Bashô aspiraba a conseguir en su divagación, se ve enérgicamente contrastada por las inevitables condiciones naturales: “Todo está en calma El son de las cigarras taladra rocas!. Y también atraviesa seguramente el tímpano del incauto que camina a campo traviesa. Cualquier desequilibrio de la temperatura resulta molesto y entonces, ¿por qué no decirlo? Eso hace Shiki: “ ‘Cuarenta grados’: en su fiebre el enfermo sigue en verano”, aunque el calendario pruebe que ya llegó el otoño. Ese otoño que, en un haiku muy próximo, el mismo Shiki caracteriza por sus “mañanas frías”. El viento es cierto que despeja las ideas, aunque también produce bastante estremecimiento, como en este terceto de Bashô: “Isla de Sado: acorralada entre mares bravíos y rampantes galaxias”. Si la maldición del verano se resume en el calor agobiante, con su secuela de chicharras, pulgas, moscas y mosquitos, el invierno se hace gravoso por el frío, como ya nos lo decía el pobre Issa durante un viaje: “El usuario anterior de este ermita, ¡qué frío habrá pasado!, ¡qué dolor!”. El frío “crispa los dedos”, “se desata”, “azota”, “castiga”, “aplasta”, inmoviliza la naturaleza, agudiza los ruidos, certifica hasta la evidencia el karma de la pobreza. De todo esto dan prolija cuenta numerosos haikus. Como por ejemplo éste, de Issa: “Se van las voces, pasada medianoche; se queda el frío”. En contraste con los hombres del haiku, para quienes la naturaleza constituye “un manto” (nada protector, por lo que vemos) de “polvo y cielo”, numerosos lectores (detrás de los cuales se oculta la innegable erudición de ciertos críticos) han manifestado tendencia a suavizar, a edulcorar, esta recia y muchas veces cruel relación basada en una continua contradicción no resuelta: la observación del esplendor natural nunca intenta disimular la dureza, la incomodidad y el dolor que produce la vida sometida a la inclemencia de los factores naturales. ¿Se trata, me pregunto, de la diferencia entre mirar desde la calle o desde el escritorio? En fin, ¿qué imagino que siente ese tipo de lector al que me refiero? Tal vez hay un tipo de lector ingenuo de los haikus que piensa que, escapándose de la sociedad, el hombre vuelve, retorna a la naturaleza, “locus amoenus” o sitio agradable por excelencia para la mentalidad tradicional. Se afirma entonces que el hombre puede comprenderse mejor a sí mismo cuando acepta formar parte de la naturaleza. Así, el ser humano se haría capaz de concebir correctamente al mundo. Según esta concepción, que a falta de otro nombre llamo tradicional, la naturaleza es un libro en cuyas páginas cada uno, si quiere, puede leer toda la realidad (a condición, claro está, de vivir en sintonía con ella). Esto es así fuera de toda duda, siempre de acuerdo con la concepción que anima a numerosos comentarios tradicionales acerca del haiku: existe algo que podríamos denominar un “orden natural”, expresión de un equilibrio que solamente se restablece en plenitud cuando el hombre se acopla a las leyes de un universo que funciona con independencia del mandato de las conciencias. Aquí se les plantea un serio problema: las leyes sociales muchas veces contrarían el orden natural (desde un punto de vista ecológico, cierto, pero también moral y metafísico). Y en tales casos, afirmar las leyes de la naturaleza conlleva tener que negar los dictámenes sociales, sobre todo cuando estos pretenden suplantar los silenciosos designios de la naturaleza. Esta mentalidad la he encontrado en numerosos tratados sobre el haiku, incluyendo algunos de los mejores. Si la naturaleza, siempre de acuerdo con aquella interpretación, es el lugar del orden, de un orden “verdadero”, se desprende otro tópico frecuente: el contraste entre corte y aldea y, más ampliamente, entre la ciudad y el campo. Leyendo a diversos comentaristas (cuyas huellas se pueden seguir en la bibliografía adjunta), pareciera que la naturaleza constituye nada menos que un paraíso, “perdido” en los recovecos de la vida urbana, pero felizmente “recobrado” en el gesto valiente de marcharse, fugarse o riterarse de la urbe a la campiña. Muchos leen el haiku como una crónica agraria, a lo máximo como una poesía naturalista centrada en la minuciosa descripción del mundo agrario, bucólico y protector. Tratando de entender su manera de considerar, sospecho que actúan movidos por varias presuposiciones. - Una de ellas sería la comprensión de la fuga al campo como un gesto puramente simbólico: ¿qué dirían si escucharan este ciertos poetas como Bashô, Buson, Issa o Ryôkan, por citar únicamente a aquellos errabundos a los que todos consideran maestros en el arte de componer haikus? - Otra presuposición consistiría en considerar al campo como un espacio previsible hecho de regularidades implacables. Pero entonces: ¿dónde poner la continua mención de inundaciones, temblores, incendios, etc., fruto de la acción inopinada de una naturaleza que destruye tanto como crea? - Y la tercera presuposición que, sospecho, anima algunas lecturas tradicionales es la comprensión de la vida de los haijin desde el punto de vista de la disciplina religiosa y su rusticidad como ilustración de cierto mandamiento budista, o zen. No es que las anteriores interpretaciones me parezcan falsas. Pero sí pueden resultar algo engañosas si persisten en ser parciales. ¿En qué consistiría su parcialidad? En la ocultación del carácter no unívoco, ambivalente, del mundo natural. A este respecto, puede ser oportuno proponer varios recentramientos del concepto de naturaleza, que tal vez nos ayuden a comprender mejor las inteciones de los poetas del haiku. Lo primero es que el ser humano que nos presenta el haiku es, a partes iguales, aliado y enemigo de la naturaleza. Y es que, en cierto sentido, el hombre es un privilegiado que presencia, desde el palco de su sensibilidad inteligente, el espectáculo maravilloso de la naturaleza. Le sucede a Issa: “¿Llega a haber noches tan bellas en la China? (pregunta el ruiseñor)”. A la mañana siguiente, es Ryôkan el que se maravilla: “Mil gorrioncitos batiendo las alas en un espléndido día de otoño”. O Buson, cuando observa: “Flor de ciruelo: al subir el aroma se vuelve orla de luna”. Todo es ocasión favorable para testificar la epifanía de la naturaleza, como aquí le sucede a Chiyo-ni: “Bajo la lluvia todo se vuelve más hermoso”. La comunicación del haijin con su entorno es tal que no faltan ocasiones en que el hombre “se haga” él mismo naturaleza. Aquí quien habla es Shiki: “Juntar hongos, transformarse mi voz en el viento de otoño”. Onitsura expresa de forma impresionante los niveles de complicidad que se establecen: “Abre el oído, somételo al silencio de las flores”. Por esa vía, el mundo humano entero se vuelve mundo natural, como consigue manifestarlo aquí el maestro Bashô: “Al fresco mi cuarto se vuelve todo jardín, todo montañas”. Y está Ryôto, recomendando: “Cuéntale al sauce todo el odio y el deseo de tu corazón”. Sin negar lo anterior, digamos que al mismo tiempo y a menudo sin transición, la naturaleza se muestra, como vimos, inclemente, ciega cuando castiga. Buson: “El pájaro grande devorando al pequeño en la pradera”. El viento es salvaje, la lluvia aplasta la vegetación, el tifón hunde barcos, los torrentes arrasan casas. Los ejemplos abundan. Basten algunos, como éste de Shiki: “Oscurece La tormenta se afianza Mi m iedo crece”. O esta otra descripción elocuente, de Bashô: “Piedras que vuelan, atormentadas, en el otoño del monte Asama”. Así, el que vive al sereno no deja de experimental el frecuente rechazo de la naturaleza, al que responde con su propio rechazo de todo lo que hace a la naturaleza intolerable: la indefensión, la agresión atmosférica, los punzantes ataques de todo tipo de animalejos, que en el húmedo clima de Japón nos acompañan en todas las estaciones. Un segundo y crucial recentramiento se refiere a aquello que abarca la naturaleza. Podemos convenir en que la naturaleza acaba en la línea inabarcable del horizonte: sea el cielo en el que, según Bonchô “rueda la luna”, sea la cumbre de esas montañas “veladas por la niebla”, o el lejano océano por el que se aventuran las naves de Corea o de Holanda. Lo anterior es lo que se dice con mayor frecuencia. A fin de comprender cabalmente a la naturaleza conviene, sin embargo, entender que, en la visión de los poetas del haiku, la famosa naturaleza empieza en la inmediatez del cuerpo humano. Concretamente, en el cuerpo del propio poeta que vive a la intemperie. El haijin experimenta a la naturaleza desde su propio cuerpo. Los fenómenos que marcan la inagotable variedad del mundo natural son algo que el poeta observa con sus ojos, algo que toca, que huele, que escucha, que paladea. Para Bashô, la primavera pasa por el sabor del ciruelo. El día se alarga al mismo tiempo que los ojos de Taigi, extraviados en la contemplación del mar. La sombra forma parte de ese cuerpo que “encarna” la naturaleza de los haikus: “Hasta mi sombra se ve más rubicunda ¡Mañana clara!” Y la percepción de la calandria primaveral se sujeto al resfrío de Yayu: “Fue estornudar y se perdió de vista la calandria”. ¿No estaría pensando en otro haiku, de Bashô?: “Alguien se suena y parece que se abren las flores de ciruelo”. Con una audacia muy propia de la ilógica lógica del zen, Onitsura glosa al maestro Dogen y evoca de esta forma enigmática la centralidad humana de toda naturaleza: “Ojos horizontales Narices verticales Flores primaverales”. En bastantes ocasiones, el cuerpo que registra no es el del propio haijin sino el de alguien mencionado en el curso del poema, como en este bello verso de Shiki: “Presencia de una mujer entre esos hombres ¡calor!” Situaciones creadas por el cuerpo para significar algún aspecto de la naturaleza: “Un hoyo recto de orinar en la nieve junto a la puerta” (Issa). Es tan fuerte este recentramiento humano de la naturaleza operado en la poesía del haiku, que a menudo asistimos a la antropomorfización de lo animado y de lo inanimado. En cuanto a la naturaleza, de las numerosísimas referencias que separé al preparar estas notas, únicamente quiero mencionar unas pocas. Por ejemplo este simpático terceto de Shusai: “De charla el primer sol y una nube fugitiva de un cuadro”. O aquel de Issa: “Cara de luna No más de trece años (le calculan)”. En cuanto a la humanización de lo inanimado, eso es lo que les ocurre con frecuencia a las estatuas de Buda: según Shiki, duermen “siestitas primaverales” mientras que en verano, según Issa, “el viejo pino sueña lánguidamente que se hace Buda”. Con el invierno, llega el frío y entonces Issa, de nuevo, no puede menos que observar: “Cristal de luna en las piernas desnudas de las deidades”. Así llegamos a un paraje peligroso: las estaciones. Las he mencionado al pasar al incluir diversos ejemplos. Esta antología se subdivide en estaciones. ¿Qué significa? Es mejor detenerse y preguntarse: ¿qué son las estaciones para los hombres del haiku? Responder a esta pregunta favorecerá un tercer recentramiento de la noción de naturaleza, en función precisamente de la presencia del hombre como parte de aquélla y en función de la ambivalencia emotiva y valorativa que introduce la presencia del hombre en el seno del movimiento natural. Al comienzo de su diario “Oi no kobumi”, Bashô pronuncia una auténtica declaración programática: “Se trata del waka de Saigyô, del renga de Shôgi, de la pintura de Sesshû o del arte del té de Rikyû, un único principio guía su camino. Sucede que, en materia dee arte, conviene seguir a la naturaleza creativa, haciendo de las cuatro estaciones nuestras compañeras. De todo lo que vemos, no hay nada que no sea flor, de lo que percibimos, no hay nada que no sea luna. Aquel que en las formas no distingue una flor se asemeja a los bárbaros. Y quien no siente a la flor con el corazón se hace pariente de las bestias”. Y concluye diciendo: “¡deja la barbarie, aléjate de la bestialidad, sigue a la naturaleza, retorna al mundo natural!”. De una forma más consonante con la poesía, ajeno a teorías sin carecer de hondura y sensibilidad intensa, Onitsura, por su parte, lo que es convicción extendida entre la gente del haiku: “Meterse dentro del ciruelo a base de cariño, a base de olfato”. Quiero sugerir que, para los haijin, no importa tanto que las estaciones expresen la repetitiva continuidad de un ciclo natural. Incluso pueden equivocarse en su percepción, como Bashô, quien, al comenzar su diario “Sarashina kikô” (Viaje a Sarashina), confiesa su “ignorancia” y su “confusión” al no saber que poner delante y qué poner detrás en lo que se refiere a la sucesión de las etapas estacionales. Cree que está en otoño, pero le divierte esta indefinición y no se muestra ansioso por informarse sobre el tema. No son frecuentes las referencias al ciclo natural. Es más, por todo lo que llevamos viendo, ¿qué interés podría tener este asunto para ellos? Lo que de veras les importa es que el “tópos” de la naturaleza les brinda un instrumento eficaz para expresar dos dimensiones esenciales de su esperiencia como poetas del haiku. Me refiero a la impermanencia y a la intemperie. La adhesión al impulso de vida (perennemente inaugurado y reeditado por cada fenómeno natural) se consigue al precio de aceptar el predominio de lo transitorio. El clima de Japón, con se extrema variabilidad, se presta útilmente para ilustrar la condición de la vida: lo que se nos ofrece en un momento y parece asentado, al punto desaparece. Tôsei lo expresa talentosamente: “La luna se apura en lucir entre el ramaje cargado de lluvia”. Y los que se han reunido en la arboleda de cerezos en flor le piden “una tregua” a las nubes para que la luna llena ilumine los capullos blancos. Por su lado, el poeta Issa, a este imprevisto, azaroso, devenir de todo lo creado lo transformó en tema de muchos de sus haikus, como el que sigue: “Este mundo de rocío, mundo, sin duda, de rocío, aunque siendo rocío…”. Por su parte: “Los grillos cantan ¿Quién podrá sospechar que a su muerte le cantan?”, se pregunta Bashô, apuntando al corazón de una presencia que muy pronto se ausenta. Y Shiki pareciera responderle, varios siglos más tarde: “Caen hojas del sauce, desechos que se lleva la corriente”. Por otra parte, y como se ha mencionado con frecuencia en páginas anteriores, la adhesión a la belleza del cosmos (inagotablemente ejemplificada por el mundo animal, vegetal, mineral, atmosférico, planetario) se consigue, pero al precio de vivir intensamente expuesto a esas condiciones externas. Aquí, también, son tan numerosas las menciones que cuesta escoger algunas que ilustren lo que los poetas del haiku se esfuerzan por decir y repetir. Issa, por ejemplo, en este espléndido terceto: “Desnudo yo Desnudo mi caballo Llueve a cántaros”. Al raso y monte arriba tiene que estar Kyokusai para poder componer este verso: “Una cascada se precipita en la noche impávida de frío”. ¿Qué decir al leer este haiku estremecedor de Bashô?: “El sonido del remo en el agua en la noche en el hielo del alma”. La intemperie es inquietud que se apodera del que va marchando, Buson en este caso: “Fría como nieve la luna del invierno sobre cabellos blancos”. Intemperie es la inclemencia que se abate sin distinguir hombres de animales: “El lanchón con un toro en la borda en la torva invernal”. El tema de las estaciones es el tema de las ganancias y de las pérdidas. Ganancias, a veces, como la de Bashô: “Hago del fresco mi propia residencia (y en ella duermo)”. Pérdida en cambio, como cuando Shiki presencia un incendio incontenible en el burgo tokyoíta de Kanda: “Tres mil braseros soplando aire caliente: ciudad en llamas”. El tema de las estaciones es, igualmente, el del derrroche fastuoso y el de la lucha por la supervivencia, Shadô canta la opulencia de la naturaleza: “¡Tantos y tan difíciles los nombres de las hierbas primaverales!”. Mientras Raizan le hace eco, concluyendo con pesar: “Mientras florecen los cerezos, yo me voy marchitando ¡y no quiero morir!” ……… Existe, todavía, un tercer sentido que darle a este “tópos” del margen. Tiene que ver con la escritura. Como sabemos, margen es el espacio que queda en blanco a cada uno de los cuatro lados de la página manuscrita, impresa, grabada, etc. En la caligrafía japonesa, el margen adquiere una importancia suplementaria ya que ocupa casi toda la hoja: un escritor japonés llena muy poco la página, casi todo queda vacío, casi todo es margen. Y si el espacio del que hablamos se queda sin saber qué hacer, sorprendido, descolocado (¿no acabamos de decir que queda en blanco?), ocurre que está en situación de crisis, o sea en posición propicia para decidir. ¿Qué decide el poeta del haiku?: quedarse en el margen, pero en el sentido de allí hacerse fuerte, sin ahogarse en el texto ya caligrafiado, a fin de poder zafar, evadirse del mandato de lo que una vez fue escrito. ¿Y qué es lo que había sido escrito antes de que llegaran los hombres del haiku? Nada más y nada menos que una tradición poética gobernada por un sistema retórico muy desarrollado y puntilloso. Así, escribir en el margen de la página significa para los haijin varias pequeñas y cruciales operaciones complementarias. Una es escribir en los sitios que quedan libres en la poética del waka, poesía clásica de inspiración china, aceptando como inevitable escribir dentro de un universo literario dominado por aquel waka, aunque, al mismo tiempo, desviándolo suavemente a base de parodia. En efecto, existe una modalidad o subg´nero del haiku que aparece representado en esta antología y del que ahora apenas tengo espacio para hablar: es el senryu, al que podemos considerar por momentos como un haiku cómico o esperpéntico. ¿En qué consiste la comicidad de estos poemas, cuando deciden zafar de lo serio? En parte en la parodia de los viejos conceptos literarios, para empezar el waka y su aclimatación en el tanka (seria serie de versos en estrofas de 7-5-7-7-7). ¿Será de esa forma que estará pensando Issa cuando compara con un batracio a cierto notorio maestro budista y refinado calígrafo de tanka?: “El sapo sentado cantando (igualito que Saigyo)”. La relectura de las autoridades consagradas lleva a reescribir lo mismo en un tono que relativiza cualquier divinización de lo anterior. Porque, convengamos, la preceptiva japonesa fue “divinizando” poco a poco a Bashô, el patriarca iniciador del haiku, transformándolo en el Shakespeare japonés. Muchísimos comentaristas consideran que el haiku más famoso de Bashô es uno que ¡oh casualidad!, también va de batracios: “La vieja charca Zambullón de una rana Ruido del agua”. Un siglo después, un nuevo maestro triunfante del haiku (igualmente elevado posteriormente al nicho de los maestros), consideró oportuno retomar aquel haiku, a esas alturas extremadamente conocido: “La luna se mira en el agua ¿Quién la enturbia? ¿La nube o el sapo que salta?” Otro siglo más tarde, y en plena crisis y decadencia del haiku (ahogado por el tupido ramaje de la retórica y de la academia) florece un nuevo haijin (al que hoy en día entronizan como nuevo inmortal del terceto). Se trata de Ryôkan, quien también se siente impelido a retomar el tema del fundador Bashô, pero de una forma que en todo es propia de su nueva concepción del arte del haiku: “En otro estanque no hay sonido ni hay salto (tal vez ni hay rana)”. Los eruditos discuten aceradamente sobre estos haikus y en artículos o libros dejan espacio para su interpretación, por cierto bastante ardua. Situado yo mismo al margen de esos debates, me alcanza con insistir en la voluntad de escribir de forma ajena a la retórica antigua, en los márgenes del sistema literario (ya que también en los márgenes del sistema social). Hay otro significado de la palabra margen que también guarda relación con la escritura: “ocasión”, oportunidad, espacio para un evento (como cuando se aclara que, para hacer algo, se necesita cierto margen de maniobra). Dicen que la ocasión hace al ladrón: digamos ahora que es la ocasión la que hace al poeta de haiku. Reflejos rápidos ha de tener el haijin para aprovecharla, con garras felinas, como en el terceto de Issa: “El gatito que atrapa un momento una hoja en el viento”. El margen de maniobra del que dispone es tan sólo un instante. El instante capturado por Nikyû: “Instante entre la luna que se va y el sol que llega (libélula)”. Son instantes veloces, que precisan de reacciones instantáneas, como a menudo las de Issa: “Muy veloz el granizo se escapa por el aire, se licúa en el fuego”. Lo que se trata de entender y de decir es algo que apenas dura un tiempo brevísimo y se evade. Al decir de Sôseki: “En el fondo parecen evadirse esas piedras: cristales de agua”. A veces se ha dicho que el haiku desarrolla una estética y hasta una metafísica del instante. Afirmación certera, pero que conviene manipular con mucho cuidado. La poética del haiku abre, es verdad, a una nueva comprensión de un concepto por demás resbaladizo: “contemplación”. ¿De qué se trata? “Nada más lejos del quietismo furibundo y contraído de los místicos occidentales”, protesta Octavio Paz. Por mi parte, matizando bastante el juicio sobre la mística occidental, diría que la contemplación de los haijin consiste en estar al acecho esperando el instante. Según ciertas traducciones, Buda, ha sido dicho, es “el que está atento”. Y el haijin hace de la artención un arma letal que le permite, por ejemplo a Chiyo-ni, decir todo de nada: “Sobre montes y llanos nada se mueve Sólo hay alba Sólo hay nieve”. Muchas veces los instantes se superponen, sometiendo a prueba el temple expresivo del poeta. En esos lances se muestra la cualidad de un auténtico maestro, como aquí Buson: “Los zorros que juegan La luna que brilla Narcisos que observan”. Y hay que estar sumamente atento, como Rankô, para ser capaz de esta pequeña proesa que relata: “Sólo se escucha caer camelias blancas Noche de luna”. El que se hace capaz de advertir y robar el instante que pasa, podrá calcular la cuantía del beneficio que obtiene en su ocioso negocio, teniendo en cuenta la diferencia entre lo que arriesgó (su sazón, que se queda sin espacio propio, pues el poeta se queda “vacío”) y lo que con suerte consigue ganar (un asomo de instante identificado con el fluir del universo). Aunque cuente, por lo visto, con un margen tan grande, el haiku por su gusto se hace breve, brevísimo. Apenas una acotación, como ésta de Hashin: “No hay cielo ni tierra Sólo nieve que cae eternamente”. O como la de Shiki, en pleno camino otoñal: “Bosque entre sombras Cae una baya Eco en el agua”. Incluso después de haber obtenido con el paso del tiempo todo tipo de credenciales, fama, prestigio y un lugar privilegiado en el panteón literario japonés, el haiku aspira a seguir siendo apenas una nota escrita al vuelo en un papel de arroz: una hoja con algunos ideogramas. Sin creerse banal, tampoco imagina que dice la última palabra sosbre algo. Se cree lo que es: una serie de acotaciones caligrafiadas en el margen del texto de la propia vida. La grandeza del haiku está contenida en su misma simplicidad. Pero, como en este terceto de Raizan, lo simple en cualquier momento hace estallar cualquier contenedor y se expande por el mundo circundante: “Cañas del patio: en el espejo de mi tazón de caldo”. Acotaciones de alguien, aquí anónimo, que jamás olvida que vivir o morir también son poco más que apostillas, cosas que suceden mientras se vive a la intemperie: “¡Ay, gorgojito! El resto de tu canto lo he de oir en el país de la muerte”. ……… Mezcla de alegrías y pesares, mezcla de instantes que sin tregua suceden a otros instantes, Oscar Wilde daba en el blanco al enunciar aquella célebre paradoja que dice: “La vida…es sencillamente un mauvais quart d’heure compuesto de momentos exquisitos”. Con su desplazamiento al margen, los hombres del haiku se esfuerzan por reunir condiciones propicias para el desarrollo de un arte poética distinta de las maneras clásicas. Es cierto que en sus textos todo centro se difumina, como tal montaña o cual templo, “detrás de un velo de neblina”. Pero la conclusión no es una traicionera conversión de lo marginal en lo central. En la poesía del haiku, el centro y el margen se manifiestan en definitivua como parte de un único territorio, el de la textualidad. Y en ese único ámbito percibimos que lo que se diluye es la noción misma de principio rector. En la trama del haiku no hay origen, sino sólo comienzo. En instantes de claridad, aparece un terceto como el cursor que puntea un lugar en la inmensa pantalla vacía. El cursor se mueve sin casi descansar; y eso indica que se mueve (evoluciona, muta) el sentido central de las grandes palabras: el camino, el retiro, la naturaleza, la contemplación,la soledad, el silencio. Ese sentida nunca se queda quieto, fijo, paralizado. Nunca vive en el centro porque las palabras nunca tienen un único centro semántico. El haiku, como toda poesía, es sentido provisionalmente establecido aunque a la larga otra vez errabundo, mutante. Como en un complicado tapiz, unos hilos completan a otros hilos en el proceso de ocultarlos parcialmente. Esta poesía de intensa oralidad se escribe con ideogramas a menudo cambiantes. Movedizos como a menudo el animo de quien, como Issa por ejemplo, necesita diez o quinces intentos simplemente para expresar la voluminosa presencia de la mosca en una interminable sala,como pautas para intensificar el sentimiento de aniquilación que produce la soledad. El margen brinda un espacio con mayores posibilidades de libertad de palabra (al menos antes de que aparezca la rural y casi militarizada “guardia civil” de los rétores y académicos): el haiku declara, desde su marginalidad, la libertad de sus palabras. Y eso no solamente significa que un concepto puede variar de sentido, sino que, además, muchas veces los signos lingüísticos encierran acepciones diversas ante las cuales lo mejor es no optar. O más bien, aceptar la pluralidad semántica, dejar proliferar los significados en la dirección que más les acomode, dejándose llevar por la oscilación del sentido, consecuencia del vaivén o vibración de los cuerpos vivos. Esto es equívoco, se dirá. Y podría responderse que, en su manifestación, la realidad que capta un ser humano nunca es unívoca y que hacer acepción de sentidos implica situarse en una lógica dualista de penas y alegrías, éxitos y fracasos, sujeciones y dominios. El proyecto poético del haiku va en otra dirección: transformar las oposiciones jerárquicas sociales, culturales, en suma mentales (sintetizadas por la metáfora del centro) en simultaneidad de conocimiento y de ignorancia, de explicación y de sinsentido (erigiendo a la metonimia en arte del adosamiento y de la implicancia mutua: en buenas cuentas en un ejercicio de la paradoja y del oxímoron).