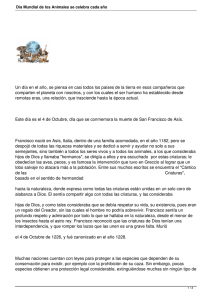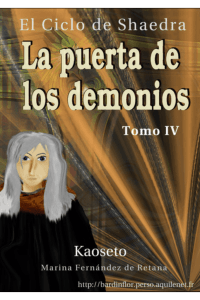— ¡MUERTO!—grité una vez más. No me atrevía a abrir los ojos
Anuncio
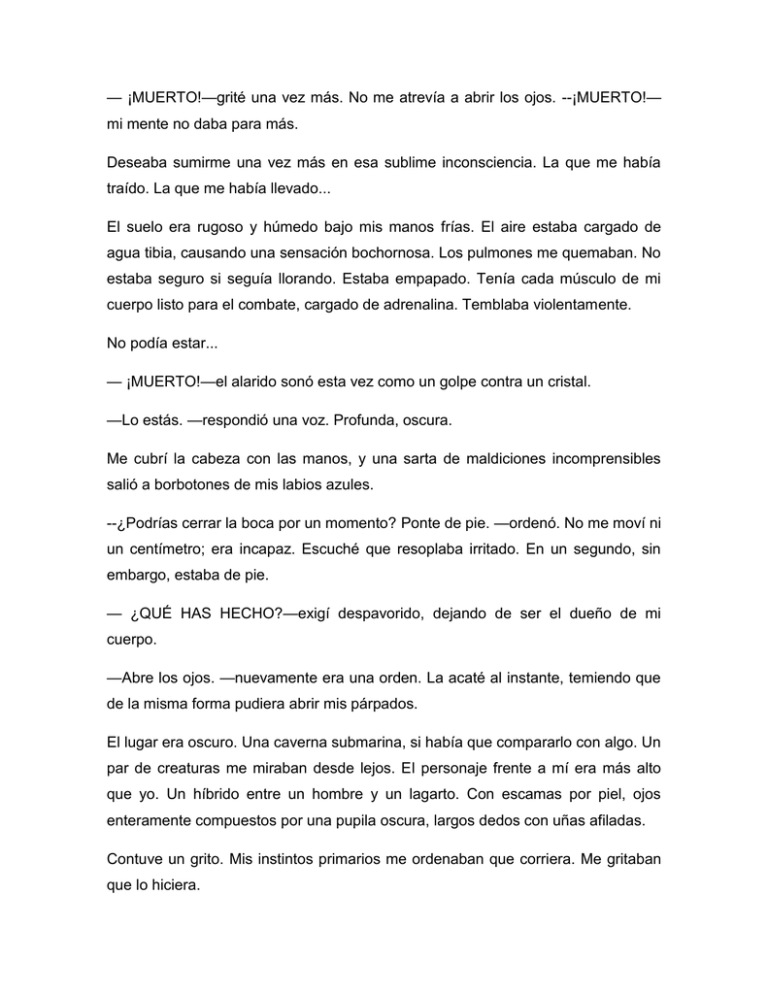
— ¡MUERTO!—grité una vez más. No me atrevía a abrir los ojos. --¡MUERTO!— mi mente no daba para más. Deseaba sumirme una vez más en esa sublime inconsciencia. La que me había traído. La que me había llevado... El suelo era rugoso y húmedo bajo mis manos frías. El aire estaba cargado de agua tibia, causando una sensación bochornosa. Los pulmones me quemaban. No estaba seguro si seguía llorando. Estaba empapado. Tenía cada músculo de mi cuerpo listo para el combate, cargado de adrenalina. Temblaba violentamente. No podía estar... — ¡MUERTO!—el alarido sonó esta vez como un golpe contra un cristal. —Lo estás. —respondió una voz. Profunda, oscura. Me cubrí la cabeza con las manos, y una sarta de maldiciones incomprensibles salió a borbotones de mis labios azules. --¿Podrías cerrar la boca por un momento? Ponte de pie. —ordenó. No me moví ni un centímetro; era incapaz. Escuché que resoplaba irritado. En un segundo, sin embargo, estaba de pie. — ¿QUÉ HAS HECHO?—exigí despavorido, dejando de ser el dueño de mi cuerpo. —Abre los ojos. —nuevamente era una orden. La acaté al instante, temiendo que de la misma forma pudiera abrir mis párpados. El lugar era oscuro. Una caverna submarina, si había que compararlo con algo. Un par de creaturas me miraban desde lejos. El personaje frente a mí era más alto que yo. Un híbrido entre un hombre y un lagarto. Con escamas por piel, ojos enteramente compuestos por una pupila oscura, largos dedos con uñas afiladas. Contuve un grito. Mis instintos primarios me ordenaban que corriera. Me gritaban que lo hiciera. —Morir no te hace especial. Todos aquí hemos muerto. Todos los seres vivientes lo hacen, está en tus funciones biológicas. Deja de actuar tan sorprendido. —Me escrudiñó con la mirada durante un segundo. —Estás en el otro lado, antes de que lo preguntes. No. No es el infierno, ni el cielo, ni la reencarnación, ni otra dimensión, ni el purgatorio, ni el arcano. El “otro lado”, ¿De acuerdo?—soltó adelantándose a mis pensamientos. — ¿Qué hago aquí? —Seguir. —respondió con indiferencia. —Limítate a escuchar por ahora, ¿De acuerdo?—asentí. —Fuiste asignado a mí. De modo que debo guiarte a través del traumático proceso que representa morir. Dime que hacías en tu vida. —Era político...—alcancé a balbucear. Mi mirada se desviaba hacia su extraño cuerpo. — ¿Político?—era difícil saber si realmente esto le sorprendía, ya que era como si cada frase la estuviera recitando de memoria. —No recibimos muchos de esos. Es como si fueran eternos...—soltó la risa más monótona que había escuchado jamás. —Serás de utilidad aquí dentro. Creo que te voy a acomodar con el jefe. En su despacho. Podrás revisar sus documentos, responder sus llamadas... — ¿Seré una secretaria?—Hasta en la muerte me iba mal... —No menosprecies el trabajo de una secretaria, Héctor. Tú más que nadie deberías conocerlo. —Dices que hay un jefe... ¿De qué se trata todo eso? —Es el mandamás de por aquí. Decide quién se queda, quien se va. Regula quién entra y para qué puede servirnos. Ya estaba cuando llegué, y siglos antes que eso. Verás... no puedes morir aquí dentro. De modo que el cargo es perpetuo. — ¿Y si alguien está inconforme? Me miró con incredulidad. — ¿Vienes a hablarme de democracia? Bueno, adelante, hazlo. ¿Por qué no me cuentas cuántas personas estaban de acuerdo allá en tus días con que esas diez mil casas fueran demolidas para construir una franquicia de compañías de procesos industriales extranjeras? —Pensé que no conocías mi trabajo... Sonrió con suficiencia. —Bien. —Dije pesadamente—Dijiste que este jefe tuyo... ¿él decide quien se queda o se va? —Efectivamente. Este no es el único lugar de cuya existencia no tenías conocimiento. Existen otros sitios como aquí dentro. Cuando les falta personal, o incluso, cuando alguien está dando demasiados problemas, el jefe se encarga de enviarlos. —Y, ¿El jefe es...—me aclaré la garganta—como tú? —Y de nuevo con las razas...—se quejó. —De todas las criaturas que recibimos aquí a diario, ustedes los humanos son los únicos que realmente piensan que son todo lo que existe en el universo. — ¿Entonces eres algo así como un alienígena? Soltó un bufido. —Soy distinto a ti. Eso debería ser suficiente. —su paciencia parecía estar agotándose. —Ahora vamos. No quieres hacerlo esperar. Caminé apresuradamente tras de él. El lugar era inmenso, y cientos de criaturas (humanos entre ellos) lo habitaban. Me habría gustado detenerme a observarlo todo, pero este ser que me guiaba por “el otro lado” llevaba un paso difícil de seguir a mis cuarenta y siete años. Aún no terminaba de procesar lo que había pasado. Era tan solo un día de tantos. Pero le dije a mi chofer que estacionara en esa esquina, y que me iba a comprar un refresco. Bajé del auto, y lo dejé esperando. Sin embargo crucé la calle, y cuando supe que ya no me estaba viendo saqué un cigarro del bolsillo de mi saco. Me lo fumé como fuma un adolescente por primera vez. Agazapado contra un callejón oscuro, a escondidas. Porque mi chofer le diría a mi esposa si me veía, y mi esposa sería una vez más un dolor de cabeza sobre el tema. Me dije a mi mismo que lo necesitaba, que la presión era demasiada, que nadie se moría por fumarse un cigarro. Esto lo desmintió el pandillero que, armado con una navaja entró a interrumpir mi pecaminoso deleite. Y casi no pude sentirlo cuando me desgarró la yugular, pero pude sentir ese mareo que aparece cuando uno pierde demasiada sangre. Luego de unos minutos estaba cayendo. Para acabar cayendo aquí. —Bien, entra—dijo mi acompañante. —Sólo hay una puerta. Frente a nosotros se abría un túnel rocoso y oscuro por el que el mismo satanás se negaría a caminar. Lo seguí, sin saber de dónde había tomado valor. Efectivamente una puerta de metal cubría el final. Sin saber que más hacer llamé con el puño. La criatura que abrió era una humana, casi una, al menos. Tan solo un par de orejas de gato sobresalían de su cabellera castaña, haciendo juego con una mirada felina y letal que salía de sus ojos alargados. Bella y misteriosa hasta lo infinito. —Héctor Montaño. Adelante. —me recibió con voz seductora y exquisita. Entré a lo que parecía ser una oficina. —Confío que la labor de explicarte cómo funcionan las cosas haya sido exitosa. —Esperó respuesta, y no pude más que asentir embelesado. —Correcto. —Señaló una puerta contigua. —Esa es mi oficina. No me llames a menos que yo te lo haya indicado. Puedes estar seguro de que tengo asuntos de vital importancia que atender. Una vez que acabes con tu tarea del día, eres libre de retirarte. No antes, ¿queda esto claro?—asentí nuevamente. — Excelente entonces. —Me regaló una sonrisa—Comenzarás con organizar mis actividades. Las que están en la pila derecha en tu escritorio son aquellas que no han sido agendadas todavía. Acto seguido entró a su oficina y cerró la puerta. Una vez lejos, el efecto de su presencia se condensó, y pasó de flotar en el aire a empapar las paredes, mi ropa y el escritorio de madera frente a mí. Inseguro, sin embargo, tomé asiento. La pila era pequeña en comparación con mi indignación hacia ser forzado a realizar labores de oficina. “¿Qué pasó con el descanse en paz?”, me dije. Hacía veintiún años, desde mis pasantías con el finado Lic. Vicente Rascón, que no archivaba un penique. Me paseé antes por el escritorio, tan solo para encontrar que todos los cajones estaban vacíos, a excepción de uno que tenía una pluma gruesa y fina. Enfoqué entonces mi procastrinación en los papeles frente a mí. Decidí que “el otro lado” debía tener asuntos más interesantes que los que hojeaba en mis días de becario en la Secretaría de Hacienda. Algunos de ellos eran archivos completos que contenían la información personal de distintas criaturas, así como su fecha de llegada (me pilló encontrar que éstos incluían además la manera exacta en que ocurriría la muerte, aun cuando ésta estaba fechada para dentro de dos semanas). Habían peticiones firmadas por trabajadores de distinto índole. También memos sobre en qué división hacían falta individuos, y las cualificaciones que estos debían cumplir. Y, finalmente, habían un par de informes detallados sobre cambios a futuro en aquel sitio, todos obra, al parecer, de “el jefe”. Me permití enfocarme en estos últimos por un momento. Hubo uno en especial que llamó mi atención. Contenía las indicaciones para la reconstrucción completa de una cueva. Al parecer, ésta, contaba con un pequeño estanque, que podía ser aprovechado como enfriador para una especie de aparatejo alienígena. Sin muchos ánimos, concluí con que era hora de comenzar. La labor me tomó menos de lo que hubiese esperado. Por costumbre me pregunté qué hora era, lo que me llevó a preguntarme si aquí dentro existían las horas, desviándome hacia el hecho de que ahora que estaba muerto, ya no importaba, siguiéndole a eso un breve cuestionamiento a lo Einstein sobre si alguna vez había importado. Terminé con un par de conflictos con la metafísica entre manos que preferí ignorar. Salí sin dar aviso, como se me había indicado. Caminé entre cavernas, rocas y criaturas por lo que me pareció una infinidad. Y fui a parar justamente a la cueva con el estanque sugerida en el texto. Era tan grande que daba cabida para más de 100 criaturas que cómodamente pasaban el rato luego de sus labores. Eran seres de todos tipos, pero de algún modo parecía natural que estuvieran ahí, justo en aquel momento en ese lugar. Tomé asiento cerca del estanque. Las aguas tenían un color fucsia intenso. Un humano se acomodó junto a mí. Hablamos durante horas. Se llamaba Julio, era de España, había sido ingeniero y había muerto de un infarto a los 50. Había llegado hacía mucho. Ayudaba a planificar construcciones aquí dentro. Me explicó que aquí se reunían a diario a conversar. Y que debía volver al trabajo cuando escuchara un sonido de sirena. Le pregunté qué pasaba si no lo hacías, y él me dijo que aquí dentro trabajar, más que una obligación, era un modo de pasar los días; algo con lo que sentirte satisfecho al final de la jornada. Pensé entonces, luego de hablar con Julio, mientras caminaba de vuelta a la oficina, lo triste que sería ver convertido ese estanque en un enfriador. Me propuse planteárselo al jefe. Si había durado tantos años al poder, probablemente sería una criatura comprensiva que se detendría a escucharme. Llamé a la puerta inseguro. Ella abrió. Pero en su mirada se alcanzaba a ver un brillo de algo muy intenso. Repentinamente, más que bella era escalofriante. — ¿Qué es tan urgente como para que ignores la orden que te fue dada?— preguntó. Contuve el aliento. —Quisiera hablar con usted sobre lo terrible que resulta para la población en este sitio la acción definida en el informe 53. —solté, políticamente. —No le corresponde opinar en absoluto al respecto, y mucho menos interrumpirme en mis labores con semejante idiotez. No quiero volver a escuchar sobre el tema. Yo, quien gobierno este sitio, elegida hace cientos de lustros por poderes que están lejos del alcance de su comprensión, Lic. Montaño, decido lo que es mejor. — ¿Mejor para el gobierno, o para la gente? —Un gobierno es su gente. ¿O no es eso lo que siempre dice usted frente a los protestantes?—inquirió. Luego soltó una carcajada que nubló mi visión. Las paredes temblaban, el suelo desaparecía bajo mis pies, y nuevamente caía. Pero cuando toqué el suelo, no era el suelo, sino una camilla blanca. Y estaba rodeado de mi familia y mis allegados políticos. Declararon con alegría que había despertado. Y el Lic. Cárdenas se acercó a mí dudativo, casi apenado. —Sé que es el peor de los momentos, pero la orden de demolición debe entrar hoy, licenciado. Necesitamos una última firma suya. Pero yo no lo escuchaba. Escuchaba los gritos de la muchedumbre aglomerada contra mi ventana con carteles que pedían justicia, que pedían que no se destruyeran sus hogares. —Licenciado. —repitió Cárdenas. Pero negué lentamente con la cabeza, viendo en los suyos un par de ojos felinos superpuestos que me escrudiñaban con crueldad. Que siempre lo habían hecho.