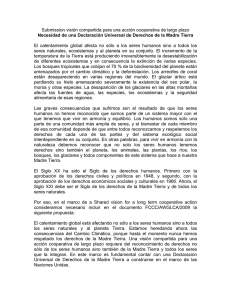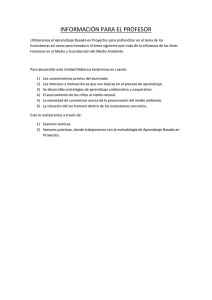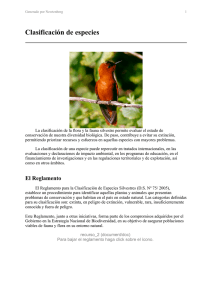La Extinción de Especies
Anuncio

LA EXTINCIÓN DE ESPECIES: ¿POR QUÉ PREOCUPARNOS? Ignacio Jiménez Pérez1 y Astrid Vargas2 1 The Conservation Land Trust Argentina y 2Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico Citar como: Jiménez, I. y A. Vargas. 2007. La extinción de especies: ¿porqué preocuparnos?. Págs. 64-67 en Sostenibilidad: reescribir el futuro. ACCIONA. ¿Quién no ha visto alguna vez a un tigre en un zoológico, un circo o en un documental televisivo? El tigre representa poder, elegancia, ferocidad, nobleza... lo salvaje. Este animal es tan familiar que su imagen forma parte de nuestra memoria colectiva tanto como el pelo despeinado de Albert Einstein, ciertos partidos de fútbol, el look cambiante de Madonna o las eternas noticias sobre el conflicto de Oriente Medio. Sin embargo, pocas personas son conscientes de hasta qué punto la historia de este animal refleja el efecto que la especie humana ha tenido sobre los organismos que han tenido que compartir su tiempo y espacio con ella. Se estima que hace un siglo había unos 100.000 tigres en su ambiente natural. Este gran felino se extendía desde Siberia hasta los montes del Cáucaso y las islas de Indonesia, habitando bosques boreales y templados, sabanas monzónicas, grandes montañas y selvas tropicales. Actualmente se piensa que quedan menos de 5.000 ejemplares de esta especie, el 80 por ciento de ellos refugiados en el subcontinente indio. Durante el siglo pasado el tigre se extinguió en Turquía, Irán, Afganistán, Rusia central, Bali, Sumatra y actualmente está prácticamente extinto en China y seriamente amenazado en Siberia. La población de tigres que habitan zoológicos, circos y colecciones privadas sin duda sobrepasa la población silvestre de este gran félido. Otros poblaciones de animales silvestres están todavía en peores circunstancias. Por ejemplo, se estima que quedan menos de 50 rinocerontes de Java vivos en la actualidad. Un poco más de suerte tiene su primo más peludo, el rinoceronte de Sumatra, cuya población se estima en menos de 400 individuos. Más cifras: quedan unos 1.000 ejemplares de oso panda gigante, menos de 100 baijis —delfines del río Yangtze—, cerca de 200 linces ibéricos, 400 caimanes chinos, menos de 500 focas monje mediterráneas, unas 200 parejas de águilas imperiales ibéricas, unos 300 gorilas de montaña, menos de 100 cuervos de las islas Marianas, 86 kakapos —un loro no volador— de Nueva Zelanda, por sólo citar algunos ejemplos ilustres. Hasta aquí hemos ofrecido una lista seleccionada de las especies conocidas que están al borde de la extinción. Otras tuvieron menos suerte en los últimos siglos. Veamos algunas historias ejemplares. La vaca marina de Steller, un mamífero marino de cuatro toneladas de peso que habitaba en el estrecho de Bering, fue descrita por la ciencia en 1741 para que apenas en 20 años fuese cazada hasta su extinción total por los balleneros rusos que faenaban por la zona. En 1844 una expedición científica islandesa acabó con la última pareja conocida de alca gigante, una gran ave marina incapaz de volar, que en tiempos históricos habitó el norte y sur de Europa, Marruecos y Norteamérica. En 1914 moría en el zoológico de Cincinnati Martha, la última paloma migratoria. Esta especie debió ser en su momento el ave más numerosa del mundo. Los cronistas que exploraron Norteamérica describen bandadas de millones de estas aves que oscurecían el cielo durante horas a su paso y que rompían bajo su peso las ramas de los árboles donde se posaban. Sin embargo, esto no impidió que en menos de dos siglos fueran perseguidas hasta su extinción. Veintidós años después fallecía en otro zoológico el último ejemplar conocido de tigre de Tasmania, un carnívoro marsupial cuyo exterminio fue financiado activamente por el gobierno australiano al considerársele un impedimento para el desarrollo ganadero. Como cierre a esta pequeña muestra de necrológicas animales podemos citar el último caso notable, el cual tiene a España como triste protagonista: el 5 de enero de 2000, en el Parque Nacional de Ordesa, moría Celia, el último ejemplar vivo de bucardo o cabra pirenaica. Ante este panorama muchos se preguntan: ¿cuál es la gravedad real de estos procesos de extinción?, ¿acaso no es natural que las especies se extingan, ya que esto siempre ha sucedido?, ¿tiene sentido preocuparnos por algo así cuando la humanidad tiene desafíos más serios en los que centrar sus esfuerzos?, ¿acaso no es la extinción de unas pocas especies un precio inevitable y justificado a cambio del progreso y bienestar humanos? Para contestar a estas preguntas conviene bucear en la historia de la humanidad en busca de las causas de la actual crisis de extinción. Esta perspectiva histórica nos puede ayudar a comprender mejor la gravedad de este problema y, de ese modo analizar el impacto que podría tener no sólo sobre el mundo en el que vivimos y que esperamos dejar a nuestros sucesores, sino también sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos como especie. Retrocedamos unos 100.000 años. Es en esta época cuando encontramos los primeros fósiles de Homo sapiens anatómicamente modernos en África. Hasta ese momento de la historia habían existido varias especies de homínidos emparentados con nosotros, incluyendo nuestros antepasados directos, que habitaron mayoritariamente en las áreas de clima tropical y subtropical del Viejo Mundo, con la excepción del popular hombre de Neardenthal que vivió principalmente en áreas frías y templadas de Europa y Asia. Estos homínidos tuvieron cientos de miles de años para coevolucionar con la fauna de estos tres grandes continentes, lo que seguramente permitió que muchas especies animales lograran desarrollar mecanismos más o menos eficientes para huir de los ataques de estos extraños primates bípedos. Algo debió de cambiar con la aparición del hombre moderno. Algunos apuntan a la aparición del lenguaje hablado —un logro que no deja pistas en el registro fósil— como el punto de inflexión en este proceso. Por el motivo que sea, parece que los humanos comenzamos a expandirnos gradualmente a lo largo del globo, hasta alcanzar regiones y continentes hasta entonces inalcanzados. Y con este proceso de expansión y exploración los Homo sapiens, ahora equipados con un lenguaje complejo, con armas y útiles nuevos, así como con el fuego —que probablemente ya habían aprendido a utilizar sus antecesores—, comienzan a crearse un cuestionable currículo como, por decirlo metafóricamente, Homo supercazador. La primera parada en nuestra incipiente carrera como hooligans planetarios debió de suceder hace unos 50.000 o 60.000 años. En esa época el descenso de las temperaturas motivado por la era glaciar provocó la bajada de los niveles del mar, lo que, a su vez, favoreció el acceso a áreas hasta ese momento inexploradas por nuestra especie. Se estima que por esta época llegaron los primeros humanos al continente australiano, seguramente usando embarcaciones sencillas de caña, totora o similares. Las pruebas genéticas y lingüísticas nos hacen pensar que este arribo a Australia fue seguramente un hecho más o menos esporádico, ya que no existen evidencias de un flujo constante de personas entre Australia y el sudeste asiático durante los milenios subsiguientes. Por esporádico que fuese, sus consecuencias sobre la fauna nativa australiana difícilmente pudieron ser más severas. Antes de la llegada de los humanos, Australia albergaba una rica fauna en la que abundaban especies de gran tamaño como las aves ápteras del género Genyornis, emparentadas con los actuales emúes, pero con un peso que superaba los 80 kilos. Como posibles depredadores de estas aves se encontraban varanos gigantes de más de seis metros de longitud. Estos animales convivían con marsupiales que se asemejaban en tamaño y apariencia a rinocerontes, leones y perezosos gigantes, además de varias especies de canguros gigantes y una tortuga terrestre que alcanzaba el tamaño de un coche pequeño. Esta megafauna debía de tener millones de años de antigüedad pero desapareció de manera drástica en unos pocos milenios después de la aparición de los seres humanos en la gran isla continente. La segunda parada en nuestra notable carrera destructora estuvo también relacionada con la Edad del Hielo. Entre 20.000 y 13.000 años atrás la combinación de grandes hielos y bajos niveles marinos permitieron la entrada de los primeros humanos al continente americano a través del estrecho de Bering. Por esa época las llanuras norteamericanas se asemejaban a las sabanas africanas de nuestros días, con manadas de elefantes y caballos o cebras perseguidas por leones, tigres de dientes de sable y hienas, junto a mamíferos tan exóticos para los humanos recién llegados como los camélidos americanos, los perezosos gigantes, o los gliptodontes —armadillos gigantes de más de una tonelada de peso—. Al igual que pasó en Australia, ninguno de estos animales había visto un hombre antes y, por lo tanto, no había sido naturalmente seleccionado para temerlo. La expansión humana por el Nuevo Continente fue fulgurante. En uno o dos siglos ya habían llegado los primeros humanos hasta la Patagonia. En Sudamérica encontraron más animales enormes cuyos nombres dan muestra de su carácter único: macrauchenias, toxodones, gomphoterios, milodones o megaterios. Todos estos grandes animales ya se habían extinguido hace unos 10.000 años, apenas unos siglos después de que los humanos aparecieran en escena, en lo que representa apenas un instante en términos evolutivos. ¿Qué quedó de la megafauna que habitaba la región antes de la llegada del hombre? Apenas los bisontes, tapires y manatíes. Del resto de las especies supervivientes no quedó prácticamente ninguna que tuviera un tamaño superior al de una persona adulta. Poco después de esta primera «conquista de América» tuvo lugar el siguiente salto en nuestra carrera por el dominio del Mundo Natural. Hace unos 10.000 años, probablemente como resultado del final de la época glacial, comenzó el proceso de domesticación de plantas y animales en varios lugares del mundo. Esta revolución agrícola tuvo lugar en diferentes épocas en Oriente Medio, China, Nueva Guinea, Mesoamérica y los Andes. La posibilidad de producir alimentos de manera más o menos predecible provocó una verdadera revolución social y ecológica. Como consecuencia de este fenómeno, los humanos comenzaron a crear núcleos urbanos, sistemas de irrigación, castas y jerarquías donde destacaban los nobles, guerreros y sacerdotes, y religiones claramente emparentadas con las estructuras jerárquicas gobernantes. Los grandes grupos agricultores (a menudo organizados en estados o imperios) se expandieron a costa de los hasta entonces dominantes cazadores-recolectores hasta empujarlos a las áreas ecológicamente marginales para los cultivos y el mantenimiento de animales domésticos. La fórmula se ha repetido múltiples veces desde entonces: los más y mejor armados siempre pueden contra los menos y peor armados. El impacto que la revolución agrícola tuvo sobre la cultura humana está en la raíz de muchos de los problemas ambientales que sufrimos actualmente. Gracias a su paquete de cultivos y animales mutualistas el hombre comienza a crear una cosmovisión en la que aparece alternativamente como dominador, cuidador, heredero o gerente de la enorme diversidad que le rodea. Se traza una línea histórica. De un lado, estamos nosotros, con nuestro ejército de aliados (trigo, maíz, vacas, cerdos, etcétera) del otro, el resto de la «Creación». Así, los humanos agricultores se esfuerzan por ganar terreno frente al enemigo, frente a lo salvaje, lo desconocido, para crear un ambiente controlado donde se pueda sentir seguro: áreas abiertas cultivadas y pobladas por criaturas «benignas» que nos proveen de alimentos, o nos sirven de bestias de carga o compañía. El proceso ya no se limita a la cacería de los animales más grandes y lentos, sino a la transformación activa del entorno para domesticarlo. Se puede decir que la revolución agrícola crea a un nuevo tipo de hombre empeñado en alterar y dominar el entorno en el que vive, el Homo transformador. Éste añadirá a la cacería dos nuevos impactos sobre las especies silvestres: la transformación y destrucción de sus hábitats y la introducción de especies acompañantes que comienzan a predar o a competir con las especies nativas. La historia de la expansión marítima de los pueblos polinesios y su impacto sobre las especies y ecosistemas insulares es especialmente representativa. Los polinesios, en un increíble acto de audacia y capacidad náuticas, fueron el primer grupo humano que llegó a la isla de Madagascar. Esto debió de suceder alrededor del siglo VII. En un par de siglos, los polinesios lograron poblar la mayor parte de las islas a la vez que exterminaban dos especies endémicas de hipopótamos, nueve especies de lemures cuyos tamaños oscilaban entre el de un papión y un gorila, una mangosta del tamaño de un puma, el cerdo hormiguero malgache —un animal tan extraño que, de estar vivo, ocuparía por sí solo un orden único de mamíferos—, además de todo un género de aves, los Aepyornis, las mayores de las cuales medían hasta tres metros de altura y pesaban más de una tonelada. El proceso se repitió con resultados similares cuando los mismos polinesios llegaron a Nueva Zelanda a finales del siglo XIII. ¿Las víctimas más notorias?: los moas, aves ápteras que, por un proceso de radiación adaptativa en una isla donde no existían los mamíferos terrestres, habían ocupado los nichos ecológicos de las marmotas, conejos, ciervos e incluso rinocerontes. La mayor de estas aves, conocida como Dinornis giganteus, pesaba unos ciento cincuenta kilos. La principal predadora de estas aves era Harpagornis moorei —la mayor águila conocida hasta ahora, con un peso de 13 kilos— desapareció junto con ellas. Quizás el caso más representativo y citado de este proceso sea el de la Isla de Pascua. Cuando los polinesios llegaron a esta isla remota alrededor del siglo X estaba cubierta de bosques subtropicales y albergaba la que probablemente fue la colonia de aves marinas más numerosa del Pacífico, abundantes poblaciones de mamíferos marinos y, como es habitual en las islas oceánicas, hasta seis especies endémicas de aves terrestres. Estos recursos naturales sirvieron por un tiempo para el desarrollo de una densa población humana y para la fabricación de las grandiosas estatuas o moais que han hecho famosa a esta isla. Pero los años de prosperidad basados en la sobreexplotación de la fauna y la flora tuvieron su final. Cuando el capitán Cook realizó la primera descripción detallada de esta isla en 1774 se encontró con un paisaje desolado y una población nativa que vivía en un estado equiparable a los pueblos de la Edad de Piedra. Para entonces probablemente se habían extinguido 21 especies de árboles nativos, todas las aves terrestres y habían desaparecido la mayor parte de las aves marinas. Historias similares, aunque con un lado menos dramático en el aspecto humano, se repitieron en Fiji, Samoa, Tonga, Las Marquesas y Hawai según iban colonizándolas los navegantes polinesios. Un proceso de empobrecimiento biológico imparable. En Europa se hicieron raros, cuando no desaparecieron totalmente, los osos, lobos, linces, bisontes, tarpanes, focas monje, ballenas y quebrantahuesos. Probablemente sea Europa el continente donde las áreas y especies silvestres fueron dominadas con mayor éxito. Y es en Europa y Norteamérica, con la invención del motor de combustión y el uso doméstico e industrial de la electricidad a finales del siglo XIX, donde se daría el siguiente paso en busca de un progreso económico y tecnológico ilimitados: la Revolución Industrial. Durante el siglo XX el Homo industrial multiplica exponencialmente su impacto sobre la diversidad biológica que lo rodea. Se «inventa» la contaminación con tóxicos que se renuevan a cada década, crece la población humana como nunca en la historia gracias a los avances médicos, se transforman hábitats naturales a una velocidad hasta entonces impensable, especialmente en los hasta entonces indomables trópicos, se desarrollan técnicas de pesca industrial que logran que colapsen o se extingan comercialmente la mayoría de los grandes bancos pesqueros del planeta, se explotan los mantos acuíferos por encima de su capacidad de regeneración. Al final del milenio pasado se estima que la empresa humana constituida por nuestra especie y su cohorte de plantas y animales domésticos, más la extracción pesquera realizada por nosotros, lograron acaparar alrededor de la mitad de la producción primaria del planeta. Una tarea notable para unas decenas de especies que habitan un planeta donde coexisten millones de otros organismos diferentes. Justo durante el siglo pasado surge el movimiento conservacionista internacional y se comienza a debatir públicamente el problema de la extinción de especies. En los años ochenta y noventa se comienzan a realizar las primeras estimaciones de lo que comienza a denominarse en círculos científicos como la Sexta Gran Extinción. Según los cálculos realizados a finales del milenio, se estarían extinguiendo cada año entre 1.000 y 10.000 especies por cada millón de especies existentes. La mayor parte de ellas ni siquiera habrán tenido la oportunidad de haber sido descritas por la ciencia. Sin embargo, en apenas 10 años un nuevo proceso mucho más complejo, difícil de predecir y de consecuencias potencialmente más catastróficas amenaza con convertir estos cálculos en meras subestimaciones desactualizadas del problema. Se trata del cambio climático, el último fruto de nuestro proceso de crecimiento e industrialización. En el momento de escribir estas páginas el World Watch Institute, una de las organizaciones internacionales más prestigiosas en temas ambientales, resume en su web una revisión de los hallazgos científicos publicados en 2005 relacionados con el impacto de este fenómeno sobre los ecosistemas naturales y las especies que los habitan. Éstos incluyen, entre otros, la estimación de una reducción de entre el 25 por ciento y el 42 por ciento de los hábitats silvestres en África subsahariana para el año 2085, la disminución para finales de siglo de un 50 a 80 por ciento del hábitat de 16 especies de mariposas estudiadas en España, y el registro de una disminución en la reproducción de focas antárticas como efecto de la reducción de las poblaciones de krill motivado a su vez por un aumento de la temperatura de la superficie del mar, lo que probablemente afectaría a toda la cadena trófica antártica. A éstos se sumaría el hallazgo de una acidificación generalizada de las aguas marinas como fruto de la absorción masiva de dióxido de carbono, lo que puede perjudicar los procesos de formación de carbonato de calcio por parte de infinidad de invertebrados marinos (muchos de ellos de valor comercial, como las ostras, almejas y mejillones) y el desarrollo y mantenimiento de los arrecifes de coral. En unos 60.000 años, apenas un instante para la historia de nuestro planeta, nuestra especie ha pasado de ser un «asesino en serie» de grandes animales a convertirse en una fuerza geofísica capaz de alterar el ciclo hidrológico mundial, la dirección e intensidad de los grandes vientos, la frecuencia y potencia de los huracanes, el fenómeno de El Niño, la actividad fotosintética global, los ciclos productivos de los grandes océanos y la composición química de la biosfera, entre otros fenómenos. Desgraciadamente carecemos de conocimientos y mecanismos para controlar sus efectos presentes y futuros. Es cierto que en condiciones naturales las especies tienden a extinguirse. Lo relevante del proceso motivado por nuestras actividades es que ha elevado exponencialmente la velocidad a la que éstas se están extinguiendo. Según los expertos en biodiversidad en la actualidad estamos presenciando un proceso de desaparición de especies que es entre 100 y 10.000 veces más rápido que el observado a lo largo del 95 por ciento del registro fósil. La tasa actual de extinción global sólo se puede comparar con los periodos catastróficos que marcan el cambio de edades geológicas, el último y más conocido de los cuales fue seguramente causado por la caída de un meteorito en Yucatán y provocó la extinción de los dinosaurios, entre otros grupos. Mientras la evolución necesita miles o millones de años en crear una nueva especie, nosotros estamos eliminando millares de ellas en unas décadas. ¿Es natural? Sí o no, dependiendo de si consideramos que cualquier actividad humana es natural al ser nosotros, ineludiblemente, parte de la naturaleza y la evolución. ¿Normal? Sólo si nos comparamos con los otros raros momentos en que sucesos catastróficos provocaron extinciones masivas. ¿Deseable? Difícilmente. Desde los albores de nuestra historia la Empresa Humana ha basado su bienestar en el consumo de numerosas especies silvestres. A pesar de nuestra eficiente agricultura y sofisticada tecnología esta dependencia sigue vigente. Veamos algunas cifras recopiladas en la década previa. El consumo global anual de productos de madera y leña fue estimado en 418.000 millones de dólares, cerca del 2 por ciento del producto bruto global. Las pesquerías marinas, basadas mayoritariamente en especies silvestres, producían beneficios globales por un valor superior a 70.000 millones de dólares. El consumo de carne de caza proveía cerca del 75 por ciento de la proteína consumida en un país como Liberia con un valor total estimado en 42 millones de dólares, mientras que en Guinea Ecuatorial constituía entonces el 50 por ciento de la proteína consumida en áreas urbanas. Claro que uno puede aducir que estos datos reflejan la dependencia en la carne silvestre de los países menos desarrollados, lo cual contrastaría con el hecho de que en Suecia, uno de los países con mayor nivel económico y social del planeta, el valor de la carne silvestre cazada en 1987 fue estimado en 87 millones de dólares. El mercado global de la herboristería, buena parte del cual se basa en especies silvestres extraídas de áreas naturales, alcanza un valor anual cercano a los 10.000 millones de dólares. Las cifras relacionadas con el tráfico de animales silvestres y sus productos (cueros, pieles, cuernos, plumas, etcétera) son igualmente impresionantes, lo que hace pensar a los expertos que el mero tráfico ilegal de estos productos puede competir en importancia económica con el de estupefacientes y armas. La mayor parte de estas actividades económicas, excepto quizás la industria forestal, depende del mantenimiento de poblaciones viables de especies silvestres que nunca llegarán a ser domesticadas y que sólo pueden «producirse» en sus hábitats naturales. La carne de caza, la pesca, la madera, las hierbas, pieles, cueros y mascotas son productos silvestres que nuestra especie ha cosechado desde tiempos milenarios, pero la diversidad biológica de nuestro planeta puede servir de base para industrias mucho más novedosas. Pensemos en la ingeniería genética, una actividad que en las últimas décadas ha dado el salto desde la ciencia ficción hacia el presente más inmediato. Para esta industria cualquier organismo (animales, plantas, bacterias, virus, hongos) puede servir como donante potencial de genes que pueden ser transferidos a otros organismos para mejorar su rendimiento. Por un lado, esta industria crea dilemas éticos y desafíos tecnológicos y legales hasta el momento inexistentes, pero también presenta posibilidades insospechadas en la lucha contra el hambre y las enfermedades. Usemos como ejemplo la creación del arroz dorado, una nueva variedad experimental de este cereal que incluye genes bacterianos y de narciso que le permite fabricar betacarotenos, un precursor de la vitamina A. El impacto que este logro puede tener sobre la dieta y la salud de los 3.000 millones de personas que basan su dieta en este cultivo no debe ser menospreciado. Para entender hasta qué punto nuestro bienestar material está ligado al mantenimiento del resto de la diversidad biológica hay que tener en cuenta la relación existente entre las especies y los ecosistemas. Todos los organismos vivientes estamos ligados e interrelacionados mediante complejas relaciones de depredación, competencia, mutualismo, simbiosis y parasitismo. El conjunto de estas relaciones constituye un ecosistema, algo parecido a un superorganismo que abarca no sólo a la infinidad de organismos que habitan en un lugar y tiempo determinados, sino también a las relaciones existentes entre ellos. Bosques, selvas pluviales, sabanas, pantanos, estuarios, manglares, tundras, maquias mediterráneas, desiertos, lagos, son algunos ejemplos de estos superorganismos. A lo largo de la historia de nuestro planeta estos ecosistemas han ido coevolucionando junto a las especies que los conforman. No se pueden comprender los unos sin los otros. No se pueden mantener los unos sin los otros. Cada especie sólo tiene sentido como fruto de un proceso evolutivo que ha sucedido en un contexto ecológico concreto. Los ecosistemas naturales, terrestres y acuáticos, constituyen máquinas extremadamente eficientes de creación y manejo de energía, y el conjunto de todos ellos forma la biosfera, la pequeña área de nuestro planeta donde los humanos nacemos, crecemos, gozamos, sufrimos y acabamos pereciendo. Los ecosistemas naturales se encargan de la creación, transporte, depuración y almacenamiento del agua, nuestro líquido vital. Del mismo modo, producen el oxígeno que respiramos y almacenan el dióxido de carbono y otros gases de invernadero que producimos. Regulan el clima, sirven como barreras naturales para fenómenos naturales como los huracanes, terremotos o tsunamis; proveen servicios de control biológico y polinización para nuestros cultivos, mientras crean y enriquecen los suelos sobre los que éstos crecerán; tienen la capacidad de recircular y depurar nuestros desechos tóxicos; y sirven como medio de transporte para cientos de millones de humanos. En 1997 un grupo de economistas y científicos ambientales utilizaron múltiples bases de datos para estimar el valor económico de los servicios provistos por los ecosistemas naturales. El valor final fue de unos 33 millones de millones de dólares anuales, lo cual casi duplicaría el producto mundial bruto, estimado por entonces en 18 millones de millones de dólares. Sin embargo, tal y como hemos visto, los humanos llevamos modificando y simplificando (por ejemplo mediante la extinción total o parcial de numerosos organismos) los ecosistemas naturales desde hace milenios sin que esto haya impedido —más bien, al contrario— nuestra proliferación como especie y nuestro crecimiento económico. Entonces ¿qué nos haría pensar que no podemos seguir haciéndolo sin que esto implique un retroceso en nuestro progreso material? Evidencias procedentes de dos fuentes diferentes vendrían a rebatir este supuesto. En primer lugar, numerosos estudios independientes apuntan a que cuantas más especies viven juntas, más estables y productivos son los ecosistemas que éstas componen. Bajo esta afirmación podríamos entender por estabilidad la capacidad de los ecosistemas para seguir suministrándonos servicios en el largo plazo, más allá de los cambios en las condiciones exteriores, y por productividad la cantidad y calidad de estos servicios. En resumen: no sería prudente asumir que podemos seguir empobreciendo los ecosistemas naturales y a la vez seguir beneficiándonos de sus servicios. Nuestra dependencia cada vez más onerosa en los pesticidas y fertilizantes industriales, en tecnologías de control de incendios y en los medios artificiales de depuración, transporte y almacenamiento de agua, dan señal de esto. En cuanto a la posibilidad de que nosotros mismos diseñemos y recreemos los ecosistemas a partir de unos pocos organismos seleccionados, escapándonos así de la molesta necesidad de conservar la gran mayoría de las especies existentes, hay un experimento que parece desmentirla. En la década pasada un grupo de científicos diseñaron y construyeron en Arizona el proyecto Biosfera 2. Su objetivo fundamental fue probar la posibilidad de crear un ecosistema cerrado que funcionara como un «pequeño planeta tierra». Para ello se construyó una gran burbuja en la que se sintetizaron fragmentos de selva lluviosa, desierto, matorral espinoso, arrecifes de coral, océano y marismas. El proyecto costó 200 millones de dólares y fue realizado por un equipo de científicos e ingenieros de punta. Cuando ocho voluntarios entraron en el recinto, sus únicas conexiones con el mundo exterior fueron la electricidad y la comunicación. Al principio todo funcionó bastante bien, pero luego las cosas comenzaron a complicarse. Pasados cinco meses, la concentración de oxígeno descendió desde el 21 por ciento original hasta un 14 por ciento, el equivalente al que se encontraría a más de 5.000 metros de altura, lo que hizo que se comenzara a bombear oxígeno desde el exterior para mantener el experimento en funcionamiento. Paralelamente los niveles de dióxido de carbono y óxido nitroso aumentaron alarmantemente hasta el punto de llegar a ser nocivos. Al mismo tiempo comenzaron a extinguirse varias especies de las que fueron introducidas originalmente hasta llegar a perderse 19 de los 25 vertebrados originales y todos los polinizadores, mientras algunas especies de cucarachas, hormigas, chicharras y plantas vieron como sus números crecían de manera explosiva. Biosfera 2 no fue un fracaso sino todo lo contrario, ya que, probablemente a pesar de las intenciones de sus creadores, sirvió para mostrar nuestra incapacidad para recrear artificialmente ecosistemas estables y plenamente funcionales. En las líneas precedentes, y de manera deliberada, hemos basado nuestra defensa de la diversidad biológica en las necesidades materiales de nuestra especie. Sin embargo, consideramos que ésta no debe ser la principal razón para tratar de cambiar y revertir una trayectoria que nos ha convertido en el culpable histórico y potencial de la desaparición de miles de especies. Dicho cambio deberá basarse fundamentalmente en motivos éticos y psicológicos. En lo que respecta a la ética, resulta extremadamente difícil encontrar alguna religión o gran cuerpo filosófico —aparte del materialismo consumista y el cristianismo apocalíptico de algunos grupos neoconservadores— que justifique que nuestro paso por este planeta y nuestro progreso histórico tengan como fruto inevitable la exterminación, marginalización o domesticación del resto de organismos que comparten tiempo y espacio con nosotros. No sólo nos resulta difícil compaginar esta tendencia destructiva con los principios éticos y morales que anunciamos como pilares de nuestro comportamiento, sino más difícil todavía será justificar este comportamiento ante las generaciones que tengan que vivir en un mundo biológicamente empobrecido. Más allá de razones éticas y morales, existe suficiente evidencia empírica como para afirmar que nuestro bienestar y crecimiento psicológicos están íntimamente ligados a la existencia y experiencia de un entorno natural diverso. Edward Wilson acuñó el término biofilia para referirse a la fascinación y dependencia innatas de nuestra especie hacia los estímulos naturales. Desde nuestra infancia nos sentimos atraídos por el mundo natural, lo que hace que sea normal que un niño de cinco años tenga una mayor facilidad para reconocer y nombrar animales diferentes que, por ejemplo, futbolistas o modelos de coches. Todo apunta a una tendencia innata, fruto de millones de años de evolución, hacia la curiosidad, observación y disfrute de las innumerables formas del mundo natural. En general, la inmensa mayoría de las personas se siente perturbada ante la noción de que una especie —sea un tigre, rinoceronte, águila, lince o cocodrilo— desaparezca para siempre. Es cierto que esta preocupación se suele restringir a unas pocas especies conocidas y más o menos carismáticas, pero nos hace pensar en el origen de un sentimiento tan universal, sobre todo porque parece aumentar según aumenta nuestro conocimiento y conexión con el mundo natural. De hecho, estudios basados en encuestas realizadas en numerosos países demuestran cómo esta preocupación no está limitada a los habitantes de sociedades prósperas que se «pueden preocupar por temas que transciendan la satisfacción de sus necesidades diarias básicas», sino que incluso aparece con especial fuerza entre los ciudadanos de países en desarrollo. Probablemente, la conciencia de que estamos inmersos en un mundo naturalmente diverso, pleno de criaturas extrañas y diferentes, forma parte intrínseca de la maravillosa y compleja experiencia de ser humanos. Permanecer indiferentes e impasibles ante el progresivo deterioro del mundo natural puede traducirse en un elevado precio en lo que se refiere a nuestro bienestar psicológico, anímico y espiritual. Pensar que la especie humana puede recrear ecosistemas que igualen en productividad, estabilidad y diversidad a aquellos que han sido el fruto de millones de años de selección natural equivale a esperar que un niño de dos años pueda diseñar y enviar un cohete a Marte. Eliminar consciente o inconscientemente miles de especies que han logrado adaptarse perfectamente a su entorno gracias a un arduo e inimitable proceso de evolución, equivale a prenderle fuego a una gigantesca librería de la vida cuyas páginas ni siquiera hemos empezado a leer y comprender, pero que, sin duda están llenas de hallazgos que pueden enriquecer nuestra vida en sentidos hasta ahora no imaginados. Crear un futuro artificial y virtual donde las personas no puedan experimentar de primera mano la maravillosa e increíble diversidad de estímulos del mundo natural implicaría rebajar ostensiblemente nuestro concepto de calidad de vida. En algún momento tendremos que detenernos a mirar los últimos milenios de nuestra historia para reconocer que nuestra especie no está obligatoriamente destinada a dominar y alterar el planeta vivo en el que hemos evolucionado y que, hasta el momento, aparece como nuestro mejor, sino el único, hogar posible. Quizás en ese momento logremos aceptar nuestros orígenes y limitaciones para transformarnos en Homo conservador, una especie con un intelecto inigualado por ninguna otra criatura pero, a la vez, suficientemente humilde como para ser consciente de que no puede vivir al margen o en contra de la diversidad biológica que constituye la trama de vida sobre la que sustenta su propia existencia y felicidad. No nos engañemos. Lo que está en juego no es el futuro de la vida en el Planeta Tierra, el cual sin duda experimentará otra explosión evolutiva una vez que se haya esfumado nuestra huella fugaz en él; sino el mundo en el que vamos a vivir y que vamos a dejar a las numerosas generaciones que nos sigan, junto con el destino de millares de especies que pueden ver su paso por este planeta dramáticamente reducido por haber tenido la mala suerte de compartir su tiempo y espacio con el Homo sapiens.