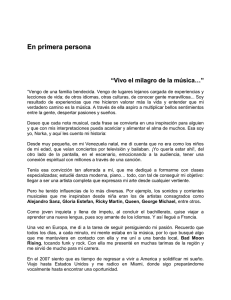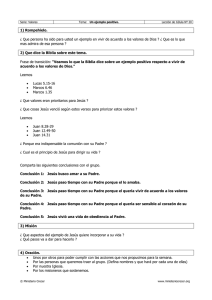Bieda, Esteban - Un pulso herido sin bio
Anuncio

Esteban Bieda Un pulso herido Libros del Rojas, Buenos Aires, 2008 Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Poema doble del lago Edén Federico García Lorca. ¿Por qué no parar de una vez? Hacía varios minutos que seguía moviéndose pero también hacía varios minutos que sentía el pene fláccido, entrando y saliendo de la hendidura húmeda y caliente con desinterés, por no defraudar. ¿Por qué no parar entonces? Aunque ya no sentía nada, aunque sólo sentía el vacío que su miembro, liviano, dejaba en la caverna que insistía en albergarlo, seguía moviéndose como si nada pasara, cumpliendo con la mímica voluptuosa del acto amatorio, profiriendo los gritos rituales, arañando sin lastimar, besando sin calcular, tocando y acariciando sin demasiada premeditación. Pero su vida interior difería mucho de lo que aparentaba por fuera; la única conexión entre mente y cuerpo, el verdadero punto de contacto, era la blandura del pene que circulaba libremente, apagado y vano, igual que su alma, apagada y gris. Pero seguía. Tampoco pensaba en quien tenía debajo suyo, en esa criatura que devolvía los arañazos, los gemidos, las caricias y la saliva como si nada pasara; pero él sabía que algo pasaba y ella, suponía, también. Ninguno de los dos quería denunciar que la bomba no estallaría, que la pólvora estaba rancia, que todos los preparativos y la excitación eran vanos. Ella se retorcía, sin embargo, como buscando una última oportunidad, una última oportunidad de revivir la llama que, poco menos que tibia, buceaba en su interior aún húmedo y ansioso de fricción. Pero él no paraba; no se decidía a abandonar la empresa. No porque tuviese la esperanza de resucitar el cadáver que reptaba entre sus piernas sino para ganar tiempo, para poder pensar sin tener que mirarla, para poder recorrer cada uno de los motivos por los cuales no paraba, por los cuales no quería parar; y para poder pensar necesitaba seguir moviéndose, seguir gimiendo, seguir arañando. Una mano certera sobre un pecho dilató la espera; ella gritó como si la hubiesen penetrado por primera vez, como la virgen que goza el sufrimiento del desgarro, que pide auxilio al tiempo que no quiere ser ayudada; una mano en su pecho bastó para tensar los resortes del desencuentro y reunirlos en una mirada, en cuatro ojos que se cruzaron sin querer, entre penumbras y olores, entre fricciones y cabellos sin control. Se apuró a mirar a otro lado; no quería verla, no quería sentirla más que en los pocos aportes que hacía su miembro fláccido a través del látex del preservativo que, mudo, asistía al fracaso de la cópula. Dio un grito más pronunciado que los anteriores, como si de veras estuviese gozando; quería ganar tiempo antes de asumir el fiasco. No era orgullo. Poco le importaba lo que ella pudiese pensar. El problema era él, que no la deseaba, que no la deseaba realmente; el ritual de la seducción, el café, la cerveza, el humor compañero del mareo, la propuesta de conocer su casa, todo había sido en vano por- que en el fondo no la deseaba. ¿Pero cómo no desearla? ¿Cómo no desearla si la tenía ahí, desnuda en su cama, debajo suyo y con las piernas abiertas, esperando la satisfacción que implícitamente le había prometido, aguardando la recompensa de quien cumplió con su parte del trato y accedió a entrar en su cama en la primera cita? ¿Cómo no desearla si había hecho tanto esfuerzo para lograr que ella lo desee a él? La tomó de la nuca apretándola contra su cuerpo para evitar que su sexo se saliera del de ella y, vagabundo entre las sábanas, sancionara el fin de la charada; la función no podía terminar, no todavía. Se acordó de las prostitutas, de esas mujeres que eran menos mujeres que las mujeres por trabajar precisamente de mujeres para hombres que quieren mujeres que sean mujeres, pero 'esas' mujeres, no como las 'otras' mujeres, sus mujeres. Se acordó de las prostitutas que yiraban a la vuelta de su casa y que siempre lo habían excitado, aun cuando nunca había llegado a contratar sus servicios. Quizás, pensó mientras continuaba con los movimientos pélvicos poco elegantes y desarticulados, quizá las estaba recordando por eso, porque lo excitaban, porque de esa manera recuperaría la erección perdida. Pero no quería recuperar la erección perdida, así que no las estaba recordando por eso. ¿Por qué, entonces? Una de ellas ganó lugares en el ahora de la conciencia y se impuso a sus anónimas compañeras, una morocha, dominicana, negra límpida de piel brillante que él ubicaba perfectamente y que se encargaba de cruzar cada vez que tenía que pasar por su parada. Entonces todo tuvo sentido; fueron sus palabras, las palabras que la prostituta le decía cada vez que lo veía pasar: "¿Vamos, amor?", y esa sensación de que el amor en boca de esa mujer perdía densidad pero que al mismo tiempo era esa la mayor densidad que podía adquirir; varias veces se había lamentado, hipócrita, que esas mujeres no pudiesen ir más allá en el ascenso erótico, que su amor, condenado a la materialidad de la tierra, fuese patrimonio de la ciudadanía que tenían como clientela pero nunca de ellas. Cada vez que esa mujer cuyo nombre desconocía le decía "¿Vamos, amor?" se estremecía, su cuerpo viboreaba en una sensación que lo excitaba al tiempo que diluía su propio amor; el amor en boca de esa mujer pulverizaba cualquier otro amor que anduviese cerca. Como la bomba atómica que aniquila la vida a kilómetros del lugar de la explosión, las palabras de la prostituta, la simple mención del amor, bastaban para marchitar los amores que merodeaban la cuadra. Entonces todo fue claro: jadeando sobre aquella otra mujer, sobre ese cuerpo eléctrico que, terco, le apretaba la cara como pidiéndole un último esfuerzo, un último intento por levantar vuelo antes de caer definitivamente al precipicio, sintió la misma sensación que lo embargaba cada vez que se cruzaba con la prostituta. Era un vacío de amor; era la ausencia de todo aquello que fuese más allá de su miembro fláccido y de su alma fláccida; era la anestesia del sexo vacuo. Ya no era más que un pulso herido. Y entonces las preguntas: ¿Por qué no parar de una vez? ¿Por qué continuar con ese sinsentido? ¿Por qué, y era esa la cuestión de fondo, haber postergado la situación hasta ese punto si sabía, bien lo sabía, que las ganas que tenía de acostarse con esa mujer eran nulas? El sexo se le aparecía como una necesidad a la que no podía renunciar al tiempo que lo detestaba. Necesitaba de algo que no necesitaba: era esa la tragedia de su cuerpo desencajado encima de una mujer a la que no amaba, a la que ni siquiera quería, de la que nada le importaba pero que se había ofrecido gentilmente a participar de sus conflictos existenciales. ¿Por qué no la prostituta? Ese amor sería igual de vacuo que el presente pero al menos sería un vacío acordado de antemano. Aunque quizá lo mejor fuese contratar sus servicios pero no para copular —no cabía otro nombre para los actos que perpetraba con mujeres como la que tenía debajo— sino para conversar; de esa manera estaría teniendo sexo sin tenerlo: estaría viéndose con una prostituta pero sin sexo; su prescindible necesidad quedaría así satisfecha. Entusiasmado con la idea, perdiendo el control del lugar y del momento en que la concebía, hizo un mal movimiento y su miembro, huérfano, fue expulsado a un exterior que hacía rato anhelaba. Miró sorprendido a la mujer dentro de la cual había estado hasta el segundo anterior; ella, quizá con la mejor de las intenciones, disminuía gradualmente sus jadeos mientras le acomodaba el flequillo que le tapaba los ojos. La miró fijo; quería darle a entender que sabía perfectamente lo que pasaba, lo que estaba pasando, lo que había pasado, pero al mismo tiempo quería darle a entender que no le importaba, que no necesitaba palabras de aliento, que no quería oír que son cosas que pasan, que no es para hacerse problema; intentó condensar todo en un segundo óptico y, como era de esperar, fracasó. Oyó el susurro femenino pero, afortunadamente, no escuchó nada; sólo la melodía de una oración articulada pero indescifrable. Aprovechó el chirrido de la cama que, como ellos, se adaptaba a la nueva situación y saltó hacia el baño. Era momento de ocultarse. Por eso, tras cerrar la puerta, abrió la canilla del agua caliente pero sin encender la luz; no quería verse en el espejo. Sentado en el inodoro, a oscuras, desnudo, con el preservativo como único atuendo inútil, apagó todos los sentidos salvo el oído; el correr del agua en el lavabo era la música mejor, un arrullo que lo abrazaba con suavidad y dulzura. El agua desparramándose en la cerámica fría era la melodía que quería escuchar luego del desencuentro, el único remedio que concebía, un diálogo con algo tan inerte como el agua corriendo en el lavabo. Por primera vez en la noche sintió la desnudez. Se quitó el preservativo agradecido de no tener que verlo y lo arrojó adonde suponía estaba el tacho de basura. Su mano, de regreso a la posición que naturalmente adoptan los brazos cuando se está sentado en el inodoro, rozó su rodilla. El contacto con su propio cuerpo fue intenso, tan novedoso que lo estremeció; se sentía fuera de sí, sentimiento que fue confirmado por su mano rozando una rodilla que no parecía la suya. Desconcertado ante el encuentro consigo mismo, se levantó de un salto y procedió al ritual de la higienización. El agua corría hacía rato; estaba suficientemente caliente. Comenzó por mojarse el pene que, tímido, huidizo en la oscuridad, se sobresaltó como si hubiese sido víctima de un desfibrilador acuoso. Dos o tres chapuzones más y el jabón. Lo invadió una alegría infantil al comprobar que no necesitaba de la vista para ubicar cada uno de los adminículos del baño. Se untó la mano derecha y, tras pasarla por el agua caliente, comenzó a frotar su miembro que, sumiso, se dejó abrazar por el quinteto que lo acariciaba al tiempo que le quitaba las marcas dejadas por el látex. Entonces nuevamente el desfibrilador: el contacto con la mano suavizada por el jabón, entibiada y humedecida por el agua, fue como una inyección de adrenalina para la otrora lánguida criatura que, contra lo que su amo podía suponer e inclusive ordenar, se erguía ahora lenta pero persistentemente, mostrando que no había perdido su vigor, que lo que había pasado minutos atrás, a pocos metros de allí, no había sido más que una toma de posición de quien no iba a formar parte de aquel simulacro. La erección no tardó en completarse, y no fue sólo rápida y voraz sino también plena, completa. Súbitamente su mano dejó de ser soporte para pasar a ser soportada por el falo que, con actitud, se erguía entre los dedos, reclamando su territorio. El jabón y el agua caliente bastaron para que el acto masturbatorio alzara el telón. Parado junto al lavabo, con la luz apagada, completamente desnudo y desmesuradamente excitado, recuperó la libertad que le había sido arrebatada, recuperó el poder de decidir su excitación, de poner a quien quisiera como blanco del arma que blandía entre los dedos; no tuvo que pensar mucho para recuperar el rostro que quería, el rostro más ausente y presente de su vida durante los últimos tiempos. Tras dejar atrás la imagen de la mujer que yacía en su cama, desnuda, esperando que él regresara del baño y, con suerte, reanimado, estuviese dispuesto a reiniciar los ejercicios del enlace sexual, decidió continuar con el ida y vuelta de su mano a lo largo del falo que ahora alteraba su equilibrio dado que, a diferencia del renacuajo que poco antes había en su lugar, ya no colgaba entre sus piernas; ahora era él quien colgaba de su miembro. Olvidó a la mujer que yacía tras la puerta; dejó que la imaginación hiciese su gracia e, inspirada en el arrullo del correr del agua en el lavabo, trajese a esa mujer, a esa otra mujer, verdadera protagonista y objeto de su querer. El ritual masturbatorio tuvo lugar con la violencia y la suavidad características, pero el punto culminante, la efusión del néctar bautismal, fue violentamente interrumpido por una voz que le habló desde otra dimensión, desde un más allá demasiado cercano para estar realmente más allá; "¿Estás bien?", musitaba la mujer detrás de la puerta. El líquido seminal se esparció por el lavabo entre espasmos y músculos retorcidos al tiempo que su alma, estupefacta, asistía una vez más al fracaso. Aquella libertad prístina que había renacido en el collage de su mano con el agua tibia, el jabón y los restos de su sexo retraído, aquella purificación maravillosa y anestésica, sucumbió en las garras del presente que lo atacaba desde el revés de la puerta del baño. La sangre tardó en abandonar su miembro el mismo tiempo que le tomó cerrar la canilla y secarse. "Sí, no te preocupes, ya salgo". Se sintió cobarde, cobarde pero herido; y quizás era esa herida lo que le impedía seguir luchando para reconquistar la libertad que tanto le costaba, esa libertad que le proponía algo tan simple como prescindir de lo prescindible. Sintió la herida en su pecho, profunda y oscura, inaccesible. Sintió la herida pero no pudo hacer nada. Apuró su mano al interruptor y la luz sancionó su derrota. Se anudó una toalla a la cintura, se secó una lágrima con un resto de papel higiénico que protegía, inútilmente, el cilindro de cartón que otrora le diera forma, y se encaminó hacia la puerta del baño. Los dos pasos que lo separaban de la salida parecían una distancia insondable, pero el contacto inmediato de su mano derecha con el picaporte le confirmó que se trataba de una simple ilusión, una más entre todas las que daban forma a su alma enferma de pasado.