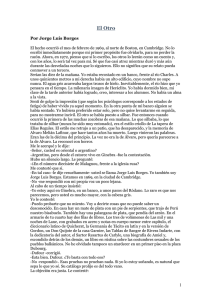druidas bajo la luna
Anuncio

“DRUIDAS BAJO LA LUNA” Edición revisada y ampliada por el autor (Versión 5.0) OSCAR GUTIÉRREZ ARAGÓN -1- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO UNO RACSO “Uno tiene la impresión de haberse equivocado de año de nacimiento... Se nace siempre bajo el signo equivocado y vivir con dignidad significa corregir día a día el propio horóscopo” (Umberto Eco) “Al comienzo estaba el camino” (Ferdinand de Saussure) "Dime: ¿has bailado alguna vez bajo la nieve?" (Eduardo Manostijeras) “Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo” (Shakira) -2- © Oscar Gutiérrez Aragón Yo soy el que soy. Resulta curioso que una persona que se ha reconocido apóstata, comience hablando de si mismo con una cita con tan alto contenido bíblico, pero la verdad, que muchas veces se esconde en lo más recóndito de la naturaleza humana, es la mayor parte de ellas, tan extraña como oscura. Me llamo Racso. Es un nombre balcánico, tal y como manda la tradición en mi familia para los primogénitos desde hace generaciones. Los abuelos de mis abuelos paternos vinieron a España para unas semanas en lo que ellos llamaban una misión cultural y se quedaron para siempre, porque creían que era una tierra fascinante bañada en lo que parecía ser una eterna primavera. Así, pues, por mis venas corre un poco de sangre croata y casi un ciento de mezcla hispánica. De ese crisol sanguíneo, me ha gustado habitualmente presumir, al igual que a gran parte de la gente del norte, de mi pasado celta, aunque he de reconocer que cuando era un niño mis compañeros de escuela me llamaban moro, si bien nunca he tenido claro si era por desprecio o, simplemente, porque, ante el color de mi piel y la tendencia a rizarse que mi pelo mostraba en cuanto aparecía una mísera gota de humedad, el apelativo se tornaba indiscutible. También tengo un apellido o quizás dos, pero eso carece de importancia, ya que, sólo significan algo en las gentes que alcanzan trascendencia y yo sólo soy una persona corriente, un ser común, casi vulgar, o he de decir que lo era, al menos hasta que ocurrieron los acontecimientos de estos días pasados. Así, pues, mi nombre es Racso, siempre creí ser pobre y nunca intentaron convencerme de lo contrario, he vivido de continuo en el lado oscuro y por más que he intentado abandonarlo, invariablemente he acabado regresando al mismo punto de partida. Pero quizá todo lo que vivimos y lo que sentimos no sea más que un sueño y nosotros sólo seamos fruto de un azaroso plan establecido por el dictado de quiméricas mentes visionarias. Tal vez las consecuencias de nuestros actos tengan la misma naturaleza de burla y falacia que el resto de nuestra triste existencia y los sucesos que ahora voy a narrar sólo llegaron a ocurrir en algún remoto término escondido de mi imaginación, ese que sin duda constituye el pequeño refugio de mis fracasos y, ¿por qué no decirlo?, de todos los ingenuos deseos que aún no he logrado llegar a ver cumplidos. Hay quien escribe porque tiene algo que contar, muchos lo hacen porque no quieren abandonar este mundo peregrino sin dejar constancia de su paso. Otros, sencillamente, son aquellos que, amando el arte, sienten, en determinados momentos, la perentoria necesidad de crear. También hay quién escribe por motivos económicos, por notoriedad o por encargo. Yo, sin embargo, escribo porque odio y estas páginas han de nacer de la furia. Mis palabras son el producto de la ira diaria, del rencor nacido en la entraña más profunda, del odio rutinario sin nombre, de ese que no se puede esquivar, del que procede del irremediable trato con otras personas. Es ese odio que siente un niño cuando su compañero de pupitre se ríe de él, o le pega, o le roba o no le deja crecer. Es ese que destroza a un adolescente al saber que la chica que le quita el sueño se ha ido con su mejor amigo, en virtud de una cláusula no escrita en el no escrito contrato de noviazgo, que asegura que este se puede rescindir ante una montura más conveniente. Es el que emana de la negación de los sueños, de la consumación de los desengaños, de la eterna caída en la decadencia, del ocaso de los valores, del declive de los sentimientos amables, del hecho de tener que vagar por caminos saturados de parásitos sin dignidad. Es el odio de los pobres, de los abandonados, de los solitarios, de los silenciosos, de los muertos, de los apestados..., de los miserables. Es el odio nacido de un infinito deseo de venganza. Recuerdo ahora que no hace mucho tiempo, una chica, una buena chica si he de ser sincero, consideró que ese momento en el que el calor del verano sucede a los fríos del invierno no era del todo malo para echarme en el abandono. Uno de mis mejores amigos, Juan, al verme excesivamente callado, intentaba averiguar lo que me pasaba por la cabeza, mientras tomábamos un helado, sentados en uno de los pantalanes construidos en las orillas del río. - Racso, no dices nada desde hace un rato. - Pues claro -le respondí-, ya te he dicho muchas veces que los helados son antisociales, o te lo tomas o hablas y, si hablas, te pringas. - ¿Antisociales?..., ¿igual que las pipas, no? - Sí, más o menos -le dije-, se puede decir que cuando aparece la bolsa de pipas se desvanece la conversación. - Venga, ¡dime lo que te pasa, coño! -insistió-, y déjate de gilipolleces alimentarias... - La verdad es que no tengo mucho que contar -tiré lo que me quedaba del helado-, no es que esté pasándolo mal, sólo me siento enfadado..., ¡vaya!, muy enfadado. Creo que tantas veces me ha pasado lo mismo que ya ni me duele. - ¿Te ha dejado tu novia y lo único que sientes es que estás enfadado? - Eso es, Juan -contesté con tranquilidad-. Después de quedarse pensativo unos segundos me intentó convencer de que una buena terapia podría ser escribir sobre ello. “Quizás luego yo lo pueda utilizar como letra de una canción”, me dijo, para, a continuación enhebrar un largo monólogo sobre el asunto del cual, antes de fijar toda mi atención en unos -3- © Oscar Gutiérrez Aragón perros que correteaban en la orilla opuesta, tan sólo escuché un fragmento de su particular cosecha filosófica que venía a decir algo así como que en los malos momentos era bastante probable que se aclarara el entendimiento, y que, incluso, hasta era posible que desde el odio, el rencor o el enfado, se hubieran escrito las mejores composiciones. Por supuesto, de toda la letanía de canciones, cantantes y grupos que siguieron después no soy capaz de recordar ni uno. - Además, ya sabes que nuestro letrista lleva demasiado tiempo sin que le visite la inspiración -concluyó riéndose con energía-. - Bueno, te prometo que lo pensaré, aunque sólo sea para ver si eres capaz de ponerle música... -accedí- ¿Qué, nos vamos a pillar unas Coca Colas? - ¡Vale!... Por cierto, te voy a dar un consejo -me cogió del brazo-, la próxima vez procura que sea gorda o fea, esas no te dejan. - Claro, Juanito, por supuesto -le dije, a la vez que los dos nos alejábamos de la orilla, soltando grandes carcajadas-. Aquella noche escribí y, como hoy, lo hice desde el odio. También escribo desde la necesidad. Necesito contar, decir lo que siento, gritar que me han robado el tiempo, que me han eclipsado el futuro. Necesito que me escuchen, ya que, aunque la vida va endureciendo los corazones, yo todavía tengo un residuo de sensibilidad. Necesito proponer un canto, sugerir una leyenda sobre una vida normal y ordinaria. El hombre trata durante toda su existencia de buscar su lugar en un mundo que, de forma habitual, parece que precisamente le divierte ponerle todas las trabas posibles para que no lo encuentre. A veces me pregunto si no sería todo mucho más sencillo si lo que buscásemos fuese sólo la felicidad de cada instante, de cada tiempo fugaz que al segundo siguiente ya no existe. - ¿Sabes lo que es la felicidad, Juan? -le pregunté, a la vez que abría mi lata de Coca Cola Light- Pues supongo que sentirse bien con uno mismo y con lo que te rodea en todo momento..., vamos, digo yo. - Eso a lo que te refieres se llama estabilidad y, créeme, es imposible de conseguir, el ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre quiere más..., la felicidad es esto -le dije, al tiempo que me bebía casi media lata-, la felicidad está en el primer trago de una Coca Cola..., dime, ¿acaso no eres feliz al sentir el gas carbónico cuando te entra en la boca y te hace cerrar los ojos?, ¿no está la felicidad en la cumbre en una montaña cuando llegas y ves el mundo a tus pies?..., que sí, Juan, que la felicidad está en escuchar la Rosa de los Vientos por la noche, está detrás de una buena película o de un buen libro o de un partido de fútbol o... - ¡Vale, para, para!, te acepto que la felicidad sea efímera, como quieres darme a entender -razonó-, pero yo creo que siempre será más fácil ser feliz si haces lo que crees que tienes que hacer y no otra cosa. - Sí, supongo que sí, pero puede que eso no sea siempre posible -continué esgrimiendo mis argumentos-, sólo puedes estar seguro de lo que dependa exclusivamente de ti, si hay otras personas cuyas decisiones te pueden afectar..., ¡mal rollo es ese! - Puede que tengas razón -bebió un gran trago del refresco-, pero date cuenta de que, aunque no puedas escoger ni la familia, ni el trabajo, y casi ni la novia, de ti depende elegir el camino diario, dentro de tus propios límites..., claro. Es decir, si tienes opción y no quieres hacer algo, no lo hagas, si te vas a sentir mal haciendo algo, no lo hagas, si deseas algo y está a tu alcance, no hay dudas, ¡a por ello! - ¡Hombre!, yo no quiero contradecirte, pero siempre existirá gentuza que se va a interponer entre tú, tu camino y tu meta..., siempre habrá babosos que se creen el centro del universo y te considerarán un estorbo eliminable... -acabé el contenido de mi lata-, ellos, basándose en alguna sentencia de esas que aprendieron de niños, como la tontería de que el mundo es un valle de lagrimas, y que estamos aquí para sufrir, obtendrán la razón, si es que la necesitan, para cortarte las alas... -me acerqué a una papelera para tirar la lata-. Además, ¿sabes lo que te digo?..., que la felicidad donde está es en un buen chuletón de ternera al queso de Valdeón. - Lo corroboro -sentenció, al tiempo que se relamía, sin duda recordando un festín carnívoro no muy lejano. Mi odio nace, como la mayor parte de los odios humanos, de lo cotidiano, de la no consecución de las metas, de las zancadillas con nombre y de las que no lo tienen. Mi odio no germinó en un momento determinado, fue creciendo a la par que yo lo hacía, sin poder evitarlo, ya que no hay nada más cierto que al hombre le marcan más los golpes que las caricias, sobre todo si sientes que de continuo estás viviendo en el lado equivocado. Voy a contar a quienes lean este escrito como he llegado a la situación en que ahora me encuentro, para que conozcan las razones que me llevaron, desde el mayor de los resentimientos, a hacer lo que hice. Y lo voy a relatar, no porque necesite comprensión, ya que soy plenamente responsable de mis actos, ni mucho menos redención, porque, en el fondo, lo que nunca voy a hacer es arrepentirme. Ese concepto casi místico no tiene cabida en mi pensamiento, ya que si perdón no pido, perdón no espero. No puedo decir que mi infancia fuera mala o triste, simplemente no consigo recordar casi nada reseñable de ella, no sé si como forma de autodefensa o porque, en realidad, nada fue lo que pasó. A decir verdad, a veces me viene a la mente una vaga imagen de aquella época lejana. Se trata de una monja decrépita y -4- © Oscar Gutiérrez Aragón achacosa del colegio de las Madres Josefinas que había en mi barrio y al que acudía a las aulas de Educación Infantil, que en aquel tiempo todavía usaban el sonoro nombre de Maternales. Esta religiosa en cuestión tenía a bien golpearme con una regla en la palma de la mano izquierda cada vez que intentaba ponerme a escribir con ella, o, en su defecto, dejar caer su diestra sobre la parte trasera de mi cuello con el fin de que recordara sus amables consejos. “Usa la derecha, niño, que el escribir con la izquierda son ademanes del Diablo”, me decía la muy bruja. ¡Bah, como si yo supiera lo que eran ademanes! El resultado de esta intransigente postura, aparte del trauma que en su momento me creo y que hacía que me quedara en blanco cada vez que abría mis cuadernos de escritura que acompañaban a la Cartilla de Palau, fue la aparición de una dislexia a la que los psicólogos llaman el Síndrome del Zurdo Contrariado, o algo que se le parece, que hace que hoy en día sea un perfecto diestro que confunde la derecha con la izquierda o el este con el oeste y que cualquier otra dualidad se me atraviese y me desoriente sin remedio. Eso sí, todavía al comer sigo utilizando los cubiertos al revés. No me venció, pues, del todo la anciana Madre, aunque he de confesar que, ya que las cachetadas no solían conseguir el efecto deseado, lo que lo logró fue el novedoso castigo que después Sor Nazarina, tal era su nombre de guerra, concibió para intentar convencerme de que debía actuar “como el Señor nos indica desde ahí arriba en su Trono” y que no era otra cosa que dejarme una hora en la clase de las niñas “para que te mueras de vergüenza”. Desde luego, tuvo mucho más alcance que la ristra interminable de coscorrones previos. ¡Ay, si en estos tiempos que corren ahora sentenciaran a un niño a permanecer en una clase femenina, qué diferente sería el resultado de semejante condena! También puedo contar que fui un niño de la calle, que crecí al amparo de la lluvia, la nieve, el sol y el barro. En aquella época en la que pasaban dos coches al día por las callejuelas del barrio, nuestra única preocupación era jugar al fútbol, aunque, a decir verdad, la España de entonces sólo permitía hacerlo con un bote de aceitunas o, en el mejor de los casos, con uno de suavizante, de esos azules enormes. No había dinero para un balón, no había dinero para nada. Y si lo hubiéramos tenido, tampoco habríamos encontrado un sitio donde poderlo comprar. En aquel país de chicle de peseta y televisión en blanco y negro lo fácil era ver pasar la vida..., tu propia vida, porque el universo personal se limitaba a los ahogados límites de la barriada. Mis únicas salidas eran marcadamente escolares. En esa época, tras el paso obligado por “Las Pepas”, nombre con el que popularmente se conocía al centro escolar de las religiosas, mis padres me matricularon en el colegio de los Padres Agustinos que estaba a un par de kilómetros de casa, en el cual estudiaba gratuitamente debido a que mi progenitor tenía tres tíos profesando sus votos en esa orden y que abandoné doce años después habiendo aprendido el catecismo católico de principio a fin y con la seguridad absoluta de que si no seguía sus “amables y certeras” enseñanzas acabaría “ardiendo, sin duda alguna, en las llamas del Infierno”. Recuerdo que uno de aquellos lejanos días conseguí reunir diez pesetas para comprar un sobre de PetasZetas, una golosina que estallaba en la boca al mezclarse con la saliva. A la vez que un prodigio de la técnica alimentaria, era una forma de medir el estatus entre los niños de la época. Nos dividíamos, entonces, entre los habían probado el PetasZetas y los que no. Realmente, yo tuve que sisar el dinero de la compra del pan, ya que mis padres, basándose seguramente en la consigna católica de quién bien te quiere te hará llorar, tenían a bien no darme más dinero que el estrictamente necesario, es decir, no me daban nada. Aquella jornada rozaba la felicidad absoluta, flotaba en un estado casi hipnótico, había encontrado el camino que me llevaba al punto más alto que un niño podía esperar. Compré el PetasZetas antes de entrar en el colegio, en el kiosco de la puerta. Llegaba tarde a clase y salí corriendo sin abrir el sobre. Me puse en la fila, como todos las mañanas, sin llegar a cubrirme a la manera militar, tal y como nos habían enseñado, porque, en ese preciso instante, la hilera que formaban los alumnos de mi clase comenzó a moverse hacia las aulas. Lo cierto es que debía ser muy importante que mantuviésemos la disciplina casi castrense dentro de las filas y que cantásemos en la linde del nuevo siglo que se avecinaba ese lamentable himno neofascista de las juventudes agustinianas antes de entrar en el colegio, algo así como “alcemos los corazones como se alza la bandera, marchemos a la gloria por sendas de amor y luz, adelante juventudes, la victoria nos espera, etcétera, etcétera, etcétera”, porque ese día llegué un segundo tarde y, no había pasado otro, cuando el Padre Zancibar se acercó a mí con grandes zancadas. Era este un fraile de la tierra, hijo de inmigrantes vascos, de una apariencia física imponente, tan grande a lo largo como a lo ancho, aunque, a decir verdad, en aquellos años todas las personas me parecían demasiado grandes, tal vez porque, entonces, veía pasar el mundo ante mis ojos desde demasiado abajo. De este personaje no recuerdo su nombre, probablemente porque nunca nos lo dijo, quizá porque era horrible o posiblemente porque su apellido le daba más empaque o, según como se mire, más distancia con respecto al vulgo que conformábamos los alumnos. - ¡Vaya, vaya!, Racso, llegando tarde como siempre... -me dijo-. El “como siempre” era un apoyo casi literario que allí era utilizado por la mayor parte de los frailes en todo momento, aunque fuera la primera vez que se cometía una falta, real o supuesta, y que reforzaba la idea de que, una vez que pecas, el pecado se repite constantemente. - He llegado bien a la fila, padre -contesté, a la vez que pensaba que de allí no iba a salir ileso-. -5- © Oscar Gutiérrez Aragón - Es que no aprendéis ni a golpes, ¿cuántas veces te tengo que pegar con este silbato o levantarte de las patillas para que cumplas con tus obligaciones? - Ninguna, padre, ninguna -le dije, rascándome la zona de la cabeza en la que seguramente impactaría de un momento a otro el silbato negro metálico que contenía más restos de ADN de todo el norte de España-. - ¿Qué llevas ahí? -advirtió, señalando mi mano derecha, al tiempo que frotaba sus manos, una contra otra, haciendo un ruido repulsivo, como sólo el clero lo sabe hacer-. - Nada, sólo es un sobre de... En ese momento me di cuenta de que me iba a robar lo que llevaba meses intentando conseguir, me iba a devolver a mi antiguo estatus de pobre niño sin PetasZetas. Hubiera preferido el golpe en la cabeza o la depilación facial forzosa. - ¡Confiscado! -me espetó, arrancándomelo de las manos-, y, al acabar la clase, te pasas por mi despacho y ya hablaremos... - ¡Ojalá te lo comas y sea cancerígeno, cabrón de mierda! -susurré cuando estaba lo bastante lejos como para que no me oyera-. Aquel día empecé a odiar sin límite. A medida que iba creciendo dejaba de ser un pobre niño de la calle para ser un pobre chico del barrio. En esa época vague por los callejones de la inexistencia, al darme cuenta de que no era nadie, no significaba nada para nadie y ni siquiera tenía un rol marcado en un grupo de pequeños macarrillas sin importancia. Era la nada dentro de la nada. Rodeé también los suburbios de la droga, del alcohol y del delito, mientras veía como, mucha de la chusma con la que me trataba, caía sin remedio en alguno o en todos ellos. Ciertamente yo robaba por necesidad o, mejor dicho, por tener lo que la vida me negaba. Mi padre era un obrero con cuatro hijos en edad escolar que no nos podía dar nada que se saliera de la comida diaria. No había lugar para la bicicleta, los discos, los libros o la ropa de marca... Lo que yo hacía entonces era buscarme la vida sin hacer daño a nadie, salvo, claro está, al orgullo de los vigilantes del Continente que se había levantado justo allí donde el barrio hacía frontera con la pradería que rodeaba la ciudad. En esa época se fue formando mi personalidad, a base de golpes callejeros y pimienta en las comidas. Mi destino estaba echado. A menos que hiciera algo, la ley actuaría más tarde o más temprano y aquello no presagiaba nada bueno para mí. Lo malo es que sólo comprendía una justicia, la que conocíamos como la ley del barrio, que se basaba en un solo precepto, como el antiguo decreto hebreo, el que la hace, la paga. Hoy en día esa ley sigue teniendo vigencia en mi vida como último reducto de lo que fui y no quise ser, pero de lo que no renuncio, ya que quién niega, olvida o esconde su pasado, está cortando las raíces de su árbol vital. En aquel entonces vi una luz, atisbe una esperanza asomando, me di cuenta de que tenía algo de lo que mis colegas de robo en hipermercados carecían. Por las noches, mientras intentaba dormir en mi litera, era consciente de que pensaba, de que era capaz de concretar unos ideales, de proyectar un futuro más allá del viernes siguiente. La Naturaleza me había hecho un regalo, mi cabeza, mi mente al filo de la podredumbre iba a sacarme de aquello. Además, existía en mí una curiosidad sin límites y un ansia de conocimiento que no tenía término. Lo mismo me preguntaba quién podría ser aquel italiano que había pintado un Cristo yacente con una perspectiva imposible o por qué los mayas habrían abandonado sus ciudades para volver a construir unas idénticas a las que había dejado a cientos de kilómetros. Otras veces divagaba sobre si existiría una fórmula que hiciese posible calcular la altura entre un puente y el río que pasa por debajo si conocía los segundos que tardaba una piedra al caer o sobre si la mierda de las integrales, con las que me tropecé al empezar el monótono B.U.P., servirían para algo más que para calcular el tamaño del área comprendida debajo de una curva. Hay que reconocer que todo aquello que me intrigaba y me hacía plantearme constantes interrogantes, no les interesaba lo más mínimo a los que habían sido hasta entonces mis compañeros de viaje por las calles del barrio. ¡Ah!, y por cierto, el pintor en cuestión era Andrea Mantegna y llamó a su obra “Cristo Muerto”. Puedo asegurar que no existen palabras para describirla en su totalidad. A la vez que al barrio llegaban noticias de yonquis muertos, de visitas carcelarias o de embarazos no deseados, yo me propuse pagarme una carrera universitaria por el simple hecho de que estaba seguro de que podía conseguir terminarla. Imagino que los pudientes, cuando escogen lo que quieren estudiar se basan en sus gustos. Mi modo de elección varió bastante. - He aprobado la selectividad..., voy a ir a la universidad -les solté a mis padres delante de un filete con patatas-. - Tú verás..., en esta casa sois cuatro y ya sabes que si no puede ser para todos no es para ninguno -contestó mi madre delante de una sopa aguada-. - Bueno, para el primer curso dispongo de una beca por falta de medios económicos y si no suspendo más de una asignatura me la renuevan anualmente..., además, me van a soltar veintemil pesetas para libros. -6- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Y que vas a estudiar?, si se puede saber -preguntó mi padre, no sé si movido por la curiosidad o por el reclamo del dinero-. - Pues había pensado estudiar Historia del Arte, es lo que me gusta y acuérdate que los frailes del colegio, el Madreporas y el Zangolotino, decían que se me daba bien. - Que yo sepa, de ese colegio te acabaron expulsando... -apuntó mi madre, sacando a relucir el desgraciado trance por el que tuve que pasar el último mes del curso final por falsificar los justificantes médicos de mis compañeros-, así que no te querrían mucho, esa carrera suena a capricho, tú lo que tienes que estudiar es una carrera como Dios manda..., y aquí, por supuesto, nada de irse fuera. - Pero... - Ni peros ni nada -continuó mi madre-, tienes que estudiar alguna ingeniería o derecho o veterinaria o... - Esta bien, lo pensaré -dije mientras metía la última patata en la boca y me levantaba para ver un rato la televisión-. - ¡Oye! -gritó mi padre-. - ¿Qué pasa? -volví a prestar atención-. - Estudia si quieres -concluyó mi padre-, pero las veintemil pesetas ya las cobramos nosotros. Acabé estudiando Económicas, no porque me gustará sino porque por simple eliminación del resto de las carreras “como Dios manda“ fue la que me quedó al final. Tengo que reconocer que la frase “como Dios manda“ en boca de mi madre adquiría toda su dimensión o al menos una magnitud peculiar. Cuando la aplicaba a algo, significaba que contaba con el apoyo de la divinidad, por lo que no se la podía discutir bajo pena de infierno como poco. Mi madre, como cualquier maruja salida de la factoría nacionalcatólica siempre tenía la razón absoluta y, además, teniendo en cuenta su progresivo acercamiento a las nuevas sectas familiares ultraortodoxas, discutir con ella sobre algo era jugarse el techo y el pan. Dios, por supuesto, estaba de su lado. Es una lastima que no supiera que su Dios abandonó hace mucho tiempo este mundo, cansado probablemente de que usaran su nombre para justificar desde la más pequeña menudencia hasta la más brutal matanza. Evidentemente, es muy fácil entender que a mis padres, que se jactaban de ser, a un mismo tiempo, Hospitalarios de Lourdes, Adoradores Nocturnos (sí, a mí eso también me sonó a algo satánico la primera vez que lo oí), Pastoralistas del Obispado y sobre todo miembros escogidos de los emergentes Enlaces de la Madre de Nuestro Enviado, les resultara muy complicado compartir semejante razonamiento, aunque, por otra parte, también es cierto que si un día de estos se les presentara Jesús de Nazaret en la puerta de su casa, no le dejarían ni abrir la boca y, mucho menos, por supuesto, entrar dentro de la vivienda. “¿A un hippy melenudo?, ¡hombre, por Dios!” (nunca mejor dicho en este caso) habría voceado mi madre. En definitiva, las pequeñas trabas que me ponían en casa para cada cosa que pensaba hacer iban dejando su pequeño poso de odio. Iba adquiriendo conciencia de que cuanto más cerca están unas personas de otra más posibilidades tienen de hacerle daño. Lo sorprendente es que siempre quise muchísimo a mis hermanos por lo que deduzco que el hecho de que aborreciera a mis padres se debía, aunque sea triste decirlo, a que sus creencias religiosas estaban por encima de los hombres, aunque estos fueran sus propios hijos. Al tiempo que traspasaba la línea de la mayoría de edad, lo cual no es que fuera un hecho muy significativo, arribaron a mí dos nuevos sentimientos que, aunque había conocido de forma mínima en el pasado, nunca había conseguido desarrollarlos. Sobre ello, muchos años después, hablaba en una ocasión con una de las pocas mujeres que ha aportado algo positivo a mi vida y que me ha hecho crecer de algún modo. - ¿Qué es para ti más importante, querer o sentirse querida? - le pregunté a Lorena-. - Creo que es mejor sentirse querida, ver que tienes a alguien que siente algo por ti, que te abraza y te besa, que se preocupa de lo que quieres o de lo que haces -me respondió, agarrándose un rizo de su largo cabello negro y guiñando un ojo-. - Verás, es que yo no soy consciente de haberme sentido querido -continué-, creo que, como es algo que no depende de mí, no puedo controlarlo, se me escapa, por eso prefiero querer, notar ese nudo en el estómago cuando la distancia con la persona que quieres se va acortando, sentir esa felicidad sin límite que existe cuando te abrazas con alguien que quieres..., no creo que exista un sentimiento semejante. - Yo creo que sí, hay uno tan fuerte como el amor..., bueno, aunque es un poco contrario. - No te sigo, Lore, como no seas un poco más clara. - Me refiero a la venganza..., el sentimiento que se esconde detrás de la venganza está al mismo nivel que el del amor -dijo, sonriendo-, sólo que estalla de repente y suelta en el momento de la consumación toda una carga emocional que ha estado concentrada y latente hasta entonces. - Ya... -concedí-, tan fuerte, tan distinto, tan igual. - Amor y venganza, Racso... -sentenció, mientras extendía su puño cerrado hacia delante ofreciéndomelo para que yo lo hiciera chocar con el mío-. - Amor y venganza, mi niña -dije con voz solemne, mientras golpeábamos nuestros puñosHoy llevo esas dos palabras pegadas en el cristal de atrás de mi coche, como si se tratara de una cita esencial o de un modo de entender la vida. Sin embargo, creo que quien pasa al lado de mi vehículo y se -7- © Oscar Gutiérrez Aragón fija en la pegatina, piensa que se trata de una advertencia, de un aviso a navegantes. Lo cierto es que, desde que la puse, no me han vuelto a abrir el coche para robar, aunque, para ser sincero, no creo que sea por la palabra “amor”. Acababa de cumplir veinte años y, como para recordarme quien era y de donde había salido, sucedieron dos acontecimientos imprevisibles de gran trascendencia en mi vida, sobre todo el primero de ellos. Era un miércoles de diciembre, de esos en lo que el sol parece recordarte que sigue existiendo y llena la mañana con un cielo azul tan limpio, que el tiempo se detiene para que pueda ser disfrutado como un paréntesis en el largo invierno. Los compañeros de clase habíamos ido a la nieve en el viejo Land Rover del hermano de uno de ellos. No íbamos a esquiar porque no había dinero, como siempre. Nuestra diversión consistía en lanzarse sentados encima de unos plásticos por una ladera nevada practicando el noble y nada recomendable deporte de pobres conocido como “culoesquí“. No me encontraba muy bien, aunque, a decir verdad, lo achacaba al típico catarro mal curado propio de las caminatas hasta la universidad combinadas con el único calor de calefacción que sentía a lo largo del día, el del aula. Al volver, nevaba copiosamente hasta el punto que, tras cubrirse la carretera con quince centímetros de nieve tuvimos que activar la tracción a las cuatro ruedas y no superar la velocidad más allá de los treinta kilómetros por hora. Aunque parezca mentira, cuando sólo deseábamos llegar a casa y olvidar aquellas condiciones infernales para siempre, apareció el Patrol de la Guardia Civil y nos mando detener. - Buenas tardes... -saludó uno de los agentes al lado de la ventanilla de nuestro vehículo-. - No tan buenas, parece... -contestó Roberto, que iba al volante-, bueno, lo digo, por el tiempo, ya sabe, no se ve ni a diez metros. - ¿Cuántos van ahí dentro? -dijo, a la vez que nos hacía señas ostensibles para que abriéramos las puertas y bajáramos-. - Siete, agente -respondió Roberto-, pero este coche tiene permiso para ello y... - ¡Calle!, ¿tiene todas las luces en correcto funcionamiento? -preguntó, con la fuerza de quién recita una lección bien aprendida-. En ese momento apareció el otro agente, que había estado en su coche indagando sobre los datos de nuestro vehículo. - Carece del retrovisor de la parte derecha -apuntó con tono de vicioso antes de chupar sangre ajena, faltándole sólo sugerir lo peligrosísimo que era aquello para nuestra seguridad y la de los demás-, ¡documentación, por favor! -solicitó a Roberto con energía-. - Ustedes ya pueden entrar en el vehículo... -nos sugirió el primer agente al resto-. Y le puso una multa bajo aquella nevada. Me pregunto si alguna vez se creen su juramento de servir a la gente. En aquellos momentos, sin embargo, no podía recapacitar sobre lo que estaba pasando porque los cinco minutos que había estado sintiendo como la nieve caía sobre mi cabeza y como su humedad me traspasaba los huesos me habían hecho enfermar seriamente. A decir verdad, cuando supe con certeza la enfermedad que tenía, fui consciente de que aquella parada forzosa sólo fue un catalizador que lo único que hizo fue acelerar algo que, de todos modos, iba a ocurrir sin remedio. Aquella noche iba a acudir a una fiesta universitaria, pero ni siquiera podía incorporarme cuando me llamaron desde el portal para que bajara. Seguro que creyeron que no iba porque no tenía dinero. Sin embargo, en los días que siguieron comprendí que el no tener una buena posición económica no era lo más importante en la vida. Comencé a padecer continuas fiebres muy altas, al tiempo que perdía peso sin límite. Llegue a adelgazar diez kilos en los veinte días que duró ese suplicio, aunque nunca más volví a recuperarlos, lo cual es una ventaja en estos tiempos de culto al cuerpo. Yo, Racso, era capaz de ver en el espejo una persona diferente cada mañana, un cuerpo que se consumía y un alma que se apagaba. Acudía cada día al ambulatorio del barrio buscando una respuesta, mendigando una esperanza que no acababa de llegar porque ninguno de los médicos, de los que aquellos días navideños hacían sustituciones, fue capaz de decirme lo qué me pasaba. Vi como la muerte venía a llamarme, rondando como una zorra por encima de mi cama. Pensé que, fuera lo que fuera lo que tuviera dentro de mi cuerpo, estaba venciéndome sin que yo pudiera hacer otra cosa que someterme a su voluntad. Tras ser tratado de un catarro mal curado, de una gripe muy fuerte y de una clara neumonía, “tal y como se ve en las radiografías”, según uno de aquellos sujetos que no hacen otra cosa que dar mal nombre a todos los que ejercen su actividad, no pude más, acepté que iba a morir pronto y me abandoné. - Creo que Racso está muy mal -oía decir a mi madre desde mi litera-, deberíamos llevarlo al hospital. - Ya sabes que el médico ha dicho que no tiene nada grave -le contestó mi padre-. - ¡Tonterías! -le replicó mi madre-, cada día es un médico diferente y, además, no se ponen de acuerdo..., podemos llamar a una ambulancia, diciendo que le ha dado un ataque y así le cuelan por urgencias. - Bueno, quizá tengas razón -accedió mi padre-, lo peor que nos puede pasar es que tengamos que volvernos sin solucionar nada..., además, ¿lo hace todo el mundo, no? -8- © Oscar Gutiérrez Aragón Y entré en la ambulancia, el primer paso hacia mi salvación como hombre y como espíritu, pues estoy seguro de que, si mis padres no hubieran tomado aquella decisión, hubiera acabado bajo una capa de tierra. - Oye chico, no parece que te haya dado un ataque -dijo el camillero al introducirme en la ambulancia-, tus padres decían que no podías respirar y... - ¿Podría poner las sirenas? -fue lo único que acerté a decir-. Recuerdo muy poco de las primeras horas que pasé en el hospital. Era algo así como un sueño nebuloso en el que se mezclaban negros animales alados sin forma definida con enfermeras de bata blanca que me pinchaban en los brazos. En aquella pesadilla entrecortada en la que retazos de mi pasado de chico de barrio pasaban delante de mis ojos vi una luz, vi fugazmente mi futuro, como un relámpago, y desperté cuando alguien me tocó en el mismo brazo por el cual el suero entraba en mi sangre. Sabía que iba a vivir. - ¡Despierta, chaval! -me decía un médico de rasgos escandinavos, pero de altura típicamente española, al que yo estaba seguro no haber visto en mi vida-, el sol de enero es bueno para alegrar el alma... -señaló hacia la ventana, mientras se quedó mirándome, esperando, sin duda, una respuesta-. Mi madre, que estaba sentada al otro lado de la cama en una típica silla de campo que seguramente había traído de casa, enseguida debió percibir que no me estaba enterando de nada y me sacó de mi desconcierto. - Este es el doctor Ordiales, hijo, te lleva tratando desde que entraste en el hospital, hace algunos días. - Pero, entonces, ¿estoy curado? -pregunté, suplicando mentalmente que la única respuesta posible fuera que sí-. - Hombre, yo no diría eso -respondió el doctor, a la vez que me hacía señas para que me pusiera el termómetro debajo de la axila-, creo que vas a pasar algún tiempo con nosotros, ahora voy a ver a otro enfermo a la habitación de al lado y después vuelvo a ver que tal va esa temperatura... -dijo, mientras se dirigía a la puerta. - ¡Doctor! -grité, avergonzándome al instante al darme cuenta que estaba en un hospital-, ¿qué tengo? -pregunté en un tono ya más bajo, casi como un susurro-. - Tuberculosis, hijo -dijo acercándose a mi cama para que no le oyera la familia del otro enfermo que estaba en la habitación-, pero no te preocupes, has tenido suerte, hoy y aquí se puede curar. Por un lado estaba contento, iba a sanar, había un futuro por el que tenía que luchar, aunque eso ya no me preocupaba. Sin embargo, por otra parte, en aquel momento noté, a pesar de la alegría, un profundo aguijonazo psicológico en medio del pecho. Me preguntaba si tan pobre me sentía como para tener que padecer una enfermedad de pobre, para que, de una vez por todas, fuera consciente del odio que me inspiraba mi propia condición social. Parecía una cruel broma del destino, no podía haber cogido un catarro como todo el mundo o haberme hecho un esguince en un tobillo para que no fuera más que una anécdota. No, tenía que ser más pobre que nadie, tenía que sufrir una enfermedad de las que en la escuela nos habían enseñado que sólo aparecía ya en África. De aquellos hechos se deriva gran parte de mi personalidad actual. Dejé mi timidez, si es que la tenía, y pasé a ser extrovertido por necesidad. Me convertí en un ser hedonista, quería sentirme bien en cada momento, quizá porque llegué a comprender que la vida es un viaje, un solo viaje. No hay repetición, no hay repesca, no hay segunda oportunidad. También comencé a aceptar las cosas según venían dadas, con estoicismo, ya que, sin duda, todo pasa sin que nosotros podamos hacer mucho por evitarlo. De esta manera, acepté que iba a pasarme una temporada en aquel edificio situado fuera de la ciudad, el cual, por las noches, quedaba envuelto en una densa oscuridad sólo rota por las luces de la empresa de pompas fúnebres del pueblo de al lado. “Será para dar ánimos”, solía pensar, sonriendo con ironía, al ver por la ventana el enorme cartelón amarillo de la “Funeraria Virgen del Camino”, el cual, a mi entender, resultaba demasiado vistoso para una empresa de tan oscuro contenido. En los meses de invierno, aquel enorme mazacote de ladrillo, pintura verde y azulejo blanco se llenaba de enfermos que parecían querer escapar del frío de sus casas para someterse a aquel aire caliente infestado de bacilos. En las largas horas que pasaba solo me dediqué a analizar aquella situación y saqué la conclusión de que, aún habiendo algunos que estaban realmente insanos, muchos de ellos enfermaban porque no había otra cosa mejor que hacer. Siempre me había llamado la atención lo que les gusta hablar a las marujas de médicos y enfermedades, propias y ajenas, casi como si fuera un modo de vida. Si no las tienen, se las inventan y, así, se sienten realizadas comentando con sus compañeras de asiento de ambulatorio o de visita hospitalaria lo mal que se encuentran, los achaques que sufren o que tal o cual doctor les ha operado de algo llamado vesícula. Sin duda no habían querido nunca aprender que en esos lugares hay que ser positivo. Aquel sitio estaba colapsado, las habitaciones individuales se hacían dobles, las de tres personas pasaban a ser de cinco, en las de cuatro personas se hacía sitio para seis y, en algunas plantas, se utilizaban los pasillos para tales componendas. Sin duda, parece razonable en que esa situación de jungla de histeria y bacterias se puedan cometer errores. Recuerdo algunos verdaderamente lamentables, pero que no dejaban de tener cierta gracia, como el de un paciente que llevaba un mes en coma y todos los días le servían desayuno, comida y cena, o, el del día que, ante la falta de espacio y tiempo, metieron en una -9- © Oscar Gutiérrez Aragón sala de espera el cadáver de un hombre que acababa de morir y allí mismo le dejaron amortajado. Unos minutos después entró en el recinto una señora de avanzada edad para utilizar el teléfono y el susto que se llevó fue tan enorme que tuvieron que atenderla a ella por una grave crisis nerviosa con pérdida añadida del habla. En los tres meses que pasé allí a la espera de que mis pulmones se pusieran en orden y las transaminasas no castigaran mi hígado tuve tres compañeros de habitación, cada cual más pintoresco. El primero de ellos era un pobre chico que de pequeño había sufrido una meningitis que le había dejado un poco lento de entendederas. Me contaba su madre que nunca había salido de su pueblo en la montaña, a no ser para ir al médico, por lo cual le inspiraban bastante tirria, aunque hay que reconocer que sólo intentaba morderles la mitad de las veces. Tenía la nada respetable costumbre para un hospital de oír la radio a todas horas, con el agravante de que, para él, los cascos eran un invento del mismo demonio, inservibles en todo caso. El único momento que abandonaba la radio era para ver el fútbol en la televisión y no sé que sería peor, pues no acababa de entender que las repeticiones no son otro gol y que su equipo no ganaba cuatro a cero en el primer minuto de partido, aunque el hubiera gritado el gol como un energúmeno en cada una de las tomas televisivas. El chico fue sustituido por un hombre joven recién casado que se había cortado una mano con una sierra eléctrica y que, a resultas de la operación de reimplante, le surgió un problema pulmonar por el que tenía que estar conectado a una máquina noche y día. Este aportó a mi estancia hospitalaria una cierta alegría, tanto por su amena conversación como por la constatación del hecho evidente de que allí había mucha gente en peor estado que yo, sólo era cuestión de fijarse. El último compañero de fatigas fue sin duda el más extraño. Se trataba de un ex-legionario de unos ochenta años, curtido en cientos de trabajos y anécdotas que se propuso contar una a una. No callaba este anciano ni cuando dormía, pues por las noches tenía accesos de sonambulismo que le hacían encender todas las luces y hablar sin cesar. Sin embargo, ya sea por el tiempo que pasamos juntos en aquel reducido espacio reconvertido en suit doble o porque realmente resultaba divertido, es el que más recuerdos me dejó. Era un hombre escuálido, además de pequeño, descarnado por dentro y por fuera, cuyo único rasgo distintivo del resto de los viejos de la planta era el par de tatuajes que la juventud y un musulmán amigo suyo dedicado a taladrar pieles ajenas, que conoció en Ceuta en su época militar, pusieron en su brazo, sin que el paso del tiempo hubiera conseguido borrar del todo. Padecía de todos los males posibles que una persona puede imaginar, y digo imaginar porque nunca llegué a estar seguro de que estuviera realmente enfermo. Más bien parecía que disfrutaba de su estancia en el hospital como única escapatoria de su solitaria vida sin familia y sin conocidos en un pequeño cuchitril de la ciudad. De este modo, se había convertido en un verdadero especialista en el arte de engañar, o casi, a médicos y enfermeras, aunque a veces los resultados no fueran los esperados. Una mañana dominical llamó a la enfermera de guardia para que pasara por la sala y así poder ver, tal y como decía él, carne de hembra. - ¡Ñorita, ñorita! -gruñía, desde el fondo de su dentadura postiza-, he vuelto a escupir en el bote del termómetro. La enfermera entró por la puerta con cara de enfado contenido, pues era la décima ocasión en veinte días que el anciano se “equivocaba” de bote. - ¿Otra vez, abuelo? -preguntó irónicamente, intentando parecer dulce, pero sin conseguirlo-, ya le hemos dicho que se fije, hombre..., traiga, traiga, que se lo volveremos a desinfectar. Lo que no sabía esa enfermera es que aquella era su artimaña favorita para atraerlas a la habitación. Aquel día, como postre, intentó otra estrategia. - Ñorita, me duele mucho la proasta... -dijo, dirigiéndose a la enfermera, a la vez que comenzaba a quitarse la ropa-. - ¿Qué le duele qué? - Creo que padece de la próstata -tercié yo, riéndome por lo bajo-. - ¡Haga el favor de vestirse! -gritó la enfermera-, que yo ya voy a avisar al médico de guardia. Naturalmente, cuando apareció el médico, ya no tenía ningún dolor localizado en tan baja zona. Otra cosa hubiera sido si la guardia de aquel día le hubiera correspondido a una doctora. - ¡Ay!, doctor, creo que el dolor me ha subido al estóamo -le contaba al médico, dándose palmaditas en el vientre-, sí, sí..., es el estóamo lo que me duele... - Bueno, ya veremos que es lo que tiene -comentó el médico-, desnúdese, por favor, que le voy a explorar. - ¡Ay, que poca cosa somos! -se quejó-. Después de abandonar la Legión había sido, la mayor parte de su vida, pastor de ovejas por todas las tierras de España y, según él, temía más al hambre que al lobo, ya que, aunque este fuera cruel y sanguinario, al menos en su época, peor era el amo cuando se enteraba que había tenido que sacrificar un cordero o una oveja vieja para apaciguar el estómago. Sin embargo, su respeto por este tipo de cánidos llegaba casi hasta la veneración. Su relato preferido versaba sobre el ataque de cuatro lobos a un oso pardo en las tierras de Babia, “junto al Montiguero”, explicaba en un estado próximo a la idolatría. Me lo contó, al -10- © Oscar Gutiérrez Aragón menos, unas quince veces. Yo creo que nunca encontró, a lo largo de su existencia, un ser que le mereciera tanta admiración, por lo que los hombres y mujeres raramente significaban para él algo más que un rato de aburrimiento. Una de las tardes que más fuertemente nevaba, desde la habitación de al lado llegaba el sonido de un televisor a gran volumen. Acababa de estallar la primera guerra televisada de la Historia. Aviones americanos bombardeaban Irak, la Guerra del Golfo pasaba de ser una mera hipótesis de tertulia radiofónica a convertirse en la madre de todas las batallas. Para mí, todo aquello me resultaba demasiado lejano. ¿Qué me podía importar que miles de personas estuvieran muriendo en un remoto país cuando yo estaba luchando por mi propia supervivencia?. No obstante, la guerra cambió los hábitos en el hospital. Los televisores estaban encendidos todo el día, la gente ya no hablaba de enfermedades y los viejos, aunque parezca mentira, olvidaron su concierto de toses y carraspeos. Yo podía leer tranquilamente y reinaba una tranquilidad absoluta, sólo interrumpida por los análisis matutinos. - ¡A vaya dos nos han juntado! -le venía diciendo la enfermera que portaba los tubos para la sangre a la compañera en el momento en que ambas entraban por la puerta-. - Tú fíjate que a mí ya no me dejan pinchar a los niños..., por lo de los nervios, ya sabes -le contaba la segunda enfermera-, a ver, habitación quinientos doce, cama uno..., sí..., usted, abuelo, le toca sacar sangre. El viejo, que las había escuchado, debió pensar que aquellas dos orondas mujeres venían para hacerle una sangría y que de allí no salía con el brazo sano. Seguro que, al menos en esos momentos, se arrepentía de inventarse dolores y de fingir enfermedades. - ¡A ver, a ver!, descúbrase el brazo... ¡Uh, qué venas más pequeñas!, ¡con la mala vista que tengo! -dijo la enfermera de los tubos-. - Pues yo tampoco la tengo muy buena -afirmó la segunda, adelantándose para agarrar el brazo del viejo por sorpresa y clavarle la aguja sin posibilidad de reacción por su parte-. Obviamente falló..., al igual que la segunda, la tercera y la cuarta vez que lo intentó. Las sábanas de la cama del viejo estaban tiñéndose de un horrible color amarillo derivado del sudor y de un más alegre color rojizo proveniente de los goterones que le saltaban del brazo después de cada pinchazo. - ¡Ñorita, por favor!, ¡ñorita, por favor! -era único que acertaba a decir aquel hombre que casi creía que la vida le abandonaba por momentos y que debía estar pensando que lo que no había conseguido el frío, el hambre y el lobo en décadas de pastoreo lo iban a conseguir aquel par de mujeres en unos minutos-. Pero, aplicando el dicho popular por una vez con criterio, la sangre no llegó al río y, por fin, una de ellas, no recuerdo cual porque me había dado la vuelta para no ver aquella tortura, consiguió llenar medio tubo. - Con esto valdrá... -dijo, levantando la jeringuilla para expulsar el aire y empujando hacía arriba-, ¡uy!, se me ha caído... -murmuró, observando avergonzada su alrededor hasta encontrar un punto en que su mirada no se encontrara con la mía, la de la otra enfermera, la del viejo o con la sangre que acababa de aceptar el suelo de la habitación como nuevo hogar-, abuelo, creo que vamos a tener que pincharle otra vez. - ¿Te importaría salir un ratito al pasillo? -me solicitó amablemente la otra enfermera-. El día que abandone aquella pequeña habitación, de la que no me podía quejar ya que tenía baño individual, e incluso, terraza, aunque en semejante época del año, con el frío que hacía, era lógico que no llegara a comprender su utilidad, comenzó una nueva vida para mí. Era un regalo y me propuse disfrutarlo. Había cambiado, era más fuerte y mi decisión más importante fue que, a partir de aquel momento, iba a escoger mi camino. Entonces ocurrió el segundo acontecimiento imprevisible que modificó mi futuro. Durante mi estancia hospitalaria y posterior periodo de recuperación se me olvidó un pequeño detalle burocrático que tenía una gran importancia para los jóvenes de nuestra generación. Por eso, el Ministerio de Defensa me instaba a incorporarme al Ejercito de Tierra durante el mes siguiente. - Pero, madre, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? -gritaba, como casi todos los días, en la mesa a la hora de comer-. - La culpa la tienes tú, ¡y punto! -concluyó mi madre-, ¡si hicieras las cosas como Dios manda!... Mi madre utilizaba siempre el concepto de culpa como arma arrojadiza o como motivo de disculpa propia, lo cual era lógico teniendo en cuenta las enseñanzas que había recibido. No hay que olvidar que la educación nacionalcatólica se basaba en dos pilares, el miedo y la culpa. La inculcación del miedo, revestido de temor divino, buscaba que aquellos niños y niñas ni siquiera se plantearan el más mínimo intento de abandono “de las únicas y verdaderas formas de comportarse y pensar” que existían en la vida y que por supuesto era las que se les enseñaban. Por otra parte, la culpa era un concepto interesante para acabar de convencer al buen católico que si hacía alguna cosa mal iba a pagar las consecuencias. Como añadido, este concepto servía para justificar el hecho indiscutible de que una persona con estas creencias nunca es responsable de ningún mal acto, siempre se deberá a una mala actuación de otro, el cual, por supuesto, es el que tiene la culpa. - Pero si he estado tres meses en el hospital y... -intenté razonar-. - Haz el favor de callar y comer, que es lo que ahora tienes que hacer, que estás en los huesos... -me cortó mi madre-, además, te va a venir muy bien, allí te van a hacer un hombre. -11- © Oscar Gutiérrez Aragón Otra de las insignes máximas de la época. Pero, ¿qué mente trastornada fue capaz de generar y difundir semejante disparate? Los amigos del barrio que habían pasado por el servicio militar habían encontrado un terreno abonado para probar nuevas drogas, comerciar con antiguas y trapichear con todo tipo de artículos robados. No sé si allí se hicieron hombres, lo que sí tengo claro es que mejoraron sus habilidades y se las enseñaron a otros que no las tenían. El servicio militar de entonces era, sin duda, una mezcla de sinsabores, gente insana y bazofia incomestible, a partes iguales. Era una pérdida de tiempo, un alto en el camino vital, un desierto entre oasis. Y tenía menos de un mes para hacerme a la idea. En medio del sofocante calor del verano, resultaba refrescante que lloviera un poco, pero en el patio del cuartel, el día de la incorporación a filas, los goterones de agua fría irritaban al personal, que, por otro lado, ya estaba lo suficientemente enfadado por tener que estar en ese lugar, como para tener que aguantar aquel regalo para los campos y las flores. - ¡Atención! -sonó una voz con un tono imperativo en exceso-, escuchen atentamente lo que se les va a indicar... Y comenzó un interesantísimo discurso-sermón sobre el elevado papel del Glorioso Ejercito Español en la sociedad, la escoria que representábamos y el estado varonil que a alcanzaríamos al final de los meses que íbamos a prestar “para el fortalecimiento físico y moral de nuestra sagrada patria”. - En este país no es que se joda mucho -berreaba un teniente desde lo alto de una tarima-, lo que pasa es que siempre joden los mismos..., así, que, mucho cuidado conmigo, porque jode quien puede, no quien quiere, ¿queda claro? Esa fascinante demostración de buena literatura fue mi único acto castrense, pues en la revisión médica que siguió a continuación el capitán-médico me apartó a un lado y me comenzó a interrogar. Era un hombre que evidenciaba cierta cultura, lo cual, después de los gritos guturales que acababa de soportar, constituía un motivo de alivio. - He leído tu historial médico -dijo, mostrándome un par de hojas con el logotipo del INSALUD-, aquí pone que estas en tratamiento por tuberculosis y que te quedan, al menos, dos años. - Eso pone, es cierto... -respondí-. - No puedes estar aquí, esto es un cuartel y tu tienes una enfermedad calificada como peligrosa, va contra las normas, te voy a mandar a casa con una exención por esos dos años. Por suerte, la agilidad mental, a base de tener mucho tiempo libre para pensar, se me había agudizado en los meses de enfermedad, y, con rapidez, elaboré una táctica para sacar provecho de la situación. - Pero yo quiero hacer la mili... -dije, convincentemente, abriendo las manos, dando a entender que no comprendía porque debía abandonar mi recién comenzada carrera militar-. - Bien, ya la harás. - Verá, doctor, ¿capitán, verdad?, lo que pasa es que acabo de terminar la carrera -le mentí-, y quisiera encontrar un trabajo pronto y, ya sabe, que sin el servicio militar cumplido es más difícil..., por eso, quiero quedarme. - Bueno, no sé... -se quedó unos segundos pensativo-, mira, me has pillado con un buen día -sonrió enigmáticamente-, así que voy a declararte totalmente exento. La sensación de libertad que sentí entonces debió ser similar a la de los presos que les conceden la condicional. En un mismo día había comenzado el servicio militar y lo había terminado, lo cual no era muy habitual. Tengo que decir, para no faltar a la verdad, que a la decisión que tomó el capitán-médico ayudó de gran manera el que en mi revisión fuera detrás de la de dos yonquis. A este tipo de personas, el ejercito les considera inservibles y les licencia sin preguntar. No es su problema. Sin duda, debió pensar que yo, por lo menos, me lo merecía. Ha llegado el momento de contar mi historia. Si alguien llega a conocerla, quiero que no le deje indiferente, que asuma lo que su entendimiento le sugiera y su espíritu le inspire, pero espero que nadie me juzgue, porque no hace falta, ya sé que soy responsable de mis actos, estén justificados o no. Lo que hasta aquí he narrado constituía el germen de lo que, agravado por los acontecimientos que se desarrollaron posteriormente, condujeron hacia un inevitable final, que parecía ya escrito en las líneas de la cruel fatalidad. He visto la pobreza enmarcada dentro de la que dicen abandonada lucha de clases, he crecido compartiendo una naranja con mis hermanos, he visto a gente muriéndose en las esquinas y en los parques, he sentido que el frío corrompía mis huesos debajo de una manta dentro de una casa sin calefacción, he robado, peleado y engañado por necesidad, he habitado en la privación y en la oscuridad, he teñido mis sueños de decadencia, he sentido el caos engulléndome, me he maldecido por ser capaz de pensar, he querido desaparecer. Pero siempre anhelé superar la cota que impuso mi nacimiento, deseando engañar al destino. Luche por no desviarme ni un paso del camino que me había marcado, recostado en el odio carnívoro, con el único poder que nadie me podía negar: el conocimiento. Juro que lo conseguí, llegué al final, fui lo que quise ser. Y entonces, sucedió lo que no esperaba. Cuando había conseguido cerrar los ojos cada noche con la satisfacción del cumplimiento del deber y de la autorrealización personal, comenzaron a soplar vientos de -12- © Oscar Gutiérrez Aragón rechazo y de envidia. Seres que sufrían de un preocupante raquitismo moral se empeñaron en considerarme un estorbo, insurrecto de su propia condición, ascendido desde los sótanos de una miseria que para ellos nunca existió. Por ello quisieron que, como aquella Malena, la que tenía nombre de tango, sintiera en mi alma lo que es haber nacido con mala sangre. No podían dejar que fuera dichoso. Mi felicidad no era su preocupación, era su problema, una contrariedad en su círculo elitista, una rémora eliminable. Decidieron que mi rumbo tenía que cambiar y que yo debía volver a escuchar el invierno. Al revivir estos acontecimientos, sólo el recuerdo de lo poco que ha sido bueno en mi existencia retorcida me hace sentir alivio y me otorga fuerza para proseguir la narración. Una de esas bondades eran mis conversaciones con Lorena. En una de ellas, mucho antes de los hechos luctuosos que ahora me han llevado a escribir, la hacía participe de mis preocupaciones premonitorias sobre el tema. - Hay gente que no quiere dejarme crecer, ¿sabes? - No te entiendo -sonrió con dulzura desde el fondo del brillo de su mirada-, ¿qué quieres decir? - ¡Da igual!... -me quede pensativo-, dime, ¿tú qué crees que es mejor, ser igual a todo el mundo o ser diferente? - No sé, depende..., a veces conviene ser igual que todos porque es la mejor manera de pasar desapercibido, lo cual evita que aparezcan rivalidades, surjan rencillas o se produzcan roces con los demás -razonó, al tiempo que entrelazaba los dedos de su mano derecha con los de mi mano izquierda-, claro, que, por otra parte, también es bonito ser diferente, mostrarse como un ser único, saber que eres especial porque has decidido que así sea. - Entiendo, según tú, las dos posturas tienen ventajas -dije, levantando la vista hacia el final de la acera por la que íbamos paseando-, pero yo creo que también tienen inconvenientes, si eres igual al resto de la gente, te conviertes en un triste ser apático que no sabe si pasa por la vida o es la vida la que pasa por encima de él, y si eres diferente, corres el riesgo de que no se te acepte en determinados grupos en los que, por el motivo que sea, te convendría estar. En ese momento, llegamos a su casa. Antes de que entrara en el portal, le puse la mano en el hombro y la miré a los ojos. - Y tú, ¿qué eres? -le pregunté-. - Yo, por supuesto, soy diferente..., pero creo que eso ya lo sabías -manifestó con convicción, estallando en carcajadas-. - No lo dudo... -dije yo, riendo al mismo volumen-, pero deja echarte flores, para de escojonarte y ayúdame un poquito..., dime, ¿igual o diferente? - ¡Vale! -dejó de reír-, yo creo que todas las personas tienden a ser iguales, sobre todo a medida que crecen, cuando van siendo conscientes de sus responsabilidades, por eso, la mayor parte de ellas acaban formando una familia, comprando una casa y pillando un monovolumen francés o japonés donde llevar a los niños el fin de semana, aunque, para ser sincera, la verdad es que, hoy en día, no es muy habitual tener más de un churumbel. - Entonces yo soy diferente -le sugerí, a la vez que le daba un pequeño beso de despedida-. - ¿Por qué? -preguntó, sujetándome la mano para retenerme un momento-, ¿acaso vas a tener más de un hijo? -volvió a reír con fuerza-. - No, yo voy a tener un BMW. En fin, todo comenzó, como creo recordar, al acabar mis estudios universitarios. -13- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO DOS LARA "Las amistades peligrosas son el relato de una intriga... Intrigar tiende siempre a hacer creer algo a alguien; toda intriga es un conjunto de mentiras; creer en la intriga es creer, en principio, que es posible influir en los hombres a través de sus pasiones, que son sus debilidades" (André Malraux) "No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí" (Juan Manuel Serrat) "Tú puedes enviarme flores muertas por la mañana, enviarme flores muertas por correo, enviarme flores muertas a mi boda, pero yo no olvidaré poner rosas en tu tumba” (The Rolling Stones) -14- © Oscar Gutiérrez Aragón En aquellos días sólo había un detalle que me quitaba el sueño. Durante el último año había hecho dos intentos para conseguir superar la única asignatura que no había sido capaz de hacerlo gracias a mis conocimientos o a los de los demás. En el mundo del estudiante, donde todo vale con tal de conseguir el fin propuesto, mis compañeros de curso y yo habíamos constituido un pequeño grupo en el que el copiar en los exámenes se había convertido en un arte. Sin embargo, como digo, una materia se había transformado en un escollo que parecía insuperable. Resultaba tan incomprensible, que opté entonces por utilizar toda mi capacidad memorística para aprender sin entender cientos de folios de apuntes. Mi existencia era, en aquel momento, una mezcla de fórmulas econométricas, pizzas congeladas y música de los Smiths. Pero al salir de aquel examen sabía que había sido el último. La próxima vez que volviera a la facultad iba a ser para recoger el título. Estaba convencido. A la puerta me estaba esperando Juan con su coche para ir a tomarnos unas cañas. En el aparato de radio sonaba a todo volumen el “Born of frustation” de los James. - Una canción muy adecuada... -le dije, señalando con el dedo hacia el radiocassette del viejo Fiat-, pero esta vez se acabó la frustración para siempre. - ¿Entonces, te salió bien el examen? -me preguntó Juan-. - ¡Hombre!, yo creo que sí..., por fin se acabaron los estudios -respondí-, claro, que ya me vale, si, con una asignatura que tenía para todo el año, no la apruebo, me matan en casa. - Perfecto, pues enhorabuena, tírate al rollo y págate unas cervecitas -dijo, de seguido-. - ¡Serás payaso! Por fin había acabado. En esos instantes no me importaba ni el haber tenido que trabajar duro para pagarme los estudios ni la necesidad de superar una enfermedad tercermundista para llegar hasta ese momento en el que ascendía un escalón más en la búsqueda de mi paraíso soñado. Ya era un poco más parecido a aquellos que no habían nacido a mi lado y un poco menos a las personas con las que crecí. Lo cierto es que no había abandonado del todo a los chicos del barrio. Una de las formas más rentables que conocía para obtener dinero era seguir haciéndoles ciertos trabajillos, como ellos los llamaban. Así, no era raro encontrarme, durante mi época de estudiante, trapicheando con toda clase de productos robados o consiguiendo algún tipo de droga, más o menos blanda, para gente que creía que las fiestas universitarias eran más “progres” si conseguían perder alguno de sus sentidos. Fui consciente en aquella época de que una de mis mayores virtudes, potencialidades las llaman ahora los psicólogos, era la eficacia. Por encima de todo, soy una persona eficaz. Si alguien me pedía tal o cual modelo de radiocassette, o un determinado libro de texto carísimo o el último disco del grupo de moda, enseguida lo iban a tener, ya que inmediatamente se ponía en marcha toda una maquinaria que reportaba beneficios a mis amigos, a mí y a los “clientes”, que se evitaban mayores desembolsos. - ¡Oye!, ¿tú eres Racso? -me preguntó una vez una chica rubia menuda con cara de ser de los primeros cursos-. - Sí, yo soy -le respondí, examinándola instintivamente de arriba abajo y parando mis ojos a la altura en que siempre se suelen parar-, ¿qué quieres? - Me han dicho que consigues cosas... - Puede ser, ¿quién te lo ha dicho? - Salgo con uno de tu curso -manifestó con rapidez, como si tuviera bien la lección aprendida-, me lo ha comentado alguna vez, no sé cuando, hace tiempo. - Y, dime, ¿cómo crees que podría yo ayudarte? - Mañana es el cumpleaños de mi novio y me gustaría regalarle unas gafas de sol. - ¿Te parecen bien unas Ray-Ban? -pregunté, poniendo cara de que podría ser difícil-. - Pues no estaría mal... -sonrió al darse cuenta que había aceptado su encargo-. - Vale, aparece por aquí mañana a esta misma hora con dos talegos -le indiqué, dándome la vuelta al instante para proseguir la conversación con Roberto, uno de mis compañeros de clase-. - ¿Se las vas a conseguir? -me interrogó Roberto, más por pura curiosidad que por ganas de saberlo-. - Por supuesto, tiene unas tetas enormes -le contesté-. - ¡Joder, tú si qué sabes! -exclamó entre risas-. Así es como obtenía gran parte de los ingresos que necesitaba para concluir los estudios. Realmente a mí siempre me pareció una forma justa de financiación y hoy, como economista que soy, lo entiendo como un equitativo traspaso de fondos de personas o instituciones a los que les sobraba a un sujeto carente de los mismos. Nunca robe a los pobres o acepté artículos que supiera que provenían de gente que los necesitaba más que yo. En cuanto a las drogas, yo no solía probarlas y, si otras personas querían hacerlo, pienso que no era mi problema, sino mi fuente de ingresos. No iba a juzgarles por lo que hacían, como espero que ellos hicieran conmigo. También tengo que contar que en aquellos años no sólo me dediqué a los chanchullos, el saber buscarse la vida no era más que una simple consecuencia del haberme criado en el barrio. Desde que era un niño, los veranos los pasaba con mis abuelos en su pueblo, una pequeña villa enclavada en un amplio -15- © Oscar Gutiérrez Aragón valle de montaña situado al pie de la Cordillera Cantábrica. Allí aprendí con ellos los usos y costumbres agrícolas y ganaderos, por lo que no me fue complicado obtener trabajos de temporero como pastor de vacas o para recoger la cosecha en las campañas de la cereza, la hierba, la uva o la patata. Sólo caminaba por el filo de la ilegalidad si era absolutamente necesario. Al terminar los estudios, decidí tomarme un tiempo para pensar cual iba a ser el siguiente paso de mi huida hacia delante. Por eso, mientras aclaraba mis ideas y resolvía que iba a dedicarme a la docencia, hecho que, como contaré al avanzar la narración, constituyó el pilar básico en el que se asentó mi vida a partir de ese instante, advertí que en mi realidad cotidiana faltaba algo que nunca me había preocupado, pero que entonces empezaba a crearme cierto malestar. Hasta ese momento, había tenido aventuras esporádicas con chicas que surgían sin planteármelo y que no significaban para mí nada más que una diversión pasajera o un entretenimiento sin perspectivas. En aquel ahora, mi alma experimentó un sentimiento de escasez hiriente y desconocido, la necesidad de amar se convirtió en una preocupación que había que resolver. Todos hemos oído que el amor llega solo, sin avisar, de forma sorprendente e incomprensible, pero yo también sé que arriba mucho más fácil si se le ayuda, si se le empuja en su inevitable caída hacia los espíritus receptivos. Lo que quiero decir es que tenía una necesidad que saciar, que no lo iba a hacer con cualquiera y que, a partir de esos momentos iba a proponer a mi corazón que estuviera abierto más allá de los límites que marcaban mi propio espacio vital. Como sucede en tantas ocasiones, el interesado es el último en enterarse de que hay alguien para quien supone algo más que un cruce de miradas. Yo no era diferente en ese sentido. Creo que, por la razón que sea, no nos educan para interpretar sentimientos y que, aunque tarde, muchos somos capaces de aprender por el camino, a pesar de que sea a base de cometer errores. Hay quien nace analfabeto de sentimientos y acaba siéndolo el resto de sus días y hay quien, por contra, va desarrollando sin miedo una forma de proceder que le permite acercarse a los emociones ajenas con el fin de provocar el menor daño posible a los demás con sus decisiones. Yo creo que soy de estos últimos y he de decir que baso mi método, sobre todo, en observar a la gente. No obstante, por entonces desconocía muchos de los aspectos que conforman la naturaleza humana en general y la condición femenina en particular. Por suerte, contaba con una amiga que conocía desde pequeño la cual, en ocasiones, se convertía en mis ojos, cuando yo me empeñaba en mostrarme ciego ante lo que parecía ser evidente. Esta chica vivía en una ciudad no muy lejana a la mía, por lo que, aunque no la viera con la frecuencia que quisiera, tampoco pasaba mucho tiempo sin que tuviéramos algún encuentro. Sus abuelos tenían alquilado un caserón al Obispado en el pueblo de los míos, por lo que, de vez en cuando, coincidíamos allí. La conocíamos como Trici, aunque su nombre era Patricia, cuyo uso a ella le gusta bastante más que su diminutivo. Era una chica tan agradable al trato como inconstante en sus relaciones personales. Se caracterizaba por dar unos consejos tan excelentes como desacertadas eran las decisiones que tomaba sobre su propia vida. Si así era por dentro, por fuera resultaba parecida, ya que disfrutaba de una belleza muy serena, bajo una piel muy blanca y un cabello rubio rizado que llevaba siempre al viento, que no se preocupaba de mostrar a los demás por pura desidia. Una noche, en la que el frío era tan intenso que dolía respirarlo, alguien propuso al grupo que estabamos en la calle principal del pueblo, al lado de la iglesia, que nos coláramos en la casa de la tía María, que había muerto hacía algunos meses. No dejaba de ser curioso que toda la gente llamara “tía” a alguien que ni siquiera era de su familia, pero ya se sabe como son las tradiciones rurales. Corrían rumores de que la buena mujer había muerto con todo el dinero ganado en años de trabajo y cobro de pensiones fraudulentas escondido en alguna viga o en algún recoveco de la pared de su casa, razón que llamaba suficientemente la atención como para que la propuesta fuera aceptada en el acto. A la luz de la luna creciente, con el vapor que provocaba el frío en cada palabra o la simple respiración pasándonos delante de los ojos, el grupo que conformábamos Trici y yo con algunos otros amigos y amigas del pueblo llegamos al portal de la tía María. - Bueno, ¿qué, cómo entramos? -preguntó Lolo, un asturiano tan alto como flaco, que siempre parecía estar muy nervioso-. - Yo creo que si forzamos una de las ventanas del piso de abajo, no vamos a tener muchas dificultades expuse delante de la puerta de la casa-, estas casas viejas siempre tienen alguna cerradura rota o algún cristal partido. Dimos la vuelta a la edificación y en la parte de atrás encontramos el acceso buscado. Entre las dos contraventanas de una de las habitaciones del piso bajo se notaba la madera tan podrida por la humedad, que enseguida comprendimos cuál era la manera más fácil de entrar. - Lolo, mete la navaja por aquí -señalé el espacio entre las contraventanas-, y cuando al subirla hacia arriba notes algo duro, empuja con fuerza..., es el pasador, en cuanto salte, bastará con empujar la ventana hacia dentro. Así lo hizo y, en menos de un minuto ya estabamos todos dentro tras la luz de dos linternas que llevábamos. Sin duda, no íbamos a encontrar el tesoro, pero la ilusión que nos provocaba el sentirnos aventureros, Indianas Jones de postal, herederos de los antiguos piratas, que no de los modernos, tan -16- © Oscar Gutiérrez Aragón diferentes en sus estilos y en sus métodos, así como el hecho de que entre aquellas paredes no soplaba el viento, compensaban con creces cualquier fracaso de nuestras peripecias nocturnas. - Yo siempre he oído a mis abuelos que aquí, en los pueblos, la gente guarda el dinero dentro de una viga -dijo Trici-. - Pues yo creo que lo suelen esconder debajo de un ladrillo -afirmó otro de los del grupo-. - ¡Qué va!, todo el mundo sabe que lo guardan dentro del colchón -apuntó el más joven de todos-, ya veréis... Después de revolver con esmero y avaricia cada uno de los rincones de la casa sólo conseguimos descubrir suciedad y telarañas alrededor nuestro y, si soy del todo sincero, casi también en el interior de nuestro espíritu. - ¡Busca, busca ahí, que a la muerta no le va a importar! -me gritaba Lolo desde otra habitación que quedaba puerta con puerta respecto a la que yo estaba, al ver que ya había conseguido forzar a patadas la cerradura de un armario-. Cuando nos calmamos, comprobamos que lo único que habíamos recaudado eran unas velas dentro de una alacena. Ese fue todo el botín que ocultaba la casa para nosotros. Decidimos, de cualquier modo, quedarnos un rato. Encendimos las velas y nos sentamos en las sillas que allí había, una vez dispuestas en torno a la luz. La novedad de esa noche era la presencia de Lara, una chica que la última vez que la había visto antes de aquel momento tenía unos cinco años de edad. Entonces contaba dieciséis y, desde luego, aunque se había convertido en una adolescente bastante hermosa, no la presté mucha atención. Por lo que me contó después Trici, esa no fue la misma actitud que tuvo ella con respecto a mí. - ¿Te fijaste como te miraba Lara? -me interrogó Trici a la mañana siguiente mientras estabamos tumbados al tibio sol de otoño-. - No... -dije, incorporándome como un resorte-, ¿de qué narices me estás hablando?, ¿cómo me miraba? -le pregunté, levantando los hombros, tratando de dar a entender que era cierto lo que le decía-. - Pues con ojos de enamorada. - ¡Venga, Patricia! -exclamé nervioso-, que a ti siempre te gustó hacer de casamentera, sobre todo si es conmigo, aunque todavía no tengo muy claro el porqué. - ¡Mira, patán, algo le harías anoche! -me grito, entre ofendida por el comentario y divertida por verme en un aprieto-. - La verdad -resoplé- es que lo único que recuerdo es que le pregunté si se le había pasado el frío, pero, vamos, más que nada porque soy una persona amable, que me preocupo por los demás y... - Sí, si, y, ¿qué más? -interrumpió mi discurso-. - Bueno..., puede que le cogiera la mano para darle calor -intentaba justificarme-, sólo fue un momento y no creo que... - ¡Lo ves como eres tonto! -me volvió a interrumpir-, Lara ha visto en ese gesto lo que ningún chico de su edad se atreve a hacer porque sí, sin razón alguna, sin buscar algo más, ¿lo entiendes?, ¡capullo! - ¡Vale!, y, ¿qué quieres que haga? - ¡Tú mismo! -dijo con desidia-. - Pero, dame algún consejo... -le guiñé un ojo, intentando ganármela-. - No dices que soy una casamentera -bajó la voz-, pues, ¡búscate la vida! Sabía que Trici no estaba enfadada y que si necesitaba ayuda me la iba a prestar. Sólo quería darme una lección, cosa que puede que me lo mereciera porque, en el fondo, quizás tuviera razón. Estuve pensando en ello todo el día y, como si se tratará de una especie de magia, el saber que le importaba a alguien, despertó mi curiosidad y, a decir verdad, casi sentía que me había enamorado. Decidí que iba a estar con ella, pero, para eso, debía ir con cuidado, no quería equivocarme o pecar de incorrecto. Necesitaba ayuda femenina. - Trici, abre la puerta... -le llamé picando en la ventana de su habitación, que daba a la calle principal-, ¿sigues enfadada? - No, ya se me ha pasado, por suerte para ti -dijo, al aparecer sobre la escalera de entrada a la vivienda, ofreciéndome pasar a una pequeña sala que servía de comedor-, si, a fin de cuentas, ya sé que lo que pasa es que eres un poco ignorante. - He pensado que quizá tengas razón y no estaría bien dejar pasar oportunidades que luego me hagan quedar con la duda. - Tengo razón, sin el quizá... -puntualizó-, y te voy a ayudar, creo que lo mejor es concertar un encuentro para que habléis. Hoy es viernes, podíamos salir por la noche a tomar algo y, cuando tengas una oportunidad, si suena una rumba, un merengue, una salsa o algo así la pides que baile contigo..., ya hablaré yo con ella antes. - Pero si a mi no me gusta esa música, hasta he pensado fundar una ONG llamada “Yo también odio la música caribeña” -protesté-, y mucho menos me gusta bailar... - Tú confía en mí y haz lo que te digo -propuso imperativamente-. -17- © Oscar Gutiérrez Aragón Era un bar musical de dos plantas al que se accedía por la superior. Bajamos al sótano y, mientras los amigos decidían si se tomaban unas cucarachas o unos taponazos, elección que, en cualquier caso, les iba a reventar los estómagos, tomé la determinación de seguir los consejos de mi amiga Patricia, quien, debido a un contratiempo de última hora, no había podido venir. Me acerqué a la chica. - Lara, ¿quieres bailar? -pregunté con vacilación, al comenzar a sonar los acordes de una canción de Los Rodríguez que casi se ajustaba perfectamente al plan-. - ¿Contigo? -dijo ella, con igual timidez-, me encantaría, pero no sé si sabré... - Da igual, yo no tengo ni idea, así que nunca vamos a saber quién lo hace peor -me reí-. Lara era una chica delgada, tan alta como yo o tal vez un par de centímetros más, lo cual no es ningún hecho meritorio, pues yo escasamente supero el metro setenta de estatura. Tenía el pelo lacio y lucía una larga melena que le llegaba hasta casi la cintura. Su piel era clara, casi pálida, sus ojos claros y tristes. Su cara estaba dotada de una belleza singular y su cuerpo era atractivo. He de reconocer que nunca he visto a nadie con las piernas tan bonitas como las de ella, a nadie que vistiera unas botas con la gracia como ella era capaz de imprimirlas. Destacaba, además, por un largo flequillo que le tapaba toda la frente y cuyo cuidado le preocupaba hasta más allá de lo que se podía considerar como inquietante. En el tumulto del bar sentía como una sensación de desasosiego me subía desde el estómago hasta el pecho. La miraba a los ojos y sabía que no me perdonaría nunca dejarla escapar. Sería un imbécil si no era capaz de querer a aquella chica. Bailábamos y al sentir el calor de su mano me estremecía. No deseaba otra cosa que parar el tiempo, el espacio y el sonido y que ese momento durara siempre. Me había enamorado. Sólo faltaba saber que sentía ella. Tome aliento. - Vamos a besarnos -le dije, agarrándole ambas manos con fuerza-. - Pero yo no sé, nunca he... La puse un dedo en la boca para hacerle ver que aquello carecía de importancia. Lo verdaderamente esencial es que me encantaba, no me lo podía creer, su timidez me subyugaba. Me acerqué a ella hasta que pude sentir su respiración en mi rostro y acerqué mis labios a los suyos con lentitud para hacer más perpetuo el momento. La besé y sentí su boca deshacerse en la mía, su cuerpo temblar y su alma conmoverse. Sólo quería quererla. - Lara, sé que no me vas a creer -susurré, tras besarnos y entrelazar los dedos de las manos-, piensa lo que quieras pero lo que te tengo que decir nunca se lo he dicho a nadie..., la verdad es que creo que te quiero. - Yo también te quiero, Racso -dijo, con lagrimas en los ojos-. Quiero creer que la quería, porque para mi aquella era una sensación tan nueva como todas las que se pueden confundir con el amor. Así mismo, pienso que creyó mis palabras porque, aunque era cierto que nunca le había dicho a una chica que la quería, todos sabemos lo difícil que resulta hoy en día creer estos términos debido sobre todo a la ligereza con que se lanzan al aire. - ¿Nos vamos? -pregunté, después de otro beso igual de grato que el primero-. - Tú y yo solos, ¡por favor! -me pidió con una voz muy suave, casi suplicante-. - ¡Vale!, espera aquí. La besé y me dirigí adonde estaban los otros, al otro lado del bar, perdiendo los sentidos y el equilibrio físico, químico y mental a base de ingerir cucarachas ardientes. - Me voy con Lara -les grité bajo la música-, ¡portaos bien!, ¡ah, y no acepto preguntas!..., por ahora. Allí les deje, a mitad del camino entre la intriga y la intoxicación etílica. Lara y yo salimos de la mano del bar musical y pisamos la calle mojada con la ilusión renovada. - Sabes, Racso, el mundo ya no es el mismo que cuando entramos -dijo, mirándome a los ojos-. - No, no lo es. Y no lo era, ni lo iba a ser nunca más, porque acabábamos de desencadenar un crisol de sentimientos, un abanico de matices en las emociones que nos iban a conducir irremediablemente a un universo de incomprensión y de dolor. Si los dos supiéramos el sufrimiento tan grande y el odio tan autodestructivo por el que íbamos a pasar, estoy seguro de que no hubiéramos bailado en la penumbra de aquel bar..., o quizás sí. Lo que lo hace más doloroso es que en aquel momento me sentía capaz de ver el mundo en un grano de arena, el cielo en una rosa, el infinito en la palma de su mano y la eternidad en sus ojos cuando me miraban con dulzura. Lo cierto es que la quería con la inconsciencia que se quiere al primer amor y ella me amaba con la misma ingenuidad, propia de quienes no son lo suficientemente reflexivos como para comprender que siempre han existido y siempre existirán personas que no soportan la felicidad ajena porque piensan que si ellas no la disfrutan nadie es merecedora de tenerla. Esas personas estaban demasiado cerca de nosotros. Pronto lo íbamos a saber. La hora diaria de la comida era tiempo de intercambio de noticias. Yo normalmente solía intervenir poco y más bien me dedicaba a escuchar. Aquel día, entre plato y plato, me decidí a hablar. - Voy a seguir en la universidad, quiero ser profesor y creo que entrar en un departamento para realizar el doctorado es el camino más fácil -expuse con rapidez, esperando que no hubiera mucha reacción adversa a la noticia-. -18- © Oscar Gutiérrez Aragón Mi padre continuó comiendo y mis hermanos estaban más atentos a las noticias deportivas que sonaban en la radio, pero mi madre soltó la cuchara. - Vamos a ver, ¿es que no has tenido suficiente con cinco años de carrera? -preguntó con agresividad-. ¿Cuándo piensas buscar un trabajo? - Madre -dije, con tranquilidad, intentando calmarla-, es una cuestión de vocación, quiero enseñar, trasmitir mis conocimientos... - Tú lo que quieres es tener más meses de vacaciones como todos esos, ¡qué tengo conocidos que son profesores! -se quiso cargar de razón-, pero, ¿qué crees, qué no te conozco?, ¡no eres más que un vago! - Pero, ¿qué dices? -comencé a decir, intentando esta vez calmarme yo mismo, pues notaba que la sangre me empezaba a golpear las sienes-, quiero ser profesor porque me parece que lo voy a hacer bien y... - ¡Cállate!, espero que el Señor te ilumine y prepares una oposición, como todo el mundo -sugirió mi madre con ese estilo tan propio suyo que tanto me desconcertaba-, esa es la única manera de tener trabajo seguro, para toda la vida; si no, ¿de que piensas vivir? “Como todo el mundo” es una de las sentencias favoritas de mi madre, de esas que añaden a todo razonamiento un mayor lustre o fulgor, que hacen que se acerquen a la verdad absoluta, a la única solución posible en cada caso. Lo realmente desconcertante es que ese mismo “todo el mundo” se reduce a sus amistades de secta y a sus conocidos de misa de una, gentes con mentalidad plana cuyo trato no aporta nada nuevo, ya que todos piensan igual, creen en lo mismo y usan semejantes argumentos en todo tipo de situaciones, lo cual conduce a razonamientos igualmente planos, sin matices. A aquellos que tenemos inquietudes, que nos gusta buscar el porqué de las cosas, el trato con este tipo de personas nos perturba y nos produce intranquilidad. - ¿Quién te ha dicho eso de las oposiciones? -continué discutiendo-, ¿alguna maruja de la escalera?, te recuerdo que hace cinco años tampoco te parecía bien que hiciera una carrera universitaria, no le veías futuro, y, sin embargo, la acabé, sin pedirte nunca ni un duro..., ¿sabes?, voy a hacer lo que os he dicho porque así lo he escogido -miré a todos y luego clavé mi mirada en la de mi madre-, y si no te gusta, ¡te lo tomas de dos veces, déspota! - ¡Mira lo que ha dicho tu hijo! -gritó, casi histérica, a mi padre-, ¡me está insultando! - ¡Estáis todos locos! -sentenció mi padre en un tono elevado-. - ¡A la mierda! -grité, levantándome sin acabar de comer, como tantas veces-. La verdad es que siempre he considerado que mis padres no me respetan por el simple hecho de que soy su hijo. Supongo que pasa en muchas familias pero yo tenía la sensación de que para mis padres cualquier argumento que procediera de personas fuera de su hogar tenía un mayor valor que si se exponía por alguien de dentro de la casa. En cierta ocasión, me los encontré mezclando aceite de oliva con aceite de girasol en unos garrafones. - ¿Qué hacéis? -me atreví a preguntar-. - Nada, ¿no lo ves?, echando aceite de girasol al de oliva -contestó mi madre-. - Sí, ya lo veo, pero ¿por qué? - Me han dicho esta mañana en la frutería que el aceite de oliva es malísimo y que no es tan perjudicial si se mezcla con el de girasol -explicó mi madre convencida-. - Eso es una gilipollez -comencé a argumentar, cogiendo una de las botellas de aceite de girasol-, este aceite tiene diferente densidad que aquel, nunca se van a mezclar. - ¡Sabrás tú más que la gente que sabe! -concluyó mi madre-, esto hay que hacerlo así, ¡y punto! Discusión terminada, por supuesto. Evidentemente nunca más volvieron siquiera a intentarlo porque aquello era una mezcla inviable, aunque seguro que pensaron que era porque habían entendido algo mal, no porque contra la naturaleza no se puede ir, como yo les intentaba hacer ver. De todos modos, ¿qué caso podía esperar que me hicieran?, si hasta cuando lo que les quería explicar resultaban evidente, tomaban mis disquisiciones por las de un necio. Siempre me viene a la cabeza la ocasión en que intente convencer a mi madre de que era imposible que hubiese pasado tres o cuatro gripes ese invierno, tal y como ella aseguraba a una vecina. “La gripe la provoca un virus y hasta que este no muta al año siguiente estás inmunizada y no puedes enfermar otra vez de lo mismo”, le argumentaba con la lección bien aprendida del telediario de turno, “lo tuyo serán catarritos de mierda, no sé, hasta me haces dudar de que hayas tenido la gripe alguna vez”. ¿Qué respuesta me ofreció ante aquella disertación? Pues la única que le venía siempre a su cerebro de grillo, “¡vas a saber tú más que los que saben!”, me decía una y otra vez. “Pero, ¡será gilipollas!”, era lo único que yo acertaba a pensar en esas ocasiones. Creo que el problema principal de la relación con mis progenitores residía en el hecho incontestable de que mi padre dejaba que fuera mi madre la que tomará la mayor parte de las decisiones familiares y como ella era un claro ejemplo de esas mujeres de la variedad impertinente, pero que se creen espirituales, ya se sabe, de las que tienen la razón divina en todo momento y lugar, pues no concedía nunca posibilidad de réplica a su pobre y mezquino modo de razonar. Puedo asegurar que con mi madre podía resultar traumático hasta el hecho de ducharse, pues sus hijos nunca sabíamos si a ella le resultaría conveniente en el momento escogido porque “acababa de limpiar el baño” o “porque se gastaba más butano del debido” o -19- © Oscar Gutiérrez Aragón “porque van a venir unas amigas mías de los Enlaces”. En todos esos casos, lo de menos es que nuestro olor corporal fuera peor que el de un perro pellejoso. Todo hubiera sido más fácil si mis padres alguna vez me hubieran respetado, si mi opinión, sobre los asuntos que habrían de resultar determinantes en mi vida, hubiera tenido para ellos algún valor más que el de una mera consulta a la que no iban a prestar atención. Yo sólo intentaba ejercer la maravillosa capacidad de escoger que tenemos los humanos y, desde luego, no iba a dejar que nadie me impidiera elegir mi camino, el camino que pensaba que tenía que tomar. Pero, claro, ¿cómo iban a respetar mis elecciones si para mi madre estas no eran tales? Para ella lo que yo escogía sólo se trataba de manías u obsesiones, en realidad las llamaba “osesiones”, que habrían de pasar cuando “pensara e hiciera las cosas como Dios manda”. Baste como muestra el hecho de que hasta llegó a acusarme de tener “la manía de leer”. - No entiendo esa osesión tuya por los libros que te ha dado ahora -afirmaba sin ruborizarse lo más mínimo-. ¿Y qué quería, que le advirtiera de la felicidad que me producía el sumergirme en cada uno de los mundos que me proponían todas las nuevas lecturas que comenzaba? Ella no podía entender el placer que me provocaba el rastrear la vida, los gozos y las desventuras del Jean Valjean y la Cosette de “Los Miserables” de Victor Hugo, del Edmond Dantes de “El Conde de Montecristo” de Dumas y Maquet, del Fray Guillermo de Baskerville y el Adso de Melk de “El nombre de la rosa”, de Umberto Eco, del Minuto Lauso Maniliano de “S.P.Q.R.” de Mika Waltari, de los Jack y Aliena de “Los Pilares de la Tierra” de Ken Follett, del Rob J. Cole de “El Médico” de Noah Gordon, del Jonathan Harker y la Mina Murray, del “Drácula” de Bram Stoker, y de tantos otros. ¿Cómo explicarle la serenidad y paz interior que sentía cuando leía libros como “El ocho” o “El Círculo Mágico” de Katherine Neville, “Las cenizas de Ángela” de Frank McCourt, “Qumran”, de Eliette Abécassis, “Sinuhé el egipcio”, de Waltari o “El camino” de Delibes? Ciertamente no podía comprenderlo. Mi madre era de esa clase de personas que sólo leía algo cuando en el buzón habían dejado la Hoja Parroquial o si alguna vecina de su cuerda le pasaba la revista “El Santo”, y además lo hacía en voz alta, en virtud de una incomprensible necesidad que tenía de oírse a sí misma continuamente y que le hacía hablar sola cuando no tenía cerca de alguien a quien martirizar con sus simplezas habituales. Así, no era raro que entrara en una habituación y si no tenía algo mejor que farfullar, dijera simplemente “¡a ver!...”, sin esperar respuesta alguna, porque ninguna ha de tener semejante alegato. - “A ver” no significa absolutamente nada, madre -le decía yo una y mil veces-, lo digo por si es que crees que nos has pedido algo... Por supuesto, tampoco en esas ocasiones tomaba en consideración mis consejos. Pienso que el odio proviene la mayor parte de las veces de la frustración y, en mi caso, cada vez que hablaba con mis padres conseguía una enorme carga de ella. Seguramente no habría sido la persona que he llegado a ser si me hubieran tenido más consideración. Tan sólo deseaba un poco de respeto. El despacho de don Carmelo estaba lleno de libros de contabilidad y de economía. El ordenador, más viejo que la mayor parte de los propios libros, estaba en una mesa junto a una de las esquinas y era el único elemento que daba un barniz de modernidad al conjunto. Él era un hombre que pasaba de los cuarenta sin llegar a la siguiente década, aunque aparentaba tener bastante más edad, debido sobre todo a su forma de vestir, mezcla de ropa de baúl heredado y rebajas de grandes almacenes. Lucía una barba descuidada, característica de quien cree que afeitarse es una imposición social inventada por enviados del infierno, y tenía los dientes tan amarillos que cualquiera hubiera dicho que habían pasado varios lustros desde la última vez que se los limpió, aunque, para no faltar a la verdad, he de decir que fumaba cigarrillos de tabaco negro en tal número y velocidad que, en su caso, era lógico disfrutar de semejante dentadura. - Así que quieres trabajar conmigo -me dijo amablemente-, y dime, exactamente, ¿qué quieres hacer? - Me han dicho que usted... -comencé a decir inquieto-. - De tú, por favor, trátame de tú -me pidió en el mismo tono, casi entrañable-. - Bien, pues eso, que me han dicho que tú estás investigando las interrelaciones entre economía y medio ambiente... - Medio ambiente, no. Eso es redundante -volvió a puntualizar-, en español medio y ambiente son sinónimos, llámalo ambiente o, si te parece mejor, medio natural. - ¡Vale!, pues, como iba diciendo, el medio natural es un tema que me interesa muchísimo -expuse ya más tranquilo-, me acabo de matricular para realizar los cursos de doctorado y quisiera quedarme en un futuro más o menos cercano como profesor en la universidad. Para eso necesito elaborar una tesis doctoral y como usted..., ¡perdón!, como tú eres la única persona que estas investigando estos temas, pues... - O sea, que quieres que te dirija la tesis, ¿no es así? - Sí, eso es -contesté, pensando que aquello iba por buen camino-, ¿qué me dices? - Pues mira, te voy a ser sincero -dijo, estirándose encima de su silla y poniendo sus manos entrelazadas tras la cabeza-, por un lado, nos obligan a realizar labores de investigación, entre las cuales, se encuentra la dirección de tesis doctorales, y, por otro, tú eres la única persona que en los últimos cinco años ha venido a proponérmelo, así que, como podrás suponer, creo que tú y yo vamos a ayudarnos mutuamente. Pasa por -20- © Oscar Gutiérrez Aragón aquí mañana y concretamos esto un poco más, déjame recapacitar sobre ello -dijo, al tiempo que se echaba sobre la mesa y me tendía la mano-. - ¡Qué así sea! -dije riendo, yendo hacía la puerta-. - ¡Oye!, tu cara me resulta familiar, ¿te he dado clase? -preguntó antes de que yo hubiera abandonado del todo su despacho-. - Sí, hace mucho tiempo, eran unas clases muy amenas -mentí-. Desde luego, su forma de impartir la clase era de las peores que había visto nunca, pero, claro, no se lo iba a decir. Ciertamente, también es justo reconocer que la mayor parte de los profesores que tuve en la universidad eran pésimos, carentes de todo sentido docente y de toda actitud pedagógica. Algunos de ellos habían obtenido su plaza gracias a favores que les debían o a que, tras probar en otro tipo de trabajos, habían llegado “de rebote” a este, no porque les gustara la enseñanza, sino porque las condiciones económicas y laborales de estos puestos eran inmejorables: poco trabajo y mucho sueldo. Lo peor es que muchos conseguían trabajar allí por circunstancias tan meritorias como ser familiar de un profesor ya establecido o amigo de uno de los directivos importantes. Bastante después, una vez introducido en aquel mundillo, hablaba con mi amigo Juan sobre ello. - ¡Lo de la universidad es la hostia, tío!. Parece que, o tienes un enchufe o no hay nada que hacer, la valía personal no cuenta allí dentro. - ¿Y te das cuenta ahora, porque lo ves desde otro punto de vista? -preguntó con ironía-. Acaso, cuando estudiábamos, ¿no lo comentábamos todos?. Si está claro, lo que falta son buenos profesores y lo que sobran son familiares puestos a chupar del bote. - Ya, ahora ya lo sé... -me puse serio como paso previo para revelar una sentencia solemne-, viendo esto estoy convencido de que la endogamia genera subnormales. - ¡Mira que eres bestia! -exclamó riendo-. - Si yo te contara... Lara y yo nos veíamos muy poco. Ella estaba todavía en el instituto y yo, como he contado, estaba inmerso en mis planes para ascender dentro del mundo universitario. Nuestros encuentros se limitaban a una salida semanal, según ella para no llamar mucho la atención, y a las veces que sacaba tiempo para ir a verla al centro donde estudiaba. Cuando empecé a salir con Lara sabía que no iba a ser fácil, había mucha diferencia de edad entre ambos y, aunque, eso no debe ser impedimento para los que aman, si puede serlo para aquellos que no tienen las ideas claras. Pronto empece a comprender que Lara no estaba segura de lo que quería. Por una parte, me decía estar convencida de que me amaba, y, por otra, mostraba un gran temor a la felicidad, como si pensara que esta, al desvanecerse, la mataría. Prefería no ser nunca feliz que serlo alguna vez, haberlo probado y luego perderlo todo. Quería hacerla comprender que eso era un error y, a pesar de que era consciente de lo que le estaba pasando, nunca encontraba el momento preciso para decírselo, pues, en los pocos encuentros que podíamos concertar, buscábamos más saciar nuestros cuerpos que calmar nuestras almas. Necesitaba tiempo y no lo tenía. Pronto todo se volvieron trabas, las cuales a pesar de que debían haber matado nuestro amor, no hicieron otra cosa que convertirse en un reto diario que tenía que superar. - Lara, mi niña, ¿por qué estás tan callada? -pregunté, besándola levemente a continuación-. - Tengo miedo... -dijo, casi en un susurro, soltándome la mano-, si nos ve mi padre, me mata. - No será para tanto -contesté, volviendo a coger su mano-, además, ¿por qué te va a matar?, no estamos haciendo nada malo, que yo sepa -le dije, aunque sin mostrar mucha convicción, pues estaba seguro que Lara había recibido una educación en la que no faltaban las prohibiciones vinculadas con todo aquello relacionado con los aspectos sexuales de las relaciones-. - A mi padre no le gustas. - ¿Cómo lo sabes? -pregunté turbado-, ¿le has contado lo nuestro?, ¿qué ha dicho? - No, no se lo he contado. He hablado con mi madre y me ha dicho que estamos locos y que procuremos que no se entere mi padre... En el pueblo cuentan que has estado con varias chicas y mi madre dice que mi padre va a creer que sólo quieres aprovecharte de mí. Cuando un hombre y una mujer están juntos, dando igual su edad, cultura o condición, siempre va a aparecer alguien que afirme sin ningún tipo de rubor y duda que uno se aprovecha del otro, ¿no resulta este aspecto realmente muy curioso? - Pero, si eso no es verdad, yo te quiero y quiero lo mejor para ti -argumenté, besándola, esta vez más fuertemente-, ¿sabes?, creo que será mejor que hable con él. - ¡No! -gritó-, ¡tú no conoces a mi padre! Debía ser el único que no le conocía, porque, al llegar a casa, decidí contarle todo a mi madre, esperando recibir algún consejo. - Estoy saliendo con Lara -le espeté, nada más entrar por la puerta-. - ¿Con qué Lara? -preguntó, sorprendida de que le hiciera partícipe por primera vez de una cosa así-. - Lara, la del pueblo, la hija de Lázaro. -21- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Pero si es una niña! -gritó, soltando las agujas de ganchillo con las que estaba tejiendo-, seguro que quieres aprovecharte de ella. - O ella de mí, ¿no te jode? -dije, enfadado-, además, eso ya lo he oído hoy, ¿por qué no me cuentas nada nuevo? - Lo que tienes que hacer es tener una novia de tu edad, como Dios manda, ¿sabes que su padre te va a matar? - ¡Vaya!, eso también lo he oído hoy -comenté asombrado de que todos me dijeran lo mismo-, pero, bueno, ¿qué tiene de terrible ese hombre? - ¿Es que no te quieres dar cuenta de que en el pueblo le conocen como Lázaro el tigre, por lo bruto que es? -me explicó mi madre-, ¿no has visto lo que hace con los conejos que cría? Don Carmelo era un tipo delgado, casi en los huesos, más chupado por comer poco que por sufrir en la vida, pues, sin duda, pese a provenir de una familia numerosa que tuvo que pasar apuros, una vez que salió adelante, había alcanzado una desahogada posición económica de la que no hacía demasiada ostentación, a no ser por el cambio anual de modelo de automóvil al que había acostumbrado a todos sus alumnos y compañeros. Incluso se comentaba que estaba en tramites de pedir en matrimonio a una vieja viuda rica con la que, seguramente, no iba a tener que pasar muchos inviernos antes de recibir una sustanciosa herencia. Entré en su despacho convencido de que iba a aceptarme como discípulo, ya que, como él me había dicho, no había más candidato que yo. Además, el proyecto que le iba a presentar era bueno y había estado ensayando en casa las respuestas a las posibles preguntas que pudiera hacerme. - Pasa, pasa... -me tendió la mano-, ¿Racso, me habías dicho, verdad? - Eso es... -apreté con fuerza-, ¿ya lo has pensado? - Si me propones un buen tema podemos llegar a un acuerdo, como te comenté ayer. Nos sentamos y comenzó a extender sobre la mesa todo un montón de papeles y libros sobre estudios de postgrado y tesis hechas y por realizar. - Mira, he pensado que escribas sobre el suelo como elemento económico y natural y lo relaciones -me tendió una lista-. Como puedes ver ahí, hasta hoy nadie ha publicado una tesis sobre ello. ¿Qué te parece? - Me parece perfecto, Carmelo -sonreí-, ¡perdón!, ¿puedo llamarte Carmelo, no? - Pues claro, hombre -sonrió también-. ¿Cuándo quieres empezar? - Cuanto antes mejor. El tiempo no es lo que me sobra. - ¿Tienes ordenador en casa? -me preguntó-. - No, de momento no... -respondí, sabiendo que, a menos de que ocurriera un milagro, no lo iba a tener en mucho tiempo y lamentándome por no haber pensado en semejante contratiempo-. - Podrías usar ese de ahí -señaló al viejo ordenador que descansaba en una mesa en la esquina de la estancia-, yo casi no le utilizo, te puedo dar una llave y así me cuidas el despacho, ya sabes que sólo vengo a la facultad dos días a la semana. Era evidente que le había caído en gracia. Ya sea por preocuparme por sus investigaciones o por ser el único en ofrecerme, le gustaba y, lo que era más importante, parecía confiar en mí. En esos momentos pensé que grande era la diferencia de trato cuando aparecías en un despacho como el licenciado tal o cual y no como Racso el del barrio. - A cambio sólo te pido que me ayudes un poco cuando se me acumule el trabajo -me propuso-, rellenándome el papeleo, corrigiendo algún examen o impartiendo alguna clase por mí, ¿qué te parece?, ¿aceptas? - Acepto -contesté, entusiasmado por lo rápido que se había solucionado todo-, es lo que quiero, además, como la vocación que tengo es la de ser profesor, cuanto antes empiece a dar alguna clase, mucho mejor. - ¡Vale, me alegro de que sea así!, pero no lo comentes mucho por ahí, porque es ilegal y luego todo se sabe -dijo, a la vez que me ofrecía una llave de color rojo que supuse que era la del despacho-. Desde mañana todo esto es tuyo también. El instituto donde estudiaba Lara está situado al lado del río en un descampado, sin ninguna otra edificación en las cercanías. Se trataba de un edificio que, aunque no era muy antiguo, podría pasar perfectamente como un integrante de una de esas horribles urbanizaciones socialistas soviéticas que vemos muchas veces por televisión, o de esos grupos de clónicos de ladrillo y hormigón típicos de la época franquista realizados por el extinto Instituto de la Vivienda y que no hace falta ir tan lejos para verlos. Estaba situado lejos de cualquier reducto de civilización o, al menos, eso me parecía a mí entonces, que tenía que recorrer más de cinco kilómetros andando, ya fuera desde casa o desde la universidad, para ver a la chica que amaba. El momento del encuentro era el instante más especial de cada día. Sabíamos que, tras una larga espera que, por lo eterna que se nos hacía, parecía triturarnos las entrañas, merecíamos disfrutar de esos breves minutos de pasión, aunque, tras ellos, sólo quedaba otro espacio vacío, otro transito colmado de ansiedad hasta el encuentro siguiente. -22- © Oscar Gutiérrez Aragón Lara y yo nos encontrábamos en la puerta del instituto a la hora del recreo. Normalmente, yo solía llegar antes de que ella saliera y la espera me producía cierto nerviosismo. Necesitaba coger su mano, sentir su aliento, mirarla a los ojos..., necesitaba verla crecer. - Tenemos que vernos más, mi amor -reclamé, agarrándola por la cintura-, cada instante que no estoy contigo me parece eterno, te necesito... - Te quiero con toda mi alma -me besó, eludiendo el tema que le había propuesto-. - Yo también te quiero, ya lo sabes, ¿por qué no quedamos el sábado y nos vamos por ahí de fiesta? -insistí-. - Sabes que no me dejan salir hasta tarde. - Pues a la hora que tú me digas. Lo que quiero es estar contigo lo más posible, no sólo un rato aquí y otro los viernes por la tarde. - Ya hemos hablado de eso -contestó casi enfadada, como queriendo hacerme responsable de que la presionara-, sabes de sobra que todavía soy pequeña y que tenemos que esperar. - A mí me parece que eres pequeña para lo que quieres... -contesté riéndome, para tranquilizar la situación, al tiempo que introducía mis manos debajo de su suéter, sintiendo, casi al instante, las suyas debajo del mío-. Nos besamos, nos abrazamos y nos acariciamos con esa lentitud del que está seguro de que no es la última vez, sintiendo en la piel los latidos de nuestros corazones. Siempre era igual. Cuando nuestros espíritus habían entrado en mutua comunión, sonaba el timbre para volver a las aulas como si fuera la campana final de un combate final. - Pirate las clases -dije, suplicante-, vamos a la orilla del río hasta que tengas que volver a casa. - No puedo, mi vida, nos pueden ver y decírselo a mi padre -contestó, dándome un beso con dulzura-, además, tengo un examen. - Prométeme que la próxima vez lo intentarás -le dije, condescendiente, seguro de que no tenía ningún examen-. - ¡Vale, te lo prometo! -aseguró, acercándose para recibir otro beso que sabía cierto y que recibió en la frente, tras lo cual comenzó a irse-. - ¡Oye! -le grité, mientras se alejaba-, sabía que se me olvidaba algo -corrí escaleras arriba hasta donde ella había parado-, ¿qué hace tu padre con los conejos?. No me contestó. Simplemente me cogió las manos y volvió a besarme. Luego se marchó. Fue mucho después cuando me enteré por un primo de Lázaro que este despellejaba a los conejos sin matarlos previamente. ¡Bah!, probablemente si lo hacía así, alguna buena razón tendría, yo que sé, nunca he sido un mataconejos. Quizá fuera porque era de esa forma como le enseñaron a hacerlo y nunca se había planteado otros modos. No creo que fuese tan fiero el león como todos pretendían pintármelo, aunque nunca llegué a tener con él la conversación que esperaba y que, de alguna manera, hubiera aclarado mis dudas, primero porque Lara no me lo permitía y después porque, una vez que sucedieron los eventos que después narraré, seguramente no mereciera la pena. Comencé a escribir la tesis sin descanso. Devoraba cada libro sobre el tema ambiental que caía en mis manos. Leía cada pequeño documento que creía de interés y pronto adquirí una adecuada cadencia de trabajo que me permitía avanzar con presteza en la tesis y cumplir con mis compromisos cotidianos destinados a la obtención de ingresos. Prestaba entonces un mayor cuidado con respecto a mis “clientes”, ya que no me era de mi gusto que don Carmelo me relacionara con la venta de sustancias prohibidas o con la desaparición de cierto material. Por eso, realizaba el menor número de tratos posible y los cerraba en otras facultades, mejor cuanto más lejos de aquel despacho, que comenzó a ser mi segunda casa. El discurrir habitual del interior del despacho de don Carmelo se había modificado sustancialmente desde mi llegada. Junto al viejo ordenador había colocado una radio aún más vieja, pero que resultaba perfecta para escuchar música en Radio-3 y en la Cadena 100 de forma alternativa durante todo el día, lo cual parecía haber alegrado el semblante de las plantas que allí tenía don Carmelo, aunque a ello también contribuyó, sin duda alguna, el hecho de que las regara todos los días y no sólo un par de ellos a la semana, como él las había acostumbrado. Además, había realizado algunos cambios en la distribución de las mesas y las sillas, de manera que ya no tropezaban los alumnos al entrar para revisar algún examen o consultar alguna duda. El ordenador, después de cambiar algunos componentes que habían llegado a mis manos, también había ganado en eficacia, al menos para mis propósitos, resultando tener el doble de velocidad que la que creía don Carmelo. Por último, he de decir que entonces don Carmelo comprobó que le telefoneaba mucha más gente de la que suponía. Desde que yo actuaba como pseudosecretario suyo su agenda estaba más ocupada, más que nada porque había alguien para contestar a las llamadas que recibía. Estaba tan aposentado en su despacho que pronto pasé a considerarlo como parte de mis dominios, por lo que yo también comencé a recibir llamadas. - ¿Sí?, ¡dígame! -23- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Racso, por favor? -dijo una voz ronca al otro lado del hilo telefónico-. - Sí, yo soy, ¿qué desea? - Es muy simple, un Pioneer para el coche -contestó fríamente-. - Oiga... -intenté no perder la calma-, ¿quién le ha dado este número de teléfono? - Yo diría que podría ser tu madre la que me contestó en tu casa cuando llamé allí, como no estabas le pedí otro número y, bueno, el resto ya la sabes... - ¡Vaya, vaya! -exclamé, ya con toda tranquilidad-, tendré que comentar ciertas cosas en casa. En fin, ¿qué modelo quieres exactamente? En la cafetería el ambiente estaba cargado. Fuera, los primeros rigores del invierno hacían estragos. El humo de los cigarrillos flotaba con parsimonia entre las cabezas de la gente y parecía posarse lentamente sobre el mármol de las mesas. No me sentía muy cómodo, pues debido a mi antigua enfermedad, tenía terminantemente prohibido fumar y el ver tanto humo alrededor semejando un ectoplasma dispuesto a engullirme me afectaba más psicológica que físicamente. Lara fumaba tabaco rubio sin descanso, lo cual no la hacía diferente de un gran número de chicas de su edad, que se lanzan de forma irreflexiva a su consumo, sencillamente porque consideran que, si no lo hacen, no van a alcanzar el rol que esperan dentro de su grupo. Fumar las hacía crecer socialmente, aunque quién realmente crece con esta idea clavada en lo más profundo del sentir tradicional de nuestra sociedad, son las compañías tabaqueras. Debo decir, además, que tenía la sensación de que Lara fumaba mucho más cuando estaba conmigo, aunque lo más probable es que fuera por ese temor a ser descubierta en semejante situación por su, al parecer, excitable progenitor. - Deberíamos contarle lo nuestro a Trici -me comentó Lara, mientras yo boqueaba cómicamente como un pez, intentando conseguir, sin éxito, encontrar una porción de aire puro-, hace mucho tiempo que no la vemos y le hará mucha ilusión saberlo. - Sí, tienes razón, no es mala idea -dije, mirando con envidia por la ventana del fondo a la gente que pasaba por la calle-. - ¿Qué te parece si le escribimos una carta? -comenzó a sacar unos folios de la carpeta que llevaba y puso un bolígrafo encima de la mesa, lo cual hacía evidente que la decisión ya estaba tomada-. - ¡Vale! -dije, recobrando el ánimo ante un proceso creativo-, pero va a ser una carta a dos manos. - ¿A dos manos? -preguntó sin entender-, ¿qué quieres decir? - Es muy sencillo, escribimos una frase cada uno de forma alternativa, intentando que la carta tenga sentido; así, cuando comience a leerla no va a saber quién le está escribiendo y se va a volver loca. - ¡Tú si que estas loco! -rió a carcajadas-. - Sí, un poco... -le besé con ternura-, pero es por ti. - Muy, muy loco... -volvió a reír-, ¡venga!, empiezo yo... La carta comenzaba con un sencillo “Hola Trici, te voy a contar algo que te va a gustar...” y terminaba con un enigmático “somos dos y nos amamos, querida Celestina”. Por supuesto, nuestra adorable Patricia enseguida sabría quién le escribía aquello, pero a nosotros esa pequeña maldad nos seducía, casi nos embriagaba. Sin embargo, lo más bello de aquel momento radiante estaba por llegar. Lara guardó en su carpeta los folios que sobraron tras escribir la carta dejando uno sobre la mesa. Tras coger el bolígrafo, me besó con levedad y escribió. Fue espontáneo, simple, humilde, desnudo, las letras redondas, de rasgos marcadamente femeninos, formaban dos palabras mágicas: “Te quiero”. - Te querré siempre -me besó, llorando, con la pasión de quien siente que algo se acaba-. Le limpie las lagrimas con los pulgares debajo de sus ojos, poniendo todo el cariño que podía darla en ese momento y le abracé - Sé que te lo hago pasar mal escondiéndome y poniendo pegas para quedar contigo, pero es que el miedo me puede -siguió diciendo-, te querré siempre, Racso, siempre... - Yo también -acerté a decir-. Todavía hoy guardo aquella hoja de papel como un tesoro delicado, recuerdo enternecedor, alienígena dentro de mi cartera, símbolo de lo que un día ambicionó ser. Nunca nadie me ha vuelto a decir que me quería, y mucho menos con esa inocencia. Entonces quise a Lara hasta el dolor, la amé en la frontera de lo enfermizo. Don Carmelo aparecía de vez en cuando por su hacienda, como un guardián que debe parecer responsable de lo que tiene encomendado. Su trato conmigo, dentro de la simpatía aparente y de la amabilidad esperada, comenzó a mudar hacía una relación entre jefe y subordinado. A mí, la nueva situación no me desagradaba y, en cierto modo, me resultaba comprensible, puesto que él me había ofrecido una posición inmejorable para entrar en aquel mundo, normalmente impermeable para los que carecen de recomendaciones. No obstante, había algo en él que no encajaba con su pretendida cordialidad, algo que no me permitía confiar plenamente en sus intenciones. En principio, pensé que mi susceptibilidad podía deberse a la forma que tenía de presentarse cuando efectuaba llamadas telefónicas a sus conocidos. Había un detalle que encendía alarmas en mi cerebro. - Sí, hola, soy Carmelo Díez-Atocha, ¿con quién hablo? -24- © Oscar Gutiérrez Aragón Me preguntaba la razón que le impulsaba a decir su nombre completo, incluyendo apellidos, si se suponía que estaba hablando con amigos. Ciertamente, no se conocen muchos Carmelos a lo largo de la vida como para tener que precisar el apellido. Pensaba que lo que pretendía era reafirmar su buena posición, dando a entender que era ese Carmelo y no otro. Aquello no me gustaba. No sé, quizá fueran paranoias sin fundamento, o quizá no... El mayor problema que tenía con Lara, una vez aceptadas las dificultades derivadas de sus temores, era la imposibilidad que tenía de comunicarme con ella, a no ser que fuera a buscarla al instituto, lo cual no siempre era posible. La verdad es que Lázaro el tigre era un personaje primitivo, no ya por su rudeza manifiesta, sino por sus convicciones sobre todo lo que implicara modernidad. Y no lo digo porque siguiera usando un viejo televisor en blanco y negro, al que había que sintonizar cada vez que se quería cambiar de canal, y que había heredado de uno de sus cuñado solteros. Su capricho más lamentable, que pagaban su mujer y sus hijas era su negación rotunda a instalar una línea de teléfono en su domicilio. Según él no era más que un gasto innecesario y una invitación al descontrol. Me pregunto si no hubiera sido más fácil intentar educar a sus hijas en el dominio del gasto que tener incomunicada a su familia para, así, evitar la tentación. Me sentaba continuamente al lado del teléfono, sin prestar atención al mundo que me rodeaba, esperando una llamada suya desde una cabina pública, que, las más de las veces, no llegaba. Sabía las horas que era imposible que Lara me llamara porque estaba en clase o porque Lázaro se encontraba en casa. Esos eran, por la relajación dentro de la inquietud continua, los mejores momentos del día. El resto del tiempo solía evitar tener otras ocupaciones y trataba, sin conseguirlo, de que la espera no me provocara ansiedad. La angustia que me provocaba aquella situación era tan grande que, ante el silencio de Lara, experimentaba una mezcla de incertidumbre, inestabilidad y desconsuelo, que sólo desaparecían en parte cuando pasaba el tiempo razonable para que se produjera su llamada, aunque fuera para volver después renovados y fortalecidos por una nueva posibilidad de contacto. Y era peor cuando, tras unos días de vacío, la llamada de Lara era para prolongar aún más en el tiempo la próxima cita, pues la rotura de las expectativas en lo relativo al amor es demasiado cruel, ya que no hay dolor mayor que el que queda silenciado porque no se puede expresar con palabras. - Racso, soy yo -solía decir la voz de Lara, sorprendida de que alguien fuera capaz de contestarla antes de que acabara de sonar el primer tono-. - Hola, mi niña -expresaba torpemente, nervioso-. - Tengo sólo cinco minutos para volver a casa, mi padre puede llegar del trabajo, además, me puede pillar aquí en la cabina. - ¿Quedamos el viernes? -preguntaba con ansia-. - No puedo, voy a ir de compras con mi madre -respondía habitualmente en una voz muy baja como si estuviera temerosa de que alguien pudiera oírla-. - ¿El sábado? -inquiría con rapidez-. - Tampoco puedo, vamos al ir pueblo, que mi abuela está un poco enferma. - ¿El domingo? -murmuraba sin fuerza ante el pánico que suscitaba una última oportunidad-. - Tengo examen el lunes, mi padre no me deja salir... Silencio - Te quiero, Lara -lloraba mi alma en el vacío de la habitación-. - Yo también, mi niño... Silencio. Todo era oscuridad, oscuridad tan solo y nada más. Una de las ventajas de trabajar o casi hacerlo en un organismo financiado con fondos públicos es que nadie se preocupa del material que desaparece, del tiempo que se pierde y del trabajo que se escaquea. A mí me resultaba de especial interés la posibilidad que tenía de efectuar llamadas telefónicas desde el despacho de don Carmelo. Siempre y cuando no fueran internacionales, no existía límite. - ¿Dígame? -sonó al otro lado del hilo telefónico una voz débil, de persona recién levantada de la cama-, ¿quién es? - ¿Patricia, eres tú? -pregunté con la alegría de quién se encuentra con una voz que no oye desde más tiempo del que debía-. - ¡Racso! -gritó Patricia-, cuéntame, ¿qué tal con Lara? - De eso quería hablarte... -dije seriamente-. - ¡Uy, qué mal me ha sonado eso!, ¿qué pasa? - No lo sé, tengo la impresión de que me va dejar, parece estar muy agobiada... -dudé por un instante-, o peor todavía, a veces pienso que soy yo el que la agobio. - Lara es aún una niña, tienes que entender que, a su edad, cualquier pequeño problema se convierte en un obstáculo insalvable -me explicó-. - Pero, ¿por qué? -25- © Oscar Gutiérrez Aragón - Es una cuestión de madurez, querido amigo -apuntó-, por lo que yo he podido hablar con ella alguna vez que me ha llamado deduzco que, simplemente, no sabe como afrontar la disyuntiva que se le plantea en casa entre tú y su padre. - Y ¿que puedo hacer yo? -pedí consejo-, dime algo, Trici... - Sólo puedes esperar, ella es la que va a decidir y será lo que tenga que ser. Tú no puedes hacer nada, salvo intentar comprenderla. En aquella época de mi vida me hubiera gustado ser lo suficientemente maduro como para entender, como lo hago hoy, que sólo puedo controlar lo que depende de mí, sólo puedo estar seguro de lo que está bajo mi dominio. De ese modo, hubiera sabido que lo que Lara fuera a escoger lo iba a hacer ejerciendo con pleno derecho su libertad de elección y que no tenía nada que ver con que yo sufriera por ello o no. No eran las mejores condiciones emocionales para llevar a cabo un trabajo intelectual, pero, debido, seguramente, a mis enormes deseos de crecer tanto cultural como socialmente, la tesis doctoral que estaba realizando marchaba a buen ritmo. Tan avanzada la llevaba que decidí hablar con don Carmelo y solicitarle una mejora en mis condiciones de trabajo. - Oye, Carmelo, me gustaría hablar contigo sobre mis expectativas -comencé diciéndole, nada más que entró en el despacho por la mañana-. - Me parece bien. Ya he visto lo adelantado que llevas el trabajo -comentó, sentándose y apoyando los codos en su mesa-, le he estado echando un vistazo y no está nada mal... Podía haber dicho que era bueno o excelente o que le gustaba mucho pero el giro utilizado le evitaba comprometerse. Esto era algo que entonces no alcanzaba a comprender, pero que más adelante me iba a ser mucho más fácil hacerlo. - En casa me presionan demasiado -puse cara de circunstancias-, mi madre dice que un oficio no es un oficio si no se cobra dinero..., me estoy matando a trabajar todo el día aquí metido y no obtengo resultados económicos. - Te entiendo -pareció sincero-, precisamente hoy te iba a contar que he estado negociando una beca para ti por cuatro años y por cien mil pesetas al mes. La vicerrectora de investigación es conocida mía y dice que no va a haber problema -abrió la cartera y saco unos documentos-, sólo tienes que rellenar estos papeles y de lo demás me encargo yo. - Por fin una buena noticia -sentencié-. Y era verdad. A pesar de que mi vida sentimental se hundía sin remedio, el hecho de empezar a cobrar dinero significaba varias cosas. En primer lugar, el abandono de las ventas ilegales para financiarme los estudios y el resto de las cosas; después, suponía alcanzar por fin un estatus social aceptable con amplias posibilidades futuras; y, por último, implicaba el fin de la presión familiar, puesto que, con un trabajo asegurado durante cuatro años y remunerado convenientemente, esta no tenía sentido. Además, estaba convencido de que debido a ello me debía merecer un aumento de su respeto hacía mis ocupaciones. Estaba tan contento por la noticia que, por un momento, casi me olvidé de Lara. - Yo también te tengo que pedir algo -me dijo don Carmelo-. Verás, dentro de unas semanas me voy a ir unos días con una amiga a Mallorca y le he dicho al decano que tenía que acudir sin falta a un seminario que allí se celebra. No me ha puesto ningún problema, pero, porque siempre hay un pero, tengo una clase en Biológicas que me vas a tener que cubrir tú. - ¿Yo?... ¡vale!..., pero, ¿de qué es?, ¿de qué les hablo? -pregunté emocionado-. - De lo que sea, con tal de que sea de economía ambiental. Total, lo único que importa es que se cubran las horas de clase. Y, por cierto, no te olvides de que vas allí como profesor titular, así que procura que nadie se entere de que eres un simple becario -me guiñó un ojo-, ¿entiendes? - No te fallare, te lo aseguro. Me preguntaba constantemente si Lara quería luchar o, por contra, habría decidido abandonar. La respuesta no tardaría en llegar. Había acudido a buscarla a la salida de un recreo. Llevaba tantos días sin verla que acudí sin avisar, esperando sorprenderla. Enseguida pude comprobar que su cara no era la de los mejores días, que en sus ojos apagados sólo se adivinaban problemas. En su mirada se presentían días de lástima y aires de amargura. - Mi niña, ¡por fin!, no sabes lo que te he echado de menos, tengo tantas cosas que contarte -acerqué mi boca a la suya para besarla-. - Tenemos que hablar, Racso -se separó de mí, impidiendo el beso del reencuentro-. - ¿Qué te pasa?, ¿por qué me empujas?, ¿he hecho algo malo? - Mis primas le han contado a mi padre que tú y yo estamos juntos -dijo con un semblante extremadamente serio-. - ¿Tus primas?... ¿Qué primas?... ¡Bueno!, ¿y qué? -grité excitado-. - Esas dos que son hermanas, las conoces del pueblo -me explicó-. Mi padre me ha reñido, dice que eres un cerdo, que yo soy todavía una niña -comenzó a llorar-, no aguanto la presión, no puedo seguir contigo. - ¿Pero qué dices? ¡Putas primas! ¡Mierda de padre! -ya no sabía ni lo que estaba diciendo-. -26- © Oscar Gutiérrez Aragón - Lo siento, Racso, ya hablaremos, ¿vale? -se dio la vuelta y subió las escaleras del instituto corriendo y llorando-. - ¡Espera!, ¿y yo?, ¿qué pasa conmigo, no cuento para nada?... -grité-, ¡no cuento para nada! -dije, para mi mismo, puesto que estaba sólo en el medio de la calle-. La tristeza me devoraba, me había convertido en un ser derrotado, en una sombra que ni siquiera era capaz de ocultar mi propia miseria. No quería respirar, el aire llevaba veneno, la vida que inhalaba me estaba matando. Quería saber porque yo entonces debía ser tan importante como para que personas que no me conocían quisieran hacerme daño. ¿Quiénes eran esas primas? ¿Qué le había hecho yo a Lázaro? ¿Por qué se iba Lara? Tenía que impartir mi primera clase. Mi vocación, mi destino laboral, mi felicidad futura dependían de lo que hiciera ese día. Mi novia me acababa de abandonar, pero tenía que hacerlo bien. Estaba nervioso por la responsabilidad que implicaba conmigo mismo, no podía fallar. El aula no era muy grande, pero estaba atestada de alumnos. Los estudiantes universitarios suelen ser gente respetuosa de los que guardan silencio en cuanto entra el profesor. Al dirigirme hacía la tarima experimenté un sentimiento mezcla de inquietud y excitación. Siempre me había preguntado qué se sentía al otro lado, mirando a los alumnos de frente, dispuesto a hablarles de algún tema. Pronto supe la respuesta. La primera vez, como en todo, se siente miedo. - Buenas tardes -comencé a hablar casi temblando-, vengo a hablaros de las relaciones entre economía y medio natural... Hablé sin respiro durante casi una hora, más para evitar que alguien me preguntara algo que por convencimiento de que lo que yo estaba diciendo fuera realmente importante. Lo más seguro es que aquella clase fue una suma de incoherencias, pero, ahora, desde la atalaya de la experiencia, la recuerdo con simpatía, como el principio de mi carrera docente, una de las cosas que más felicidad me han aportado. Al terminar, recogí mis cosas y me alegre de que vinieran varios alumnos a hablar conmigo. No me acuerdo de qué conversamos, pero sí de que fue reconfortante. Fue la primera de las miles de charlas que posteriormente he tenido con mis alumnos, tan fructíferas como amenas. Al salir, desvanecida la tensión, sólo una obsesión ocupaba mi mente por completo: Lara. Me llamó una tarde de viernes. Su voz suave, inesperada, aunque herida por el anhelo de conseguir una solución, resultaba esperanzadora. El deseo voraz que me consumía parecía detener su paso quebrantador por unas horas. Iba a hablar con ella, iba a aclarar sentimientos, iba a decirle que estaba equivocada. Llegué media hora antes. Ella llevaba puesta una falda a cuadros, de esas que hoy sólo visten las escolares de colegio de monjas, que me pareció encantadora. Lara era hermosa y ese día más aún bajo la luz del sol y bajo los árboles de aquel parque vestido de verde y oro. Me pareció radiante cuando se me acercó sonriendo. - ¿Qué tal estás? -preguntó dulcemente-, espero que no lo estés pasando mal. - Pues siento decepcionarte -contesté afligido-, pero pienso en ti todas las horas de todos los días... - Racso, yo no puedo salir contigo -pronto me rompió las esperanzas-, no estoy preparada para estar ni contigo ni con nadie. - Pero yo creía que venías a decirme que volvíamos a estar juntos, que todo fue un error, un arrebato, yo que sé... -dije, con una profunda tristeza-. - No, sólo quería aclarar las cosas de una manera más pausada -cogió mi mano y me acercó hacia ella-, no quiero perderte, quiero que sigamos siendo amigos, que podamos hablar y contarnos las cosas. - ¡No lo entiendes! -protesté-, ¡con eso no me basta!, quiero estar contigo siempre, quiero sentir tu cuerpo, tu boca, tu aliento, tu mente crecer -solté su mano-. Dime, ¿qué quieres que sienta cuando me hables de que te gusta otro chico? ¿Qué debo decirte?... ¡no!, ¡no entiendes nada! - Lo siento, Racso -comenzó a llorar-. Te quiero..., pero no puedo estar contigo. Paseamos en silencio un rato. Los pensamientos me quemaban y me confundían. No me daba cuenta, pero había comenzado a odiarla, con ese odio infantil sin fundamento aparente que se infiltra sigilosamente en lo más escondido de la mente humana para salir al exterior en el momento más inesperado. Sin embargo, entonces sólo pensaba en intentar recuperarla como fuera, aunque para ello tuviera que gastar hasta la última de mis lágrimas. Dice el refranero que siempre llueve sobre mojado, aunque a mi me gusta más eso de que a perro flaco todo son pulgas, más que nada por mi identificación personal con el protagonista del mismo. Cuando pensamos que la vida no puede ir peor, la propia realidad se ocupa de demostrarnos que estamos equivocados y se empeña en confirmarnos, a base de golpes, que siempre hay un espacio para un mayor deterioro vital. Los acontecimientos que estaban a punto de suceder me lo iban a hacer comprender. Había pasado algo más de un mes desde el anuncio de mi futura beca. Una mañana, don Carmelo llegó antes que yo al despacho, lo cual me pareció bastante extraño, pues no era un hombre propenso a madrugar. Cuando entré por la puerta se me mostró como un hombre concentrado sobre unos documentos que parecía releer. -27- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Hombre!, Carmelo, ¿qué tal por Mallorca?, ¿petaste o no petaste? -pregunté, sabiendo que había alcanzado la suficiente confianza como para plantearle semejantes cuestiones, que además, entre hombres, no pasan de ser simple compadreo-. - ¡Hay que ver lo bruto que eres! -contestó riendo-, eso siempre ha sido, es y será mi problema. - Por supuesto, Carmelo, por supuesto -reí yo también-. - Lo cierto es que tenemos otros problemas que sí son importantes -cambió el semblante-. Hoy ha llegado por correo interno esta carta -me la tendió-. La comunicación tenía el sello de la Dirección General de Enseñanza Superior, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, e iba dirigida a la Vicerrectora de Investigación de nuestra universidad. Comencé a leerla sabiendo que, por el semblante que tenía don Carmelo, sólo podía contener malas noticias. “Después de estudiar atentamente tu reclamación con los servicios administrativos de la Dirección General, lamento tener que comunicarte, en este primer contacto epistolar, que no podemos acceder a tu propuesta. De acuerdo con el apartado 6.7 del Anexo III de la Resolución de 17 de Noviembre de 1995, sólo son sustituibles las renuncias o bajas que se produzcan entre los becarios de nueva concesión dentro de los seis primeros meses del año. El becario José Luis Pérez Burgos, al proceder de una convocatoria anterior y renunciar con efectos de 20 de enero del presente año, no puede ser sustituido ni contar como vacante a la hora de completar el cupo, ya que su beca fue prorrogada, aunque en este caso lo fuera sólo por veinte días. No obstante, esta vacante que la Universidad tiene en estos momentos, sí contará como tal en la próxima convocatoria. Aprovecho esta oportunidad para saludarte muy cordialmente” - ¿Qué significa? -pregunté confuso-. - Ahí dice -intentó mostrar un semblante conciliador-, más o menos, que un tal Pérez Burgos ha cobrado tu beca, no saben aún como, por un periodo de veinte días y que después ha renunciado a ella porque ya tenía una plaza de profesor titular concedida. La consecuencia final es que la universidad pierde la beca y que tú no la vas a disfrutar. Volví a pensar que ese es el tipo de cosas que sólo permiten que les pase a los pobres, ya que, como piensan que estamos acostumbrados a que nos pisen, sólo son una anécdota más en el transcurso de vidas sin importancia. El odio retornaba, me quemaba el pecho. Yo conocía a aquel individuo, el tal Burgos había sido compañero mío de colegio y le recordaba como una persona mediocre con grandes dificultades incluso para hablar correctamente. Me preguntaba cómo semejante patán podía llegar a ser profesor universitario, cómo podían llegar a considerarlo merecedor de ser un comunicador de conocimientos. - ¿Sabes quién es ese Burgos? -le dije contrariado-. - Sí, es uno que está en el Departamento de Marketing, que acaba de publicar la tesis, sin duda, debe tener un buen padrino..., yo no le conozco mucho, pero las pocas veces que he hablado con él no le entiendo nada de lo que me dice. - ¡Ya!, sé de lo que estas hablando -me encontraba casi derrotado-. - Si te sirve de consuelo, te puedo decir que a un gran amigo mío le tocó ser tribunal en su tesis y me aseguro que era lamentable, incluso llegó a creer que era copiada. Al final, como siempre pasa en estos casos, el decano le obligó a emitir un voto favorable -me puso una mano en el hombro-, ya sabes como funciona esto, hoy por ti, mañana por mí. - Ya, ¿y cuándo por mí? -murmuré desconsolado-. Había estado consultando el BOE cada mañana durante semanas, buscando la publicación oficial de mi beca con desesperación. Y, ¿para que?, me la habían robado, como siempre. Recordaba la frustración que sufría todos los días tras la consulta del boletín. Mañana saldrá, me decía a mi mismo, casi sabiendo que, al día siguiente, iba a tener que hacerme mentalmente el mismo discurso. La universidad había ganado otro torpe, aunque no sé de que me asombraba, pues llevaba muchos años sufriendo las mal llamadas enseñanzas de sus moradores. Lo único que había cambiado era que a partir de aquel instante ya sabía como semejantes incompetentes podían llegar a obtener responsabilidades tan hermosas como la de trasmitir el saber. Y, en verdad, todavía no había visto lo peor. Estaba desolado. Necesitaba relajarme un poco, aunque sólo fuera para olvidarme de que tenía que contar en casa la noticia de que seguía siendo el mismo perro con el mismo collar. Quedé con mi grupo de amigos del pueblo en una cervecería de ambiente celta situada en el barrio antiguo de la ciudad. Era un establecimiento sencillo y entrañable, siempre lleno de gente que consumía cerveza y conversación a partes iguales. Siempre lo había recordado como una atmósfera cálida de ruido de maicitos que se rompen entre los dientes y música evocadora de culturas lejanas. En aquella ocasión sólo cambiaba el semblante de los actores, pues se notaba que la tensión hacía algo más que acompañar a las aceitunas que nos acababan de servir junto con las cervezas de trigo de origen belga. Era inevitable que surgiera el tema. - Me han dicho que Lara y tú lo habéis dejado -dijo de repente una de mis amigas-. -28- © Oscar Gutiérrez Aragón - En realidad me ha dejado ella -le rebatí, seguro de que no merecía la pena mentir, ya que estaba convencido de que lo sabían todos-. - Es mejor así -terció otro de los amigos- te estaba haciendo mucho daño, aunque no quisieras darte cuenta. - Lo habíamos estado hablando -continuó la primera- y llegamos a la conclusión de que esta historia te había vuelto triste. Cuando ahora salimos de fiesta contigo sólo estas preocupado por Lara y ya no te diviertes, ya no eres como antes, tienes que volver a ser el que eras y ya verás que bien lo pasamos. - Te recuerdo que esa historia de la que hablas es mi historia, la única que a mí me importa -dije, ya un poco alterado-. - Yo me llevo bastante bien con ella -comenzó a hablar otra del grupo- y he mantenido alguna conversación con Lara en plan confesor, ¿sabes?, no creo que te quisiera de verdad, así que le dije que lo mejor es que te dejara y que intentara poner en orden sus ideas. - ¿Qué? -grité, entre enfadado y sorprendido-, ¿cómo que has hablado con ella?, y ¿qué dices que le has dicho? ¡Me parece que tú eres un poco puta! - ¡Por favor, Racso! -intentó mediar otro de los presentes, que además era primo de Lara-, como te decíamos, ya lo habíamos estado hablando y creíamos que era lo mejor, por eso se lo dijimos. - O sea, que estáis todos de acuerdo..., queréis que yo sea divertido y pasarlo bien conmigo, pero yo os importo un huevo -intentaba calmarme, pero no podía-, ¿sabeis lo que os digo?, Lara me quiere, aunque vosotros queráis demostrarme lo contrario. ¡Yo tengo razón, hostia, yo tengo razón!. - ¡Cálmate, Racso, cálmate!, todo el mundo nos está mirando -dijo uno de ellos-, por favor... Pensé que no tenía sentido seguir allí. Me faltaba el aire y necesita pegar a alguien, sentir la sangre de su cara resquebrajada resbalando caliente entre mis dedos. - ¡Os podéis ir todos a tomar por el culo! -bramé perturbado, al tiempo que tiraba de un manotazo mi cerveza no probada contra la pared, donde se rompió en mil pedazos, igual que mi alma-. Salí del bar con el rumbo tan extraviado como mi propia vida y comencé a recapacitar sobre lo que acababa de suceder, amparándome en el silencio que la noche provoca en los espíritus errantes en busca de un paraíso que no existe. El menosprecio que mostraban mis amigos hacia lo que yo pudiera sentir era preocupante. Sólo les inquietaba en lo que mínimamente les podía afectar. ¿Todo se reducía a que yo ya no era tan divertido cuando salía con ellos? ¿Cómo podían ser tan simples en su mal entendido egoísmo? - ¡Puta mierda! -grité con fuerza en la calle, indiferente a las miradas censuradoras de los transeúntes que por allí pasaban-. La tradición cultural en la que crecí me había intentado hacer creer que el egoísmo es un aspecto humano pecaminoso, desterrable. Sin embargo, a lo largo de mi vida, he aprendido que el egoísmo es, sobre todo, una aptitud inseparable de la propia condición humana, un mecanismo de autodefensa. No hay nadie que no piense primero en su propio bienestar. Un día discutía con mi madre sobre ello. - ¡Levántate de la cama! -berreaba histérica como tantas veces-, no pensáis nada en mí, ¡cuánto egoísmo hay por el mundo! - Ya voy, ¡hostia!, ya voy... -me incorporé, lento-, ¡qué prisa, joder! -siempre me ha sentado mal que me despierten, sobre todo por la poca consideración que han tenido habitualmente al hacerlo- Por cierto, que sepas que todo el mundo es egoísta, por naturaleza, a mí me parece muy simple -comenté, estirando los brazos-. - ¿Cómo puedes decir eso?, ¡yo no soy egoísta! -dijo enfadada, como si la estuviera atacando en algo incuestionable-. - Por supuesto que sí, tú, como todo el mundo piensas primero en ti, en lo que te gusta, en lo que te apetece. - Pero si siempre me estoy dando a los demás, trabajando como una esclava para vosotros -se defendió mi madre-. - Será porque piensas que eso es lo que tienes que hacer, o quizás ese es el modo en que te sientes bien -razoné ya plenamente despierto-. - ¿Y los misioneros, eh?..., ¿y la madre Teresa de Calcuta, eh?..., ¿y los santos que han sufrido martirio? -gritaba mi madre sólo poniendo ejemplos sacados de la más pura tradición católica, tan reducido es el mundo que conocía o que la hicieron conocer-, ¿también son egoístas, eh? - Algunos, más bien, son difuntos... -respondí, ya un poco harto-, ¡me voy a desayunar! El resentimiento que bañaba todos los aspectos de mi vida empezaba a dañarme la salud, más en el aspecto psicológico que en el físico. Aunque era evidente que había adelgazado bastante, pues tenía una apariencia lamentable, lo más preocupante es que había empezado a ejercer la autocompasión como único ejercicio acompañante del odio, eterno compañero de viaje que se resistía a abandonarme. Debía retomar mi vida e intentar buscar aspectos positivos en cada hecho, en cada acontecimiento. Sin embargo, la realidad es, la mayor parte de las veces, lo suficientemente cruel como para acabar con cualquier deseo de esperanza y la negatividad se empeña en acampar cerca de nosotros sin fecha de caducidad. -29- © Oscar Gutiérrez Aragón Por eso, cuando don Carmelo me convocó a una reunión para presentarme a alguien, presentí que detrás de aquella persona misteriosa, no podía haber otra cosa más que nuevos problemas. - ¡Hombre, por fin llegas! -dijo don Carmelo, cuando saludé tras entrar en el despacho-, voy a comenzar con las presentaciones, que tengo un poquito de prisa, mira, esta es Lisa, va a ser tu nueva compañera de despacho. - Hola, Lisa, yo soy Racso -me presente, dándole los dos besos de rigor-. - Lo sé, Carmelo me ha hablado mucho de ti, cuando va a cenar a casa -comentó Lisa-, además, creo que hemos ido juntos a clase en algunas asignaturas. - Puede ser, me suena mucho tu cara -dije sonriendo con amabilidad, aparentando dudas, aunque lo cierto es que la recordaba perfectamente-. - Lisa va ayudarnos en nuestros proyectos -advirtió don Carmelo-, quiere hacer también la tesis conmigo, así que le he ofrecido las mismas condiciones que a ti. Tendréis que llevaros bien. - ¡Perfecto! -sabía que no podía decir otra cosa-, te doy la bienvenida al barco... - Ya verás que bien lo pasamos -dijo Lisa- y, ahora, si no os importa, debo irme. ¡Hasta mañana, Carmelo! -le dio otro tradicional par de besos de despedida-, ¡hasta mañana, Racso! - ¿Que te parece? -me pregunto don Carmelo cuando ella salió-. - ¡Tú verás!, pero la conozco de mi época de estudiante, es una trepa de mucho cuidado. - Bueno, debía un favorcillo a su marido -pareció excusarse don Carmelo- y, ya sabes, es gente importante, de buena familia, total, a lo mejor está un par de meses y se cansa. - Lo dudo -respondí cortante-. Y hacía bien en dudarlo. El par de meses al que hacía referencia don Carmelo los empleó en adueñarse del despacho cual parásito destructor y en trabajarse a la gente que debía para obtener una plaza de profesora asociada, saltándose todas las barreras legales que existían. Aún es hoy el día que allí sigue, contra toda lógica legal y docente. Supongo que el mundo es de esa gente de buena familia. Lo más asombroso era la facilidad con que consiguió en menos de sesenta días lo que yo llevaba intentando más de un año. Se llegó a comentar que para ello utilizó todas sus armas femeninas, a la manera que yo había visto aprobar algún examen a ciertas alumnas en mi época de estudiante. Pero bueno, supongo que eso es otra historia. Caminaba bajo una fina lluvia, de esa que solo cae en el norte y que, pareciendo no mojar, cala hasta los huesos. Estaba esperando para cruzar por uno de los pasos regulados por semáforos que hay junto a la Plaza de Toros. Levanté la vista y la vi. En un principio, creí que me había equivocado. Pero no era así. Tras los cristales desbordados de agua, como aletargado por el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas de aquel bonito Mercedes deportivo, contemple atónito la figura complaciente de Lara riendo y charlando amigablemente con el presumible dueño de la joya automovilística. No me lo podía creer. “¡Pronto me ha olvidado, la muy guarra!”, me dije a mí mismo. Estaba claro que en esos instantes, los celos me comían y no podía pensar con claridad, discernir la realidad de la apariencia. Posteriormente, tras unas averiguaciones, supe que el conductor del Mercedes era un chico de su barrio que, según me contaron, llevaba algún tiempo rondándola. Me quería morir sobre aquel paso de peatones. Me preguntaba cómo es posible que los hombres seamos tan ignorantes emocionalmente, cómo puede ser que nos mostremos tan ciegos ante la evidencia. Me había dejado engañar. Yo creía que Lara lo había pasado mal decidiendo abandonar nuestra relación, y lo cierto es que sólo se trataba de una fuga hacia un asiento de cuero sobre el que marchar orgullosa con la cabeza por encima del resto de los mortales. Me maldije primero por ser pobre y no poder ofrecerle algo parecido, cosa de la que me arrepentí casi en el acto, y, después, por ser tan inocente. Me prometí que nunca más iba a volver a pasarme lo mismo. Nos habíamos prometido amor, ternura y fidelidad, aunque parece que era sólo yo el que pensaba cumplirlo. Y ya no quedaba nada. - ¡Todo es mentira! -le dije, con tranquilidad, a la única señora que estaba esperando conmigo a que se abriera el semáforo, la cual me miró como si lo hiciera a un desequilibrado-. Don Carmelo y yo habíamos acudido a un foro donde se presentaban proyectos de investigación sobre el medio natural. Después de un largo viaje en su excelente todo terreno nuevo llegamos al salón de reuniones de una de las facultades sevillanas, no recuerdo muy bien cual, y nos sentamos en el lugar que teníamos reservado. El encuentro estaba compuesto de dos fases. En una primera cada uno contaba su proyecto y, después, en una segunda, un director de tesis de otra universidad lo analizaba y exponía lo que a su modo de ver eran los puntos débiles y los fuertes del mismo. A nosotros nos tocó por sorteo un catedrático de Zaragoza. Era un hombre seboso, que vestía descuidadamente y que llegaba a todas las reuniones con la comida pringándole el bigote. Además, aunque trataba de ocultarlo, no me pasó desapercibido el hecho de que entre su discípula y él había algo más que una relación laboral. Expuse mi proyecto de forma breve, aceptable técnicamente, pero sin el brillo que hubiera dado el haber utilizado una buena literatura. Es probable que el tener la imagen de Lara sentada en aquel coche -30- © Oscar Gutiérrez Aragón saturándome el entendimiento me hiciera perder cierta desenvoltura, pero estoy seguro que fui, en todo momento, profesional en mi alocución. Por eso no podía comprender la ferocidad de los ataques que me hizo aquel personaje, aunque después supe que la razón principal es que don Carmelo y él llevaban luchando durante muchos años por un puesto en un organismo del Estado. - Bien -comenzó a hablar, acomodándose su oronda barriga con ambas manos-, una vez que hemos escuchado tu disertación, he de decir que, salvo que me corrija alguno de mis camaradas, tu tesis carece de fundamentos teóricos, además de no aportar absolutamente nada nuevo al campo de estudio que nos interesa en este foro... Hubo un murmullo en la sala. Todo el mundo comenzó a hacer gestos de no comprender tal violencia verbal, para después bajar la cabeza cual comadrejas que quieren esconderse de algún peligro. Don Carmelo le miraba fijamente. - Además, de forma clara, a mi entender, está mal planteada desde un comienzo, cosa que no es responsabilidad de quien la escribe sino de quien tiene la obligación de dirigirla, -levantó la mirada hasta enfrentarla a la de don Carmelo-. Creo que no tiene ningún futuro, a no ser que se quiera publicar como libro de humor. Esta dura crítica fue respondida con un amago de abucheo, cortado enseguida por el director del foro, quién, por otra parte, he de reconocer que habló después conmigo para pedirme perdón y para decirme, al igual que muchos de los allí reunidos, que no tuviera en cuenta tan desafortunada intervención, puesto que, para ellos, el proyecto era excelente. Quién no volvió a hablarme, hasta que casi estuvimos de vuelta en nuestra ciudad, fue don Carmelo, lo cual me provocaba bastante recelo, puesto que esperaba que me hubiera defendido, ya que así también lo hacía consigo mismo. - ¡Qué sea la última vez que me juego el prestigio por ti! -dijo de repente sin quitar la mirada de la carretera-. No esperaba semejante ataque. Ya había tenido bastante con el discurso de aquel engreído, a lo cual se unía la desazón que me producía estar siempre pensando en mis tribulaciones con Lara. Además, por otra parte, hacía ya tiempo que sabía que don Carmelo me robaba secciones de mi tesis y los publicaba con su nombre. - ¡Para el coche!... -grité como un loco-. ¡Qué pares, hostia! Agarré la mochila con mis cosas que llevaba en el asiento de atrás y me dispuse a dar un portazo, pero antes le dije algo que deseaba haberle dicho mucho antes. - Tú nunca has tenido prestigio, ni lo tienes, ni lo tendrás -comencé a decir tranquilamente-, como profesor eres una puta mierda, lo cual no es insólito, pues estás a la altura del resto de tus compañeros, eres un vividor, un mentiroso y un zafio, así que ¡a cascarla, capullo! -levanté el dedo corazón de una mano y cerré la puerta con la otra-. Nunca más volví a verlo. Cuando oí la voz de Trici al otro lado del aparato telefónico me alegré sobremanera. Inmediatamente comprobé que era portadora de malas noticias. - ¡Racso! -gritaba-, tienes que ayudarnos, ¡por favor, corre! - Pero, ¿qué pasa? -pregunté confundido-, ¿dónde estás?, ¿ayudaros?, ¿a quienes? - Es Lara, ¡se ha cortado las venas! -lloraba sin consuelo-, estaba en su casa pasando unos días y me contó lo que le paso y... -pareció recordar la situación-. Estoy en una cabina enfrente de su casa y no sé que hacer. - Dame cinco minutos -dije resueltamente-, intenta cortarle la hemorragia con unas toallas o..., ¡bueno, espera, ya estoy ahí! Cogí sin preguntar el viejo coche de mi abuelo y me lancé, saltándome todos los semáforos, a perseguir mi pasado reciente. Me preguntaba que le habría llevado a tomar esa decisión y, aunque no deseaba que le pasara algo malo, lo veía como un castigo justo a su fuga de mi vida. Cuando llegue a su casa, la puerta estaba abierta y el panorama que se veía al entrar era desalentador. Patricia lloraba sin parar mientras intentaba sin éxito contener la sangre dentro de las venas de una Lara todavía consciente. - ¿Qué ha pasado? -pregunté, dándome cuenta enseguida que la respuesta era evidente-. Lara, mi amor, ¿por qué lo has hecho? - No había otra solución..., no había otra solución... -repetía sin cesar con un hilillo de voz-. - Ayúdame, Patricia, vamos a llevarla al hospital en el coche -intenté tomar las riendas de la situación-, y cuando lleguemos allí, tú sígueme la corriente. El trayecto hasta el hospital, aderezado por los sollozos de Trici y la respiración casi agónica de Lara, me pareció infinito. Al llegar abandoné el coche en la puerta al tiempo que los celadores se disponían a ayudarnos. - ¿Qué le ha pasado? -preguntó una de las enfermeras de guardia, esperando que le contáramos lo que ella ya suponía-. - No lo sabemos, creemos que fue un accidente, estaba cocinando y se le debió caer un cuchillo encima -dije, sin mucha convicción-. -31- © Oscar Gutiérrez Aragón - Eso, un cuchillo... -corroboró Trici, que seguía llorando-. - Sí, bueno, será eso... -se mostró condescendiente-, en fin, no os preocupéis, parece que se podrá recuperar. Ahora debéis iros. El coche seguía a la puerta de urgencias, aunque alguien, seguramente uno de los celadores que nos vio llegar, lo había empujado un poco para permitir el paso de otros vehículos. Marchamos de allí, cabizbajos, derrotados, callejeando sin rumbo hasta que paré el coche y me decidí a hablar. - Trici, dime que fue lo que pasó, ¡por favor! - Ya me había amenazado con hacerlo, pero no la creí capaz... -me miró a los ojos y me agarró suavemente la mano-. - Pero, ¿por qué? -pregunté, esperando de una manera pueril que fuera porque no soportaba estar sin mí- ¿Conoces a su vecino?, no tiene pérdida -comenzó Patricia a explicarme-, es un payaso que tiene un Mercedes azul. - Sí, le he visto alguna vez. - Lara quería hacer el amor con él, yo le había dicho que era un capricho, que se olvidara, pero no quería hacerme caso -hablaba ya más calmada, casi con la misma cadencia con que se cuentan las cosas sobre personas que no se conocen-, parece ser que habló con una de nuestras amigas comunes, que le aconsejó olvidarte y que se acostara con el otro. Volví a sentir la punzada del odio. Deseaba la venganza. - ¿Quién le dijo eso? -pregunté airado-. - No me lo quiso decir, una de las chicas del grupo del pueblo, pero no sé cual. Yo sí lo sabía, o creía saberlo. - Y, ¿qué pasó después? - Según ella, ese hijo de puta casi la violó -en ese momento Patricia dejó de llorar-, debió ser una experiencia penosa y desgraciada, no sé nada más, pero ya ves las consecuencias... - ¡Me cago en mi puta vida! -grité-. Mientras volvía a casa, sumido en la confusión, repicaba en el interior de mi cabeza el “Well I wonder” de los Smiths. Paré el viejo Seat en un arcén y me subí al techo. Me senté encima a la manera budista y me pregunté si, como dice la letra de la canción, en aquellos momentos, Lara era capaz de oírme cuando dormía, si me veía cuando pasaba, si pensaba en mí. Levanté los brazos y me maravillé de mi propia soledad. Había soñado con Lara y conmigo creciendo juntos en un mundo ideal, donde todo el mundo era feliz y los malos augurios eran desterrados por falta de labor. Había creído en la utopía de unas gentes que evitaban hacer daño al semejante. Había caído en la quimera de un eterno sol brillando en un cielo infinito siempre limpio. Me encontraba sin trabajo, con una tesis casi acabada que se iba a pudrir en el olvido, sin expectativas, ya que el aturdimiento me impedía pensar con claridad, habiendo perdido para siempre una parte de los que creía que eran mis amigos, pues el perdón no tiene cabida ni en mi vocabulario ni en mi cabeza, y, por último, lo que es peor, sin Lara. El episodio de su intento de suicidio me había hecho comprender que la necesitaba más que la quería y que el amor, en su estado más puro y natural, no era para nosotros dos. Sentía por ella un sentimiento mezcla de amor y odio a partes iguales. Me inspiraba deseos de venganza, y, además, comenzaba a engendrarse en mi corazón una huella misógina, debido, más que al hecho de abandonarme, al haberse arrojado en los brazos y en el lecho de alguien de superior condición social que yo, cuando yo nunca la había presionado sexualmente. Era una niña, ella era la que tenía que escoger. Yo sabía esperar. Yo quería esperar. Y ahora descansaba en la cama de un hospital, medio violada por alguien que había robado un tesoro que era mío. Le odiaba sin conocerle, pero también odiaba a Lara, por dar todos los pasos que le encaminaron a ello sin remedio. Por otro lado, pienso que en aquellos momentos de dolor todavía seguía queriéndola, de otra manera, menos noble, más enferma, más obsesiva. Por eso, la sensación de culpabilidad que había generado en mí todo aquello me sobrepasaba y me oprimía. Había llegado el momento de huir, de buscar otros objetivos, otras gentes, otros mundos, otras mujeres. Me había pasado la vida huyendo. Todo había terminado. Era la hora de empezar de nuevo. Al día siguiente, Trici apareció con una amiga de su ciudad que había venido para tratar de animarla, tras enterarse de lo ocurrido. Se trataba de una chica exuberante, con el pelo teñido de color caoba, cuya piel ligeramente morena parecía tersa y suave. Su cuerpo era atlético, sin un solo exceso. Sus pechos eran equilibrados y sugerentes. Irradiaba belleza y provocaba deseo sólo con mirarla. - Esta es Cleo -comenzó Trici con las presentaciones-, es una amiga que vive cerca de mi casa, bueno, en realidad es mi mejor amiga. -32- © Oscar Gutiérrez Aragón - Hola Cleo -me acerqué a besarla diplomáticamente-, yo soy Racso -noté que tenía un olor especial, todo sugerencia-. - ¡Qué líos os montáis por aquí! -dijo Cleo, mirándome con coquetería-, pobre Trici, ¡vaya cuadro se encontró!, ya me lo ha contado todo -giró su mirada hacia Patricia, con gran alivio por mi parte, pues si seguía mirándome así me iba a empezar a ruborizar-. - Precisamente pensaba subir al hospital a visitar a Lara -nos informó Patricia-, ¿te importaría acompañar a Cleo un rato?, puedes enseñarle la ciudad o podéis ir a tomar algo a una cafetería -me guiñó un ojo-, tú verás... Comenzamos a pasear por los parques al lado del río mientras yo intentaba comprender el significado del último gesto de Patricia. Cleo era ciertamente una mujer muy bella. Llevaba puesto un vestido corto de flores que resaltaba su figura y que convertía cada una de sus curvas en una invitación a la lujuria. Me estaba comenzando a excitar. - Así que Cleo -intenté iniciar una conversación para tratar de pensar en otra cosa que no fuera su cuerpo moviéndose-, ¿de qué es diminutivo? - De Cleopatra -contestó riéndose-, ya ves, a mis padres les gustaba lo egipcio y me pusieron este nombrecito. - No te quejes, es el nombre de una reina. - Ya, ¿y el tuyo? -quiso saber-, también es un rato rarito, ¿es diminutivo de algo? - No, de nada, es un nombre balcánico... -noté que me miraba con deseo-, es una larga historia familiar, quizás te la cuente otro día. No hizo más preguntas. Se acercó hacia mí, cogió mis manos y las puso sobre sus pechos. No hice nada por evitarlo. Se inclinó hacia delante y comenzó a besarme con ardor. Sentía el fuego de su cuerpo sobre mi piel. Nos tiramos sobre la hierba y ella se colocó encima de mí. Mis manos recorrían ya su cuerpo como si fuera territorio conocido. Su sexo estaba húmedo y sus gemidos alertaban a la gente que pasaba por allí. - Espera -intenté calmar su embestida erótica-, tengo una idea, hay un sitio aquí cerca al que podemos ir. Callejeamos durante cinco minutos, que habrían sido menos si no hubiera insistido en meter su mano en mi pantalón mientras caminábamos colgados del cuello uno del otro comiéndonos a besos. Al llegar a nuestro destino nos deslizamos dentro de un angosto pasillo. Me senté en el suelo apoyándome en la pared y ella se acomodó encima de mis muslos abriendo las piernas. - ¿Qué, follamos? -dijo, lasciva, mordiéndome el labio inferior tras la pregunta-. - Sí, claro... -contesté, soltando su boca tan solo una décima de segundo-. Le quité el vestido con violencia y ella me abrió el pantalón con maestría. Nos fundimos con pasión como si fuéramos un solo cuerpo moviéndose musicalmente al compás que marcaba el fuego corporal. Seguimos hasta continuar exhaustos. Fuimos amantes efímeros y llegamos al límite del deleite. Cuando acabamos sabíamos que ese final era para siempre. Nos vestimos con rapidez y tras otro largo beso salimos al exterior. Me paré, di la vuelta y volví a entrar. - ¡Eso es todo, niña! -grité con toda la fuerza de mi voz, aún sabiendo que allí no había nadie para oírme-. - ¿Por qué haces eso? -preguntó Cleo, con curiosidad-. - Le debía algo a alguien, no te preocupes -le di un beso y nos fuimos, complacidos y felices-. Aquel era el portal de Lara. -33- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO TRES LORENA "Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia, recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia, y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos, la bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. Tejeré tus cabellos como trenzo mi canto, conozco las leyes del mundo y te las regalaré, superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te salvaré de cada melancolía, porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré" (Franco Batiatto) “Ella sabe lo que hace sin haberlo aprendido y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir” (Radio Futura) "¡Ay!, mi amor, sin ti no entiendo el despertar..." (Romance de Curro el Palmo) "Si quieres ver el Cielo en la Tierra, fíjate en una estrella y olvídate de las demás" (Proverbio oriental) “Pero ahora mis labios sólo existen si te nombran, mi cuerpo es el esclavo de tu cuerpo...” (Danza Invisible) -34- © Oscar Gutiérrez Aragón Solía pasar largas temporadas en el pueblo de mis abuelos, sobre todo a raíz de su muerte, ya que mis padres heredaron la vieja casa familiar. En aquel verano, debido a la falta de trabajo, pues había abandonado totalmente mis expectativas de medrar dentro de la universidad, resolví disfrutarlo completo en aquellos parajes de montaña y cielo. Y he de decir que ha sido una de mis mejores decisiones, pues allí y entonces sucedió uno de los hechos fundamentales de mi vida, de esos que marcan un antes y un después, un punto y aparte, un vértice sobre el que ha de descansar el resto de una existencia. Es mi pueblo una aldea pequeña, situada en un valle frondoso metido entre montañas peladas por el frío, los vientos y el tiempo que todo desgasta. Es de esos lugares en los que la paz es tan grande que llega a confundirse con el aburrimiento, de forma que sólo llega a disfrutarse con plenitud por aquellos que carecen de ella. Está alejado de cualquier otro lugar habitado en más de una hora a pie por lo que los que allí residíamos, habitual o temporalmente, solíamos formar grupos pequeños, sin relacionarnos con los de fuera. Además, como en cada aldea, todos nos conocemos y, de similar forma que en cualquier vecindario pequeño, resulta más sencillo ver aflorar las envidias o los malos modos. Por eso, dentro del reducido grupo de personas que vivían allí, la camarilla a la que yo pertenecía era tan minúscula que sus miembros se podían contar con los dedos de ambas manos. Eramos independientes y, por supuesto, como está establecido en cánones nunca escritos, no sólo no nos hablábamos con el resto de los grupitos del lugar, sino que estabamos en estado de guerra permanente. Nuestro lugar de reunión, situado en el territorio que teníamos asignado y que jamás tuvimos que conquistar, era el depósito del agua que abastecía el pueblo. Lo cierto es que no nos podíamos quejar, puesto que el lugar, aunque poco poético de nombre, parecía paradisiaco a la luz de la luna. Estaba situado en mitad del monte que da al norte, a medio camino entre el cielo y las luces más altas del poblado. Se levantaba como una torre de esas de las que hablan los libros sobre la época medieval y que utilizaban defensivamente para prevenir invasiones. No cabía duda de que nuestro promontorio nocturno era un privilegio. Allí subíamos todas las noches, evitando tropezar en la oscuridad, para conversar bajo las estrellas, siendo este sin duda uno de los ejercicios más fascinantes que puede llevar a cabo un hombre. Estoy seguro de que las improvisadas tertulias que a lo largo de los años tuvieron allí lugar aportaron a mi formación como persona mucho más que la totalidad del aprendizaje académico que he recibido. El depósito en sí no era gran cosa. Básicamente se trataba de una típica construcción de hormigón, que no se habían preocupado de adecentar, constituyéndose a la luz del día como un atentado visual en medio de la naturaleza. Disponía de una plataforma llena de tierra y de otra superior más pequeña a la que se accedía desde la primera. En esta última nos situábamos cada noche tumbados mirando hacía el cielo, si no éramos más de cuatro o cinco personas, o sentados, si éramos más, pues el espacio era reducido. Aquella noche ascendimos a la atalaya mi hermano pequeño Luis, Trici, que había llegado esa misma tarde, una chiquilla llamada Lorena y yo. Tras tumbarnos dejando que la osa mayor cubriera por el norte nuestras cabezas, comenzamos uno de tantos conciliábulos intrascendentes de los que allí solían llevarse a buen término. No obstante, el coloquio mudó repentinamente y se convirtió en entrevista, casi en interrogatorio. - ¿Has visto a Lara últimamente? -me preguntó Patricia, a la vez que apagaba un cigarrillo en la plataforma-, yo no he podido hablar con ella desde que ocurrió aquello..., ¿qué tal está? - Fui a verla una vez -comencé diciendo-, más que nada por cortesía o..., yo que sé, llámalo compromiso, si quieres, pero la verdad es que no he vuelto a verla después. - ¿Por qué? -dijo en tono de pequeña reprimenda-, deberías intentar apoyarla, seguro que necesita ayuda. - Mira Trici..., primero soy yo, ¿entiendes? -elevé un poco la voz-, ¿crees que no lo estoy pasando mal? ¡Con todo lo que ha pasado! - Ya, pero si la quieres, es..., no sé, como una obligación, ¿o no? - Te voy a contar..., bueno, os voy a contar algo que es un poco personal -me senté y los observe tumbados a la luz de las estrellas-, el día que fui a visitarla me dio mucha pena puesto que estaba medio aletargada por la medicación y no parecía ni la mitad de persona de lo que había sido. - ¡Vaya! -susurró Patricia-. - Al salir de su casa -proseguí-, fui a dar un paseo y subí a la colina que hay por detrás de donde vive. Desde allí se ve la ribera del río serpenteando hasta perderse en el horizonte, el paisaje es cautivante, casi apacible, diría yo. Me senté y mi cabeza comenzó a darle vueltas a todo lo que había pasado. En aquel estado, entre alterado y aturdido, sentí que me habían robado, que me habían quitado lo que era mío, mi futuro con la chica que amaba... Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas y pronto noté su sabor salado en los labios. Volví a tumbarme y miré al eterno cielo pensando que él nunca cambiaba, era idéntico noche tras noche, existía sin más, sin tener que preocuparse de ello. - ¡Lo siento! -acertó a decir Patricia-, cálmate, no pasa nada. -35- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡No! -grité-, ¿sabes que más sentí?..., ira, rencor, ¿por qué me han hecho tanto daño? En aquel momento, Lorena se deslizó hasta mi posición, recostó su cabeza sobre mi estómago, me cogió la mano y la apretó con fuerza. Sus ojos se cruzaron con los míos en la oscuridad y pude ver dulzura. Sentí electricidad. Mi mundo cambió para siempre. En el cielo se reflejaba levemente el naranja inconfundible del fuego en la lejanía. Nos levantamos con premura, curiosos por saber dónde era esta vez, a qué monte le había tocado tornarse negro de despojo, qué bosque iba a quedar desnudo sin quererlo. Una vez que descendimos del depósito, Lorena me volvió a tender la mano. Juro que no deseaba otra cosa más que el tiempo se detuviera. Al tocar su piel otro escalofrío me recorrió el cuerpo y los pelos de los brazos se me erizaron. Me estaba traspasando energía, como si fuera un ángel, tantas veces implorado, que llegaba entonces para depositar su luz sobre mí. Mientras remontábamos el monte en las sombras de la noche hasta hacer cumbre, caminamos unidos en silencio, oyendo de lejos las voces apagadas de Luis y Patricia, que, ante la nueva situación, decidieron adelantarse. Al llegar, comprobamos que el fuego estaba en un monte cercano, situado a poniente. No era un incendio muy grande y, seguramente, no tardarían en controlarlo. No obstante, la pobre luz que emitía era suficiente como para vernos las caras con claridad. Lorena y yo nos dedicamos una sonrisa al vernos bajo la luz color mandarina. Le di un beso en la frente. No nos dijimos ni una sola palabra. Esa noche me costó dormir pensando en esa niña que había tenido la audacia de colarse en mi vida. Nunca me había fijado en ella y su única presencia en mi memoria anterior a aquel momento era de muchos años antes. Recordaba vagamente un paseo nocturno por el monte con mis hermanos y el suyo, Baudilito, en el que una figura misteriosa apareció delante nuestro. - ¡Un perro! -gritó una minúscula Lorena de no más de ocho años-, ¡un perro enorme! - Es un caballo -dije suavemente, una vez que lo comprobé acercándome-, así que no grites tanto que si se asusta se puede desbocar. - ¡Cógeme, cógeme, cógeme! -siguió gritando, evidentemente sin hacerme mucho caso-. - Ven, anda... -la subí en mis brazos-, ¡qué poco pesas! -exclamé casi sorprendido-. Nos acercamos hasta el caballo, aunque ella no debía confiar mucho en mi supuesta audacia, pues se tapaba los ojos contra mi pecho. - Lo ves, es un caballo..., mira, puedes acariciarlo -dirigí su mano con la mía hasta la piel del equino-. Después sólo existía vacío hasta esa noche. Cuando por fin me dormí, pude volver a soñar y me encomendé al Dios en que no creía, suplicándole que me dejara probar aquel fruto prohibido, aunque fuera una sola vez. Al día siguiente fui a buscarla a su casa, que se encontraba al lado de la mía, pues allí en el pueblo éramos vecinos. La encontré en su puerta, esperándome, según me dijo. A la luz de la mañana resplandecía y, a mis ojos, eclipsaba el resto de los astros, los seres y las cosas. Lorena era en aquellos días una chica que acababa de cumplir los quince años. Era preciosa, probablemente la más bella que había visto jamás. Me fije en su piel, tostada por el sol del verano, que tenía el color del chocolate. Me derretí soñando con su boca, con ese labio superior levantado hacia arriba que un día habría de probar. Sus ojos de miel y su negro pelo ondulado hicieron el resto. Estaba enamorado. Mi decisión estaba tomada, Lorena era mi suerte y mi sentencia. Me daba igual lo que pensaran los demás, si ella y yo estabamos separados por más de una década, ese era nuestro problema y no de otros. Yo había elegido y quiero creer que ella también. Ibamos a pasar lo que quedaba de verano juntos. Si esta vez alguien tenía la insana idea de interponerse en mi destino las consecuencias serían imprevisibles. Había cometido tantos errores que pensaba que ya no podía volver a fallar. El mayor problema eran nuestras familias. Por un lado estaba Baudi, su hermano, que era uno de los componentes habituales del grupo desde hacía bastantes años. En otras circunstancias me habría preocupado la situación, pero, como entonces seguía teniendo rencillas con ellos debido al asunto de Lara, prácticamente lo único que pensé fue en ocultar todo interés por su hermana cuando él estuviera presente. Por otra parte, nuestros padres eran amigos de siempre, miembros todos ellos de la misma secta de ultrillas católicos, por lo que habría que tener cuidado para que no sospecharan de nuestra recién nacida atracción, ya que no cabía ninguna duda de que aquello no iba a ser precisamente algo como Dios manda. Bajo el sol de agosto de aquella mañana escogí, pues, someterme a sus designios. Ella iba a ser mi guía en mi huida hacia ninguna parte. - ¿Qué tal, peque? -le pregunté abrazándola-, ¿sabes que he estado la noche pensando en ti? - ¡Qué tonto estás! -contestó, riéndose, tras soltarse-. - Bueno, a lo mejor un poco... -reí yo también-, ¿vienes conmigo a comprar el pan? - Claro. La panadería más cercana estaba a unos siete kilómetros por lo que teníamos que coger el coche. Mis hermanos y yo habíamos heredado, tras la muerte de mi abuelo, su viejo vehículo. Se trataba de un Seat 127 color amarillo que, con seguridad, si tenía algún valor que no fuese más allá de lo sentimental, debía ser vendiéndolo a peso. Aunque mi abuelo no le había usado nada más que unas pocas veces y siempre lo -36- © Oscar Gutiérrez Aragón cuidó bien, su propia edad le había hecho mella y no tenía componente alguno que estuviera en buen uso. No sería la primera vez que me quedaba sin acelerador o sin embrague o arrancaba la palanca al cambiar de marcha o se caía uno de los cristales laterales. Aunque siempre inventábamos una solución casera para salir al paso, sabíamos que el coche del abuelo estaba pasando sus últimos días entre nosotros. Cuando volvíamos cargados de hogazas, Lorena volvió a mostrarse osada y tras entrar en el camino vecinal que conduce al pueblo, me cogió la mano con ternura y comenzó a hablar. - ¿Me enseñas a conducir? -preguntó con la convicción de quien sabe de antemano que la respuesta va ser afirmativa-, me gustaría mucho. - Claro, enseñar es mi vocación y mi camino -dije convencido-. - ¡Mola! -exclamó entusiasmada-. - ¡Mola por la vida! -me burlé de ella-. - ¡Un huevo! -continuó picándome-. - ¡Un mazo! - ¡Fliparax! - ¡Descarado que sí! Nos echamos a reír de tal manera que tuve que apartar el coche del camino en un descampado que utiliza para dar vuelta el autobús escolar. Allí le besé en la mejilla, aunque sus labios me invocaban. No había prisa, me dije. Lo que tuviera que pasar iba a pasar, hiciera lo que hiciera. - Vamos primero a dejar el pan en las casas y luego bajamos con el coche al camino del pantano, por allí nunca pasa nadie -le propuse-. - ¡Vale! -asintió satisfecha-, ¿cuánto queda?, ¿cuánto queda?, ¿cuánto queda? -se puso a imitar a un niño pequeño-. Era genial. Coloqué el coche en el medio del camino. Apagué el motor, salí y nos cambiamos de asiento. Besé su frente de forma cariñosa cuando nos cruzamos delante del vehículo, igual que haría a partir de aquel momento, cada vez que Lorena recibiera una de estas peculiares clases. - Bien, eso es el volante -indiqué aparentando profesionalidad-. - ¡Pero que listo eres! -rió-. - Mucho, mi niña, mucho, ¿quieres que continúe? - A eso hemos venido, ¿no? - El pedal de la izquierda es el embrague, el del medio el freno y el otro el acelerador. ¿alguna duda hasta aquí? -saqué mi vena docente-. - No, continúa. - Hay mucha gente que cree que conducir es un juego de manos, pero yo pienso que básicamente es un juego de pies. Todo se basa en el dominio de los pedales y, si acaso, de la palanca de cambios, que por cierto, es esto... -señalé con el dedo-. Manejar el volante puede hacerlo hasta un mono. - ¡Hala, corta el rollo! -exclamó con un salvajismo encantador-, ¿cómo lo arranco? - Tranquila, impaciente. Antes te tengo que advertir que si te enseño posiblemente vas a adquirir todos mis vicios y puede que luego te cueste sacar el carnet. - No te preocupes -dijo entre convencida e impaciente-. - Vale, mueve la llave hacia delante a la vez aprietas un poco el acelerador. - ¡Oye!, ¿no vendrá nadie, verdad? -preguntó preocupada-, ¡qué me da un telelillo! En cuanto el coche comenzó a andar supe que enseñarla iba a ser muy fácil. Además de escuchar siempre mis consejos, Lorena tenía unas buenas aptitudes naturales para la conducción, como para casi todo lo que se proponía. De ello pude darme cuenta a medida que la conocía. - ¡Ay, Dios!, ¿qué es eso? -gritó al ver el inmenso camión amarillo cargado de tierra que se dirigía hacia nosotros ocupando la totalidad del camino-. - ¡Apártate a la derecha! -voceé a la vez que tiraba del volante hacia mí-. De no ser porque el coche se caló, la maniobra evasiva hubiera rozado la perfección, lo cual no estaba nada mal para alguien que conduciendo tenía una experiencia de unos dos minutos. - ¿Qué, asustada? -pregunté preocupado-. - Dime otra vez como se arranca... -propuso con seguridad-. No cabía duda. Había nacido para ello. Su nombre completo, desmesurado sin remedio, era Lorena Tamara Nerea Leticia, lo cual demuestra o el daño que ha hecho la emisión de telenovelas en España o que, en ocasiones, cuando muchos padres acuden al Registro a comunicar el nacimiento de sus hijos, llevan encima alguna copa más de las que debieran. Muchas veces intentaba reírme de ella llamándola por el diminutivo del nombre completo, pero, como siempre, se defendía con una fuerza vital hasta entonces desconocida para mí. - ¿Cómo va la vida, Loretamanereleti? -le preguntaba riendo-. - Te creerás muy gracioso, ¿verdad? - ¿Qué pasa, no te gusta tu nombre? -37- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Y a ti el tuyo? -se echaba a reír-, porque, ¡anda que no tiene delito!, ¿de donde lo han sacado?, ¿te has dado cuenta que hay gente que no sabe ni pronunciarlo bien?, con el mío no pasa eso, es fácil: Lo-rena. Pasábamos todo el día juntos, hablando, paseando, cantando, bailando... Le enseñaba a conducir, con grandes progresos, le contaba mis sueños, mis teorías y mis inquietudes, y ella me catequizaba mostrándome las maneras de hacer más sencilla la vida. Sabíamos que los vecinos del pueblo ya comenzaban a emitir rumores, pues nos habían visto abrazarnos a escondidas. Era consciente del lío en que me podía ver envuelto si se enteraban sus padres pero no me importaba, quería vivir el momento, quemar cada segundo a su lado. - ¿Jugamos al parchís? -me preguntó-. - ¡Bah!, no me gusta -respondí-, paso. - Venga, si es muy divertido. - Verás, pasa una cosa -le expliqué-, es que soy muy competitivo y tengo muy mal perder, por eso no suelo jugar a las cartas, ni al parchís, ni al ajedrez, ni a nada..., más vale conocer los propios límites. - Si seguro que me ganas -cogió mis manos-, ¡por favor, por favor, por favor! Siempre me convencía. No es que no me gustara el parchís, es que lo odiaba y más lo hice desde aquella partida. - ¡Retrátate, retrátate! -gritaba Lorena de un modo enfermizo cada vez que quería que pusiera una ficha delante de las suyas-. Y después me comía la ficha, y contaba veinte y luego contaba diez por no sé que otra cosa que seguro que se inventaba y ponía barreras y... Siempre me he preguntado a qué tipo de sádicos reprimidos les puede gustar un juego así. Además, puede que yo no supiera perder, pero Lorena no sabía ganar. Cada vez que hacía una buena jugada o, sobre todo, cuando yo hacía una mala, no paraba de incordiarme, aún sabiendo que mi enfado se iba convirtiendo en presagio de tempestad. Acabé tirándole a la cabeza un cenicero de plástico que había en la mesa. No alcancé mi objetivo y ella se rió todavía más. Se acercó y me abrazó. - ¡Qué tonto eres! -se volvió a reír-. Note la pasión en su abrazo y el deseo en sus ojos. Había llegado el momento. Se acababa el verano y la mayor parte de la pandilla regresaba a casa, aunque a mí poco me importaba, pues la relación que había tenido con la mayoría de ellos fue nula aquel año. Sólo me entristecía que se fuera Patricia. La había tenido un poco abandonada, aunque sé que ella es de esas personas que comprenden que la buena amistad se fundamenta en apoyar en los malos momentos y en compartir con satisfacción los buenos. Me acerqué hasta la casa de sus abuelos a despedirme. - Bueno, Trici, otro verano que se va... -comenté con pena-. ¡Oye!, siento haberte hecho poco caso, pero, ya sabes, estabas con los otros y, ya sabes, ¡es que no les aguanto! - ¡Bah!, no te preocupes, te entiendo -dijo con sinceridad-, te veo bien... -se rió-, con Lorena. - Ya sabes, uno que es guapo -me reí, consciente de que no nos lo creíamos ninguno de los dos-. - Sí, bueno, pero ¿qué tal? - ¡Buf!, pues estoy pilladísimo, es tan diferente, ella es -abrí los brazos-, no sé como explicarlo... - Yo sí, me he estado fijando, es su fuerza, seguro, te ha enganchado. - Tendrás razón - volví a reír-, como siempre. - Bueno, me tengo que ir, ya está ahí mi padre con el coche... -me dio un beso en la mejilla-. ¡Suerte, Racso, te la mereces! - Nos vemos, Trici -me despedí con pena-. Nos quedaba un último fin de semana antes de volver a la ciudad, al reencuentro con la grosera y destemplada realidad. Del grupo, sólo permanecíamos en el pueblo mi familia y la de Lorena. Aquella noche, subimos a ver la televisión a mi habitación. Era esta una estancia amplia, característica de los antiguos caserones, con el suelo de madera, que crujía a cada paso bajo los pies, y llena de grietas, como el resto de la casa, que mi madre había ido cubriendo con multitud de cuadros baratos y posters de revista. Allí estaban dispuestas tres camas en paralelo, un sillón casi tan antiguo como la cama, un armario destartalado y una televisión con el chasis despellejado por la humedad. Pasado un rato no muy largo, bajaron al piso de abajo mis hermanos y Baudi, probablemente a jugar a las cartas, a deleitarse mutuamente unas cuantas horas con fascinantes expresiones del tipo “¿pero es que no has visto antes que te ha picado el basto con la sota para quitarte las veinte?” o “¡coño!, de segundas dadas no puedes ir a por el tres porque te falla con el triunfo”. Francamente, no entiendo cómo pueden disfrutar con semejante literatura incomprensible. Yo no me enteraba de nada. No recuerdo si en la televisión estaban poniendo un episodio de Melrose Place o una película sobre la colonización de Marte, me daba igual, sólo tenía ojos para ella. Vestía un pantalón vaquero de color gris que se ceñía a sus bonitas piernas y una blusa blanca que dejaba entrever aquello que yo deseaba con la avaricia del que ama. Se había vestido para gustar, para seducir, aunque no hiciera falta. -38- © Oscar Gutiérrez Aragón Lorena tenía un cuerpecito equilibrado, de esos que ni sobra ni falta nada. Desde luego era demasiado baja, demasiado pequeña y, probablemente, demasiado morena, pero, siendo como era me cautivaba y si hubiera sido de otra manera, lo más seguro es que también. Nos abrazamos y clavamos los ojos de uno en los del otro. Nos arrastramos hasta la cama que más alejada estaba de la puerta, de ese mundo enlatado que ya no existía para nosotros. Nuestros labios se juntaron y sentí que mil sentimientos recorrían lo más intrincado de mi mente para fundirse en un solo mensaje. - ¡Te quiero, mi niña! -dije, con lágrimas en los ojos, aunque es difícil que ella las viera con la poca luz que emanaba del televisor-. - ¡Mi niño grande! -se río con gracia-. Nuestros juegos de amor se movieron entonces entre la ternura y la pasión desatada, entre la suave brisa y la fuerza de las tormentas. Otra vez sentí su electricidad. Nos recorrimos los cuerpos con la levedad del que siente lo frágil, con ese temor a que se rompa en cualquier instante y desaparezca para siempre. Caminé con mis manos por encima de su piel, prendido a su boca de azúcar y sal, descubrí su sexo encendido que acaricié con suavidad, hasta que sentí su rocío esencial. Tuve miedo de perderla. - ¡No pares! -susurró-, sigue... Con su aprobación manifiesta, gocé de su respiración entrecortada, de su cuerpo estremeciéndose, de su despertar sexual... Vi como se mordía con sensualidad su labio inferior, y fui feliz, más que nunca lo había sido y posiblemente más de lo que jamás lo seré. - Mira, ¡me han crecido las tetas!... -dijo, en una pausa, feliz-, ¿por qué estoy tan cansada?, ¿has visto?, me costaba respirar..., ¡mola! Me enternecí ante su bendita inocencia y soñé con que ambos saliéramos de la habitación siendo marido y mujer y pasar con ella el resto de mi vida. Nos quedamos abrazados formando un ovillo sobre la cama destrozada. Nuestros cuerpos sudorosos eran entonces casi templos radiantes, monumentos erigidos para recordar que el ser humano nace para la entrega. - ¿Por qué me has dejado hacerlo, pequeñina? -pregunté con amor-. - Porque confío en ti... -me dio un beso prolongado-, me lo has demostrado estos días. En ese momento, la gata de la familia, la Cati, se acomodó encima de nosotros y nos miró con curiosidad. Debió pensar que era hora de dormir, cerró los ojos y expandió su cuerpo con tranquilidad. Consideré que era un buen augurio. Desde entonces, no ha habido ni un solo día en mi vida que no haya recordado esa noche en la que alcancé la plenitud de espíritu, en la que me convertí en persona. Nunca podré olvidar su mirada dulce, el deleite de su boca o su cuerpo temblando... y su olor, tan único, olía a... Lorena. Uno de los posters que había en la habitación era un poema de esos que se compran en los rastrillos para que después descansen eternamente en una pared sin que nadie se fije en ellos. Cuando me levanté a la mañana siguiente, a primera hora, pues la excitación no me dejaba dormir, clavé mi mirada en el poema. Lo firmaba un tal Ben-Al-Hazím, aunque, sabiendo cual era su origen, podía haberlo hecho cualquier otro. Nunca me había fijado en su belleza. Desde la pared llena de hendiduras se me sugería un mensaje. "Hubo un día en el que alguien vino a mí y, comprendí, que era el principio de algo único. Hubo un día en que unos ojos me miraron y pude verme en ellos. Hubo un día que sentí que realmente me querían. Hubo un día que vi el verdadero sentido de la vida. Hubo un día que sentí la alegría de poder querer sin tiempos, ni medidas. Hubo un día en que no precisé de palabras para que me entendieran. Hubo un día en el que estuve seguro de haber encontrado el amor. Qué suerte que ese día sea el día de hoy". Y ese era. El día uno después de Lorena. El resto de mi vida me esperaba. Cada hora, cada minuto y casi cada segundo que pasamos ese fin de semana lo disfrutamos al máximo. Nos amábamos con delicadeza, a escondidas de la gente, lo cual hacía florecer aún más las emociones, pues es sabido que no hay manjar más sabroso que el prohibido. Teníamos claro que aquello iba a quedar entre nosotros, que era nuestra historia y que nadie la debía saber, ya que si no, tendrían la necesidad de opinar y lo iban a hacer con la malicia del que cree conocer todo pero que no comprende nada. Yo ya estaba suficientemente escarmentado. -39- © Oscar Gutiérrez Aragón Nos guardábamos de manera especial de Baudilio, su hermano. Era un tipo que yo conocía desde hacía muchos años, pues pertenecía al grupo de mis amigos del pueblo. Estudiaba una carrera universitaria en otra provincia a cuenta de sus padres que le tenían montado un piso y, aunque no era persona de muchas luces, lo suplía con un carácter bastante fuerte. Baudi era especialmente hábil en el arte del engaño pues hacía ya largo tiempo que había metido en su piso a una chica con la que cohabitaba sin que sus padres se hubieran enterado, no porque no la hubieran visto, puesto que incluso le visitaba en vacaciones en el pueblo, sino porque él había logrado convencerles de que sólo era una amiga que venía a traerle apuntes que le resultaban imprescindibles para estudiar durante el verano. Los demás de la pandilla solían acoger a esta chica durante unos días en su casa, también engañando a sus respectivos padres, para que Baudi disfrutara de su compañía como el resto del año. Era además una persona de difícil trato, siempre propenso al enfado y a la polémica que, la mayor parte de las veces, sólo existía en su cabeza. Se solía, por otra parte, aprovechar de lo que le ofrecían los amigos sin pensar nunca en devolver al menos una parte de lo recibido. Si necesitaba un chofer, siempre había alguien dispuesto a llevarle, si quería una cosa determinada, la obtenía en préstamo, si necesitaba compañía porque estaba aburrido, se unía al grupo, aunque después no apareciera en la mayor parte de las ocasiones. Aún así, era misión inútil pedirle un favor o una ayuda. En fin, supongo que fue educado para ser así y que a cada persona hay que aceptarla como es. Por eso, Lorena y yo nos escondíamos de él y nos juramos que nunca lo sabría, ya que lo único que podía proporcionarnos eran problemas. Aquel sábado había una concentración de moteros en La Magdalena, uno de los pueblos próximos al nuestro. A mí nunca me han gustado especialmente las motos, pero el certamen constituía un excusa perfecta para estar un poco más libres. Nos acompañaron mi amigo Juan, que se había acercado al pueblo para verme, y mi hermano Luis. Cuando llegamos nos pusimos a pasear entre las máquinas. Lorena y mi hermano se adelantaron para observar de cerca una moto que, según ellos, “estaba hablando”. - Te noto cambiado desde el último mes -comenzó Juan a hablar cuando nos quedamos solos-, estas diferente, mejor. - Serás tú, que me ves con buenos ojos -contesté sonriendo-. - Sí, ya, y ¿esa cara de atontado que tienes, qué?, si parece que puedes ir por ahí regalando felicidad. - Ya sabes que soy muy generoso, que todo lo doy -me reí-. - Es esa chica, Lorena, estoy seguro, os he visto muy arrimados -se rió también- ¡Pero si es una niña!, ¿no habrás vuelto a las andadas? - ¡Serás payaso!, no es lo que tu piensas -Luis y Lorena ya se acercaban-, quizá algún día te lo cuente y seas capaz de ver más allá de tu propia nariz. - ¡Tío, eres mi héroe! -estalló en carcajadas-. - ¿Qué le pasa a este? -preguntó Lorena que, justo en ese instante, acababa de llegar-. - Nada, le debo parecer muy divertido -contesté-, no sé, el sabrá de que se ríe. - Esa moto es una pasada, te acercas y repite sin parar “manténgase alejado, por favor” -comentó Luis-. Comprendí que con Juan y con mi hermano no había problema alguno, así que Lorena y yo pasamos la tarde queriéndonos entre el olor a gasolina y a campo. Saboreamos esas horas con caricias fugaces y besos leves, pero igualmente satisfactorios y, aunque lo hacíamos escondiéndonos de nuestros acompañantes, dábamos por supuesto que lo sabían y además lo aprobaban, lo cual, por lo menos a mí, me producía un enorme júbilo. Esa noche fui a buscarla a su casa. Pregunté por ella al entrar y me dio la sensación de que su madre sospechaba algo, con esa intuición tan propia de las mujeres. No le di mayor importancia y pasé a la cocina donde estaba Lorena fregando los platos de la cena. Llevaba puesto un mandil floreado que, al ceñirlo al cuerpo, semejaba una segunda piel sobre su espléndida figura. - ¿Qué, te ha tocado fregar? -me acerqué por detrás, seguro de que no había nadie cerca y la cogí por la cintura con ambas manos-. - ¡Bah!, me lo jugué a las cartas y perdí... -volvió su cabeza sin sacar las manos de la pila y me besó-, es mi hermano, que es gilipollas, me hace trampas, ¡ya le pueden ir dando por el culo! - ¡Cuidado, aquí esta la fiera de mi niña! -reí con fuerza-. - ¿Me ayudas? -preguntó melosamente-, coge el paño, ya queda poco... Debajo de aquel mandil, su cuerpo me parecía aún más tentador, el deseo hacía que mi sangre fluyera más deprisa y que mi entendimiento se nublara sin remedio. Mis manos se lanzaron a descubrir de nuevo sus formas y nuestras bocas se encontraron a medio camino entre la lascivia y la devoción. Volví a pensar que iba a estar siempre con ella y deseé que aquello fuera eterno, que se cerraran las puertas de la cocina y el mundo permaneciera perpetuamente exterior a nuestra existencia. El día siguiente era el de la despedida, aunque yo confiaba que fuera pasajera, pues vivíamos en la misma ciudad. Desperté con la alegría propia de quien espera un tiempo mejor. Había llegado a ese verano sin ganas de nada, inmerso en la desidia, y salía de allí con el ánimo renovado, dispuesto a seguir luchando por labrarme un futuro, por buscar mi sitio en el mundo, un mundo que, en todo caso, era el de ella. -40- © Oscar Gutiérrez Aragón Recapacitaba aquella mañana y ya me hacía propósitos de buscar un trabajo enseguida y abandonar mis trapicheos, de poder tener algo que ofrecer. Pero no hay que olvidar que el desengaño persigue sonriendo a la ilusión y que, a veces, existen pequeños detalles cotidianos que se convierten en avisos para el espíritu, en advertencias subliminales de que la vida no es, en la mayor parte de las ocasiones, lo que sueñas que sea. - Bueno, Lore, ¿te vas ya? -pregunté con pena, en la puerta de sus casa, tras el enésimo beso a escondidas de sus padres-, yo me voy dentro de un par de horas. - Ha hablado mi madre conmigo -se puso seria-, dice que hemos estado todo el verano juntos y que hemos hecho de menos a los demás. - Puede que sea verdad -dije preocupado-. - Le han contado que nos han visto en un prado, retozando o algo así. - ¡Puto pueblo!, ¡gentuza de mierda! -exclamé con indignación contenida-, ya note ayer que tu madre que estaba un poco rara, que me miraba mal. - Me dijo que por esta vez puede pasar, pero que supone que en la ciudad no nos vamos a ver. - ¿Y tú, qué dices? - No sé, yo tengo mis amigos, tú eres mucho mayor que yo, deja que pasen unos días..., y ya veremos. - Pero... -intenté protestar-. Puso su dedo índice en mis labios, me beso con ternura y entró en su casa. No sabía que pensar. Cuando el día siguiente despertó, ya en la ciudad, vagué sin rumbo durante horas. Iba caminando y pensaba que tal y como canta Manolo García en una de sus canciones, en los vértices del tiempo anidan los sentimientos, que la diferencia de edades entre Lorena y yo nos complementaba. Parecía escrita para mí. Con el paso de los años he sido consciente de que todas las personas creemos que determinadas canciones o libros hablan de nosotros, de nuestras vidas, pero no es cierto, simplemente cuentan historias universales, narran sentimientos aplicables a cada ser humano. En estas reflexiones iba sumergido cuando pasé por delante de una casa de tatuajes que había montado uno de mis antiguos amigos del barrio. Me decidí a entrar esperando que no me abroncara por estar tanto tiempo sin pasar a verle. Allí estaba sentado, limpiando su instrumental. Era un personaje singular, amante del arte y enemigo de los estudios, por lo que decidió que era mejor expresar su creatividad de alguna manera y comenzó a dedicarse a tatuar cuerpos ajenos, que no el suyo, que estaba limpio de todo rastro de tinta. La cuidada perilla y el pelo siempre alborotado contribuían a aportarle un inconfundible aire de bohemio. - ¿Qué tal, Mariano? -voceé al entrar en la tienda-, pasaba por aquí y me dije que ya era hora de enterarme de como te iba el negocio. - ¡Cuánto tiempo, Racso!, ¿cómo va la vida? -se levantó y nos dimos un abrazo-. - Ya veo que esto marcha bien, tienes hasta una empleada. - No me puedo quejar, hoy todo el mundo quiere tatuarse y, aunque hay mucha competencia, tienes que tener en cuenta que lo que hago yo es arte -afirmó con grandilocuencia-. - ¿Me harías uno? -pregunté tímidamente-, ¡artístico, por supuesto! - Espera..., ¡oye! -gritó a la empleada-, ¿tenemos alguno para ahora? - No, Mariano -contestó tras consultar la agenda de citas-. - Es la mujer de un amigo mío -señaló a la empleada y bajo el tono de voz-, que no sabía ya que hacer para que dejara de estar siempre en casa viviendo del cuento, y me la ha encasquetado, como un favor, por supuesto. - ¿Y trabaja bien? - No me puedo quejar, además le pago cuatro duros -se rió-, pero no me negarás que atender el teléfono y enseñar catálogos a los clientes lo podría hacer cualquiera. En fin, Racso -cambió de tema-, pues hay hueco, ¿qué quieres que te hagamos? - Quería tatuarme un gato en la espalda, no muy grande, no soy un exhibicionista. - ¿Por qué un gato, si se puede saber? -preguntó con curiosidad-. - Podría decirse que representa a alguien muy importante, simboliza un momento..., el gato -me vi con Lorena, extenuados sobre la cama-, bueno, en realidad, la gata, apareció por allí y... - ¡Vale, vale, interesante historia, tu sabrás de lo que estás hablando!, lo que sí te digo es que ya que eres amigo mío no te voy a hacer un tatuaje de catálogo, luego va todo el mundo igual, como ganado marcado. - ¿Quieres que te dibuje más o menos lo que he pensado? -pregunté-. Sacó un papel y un rotulador y dibujé la silueta de un gato sentado sobre su propia cola. Le pareció bien, aunque le hizo unos pequeños retoques. Cuando estuvimos conformes me mandó sentar en un taburete y se dispuso a comenzar su labor. - Estoy en tus manos, Marianín -temía el primer pinchazo y estaba un poco tenso-. - ¡Relájate, coño! -gritó-, que ahí prácticamente no te va a doler. - ¡Vale!..., ¿a que te dedicas ahora aparte de esto? -intenté cambiar de tema para no pensar en las agujas-. -41- © Oscar Gutiérrez Aragón - No te lo vas a creer -dijo sin dejar de realizar su trabajo con maestría artesana-, me ha dado por la cábala, ¿sabes lo que es? - Creo que sí -respondí-, ¿no son los estudios de la Biblia convertida en números o algo así?, me parece que tiene que ver con que en el idioma hebreo no hay vocales y existe un margen muy grande para la interpretación. - Bueno, más o menos, lo curioso es que son capaces de pasar todo a números, el bien, el mal, la bestia, la perfección... - ¡Vaya! -exclamé, interesado- y, ¿no sabrás, por casualidad, cuál es el número del inconformismo? - Pues me parece recordar que el otro día leí algo sobre eso, creo que el ochocientos seis representa el inconformismo, aunque no estoy muy seguro. - ¡Da igual!, lo importante es que yo lo crea..., si te parece bien, puedes tatuarme ese número debajo del gato. Quería manifestar con esa decisión que en mi interior existía un extraordinario inconformismo con la vida que me había tocado en suerte. Además, pensé que al colocar el número debajo del gato, indicaba que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano hasta conseguir lo que deseaba. Y lo que deseaba era Lorena. - Bueno, ya está -Mariano soltó las agujas eléctricas-, no ha quedado nada mal, te lo voy a tapar y ahora te entrego unas instrucciones para su cuidado. - ¡Oye!, ¿te importa que te pague otro día?, es que no pensaba pasar por aquí, ha sido una decisión impulsiva, más que otra cosa... - ¿Sigues hablándote con los chicos del barrio? -comenzó a desechar el material usado-. - Sí, con algunos... -contesté, convencido de saber hacía donde quería Mariano conducir la conversación-, ¿qué necesitas? - Me gustaría poner algo de música aquí, en la tienda -me guiñó un ojo-, cambiaría mucho el ambiente con las canciones de algún grupo antiguo de esos que me gustan a mí, ya sabes, Nacha Pop, Danza Invisible, Revolver, Calle 42, Los Secretos..., esos sí que sabían hacer música. - ¡Si tú lo dices!, a mi no es que me gusten mucho... -me reí-, dame una semana y tendrás tu equipo..., con eso quedaremos en paz, ¿trato hecho? - ¡Hecho! -afirmó estrechando la mano como un buen negociante-. En el camino de regreso a casa, medité sobre las razones que me habían llevado a grabar aquel episodio existencial en mi piel a golpe de aguja y pintura negra. Enseguida interpreté con acierto que la razón no era otra más que no quería olvidarlo. Siempre iba a estar dibujado sobre mi cuerpo igual que estaba aguijoneado en mi cerebro. Me estaba lavando el tatuaje en el baño de mi casa cuando entró mi madre sin avisar, como solía hacer. Recorría la casa, de forma habitual, hablando sola sobre sus cosas, como si lo estuviera radiando a una audiencia a la que realmente le importara lo que hacía o lo que dejara de hacer. Esa ocasión no era diferente. - ¡A ver!..., voy a meter estas toallas en el armario... -calló súbitamente-, ¡uh!, pero, ¿se puede saber qué es eso? -señaló el tatuaje-, ¿será una pergatina, no? - No, madre, no es una pegatina, esto ya no se quita -respondí tranquilamente-. - Pero, vamos a ver -parecía nerviosa-, ¿tú dónde has visto que un hombre como Dios manda haga esas mamarrachadas? - Es mi elección, madre. - ¡Buena nos ha caído contigo!, si ya le había dicho a tu padre, que os tenía que haber pegado más de pequeños... -cada vez gritaba más-. ¡Por Dios, si pareces un quinqui! - ¿Algo más, madre? -pregunté a punto de enfadarme-, y, por favor, deja de gritarme, que ya sabe que tengo muy mal aguante. - Pues mira, quería hablar contigo, pero vamos a la cocina que se me quema el arroz... Me gustaría que me respetaran. Lo pensaba cada vez que discutía en casa y, lamentablemente, eso ocurría todos los días. - ¿Qué quieres? -pregunté al entrar en la cocina-. - No te he dicho nada en verano, por no montarla -tenía cara de seguir pensando en el tatuaje-, pero ahora me vas a oír. - ¿Qué ha pasado? -dije con ironía, como si no supiera de lo que me iba a hablar-. - Ya lo sabes, o ¿crees que soy tonta?, la hija de los Blanco. ¿Qué has hecho con ella? - ¿Con Lorena?, ¡nada! - ¡Lo sabe todo el pueblo! -exclamó-, pero si es la comidilla..., ya puedes dejar de verla, los Blanco son de los matrimonios de nuestro grupo, de los EMANENS, y no quiero ningún problema, ¿te enteras? Cuando mi madre utiliza la palabra “matrimonio” lo hace con la fuerza y el tono precisos para que no quede ninguna duda de que ella no es “de esas perdidas” que no está casada. Además, en esa ocasión, había sacado el tema de su secta favorita, los EMANENS, los Enlaces de la Madre de Nuestro Enviado, que habían desplazado de la primera plaza de su peculiar lista de comunidades como Dios manda al que, hasta -42- © Oscar Gutiérrez Aragón hace unos años había sido su grupo ultra predilecto, los Adoradores Nocturnos, el cual estaba compuesto de personas que se reunían durante largas noches en el interior de un templo “para rezar postrados ante el Señor por todos los demás, de modo que así sea posible su salvación”, cuestión esta que, hasta a mí, que estudié con los frailes, me parecía un poco insolente y pretenciosa, ya que hemos de suponer que la doctrina cristiana predica justo lo contrario, ser lo más humilde y sencillo posible, y, la verdad, creo que esa sorprendente facultad que se atribuían de poder “rezar por todos”, concedía a las personas que lo hacían demasiada consideración como miembros individuales de un colectivo. En cuanto a los EMANENS, estos constituían agrupaciones de matrimonios que en grupos de cinco, en torno a su correspondiente sacerdote consiliario, conformaban lo que ellos llamaban un “Equipo EMANEN”, el cual funcionaba como una familia reuniéndose cuatro o cinco veces al mes, cada vez en uno de los domicilios de sus miembros, para hablar de Dios, de la Virgen, de “lo evidente que es la pérdida de valores en el mundo actual” y de que “menos mal que están ellos aquí para conducir a las personas por el camino correcto”. Una vez al año todos los equipos EMANENS juntos realizaban una macrocomida campestre donde cada una de las familias luchaba denodadamente por demostrar que su tortilla, sus croquetas y sus empanadas eran mejores que las de las demás, eso sí, después de haber asistido a una, según ellos, “conmovedora eucaristía”. Era evidente que con esta estructura social, sus cofrades siempre tenían a algún miembro del clero o a alguna persona de pensamiento similar que les pudiera decir lo que tienen que hacer en todo momento o situación. Ideal para católicos, así no tienen que pensar. Pero, bueno, ¿qué otra cosa podía esperarse de algo que tiene el mismo nombre que un caramelo de chocolate? En fin, como iba diciendo, mal pintaba el asunto. Tocaba enfadarse. - Lo que yo tenga o deje de tener con Lorena es asunto mío -elevé la voz-, ¿no crees? - ¡Ay, qué castigos nos manda el Señor! -ya lo había llevado a su terreno favorito-, es que eres un egoísta, sólo piensas en ti. - ¿Y en qué huevos quieres que piense? -cerré de un portazo-, ¡joder! -grité ya en el pasillo-, ¡hostia! - Esto ya pasa de castaño oscuro -se oía la voz chillona de mi madre, incluso con la puerta cerrada-, siempre estás queriendo la luna en verso... Nunca he sabido lo que querían decir semejantes sentencias de maruja sin recursos lingüísticos, claro que, por otra parte, me consolaba la convicción de que lo más seguro era que ella tampoco lo sabía. Me tendí sobre la cama y mientras me iba calmando, acudió a mi cabeza la escena esa de “La Chica de rosa” en que uno de los protagonistas lanza cartas a un viejo sombrero mientras suena una canción en la que suplica que, por una vez en la vida, le dejen obtener lo que quiere. Eso es lo que yo deseaba. Eso mismo. Las buenas noticias también llegan de vez en cuando. Se estaba cerrando la tarde y el anochecer se intuía próximo cuando recibí una llamada telefónica que habría de allanarme bastante el camino hacia el dinero legal y hacia mi trabajo soñado. Como en tantas veces, estos anuncios vienen acompañados por la persona que menos esperas. Supongo que esa es una de las razones que impulsa a los hombres a tener una vida social amplia, más que nada para aumentar el abanico de posibilidades de que surjan buenas perspectivas, aunque ello implique que también se incremente la probabilidad de los malas. - ¿Sí? -pregunté al vacío de la línea telefónica-. - ¿Racso, eres tú?..., soy Miguel, tu compañero de universidad, el del barrio. - Sí, sí, sé quien eres, me alegro de oírte -dije con sinceridad-, ya hacía tiempo que no nos veíamos, ¿qué quieres? - Creo que quieres trabajar de profesor, ¿te interesaría empezar mañana? - Por supuesto -dije entusiasmado-, pero, ¿cómo? - ¿Sabes donde esta el bar La Partida? - Sí, jugábamos allí al mus cuando estabamos en la universidad. - Pues ven hasta aquí y tomamos un café, bueno, tú una Coca Cola, creo recordar, y ya te cuento. Acudí lo más rápido que pude, convencido de que esa oportunidad de trabajar no se me escapaba. No eran promesas vanas hechas por idiotas, como me había pasado en la universidad. Era una realidad y para el día siguiente. Cuando entré en el bar, me encontré a Miguel sentado en una mesa con un montón de papeles desordenados esparcidos por encima. Era un chico alto, de mi edad, aunque aparentaba más años por su semblante serio y por su ropa, de esas que llaman de buen vestir. Le recordaba como un buen tipo y el trato que tuve con él a partir de entonces me confirmó que era una de las personas más sanas que he conocido. Le saludé efusivamente y comenzamos a hablar. - Bueno, tu dirás, me tienes en ascuas -le dije-. - Te cuento..., yo estoy trabajando en esa academia de ahí enfrente -señaló por la ventana- y me han ofrecido un puesto mejor, en el colegio de las Madres Pastorinas, para ser profesor de matemáticas, empiezo mañana y, como conviene quedar bien en todos los sitios, pues tengo que buscar un sustituto para parte de las clases de aquí, de la academia... Y he pensado en ti -se cruzó de brazos-, ¿qué te parece? - ¿Qué te voy a decir?, que te lo agradezco de corazón -exclamé alborozado-, ¡oye!, y ¿de qué son las clases? - Trabajarías conmigo en cursos del INEM, mañana empieza uno, no sé si has oído hablar de ellos. - Sí, son cursos para parados subvencionados por el Estado. -43- © Oscar Gutiérrez Aragón - Más o menos, en realidad es la Unión Europea quien los subvenciona -puntualizó sonriendo-. - Y ¿de qué son las clases? -pregunté preocupado-, es que, así, sin preparar nada... - No te preocupes, sólo cuesta al principio, después coges carrerilla y es muy fácil, además, para estos primeros días ya te paso lo que tengo preparado, después ya te acostumbrarás -dio por cerrada la conversación-. ¡Venga!, vamos a hablar con la dueña, para que haga todo el papeleo. - Vayamos, pues -sentencié-. La academia La Anunciación estaba situada bien centrada dentro de un barrio de obreros y estudiantes y, según había oído, fue abierta por un precursor de este tipo de enseñanzas a la carta. Durante los años que la dirigió, la academia creció constantemente hasta convertirse en un macrocentro docente, debido tanto a la falta de competencia en la zona como al buen hacer de su dueño. Ahora era dirigida por su viuda, una mujer con menos vocación que su difunto marido, pero con mucha más malicia, aspecto este tan necesario en el mundo de los negocios. Teodora era una mujer que había pasado ya la edad de jubilación con creces, pero que disfrutaba de una envidiable salud que la hacía conservarse en un estado óptimo para las relaciones sociales y para dirigir con mano de hierro el centro docente. Gustaba de la buena ropa y de los zapatos caros, siendo este el único lujo que se permitía pues el resto del dinero que ganaba lo destinaba al ahorro, ya que, como ella decía, nunca se sabía lo que podía pasar. Evidentemente, de todo esto me fui enterando con el tiempo, así como de su asombrosa capacidad para enterarse de cada una de las cosas que sucedían a su alrededor, debido a su oído siempre alerta, aunque pareciera estar absorta en otra tarea, y a su mente en permanente análisis. En definitiva, era una mezcla de maruja y rottweiler. En nuestro primer encuentro, Miguel nos presentó en un ambiente cargado de amabilidad. Enseguida pude comprobar su habilidad negociadora y su talento para obtener de las personas lo que deseaba en cada momento y todo ello, sin perder la sonrisa. - ¿Así que eres amigo de Miguel? -nos hizo un gesto para que nos sentáramos-, ¿qué te parece?, se nos va con las monjitas. - Supongo que es el tributo a pagar a la ley de la oferta y la demanda -dije sonriendo para intentar causar buena impresión-, además, no se va del todo. - ¡Ay, vosotros los economistas siempre encontráis respuesta para todo! -se rió, aportando cordialidad al encuentro-, aunque luego también encontráis las razones que justifican porque no se ha cumplido absolutamente nada de lo que habíais predicho. - Supongo que será así... -contesté, buscando en Miguel un apoyo con la mirada-. - Bueno, Dora -le habló Miguel nombrándola por el diminutivo, que era más de su gusto-, ya le he comentado el asunto y está de acuerdo en empezar mañana. - Pues muy bien, llamamos a la gestoría para que te dé el alta en la Seguridad Social y, ¡hala, mañana al tajo! -se dirigió entonces a Miguel-. ¿Le has contado como funciona esto?, ya sabes, lo de los sueldos y demás. - No, suponía que se lo ibas a contar tú -dijo Miguel secamente, huyendo de un tema que, era evidente, no le gustaba-. - Bueno, no hay mucho que contar -se dirigió a mí-, nosotros pagamos la hora trabajada a dos mil pesetas, que es una cantidad considerable, visto lo que se paga en otros trabajos, pero en tu nómina van a aparecer pagadas a cuatro mil, es decir, de lo que te aparece en tu nómina tú cobras la mitad y la otra mitad nos la quedamos nosotros, ¿qué te parece? Me pregunté porque hablaría en plural cuando hablaba de negocios, sobre todo en los asuntos de dinero, si ella era la única dueña y gestora de la instalación. - Pues no sé que decir... -comencé a hablar-, así, de improviso. - ¡Hombre!, piensa que si renuncias, siempre va a haber gente dispuesta a aceptar y, ya que vienes de parte de Miguel, me gustaría que el puesto fuera para ti. Además, ¿dónde te van a pagar las horas a ese precio? - Es un buen trabajo -dijo Miguel intentando persuadirme-. - Esta bien, acepto -dije convencido-. Y así entre en el submundo de las academias que habría de darme grandes alegrías y no menores disgustos, sobre todo cuando debía pagar impuestos que no eran los míos, sino los de mi jefa, ya que ciertamente yo sólo cobraba la mitad de lo que mis nóminas indicaban a la Hacienda Pública. Desde la distancia del tiempo puedo decir que fue mi mejor escuela para prepararme como profesor, pero también afirmo sin dudar que no era el lugar más adecuado para quien quiere abandonar las prácticas ilegales, pues los usos pseudomafiosos eran allí bastante habituales, como más adelante relataré. Lorena vivía a dos manzanas de la academia. No la había visto en días, desde que marchamos del pueblo. Estaba contento y satisfecho porque ya tenía trabajo, por lo que decidí pasar por su casa con la excusa de contárselo. He de reconocer que a partir de entonces cualquier pretexto me sirvió para contactar con ella. Marqué el botón de su piso en el portero automático. - ¿Quién es? -se oyó la voz de Lorena entre el ruido del aparato-. -44- © Oscar Gutiérrez Aragón - Soy yo, Racso -tenía el alma encogida-, ¿bajas a tomar algo?, tengo que contarte lo que me ha pasado. - No, mejor sube tú -dijo tras un momento de duda-, estoy sola... Me recibió en pijama, que era el modo habitual de vestir que usaba cuando estaba en casa. Con naturalidad me dio un pequeño beso en la boca, lo cual me produjo una gran calma interior, pues no sabía cual iba a ser el recibimiento, ya que si no nos habíamos puesto en contacto, quizá era porque esperábamos que el otro diera el primer paso. Era la primera vez que entraba en su casa, la cual era muy sencilla, llena de muebles baratos y libros de colección sin usar, de esos con los lomos todos iguales, que quedan tan vistosos cuando se colocan en las estanterías. Siempre estaba encendido un viejo televisor sin mando a distancia, situado encima de un vídeo Betamax, casi tan antiguo, regalo casi seguro de alguna de las colecciones de libros. Entramos en la cocina, ya que estaba preparándose la cena. Era una estancia pequeña, con las paredes llenas de grasa y mugre, aunque el resto estaba bastante limpio. Destacaba la existencia de un lavavajillas, electrodoméstico que nunca antes había visto. - ¡Qué suerte! -exclamé señalando al lavavajillas-, así no tenéis que fregar a mano, que es un rollo de la leche. - No, si no le usamos -dijo riendo-, salvo cuando vienen visitas y hay mucho que fregar. - Pues vaya tontería, ¿no?..., entonces, ¿para que lo queréis? - ¡Es que no sabes como son mis padres con lo del ahorro!, imagínate que no ponen la calefacción hasta que está la casa más helada que el Polo Norte, pero, bueno, eso a ti te da lo mismo... y, además, ¿no eras tú el que me tenía que contar algo? - Sí, verás -dije entusiasmado-, tengo trabajo, de profesor, lo que yo quería y es aquí mismo, en la academia La Anunciación, ¿sabes cuál es? - Claro, está a un paso, tengo amigos que van allí a clase. - Me pagan a dos mil pesetas la hora -comenté orgulloso-, eso es quinientas pelas cada cuarto de hora, treinta y cinco cada minuto -me reí-. - ¿De verdad lo has calculado? -preguntó entre carcajadas-. ¡Estás como una cabra! - ¡Qué va!, lo que pasa es que como nunca me han pagado tanto por trabajar, quería saber cuanto valía cada minuto de mi tiempo. - ¡Creo que va siendo hora de darte la enhorabuena! -dijo sugerente, mientras me cubría con sus brazos. Sus besos eran todo ternura y sus caricias despertaban mis instintos. No sé como sucedió, pero en un instante nos habíamos arrastrado hasta una cama, que supuse que era la de sus padres. Lorena estaba receptiva, satisfecha sin duda de nuestros anteriores encuentros y quería repetirlos. Pero aquel no era el mismo marco. Yo no me encontraba a gusto sobre las sábanas ajenas, más, cuando aquel escenario, por otra parte, sólo me sugería peligro. - ¿Qué te pasa? -preguntó Lorena extrañada-, ¿por qué no sigues? - No puedo, ¿y si nos pillan tus padres? -dije irguiéndome, para quedar sentado sobre la cama-. - Están en una reunión de los EMANENS -me dio un mordisco-, no vienen hasta tarde. - ¡Es igual, estoy acojonado!, así no consigo disfrutar... -me quedé unos instantes pensativo-, y créeme si te digo que eres lo mejor que me ha pasado. - ¡Esta bien! -se sentó en el borde de la cama-, hablemos... - Empieza tú. - Lo he estado pensando estos días -se puso seria-, ya te lo había dicho, pertenecemos a mundos muy distintos, no es que la diferencia de edad me importe, si no, no habría estado contigo... -dudó un instante-, lo que quiero decir es que creo que no tenemos futuro. - Ya, entiendo, piensas que tú no te vas a adaptar a mí y yo tampoco a ti. - Eso es, tengo mi grupo de amigos, tengo que ir a clase, me gusta ir a la discoteca los domingos y, no sé, no te encajo ahí... -me dio un beso intentando suavizar la situación-. - Yo también había pensado en ello -le cogí la mano-, sé que no podemos estar así, te quiero más que nunca he querido a nadie -vi lágrimas en sus ojos- y no me gustaría perderte. - Y no lo vas a hacer, ¡tonto! -sonrió-. Para mí eres una persona muy importante, te aprecio mucho, eres el mejor amigo que he tenido y espero que lo sigas siendo -me dio otro beso-, quizás más adelante podamos... Le puse el dedo índice en los labios para indicarla que callara y le di otro beso. - No prometas nada, créeme, es mejor. - Ya, las promesas no valen nada, ¿no es eso? - Sí... -le abrace-, mira, Lore, los días que he pasado contigo este verano son los mejores de mi vida y prefiero recordarlos así, sin que lleguemos a tener problemas, aunque sé que te voy a seguir deseando cada mañana al despertar, cada tarde en los ratos que libere mi mente y en los que no, y cada noche al acostarme. - Nunca te olvidaré... -comenzó a sollozar-, ¿amigos para siempre? -preguntó ya llorando sin remedio- ¡Amigos para siempre! -exclamé, compartiendo lágrimas-. -45- © Oscar Gutiérrez Aragón Permanecimos un largo rato abrazados. Yo ya no me acordaba ni de sus padres ni de mi trabajo recién conseguido ni de nada. Mi mundo era ella y había cometido el sacrificio de renunciar a su cuerpo para disfrutar de su espíritu. - Sólo te pido una condición -comencé a hablar de nuevo-. - ¿Cuál? -preguntó entre mis brazos-. - Serás mi amiga, te daré consejos, me los darás, compartiremos nuestros problemas y nuestras alegrías, te defenderé en lo que haga falta, mataré por ti si eso fuera necesario..., pero, por favor, nunca, fíjate bien lo que te digo, nunca me pidas que vea al chico con el que estés saliendo. - ¡Te lo juro! -se soltó, me dio un beso en la frente y se colocó delante de mí, tendiéndome el puño como solíamos hacer- ¡Amor y venganza! - ¡Amor y venganza! -contesté, devolviendo el saludo ritualmente-. Siempre he pensado en que hay que medir a las personas en función de lo que te aportan. Así, no es complicando expulsar de nuestro universo a esas que no aportan absolutamente nada o lo hacen mínimamente. Creo que lo más importante que otras personas pueden ofrecernos en nuestro caminar diario es crecimiento. Se puede crecer físicamente, intelectualmente, sexualmente, psicológicamente, mentalmente... Lorena me hizo crecer como nadie lo había hecho antes y nunca después nadie consiguió hacerlo. Es cierto que llevamos en nosotros mismos la posibilidad de crecer, pero, muchas veces, sin la ayuda de otros resulta casi quimérico. Por eso, sé que Lorena ha recorrido la parte más trascendental del camino a mi lado. En aquellos momentos, una de mis mayores preocupaciones era como superar haber perdido a mi amante favorita, aunque he de reconocer que gané, al menos durante un tiempo, la mejor amiga que he tenido. Después de lo que me había pasado con Lara, era mucho más fuerte desde un punto de vista emocional y había conseguido desarrollar mecanismos de autodefensa que, unidos en su labor al odio creciente, me ayudaban a superar estas situaciones. Alguno era muy simple. Así, por ejemplo, al levantarme me repetía constantemente que yo era un regalo y que, si alguna chica no quería compartir su vida conmigo, la que más perdía era ella. Puedo asegurar que funcionaba. Sin embargo, en aquella ocasión, había una dificultad añadida, pues no ha habido ningún día desde entonces en que no haya pensado en Lorena, a pesar de lo lejos que ha llegado a estar de mí, ni ninguna mañana en que no despertara con el recuerdo de sus besos, de su ternura, del amor que me dio y de la desnuda inocencia que me mostró durante aquel tiempo. Al llegar a casa, me costaba concretar mi estado de animo, mezcla de la euforia por el trabajo conseguido y de toda una miscelánea de sentimientos encontrados por lo que acababa de suceder en casa de Lorena. Era evidente que a mis padres sólo les iba a comentar una de las cosas. Me los encontré sentados ante el televisor, viendo uno de esos cientos de concursos que germinan cual flores tras la lluvia en todas las cadenas y que tanto han conseguido embrutecer las mentes de las gentes de este país empobrecido intelectualmente. Entre grito y grito del presentador comencé a hablar. - He conseguido un trabajo -dije mostrando alegría-, empiezo mañana... - Supongo que no será como en la universidad -apuntilló mi madre-. - No, madre, estos me van a pagar. - Entonces sí es un trabajo -se puso a tejer-, ya había yo pedido al Señor que te iluminara. - ¿De qué es?, si se puede saber -se interesó mi padre encendiendo un cigarrillo-. - Voy a trabajar de profesor para el INEM en una academia, creo que es un trabajo bonito, ¿qué os parece? - ¡Por Dios, ya estás fumando otra vez! -gritó mi madre volviéndose hacia su marido-, sabes que no lo aguanto y llevas cinco en una hora. - Bien, ya veo que os interesa mucho lo que os estoy diciendo -comenté sin extrañarme-, ¡como siempre! - ¡Calla, calla, que empieza ya el escaparate final! -dijo mi madre señalando al televisor-. La mañana de mi primer día de trabajo amaneció soleada, tratando de parecer un buen presagio, como una advertencia de un futuro mejor que aún estaba por llegar. Caminé nervioso hasta la academia, expectante por conocer lo que me habría de deparar aquel empleo que entonces comenzaba. Al entrar estaba Teodora esperándome para hacerme firmar los contratos y darme las instrucciones pertinentes. - Muy bien, ya somos jefe y empleado -se rió, una vez que hube firmado las seis copias del contrato-. - Eso parece -comenté alegre-, ¿algún consejo antes de empezar? - Sí, varias cosas -adoptó ese aire solemne que suelen tener todos los jefes-, no sé si Miguel te lo habrá comentado, pero yo suelo echar un pequeño sermón a todos los nuevos y tú no vas a ser menos -se rió de nuevo-. - Cuando quieras, por favor. - Lo primero que quiero es que recuerdes nuestra conversación de ayer. - ¿Lo de las nóminas? -pregunté convencido de que no podía referirse a otra cosa-. -46- © Oscar Gutiérrez Aragón - Sí, eso, ¿te puedes creer que el INEM no nos paga a las academias por organizar estos cursos nada más que el material gastado? -preguntó sin esperar respuesta-. Pero ¿que piensan, que vamos a hacer su trabajo por el precio de unas fotocopias? - No, claro que no... -dije, pareciendo apoyarla-. - Me pregunto si alguno de esos calientasillas sabe cómo funcionan las empresas, los negocios existen para ganar dinero, si no, nadie los fundaría y los sacaría adelante. - Lo sé, soy economista -volví a apoyar sus argumentos-. - Por eso, os tenemos que quitar..., bueno, pagar un poco menos, a vosotros, los profesores, aunque luego, en las nóminas aparezca más. - No va a haber problemas, Dora, te lo aseguro -quería zanjar ya el tema-, ¿qué más quieres decirme? - ¿Sabes cómo están montados estos cursos? - Algo sé, no mucho, la verdad. - Los cursos son de quince alumnos -se acomodó en el asiento, dando a entender que la charla iba a ser larga-, unos vienen porque están interesados, aunque estos son los menos, otros vienen forzados por circunstancias familiares..., ya sabes, los hay desde aquellos que les obligan sus padres, hasta el que te viene porque no aguanta a la mujer en casa, estos tienen su riesgo. Por último están los obligados por el INEM, los que vienen para poder cobrar el paro, estos son los más peligrosos porque nosotros somos su problema, ¿me sigues? - Hasta ahora sí -contesté preguntándome cuanto tiempo de estudio le habría llevado confeccionar ese análisis tan completo de la fauna que acudía a los cursos-. - Pues bien, hay que mantener contentos a todos. Cualquiera que quiera irse nos va a provocar conflictos y sobre todo nos va a hacer perder dinero, ya que no nos van a pagar su plaza. No te voy a engañar, si yo pierdo dinero, tú pierdes dinero, ¿entiendes? - Entiendo, ¿pero qué tengo que hacer entonces? - Es muy fácil, tienen que ver que el curso les resulta de utilidad, que no se aburran, que les parezca divertido..., además, si quedan satisfechos, luego se apuntan a otros cursos y, ya sabes, eso significa más dinero. - En principio, se me antoja un poco complicado -estaba un poco contrariado-, siempre va a haber alguien que no le guste. - No te preocupes, para esos tenemos otras estrategias -sonrió maliciosamente-, digamos que se pueden trampear ciertos documentos como las hojas de asistencia para que puedan tener más faltas de las permitidas o les podemos convencer para que se empadronen fuera de la ciudad, cuanto más lejos mejor, para que el INEM les pague dietas de desplazamiento..., en fin, ya lo irás viendo. - ¡El proceloso mundo de la enseñanza! -exclamé riendo-, ¿quién iba a pensar que era así? - Pues así es..., y ya que vas a estar con nosotros es mejor que lo sepas, para que luego no te lleves a engaños -adoptó un semblante entre serio y preocupado-. Además, aquí lo hacemos todas las academias y en el resto de España lo mismo, no te creas que somos diferentes. - Pero, ¿no tenéis miedo de que os pillen? -pregunté preocupado de que todo aquello me pudiera afectar de alguna manera, justo cuando había decidido dejar todas mis actividades ilegales-. - Bueno, existe alguna posibilidad -se rió-, pero ya conocerás al señor Carballedo, el inspector del INEM que tenemos, se puede decir que es bastante, ¿cómo te lo diría?..., comprensivo. Fíjate que nuestras aulas ni siquiera tienen las medidas que exige la Ley y ¿quién se ha enterado de ello?... Bueno, y ahora, a la clase, que te están esperando tus discípulos -se levantó y me hizo señas para que la siguiera-. Aquella arenga resultó ser, a lo largo de los meses siguientes, mucho más constructiva de lo que yo supuse en un principio. Con ella y junto con mi gran vocación hacia la enseñanza se fijaron las bases para que, como profesor, fuese más cuidadoso con los alumnos, mostrándome, en todo caso, atento, servicial y considerado, es decir, justo lo contrario de cómo habían sido los míos. Como es obvio, empresarialmente, la razón no era otra que la necesidad de mantener esos alumnos como fuera, pero, desde un punto de vista emocional, yo sentía que debía ser así y no de otra manera. Por ello, con el paso del tiempo y los buenos resultados, fui consiguiendo que Dora apreciara mi trabajo y me fuera aumentando paulatinamente las horas de contrato, hasta llegar al máximo permitido por las leyes, e incluso, en ocasiones, alguna más. Me sentía útil. Al entrar en el aula, en aquella mi primera clase en la academia, me encontré con un grupo poco homogéneo, tal y como me había advertido Dora, en el cual lo que antes se percibía era la curiosidad por saber qué profesores les había tocado en suerte. La dueña se dirigió brevemente a ellos. - Buenos días... -esperó la respuesta y continuó-, este es Racso, uno de vuestros profesores, el otro va a ser Miguel, ya le conoceréis después. Ambos son economistas, lo cual les capacita perfectamente para impartir un curso como este de... -por un momento pareció dudar, como si se le hubiera olvidado-, de Técnico de Aprovisionamiento. Resultaban sorprendentes los eufemismos empleados para denominar los empleos que todo el mundo conoce con otro nombre. Así, un técnico de aprovisionamiento es un reponedor de un supermercado, un técnico administrativo de entidades financieras es un empleado de banca, un técnico comercial de -47- © Oscar Gutiérrez Aragón entidades aseguradoras es un vendedor de seguros, un técnico industrial de tratamiento de la madera de segunda transformación es un carpintero... Ciertamente, el Estado parece disfrutar realizando ejercicios literarios añadiendo grandilocuencia a sus títulos de formación profesional. - No olvidéis que estáis aquí para aprender las características esenciales de un puesto de trabajo -continuó diciendo Dora-, así que os recomiendo tener un buen comportamiento y que dejéis trabajar al profesorado. De ese modo obtendréis unos buenos frutos de estos meses que vais a pasar aquí..., y, ahora, si no tenéis ninguna pregunta, os dejaré para comenzar la primera clase. Una vez que Dora hubo cerrado la puerta del aula, saludé educadamente a los alumnos, prometiéndoles ser todo lo ameno posible y que, en un plazo no mayor de siete días, habría aprendido todos sus nombres. Después comencé la clase como, a partir de entonces, siempre lo iba a hacer, cuando me enfrentara a un grupo o a una asignatura nueva. Escribí una frase en la pizarra. - Bien, señores y señoritas -me sentía ágil y diligente-, ahí he escrito una frase..., “la información es poder”. Esta cita no es mía y, por la cantidad de personas que comparten este pensamiento, podemos decir que casi es universal, ¿alguien sabría decirme qué es lo que quiere expresar? - Pues creo que lo que significa es que el que sabe algo puede utilizarlo -dijo una de las chicas de la primera fila con rapidez-. - Exacto, eso es -continué-, el que conoce puede y el que no sabe algo, no puede utilizarlo, por eso es conveniente adquirir todos los conocimientos posibles, para luego poder utilizarlos, si llega el caso. Algunas veces no sirven nunca para nada y otras, sin embargo, aprendemos cosas que creemos que nunca nos van a ser útiles y luego nos sacan de un apuro. - ¿Te refieres a lo que vamos a aprender aquí? -preguntó con ironía uno de los del fondo, obligado por el INEM, como pude saber después, a hacer el curso-. - No, me refiero a todo lugar y a todo momento, cualquier instante es bueno para aprender algo, se pueden adquirir conocimientos en casa, en la calle, en el campo, en otras personas, en la tele, en un periódico... y, por supuesto, también en clase, aunque eso no quiere decir que sean los más importantes... -empecé a reír-, ¡si yo te contara lo que me enseño la ley del barrio! Me pareció creer que algunos entendieron lo que quise decir con esa última frase ya que me secundaron en las risas, pero estoy seguro que la mayor parte no sabían de que hablaba. - Pero hay alguna cosa que es mejor no saber -comentó otra de las chicas de delante-. - Veréis, yo creo que todos conocimientos tienen una potencial utilidad y que, en principio, ninguno es malo de por sí, otra cosa es el uso que se les dé, puesto que ese puede ser más o menos bueno o más o menos malo, dependiendo del caso. Por ejemplo -abrí los brazos, sintiéndome feliz en esa situación-, el descubrimiento del fuego no es malo, pero un pirómano es alguien que utiliza mal ese conocimiento..., o, un ejemplo más actual, tú puedes conocer páginas web de temas escabrosos. Eso, en principio no es malo, podrías tener que utilizarlas, yo que sé, para hacer un estudio sobre el tema, por ejemplo. Otra cosa es que te enganches a ellas y acabes pagando más factura de teléfono que el despacho de un funcionario de la Junta. Rieron todos y supe que, al menos en principio, me los había ganado. - Y ahora vamos a comenzar a hablar de la utilidad de la estadística en el control de los almacenes... -proseguí-, abran sus libros en la página quince, por favor. Cuando me iba, tras acabar la jornada laboral, me cruce en el pasillo con Miguel, que impartía las clases restantes. Parecía muy contento, por lo que me aventuré a preguntarle. - ¿Qué tal con las monjas? -le cogí del hombro-, ¿son tan duras con sus empleados como dicen? - Aún es pronto para saberlo -se rió-, ¿hablaste con Dora?, ¿te ha contado ya todo, lo de los partes, el inspector y todo eso? - Algo me ha dicho... -le guiñé un ojo-. - ¿Qué tal son estos? -señaló hacia el aula-, ¿se presenta bien el curso o no? - Ten cuidado con el gordo que sienta al fondo, tiene cara de revientaclases, siempre puedo equivocarme, pero suelo tener buen ojo con las personas. Al salir me esperaba una sorpresa. Lorena estaba en la puerta, sentada en uno de los escalones de la academia. Llevaba una camiseta blanca ajustada y un pantaloncito rojo que resaltaban aun más su exuberante morenez. Estaba preciosa. Sentí perder los sentidos. - Te estaba esperando -me besó en la mejilla-, la señora de ahí dentro me dijo que ya terminabas. - Es Dora, la jefa... ¿Llevas mucho tiempo de espera? - No -dijo con su eterna sonrisa enmarcada en la sugerencia de sus labios-, unos diez minutos, había pensando que los días que salgo a esta hora, podría pasar a buscarte y así nos contamos cosas. - Me parece una idea genial, como todas las tuyas -me reí con fuerza-, ¿dónde vamos? - Podemos ir al Coffee, está enfrente de mi casa y ponen unos pinchos de tortilla con pimientos y champiñones de lo que no hay... -48- © Oscar Gutiérrez Aragón En ese momento recordé que una de las cosas que más me había llamado la atención de Lorena los primeros días que estuve con ella fue como comía patatas fritas. Su forma de atacar una fuente de patatas recién hechas estaba a medio camino entre la planificación militar de una conquista y la voracidad animal, y sólo era comparable al modo que devoraba chocolate, aunque en este último caso, yo lo achacaba, con los ojos del que mira a la amada, a la necesidad de proveerse de la cantidad suficiente para mantener tan bello tono de piel. Lo cierto es que pensaba en ella y mi mente evocaba una sola palabra, tierna y lasciva a la vez, suave y acallada: ¡chocolate!... En fin, como iba diciendo, uno de los aspectos que más me sorprendía y agradaba de Lorena es que se mostraba como era en toda situación y momento, sin importarle quién la estuviera observando. Era natural, salvaje, una fuerza desatada... Era lo que yo había deseado siempre. A veces pensaba que me atraía tanto su forma de ser justo porque era todo lo contrario que la de Lara, cuyos constantes cambios de humor e influenciabilidad acabé repudiando. Sí, Lorena era fuerte y diferente..., única. Hoy puedo asegurar que la Lorena que yo amé, la que amo, la que amaré, es aquella, la que conocí en esa época. - No está mal este bar, creo que me voy a pasar por aquí en los descansos -comenté entre trozo y trozo de tortilla-, ¡oye!, esta muy bueno esto. - Ya te lo dije -me cogió una mano-, la verdad es que quería saber que tal te encontrabas. - Bien, no te preocupes -bebí un trago de mosto-, estoy muy a gusto en la academia dando clase... -me di cuenta del error-, ¡ah!, ¿te refieres a nuestra conversación de ayer? - Sí, me quede un poco intranquila y luego me desvelé y no he dormido bien. - Mira, Lore, sabes de sobra que amo tu cuerpo -le dije con ternura-, pero amo cien mil veces más tu alma. - ¡Eso que dices es muy bonito! -exclamó emocionada- Amo lo que representas y lo que nunca querría es tu daño, que lo pasaras mal, yo respeto tus decisiones -le cogí la otra mano y fije la mirada en sus ojos llorosos-, no te voy a engañar, sé que lo voy a pasar mal porque te deseo cada día y no te tengo a mi lado, pero también sé que vamos a ser buenos amigos, lo único que quiero que sepas es que tu felicidad es mi felicidad. - Nunca nadie me había dicho algo así -sonrió y se limpió las lágrimas-, oírlo me hace sentirme muy afortunada -se levantó y me abrazó-. - Lore, mi niña... -nos volvimos a sentar-, quería pedirte una cosa. - Lo que tu quieras, dentro de lo que pueda darte, claro -se rió a carcajadas-. - Es algo muy sencillo, cuando nos veamos o cuando nos despidamos, no me des dos besos, uno en cada mejilla, no somos marujas, ni gente que se ve de vez en cuando, ni desconocidos, nosotros tenemos un pasado, una historia..., dame uno solo, ¡por favor! - Te lo prometo... -cogió su copa de mosto y brindó conmigo-, ¡por nuestra historia! - ¡Amen! -dije yo, chocando mi copa con la de ella-. Se levantó y me besó en la mejilla dejando sus labios pegados en mi piel unos segundos. - ¿Te parece bien así? -preguntó con una amplia sonrisa guiñándome un ojo-. Sentí temblar mi cuerpo. En aquellos días mis hermanos también acababan de conseguir trabajo, casi al tiempo que yo, para mayor contribución a la alegría familiar y, según mi madre, a la economía doméstica. Mi hermana Alma comenzó a trabajar de charcutera y, aunque no le gustaba, la alegría que le producía el tener un sueldo y el incremento de libertad que ello suponía, compensaba con creces los sinsabores de su trabajo. Mi hermano Luis, comenzó a trabajar de reponedor en un hipermercado, más por dejar los estudios, que le tenían desolado, que por necesidad de dinero. Lo que peor llevaba era madrugar, pero todo fuera por olvidar los libros de texto y los frailes resabiados de su colegio que no tenían ningún problema en calificarlo de “tonto integral que no va a llegar a nada en la vida”. ¡Ya hay que ser cabrón para decir eso a una persona que está todavía intentando formarse como tal! Nuestro otro hermano, Chus, ya hacía tiempo que había emigrado al sur en busca de las oportunidades que se le negaban en su tierra de nacimiento. Mi hermana constituía, hasta el día que marchó de casa, mi mayor apoyo dentro de la familia. El hecho de ser una chica criada entre hombres y poder observar casi a diario los problemas y contrariedades vitales que sufrían sus hermanos de todas las edades y condiciones emocionales, así como el poder conocer sus alegrías, sus gustos y objetivos, hacía que nos comprendiera mucho más que cualquier otra mujer. Por eso, Luis y yo solicitamos su ayuda para que hablara con mi madre de un tema que consideramos de esencial importancia. - Tienes que decirle que queremos poner Canal Plus -le pidió Luis en tono casi de súplica-, ahora tenemos dinero todos. - Es verdad, las cosas han cambiado mucho últimamente -dije yo-, dile que lo pagamos nosotros, entre todos, porque ella ya sabemos que no lo va a pagar, y así podremos seguir viendo Friends, que ahora lo van a pasar a codificado. - ¿Y por qué no se lo decís vosotros? -preguntó Alma sonriendo-, si a mí me da igual, yo si quiero ver una película ya lo tiene mi novio en su casa. -49- © Oscar Gutiérrez Aragón - Sabes de sobra que a nosotros nos va a poner mala cara -dije, empujándola de la silla para que cayera al suelo-. - ¿Pero estas tonto o qué? -gritó, intentando aparentar estar enfadada, riendo a continuación-. - ¡Díselo, díselo, díselo! -gritamos a la vez Luis y yo, siguiendo la mejor tradición de los pupilos de Bart Simpson-. - Bueno, vamos... -condescendió-. Entramos los tres en la cocina, donde estaba mi madre preparando la comida, unos macarrones bañados en tomate y chorizo de pueblo. - Mama -comenzó Alma-, hemos pensado que, como ahora tenemos un poco más de dinero, podíamos poner Canal Plus. - ¡Bueno, por Dios, otro gasto! -exclamó mi madre persiguiendo con la vista un trozo de chorizo rebelde que había saltado de la sartén-, ¿es que no tenéis otra cosa en que pensar?..., además, no hay espacio para poner otro trasto. - Lo vamos a pagar nosotros -dijo Luis-. Así podemos ver el fútbol de los domingos. - ¡Sí, hombre, más fútbol!, ¡es que me queréis volver loca! - También echan películas todos los días -me metí en la conversación-, y a ti te gusta mucho verlas. - Claro, mama, déjanos ponerlo -volvió a hablar Alma-, si va ser para bien. Además, si no te va a costar nada, a ti, ¿qué más te da? - Eso, es un gasto nuestro -dijo Luis, convencido de que ese era el buen camino-. - Lo que tenéis que hacer es pasarnos a tu padre y a mí la mitad del sueldo -nos miró a Luis y a mí-, como hace tu hermana, que estamos siempre pasando apreturas. - ¡Ni lo sueñes! -dije gesticulando-, luego pueden venir épocas peores y hay que pensar en ellas. - A mi no me mires, si voy a ganar cuatro duros -dijo Luis, asombrado de que le pidiera dinero antes de haber cobrado el primer sueldo-. Salimos de la cocina y nos sentamos juntos enfrente de la tele que parecía mirarnos con tristeza al tener que quedarse sin compañía. - ¿De verdad le das la mitad del sueldo? -pregunté a Alma-. Al día siguiente decidimos instalarlo a escondidas. Luis y yo acudimos a un establecimiento a adquirir un decodificador y cinco minutos después lo teníamos en casa. Después de varias probaturas, conseguimos hacerlo funcionar. Nos sentamos embobados enfrente del televisor, como hombres de otros siglos que nunca hubieran visto semejante artefacto. - ¡Mola! -exclamó Luis-. - Ya somos ricos -sentencié con una sonrisa de felicidad-. Solía quedar con Lorena al salir del trabajo. Algunas veces, cuando mi hermana no necesitaba el coche que heredamos de mi abuelo para ir al trabajo, lo llevaba yo y aprovechábamos para acercarnos hasta alguna carretera de último orden, poco transitada, de las muchas que había en las cercanías. Allí, en las tierras del altiplano, Lorena ultimaba su aprendizaje. Siempre fue una buena conductora. Su único problema es que carecía de carnet. - Bueno, por hoy ya esta bien -le dije después de unos kilómetros-, para ahí y ya cojo yo el coche. - ¿Lo he hecho bien? -dijo sonriendo- Ya sabes que sí, mi niña, pero no porque te lo diga yo, eso es algo que tienes que sentir tú. - Sí, pero es que como tú nunca me gritas cuando voy conduciendo, no sé si realmente hago algo mal. - ¿Por qué tendría que gritarte? -pregunté extrañado-. - No sé, cuando mi padre deja conducir a Baudi no hay cosa que le parezca bien, que si no has puesto el intermitente, que si ibas muy deprisa, que sí no has mirado por el espejo... -se rió-, por eso te lo digo. - Yo no siento la necesidad de bramar a la gente -dije con ternura al a tiempo que le cogía la mano-, no creo que esa sea una forma correcta de enseñanza, pero, bueno, ya sabemos todos como se las gastan los de la generación anterior, con la gilipollez esa de que quién bien te quiere te hará llorar -le solté la manoAnda, baja y pasa para este asiento. Al pasar por delante nos encontramos en el medio y le di el ritual beso en la frente. Volvimos dentro. - ¿Sabes que me excita verte conducir? -le pregunté intentando parecer enigmático-. - ¡Estas como una cabra! -exclamó soltando grandes carcajadas-. ¡Claro!, por eso me dejas el coche, ¡picaruelo! -siguió riendo-. - Te lo creas o no, te dejo el coche, más que nada, porque su valor alcanza la friolera de cero pesetas -me reí-, vamos, que si algún día lo esturcias por ahí sería una pérdida del copón -le puse una mano inocentemente sobre uno de sus muslos-. En serio, no es por eso..., pero es cierto, me excitas cuando conduces. ¿Qué pasa?, no pongas esa cara, ¿a ti no te excita nada raro? - A mi me pasa algo así cuando os veo jugar al fútbol -dijo, tras pensárselo unos segundos-, cuando corréis detrás del balón, cuando os peleáis, cuando metéis un gol... - O sea, que por eso algunas veces nos pides que te dejemos jugar -volví a reír-, para ti es casi un acto sexual, ¡ahora lo comprendo todo! -50- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Desde luego, estás bobo! - ¡Pues anda que tú! Arranqué entre risas y pusimos rumbo a la ciudad. Cruzábamos los campos bajo el sol del mediodía. El otoño estaba ya avanzado y las hojas de los árboles inundaban la estrecha carretera. Conducía despacio para disfrutar de la escena. En un momento dado, Lorena se sentó en el hueco de la ventana, que llevaba abierta, y sacó medio cuerpo fuera. - ¿Qué haces? -grité desde dentro-, deberías bajarte de ahí. - Me siento libre..., si supieras lo que mola el aire dándote en la cara -voceaba casi subida al techo-. La veía tan feliz que no pensé ni siquiera un momento que esa travesura nos podía traer problemas. Al dar una curva apareció al fondo el coche verde y blanco de la Guardia Civil. Detuve el coche enseguida, intentando que pareciera que llevábamos un rato parados, y Lorena, al verles, se coló dentro del habitáculo con presteza y puso su mejor cara de niña buena. - ¡Vaya una mierda! -exclamé contrariado-. - ¿Me pueden hacer algo? -preguntó Lorena preocupada-. - No sé, eres menor de edad, pueden avisar a tus padres y contárselo..., a no ser que digas que somos hermanos y lo dejen correr. - ¡Me voy a mear en las bragas! -pareció encogerse en el asiento-, ¡uf!, ahí vienen. - Déjame hablar a mí. El coche se paró amenazante a nuestro lado y el agente que iba conduciendo bajó la ventanilla, dando la impresión de que no iban a apearse, lo cual era buena señal. - ¿Se puede saber que están haciendo? -preguntó el agente sin soltar el volante-, ¿no saben que no se puede parar en una carretera sin arcén? - Perdón, agente, ya nos íbamos -dije sin levantar la voz, creyendo ya que nos habíamos librado-. - ¡Un momento! -gritó el otro agente también sin moverse de su asiento-, ¡usted!... -se dirigió a Lorena-, ¡sí, usted!..., ¡póngase el cinturón! - Sí, señor -susurró Lorena-. Nos dejaron para continuar su camino a la vez que yo arrancaba el coche. Lorena parecía recuperar la respiración perdida a la misma velocidad que nuestro vehículo y el de ellos se alejaban. - ¿Nos han perdonado? -preguntó confusa-. - No, simplemente les pareció ver algo pero no sabían que era y, como no las tenían todas consigo, no nos han podido hacer nada. - ¿Tú crees? - Seguro, no ves que últimamente parecen una oficina recaudadora. Si hubieran podido, nos la clavan, pero no te preocupes que ya nos pondrán una, ¡si no falla nunca! - Racso, perdona -parecía triste-, no sabía que podía pasar esto. - Lore, peque... -le cogí la mano y se la besé sin dejar de conducir-, no ha pasado nada, olvídalo. Se recostó sobre mi brazo y cerró los ojos. Me agradaba sentir su calor. Estuvimos un rato sin hablar. - ¿Te cagaste, eh? -dije riéndome al cabo de unos minutos-. - ¡Gilipollas! -contestó, acompañándome en la alegría-. Los meses siguientes se sucedieron entre la tranquilidad que me ofrecía mi actividad docente y la ansiedad que me provocaba el tener a Lorena tan cerca y tan lejos a un mismo tiempo. No obstante, he de reconocer que el aumento progresivo de las horas de contrato en la academia hacía que el trabajo, por suerte, me absorbiera casi por completo. En cierta ocasión, Teodora me reclamó a su despacho. Siempre me había llamado la atención sobremanera aquella estancia que lo mismo aparentaba ser la oficina de un ejecutivo agresivo que la sala de espera de una peluquería de señoras, ya que no era extraño encontrarse a la dueña de la academia navegando con éxito entre cientos de documentos oficiales para después verla, al poco rato, haciendo ganchillo con un par de amigas charlando de intrascendencias. - ¿Qué pasa, Dora? -pregunté bajo el marco de la puerta fijándome en la persona que ocupaba una de las sillas del despacho-, me pareció oír que me llamabas. - ¡Pasa, pasa, no te quedes ahí! -dijo autoritaria, a la manera que suelen usar los jefes- y siéntate... Este es Racso, uno de nuestros profesores -comentó al hombre que allí estaba- y, este es el señor Carballedo -volvió a dirigirse a mí-, ya te había comentado que es el inspector de nuestros cursos y me gustaría que hablaras con él de ciertas cosas. - ¡Ah!, pues encantado de conocerle -le tendí la mano-. - ¡Igualmente! -dijo Carballedo con amabilidad al saludarme-. Carballedo era un hombre muy singular. Como pude saber, llevaba siendo inspector del INEM muchos años y, desde luego, tras la primera impresión no podía decir otra cosa que el cargo parecía venirle como anillo al dedo. Era un hombre alto y pasado con creces en el peso, de esos que mi madre llamaría lucidos, los médicos, obesos y el resto de la gente, “gordos como un trullo”. Compensaba el sobrepeso con una presencia magnífica, casi ostentosa, pareciéndonos, a los que le conocimos en aquella época, el vivo retrato de un narcotraficante de esos que aparecen en las series -51- © Oscar Gutiérrez Aragón televisivas, ya que vestía trajes caros, habitualmente de colores claros, que remarcaban aún más el moreno que lucía, que de igual modo podría proceder de largas sesiones de rayos UVA que de continuas escapadas a la playa, pues tiempo libre no es precisamente lo que le faltaba. Ejercía de funcionario en todo momento y ocasión sin importarle que en él fuera posible la observación directa de todos los vicios que se atribuyen normalmente a este tipo de profesionales. Estaba la mayor parte de su tiempo paseando por la calle y era más fácil encontrarle en un bar que en su puesto de trabajo. Era complicado contactar con él pues nunca se encontraba en su oficina, así que en la academia, bajo la supervisión de Teodora, habíamos decidido que fuera él quien viniera a visitarnos si existía algún problema, el cual, por supuesto, se encargaría de solucionar sin que le diera mucha labor. - Me ha dicho Dora -comenzó a decir Carballedo- que existe un pequeño inconveniente en el doscientos cuarenta y cinco. - ¿En el doscientos cuarenta y cinco?..., perdone, no le comprendo -comenté confuso-. - Sí, hombre, en el curso de técnico en publicidad y marketing... -se rió con fuerza-. Perdona, es deformación profesional, siempre se me olvida que si los llamo por el número del expediente, sólo entiendo yo de lo que estoy hablando. - ¡Ah, sí!, hay un alumno que lleva diez días sin venir, ¡vamos!, que tiene más faltas de las permitidas y no las justifica... -comencé a decir-. - Y no queremos perder el dinero de su subvención -apuntilló Teodora haciéndome callar-. - Bien, yo veo dos soluciones fáciles -empezó a explicar Carballedo, echándose hacia delante y bajando la voz-, podemos hacernos los tontos y no decirle nada, tú mismo, Racso, puedes falsificarle las firmas de asistencia, él no se va a dar ni cuenta..., o podemos darle la baja y apuntar, yo que sé, a un primo o a un hermano tuyo, si es que tienes alguno disponible -se río-, y no haría falta ni que viniera, se le falsifican las firmas y ya está. Por supuesto -dirigió la mirada hacía mi jefa-, en ambos casos yo haría la vista gorda, a no ser que pasara por aquí uno de mis superiores y revisara los papeles, pero ya sabes, Dora, que eso es muy difícil. - Bueno, ¿a ti qué te parece? -me preguntó Dora, pasándome la responsabilidad de la elección-, ¿qué hacemos? - ¡Hombre!, pues, así, en principio, parece más fácil falsificar su propia firma que tener que buscar a alguien que quiera apuntarse, aunque después no tuviera que venir -dije, tras meditar unos segundos-. - ¡Solucionado! -exclamó Carballedo- Bueno, Dora, os dejo, que tengo que hacer otra visita antes de volver a la oficina. Ha sido un placer, Racso... -me tendió la mano-. Por cierto, Dora, ¡muy bueno el café! -apuntó, al marchar-. - ¡Qué tío! -exclamaba Dora, sonriendo, cuando se hubo ido-, ¡qué tío! Esa fue la primera de las muchas veces que lo vi por allí. En verdad he de decir que nunca supe si la excesiva amabilidad para el puesto que ocupaba y la rápida manera en que solucionaba los problemas que surgían eran el fruto de querer disfrutar su vida con el menor número de complicaciones posibles o, por el contrario, tal y como comentaban en el sector, se debía más a los regalos que presuntamente le pasaba Dora antes de la adjudicación y comienzo de los cursos. Cada vez tenía menos tiempo para ver a Lorena. Rara vez estaba con ella más de una vez por semana, a no ser que alguno de los dos nos necesitásemos para algo. Solíamos quedar los viernes, cuando ella acababa las clases de la mañana coincidiendo con el fin de mi jornada laboral, para tomarnos unas pizzas en cualquier lugar que nos ofreciera uno de esos ancestrales dos por uno tan arraigados en nuestra cultura consumista. Más que comerlas, procedíamos a engullirlas con la naturalidad que demuestran esas personas que afirman conocerse bien y que, además, se conocen bien, por lo cual no tienen que demostrase nada ni intentar aparentar lo que no son. Los viernes se instauraron entre nosotros como el día en que teníamos el inmenso placer de encontrarnos y hablar de nuestras cosas bajo el manto de la mozzarella caliente. - Si supieras lo que me ha pasado -comencé a decir mientras esperábamos las pizzas, con ese tono que se suele usar cuando se quiere suscitar la curiosidad del otro tertuliano-, ¡no te lo vas a creer! - ¡Cuenta, cuenta! -exclamó Lorena expectante-. - Hay una alumna que me está tirando los tejos -dije enigmático-. - ¡Qué bien!... -comenzó a reír-, si ya decía yo que no se puede dejar el lobo al cuidado del rebaño. - ¡Qué tonta eres!, para que lo sepas, esto para mí supone un problema. - ¿Por qué, acaso no está buena? -volvió a reírse, esta vez a carcajadas-. - No, no es eso, es que me parece que es un poquitín psicópata. - ¡Menuda bobada! -levantó la vista hacia las pizzas humeantes que ya llegaban-, ¿cómo puedes decir eso? - Te juro que es verdad -separé los trozos de mi pizza para que se fueran enfriando un poco-, el otro día al salir de la clase me dijo que sabía donde vivía, mi nombre completo, la fecha de mi cumpleaños..., que se había cruzado con mis padres y con un hermano mío. ¡Yo creo que a veces me sigue por la calle! - ¡Estás como una regadera! -metió el primer trozo de pizza en la boca-, ¡ay, me he quemado! -52- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Pues te jodes!, te cae al pelo por incrédula... -le di un beso en la frente por encima de la mesa-. Cuando hoy me estabas esperando fuera, te vio y me preguntó quién eras, no me atreví a decirle que eras una amiga, no sea que intentara hacerte algo, y le dije que eras mi hermana, que no había más que fijarse en lo parecido que era nuestro color de piel. - ¡Definitivamente, has perdido la cabeza! -exclamó entre trozo y trozo de pizza-. - Sí, un día..., pero fue por ti, ¡payasa! -comencé a reír-. Lo cierto es que, en aquella ocasión, Lorena tenía razón y se trataba más de figuraciones mías que de otra cosa, pero, con posterioridad, la experiencia me acabó demostrando que la atracción que algunas alumnas sienten por sus profesores era más que una mera suposición de debate televisivo para personas ociosas. A mi entender, se debe, casi con seguridad, a la fascinación que provoca el poder en cualquiera de sus formas. Y esa era una de ellas. Terminaba ya la primavera y el verano se anunciaba en la brisa cálida y los cielos limpios. Mi hermano Luis, un amigo suyo, Lorena y yo habíamos acudido a una fiesta en un pueblo cercano al nuestro. Para ello utilizamos el viejo coche del abuelo que, para entonces, parecía ya negarse a seguir existiendo, como si quisiera acompañar a su antiguo dueño allí donde estuviera. Su última travesura consistía en negarse a arrancar, por lo cual solía aparcarlo en lugares con una cierta inclinación y así dejarlo caer para que se pusiera en marcha. En aquella ocasión lo dejé en un camino que descendía suavemente hacia unos pastizales. Al ser ya noche cerrada pensé que a nadie le iba a molestar. Me equivoqué. A veces se lanzan al viento crueles vaticinios que luego han de llegar a cumplirse para consumar así su propia existencia. Aquella noche uno de ellos iba a tomarse cumplida revancha. En medio de una animada charla Luis irrumpió en el pub. - ¡Racso, Racso, que los picoletos están haciéndote algo en el coche! -gritó por encima de la música-. - ¿Qué dices que hacen los guardias? -pregunté sin estar seguro de haberle entendido bien-. - No sé, yo diría que parece que están investigando algo. Salimos todos hasta donde se encontraba el coche. Allí estaba un agente alumbrando los bajos del coche con una de esas linternas que tanto alarman a los conductores cuando las ven por la noche y que se asemejan más a una espada jedi que a una herramienta de trabajo. El otro guardia tomaba notas en una libreta a la luz de otra linterna no menos aparatosa. Decidí acercarme pensando que, sin duda, debía tratarse de una equivocación, siendo, por otro lado, consciente de que el hecho de llevar el pelo un poco largo y la barba sin afeitar no me iba a resultar de ayuda. - Buenas noches -me dirigí al agente que estaba tomando notas-, ¿sucede algo? - ¿Es suyo este vehículo turismo? -dejó de anotar-. - No, es de..., bueno, de un familiar, pero hasta aquí lo he traído yo -en ese mismo instante supe que no debía haber dicho eso-. - Pues lamento decirle que tengo que ponerle una multa -sacó un formulario y se dispuso a escribir-. - ¿Una multa?, ¿por qué? -me estaba empezando a enfadar-. - Mire -hablaba al tiempo que escribía lo mismo en el formulario-, se trata de un vehículo turismo aparcado en las proximidades de una intersección, en sentido contrario a la marcha, con grave peligro para aquellos que quieran acceder a la vía principal... -me dedicó una sonrisa cínica-, lo cual supone una sanción de veinticinco mil pesetas. - Pero ¿que dice?, si esto es un camino -ya estaba realmente alterado-, ¿a quién le va a resultar peligroso, cómo ha dicho, acceder a la vía principal?, ¿a las vacas de ese prado de ahí enfrente? - Bien, ya veo... -continuó sin inmutarse-, haga el favor de sacar la documentación. - Pero, hombre, ¿como se te ocurre provocarle? -me comento en voz baja el otro agente que hasta ese momento se había limitado a observar-. Después de registrar el coche por dentro, puede ser que con la esperanza de encontrar algún alijo de droga que le hiciera ascender de su miserable condición de simple agente en la que debía llevar toda la vida pues rondaba ya los cincuenta años, concluyó que faltaba pasar la ITV, que el permiso de circulación no estaba en regla y que carecía de lámparas de repuesto. - Te voy a poner otras veinticinco mil pesetas más por cada cosa -comenzó a escribir de nuevo-. - ¿Pero de dónde quiere que saque todo ese dinero? -me lamenté-. - Ese no es mi problema y cállese, que no le meto más porque no quiero -afirmó sin tapujos-. En ese momento pensé que algo fallaba en nuestro sistema judicial. A un representante de las fuerzas de seguridad se le otorga el poder de convertirse en juez y parte, ya que no sólo se limita a dejar constancia de que un hecho ha sucedido para que luego sea juzgado según las leyes y sancionado si es el caso, sino que, directamente juzga e impone la sanción, según su voluntad y estado de ánimo. Además, no deja de resultar curioso que por el simple hecho de vestir uniforme se les suponga una mayor credibilidad. - Bien, señor, ¿desea firmar la denuncia? -continuó diciendo-. - ¿Arreglaría eso algo? -pregunté con ironía- No, nada... -dijo, dando por concluido el trabajo, antes de dirigirse caminando con el otro agente a un bar que estaba próximo-. -53- © Oscar Gutiérrez Aragón Me llevé las manos a la cabeza y se me acercaron Lorena, Luis y su amigo, que hasta ese momento habían adoptado el papel de espectadores privilegiados de la escena. - ¡Vaya putada! -exclamó Luis-, ¡cuando se enteren en casa se van a mosquear un montón! - Lo siento -dijo escuetamente Lorena, cogiéndome la mano-. - Te lo dije, Lore, un día u otro se lo iban a cobrar. A la mañana siguiente me levanté muy enfadado. Lamentaba no conocer a nadie que pudiera influir para que me quitaran la multa, como se suele hacer en tantas ocasiones. No cabe duda de que el nuestro es un insólito sistema de justicia. Por otra parte, había decidido que lo mejor para todos era deshacerse del coche y, como, lo más probable, es que nadie quisiera comprarlo, tenía que decírselo a mis padres para que hicieran con él lo que creyeran oportuno. Me encontré a mi madre fregando la terraza. - Ayer nos pusieron una multa -le comenté asomando la cabeza fuera-. - ¡Ay, Dios mío!, ¿qué es lo que has hecho? -berreó desde el fondo de la terraza-. - No he hecho nada, pero pillé con el típico hijo de puta que no tenía otra cosa que hacer. - ¿Cuánto? -preguntó alterada-. - Cien mil -contesté en un tono muy bajo pero que llegó a escuchar mi madre-. - ¡Por Dios, un día nos vas a matar a disgustos! -apretó la fregona con fuerza-, pues ya sabes lo que te queda. - La culpa es de ese cabrón de mierda. - Eso, todos los guardias son unos cabrones, di que sí, ¿tu no, verdad?, si tu abuelo viera lo que dices, él que estuvo toda la vida en el Cuerpo. - Los de ahora no son como los de antes, sólo se preocupan de recaudar. - ¡Calla, eh, calla! -se dio la vuelta-, ¡ya verás cuando se entere tu padre! - ¿Ni siquiera te interesa saber que fue lo que pasó? -murmuré, sabiendo que ya no me estaba escuchando-, ¡puta maruja! Pero no todo eran malas noticias. Esa noche mi padre recibió la visita de uno de sus amigos de los EMANENS. Parece ser que quería hablar conmigo. Acudí al salón pensando que me iban a encomendar alguna sandez neocatólica para su secta, como diseñar algún cartel o escribir el texto de uno de sus panfletos, pues ya lo había hecho algunas veces anteriormente. Sin embargo, la realidad era otra. - Buenas noches, Racso, ¿sabes quien soy? -me preguntó el amigo de mis padres-. - Sí, eres Andrés, te conozco de verte en alguna reunión con mis padres. Andrés era un hombre pequeño, casi tan ancho como alto, de pelo rizado y permanentes mejillas sonrosadas, signo inequívoco de buena salud. Le recordaba cordial en el trato y siempre me lo demostró con posterioridad. Tenía un aire cansino pero satisfecho, propio de las personas que han tenido que recorrer un largo camino lleno de trabas para llegar al fin donde querían. - Tu padre me había comentado alguna vez que llevas más de un año trabajando en los cursos de Formación Profesional del INEM... -sonrió afablemente-, ¿te gustaría ser profesor de Bachillerato? - ¡Me encantaría! -exclamé sintiéndome súbitamente emocionado-, es lo que he deseado toda la vida, ¿dónde hay que firmar? - Verás, no sé si sabes que soy el subdirector del colegio que tienen los jesuitas aquí en la ciudad -hizo un gesto para ver si le seguía y continuó-. Pues, bien, el profesor de Economía es un jesuita que ha decidido irse de misionero por lo que nos hemos quedado con la plaza vacante de la noche a la mañana, no son muchas horas y creo que puedes compaginarlo con el trabajo que tienes ahora, así que si lo quieres el puesto es tuyo. - No sé como darte las gracias -dije alborozado-, si es necesario puedo empezar mañana mismo -hablaba a la misma velocidad que intentaba pensar-, ya arreglaré lo del otro trabajo, allí no tenemos problemas para sustituimos unos a otros. - Pásate mañana por el colegio y firmamos los contratos con el rector -cogió la taza de café que le acababa de traer mi madre-. - Andrés -le tendí la mano-, muchas gracias por pensar en mí, te estaré eternamente agradecido. Me sentía embriagado por la alegría. Recordaba lo duro que había sido llegar hasta allí y me prometí a mí mismo que nunca perdería lo que tanto me había costado conseguir. Cuando Andrés se marchó llamé por teléfono a Lorena para contárselo. Presentía que se iba a llevar una sorpresa. - ¿Qué pasa? -preguntó medio dormida-, ¡vaya horas de llamar!, ¿será importante?, ya sabes que a mis padres no les gusta que me llamen. - Lo es, mi niña, además, ¡coño, si sólo son las once! - Bueno, tú dirás que es eso tan importante que me quieres contar -dijo, mostrando ya interés-. - ¡Alucina!, me han contratado para ser profesor de Bachillerato en un colegio. - ¡Mola!, yo sé que te lo mereces, y así dejará de robarte dinero esa vieja bruja -le oí reír y me pareció que lo hacía con picardía-. -54- © Oscar Gutiérrez Aragón - Creo que me lo va a seguir robando -reí yo también-, en el colegio me ofrecen pocas horas y tengo que seguir en la academia. - ¡Ah, vaya! -exclamó decepcionada-. - No te he dicho todavía lo más gracioso -volví a concitar su interés-. - Pues dilo, ¡tonto! -volvió a reír-. - ¿Sabes qué colegio es? - No, claro, ¿cómo lo voy a saber? - El tuyo, Lore, el tuyo... -55- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO CUATRO JUAN “Pronto aprendí que, si no tienes la miel en el cántaro, has de tenerla en la boca” (Bouck White) “Recuerda que tu carácter es tu destino” (Proverbio oriental) "Hasta que en el túnel no se ha hecho la más completa oscuridad, no puede volver la luz" (Miguel Blanco) -56- © Oscar Gutiérrez Aragón Juan es mi mejor amigo o, al menos, uno de los mejores, lo cual, por otra parte, en mi caso no es muy meritorio, pues considero que amigos de verdad se tienen muy pocos, a pesar de que se disfrute de un gran número de conocidos. Hace muchos años que le conozco y se puede decir que en los momentos más importantes de mi vida, ya sean buenos o malos, ha estado a mi lado, aunque sólo fuera para compartirlos. Teniendo en cuenta que nadie conoce todo sobre otra persona, pues, en cualquier caso, hemos de ser dueños de las cosas que no decimos, casi me atrevería a afirmar que es la persona que más sabe sobre mí, más por haber oído mis anécdotas una y mil veces que por comprender profundamente mis sentimientos, pues siempre hay alguno que mantener oculto en secreto en lo más recóndito del alma. Conocí a Juan en la escuela cuando ambos vestíamos pantalón corto, camisa azul idéntica al resto de los compañeros y zapatillas de un solo uso, desde que se ponían el día del estreno hasta que había que tirarlas porque estaban destrozadas. Compartimos las aulas de los frailes aprendiendo su recia disciplina de oración matutina, cántico diario, bofetón periódico y habitual tirón de patillas y cuando abandonamos el colegio lo hicimos, por esas casualidades que tiene la vida, para proseguir estudios paralelos. Fue en la universidad donde nos hicimos íntimos amigos y, desde entonces, no nos hemos separado más que lo que nos han reclamado nuestras obligaciones con las mujeres. Juan es un hombre tendente a huir del dolor y amante del placer por encima de todo, que el suele identificar con un buen vino y una mejor comida. Lo malo es que tantas buenas pitanzas le han llevado, junto con su aversión a todo lo que suponga esfuerzo físico y no lleve una implicación sexual, a tener un tamaño considerable. A esto hay que añadir que tampoco hace ascos a todo tipo de bazofia englobable en la categoría de comida-basura, puesto que piensa que cuando el hambre aprieta todo es manjar. Así, su envergadura es de las que resulta imponente a la vista, razón por la cual estar con él es casi como ir acompañado de un guardaespaldas, aunque, para no faltar a la verdad, hay que decir que es, ante todo, un tipo tan tranquilo como grande. Durante un tiempo estuvo prácticamente desaparecido, probablemente obligado por las obligaciones maritales con su antigua novia Críspula, con la que estuvo más de un lustro casi emparentado, hasta que ella decidió que su vida se estaba estancando y que era hora de realizar innovaciones, sabiendo de sobra que el principal cambio que iba a perpetrar era el de novio. - Un cambio de chofer, eso es lo que ha hecho la muy cabrona -me contaba cuando sucedió-, cuando estuvo segura de tener otro, va y me deja. - Pero, ¿tú estás convencido de eso? -pregunté por curiosidad-. - ¡Como que estoy aquí contigo, te lo juro!, ¿sabes lo que me ha dicho? -no esperó respuesta-, pues que le he robado la juventud, ¡pero será guarra!, dime tú a ver que tía con veinte años se ha recorrido España en coche y ha disfrutado de vacaciones pagadas en todos los lados como ella... - Bueno, cálmate, a lo mejor todavía se puede solucionar -dije para intentar serenarle-. - ¡Como me voy a calmar!, si ya la he visto con otro, se pasea por ahí con un calvorota -comenzó a gritar-, ¡lo que yo te diga, la muy puta cambió de chofer! - ¡Vale, pues no te calmes! -me mostré condescendiente-. - Y para que te quede claro -seguía voceando-, a partir de ahora, cuando hable de ella la voy a nombrar como el cachalote, ¡para mí ha perdido hasta el nombre! Como he dicho solía ser tranquilo. Esa fue una de las raras ocasiones en que le vi perder su cara amable y atenta, pero hay que darse cuenta de que hay momentos en la vida en que una persona hace emerger su furia contenida durante largo tiempo y muestra toda su agresividad. Pienso que, como él suele comentar, las faltas relacionadas con las faldas son las únicas permitidas. Por otra parte, el hecho de nombrar desde entonces a su ex-novia apelando a tan noble cetáceo no hay que considerarlo más que como una simple anécdota, pues estoy seguro que lo que realmente tiene importancia para él son los recuerdos que le haya dejado. Además, no creo que haga referencia al tamaño de sus carnes ya que, por lo que he podido observar, todas las que han sido sus novias han acabado engordando entre demasiado y más que demasiado, probablemente más por intentar seguir su ritmo carnívoro que por el simple deseo de hacerlo. Hay que reconocer que para Juan cocinar es todo un arte, que consiste, sobre todo, en mezclar de una forma coherente o no todo lo que en esos momentos habite en su nevera. Seguramente es de las pocas formas de expresión artística que le permite la vida, pues ya desde hace años se dedica en cuerpo y alma al sostenimiento y desarrollo de la empresa de fabricación de muebles que él y sus hermanos heredaron de su familia. Le hubiera gustado dedicarse al diseño del mobiliario pero le tocó en suerte el poco fascinante encargo de dirigir la cadena de montaje. Por ello, cuando puede, vuelca toda su creatividad sobre las sartenes y los cazos, para deleite de sus amistades, aunque él nos utilice, sin queja alguna por nuestra parte, como conejillos de indias culinarios. En esa época ya hacía mucho tiempo que había vuelto a acampar entre sus amigos. Por eso le llamé aquella noche después de hablar con Lorena. Tenía que contarle la noticia. Quedamos en un bar cercano a -57- © Oscar Gutiérrez Aragón su casa para tomar una cerveza. Él, por supuesto, insistió en acompañarlas con algo parecido a patatas fritas y que tenía un nombre que se me antojó impronunciable. - Así que vas a ser maestro... -me dijo después de beber casi media cerveza de un trago-. - En realidad, voy a ser profesor -le corregí-, en concreto de Bachillerato. - Sí, sí, sí..., detalles técnicos sin importancia -se zampó un puñado de aquella cosa que, sinceramente, sólo a él le podían gustar-, bueno, y ¿qué piensas ahora que vas a ingresar en la Compañía? - ¿De qué compañía me estas hablando? -pregunté un poco confundido-. - ¡Coño!, ¿de cuál voy a hablar?, pues de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¡sí es que no te enteras de nada! - ¡Ah, ya!, claro que lo sabía -mentí, prometiéndome a mi mismo que me informaría de ello inmediatamente-, lo que pasa es que al principio te entendí mal. - Sí, sería eso... -se rió con fuerza-. Y de las alumnas, ¿qué me dices?, porque las habrá de buen ver. - ¿Y qué? -me puse serio mientras apuraba mi jarra de cerveza-, ¿acaso eso es un problema? - Es que yo no creo que lo sea -volvió a reír-. - Bueno, verás..., Lorena estudia allí -le confesé vacilante-. - ¡Vaya, Racso, la vas a volver a cagar! -estoy seguro que sus carcajadas se oían perfectamente desde fuera del bar-. Al día siguiente acudí a mi reunión con el rector del colegio. Me pidió que pasara a su despacho, una estancia que combinaba elementos típicos de una oficina con los propios de una sala de reuniones y que estaba repleta de documentos y libros por todas partes. El desorden reinante me hizo pensar que el hombre en cuestión acababa de hacerse cargo del puesto y que todavía no se había asentado en el mismo. El Padre Francisco me confirmó después mis sospechas y me explicó que en la Compañía era bastante habitual la movilidad de sus miembros, no siendo extraño que hoy estuvieran en un sitio y al día siguiente en otro a miles de kilómetros. Era un hombre enjuto, alto, de escaso cabello blanco y que, probablemente, hacía ya un tiempo que había pasado de los cincuenta. Su figura recordaba al Quijote que nos han pintado los artistas de siglos pasados y su trato era amable en todo momento, lo que denotaba su gran interés por las relaciones personales y por conocer lo que guardan las gentes en su interior. - Bueno, Racso, no hace falta que me llames padre, puedes llamarme sólo Francisco, si te resulta más fácil -me dijo, mirándome con franqueza desde su silla-. - Muy bien, Francisco, lo primero que quería hacer es darte las gracias por confiar en mí -intenté mostrarme abierto y sincero-, te prometo que intentaré hacerlo lo mejor que pueda y que sepa. - La verdad es que vienes recomendado por Andrés, que lleva muchos años con nosotros -sacó mi curriculum de una carpeta- y, además, veo aquí que tienes experiencia en la formación profesional. - Sí, es cierto, en los cursos del INEM. - ¿Qué tal son esos cursos? -pareció interesarse-, he oído hablar mucho de ellos. - Hay de todo, donde yo trabajo procuramos que tengan la mayor calidad posible, aunque lo más difícil es conseguir motivar a los alumnos, sobre todo a los que van obligados. - ¿Y lo conseguís? - ¡Hombre!, aunque siempre hay alguno que se resiste por naturaleza -sonreí-, yo creo que sí, la mayor parte de las veces. - Me alegro, porque aquí te va a hacer falta, en cuestión de motivación no estamos precisamente sobrados... -se reclinó hacía atrás-, dime, ¿quieres que te comente algo en particular? - Pues sí, asignatura, curso y, sobre todo, horario, porque tengo que hacer algunos cambios en la academia donde trabajo. - ¡Claro, claro!..., mira, la asignatura se llama Economía, es del último curso y, hasta que no se acabe de implantar el Bachillerato LOGSE, la impartimos a prueba, como asignatura opcional. - No te preocupes, conseguiré que sea interesante -hice una pausa-, tengo varias ideas en la cabeza... - En cuanto al horario, como coincide con otra asignatura que necesita clases largas, la hemos juntado de dos en dos horas, tendrás que venir dos días a la semana..., ahí tienes... -me entrego un pequeño papel con el horario-. - ¡Vale! -dije después de echarle un rápido vistazo-, me parece bien. - ¡Perfecto, pues!, empezarás la próxima semana. Si no tienes nada más que preguntar, sólo me queda desearte tu pronta integración en esta gran familia. - ¡Muchas gracias por todo! -nos saludamos-. - ¡Chiquito!... -me llamó al irme-, bienvenido a la Compañía, Al entrar en la academia me encontré a Dora hablando con unos alumnos. Esperé pacientemente a que terminaran su diálogo y me dispuse a comunicar la noticia. Dora sabía que su academia, como todas, no era más que un lugar de paso hacia trabajos, si no mejores, sí más seguros o estables. Hay que pensar que los cursos del INEM, aunque más o menos bien pagados, no se impartían durante algunos meses del año, en los cuales, por supuesto, no se cobraba. Por eso, confiaba en que supiera entender mi postura, como en su día entendió la de Miguel. -58- © Oscar Gutiérrez Aragón - Así que te nos quieres ir con los frailes -cruzó las manos-, el otro con las monjitas y tú con los curitas, me parece que voy a escribir al Obispado pidiendo que dejen de quitarme trabajadores -comenzó a reírse y parecía que lo hacía con honestidad-. - ¡Tampoco hay para tanto! -le acompañé en la risa-, sólo pierdo unas horas aquí, pero me vas a seguir teniendo a tus ordenes. - El problema es que hay que buscar a alguien que te sustituya -frunció el ceño-, ¿conoces a alguna persona que le interese esto? - La verdad es que no había pensado en ello. - Mira, ¿para que te voy a engañar?, la verdad es que siempre preferimos alguien recomendado por un conocido y, hasta ahora, no nos ha salido mal. - ¡Claro!, si sale mal ya tenéis a alguien a quien echar la culpa -bromeé sonriendo mientras esperaba la respuesta-. - Sí, será eso... -volvió a reír-, te doy hasta el sábado para que encuentres a alguien, si no tendría que buscarlo yo. - De acuerdo, me pondré a indagar sobre el tema, aunque ahora te aseguro que no me viene nadie a la cabeza -me levanté y me dirigí a la puerta-. - ¡Oye!, una cosa más -me dijo antes de que acabara de salir del despacho-. - Dime... - Ten cuidado con los curas -se puso seria-, yo sé como engañan a las viejas. Al llegar a casa descubrí a mi madre persiguiendo a la Cati, su gata, por el pasillo, ya que le acababa de rapiñar un hermoso trozo de merluza de los que tenía para freír. Cuando se convenció de que ya no merecía la pena, puesto que el pescado había pasado a una mejor vida, por lo menos desde el punto de vista del felino, la dejó escapar. - ¿Qué tal con los jesuitas? -volvió a la cocina-, ¿cuándo empiezas? - Empiezo la semana que viene..., el rector parece un señor muy majo, creo que es muy agradable. - ¡Claro, Racso!, es un sacerdote -afirmó, como si yo debiera saber que esa era suficiente condición para ser buena persona-. - ¿Y qué? -pregunté sin esperar respuesta-. - ¡Desde luego, cómo puedes ser tan renegado! -respondió sin embargo-, a ver si allí te cambian y vuelves a entrar en el camino del Señor, ¡no sabes lo que he pedido por ti! - Me parece muy bien... -salí de la cocina un poco harto de todo aquello-, ¡tú misma! Los viernes por las tardes tenía partido de fútbol con un grupo de estudiantes universitarios con los que había contactado por medio de mi hermano. Era gente sana, de la que cree que en este tipo de entretenimientos sólo tiene lugar la diversión, dejando la violencia para otras ocasiones, que siempre las ha habido y las habrá, en las que resulta imprescindible. Creo que al jugar escalábamos los peldaños que nos acercaban a la libertad, al correr desaparecían nuestros miedos y las dudas no nos alcanzaban, la única voz que podíamos oír era nuestra propia voz interior y, al escucharla, olvidábamos todos los problemas que nos ataban al mundo terrenal. Eramos espíritus libres. Aquel día había venido Fernando, al cual me unía una extraña amistad, ya que nos habíamos conocido, a pesar de que estudiábamos la misma carrera, porque su hermana y mi hermano habían sido novios. Cuando dejaron de serlo, continuamos nuestra amistad porque, gracias a nuestras convicciones, sabíamos diferenciar entre lo éticamente correcto y lo adecuado socialmente y nos decidimos por lo primero. - ¡Joder, tío, vaya partido! -me dirigí a él, mientras me quitaba las botas-, ¡estoy molido! - ¡Y qué lo digas! -exclamó, haciendo lo propio-, pero yo lo necesitaba, he estado con lo exámenes y me encontraba un poco agobiado. - Recuerdo como eran esos días... -comencé a ponerme el chandal-, ¿y que tal te ha ido? - Ayer me dieron la última nota -se sentó en su coche y se disponía a partir-, y era un aprobado, así que ya he acabado la carrera. - ¡Hostia!, ¿no querrás trabajar de profesor? -pude decirle antes de que echara a andar-. A veces el destino nos guarda sorpresas que se esconden detrás de los sucesos más insospechados. Aquel día, Fernando, mediante un cúmulo de casualidades sorprendentes e inesperadas, había encauzado su vida laboral para siempre hacía un tipo de trabajo en el que es posible que ni siquiera antes hubiera pensado, y sólo por acudir a practicar un deporte que no se encontraba entre sus favoritos y coincidir allí conmigo, después de mucho tiempo, en el justo y preciso momento en que yo buscaba a alguien que tuviera terminada una carrera universitaria que él sólo hacía unos días que había concluido. Obviamente, Fernando aceptó la propuesta que le hice y comenzó a trabajar en la academia al tiempo que yo lo hacía en el colegio de los jesuitas, en principio sustituyéndome en las horas que yo no podía estar en mi anterior puesto. Hoy, una vez que Dora decidió jubilarse definitivamente, ha dado un paso más y se ha convertido en el dueño de la academia La Anunciación tras acceder al ofrecimiento de venta que la -59- © Oscar Gutiérrez Aragón dueña le propuso. En definitiva, no cabe más que reconocer que el destino es inevitable, además de caprichoso. Para mí, en todo caso, Fernando se convirtió en un gran apoyo, ya que como profesor, demostró desde un principio ser excelente, a pesar de carecer de experiencia alguna, la cual suplía con una entrega y una avidez por aprender encomiables. Gracias a eso, pronto fue él quien pasó a enseñar a los demás. Creo que en la vida siempre se está aprendiendo, si nos mostramos lo suficientemente receptivos como para recibir instrucción, lo cual, por desgracia, no es habitual. No aprendemos porque no nos dejamos enseñar. Fernando era una de esas personas a las que merece la pena escuchar. En los últimos años nos habíamos acostumbrado a ir a practicar el montañismo durante los fines de semana, al menos uno de los dos días. En aquella ocasión íbamos a subir el Pico Correcillas, uno de los dosmiles de la provincia más sencillos y bonitos a los que se puede acceder con facilidad. Roberto, uno de los amigos de la época universitaria, y yo acompañábamos a Juan en su coche. El día era abierto, pero no excesivamente caluroso, ideal para disfrutar de la montaña, para sentir la fuerza de su reto. La brisa entraba suavemente por las ventanillas medio bajadas cargada de olor a campo. - Esta es la música adecuada para este paisaje -dijo Juan cuando escuchábamos la cuarta canción de Manolo García del compact disc que tenía puesto-, con esas montañas al fondo y esta vegetación exuberante, ¡esto es la hostia!, no me digáis que no. - No está mal, no -comenzó a hablar Roberto-, está música es muy así como para... Roberto solía hablar a medias, de un extraño modo que sólo él entendía y que autodenominaba “economía de lenguaje”. Lo cierto es que una vez que se le conocía bien tampoco parecía rara esta forma de expresarse pues enseguida se comprendía que la característica principal de su personalidad es el hacer todo a medias. Por ejemplo, entre sus medias ocupaciones favoritas destaca la de buscar mujeres con sus relaciones medio rotas para medio estar con ellas y acabar de medio arreglarles la vida. Por lo demás, era un excelente amigo de los que siempre estaban cuando hacía falta. - A mí me parece que nos intenta engañar un poco -comenté yo desde el asiento de atrás-, ¿no os parece? - ¿En qué sentido? -preguntó Juan-. - Creo que escribe un montón de palabras, las junta en una bolsa y luego las saca una a una y va componiendo frases según van saliendo. - ¡Menuda tontería! -dijo Roberto-. - Que sí, ¡joder!, que se esta escojonando de nosotros... -me eche un poco hacia delante-, bueno, de vosotros, porque yo ya me había dado cuenta. - Creo que tienes una mente demasiado retorcida -afirmó Juan, después de coger el cruce hacía el pueblo de Rodillazo-. - ¡Y una mierda!, pero si es muy fácil de entender, Manolo García saca un disco en el que más de la mitad de las letras resultan interpretables de mil formas, entonces, va el crítico de turno y dice que quiere decir esto o aquello y la gente flipa, porque está clarísimo, ¿cómo no se han podido dar cuenta antes?..., pues ¡hostia!, porque todo es interpretable y para uno dice una cosa y para otro dice otra. - O sea que sin querer decir nada lo dice absolutamente todo -apuntó Roberto-, ¡claro!, es lo suyo... - Sí, algo así. - Ahí está el pueblo -cortó Juan la conversación-. Dejamos el coche aparcado bajo la protección de un verde montículo cubierto de manzanos que daban sombra al lugar. Cargamos las mochilas a la espalda y nos dispusimos a recoger agua en la fuente del pueblo, la cual tenía una arquitectura muy singular, ya que estaba compuesta de tres pilones superpuestos denominados de lavado, aclarado y centrifugado, como si de una primitiva lavadora se tratara. Lo más peculiar del asunto es que todo el conjunto estaba rematado por un cartel que expresamente prohibía lavar la ropa. Me coloqué, como cada vez que íbamos a la montaña, un paño grande de algodón encima de la cabeza para protegerme del sol componiéndolo de tal manera que asemejaba un turbante cuya tela caía suavemente por los hombros cubriéndomelos. Después vertí agua encima del mismo para que la cabeza se mantuviera fresca todo el día. - Ya está aquí otra vez el nazareno -comenzó a reír Juan-. - Soy de Arimatea, gilipollas -reí yo también-, no de Nazaret, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? - Creo que por ahí el camino es como más... -voceó Roberto desde un poco más adelante-. - ¿Cómo más qué?, ¡coño! -le gritó a su vez Juan-. - Más fácil, supongo que quiere decir, ya sabes que a él lo que le gusta es ahorrar palabras -le aclaré-. Por cierto, lo de antes, lo de Manolo García, era broma, sólo quería picaros un poco para ver por donde salíais... Comenzamos a subir por donde nos condujo Roberto, no porque le hiciéramos caso sino porque era el único camino transitable. Juan arrastraba pesadamente su cuerpo hacia arriba con un gran mérito. Siempre he pensado que debía ser mucho lo que disfrutaba de la montaña, pues para alguien que, por convicción, el deporte es algo demoníaco, subir hasta donde lo hacíamos suponía algo más que un problema. -60- © Oscar Gutiérrez Aragón De todos modos, como si se tratara de un experimento que quisiera demostrar el poder del subconsciente, Roberto y yo habíamos desarrollado con el tiempo una estrategia que consistía en dejarle caminar delante de nosotros, a ser posible con unos metros de ventaja. Con esto conseguíamos que no se parara cada cien metros diciendo que no podía seguir. Aunque no siempre lo lográbamos. - ¡Hoy no me veo!, ¡hoy no me veo!... -dijo la primera vez que paró, como hacía todos los días-, vamos a tener que parar. - ¡Hombre! menos mal que lo has dicho, si no ya no estaba yo tranquilo -le comentó Roberto-, aunque hay que reconocer que por lo menos hoy no lo has dicho nada más bajar del coche. - ¡Seréis cabrones! - Pero si yo no he dicho nada -dije tras beber un trago de agua-. - Si tuvierais que tirar de estos kilos para arriba ya veríamos si subíais o no -volvió a echar a andar-. Era bueno enfadarle un poco porque así andaba más deprisa, no sabemos si por la fuerza inherente a toda actitud rencorosa o, simplemente por el coraje que le producía vernos menos cansados que él. Una vez pasada la primera intentona de abandono supongo que su cuerpo dejaba de quemar azúcares y pasaba a merendarse las grasas de las cuales Juan estaba provisto en abundancia. Entonces la caminata se tornaba más agradable al añadirle el placer de la conversación. Era el modo habitual de contarnos unos a otros las últimas novedades. - ¿Os acordáis de Felipe y Rosa? -nos preguntó Juan dispuesto a contar una historia-, los que vivían en el barrio. - Sí, claro que sí -me levanté las mangas de la camiseta-, Rosa era amiga de mi hermana, ahora creo que se ha convertido en una aprendiz de maruja de mucho cuidado. - De aprendiz nada, maruja entera..., y él, un pedazo de dominguero calzonazos de los que ya no quedan - Sí, hombre, ya sé quienes son -comentó Roberto-, unos que se van a casar ahora dentro de poco. - Exacto, esos mismos -continuó Juan, mientras sacaba de la mochila unos donettes recalentados, que casi parecían una masa informe-, me han invitado a la boda... ¿Queréis? -nos ofreció a los dos-. - No gracias -dije-, por cierto, Juan, a título informativo, sólo el azúcar tiene más azúcar, -comencé a reír-, lo digo porque no sea que te vayas a quedar sin reservas. - Pues vaya una noticia que nos das, Juanito -comentó Roberto, rechazando también su rosquilla-, ya suponíamos que te iban a invitar. - Esa no es la noticia, ¡payasos! -volvió a echar a andar y nosotros detrás-, veréis, el otro día se presentaron en la fábrica, camelándome con eso de que somos amigos y tal, ya sabéis, que querían que les amueblara la casa y, claro, pues aprovechaban el momento para invitarme al bodorrio. - Esos lo que quieren es que les hagas un descuento de la hostia -volví a beber un trago de agua-. - Sí, es un movimiento típico de maruja -afirmó Roberto-. - Ya lo sé -continuó Juan-, lo que no logro entender es que me digan que quieren que se lo haga yo como un favor porque somos amigos y luego lo primero que me piden es un descuento. Pero, ¡coño!, ¿dónde está ahí el favor?... Pero, ¡vamos a ver!, ¿no se supone que, si soy su amigo, ya de antemano les voy a poner el mejor precio posible? - ¡Joder!, ¿y que esperas?, si es que les enseñan a ser así desde pequeños -comenté-, yo veo lo mismo en mi casa... Dejamos a un lado el empinado sendero por el que íbamos ascendiendo, para evitar un rebaño de ovejas que estaban descansando enfrente de nosotros, probablemente esperando horas de menor solana. Convenía ser precavidos y tratar de no tener problemas, ya que sabíamos, por experiencia, que en estos encuentros se corre el peligro de tener que hacer frente a los fieros mastines que las guardan o a los, a veces, más violentos pastores que las conducen. Durante un rato remontamos una trocha en bastante mal estado entre escoba, romero, tomillo y roca, hasta alcanzar una cresta que se abría a un impresionante barranco que dejamos a nuestra izquierda. Trepamos durante unos instantes, con sumo cuidado, por unos pequeños neveros que supusimos perpetuos y que nos llevaron a una senda diferente a la que traíamos, por la que decidimos continuar hasta la cumbre. - Lo mejor es que fui hasta su casa, recién estrenada... -prosiguió Juan con su historia cuando recuperamos el buen camino-, no veáis que pufo, ¡ya tenía grietas!..., medí la cocina, el dormitorio, el salón..., les hice un presupuesto por encima y ¿a que no sabéis lo que me dijeron? - ¡Sorpréndenos! -exclamó Roberto-. - Me pidieron que fuera yo a montar los muebles en mis horas libres y así podían ahorrarse un poco más. - ¿Y fuiste? -le interrogué con curiosidad- Pues claro, una venta es una venta y más si es de dos millones... -se rió-. ¡Pero eso no es todo, aún hay más! - ¡No sé si creérmelo! -dije irónicamente-. - Tuve que llevarme un camión de la fábrica porque Felipe no tenía tiempo de pasar a recogerme y como allí no tenía el coche a mano, pues... - Y seguro que les hiciste el descuento -comentó Roberto cuando ya divisábamos el alto-. -61- © Oscar Gutiérrez Aragón - Pues claro, del diez por ciento, como a cualquier amigo... -comenzó a soltar grandes carcajadas-, después de incrementar el presupuesto original en un quince. - ¡Hostia!, les dirías “pasa un poco” -yo también reía con fuerza-, como la charcutera del barrio cuando vas a comprar jamón cocido. - ¡Putos falsos de misa de una! -concluyó Juan-, siempre con esa moralidad tan..., ¿cómo decirlo?..., tan rastrera. Entre grandes risas llegamos “arriba”, pues ese es el simple nombre que todas las cimas tienen para el montañero, aunque luego sea capaz de acordarse perfectamente de la distinta fisonomía de cada una. Nos había llevado un poco menos de dos horas, con lo que mejorábamos el tiempo empleado la última vez que estuvimos allí, en la cual ascendimos por otra vía. Se debía seguramente a que habíamos abandonado la senda principal antes que la vez anterior para después crestear durante un mayor trecho. La vista era espectacular. Nos encontrábamos en un balcón de dos mil metros de altitud con un desnivel próximo a los novecientos sin ningún otro monte delante. Desde allí era posible ver la provincia entera, más de cien kilómetros hacia cada punto cardinal. Como el día era claro se distinguían los valles de cinco ríos, así como la ciudad en la lejanía y más al fondo la árida meseta. El paisaje resultaba conmovedor. Aquel paraíso visual sólo podía mejorarse de una manera. Por eso, sacamos nuestros bocadillos de las mochilas. Se dice que la comida que toma cada persona puede ser un fiel reflejo del su carácter, o al menos un leve sello de su idiosincrasia. Si esa teoría resultase ser cierta, el análisis de las viandas que llevábamos cada uno haría feliz a más de un psicólogo. Los tres habíamos elaborado esa mañana bocadillos diferentes. El de Juan era copioso, compuesto de tortilla con chorizo, pimientos, ajos, jamón, queso y espárragos, constituyéndose probablemente como un minucioso exponente tanto de su creatividad en la cocina como de su aproximación casi mística a los placeres de la vida. El bocadillo de Roberto era pequeño, como él, y rebosaba de queso de untar y salsa mayonesa, lo cual era síntoma de un claro estancamiento en un lejano pasado casi infantil, que quedaba plenamente confirmado al saber que se lo había preparado su madre al levantarse. Por último, el mío se componía exclusivamente de unas simples lonchas de queso, que indicaban la resistencia a olvidarse de las penurias sufridas cuando el dinero era limitado y las necesidades abundantes, aunque, en esos momentos ya me permitía el lujo de elegir el queso curado. En los montes importantes, allí donde el Estado asienta los mojones sobre los vértices geodésicos, los grupos de montañeros suelen instalar pequeñas cajas metálicas donde dejan papel y bolígrafo para que todos los que lleguen puedan expresar lo que el lugar les inspira. La lectura de las notas allí abandonadas a su suerte resulta en ocasiones interesante y amena, ya que suelen encontrarse desde reivindicaciones personales hasta amenazas anónimas, desde descripciones de la ascensión hasta juramentos de no volver a subir jamás. - ¿Qué has puesto? -le pregunté a Juan cuando terminó de escribir-. - Nada en especial -me lo mostró-, he contado un poco como ha sido la subida, el tiempo que hemos tardado, la climatología, quienes somos y nada más. - ¡Eso son bobadas! -le cogí el bolígrafo-, déjame a mí..., a ver, deja que piense un poco... -comencé a escribir a la vez que hablaba-, “Correcillas negro, Correcillas blanco, indiferente me miras desde el fondo del barranco”..., lo firmo y ya está. - ¿Pero que cojones es eso? -cogió Roberto el papel-, ¿por qué firmas como Rafael, acaso se te ha olvidado tu nombre o es que sufres el mal de altura? - Ninguna de las dos cosas, he intentado plasmar un verso típico de Rafael Alberti, no habla de puertos, ni bahías, ni malecones, pero es que aquí no los hay... - Y ¿qué quieres?, ¿que la gente crea que ha subido hasta aquí? -preguntó Juan con ironía-. - ¿Por qué no?, es una posibilidad como cualquier otra. - Pues porque está muerto, ¡lince! -comenzó a reírse con energía- ¡No me jodas! -exclamé un poco contrariado-. Antes de bajar realizamos unas fotografías del lugar en las que alternativamente ejercíamos de contrapunto al paisaje, aunque era Roberto el que resultaba mejor modelo ya que al ser pelirrojo conseguía envejecerlas, pareciendo que estaban hechas mucho tiempo atrás. Además, según Juan, le gustaba “poner caras“, por lo que siempre le dejaban algún detalle para el posterior comentario al revelado. Al volver hacia la ciudad Roberto y yo intercambiamos los asientos pasando él a la zona posterior del vehículo. Al dar la vuelta a una curva en un estrecho paso en una hoz de piedra caliza nos encontramos a un individuo y la que parecía ser su esposa sentados en unas sillas de campo al lado de su coche justo entre la carretera y el río que bajaba por el valle. Casi les atropellamos y, tras superar el susto inicial, nos alejamos con la seguridad de que si en esa ocasión se libraron, no lo iban a hacer en alguna de las siguientes. - ¿Habéis visto? -gritó Juan tras los volantazos-, ¿cómo pueden ser tan inconscientes? - ¿Te has fijado en las sillas? -le pregunté intentando parecer misterioso-. - No me ha dado tiempo, ¡listo!, aunque la próxima vez ya conseguiré que pasen por encima del parabrisas y así las veo mejor -dijo con sarcasmo-. -62- © Oscar Gutiérrez Aragón - No seas gilipollas -continué-, lo que quiero decir es que eran de esas sillas de campo guateadas, de líneas azules y blancas, y eso sólo significa una cosa... - ¡Domingueros! -exclamaron casi al tiempo Roberto y Juan-- Exacto -me acerqué hacia el centro para que me oyeran mejor-, probablemente llevan veinte años parando en el mismo lugar de la carretera y antes no pasarían tantos vehículos. Además, para un dominguero sólo existe un lugar llamado “el río” que es allí donde él va, del que habitualmente no sabe ni siquiera el nombre... - Y que tiene que quedar como mucho a dos metros del coche -comenzó a hablar Roberto-, porque si no, ¿cómo va a trasladar las sillas, la mesa plegable, el toldo que cuelga del coche, los platos, la paellera...?, y en la radio del coche tiene que poder escuchar el Carrusel Deportivo, porque sin él un domingo no es un domingo. - Fumándose una faria, por supuesto -apuntó Juan riéndose- Otro sitio es “el campo” -reconduje la conversación-, del que tampoco conoce su nombre verdadero pero que ha tomado desde hace tiempo como suyo..., se compone de una parcela de cuatro por cuatro, situada, como muy lejos, a diez metros de una carretera concurrida... y, si por casualidad, se encuentra con que alguien ha llegado antes y ha aparcado allí, ya le han jodido el domingo porque, ¡coño, si es que no hay más sitios! - ¡Cómo para ir a otro! -retomó Juan los argumentos-, si para hacer una salida a más de cincuenta kilómetros de su casa tienen que planteárselo con un mes de antelación, mandar avisos a la familia, a los vecinos, en la panadería y en la peluquería, ¡perdón!, en la “pelu”..., un viaje así no se puede improvisar de la noche a la mañana. - Recuerdo que cuando éramos pequeños muchas veces íbamos con un tío mío hasta una curva que había junto al río Luna a la altura de la Ermita de Pruneda, un sitio en que lo más fácil que podía pasar es que un día un coche se saliera de la carretera y nos cayera encima de la paella requemada que todos las veces preparaba mi madre sobre las mismas piedras requemadas -relaté entre las risas ya generalizadas-. Os juro que mis hermanos y yo creíamos que después de aquel punto sólo podía estar el Más Allá, porque nunca pasábamos más lejos. - ¿Y que me decís de la vuelta a casa? -siguió Roberto- ¿os habéis dado cuenta de que nunca pillan atascos? - ¿Y eso? -preguntó Juan, esperándose ya la respuesta-. - ¡Joder!, ¿cómo van a pillarlos?, ¡si todos los coches van detrás de ellos! Comenzamos a reír a carcajadas y entre una historia y otra llegamos a la ciudad, satisfechos por el día que habíamos disfrutado, pues no hay nada más fructífero para la trayectoria emocional cotidiana de las personas que el realizar las cosas que consiguen hacernos sentir felices. - Bueno, hasta luego, compadres -les dije al bajar del coche ya que yo me apeaba el primero-. - ¿No quieres salir a tomar algo después? -preguntó Juan-. - No, voy a ver el partido del Canal Plus, que para eso lo pago -di unos pequeños golpecitos en la ventanilla-. - ¿Te vemos entonces el próximo “finde”? -me dijo Roberto- Sí, ya os llamaré el viernes... -me despedí respondiendo a la pregunta hecha en el peculiar lenguaje de mi amigo-. Me encontré con Lorena en el patio de autobuses del colegio. Era el día en que comenzaba las clases allí, el primer día del paso final para conseguir mi estabilidad laboral y, de paso, en todo lo demás, si eso realmente era posible. Cuando la vi en aquel escenario fui consciente de lo fuerte que me tenía que mostrar para no cometer errores. Era mi amiga y, además, la quería, pero dentro del colegio había que tener un especial cuidado en eso que en nuestra tradición cultural han denominado el “no dar que hablar”. Me preguntaba cual iba a ser mi jerarquía de sentimientos a partir de ese momento. Lorena, como siempre, lo tenía más claro. - He estado hablando con mi madre -comenzó a explicarme- y me ha dicho que deberíamos andarnos con ojo, que aquí ven muy mal que un profesor se lleve bien con una alumna, aunque sean amigos. - Pero tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo -abrí los brazos-, ¿qué quieren que hagamos, que nos escondamos uno del otro? - ¡Hombre!, no creo que les parezca mal que hablemos, aunque nunca se sabe..., te diré lo que vamos a hacer -me guiñó un ojo-, nosotros tenemos una historia muy bonita y no vamos a renunciar a ella por culpa del trabajo de uno de los dos, sería demasiado penoso, desolador incluso, así que fuera seguiremos como siempre y aquí sólo tenemos que prestar un poco más de atención a nuestro alrededor..., me ha dicho mi madre que en aquí las paredes oyen. - ¡Hay que ver cuánto sabe tu madre! -exclamé en tono de burla-. - ¡Ah!, ¿no lo sabías?, es que mi madre trabaja en el colegio, es profesora de primaria, está con lo niños pequeños. - Pero, ¿por qué no me lo habías dicho nunca? -pregunté sorprendido-. -63- © Oscar Gutiérrez Aragón - Pues porque nunca me lo habías preguntado -Lorena siempre encontraba la respuesta más simple para todo-, ¡ah!, y ya que te veo tan despistado, también es conveniente que sepas que mi padre también curra aquí, de profesor. Pensé que, definitivamente, el mundo era demasiado pequeño. Entré en el colegio por la zona de los alumnos ya que ellos tenían un mejor acceso, más simple y rápido, y yo, que sólo había estado antes en una sola ocasión, todavía no conocía muy bien el edificio. En los meses posteriores hubo quien me comentó que aunque todos sabían que aquella era una entrada más cómoda, no estaba muy bien considerado por la dirección del centro el que nos mezcláramos profesores y alumnos, aunque fuera en la escalera al entrar en el centro. Solían explicarlo con una frase muy técnica que decía que “la relación entre el profesor y el alumno debe ser vertical”. La primera ocasión en que me recomendaron esta consigna recuerdo que, estando un poco disperso, lo primero que me vino a la cabeza fue una sucesión de posturas sexuales. “En vertical..., ¡qué interesante!”, pensé. Cuando recapacite sobre su significado real me di cuenta que este era todavía más lamentable que mi primera impresión, ya que ese lema de la Compañía nos decía que los alumnos, por definición, son seres que se deben situar en un estrato inferior a nosotros los profesores, seres superiores en ese sistema ignaciano de enseñanza. Al final de la escalera de la entrada de los alumnos, en la pared más cercana a la puerta de acceso a los pasillos en los que se sitúan las aulas, había colgado un cartel enmarcado en un horrible plástico negro. El casi completamente apagado brillo de sus colores hacía suponer una más que probable antigüedad al conjunto. En él, a la derecha de la fotografía de un joven con una radiante sonrisa se podía leer en grandes caracteres: “Si eres un rebelde, si piensas diferente, si crees que estás fuera de sitio, bienvenido a la Compañía”. Recuerdo haber pensado que aquel mensaje que se me transmitía desde la amarillenta pared era un buen augurio, “si yo me siento exactamente así”, razoné mentalmente, “lo más seguro es que encaje aquí de un modo perfecto”. Un poco más adelante, sobre los verdes azulejos del tabique situado enfrente de la puerta habían pegado con celofán un póster en el que, sobre los impresos ojos cerrados de un adolescente repeinado, se leía “PIENSO, LUEGO hablo, estudio, invento, río, prometo, miento, colaboro, siento, busco, protesto, resisto, celebro, lloro, grito, cambio, lucho, sueño, alucino, escucho, observo, deseo, finjo, comparto, reniego, reacciono, paso, temo, ignoro, aprendo, ofrezco, olvido, tomo, bromeo, ligo, provoco, DECIDO”. Debajo de este párrafo, y en un tamaño algo más pequeño que el tipo de letra utilizado, quien lo diseñó había colocado, casi como si se trataran de marcas de agua sobre el papel, el logotipo de la Compañía de Jesús. - Pienso, luego decido -murmuré al acabar de repasarlo por segunda vez-, definitivamente creo que mi trabajo aquí va a ser muy fructífero. ¡Bendita inocencia! ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Cómo pude olvidar en ese breve instante de revelación casi mística que para los católicos es muy distinto lo que predican hacer y lo que luego realmente hacen? En fin, he de suponer que no era otra cosa que falta de experiencia... o de suficientes golpes. Aquel día, Andrés me estaba esperando junto al aula en la que tenía que impartir mi primera clase. Se acercó sonriente y me dio la bienvenida. - ¿Qué, nervioso? -se abrochó un botón de su bata blanca-, el primer día siempre es difícil. - No suelo alterarme mucho, la verdad, aunque sí he de decirte que me inspira cierto respeto, supongo que es la incertidumbre ante lo que me voy a encontrar. - Nada, hombre, nada, ya verás que grupo te hemos preparado, son todos muy buena gente -me dijo, supongo que para tranquilizarme-. - Eso espero, porque yo no lo soy -reí mi propia broma entre el bullicio de alumnos que pasaban y que me miraban con curiosidad-. - Te voy a presentar al que va a ser tú jefe inmediato, el responsable de los bachilleratos -me hizo señas para que le siguiera-, su despacho está al fondo, se llama Mandril. - ¡Uf! -exclamé-, ¡vaya apellido más raro! - No es su apellido, es su nombre -sonrió-, ya sé que no es muy habitual, pero no te preocupes, sólo suena extraño la primera vez que lo oyes, luego te acostumbras y es como otro cualquiera. - Si tú lo dices -sonreí yo también-, supongo que será verdad. - Mandril... -llamó a la puerta y entró-, este es Racso, viene a dar las economías. Nada más que le vi, sentado tras la mesa en su despacho, con un aire excesivamente marcial, me convencí que era un hombre acostumbrado a mandar, a ser jefe, a que nadie le contradijera. Era mayor que Andrés y vestía igualmente una sucia y roída bata blanca, la cual constituía, sin ninguna duda, el símbolo de mando más evidente dentro de aquella empresa, pues parecía ser prenda obligatoria entre los miembros de la junta directiva, como si se quisiera cumplir con la mencionada consigna de las relaciones verticales, esta vez entre el cuerpo de profesores. “Está claro, estos de bata blanca, deben mandar más”, reflexioné mientras hacía un primer examen visual de sus rasgos físicos. Mandril tenía la cara marcada por las arrugas y seguramente, según contaban, por un antiguo pasado como boxeador, lo cual parecía demostrarse en su gran nariz deformada y hundida que le confería un -64- © Oscar Gutiérrez Aragón aspecto amenazador. Aquel individuo no me inspiró confianza y todo lo que habría de suceder después no fue más que el fiel cumplimiento de aquel primer vaticinio. - Pasa, pasa... -se levantó de la silla y me tendió la mano-. - Buenos días -dije tímidamente-. - Ya veo que vienes vestido de negro -me miró de arriba abajo-. ¡Perfecto!, porque me he permitido elaborar una pequeña chanza y les he dicho a los que van a ser tus alumnos que eras un jesuita que había estado en misiones, así das el pego magníficamente. - Bueno, si ha de ser por una broma, no hay problema, a mi me parecen bien, siempre que sean de buen gusto. - ¡Cuidado! -pareció alterarse-, no te vayas a acostumbrar, dentro de las clases se ha de guardar siempre la más férrea disciplina. ¡No lo olvides nunca! - No lo haré, señor -dije para complacerle-. Me condujo hasta el aula y me presentó como el jesuita venido de ultramar que estaban esperando. Se dirigió a ellos con un, para mi gusto, excesivamente largo discurso que versaba sobre el trato a dispensar a una persona nueva en una organización, a la cual siempre había que tratar de facilitar las cosas. Con el tiempo, pude comprobar que aquella aparente tendencia suya a las largas charlas, tan próximas a una mezcla de monserga y tabarra, no era tal, sino que constituía casi un vicio, pues se lanzaba con desenfreno a ellas en cualquier momento y situación. Lo más probable es que, la mayor parte de las veces, ni sus alumnos ni sus compañeros le prestaran la menor atención, acostumbrados como estaban ya a semejantes demostraciones de inmoderación verbal. Obviamente, aquel día le escuche hasta el final. - ... y os pido que os portéis bien con él y así os podrá devolver la misma moneda -se despidió de mi y abrió la puerta para marcharse, aunque, por un momento, cuando la cerró, me pareció percibir que se quedaba tras ella-. - Bueno, chicos, lo primero que he de deciros es que estoy encantado de daros clase... -se les notaba expectantes- y que voy a tratar de que esta asignatura, ya que es opcional, no se os haga pesada y os parezca divertida, que, por propia experiencia, y, además no muy lejana, ya sé que bastante tenéis con la Física, las Matemáticas y el Inglés. - ¿Cuántos años tienes? -me preguntó con naturalidad una chica de amplia sonrisa-. - Eso es secreto de sumario -reí con ganas-, pero te puedo decir, como pista, que más que tú y menos que el señor Mandril -rieron todos a la vez, lo cual era un buen síntoma-. Me dispuse a empezar aquel curso como lo hacía con todos. Escribí en la pizarra. - Ahí os he escrito -me dirigí a los alumnos-, que “la información es poder“, ¿alguien me podía explicar lo que quiere decir esto? - Ahí no pone eso -dijo una chica desde el fondo del aula-, la “m” de “información” parece otra “n” -señaló hacia la pizarra-. - ¡Ah, sí!, perdonad -me acerqué al encerado y lo corregí-. - ¡Oye! -volvió a hablar la misma chica-, la “p” de “poder” parece una “j” -todos rieron, esta vez con mayor desenfreno, pues la burla, hay que reconocerlo, no era del todo mala, para estar improvisada-. En ese momento comprendí que me estaban probando. Siempre he agradecido a la naturaleza el que me haya regalado una tan necesaria como suficiente agilidad mental, gracias a la cual era muy complicado que cayera en semejante broma. - ¿Cuál es tu nombre? -pregunté aún desde la tarima-. - Me llamo Ana. - Muy bien, Ana -me acerqué a ella-, a partir de ahora tienes dos opciones, o cada vez que veas algo mal escrito coges este borrador y esta tiza y te levantas, lo corriges y te vuelves a sentar, lo cual será muy loable por tu parte ya que estarás prestando un gran servicio a tus compañeros, o, por el contrario, te callas y será mucho más positivo para ti y para el resto de nosotros -sonreí sintiéndome satisfecho del trabajo bien hecho-. Un murmullo recorrió la estancia. Sin duda no esperaban una reacción así por parte de un profesor. Aquel día comprendí que es más fácil mantener controlados a unos adolescentes si utilizas sus mismas fórmulas de acoso y derribo, por supuesto sin perder la educación. La diferencia la ha de marcar la experiencia y, en mi caso, la antigua ley del barrio me había enseñado mucho. Por otra parte, al contrario de lo que se podía pensar en un principio, Ana no se enfadó, sino todo lo contrario y, además de conseguir su respeto, creo que, poco después, obtuve algo mucho más complicado, su confianza. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde entonces, aún hoy es el día en que sentimos alegría al conversar si se da la casualidad de coincidir en algún lugar. Desde aquella ocasión, han sido muchos los alumnos y alumnas que han contado conmigo para hacerme partícipe de sus problemas, para pedirme consejo sobre algún tema o, simplemente, para jugar al fútbol, si se daba el caso de que les faltaba alguien para completar un equipo. Siempre he creído que todas las personas merecen ser tratadas por igual y así lo hacía con ellos, sin prejuzgarles por lo que me pudieran haber comentado de antemano. Con ello, y aunque siempre estuvo perfectamente delimitada la diferencia entre el trato dentro y fuera del aula, conseguí que me respetan sencillamente por tratarles mejor que otros profesores, no porque me tuvieran miedo, idea que era, sin embargo, la más generalizada dentro de la -65- © Oscar Gutiérrez Aragón profesión. La enseñanza que me gustaba era esa y aquel día puse la primera piedra. También me gané los primeros enemigos. - ¿Qué tal ha ido todo? -me preguntó Mandril entrando en el aula nada más sonar el timbre que marcaba el final de la clase-, ¿se han portado bien? - No tengo ninguna queja -contesté sonriente-, lo han llevado muy bien, puesto que no hemos empezado a ver materia, simplemente me he estado presentando y comentando algunas cosillas. - Bueno, bueno..., no conviene tampoco que se relajen mucho -comenzó a frotarse las manos del mismo modo repulsivo que lo hacían los frailes del colegio donde estudie cuando era niño-, se pierde disciplina. - Yo me voy, tengo un poco de prisa... -dije, aún conmocionado por la imagen de aquellas manos que me trasladaban a tiempos que yo creía olvidados- ¿Cómo que la información es poder? -oí que decía Mandril a alguno de los alumnos cuando me alejaba por el pasillo, seguramente después de leer la frase en el encerado del aula-. ¡Eso es mentira! La vida me sonreía laboralmente y, consecuentemente, mi posición económica había mejorado de forma ostensible. Ya no tenía que sufrir por los pequeños gastos, eso había que dejarlo sólo para los grandes. La contrapartida es que tenía casi todo mi tiempo ocupado, ya que trabajaba en dos sitios diferentes y además cuando estaba en casa siempre había algo que preparar para las clases de los días posteriores. Pero no me quejaba, a diferencia de tantas personas que no tienen otro remedio, mi trabajo me gustaba, disfrutaba haciendo lo que hacía, me acercaba a diario a mi propia autorrealización. Alguna noche iba a ver a Juan a su casa para desconectar de mi vida un poco conectando con la de otro. Además, siempre se podía tener la gran suerte de que estuviera cocinando y entonces no cabía duda de que habían llegado tiempos de fiesta y celebración. - ¿Qué estas preparando, Juanito? -gritaba desde la puerta-, se huele desde abajo... - Estoy con una carbonara a la que he echado pimientos de Padrón, queso de Cabrales y un trozo de piña -me dijo cuando entré en su cocina-. - ¿Te han dado alguna receta? - No, es lo que tenía en la nevera -se rió- y lo eché todo junto, huele muy bien, ya veremos como sabe. En ese momento sonó su teléfono. Me hizo gestos para que continuara removiendo el contenido de la sartén y se metió en su habitación para hablar a solas. Sin duda era su novia. Judith, pues así se llamaba, era una chica de Barcelona a la que se puede decir que conoció gracias a mí, al menos en parte. La relación entre los dos es el fruto de otro de esos golpes del destino que se deben a una conjunción imprevista de inexplicables coincidencias. Tras el asunto de Críspula, Juan se había lanzado a una loca carrera por conocer nuevas personas que le hicieran conocer a otras que finalmente le condujeran hasta aquella que le había de deparar la providencia como compañera. Un tarde de otoño, cuando yo todavía estaba en la universidad con don Carmelo, había venido a ayudarme a cambiar de sitio unos materiales. Al ver que tardaba me pidió que le encendiera un ordenador y se conectó a la red. La casualidad quiso que la única vez en su vida que Judith había entrado en un chat coincidiera con él. Conversaron en un espacio virtual y les debió gustar lo que se dijeron porque el resultado de la charla entre los navegantes fue sorprendente. - Acabo de conocer una chica en internet -me comentó sonriente cuando abandonábamos la facultad-. - ¡Vale!, pues me alegro -le dije sin mucho interés-, ¿qué quieres que te diga?, lo hace a diario mucha gente. - Le he dado mi número de teléfono y... - Vamos a ver, Juan, ¡es que no te enteras de nada! -abrí los brazos-, ¿qué crees que va a pasar?, hablar en un chat es lo más normal del mundo..., por cierto, ¿de dónde es? - Es catalana, de Barcelona. - Pues, ¡hala!, olvídate de ella, está muy lejos -noté que se estaba alterando-. ¡Coño!, no me mires así, ¡si no te va a llamar! En ese momento sonó su teléfono móvil. Era ella. Con el tiempo me alegré de haberme equivocado. Teodora era una mujer que le gustaba que sus empleados le quitaran todo el trabajo posible, pero siempre que pareciera que era ella la que dominaba de la situación. Para Dora, el dueño del mando era el responsable del grupo y por lo tanto esa persona tenía que ser ella. Por eso, una vez que pasó un tiempo prudencial, un día, al salir de una clase, pasé por su despacho para preguntarle que le parecía Fernando, sabiendo que si la respuesta era positiva, tenía que dar la impresión de que había sido ella la que le había escogido entre todos los candidatos posibles, aunque estos fueran uno sólo. - ¿Qué tal Fernando? -pregunté directamente-, ¿ya se ha hecho con el trabajo? - ¡Uh, menudo fichaje! -comenzó a decirme, dejando a un lado la labor de ganchillo que la tenía ocupada-, es amable, atento y, sobre todo, les tiene encantados a los alumnos. - Eso está muy bien..., si es que siempre te has sabido rodear de buena gente -me reí mientras me sentaba-. -66- © Oscar Gutiérrez Aragón - Desde luego con Miguel, con Fernando y contigo no me puedo quejar -se unió a mí en las risas-. ¡Vaya tres patas para un banco! - Sí, no hay duda de que eliges bien -dije, levantándome para irme-. - ¡Espera un momento! -me reclamo desde dentro-. - ¿Qué pasa? -volví a entrar-, ¿no me iras a decir que nos han dado más cursos?, no tenemos sitio... -me reí con fuerza-. - Me puedes decir qué es esto -me tendió un documento con sello oficial-. - Es una carta del INSERSO -le dije tras echarla un vistazo-, dice que si quieres ir de viaje este año a la costa tienes que solicitar la plaza antes de esta fecha -se la señalé con un círculo-. - Es lo que me parecía -adquirió un gesto grave-, ¡pues ya pueden seguir esperando por mí!, porque no pienso aparecer por allí. - Pues no sé por qué no, en esos viajes puedes conocer mucha gente de tu edad, hace mejor clima..., además, porque dejes esto unos días no se va a hundir, sabemos apañárnoslas bien. A veces conviene tomarse unas vacaciones, porque hay que ver que jubilada más rara eres, ¡si siempre estas metida en este despacho! - No, si no es por eso -juntó las manos como si fuera a orar-. - ¿Entonces? -pregunté, más por curiosidad que por estar verdaderamente interesado-. - No, nada..., es que yo creo que el Gobierno provoca accidentes en los autobuses llenos de viejos para ahorrarse las pensiones... -parecía que lo decía en serio-, ¿es qué no ves las noticias en la tele? - ¡Joder, Dora, tú alucinas! En ocasiones, Lorena pasaba por la academia para hablar conmigo porque allí nos encontrábamos más cómodos que en el colegio, donde debíamos reprimir lo que sentíamos y mesurar nuestros primeros impulsos. Aún así, no era rara la vez en que alguna persona nos había visto darnos un pequeño abrazo. Yo sabía que eso sólo podía perjudicarme en el trabajo, pero, si me hubieran dado a elegir entre una cosa y otra, ni siquiera hubiera dudado. Aquella tarde se acercó para pedirme que le pasará al ordenador un trabajo para el colegio. - ¡Anda, que si alguien nos viera en esta situación! -exclamé-, con un trabajo que te ha encargado otro profesor, un compañero mío, a fin de cuentas... - En peores situaciones nos han podido ver -reía mientras se balanceaba en la silla del ordenador de al lado-. - O mejores, según como se mire. - ¡Pero qué payaso que eres! -me besó fugazmente en los labios-. - ¡Ojalá estuvieras siempre aquí! -dije con un hilo de voz-. Hablábamos de cualquier tema que nos preocupara, pero la mayor parte de los ratos que pasábamos juntos los dedicábamos a charlas sobre asuntos sin trascendencia. Constituían típicos retazos de cotidianidad, ejercicios de lo que se puede considerar la más pura amistad, que salía, así, fortalecida de cada encuentro. - ¿Has escuchado el último disco de Camela? -me preguntó una vez que apagué el ordenador-. - ¿De Camela? -reí irónicamente-, ¿esos que tocan con el organillo que les regalaron en su primera comunión? ¡Por favor!, Lore, eso no es música. - Pues a mí me flipan, tienen canciones preciosas -dijo medio enfadada, dándome un pequeño manotazo en la nuca-. - No, niña, tienen una sóla canción y la han dividido en varios trozos. - ¿Cómo no te pueden gustar? -se levantó y temí que me fuera a pegar otra vez-. Si le gustan a todo el mundo. - A todo el mundo que es como tú -puntualicé, sujetándole las manos por si acaso-, a mí me gustan Depeche Mode, The Smiths, Cranberries, Garbage... - ¡No tienes ni idea! -se volvió a sentar-, Camela son tan buenos que me gustaría morirme escuchándolos. - ¡Vaya, eso sí que es una barbaridad de las que hacen época! - ¿Qué pasa, nunca lo habías pensado? -me miró fijamente-. ¡Venga!, alguna canción habrá te gustaría que fuera la última en oír. - ¿Cómo puedes ser tan morbosa? - Vamos, Racso, piénsalo -siguió insistiendo-. - Bueno... -me quede pensativo unos segundos-, supongo que me gustaría “Dreams”, de los Cranberries, a fin de cuentas, mi vida siempre se ha basado en sueños..., no cumplidos -le miré con ternura y le besé una mano-. - Todo llegará, tonto -me lanzó un guiño y una sonrisa-. - ¿Qué hacemos ahora? -pregunté para ver si se le ocurría alguna idea-. - ¿Nos damos unas collejitas? -se levantó con rápidez, me castigó el cuello de nuevo y salió corriendo por el pasillo de la academia riéndose a carcajadas-. -67- © Oscar Gutiérrez Aragón - Ven aquí ahora mismo, gilipollas -también yo comencé a reír enérgicamente- o ¿quieres que te haga sangrar como ayer? -grité sabiendo que nadie podía oírme pues nadie quedaba ya allí más que nosotros dos-. Pronto me forme una opinión sobre lo que ocurría en el colegio. Supongo que en todas las empresas que tienen un cierto tamaño, en las que existen parcelas de poder conquistables, suceden cosas similares. No soy una persona que le guste la intriga pues lo considero una actitud que desequilibra la armonía que debe existir en todas las sociedades y en todos los grupos. Allí, sin embargo, la conspiración parecía haberse aposentado hacía ya largo tiempo, integrándose como un miembro más de la comunidad. Los miembros más jóvenes del claustro, que lógicamente habíamos sido los últimos en llegar, probablemente por estar educados bajo otros parámetros, no comprendíamos esa tendencia que existía a maquinar unos contra otros. Un día hablábamos sobre ello en el patio, uno de los pocos sitios en los que, por estar a cielo abierto, se podía estar seguro de que no había nadie escuchando. Conmigo se encontraban Ismael y David. Ismael era un navarro cuya mayor virtud era el saberse mover perfectamente entre todo tipo de gentes. Disponía además del mejor empleo del centro, ya que era el profesor de educación física, lo que a todos nos gustaría ser. David, por su parte, era un joven profesor salmantino al que precedía su propia apariencia, pues, a su extrema delgadez, había que unir un abandono capilar tan prematuro y dilatado que hacían que su presencia en cualquier lugar del centro fuera imposible ocultar. En el colegio eran mis mejores amigos. - Yo no he visto nunca cosa igual -comenzó a hablar David-, ¿cómo pueden ser tan falsos?, te ponen buena cara y al segundo siguiente, si pueden, te apuñalan por la espalda. - La verdad es que he notado que, sobre todo los que tienen mando, te miran como si creyeran que cada cosa que haces la estas haciendo mal -abrí los brazos-, como si ellos fueran los poseedores del único método de enseñanza posible. - Mirad, yo llevo aquí más tiempo -terció Ismael- y os puedo decir que, como intentéis innovar algo, os van a considerar una amenaza -bajó la voz-, lo mejor es que les deis siempre la razón. - ¡Ya!, ¿cómo a los tontos, no? -exclamé un poco indignado-. - Vosotros haced lo que queráis -replicó Ismael-, a mí me ha ido bien así. - Pero, vamos a ver, ¿cuál es el problema? -preguntó David-. - ¡Fácil!, muchos de estos -Ismael señaló hacia el interior del colegio-, llevan más de veinte o, incluso, treinta años contando las mismas cosas a sus alumnos, alguno va a clase con los mismos apuntes amarillentos con los que aprobó la carrera -se rió-, si a vosotros os consideran más capaces o más preparados o más dispuestos, para ellos no sois compañeros, sois competencia. - ¿Competencia? -lancé una mirada al edificio-, ¿por qué?, no lo entiendo, si ni siquiera impartimos las mismas materias, es cómo si dijeran que David me puede quitar horas, pero si él es el profesor de ciencias y yo el de economía... - Vale, entiendo lo que quieres decir, tu razonamiento es correcto -continuó Ismael-, pero hay alguno que quiere ser jefe de esto o director de aquello y si tú estás más preparado le podrías quitar el puesto. - ¡Hombre!, pero habrá que querer ese puesto -dijo David-, ¡vamos, digo yo! - No, lo que importa no es que lo quieras tú, sino que ellos crean que lo quieres, y, como suelen ver enemigos por todas partes, entonces ¡ya la has cagado! -sentenció Ismael-. - ¡A ver si lo he entendido bien! -me quité una mochila que llevaba y la posé en el suelo-, nos estás diciendo que esto es un nido de víboras dedicadas a la intriga por deporte y que, como destaques en algo, te la van a jugar, es decir, que aquí el único que puede sobrevivir es el mediocre. - ¡Nunca lo hubiera expresado mejor! -Ismael me dio la mano a modo de enhorabuena por el análisis-. ¡Es lo que hay!, estamos en un colegio de la Compañía, dominado por cuatro caciques retrógrados..., imagínate como serán que a las cocineras, conserjes, personal de limpieza y todo eso los llaman “el servicio”, como dando a entender que ellos están por encima, que son de superior categoría. - Ya, relaciones verticales, como dice el manual de dirección -comenté-. - ¿Y el nuevo rector, el Padre Francisco? -se interesó David-. - Acaba de aterrizar, hace lo que le dicen los mandos intermedios -contestó Ismael-, no sé, quizás con el tiempo... - Pero esto es contraproducente para la enseñanza. Por otra parte, desde un punto de vista empresarial -pensé con mente de economista-, si los empleados se llevan mal se pierde productividad y la calidad en el servicio es peor. En la academia, por ejemplo, nos llevamos todos de puta madre, y eso se nota en los resultados, claro, que somos pocos... - Pues aquí somos muchos y algunos ni se aguantan -Ismael volvió a reír-. - ¿Sabéis lo que os digo? -David comenzó a hablar con seriedad-, que yo no pienso dejar de hablar con los alumnos o dejar de llevarles al laboratorio o no ponerles videos porque alguno vaya a pensar que soy demasiado moderno en mis planteamientos. - Pues yo voy a seguir utilizando Internet, la prensa, el escaner y la tecnología para dar mis clases -le apoyé-, lo contrario sería involucionar y no creo que los alumnos se merecen eso. -68- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Haced lo que queráis! -Ismael nos dio unas palmaditas en la espalda-, no me digáis después que no os he avisado. En el correo del día había llegado una carta certificada. Normalmente eso no es un buen presagio y en aquella ocasión tampoco lo fue. Al abrirla, bajo el logotipo del Ministerio de Hacienda aparecía toda una sarta de advertencias sobre los riesgos del no pago de una sanción, que queriendo parecer amenazantes, daban la sensación, más bien, de provocar al pobre multado. Se trataba de una notificación de aviso de embargo por el impago de la multa que me habían puesto a mí con el coche del abuelo. Lo más absurdo es que a quien lanzaban el desafío era a mi propio abuelo, que llevaba años muerto. - ¡Ay, Virgencita Santa!, que van a embargar a tu abuelo... -gritó mi madre sofocada cuando se enteró-, ¿qué vamos a hacer? - ¡Pues cómo no se lleven la lápida! -dijo Luis haciendo gala de un extraño humor un tanto negro-. - ¡Quiero que me arregléis esto ya mismo! -nos chillaba casi llorando-. Resultaba realmente curiosa la capacidad que mostraba mi madre para transformar en reflexivos los verbos que no lo eran. Creo que cualquiera que hubiese tratado de analizar sintácticamente alguno de esos retorcidos giros que usaba habría tenido problemas para diferenciar entre aquello que en la escuela llamábamos objeto directo y objeto indirecto o para saber si el verbo utilizado lo era en su forma reflexiva o no. ¿No es acaso incuestionable que en una frase como “no me habéis cortado todavía las uñas a la Cati” es bastante complicado analizar correctamente ese “me” añadido con la alegría propia de la maruja hispánica? Claro, que, a decir verdad, también hay que reconocer su genio creador a la hora de engendrar formas tan artísticas como el verbo doblemente reflexivo, el cual utilizaba en manifiestos del tipo “no se me apetece ahora hacer tal o cual cosa”. “¡Y se queda tan ancha!”, pensaba yo entonces. - ¡Ay, por Dios, como se me enteren los vecinos! -seguía quejándose mi madre-. - Yo me ocupo -dije escuetamente tras agarrar la carta-. Aquel mismo día acudí a la Delegación del Ministerio de Hacienda. Me detuve un momento ante el cartelón informativo de la entrada para determinar donde estaba la sección a la que tenía que acudir, no quería pasarme la mañana de ventanilla en ventanilla, como pelota del sucio juego del funcionario ocioso. Cuando hube concretado con quién tenía que hablar, subí las escaleras hasta el tercer piso y entré en una oficina, en la que, como era de esperar, nadie parecía prestarme atención. - ¡Por favor!, ¿alguien podría atenderme? -levanté un poco la voz-. - Sí, dime, ¿qué deseas? -me preguntó una funcionaria, poniendo cara de sorprendida, como si no me hubiera visto-. - Verás, ha llegado a mi casa esta notificación -le enseñé la carta- y querría arreglarlo. - No, aquí no es donde se paga -señaló hacia el ascensor-, es el piso de abajo. - Ya lo sé, pero yo no quiero pagar, lo que pasa es que le habéis puesto la multa a un muerto y, claro -me mostré sarcástico-, si está en el cementerio no puede estar en otro sitio a la vez conduciendo un coche. - ¿Estas seguro? -parecía dubitativa-, no hemos podido mandar ese aviso..., a ver, déjame la carta otra vez. Se llevó la notificación y después de tenerme un rato esperando, maravillándome del ritmo de trabajo de aquella oficina, apareció con un hombre de más edad que, seguramente, era su superior. - Vas a tener que traernos un certificado de defunción de esta persona -el hombre señaló el nombre de mi abuelo en la notificación-. En ese momento se me planteaban dos soluciones. Por un lado, podía hacerle caso y buscar ese certificado que me pedía y entrar en una tradicional espiral burocrática que nunca se sabe cuando puede acabar y, por otro, podía intentar terminar con aquello allí mismo y en aquel momento aplicando los métodos del barrio. Tomé la segunda opción. Me tocaba amenazar a mí. - Pero tú, ¿te crees que soy tonto o qué? -grité con fuerza-, esa persona, como tú la llamas, era mi abuelo y está muerto. Y además, tú mismo puedes saberlo ahora mismo si te sientas en ese ordenador de mierda que tienes ahí detrás y haces que trabajas, ¿entiendes?, porque esto es Hacienda y, digo yo, que desde el día que se murió no le habéis vuelto a pagar la pensión, ¿no? - Supongo que no... -murmuró asustada la chica que estaba a su lado-. - Entonces si sabéis que está muerto, ¿por qué cojones me pedís que os traiga un certificado de defunción? -elevé un tono más la voz-, ¿creéis que no tengo otras cosas que hacer?, ¿pensáis que soy vuestro esclavo o algo así? - Creo que algo se podrá hacer -acertó a decir el hombre en medio de mi alegato-. - Eso está bastante mejor... -hablé con total calma-, muchas gracias, señores. Nunca más volvimos a saber de aquella multa. Cuando se lo conté a Juan, no podía parar de reír. Llegué a creer que se iba a atragantar, debido, en partes iguales, a la enorme tortilla que se estaba beneficiando y a la falta de aire que le provocaba la risa. Incluso, de forma excepcional, dejó de comer y guardó el trozo que le quedaba en la nevera. - Si es que son gilipollas -bebió un vaso de agua-, ¿qué les costará hacer bien su trabajo? -69- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Joder tío!, es que, además de que te están tomando el pelo, si no lo arreglas o no pagas, corres el riesgo de tener que presentarte ante el juez para contarle vete a saber tú qué cosas... y ¡con la justicia hemos topado! -pasamos al salón-, no sé si sabes a lo que me estoy refiriendo. - ¡Hostia, pues claro! -se sentó en el sofá y puso las piernas sobre la mesa-, ¿te acuerdas del día que me dejó Críspula? - ¡Hombre!, pues no mucho, la verdad -me senté yo también-, creo que estaba en el hospital. - ¡Ah sí!, se me había olvidado que eres un inútil -comenzó a reír-, ¿eso fue lo que dijo el ejercito, no? - Tísico, perdona, no inútil -yo también reí-, ¡vamos!, si no te importa utilizar el término correcto. No sé porque en ese momento de conversación animada, pensé que Juan era realmente un hombre contradictorio. Me estaba fijando en la falta de muebles de su casa y no llegaba a comprender cómo era posible que alguien que fabrica mobiliario de todo tipo, no dispusiera en su domicilio de más que una cama, un sofá, un armario y la cocina, lo cual se complementaba con unas estrambóticas cajas de embalaje, que hacían las veces de mesas donde colocar todo tipo de utensilios, desde las llaves o los ceniceros, e incluso, hasta el televisor. El siempre explicaba que antes había que fabricar para los clientes, que eran los que daban dinero, para su propios enseres ya habría tiempo. - Bueno, a lo que íbamos -decidió continuar-, ese día tuve un encontronazo con un juez. - ¿Qué tenías, un juicio o algo así? - No, no..., un encontronazo -encendió la televisión con el mando que reposaba sobre una caja de cartón que antes había contenido un aspirador-, le pegué una hostia con el coche, quedaron los dos destrozados. - ¿El tuyo también? -pregunté intrigado-, yo no recuerdo que tuvieras un golpe. - No llevaba mi coche, lo tenía cambiando el aceite y aquel día llevé el de mi hermano. - ¿Y qué pasó después? -cogí una bolsa de maicitos que había sobre la mesa-, ¿quién tuvo la culpa? - A eso es a lo que voy -se sirvió también su ración de maíz-, como el tío era juez se las arregló para que en el juicio quedara demostrado que yo tuve la culpa, aunque él estaba saliendo marcha atrás de un aparcamiento y sin mirar. Tuve que pagar yo todo, ¡el muy hijo de puta! -hizo un gesto característico con el dedo corazón-. - ¡Vaya historia!, te deja la novia el mismo día en que destrozas el coche de tu hermano contra el de un juez -resoplé entre maicito y maicito-, desde luego, peor no podía resultar la cosa. - ¡Que te crees tu eso! -apagó la televisión y cruzó los brazos-, aquel día suspendí la última asignatura que me quedaba para pasar a la licenciatura y tuve que esperar un año más, por eso no fui a clase con vosotros el curso siguiente. - ¡Tío!, me lo cuenta otro y no me lo creo, ¡te lo juro! Las juntas de profesores son reuniones tediosas en las que cada uno de ellos intenta demostrar al resto que su asignatura es la más importante en la formación de los alumnos y que son los más preocupados por la evolución de aquellos que tutorean. Es en esos momentos cuando agradezco la gran capacidad de dispersión con que me obsequió la naturaleza y que Lorena me ayudó a perfeccionar hasta límites para mí insospechados. Las reuniones se hacían interminables porque nadie de los que las dirigían sentía la necesidad de centrarse en lo realmente importante que era concretar qué chicos y chicas tenían problemas académicos o psicosociales. Por contra, se dedicaban a comentar los sucesos anecdóticos del trimestre referentes a todos y cada uno de los alumnos. Si en algún sitio no me sentí integrado, no me cabe duda que fue en ese. -...a este yo le veo muy flojito, de los que no pueden dar más -terminaba de decir una profesora-. - Este como todos, lo que le pasa es que es un vago -le replicó Mandril, que era el encargado de dirigir la reunión-, lo que les falta a estos es disciplina -realmente estaba obsesionado-. Quisiera proponeros que este trimestre que entra hagamos hincapié en enseñarles a ser más rectos y rigurosos, en definitiva, más disciplinados... - Pero si tienen diecisiete años, ¿qué disciplina se les puede enseñar que no hayan aprendido ya? -cuando vi sus caras enseguida me di cuenta de que no lo había pensado, que lo había dicho en voz alta y, al parecer, clara-. - ¿Qué sabrás tú?, que acabas de llegar a esto, como quien dice -protestó con vehemencia Mandril-, algunos de nosotros llevamos veinticinco años con estas cuitas y tu, perdóname, pero poco puedes aportar. - Vale, vale..., estaré equivocado -dije para calmar los ánimos, al tiempo que me maldecía a mi mismo por dispersarme en exceso y me prometía no volver a emitir ninguna opinión en este tipo de reuniones-. Cuando nos encontramos en la edad escolar todos, en alguna ocasión, nos preguntamos qué es lo que dirán los profesores sobre los alumnos en las juntas de evaluación. Incluso, en ocasiones, hacemos conjeturas sobre las cosas que suponemos que se hablan y que se hacen. Después de pasar por varias de estas reuniones puedo asegurar que, lamentablemente, todo eso que pensábamos, es verdad. Allí es fácil ver como se aprueban a alumnos que no se lo merecen para poder cumplir unos números empresariales previstos al final de cada curso, mientras que se suspenden a otros con más méritos que los primeros, simplemente porque no son problemáticos y se pueden integrar mejor con alumnos de menor edad sin causar problemas. Tampoco es complicado observar como se establecen disputas para ver quien es el -70- © Oscar Gutiérrez Aragón profesor que pasa una asignatura a un alumno para que pueda superar legalmente el curso. Yo siempre he sido un profesional y nunca he entrado en ese juego. Por supuesto, pagué por ello. El invierno pasó rápido dando paso a la primavera. Después los meses se sucedieron unos a otros todos iguales o, al menos, parecidos, y el verano avisaba con inaugurarse. Mi primer año en la Compañía estaba llegando a su fin y pronto sabría lo que me deparaba el futuro. Estaba contento con mi nueva situación y la única sombra que oscurecía el tiempo que habría de venir era que la relación con Lorena se había ido enfriando a la vez que el clima se empeñaba en seguir la tendencia contraria. Prácticamente ya sólo nos veíamos dentro del colegio y, cuando allí me disponía a iniciar una conversación, ella se mostraba distante y lejana. Sin duda, algo había cambiado. No era la misma. Una mañana me atreví a planteárselo. - ¡Ya no hablamos como antes! -le dije, como si de una broma se tratara, puesto que utilizábamos a menudo esa frase de telenovela de sobremesa para imitar a parejas mal avenidas-. - Racso... -dudó un instante-, la verdad es que estoy saliendo con un chico, hace ya algunos meses -tomó aire-, estoy muy contenta... Tenía que reconocer que había cumplido con su promesa de no mostrarme a su novio. De hecho, ni siquiera me lo había contado. Lo cierto es que no soportaría verla con otro hombre, aunque me preguntaba, en una mezcla de curiosidad y celos, quien sería y que habría visto en él. Nunca me lo presentó ni yo intenté que lo hiciera, pero pude saber después que se trataba de un chico de su edad, poco hablador y de duro aspecto, cuya única preocupación, aparte del partidillo diario de fútbol-sala con sus colegas de correrías, era el llegar a cumplir la edad máxima que el Estado obligaba a permanecer escolarizado para poder abandonar definitivamente el instituto. Para Lorena aquella había sido una decisión regresiva, pero había sido suya y fue tomada ejerciendo su capacidad de escoger libremente. Por lo tanto, yo tenía que respetarla. Otra cosa era que pudiera comprender todo lo que se derivaba de tal resolución. Y, por otra parte, ¿cómo podía contener la ira que me causaba el hecho de que me sustituyera por otro hombre en su corazón? - Supongo que tendré que felicitarte, entonces... -comenté resignado-. Lo que no comprendo es porque no me llamas nunca y cuando yo lo hago, solo hablamos por teléfono porque no quieres salir conmigo a dar una vuelta. - Es que no tengo tiempo -sonrió feliz-, procuro estar todo lo que puedo con él. - ¡Hostia, ni que te fueras a casar! -comenzaba a aparecer el resentimiento, al sentir que pronto podía caer en el olvido, ser uno más de tantos-. - Puede ser -ella seguía sonriendo-, ya te enviaré la invitación -rió con ganas-. - ¡Puedes ahorrártela! -ya estaba totalmente enfadado-, sólo voy a ir a tu boda si yo soy el novio, ¿está claro? - ¿Se puede saber qué te pasa? -cambió el semblante-, ¿acaso he dicho o he hecho algo malo? -por un instante creí que iba a llorar-. - Lo que pasa es que llevas meses desaparecida, no me llamas, ni te interesa nada de mí, por lo que me cuentas pasas todo tu tiempo libre con él, ¿y tus amigos, qué pasa con ellos? - No lo sé -susurró-. - Has perdido la chispa, Lorena..., ¡la chispa! -le dije todavía alterado-, ya no eres la que eras. Y no lo era. La Lorena que conocí había desaparecido, ya no era como la Claudia Cardinale de El Gatopardo con la que yo soñaba todas las noches. Y yo..., yo tampoco era Alain Delon. Estaba desolado. No comprendía porque cada chica que llegaba a amar acababa con otro al que, además, normalmente, se le facilitaba más la relación. Aunque pueda parecer extraño, esta situación también generaba odio en mi interior y un velado resentimiento hacia el género femenino. Aquella noche llamé a Juan y nos fuimos a tomar unas cervezas, necesitaba una voz que no procediera de mi propia alma. - ¡Oye, Juan!, ¿tu por qué crees que se acaba el amor? -le pregunté a la quinta cerveza-. - Yo que sé -sonrió vagamente-, si lo supiera no me hubiera pasado lo que tantas veces me ha pasado. - Si, bueno, claro... -me callé unos instantes-. ¿Y no se te ocurre por qué puede ser? - El otro día oí una historia en la radio, era sobre mitología o algo así... -bebió un trago-. - ¡Cuéntamela!, ¿no? - Parece ser que estaban reunidos todos los males del mundo para decidir quién iba a bajar a la Tierra para acabar con el amor -apuró el último trago y pidió otras dos cervezas más-, entonces, salió el odio y se ofreció voluntario, bajó a la Tierra y, al cabo de dos meses volvió y le preguntaron si ya había matado al amor..., respondió que no, que era muy fuerte y que no había podido... Luego vino otro mal, los celos, y aseguró que podía acabar con él, bajo a la Tierra y, cuando pasaron dos meses, volvió y contó lo mismo y después..., después..., ¡joder, puta cerveza!, se me ha olvidado... - ¡Hostia, tío, piensa! -exclamé intrigado-, no me dejes con las ganas. - ¡Ah, sí! -recuperó la memoria tras otro trago-, después fueron bajando males, no me acuerdo cuales eran, hasta que un mal pequeñito, que estaba casi escondido, se adelantó y dijo que se comprometía a acabar con el amor. Se rieron de él porque era muy pequeño, pero le dejaron bajar a la Tierra y, cuando -71- © Oscar Gutiérrez Aragón volvió, lo hizo triunfante... Los otros males estaban intrigados -se inclinó hacia delante para dar más énfasis al final de la historia-, y le preguntaron: ¿y tú quién eres?... El respondió: Yo soy la rutina. - ¡Vaya! -acabé lo que me quedaba de cerveza-. Caminamos un rato por las callejuelas de la ciudad, yo sumido en mis cavilaciones, relativas a cómo podía ser tan estúpido como para no haber perdido antes la esperanza de que Lorena decidiera estar conmigo algún día, y Juan saltando de historia en historia, que en aquel momento no eran más que palabras flotando en el viento esperando ser recogidas por alguien que las quisiera escuchar. En una de esas calles solían ejercer su oficio un grupito de prostitutas. - Mira, cada vez hay más... -comentó Juan, distraído por el espectáculo de los coches que acudían al mercado de la carne-. - Sí, es verdad, está aumentado la demanda de putas -dije con la mente de economista, igual que si hablara de las verduras o del pescado-. - ¡Profesionales! -exclamó Juan-. - ¿Qué? -estaba un poco espeso-. - Digo que estas son profesionales, putas hay muchas más -en ese momento parecía realmente muy dolido, supongo que estaba pensando en como había acabado su relación con Críspula-. - ¡Joder, mira que eres bestia! -exclamé riéndome-, ¿y cuál crees tú que es la diferencia? -pregunté para picarle-. - Con estas, por lo menos, sabes de antemano lo que te van a costar -sentenció mientras abandonábamos aquella calle-. - ¿Sabes? -dije tras quedarme pensativo un instante-, creo que nunca más voy a volver a enamorarme. Fernando y yo solíamos tener largas conversaciones durante los descansos de los cursos de la academia en uno de los bares de las inmediaciones. Hablábamos, lógicamente, de los asuntos del trabajo, pero también de cualquier otra cosa que pudiera resultarnos fructífera. Siempre era tiempo de aprendizaje, pensábamos. En ocasiones, cuando su horario se lo permitía, se nos unía Miguel. Aquella mañana, su cara reflejaba abatimiento. Algo había sucedido. - ¿Qué sucede? -le preguntó Fernando-, se te ve preocupado. - Creo que las monjas me van a despedir... -contestó escueto a la vez que pedía un café-. - ¿Estás seguro? -me interesé, por lo que me pudiera tocar-, ¿te han dicho algo? - El otro día apareció un inspector de educación por el colegio -Miguel comenzó a contar- y parece ser que quería registrarlo todo, es uno nuevo y, según me enterado, quiere ganarse un ascenso rápido -bebió un sorbo de su café-. La directora me ha dicho que ha descubierto una irregularidad en mi titulación. - ¿Qué irregularidad? -preguntó Fernando, inquieto como yo, pues los tres teníamos los mismos estudios-, ¿acaso hubo algún fallo o...? - No, no -continuó Miguel-, es mucho más simple, dice que un licenciado en empresariales no está capacitado legalmente para ser profesor de Matemáticas, que tiene que ser un economista. - Pero eso es una gilipollez -dije indignado-, todos nosotros somos economistas, aunque por la rama de empresariales. Si os acordáis ya hubo un problema con esto cuando acabamos la carrera, a unos en el título les ponía licenciados en económicas y a otros en empresariales, hubo una confusión muy grande con aquello y, si no me equivoco, el decano de la facultad tuvo que salir al paso publicando en la prensa que economistas eran todos, incluso citaba un BOE en el que así se especificaba. - ¿Y que dice la directora? -Fernando pidió otro café y una Coca Cola para mí-, ¿no te apoya? - ¡Que va!, me ha dicho que se ha puesto a buscar otro profesor por si acaso esto no se arregla -contestó Miguel apesadumbrado-, lo veo muy chungo, chicos. - ¿Sabes lo que yo haría? -me salió el espíritu del barrio-, investigaría a ese inspector, seguro que tiene mujer, hijos, chanchullos, algo que ocultar..., yo que sé, le observaría unos días y luego le haría una llamadita amenazándole..., no, mejor todavía, no a él, sino a su familia -sonreí con aire marrullero-. Todo el mundo tiene debilidades y ahí es donde hay que hacer daño. - ¡Tú nunca cambiaras!, ¿no?, -dijo Fernando mientras pagaba las consumiciones-. Lo cierto es que Miguel no siguió mi consejo, algo que probablemente tampoco yo hubiera hecho. Determinó que la solución tenía que venir por vía legal y, cuando recibió la notificación de que estaba inhabilitado para ser profesor de su asignatura, elevó un recurso de protesta a instancias académicas superiores. Le dieron la razón y le reintegraron la capacitación, lo cual resultó beneficioso para todos aquellos que entonces y en el futuro se encontrarán en idéntica situación, pero no para él. Las Madres Pastorinas ya le habían despedido. Aquello había que tomarlo como un aviso. El padre Francisco me hizo llamar a su despacho a finales de junio. Hablar con aquel jesuita resultaba siempre agradable, pues era su costumbre adornar los temas laborales que era necesario tratar con retazos de conversación sobre cuestiones más personales y más cercanas al mundo interior de cada uno de sus empleados. Era un estudioso de la especie humana y no lo ocultaba. Yo sabía que aquella reunión era para determinar mi futuro dentro del centro. Sentía excitación e inquietud a partes iguales. - Siéntate, por favor -me sonrió con amabilidad-, vamos a tener una larga conversación. -72- © Oscar Gutiérrez Aragón - Tú dirás, Francisco -murmuré expectante-. - Bueno, chiquito, tengo varias cosas que comentarte... El padre Francisco llamaba chiquitos a todos los que componíamos el personal joven del centro, el cual, por otra parte, no era precisamente abundante. Consciente de que el resto de los empleados mostraban una tendencia natural a discriminarnos, él había decidido aglutinarnos bajo su brazo protector. Durante aquel año consiguió hermanarnos conformando un grupo compacto en lo que él entendía que era nuestra mejor defensa. En esa especie de tribu, que el denominó con acierto el clan de los chiquitos, apelativo por el que se dirigía a cada uno de nosotros, estabamos, por parte del profesorado, David, chiquito peluche, Ismael, chiquito porno y yo, que al ser el más bajo de todos, me gane el apelativo de chiquito chiquito, y, por parte del personal no docente, estaban el pastoralista Luna, chiquito fanclub, los administrativos Quique, chiquito gruñón, y Julio, chiquito nenaza y, el último en incorporarse, Íñigo, el bibliotecario, chiquito guanche, el cual, como se puede suponer, era el canario del grupo. - Lo primero que tengo que comunicarte que me han llegado muy malos informes sobre ti -me dijo con semblante serio-, sobre la forma de impartir tus clases. - ¿Malos informes? -pregunté pareciendo no entender de lo que me estaba hablando-, ¿de quién? - Parece ser que en tu clase no hay la disciplina adecuada -cruzó sus brazos-, y me gustaría oír tu opinión antes de tomar una decisión -sonó amenazante-. - Lo único que tengo que decir -comencé a hablar tras meditar unos instantes- es que estoy plenamente satisfecho con los resultados que he conseguido obtener de mis alumnos. - Explícate, por favor... -notaba que el hubiera esperado cualquier otra respuesta más defensiva antes que esa-. - Están contentos, se divierten en clase, porque he conseguido que la asignatura les resulte amena, lo cual en principio no es malo, aunque haya quien crea que eso es contrario a la disciplina -me sentía muy alterado-, muchos de ellos me han dicho que van a estudiar empresariales o administración de empresas porque les ha gustado bastante. Piensa que si se quiere la economía puede convertirse en un tostón... He utilizado todo lo que tenía a mi alcance para que las clases fueran entretenidas y el resultado es que para el próximo año se han apuntado el doble de alumnos que este. Eso me lo he ganado yo solito, ¿o no?. - Pero también se puede pensar que es porque tu clase es un cachondeo, como alguien me ha comentado -dejó caer hábilmente-. - Que sea divertida no quiere decir que sea un cachondeo -había decidido defenderme incluso a zarpazos si era necesario-, sabes que yo trabajo para el INEM y que allí hay que ganarse a los alumnos a diario, esa ha sido mi principal formación como profesor y, por eso, tengo cierta tendencia a entretener, lo cual no evita que se enseñe... - ¡Ya, ya!... -se quedó pensativo un momento-, también me han dicho que suspendes a pocos alumnos, no sé si has notado que aquí las personas que hacen eso están catalogadas de blandos, de malos profesores. - Sí, sí me había dado cuenta, sobre todo en las juntas de evaluación, parece que entre nosotros mismos existe admiración por los profesores que suspenden al noventa por ciento de la clase, la verdad es que no sé porque lo hacen si luego al final van a tener que aprobarles... -me sentía un poco más tranquilo-. Verás, Francisco, yo creo que me respetan porque les escucho, también es verdad que soy su profesor más joven... - Mira, en principio siempre creo que vosotros los jóvenes tenéis un gran futuro aquí en el centro, pero debéis mostraros cuidadosos con ciertas actitudes que no son muy bien vistas en un colegio de la Compañía -se mostraba más condescendiente- como la ropa, el pelo, esa mochila que llevas siempre, o hablar con los alumnos... Vuestros tutores me lo comunican todo. - ¿Nuestros tutores?..., ¿qué tutores? - A cada uno de vosotros, cuando empezáis a trabajar aquí se os asigna un tutor que es un profesor de gran antigüedad que luego me ha de pasar los informes correspondientes. - Pero esos informes van a ser siempre muy subjetivos... -protesté-. Además, ¿quién es mi tutor? - No debo decírtelo y a ti no debería preocuparte... -sonó el teléfono, lo cogió y dio instrucciones para que le llamaran en un rato-, lo que hacen es cumplir con su misión... En cuanto a lo de ser subjetivo, puede que tengas algo de razón, sobre todo en el caso tuyo, cuando tu tutor compite en las asignaturas opcionales contigo, cuantos más alumnos se apunten a tu asignatura, menos va a tener él en la suya... -me había dicho que mi tutor era Mandril sin nombrarlo, en una mezcla de astucia y diplomacia-, no sé, quizá debería haberme dado cuenta de ese detalle en su día. En fin, para eso ya no hay arreglo..., ¿quieres comentarme alguna cosa más? -su veredicto parecía ya resuelto-. - ¿La verdad? -volví a sentirme intranquilo-, no sé que más puedo decirte, a no ser que todo esto me ha parecido sorprendente e inesperado, puesto que yo creía estar realizado un magnífico trabajo -no convenía mostrarse humilde o modesto, la debilidad no era una opción en ese momento-, así que, dime lo que me tengas decir. - Creo que he hecho bien en escucharte -juntó sus dos manos sobre la mesa del despacho-, me has confirmado cosas que yo ya suponía como la tendencia a la persecución de ciertas personas -no me dijo -73- © Oscar Gutiérrez Aragón cuales- y alguna otra costumbre inmovilista que en el futuro pueden acabar con este colegio... En fin, lo que quiero decir es que siempre es más fácil y más justo tomar decisiones escuchando a todas las partes. - ¿Entonces? -susurré, sabiendo que me iba a comunicar una buena noticia-. - En principio creo que, a pesar de los informes, has realizado, o, al menos, lo has intentado, un trabajo correcto... -se reclinó sobre su silla y sonrió amablemente-. Mi decisión final es que te voy a conceder más asignaturas para el próximo año, en concreto son de Secundaria, de la ESO... -se quedó pensativo un segundo-. Esto es inamovible, pero lo voy a hacer a modo de prueba, te recomendaría cambiar un poco las formas, córtate el pelo, no vengas nunca al trabajo en camiseta, vigila el trato con los alumnos..., al menos el próximo año no va a estar ya aquí Lorena. - ¿Lorena? -sentí una punzada en el pecho-. - Sí, ya sabes, la hija de esos profesores, los Blanco... -sonrió otra vez-, me teníais muy preocupado, llegue a pensar que había algo raro entre vosotros, menos mal que investigué un poco, antes de tomar una decisión equivocada, y me enteré que erais del mismo pueblo y que os conocíais de hace muchos años. - Sí, claro, claro... -eludí el tema como pude-, ¡oye!, antes has hablado de tu decisión final, ¿qué has querido decir? - Me voy mañana... -puso cara de circunstancias-, en la Compañía no ha gustado mucho mi gestión económica y me trasladan, así que va a ser otro el que te evalúe el próximo año, vete concienciándote de que deberías ganártelo. De todos modos, ¡ándate con ojo! Lo que sólo eran sospechas se habían convertido en realidades manifiestas. Existían personas en aquella organización, supongo que como en todas, que pensaban que era más importante salvaguardar ciertos valores, aunque fueran equivocados, que las vidas de las personas, a las que no les importaba hacerles daño, pues pensaban que sus supuestas obligaciones estaban por encima de los sentimientos, sobre todo si estos eran ajenos. Aquella noche lo hablaba con Juan mientras tomábamos un helado paseando por la calle. Aún prevalecía el enfado por los problemas que me habían intentado causar por encima de la alegría por haber podido mejorar mis condiciones laborales. - ¡Putos católicos aprendices de beatos! -voceaba enfadado-, ¡cuándo dejarán de meterse en la vida de los demás! - Tienes razón -Juan intentaba calmarme-, siempre creyendo que gozan de la verdad definitiva y que los demás están siempre equivocados. - ¡Bah!, supongo que les han educado así, que están enseñados a eso -miré a la catedral que apareció majestuosa al fondo de la calle y su presencia consiguió tranquilizarme-, ¡no tienen remedio! - ¡Así votan lo que votan! -bromeó Juan entre grandes carcajadas, utilizando como comodín esa frase hecha-. - Ya, claro..., por cierto, ¿te he contado que hace años que he dejado de votar? -le seguí pensando que él se había expresado en serio-. - ¡Ah, no!, ¿por qué? -se interesó-. - Creo que mi voto vale más que el de los demás -tiré el cucurucho del helado a una papelera-, bueno, que el de mucha gente. - Eso es una tontería -Juan se puso serio-, uno de los fundamentos de la democracia es que todos los votos tienen el mismo valor. - ¡Lo que tú digas! -exclamé-, pero cuando votaba pensaba mi voto, no lo hacía siempre al mismo partido, como hace mucha gente que conozco. Mis padres votan siempre “a los nuestros”, como dicen ellos, ¿pero cómo que “a los nuestros”?, ¿y si lo hacen mal?, ¿no se puede cambiar? Mientras mi voto no valga más que el de las personas así, yo no vuelvo a votar. - ¿Sabes que te estas convirtiendo en un radical? -me dijo Juan plenamente convencido de ello-. Sí, lo sabía. Sabía que en los últimos años había ido acumulando mucho rencor, un rencor de procedencia diversa, del trabajo, de mi vida familiar, de las relaciones con las chicas que sucesivamente pasaron por mi vida... El odio que germinaba lenta pero inexorablemente en mi espíritu había conocido una nueva forma en aquellos días, el odio generado por el temor a perder lo que más me importaba, aquello con lo que se disfruta, lo que ha costado conseguir tras una dura lucha. Con el alejamiento de Lorena había sentido lanzazos atravesándome el corazón. El rastrero intento de algunos por conseguir que perdiera mi trabajo se convirtió en el nacimiento de un nuevo resentimiento tan doloroso como los otros. Lo peor es que en estos casos suelen regresar odios antiguos que vuelven triunfadores a fortalecer a los nuevos. En una de aquellas noches de calor tuve un encuentro inesperado. En el medio del bullicio de la calle vi a Lara. Estaba muy cambiada, lo cual no me sorprendió, después de tanto tiempo sin saber de ella. Me acerqué y vi un atisbo de alegría en su mirada. Nos convencimos mutuamente de que teníamos muchas cosas que contarnos y abandonamos a nuestros acompañantes para disfrutar de más intimidad. Me confirmó algo que yo ya sabía, la presión que recibió de mis propios amigos, que ya no lo eran, para que me dejara. Me contó también con todo detalle su intento de suicidio y me dijo, entre lagrimas, que estaba segura de que nunca debió dejarme, que se había equivocado y que lo lamentaba continuamente. -74- © Oscar Gutiérrez Aragón Me convenció de su anhelo por mí y sentí un profundo desconsuelo pues me pareció mucho más frágil que cuando la conocí. Acabamos la noche en mi incómoda cama, pues me encontraba solo en la casa familiar. Allí nos quisimos con ternura, pero efímeramente. Por la mañana regresaron mis progenitores sin previo aviso y la escena que encontraron se convirtió en un gran disgusto para mi madre, que estuvo semanas sin dirigirme la palabra, y en un enorme regocijo para mi padre, que, en ese instante, debió recordar lejanas aventuras de su juventud. Aquella fue la última vez que vi a Lara, pues yo no sentí nunca más la necesidad de contactar con ella, probablemente porque mi corazón estaba ocupado por el recuerdo de otra dueña, y ella tampoco me invocó, considerando, con seguridad, que no merecería la pena, puesto que lo que se ha marchitado antaño es difícil que pueda volver a florecer con fuerza. Recapacité sobre ello y pensé que, en los días en que todo sucedió, yo tenía razón, Lara me quería. Me la habían jugado aquellos en los que un día confié. El tiempo había pasado, quizá en exceso, pero sentí la tensión en mis venas. Mi odio creció. -75- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO CINCO P. TORRENTE DE DIOS “Creo que llegamos a ser lo que nuestro padre nos ha enseñado en los ratos perdidos, cuando no se preocupa por educarnos. Nos formamos con desechos de sabiduría” (Umberto Eco) "Escupir no es libertad de expresión" (Bart Simpson, castigado en el encerado) "La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo" (Cartel promocional de la película “La mano que mece la cuna”) “Todos pensamos tonterías, sólo los tontos las dicen en voz alta” (César Merayo) -76- © Oscar Gutiérrez Aragón La enseñanza es una manera de entender la vida, una forma diferente, ni mejor ni peor, de interpretar el transcurrir del tiempo. La transmisión de conocimientos constituye para mí el modo de realización personal más incuestionable de todos los que la vida me ha dado a probar. Al enseñar he conseguido acercarme a un punto muy cercano a la felicidad absoluta. He disfrutado con lo que he hecho y creo, sinceramente, que me puedo considerar por ello un privilegiado, un ser que ha de agradecer constantemente al destino el que le haya encaminado hasta allí. Mi método a la hora de impartir docencia, pues todo profesor ha de tener uno, se basa principalmente en ser yo mismo, en no cambiar de forma de proceder por estar en el interior de un aula. Las convicciones personales, la forma de ser e, incluso, la manera de actuar no deben mudarse por el hecho de que, como es obvio, el profesor debe situarse en un estrato superior al alumno, ya que, a fin de cuentas, debe controlar el funcionamiento correcto de las clases de forma que se obtenga el fruto que se pretende con las mismas, que no es otro más que aprender. Esto no quiere decir, no obstante, que las clases no puedan ser divertidas, teoría que, de todos modos, no es novedosa, pues, desde hace siglos, probada está la evidente e innegable importancia que tiene en la enseñanza de cualquier materia el saber extender, con una mezcla de ingenio y sutileza, el conocimiento sobre el alumnado. No creo que muchos de los profesionales procedentes de la antigua y por suerte extinta factoría nacionalcatólica compartan este criterio, pero tampoco tengo duda alguna de lo conveniente que resulta agradar y cautivar en cada explicación, cada tema, cada lección y cada ejercicio, de forma que todo ello resulte lo suficientemente cercano a nuestro auditorio como para no parecer tedioso y rutinario. Es la ocupación de profesor una en las que es más posible advertir la relación entre una firme vocación, acompañada de una paciente y leal disposición hacía al trabajo, y los resultados de la labor llevada a cabo. El grado de amenidad con el maestro sea capaz de exponer la materia en cuestión hará que aumente o disminuya la receptividad y el interés del discípulo hacía el tema. ¿En cuántas ocasiones los alumnos habrán perdido el afecto y la curiosidad hacía una disciplina debido a la apatía y la displicencia de aquel que debe instruirles en ella? La mayor parte de mis compañeros de claustro no eran conscientes del daño casi irreparable que podían causar sobre aquellos a quienes se suponía que debían educar, al mantener determinadas posturas obcecadas en lo referente a no querer modernizar discursos e instrumentos didácticos o a no investigar la actualidad de cada materia, tal y como debe hacer cualquier profesional que se precie de serlo, adaptándose a las novedades que surgen en todo momento, sólo por el simple hecho de que ello les iba a suponer tener que indagar sobre cada cuestión, estudiar un poco más la asignatura y preparar la forma de presentar los nuevos temas. Cuando, además, las propias pautas de actuación emanadas y recomendadas por la dirección del centro de estudios inciden en la certidumbre de la existencia casi divina de una relación directamente proporcional entre el tedio de una lección y la verdadera trascendencia y magnitud de la misma, poco se puede hacer para evitar que toda una generación de alumnos concluyan sus estudios siendo incapaces de razonar, discernir, entender, enjuiciar, reflexionar, y sobre todo, decidir. En definitiva, soy de la opinión de que el entretenimiento, ya que fomenta un mayor grado de atención, garantiza un mejor aprendizaje. Sin duda, ese es el camino a seguir en estos tiempos en que el fracaso escolar está tan extendido y, lo que es peor, tan admitido como problema social para el que no existe remedio posible. Por otra parte, no hay que pensar que el menor grado de madurez de un adolescente, debido al hecho de ser más joven e inexperto que nosotros, le va a impedir comprender y asumir los diversos matices y los aspectos divergentes que cada cuestión plantee de un modo diferente al nuestro. Recuerdo que en una clase que versaba sobre la publicidad como parte integrante de la política de comunicación dentro del marketing-mix de la empresa, surgió en el aula una discusión muy enriquecedora, tanto para los alumnos como para mí mismo, acerca de la controversia existente sobre si la existencia de una necesidad hace aparecer un producto en el mercado o si es el ofrecimiento del producto el que crea una posterior necesidad del mismo, así como de la importancia de acertar con el mensaje a la hora de venderlo posteriormente. En ese momento, podía haberles mentido al exponer mi opinión sobre el tema con el fin de aproximarme a lo que las directrices del centro escolar consideraban adecuado para ellos, falseando así la realidad, o, por contra, podía exponer lo que yo consideraba cierto sobre el asunto que nos ocupaba. Me decidí por la segunda opción. - No os quepa duda -les dije-, que en estos tiempos que nos han tocado vivir, en los que la mercadotecnia y las técnicas de venta parece imponerse a la productividad, la seguridad en el trabajo y la garantía del empleo, los empresarios, sobre todos los más avispados, son capaces de crear necesidades ficticias con el fin de conseguir vender más cantidad de los productos que fabrican, aunque estos sean completamente inútiles. - Pues yo no acabo de ver eso tan claro como tú -comentó una de las chicas del fondo-. - Mira, María, te voy a poner un ejemplo que para mí resulta plenamente esclarecedor en este sentido... -me dirigí hacia la pizarra y cogí una tiza-. Dime, ¿cuál crees que son las dos palabras en español que más atrayentes resultan para un posible consumidor de algo, de lo que sea, de cualquier cosa? -77- © Oscar Gutiérrez Aragón - No te entiendo... -contestó con indecisión-. - Me refiero a que si tuvieras que insertar un anuncio en una publicación o colgarlo en una pared para conseguir que el producto que tú quieres publicitar sea conocido lo más rápido posible, ¿qué palabras se te ocurren que puedes usar para atraer al potencial público objetivo? - No sé, supongo que “gratis” no estaría nada mal -propuso riéndose-. - Pues tienes razón, esa es una -la escribí en la pizarra-, ¿y la otra, cual creéis que puede ser? - “Prohibido” -dijo otra alumna-. - No está mal esa, pero no es en la que estoy pensando. - “Muerte” -sugirió otro de los colegiales, vestido eternamente de negro, con fama entre sus compañeros de haberse pasado hace tiempo de gótico para acampar en lo que ya se podía considerar cercano a lo siniestro-. - ¡No, hombre, no! -le contesté sonriendo-, ¡tú siempre dándole vueltas a lo mismo, hay que ver! - ¡Racso! -me llamó uno de los de delante-, yo creo que sé cual es la palabra, pero no sé si debo decirla..., ¿no me vas a reñir aunque me pase un poco, no? - No debería, ni siquiera aunque estuvieras equivocado -le contesté condescendiente-, precisamente en eso consiste el regirse bajo el signo de la tolerancia. Ya os he hablado varias veces acerca del entendimiento y la compresión que debe existir entre las diferentes formas de pensar y los puntos de vista encontrados... -abrí los brazos-, ¿y bien, cual es esa supuesta palabrita que te hace suponer que yo no crea que sea aceptable? - ¡Eh!..., bueno..., creo que el término ideal para vender es “sexo”... - Pues sí... -concluí tras unos segundos de tensa espera-, así es, ciertamente, aunque os cueste creerlo, y más en un aula de este centro -sonreí con malicia-, ese es el vocablo que estábamos buscando..., mirad, no os voy a engañar, en publicidad se ha utilizado el sexo para intentar vender cualquier cosa, desde un perfume hasta un coche, lo cual supongo que ya suponéis todos vosotros, pero también, incluso, a veces, hasta lo que tiene menos erotismo que una berza, como una cuenta bancaria en internet o un bote de tomate frito... - Oye, Racso -cortó María mi disertación-, ¿te has dado cuenta de que si juntamos las dos palabras mágicas podríamos vender cualquier cosa?..., imagínate un cartel colocado estratégicamente en el que en letras enormes se leyera “sexo gratis”... Debajo de ese sugerente mensaje -sonrío con picardía- podríamos proclamar al mundo entero lo que quisiéramos, pues lo más seguro es que ya hubiésemos conseguido captar la atención buscada. - Exacto, pusiéramos lo que pusiéramos, “mi coche es el mejor del mundo”, “opérate de miopía de una vez” o “grandes fiestas en Mataluenga de la Ribera” -apunté entre risas-, daría lo mismo, ¡habríamos logrado nuestro objetivo! Para mí, la eficacia es una de las virtudes que más se deben valorar en un profesional. Desde un punto de vista docente, conseguir que los alumnos aprendan es la mejor muestra de un trabajo bien realizado. Lamentablemente, a las últimas generaciones de adolescentes, debido sobre todo a dos grandes problemas, como son la obligatoriedad de la escolarización hasta edades en las que lo más seguro es que no sea ya necesario, así como a la masificación que, de manera tradicional, ha venido existiendo en las aulas, se les ha enseñado, y, además en muchos casos sin una adecuada base educativa, a aprobar en vez de a aprender. Por otra parte, el relajo de la normas educativas y la generalización en los últimos tiempos de familias de escasos miembros o incluso castas de hijos únicos a los que los padres, ambos trabajadores fuera del hogar, envían a escuelas, colegios e institutos para que les eduquen allí, renunciando intencionadamente a este cometido del que son los principales encargados, se constituyen como el germen fundamental de la aparición de grandes grupos de chicos y chicas sin motivación y con una falta evidente de valores. Y navegando por encima de toda esta problemática se levanta triunfante el más deplorable de los deterioros pedagógicos de este tiempo, que no es otro que el desconcierto que en las mentes jóvenes crea la confusión entre los conceptos de culpabilidad y responsabilidad. En cierta ocasión, me encontraba con un grupo de alumnos en el sala de ordenadores, tratando de enseñarles el funcionamiento del programa PADRE, ese que el Estado facilita a los ciudadanos para la realización informática de la Declaración del Impuesto sobre la Renta. Se suele dar en estos casos la paradoja de que, mientras a muchos de los escolares parece resultarles un tema bastante interesante, siempre existe un reducida camarilla sobre la que es muy complejo conseguir que mantengan la atención adecuada. Casi al final de aquella clase, cuando me encontraba en otra parte del aula, uno de los miembros de esta segunda categoría se acercó sigilosamente a un compañero perteneciente a la primera, el cual en esos momentos seguía expectante mi explicación, sin adivinar la amenaza que sobre él se cernía. El golpe de su cabeza contra la pantalla del equipo informático resonó con gran estrépito en la sala. - ¡Toma colleja! -gritó el energúmeno en cuestión jactándose de su hazaña-. - ¡Profesor, profesor, que está sangrando! -chillaba la alumna que se sentaba al lado del damnificado-. -78- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Tú! -busqué con la mirada al autor de la agresión-, ¡tú!..., ¡a la puta calle! -bramé perdiendo el control de la situación, lo cual era algo que no me sucedía habitualmente, aunque he de reconocer que los abusos de esta naturaleza me resultan insoportables por completo-. - ¡A la puta calle, a la puta calle, a la puta calle! -iba diciendo por lo bajo el alumno mientras abandonaba el aula-, ¡pues no habrá otra manera de decirlo! En aquel momento decidí dar por concluida esa clase y, tras reprender con dureza al transgresor por su manera de proceder, abandoné el centro escolar bastante apesadumbrado por lo que había sucedido. Era consciente de que no había actuado con corrección. Por eso, tomé la firme determinación de que debía dialogar con los alumnos sobre el asunto, proponiendo las razones por las que ni un estudiante debe llevar a cabo semejantes actos casi delictivos, ni un profesor debe responder ante ellos del modo que yo lo hice. Con gran asombro por mi parte, tras exponerles las inquietudes que me había causado el incidente, tan sólo recordaban la mención de la palabra “puta” durante la expulsión de clase del alumno. La agresión, por contra, parecía haber perdido toda su trascendencia, incluso para el chico que la recibió. Según su inapelable dictamen “Racso era culpable de haber perdido los papeles, un profesor no puede decir puta en un aula”. Y tenían razón, aunque sólo en parte, yo no era culpable del desatino lingüístico, sino responsable del mismo y por tanto de las consecuencias que de él se derivaran, lo cual era muy diferente. ¿Pero cómo podían manifestar tanta hipocresía? En este caso, tanto el agresor como el resto de sus compañeros, obviaban la responsabilidad que se derivaba del violento asalto debido a que habían encontrado un inculpado de algo que les parecía mucho más vergonzoso y condenable, según ellos mismos confesaron. Me llevó casi una hora de argumentaciones, alegatos y aclaraciones, el convencerles de algo tan simple y evidente como que, por muy execrable que les pareciera mi conducta, “la responsabilidad de una acción o de una decisión concreta no desaparece por la sucesión de hechos posteriores, sea esta del tipo que sea, siendo cada persona responsable de sus actos en todo momento y lugar”. En fin, me gustaría creer que, después de todo, llegaron a entenderlo así, aunque no he dejado de ser consciente, en todo este tiempo que ha pasado desde entonces, de que para los miembros de su generación el concepto de responsabilidad no existe, siempre y cuando encuentren una sola razón para eludirlo, permutándolo por el de culpabilidad. ¡Y en la mayor parte de las ocasiones la encuentran! En aquellos días me encontraba ante el mayor de los retos que se me habían planteado hasta entonces, había logrado obtener un trabajo que me gustaba y era la hora de conservarlo. Contaba a mi favor con la experiencia ganada en años de dedicación a la enseñanza y en contra tenía la animosidad y la envidia de personas que me querían mal, pero que, de todas maneras, tenía plenamente identificadas. Había decidido cambiar parte de mi aspecto personal, aunque la verdad es que no demasiado, limitándome a no llevar nunca camiseta, a afeitarme más a menudo y a deshacerme de la mochila que, según algunos compañeros, provocaba el que, a veces, se me confundiera dentro de los pasillos del colegio con un alumno más. Todo ello lo podía hacer sin esfuerzo. Sin embargo había algo que no estaba dispuesto a hacer. Siempre he tenido el don de parecer físicamente mucho más joven de lo que realmente soy y eso no iba a cambiar. Por otro lado, tampoco iba a dejar de tener trato con los alumnos y las alumnas, por más que hubiera quien pensara que las intenciones iban más allá de la simple conversación. Por último, pensaba seguir impartiendo mis asignaturas utilizando toda la tecnología a mi alcance, aunque ello provocara recelos en quienes se mostraban incapaces de aprender a usarla, además de seguir convirtiendo las aulas en un lugar donde, por encima de todo, se debía entretener. Tengo que reconocer que, en este sentido, yo tenía más suerte que otros colegas de trabajo, como los profesores de matemáticas o ciencias naturales, puesto que la economía es una ciencia que cambia a diario, existiendo siempre alguna noticia sugerente que comentar. En definitiva, había escogido mi camino. Lo primero que hice fue dejar la academia La Anunciación, para gran disgusto de Teodora, Fernando, Miguel y los demás compañeros, para así poder centrarme en aquello que más me interesaba. Hasta ese momento se me había considerado como instructor o profesor. A partir de entonces, me transformé en un maestro, me convertí en guardián y transmisor de conocimientos proyectando mi forma de pensar a otras personas. En el primer claustro de aquel curso se presentó el nuevo rector. Era un jesuita que vestía de traje, a la manera de los ejecutivos y hablaba como ellos, siempre navegando entre cifras que a la mayor parte de los que le estaban escuchado les resultaban incomprensibles. Se trataba de un hombre orondo, casi grasiento, cuya abultada barriga difícilmente se mantenía dentro de la americana que llevaba. El poco pelo que mostraba su cabeza resaltaba aún más la carne flácida que le colgaba a ambos lados de su cara. Decía llamarse Padre Torrente de Dios, careciendo de importancia su nombre de pila, el cual nunca llegué a conocer. Además, gustaba que le nombraran utilizando exclusivamente su segundo apellido, con lo cual aquel jesuita se convertía a los oídos del viento en el padre de Dios, cosa que, a fe mía, como el tiempo me demostró, se lo había acabado creyendo. He de reconocer que la primera impresión que me causó no fue del todo mala, ya que, por mi formación como economista, su charla me pareció coherente, hablando del reflotamiento de una empresa que amenazaba con hundirse irremisiblemente, si no se tomaban medidas con urgencia. Lo malo es que esa -79- © Oscar Gutiérrez Aragón primera sensación fue fugaz, pues no duró ni siquiera hasta el final de la junta, y con el paso de los meses, se fue diluyendo hasta que no quedó nada de ella, ya que este hombre comenzó a mostrarse como un ejecutor más que como un ejecutivo, como un aprendiz de neonazi dispuesto siempre a practicar su particular limpieza étnica. En aquella reunión ya me lo advirtieron Ismael y David que tenían ciertas referencias de su pasado. - Me han contado que es un mal bicho de cuidado... -comentó David en voz baja durante la celebración del claustro-. - ¿Quién te lo ha dicho? -le pregunté interesado-. - Gente del colegio de donde viene, que les conozco de algún seminario que hemos hecho juntos -bajó la voz todavía un poco más-. Parece ser que la Compañía le coloca al mando de un colegio durante un par de años para ver si es rentable, el tío lo pone patas arriba y después le mandan a otro sitio... - Lo que yo sé -comentó Ismael- es que es partidario de medidas que parecen sacadas de otros tiempos, ¡vamos!, que es un retrógrado, no sé si me entendéis... - ...y desde ahora -sonaba en ese momento la voz del rector desde la tarima-, quiero que comuniquéis a los alumnos que queda abolido el uso de pantalones cortos para los chicos y enseñar el ombligo para las chicas, esto es un colegio serio, que ha de formar personas para un mañana que... - ¡Vaya, bienvenidos al siglo veintiuno! -cuchicheé a mis compañeros-. Y, así, desde nuestra primera toma de contacto fuimos conscientes de quien era nuestro nuevo jefe, la antítesis del que habíamos tenido. Presagiábamos tiempos difíciles, pero no convenía adelantar acontecimientos. Pronto se le comenzó a conocer en el círculo de los profesores como el Duce. Era mi primer año en la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, reforma educativa que nunca gustó en el sector laboral que conformamos los profesores ya que, una vez analizada en profundidad, se aprecian con claridad ciertas similitudes con la antigua enseñanza nacionalcatólica en el sentido de que sólo consigue formar personas simples y aletargadas, de algún modo casi se podía decir que manejables. Cuando se ha tenido la oportunidad de conocer diferentes sistemas educativos y a alumnos provenientes de ellos, resultaba muy sencillo comprobar como, cada año que pasaba, se conocían personas más dormidas intelectualmente y con menos motivación hacia la adquisición de conocimientos. La razón de todo esto es bien elemental y se debe al propio espíritu del sistema, basado en la eliminación de élites, lo cual no está mal en principio. De esta manera, se promueve la utilización de métodos supuestamente novedosos como la simplificación de exámenes o la anulación de la convocatoria de septiembre, que lo que realmente consiguen es que aquellos alumnos que tienen unas mayores capacidades se aburran y acaben adaptándose a los que menos pueden, y no al revés. - Bien chicos -comencé la primera clase en el último curso de la ESO, curiosamente sólo de alumnos varones-, estoy aquí para conseguir que despertéis... - ¿Qué quieres decir con eso? -preguntó uno de ellos-. - Mirad, yo no os voy a engañar -proseguí-, sabéis de sobra que habéis llegado hasta aquí por un sistema que os niega la capacidad de pensar. Yo, en la medida que pueda, voy a intentar que se os estimule... Esta asignatura se llama Transición a la vida adulta, ¿alguien sabe que quiere decir eso? - Creo que quiere decir que este año nos vamos a hacer adultos -dijo otro alumno entre las risas de los demás- ¿Por qué os reís? -me mostré enfadado-, si queréis que os respeten, primero tenéis que respetar... Además, tiene razón, es eso, este año es el último aquí, el próximo unos estaréis en los bachilleratos, otros en los módulos de formación profesional y algunos empezareis a trabajar, de todas esas posibilidades es de lo que vamos a hablar en estas clases. Había pensado que no era mala idea comenzar las clases de la asignatura realizando ejercicios de lógica, con el fin de intentar abrir las mentes y calibrar el tipo de alumnos con el que me iba a tener que enfrentar durante ese curso. - ¿Cuántos números de tres cifras existen? -pregunté a la concurrencia para que respondieran por orden-. - Mil. - Novecientos noventa y nueve. - ¿Cien? - Novecientos. - Exacto -dije-, el último número de tres cifras es el novecientos noventa y nueve y el último de dos cifras es el noventa y nueve. Si restamos uno del otro tenemos novecientos números de tres cifras... ¡A ver, tú! señalé a un alumno en el otro extremo del aula que parecía estar pensando en otra cosa-, ¿cuántos surcos tiene un disco de vinilo? - ¿Qué es un surco? -preguntó con timidez mientras gran parte de sus compañeros reían de nuevo-. - Os he dicho que no os riáis de un compañero -volví a enfadarme-, hay que reírse con la gente, no de ella... Un surco es como un agujero, un socavón alargado..., en este caso se refiere al espacio por donde se mueve la aguja del tocadiscos -me dirigí al alumno en cuestión-. ¿Cuántos surcos crees, pues? - Eso es imposible de saber -respondió-. -80- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Pues sí que empezamos bien! -abrí los brazos y me dirigí a todos-. Mirad, ante una pregunta decir que su respuesta es imposible, por lo que me han dicho otros compañeros, es algo bastante típico en la ESO. ¿Para qué intentar hallar la respuesta, verdad?..., ¿para que pensar?, ya lo hará otro por nosotros... -callé un instante para reforzar la idea que iba a sugerir-, me da igual lo que hagáis en otras asignaturas, aquí nadie va a contestar que algo es imposible, primero se va a tratar de buscar la respuesta y, después, llegado el caso, quizá sea verdad que sea imposible, pero en principio nunca lo es... ¿Cuántos surcos hay en un disco de vinilo? -comencé a preguntar a otra fila-. - No sé. - ¿Tantos como canciones? - Dos -dijo el tercero-. - Eso es, tiene dos, uno por cada lado... -me subí en la tarima-. Bueno, vamos a cambiar de tema. Veo que algunos no tenéis libros, el que el próximo día venga sin el libro de la asignatura le resto un punto -hubo un murmullo de desaprobación al que no le di mayor importancia-. Ahora vais a tratar de describir en vuestro cuaderno como sois... - ¿Cuántas líneas tiene que ocupar? -preguntó un chico que tenía por nombre Alejandro y al que ya le había tenido que llamar la atención antes de entrar en clase por estar tirando tizas por la ventana a la gente que pasaba por debajo-. - ¿Veis? -sonreí-, esa es otra pregunta típica de un alumno de la ESO..., hasta hoy os lo han dado todo migado, para que no pensarais por vosotros mismos, ¡no sea que sufrierais una embolia! -se rieron con fuerza-, yo no os voy a decir como tenéis que hacer las cosas, ni lo que entra en un examen, ni lo que deja de entrar, ni como va a ser... De hecho, quiero que sepáis que todo lo que se diga aquí dentro puede preguntarse en un examen, ¿alguien me puede decir por qué esto debe ser así? - Porque así sabes quien atiende más en clase... -dijo un alumno desde el medio del aula-. - Así es, tenéis que aprender a buscaros la vida, eso os convertirá en adultos... -me volví hacia Alejandro-, ¿entiendes por qué la tuya es una pregunta absurda?, ¿no te das cuenta que no tiene sentido limitar a un número determinado de líneas la definición de uno mismo?, unos necesitarán más espacio y otros menos, o, acaso, si te dijera, por ejemplo, seis líneas, ¿serías capaz de no pasarte? En ese momento sonó el timbre que marcaba el final de cada clase. Me sentí satisfecho de ese primer contacto con ellos. Pensé que aquel grupo de alumnos iba a ser muy productivo. Desde el primer encuentro tenía la impresión de que el aprendizaje iba a ser en ambas direcciones y no sólo vertical, como sugería mezquinamente la recomendación que el colegio hacía al profesorado. Decidí centrar gran parte de mis esfuerzos docentes en aquellos chicos y, a pesar de la primera impresión que les causé, un tanto agresiva, pronto conseguí que me apreciaran, ya que comprendieron que lo único que les estaba enseñando era a moverse por la vida con más soltura. En la siguiente clase que tuve con ellos solicité nada más entrar que me enseñaran el libro de texto de la asignatura. - Bien, esos diez que no habéis traído el libro -dije tras hacer unas anotaciones-, sabed que tenéis un punto menos en la nota global de esta evaluación. - ¡Eso es injusto! -sonó una voz desde el fondo del aula-. - ¿Quién ha dicho eso? -intenté parecer enfadado, aunque no lo estaba, pues esperaba una reacción así-. - He sido yo -levantó la mano-, porque creo que... - ¡Para, para, para!..., dime, ¿cuál es tu nombre? - Daniel..., bueno, Dani -contestó- Muy bien, Dani, vete fuera de clase, estás expulsado. El aula quedó en total silencio. Dani abandonó la clase y una vez que cerró la puerta, con una alta dosis de teatralidad, comencé a hablar. - ¡Eso sí es injusto! -sentencié, señalando hacia el lugar por donde Dani había abandonado el aula-. Tras un pequeño murmullo, mandé entrar a Dani y cuando se sentó en su pupitre les expliqué las diferencias entre lo que era injusto y lo que no lo era. - Escucha, Daniel..., y todos los demás -me senté en la mesa de profesor-, no puede ser injusta una decisión cuando se os ha avisado previamente de lo que podía pasar, sabías de antemano que el que no trajera el libro de texto se le bajaría la nota. Sin embargo, sí es injusto que yo te expulse de clase por expresar tu opinión... De hecho, me gustaría que cualquier cosa que queráis decir no os la calléis, siempre es mejor hablar que guardárselas... -me reí-. No os preocupéis, a partir de ahora no voy a expulsar a nadie por eso -alguno respiró con placer-, solo era una manera de enseñaros algo como hacían Coco y la Rana Gustavo en Barrio Sésamo... Por cierto, ¿alguno ha visto ese programa alguna vez? Aquel día me los gané para siempre. En aquella clase habitaban toda una cuadrilla de pseudomonstruos con nombres tan llamativos como el Chucki, el Virus, el Chino o el Pichu. Me preguntaba si los habían juntado a todos para que yo pudiera conocerles o solo era fruto de la casualidad. Con el último de ellos ocurrió uno de los episodios que estos chicos más me han recordado jocosamente con posterioridad. Pablo, el Pichu, con su cara eternamente -81- © Oscar Gutiérrez Aragón poblada de granos, era el alumno más bajo de su curso, lo cual no le impedía ejercer de líder en su grupo. A pesar de los grandes valores que atesoraba, el hecho de estar muchas veces mal aconsejado, le conducía a meterse continuamente en problemas. En cierta ocasión comprobó que conmigo era mejor no mostrarse demasiado enredante, sólo lo justo. Era la quinta vez que me paraba una explicación entre las risas de sus compañeros para decirme, sin apoyarlo con ningún otro argumento, que lo que yo estaba contando no era verdad. Había conseguido enfadarme, pero con los adolescentes es mejor no demostrarlo sino someterse un poco a sus métodos de guerrilla urbana. - Muy bien, Pablo -me planté a su lado-, ¿sabes lo que es esto? - Sí, una tiza -respondió con seguridad-. - Eso es..., ¿y eso otro? -señalé a mi espalda-. - El encerado, también llamado pizarra en otros lugares que no son este -todos rieron-. - Pues coge esta tiza y escribe arriba en el encerado “Nunca volveré a contradecir al señor profesor”... - ¡Pero me vas a hacer llenarlo entero! -exclamó ya sin reírse-. - ¡Ay que ver, pero si eres vidente! -el resto volvió a reír-. Y vosotros, no quiero que os moféis de él, como soléis hacer, mientras está escribiendo, el que se ría o le moleste se va fuera de clase, ¿está claro?... ¡Ah!, por cierto, esta forma de castigo es lo que yo llamo periodo de vergüenza social, ¡quedaos con la copla! Continué con la explicación en un perfecto orden hasta que al cabo de cinco minutos Pablo me tocó el hombro. - ¡Racso, ya acabé! -había copiado la frase seis veces con una perfecta letra redonda, casi femenina-. - Muy bien -le miré y le sonreí maquiavélicamente-, ahora borra las cinco frases de abajo y deja la de arriba. - ¡No, que me vas a volver a mandar que lo escriba otra vez todo! -casi gritó-. - ¡Vamos a ver, Pablo!, ¿qué pone ahí? -señalé hacia el encerado-. - Nunca volveré a contradecir al... -comenzó a leer en voz alta la frase-, ¡mierda! - ¿Ves?, ¡lo has vuelto a hacer!... -me di la vuelta-. ¡Hala!, sigue hasta que dejes de contradecirme... -me volví otra vez hacia él- ¡Ah, Pablo!, cuida tu lenguaje, por favor. Desde aquel día, Pablo fue uno de los alumnos con los que mejor relación tuve fuera del aula, a pesar de que, si no lo recuerdo mal, nunca fue capaz de aprobar ningún examen de los que le puse. El colegio era un edificio viejo, desconchado, cuya última reforma debió haber sido la primera. Sus pasillos eran estrechos y sus accesos aún lo eran más, las aulas se caracterizaban por la antigüedad de su mobiliario, procedente de otras épocas en la que los españoles eran menos espigados que los chicos actuales, por lo que, para algunos sentarse en su pupitre constituía un ejercicio de contorsionismo diario. Destacaba también la particular tendencia que existía en su interior a tener cerradas todas las puertas. Para solucionar los problemas de tránsito que lógicamente se sucedían, todos los profesores disponíamos de una llave maestra que, naturalmente, como era de esperar en una organización tan cicatera, sólo servía para un tercio de las cerraduras. El resto era absolutamente imposible abrirlas. Este detalle no parecía preocupar mucho a la dirección del centro puesto que, tal y como afirmaban, allí no iba a suceder nunca un accidente, “eso sólo pasaba en la televisión”. Estaba situado en una parcela enorme, seguramente proveniente de los tiempos en que la Iglesia recibía donaciones o herencias inesperadas de alguna difunta viuda rica sin hijos, en la que destacaban una chopera frondosa y una profusión de campos de fútbol perfectamente alineados. De todos modos, tal abundancia de césped no garantizaba la práctica de ese deporte por parte de los alumnos, lo cual pude comprobar por mí mismo. En cierta ocasión, tras las clases del día, me había quedado con un grupo de alumnos para montar un partidillo de fútbol. Después de intentar utilizar un campo de tierra en el que lo más fácil era padecer una afección pulmonar debido al polvo que se levantaba al correr, nos pidieron amablemente que abandonáramos la instalación, pues allí era el lugar en el que entrenaban los niños de ocho años. Me pregunté qué pecado debían haber cometido esos pequeños para castigarles con semejante gaseado de arena, teniendo en cuenta, además, que sus cabezas deambulaban a la mitad de distancia del suelo que lo hacían las nuestras. Nos trasladamos sucesivamente por varios campos de hierba a los que, del mismo modo, debimos renunciar, ya que los que no estaban ocupados por el entrenamiento de algún equipo colegial, el rector se había ocupado de alquilarlos a otras organizaciones para sacarles un minúsculo beneficio económico. Intentamos practicar el fútbol-sala en alguno de los pedregales de hormigón llenos de grietas que los propietarios del centro escolar tenían la desvergüenza de calificar como instalaciones deportivas. El que de todos ellos gozaba de una mejor salud, pasó a ser ocupado por el entrenamiento particular de dos chiquillas que tenían que mejorar sus aptitudes para el voleibol. En vista de que no quedaba otra solución, decidí, bajo mi responsabilidad, pasar a ocupar el lugar prohibido, el templo de los elegidos, el campo grande, ya que, debido, sobre todo, al ambiente en el que crecí, siempre he pensado que es mejor que los chicos dediquen su tiempo libre al deporte que no a tratar de calmar su ociosidad con plantas o agujas que les hagan levantar un vuelo nada recomendable. -82- © Oscar Gutiérrez Aragón En el acondicionamiento de este campo se había requerido la participación de ingenieros agrícolas y estaba destinado a la exclusiva utilización por parte del equipo juvenil federado de fútbol del colegio. Se contaba, en ciertos círculos cerrados, que su construcción fue financiada por unos grandes almacenes a cambio de la exclusiva por cinco años de la venta de la ropa deportiva obligatoria para todos los alumnos del centro. Como economista ese proceder me parecía nefasto, pues una inversión que se suponía que había sido muy grande, no podía dedicarse luego para la utilización exclusiva de quince alumnos, veinte a lo sumo, cuando otros mil más carecen de instalaciones donde practicar su deporte favorito. Esto se lo iba razonando a Íñigo, uno de los “chiquitos” que llamaban “del servicio” y que se había apuntado a la pachanga en el último momento. - Lo que yo te diga, Iñiguín -le comenté nada más pisar el césped impoluto-, ¡aquí hay gato encerrado! - Yo lo único que sé es que esto nos va a traer problemas -apuntó Íñigo, mirando en la distancia la silueta del edificio-, además, ¿se puede saber de qué narices me estás hablando? - ¡Coño, si está claro! -me puse a razonar-, si un chándal cuesta dieciocho mil pesetas y el resto de la ropa de deporte unas tres mil, en total nos sale veintiuna mil..., redondeemos en veinte mil pesetas, ¿me sigues? -asintió con la cabeza y continué-. Pongamos que el coste en origen de todo esto no es de más de cinco mil pesetas, queda por tanto una ganancia de quince mil, ¿vale?, pues si hay, más o menos, mil alumnos y, por término medio, pongamos que usan unas dos equipaciones completas en cinco años, nos sale un beneficio total para los grandes almacenes de... -hice cuentas mentalmente-, ¡cágate, chaval..., treinta millones de pesetas! - ¡No puede ser! -emitió un agudo silbido-, eso es mucho dinero. - Pues ya lo has visto, las matemáticas no engañan -abrí los brazos dando a entender que era incuestionable-, el error en los cálculos, si lo hay, sólo puede ser mínimo. - Pero, entonces alguien está mintiendo, porque siempre se ha dicho que, poco más o menos, esto se hizo como un favor de esa empresa al colegio. - Sí, como un favor a ella misma -miré a los alumnos que ya se habían repartido para comenzar a jugar-, lo lógico es que todo ese dinero se quedara todo aquí y no en el bolsillo de algún indeseable... Eso se hubiera conseguido por ejemplo si el colegio gestionara la distribución de su propia ropa deportiva, tal y como se hacía en el que yo estudié. - No sé que pensar. - Pues yo sí, te digo que hay alguien que se ha llevado comisiones o alguna cosa similar, en esto hay algo oscuro. o si no, dime, ¿qué te crees, que estos no saben detrás de lo que andan?, ¿acaso piensas que cuando hace décadas se instalaron en este lugar, que no era más que unos descampados apartados de toda civilización, no compraron también todos los terrenos adyacentes desde aquí hasta la ciudad para especular con ellos en un futuro más o menos lejano?, ¡ojo, que yo no digo que eso sea algo ilegal o inmoral!, pero, ¡mira allí!, ¿no es ese edificio de al lado la Facultad de Ingeniería Industrial?, ¿a quién crees que la Universidad le compró el terreno? - ¡Joder, vaya chanchullos! -exclamó una vez que comprendió la magnitud de lo que le estaba contando-. - En fin, vamos a lo nuestro, ¡Nacho, echa la bola al pasto! -grité al chico que en esos momentos venía hacia mí con el balón en la mano-. Aquel partido fue sin duda el más corto de la historia. No habían pasado ni cinco minutos cuando uno de los hombres de bata blanca se acercaba corriendo por la senda que conducía al campo, seguido de cerca por uno de sus acólitos, uno de tantos de los que pretenden medrar haciendo determinados favores a los directivos, maniobras estas que en nuestro particular argot colegial conocíamos como “poner el culo”. - ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! -voceaba con su voz cavernosa don Cándido mientras corría hacia nosotros-. Los alumnos dejaron de jugar y se pusieron tensos ante la perspectiva de problemas seguros. Don Cándido llegó y puso cara de sorpresa cuando nos reconoció a Íñigo y a mí entre los componentes de aquel grupo, pues él suponía que allí sólo había alumnos desobedeciendo sus inquebrantables órdenes al respecto. Eso le enfadó aún más. - ¡Racso, los de casa no! -se dirigió exclusivamente a mí-. ¡Por Dios, los de casa no! - ¿Qué sucede, Cándido? -pregunté intentando parecer sorprendido-. - ¿Es qué no sabes que este campo no se puede utilizar? -parecía alterado en extremo-, se ha dicho mil veces en las reuniones. - Ya..., ni este ni ninguno -intenté razonar-, llevamos una hora vagando de campo en campo y todos tienen alguna actividad -decidí atacar para ver que pasaba-. Se supone que esto es un campo de fútbol, de este colegio y estos -señalé a los escolares que asistían expectantes a la discusión- son alumnos de este colegio y quieren practicar deporte... Dime, ¿dónde pueden? - ¡Racso, por favor! -su voz sonó resquebrajada-, aquí no vamos a discutir, delante de todos. - Venga Cándido, cálmate, si es una tontería -Íñigo trató de apaciguarle mientras su acompañante parecía sonreír-, si ya nos íbamos. - Y alguno de esos -volvió a vocear don Cándido señalando a los chicos- no merece estar aquí. -83- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿No son alumnos del colegio?, ¿quizás no pagan y yo no lo sé? -pregunté irónicamente, acabando de enfadar a don Cándido-. - ¡Racso, por favor, eh, por favor! -repitió don Cándido muy nervioso varias veces-. ¡Ya os estáis saliendo de aquí ahora mismo! - ¿Por qué? -pregunté bastante enfadado-. - Porque lo digo yo, que soy jefe tuyo - don Cándido supo donde golpearme-, ¿cómo se te ocurre meterte con un miembro de la directiva? -dejó la amenaza en el aire antes de abandonar el lugar-. - Ahora sí que nos despiden -dijo Íñigo cuando enfilamos el sendero para marchar de allí-. - ¡Puta mierda! -gritéEn mi situación de periodo de prueba eterno no me convenía generar enemistades nuevas que se unieran a las que ya estaban establecidas perennemente. Por eso, al día siguiente fui al despacho de don Cándido dispuesto a disculparme, para evitar mayores males futuros. De mis padres había aprendido que para un católico más vale aparentar ser algo que serlo de verdad, así que decidí parecer arrepentido. Golpeé la puerta con los nudillos y entré. - ¿Cándido..., se puede? -pregunté intentando parecer apocado-. - ¡Entra! -sonó su voz quebrada detrás de la mesa, donde estaba recontando con lascivia un gran fajo de billetes, proveniente seguramente de alguna de las muchas rifas que hacía a lo largo del año para financiar los equipos deportivos, actividad que podía pasar como cualquier cosa menos transparente-, ya suponía que ibas a venir por aquí. - Sí, creo que ayer me equivoqué -me senté frente a él-, ya sabes, jugando al fútbol, uno se pone nervioso y esas cosas... - ¡Bueno, bueno!, entiendo que estuvieras un poco alterado, yo también he sido futbolista... Ahora dirijo esta cantera de jóvenes valores -señaló a las fotos que adornaban las paredes del despacho y que parecían traerle muchos recuerdos-. - Verás, quería disculparme -dije con un hilo de voz-. - Y haces muy bien -se mostró calmado-, porque desde mi posición podía haberte causado muchos problemas. En fin, espero que no se vuelva a repetir -me tendió la mano-. - No volverá a pasar -dije tras devolverle el saludo-. Don Cándido parecía de esas personas que sabes que siempre te la tiene guardada, lo cual, además, no tendía a ocultarlo, mostrando una agresividad desmesurada con quien consideraba sus subordinados, los cuales se referían a él como don Vito o el Don. Supongo que, por eso, cuando abandoné aquel despacho, lo hice pensando que aquel asunto no quedaría en el olvido. Seguramente, a partir de aquel momento, el Don, siempre que le surgiera la ocasión, aprovecharía para buscarme problemas con mis superiores. Los mejores ratos que pasaba en el centro discurrían en los patios del mismo, en los recreos o en los instantes previos a las entradas o posteriores a las salidas. Era en ellos cuando me mezclaba, junto con los otros profesores jóvenes, con los alumnos, los cuales se mostraban mucho más abiertos y conversadores que dentro del centro. Entonces eran momentos de aprendizaje mutuo. Esther era una de las alumnas con las que más relación tuve, ya que, además de ser profesor suyo, nos conocíamos de otras actividades, llegando incluso en una ocasión a participar juntos en una representación teatral. En aquellos días se encontraba asfixiada por los pequeños problemas que, irremisiblemente, todos sufrimos alguna vez en la vida. - ¡Todos los hombres sois iguales! -me soltó como un latigazo nada más que se llegó donde yo estaba-. - Ya he oído eso muchas otras veces, pequeña -dije emitiendo una sonora carcajada-, así que como no me cuentes nada nuevo... - No os entiendo -sonrió con la boca y con la mirada-, ¡sois tan raros!, sólo pido una cosa, fidelidad, ¡y no hay manera! - ¡Vaya, vaya, otra vez los celos! -exclamé con la sensación de que esa charla ya la había tenido antes-, si seguro que no es nada, ¡a ver!, ¿qué ha pasado ahora? - Lleva dos días sin llamarme -hizo ademán de pegar al aire-, ¡el muy cabrón! - Creo, Esther, que no tienes muy claro lo que es la fidelidad -me dispuse a ejercer de maestro-, el que no te llame no quiere decir que te esté poniendo los tarros, como tú pareces creer, ¿por qué es eso, no? asintió sonriendo-. Además, la fidelidad no es sólo eso, yo, por ejemplo, no he sido capaz de encontrar una mujer que haya sido fiel a mis ideas, a mi pensamiento o a mi forma de ser..., y eso sí que es importante. - ¿Y lo otro no lo es? - Por supuesto, pero no es tan difícil de conseguir -me moví un poco para que el sol me diera en la espalda-. ¡Joder, Esther, si todavía estas empezando a vivir!, ¿qué problemas tienes?, si tu novio desaparece o crees que no te quiere o que te engaña, pues le dejas y que se joda, piensa que más pierde él. - Ya, hombre, ¿y yo? -dijo detrás de una triste mirada-. -84- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Tú eres un regalo, tonta! -le alagué usando parte de mi filosofía vital para levantarle el ánimo-, repítetelo todos los días delante del espejo al levantarte por la mañana y acabarás creyéndotelo. Por la vida se camina mejor si se tiene a la autoestima como compañera de viaje, ¿o no? - Yo soy un regalo, yo soy un regalo... -repetía, partiéndose de risa-, ¡vaya! Este tipo de concilios con los alumnos estaban, con seguridad, prohibidos por alguna de las múltiples normativas que nos entregaban cuando comenzaba cada curso y que, por supuesto, nadie leíamos. De cualquier modo, todos sabíamos que la cohabitación entre alumnos y profesores estaba mal considerada, llegando a ser, para la mayor parte del claustro, una práctica totalmente reprochable. Por ello, y más cuando había descubierto, gracias al padre Francisco, la existencia de tutores vigilantes para los profesores jóvenes, mantenía estas conversaciones poniendo todo el cuidado posible en no ser observado y escrutado. Eso no quiere decir que rehuyera de estos productivos encuentros, puesto que pensaba que la mejor manera de educar a las alumnos pasa por conocerles primero en profundidad y ese era, a mi entender, el mejor modo de hacerlo, a pesar de que muchos, condicionados por su mente plana, pudieran escandalizarse. Era día de examen y se notaba el ambiente cuando entré en el aula. El hecho de que los alumnos se encontraran todos en su sitio y el silencio causado por la lógica expectación ante lo que se les pudiera avecinar provocaban que la estancia se pareciera poco a la que normalmente era. Saqué el fajo de exámenes del maletín, pues yo no era de los que malgastaba el tiempo dictándolo, y me dispuse a dar el discurso de siempre. - Bien, chicos, ya sabéis que estáis en un examen con lo cual, a partir de ahora, no se permiten comentarios, charlas, miraditas hacia delante, hacia atrás, a izquierda y a derecha y demás maquinaciones fraudulentas... -se escucharon algunas risas-. Eso no quiere decir que yo os vaya a coartar vuestro legítimo derecho a copiar o, al menos, a intentarlo... Ya os he contado muchas veces que, por experiencia, sé que siempre se hace, de hecho, yo aprobé media carrera haciéndolo... -había un breve murmullo en la sala-. Por eso, como siempre, el examen va a ser lo suficientemente largo como para que no os merezca la pena copiar, pues, por falta de tiempo, no vais a obtener ningún resultado positivo de ello -comencé a entregar los exámenes-. ¡Ah!, el que sea tan tonto como para que le pille, ya sea aquí o a posteriori, que sepa que tiene un cero. Durante mis años de estudiante universitario había desarrollado, junto con un grupo de compañeros, un método casi infalible de realización conjunta de exámenes que nos permitía la superación de prácticamente todas las asignaturas en la primera convocatoria. Formábamos en aquel entonces un grupo compacto y muy envidiado. De hecho, sólo hubo resistencia por parte de una de las asignaturas, aunque ciertamente bastante más grande de lo previsto, pues tuve que esperar para superarla hasta el último momento. Debido a esas circunstancias de mi pasado como estudiante, cuando me encontré al otro lado del mundo de la enseñanza, fui consciente en todo momento de que no podía evitar que en mis exámenes se copiara, pero sí podía disminuir las consecuencias de ello. Por eso, dilataba el contenido de los exámenes hasta el límite de tiempo máximo disponible para su realización. Así, si alguien pensaba en copiar del libro, chuletas, apuntes o de otros compañeros, el resultado es que se iba a quedar corto, si es que no le pillaba antes en semejantes enredos. Una vez recogidos los exámenes, después de escuchar las sempiternas quejas sobre lo difícil o largo que había resultado todo, salí del aula y me encontré de frente con la figura de Mandril envuelta, como era habitual, en la misma sucia bata blanca de siempre. La forma en que se frotaba nerviosamente las manos presagiaba una de sus peroratas sobre alguna intrascendencia. Me equivoqué. - ¡Oye Racso! -me llamó-, te he estado escuchando durante un rato mientras les hacías el examen, ¿por qué estábais haciendo un examen, no? -preguntó con malicia-. - Sí, así era -contesté conteniendo el enojo que me provocaba el que alguien me espiara y que además me lo confesara con total tranquilidad-, ¿pasa alguna cosa? - He observado que, a veces, a alguno le hablas durante el examen... - Es cierto, de vez en cuando me gusta gastar ciertas bromas para destensar el ambiente -me expliqué diciendo la verdad-. - Pues esas no son formas -volvió a frotarse las manos emitiendo un ruido repulsivo-, en un examen debe primar la disciplina por encima de todo, estas cosas les llevan a la confusión..., ¡tienes que cambiar, Racso! No sé que me irritaba más, su cara de condescendencia cuando me lo estaba diciendo, intentando adoptar un tono paternalista, como si estuviera corrigiendo a un discípulo que se ha equivocado, o, por el contrario, el hecho de que ese personaje pudiera campar a sus anchas por las parcelas que son propiedad de otro, jactándose además de ello, sin que este pudiera ni siquiera denunciarlo. Me daba cuenta que tras el problema que había tenido con don Cándido no podía cometer más descuidos de ese tipo. Por eso, con gran dificultad, debido a mi carácter contestatario, aquel día conseguí contenerme y no decir lo que realmente pensaba. Más tarde, en casa, intenté desahogarme, contándoselo a mi madre, que era la única persona que allí estaba cuando llegué. -85- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Por Dios, vaya elemento ese Mandril! -exclamó mi madre cuando le conté que me vigilaba- ¿Y qué hiciste después?, porque te conozco, tú eres capaz de montarle el santo expolio allí mismo, delante de todos. - No madre, me contuve -contesté tranquilo-, sé guardar las apariencias, lo que pasa es que no me conoces tan bien como tú crees. - ¡Uy, no te voy a conocer! -masculló entre dientes- Ese tío me la está montando, seguro -continué-, me la intentó jugar el curso pasado y este año está haciendo lo mismo. - Tú no lo puedes saber, hijo -comentó mi madre-, puede ser otro, incluso el que menos pienses. - ¡Pues claro que lo sé, es él! -me enfadé porque dudaba de lo que le decía sin tener un solo argumento en el que basarse-, seguró que si te lo hubiera contado alguna vecina no lo dudarías ni un instante. - ¿Y qué? -comenzó a gritarme-, ¿qué le vas a hacer?, ¿matarle? -preguntó sarcásticamente-. - Lo que debería hacer es amenazarle, cogerle un día por banda y decirle que me dejara en paz o lo pagaría. - Eso, ¡cómo un macarra! -me replicó-, lo que tienes que hacer es dejarlo pasar y no decirle nada -bajó el tono de voz-. Mira, Racso, tienes que aprender que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio -soltó una típica consigna nacionalcatólica de las que había aprendido de niña a base de golpe de regla en los dedos-, a cada uno el tiempo lo va a poner en su lugar. Le hice caso. No debí. El efecto mariposa, uno de tantos, había comenzado a funcionar y las consecuencias de aquel no iban a ser precisamente amables. La explicación de lo que era el efecto mariposa era una de mis favoritas pues tenía aplicaciones para aclarar o justificar numerosos actos tanto cotidianos como históricos y analizar sus consecuencias. En todos los cursos y en todas las asignaturas, en alguna ocasión, surgía la pregunta. - ¿Alguien sabe lo qué es el efecto mariposa? -pregunté a la concurrencia-. - Racso, yo creo que lo sé, más o menos -dijó un alumno al que todos llamaban Rober, de los que un gran número de profesores suelen considerar incapaces, pero que yo siempre supe que era más inteligente de lo que decían-. - Bien, adelante pues... -dije-. - Creo que tiene que ver con la teoría del caos -comenzó a explicar, rascándose una de las pobladas patillas que lucía-, con que todas las cosas que suceden tienen sus causas y sus consecuencias. - Sí, algo así -le puse la mano en el hombro-, pero dinos, ¿por qué se llama efecto mariposa? - Eso es fácil -sonrió satisfecho-, se debe a que el ejemplo típico que solía explicar quien elaboró la teoría concluía con que el batir de las alas de una mariposa en Londres podía acabar provocando, mediante una cadena de consecuencias, un tifón en Hong Kong. - Sí señor, Rober, ¡hoy te veo despierto! -me dirigí a la tarima para hablar a todos-. Vuestro compañero lo ha explicado perfectamente, pero, por si alguno no lo tiene claro voy a intentar improvisar un ejemplo mucho más cotidiano..., más, ¿cómo decirlo?, más nuestro. - No me vas a poder superar -rió Rober-. - Ya veremos -le di una palmadita en la espalda-. Imaginad que un chico tiene una novia y ha quedado con ella el sábado por la mañana. Ellos piensan casarse en un futuro. Digamos que este chico se levanta tarde porque ha tenido una resaca de esas que dejan a uno más hundido que el Titanic y se encuentra que, cuando está saliendo por la puerta, su madre empieza a gritarle histéricamente diciéndole que haga la cama sin demora. Como no quiere líos, le hace caso y tarda unos diez minutos. Al bajar a la calle, justo cuando sale por la puerta, pasa un camión y le atropella, matándole... - ¡Hala, que barbaridad! -dijo uno de las chicos de la primera fila-. - Espera, espera, que no he acabado... -proseguí-, la chica que se iba a casar con él, lo pasa mal durante algún tiempo y años después se casa con otro y tiene dos hijos. El primogénito de esta pareja se mete en política y llega a ser presidente de España. Un día acaba declarando la guerra a otro país y en ella mueren cien mil personas... ¿Cuál es aquí el efecto mariposa? - Que la muerte de esas cien mil personas se deriva de que la madre de aquel chico le obligó a hacer la cama en ese preciso momento -contestó rápidamente Rober -. - Muy bien, Rober -bajé de la tarima y me puse a andar entre los pupitres-. Creo que todos lo habéis entendido. La lección que podemos sacar de esto es que cada uno de nuestros actos, por nimio o insignificante que nos parezca, va a tener sus consecuencias. A partir de ahora pensaros más las cosas que hacéis, no sea que vayáis a provocar una catástrofe -concluí mientras todos parecían meditar-. La entrega de los exámenes corregidos provocaba siempre algunas fricciones, debido, entre otras cosas, a las inevitables comparaciones entre ellos. Cierto es que siempre se ha asegurado que los profesores no tenemos o no cogemos manía a ningún alumno, pero si consideramos que somos personas y que ellos también lo son, el inevitable trato social al que estamos obligados unos y otros genera lógicamente este tipo de problemas, aunque después se nieguen diplomáticamente. Solía solucionar estos conflictos con un argumento incuestionable. -86- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Por qué a Esther le has puesto más nota en esta pregunta que a mí? -preguntó Paula, una alumna que aparentaba estar en un estado de enfado permanente-. Eso me parece un poco porcino. - ¿Porcino? -pregunté confuso-, no te entiendo. - Sí, porcino, cochino, puerco..., me refiero a que es una marranada -Paula hizo reír al resto de la clase con la ocurrencia-. - Ya, bueno..., en fin, en cuanto a tu pregunta, la respuesta es sencilla, Paula -contesté sosegadamente-, le puse más nota porque puedo. Normalmente, la primera vez que un grupo oía esta respuesta, la reacción era una mezcla de los murmullos de desaprobación con las risas de la gente a la que la réplica les había hecho gracia y los pequeños aplausos de algún enemigo natural de la persona hacía la que me había dirigido. Después venía la explicación. - Mira, no te voy a engañar, otro profesor te diría que se debe a una mejor expresión o que el examen merece una visión de conjunto -en esos momentos todos escuchaban atentamente-, o que hay que cambiar el comportamiento o vete a saber tú qué cosas... Sin embargo, es mucho más fácil, apruebo a alguien porque puedo, suspendo a alguien porque puedo, expulso a una persona de clase porque puedo o le quito un examen porque puedo, me llevo bien o mal con alguien porque puedo... y así hasta el infinito. - Tiene su lógica -murmuró uno de los que estaban cerca de mí-. - Y podéis aplicarlo a más cosas... -continué hablando al tiempo que recorría todo el aula-, la gente siempre busca explicaciones a los sucesos cotidianos tratando de indagar en las razones que llevan a tomar tal o cual decisión, analizando posibles culpabilidades, cuando en realidad todo es mucho más simple de lo que parece... Tú, Paula, por ejemplo -me puse a su lado-, para que se te quite el mosqueo conmigo -la vi tranquilizarse-, imagínate que te compras un vestido que a tu madre no le gusta nada, ya sabes, de esos que nunca se pondría ella... - Ya lo he hecho alguna vez -se rió con picardía mirando a sus compañeras de los alrededores-. - Mejor me lo pones..., dime, ¿por qué dijo tu madre que lo habías hecho?, porque seguro que encontró alguna razón. - Me dijo que era por llevarle la contraria, para darle un disgusto. - ¡Esther! -cambié de interlocutora-, ¿por qué crees que Paula compró el vestido? - Para darle un disgusto a su madre, es evidente... -todos rieron la gracia de Esther-. No, en serio, supongo que porque le gustaba. - Escuchad -volví a caminar por toda la sala-, si preguntara porque lo hizo a cada uno de vosotros, seguro que todos, salvo los que siempre os negáis a participar, me daríais una razón diferente y la respuesta más fácil es que vuestra compañera se compró el vestido porque podía, porque usando esa maravillosa capacidad de elegir que tenemos los humanos, de la que ya os he hablado varias veces, escogió comprar el vestido. En aquel momento tenía medios para hacerlo y, desde luego, seguro que no se le pasó por la cabeza, por ejemplo, fastidiar a su madre. Cada vez que esta charla asomaba entre las paredes de un aula, después solía sentir mi autoridad reafirmada, ya que los propios alumnos entendían que la mayor parte de las veces pedir explicaciones por algo era inútil. Cualquier persona, cuando hace algo, lo hace porque puede. No existían más razonamientos. Lo malo del argumento es que, en ocasiones, se volvía en mi contra, porque había quien lo utilizaba abusivamente para justificar cualquier falta cometida. Entonces pensaba que estaba creando monstruos. Había decidido subir un peldaño más en el escalafón social. Tenía casi treinta años y era el momento de comprar un coche. Durante un tiempo había compartido con mis hermanos el viejo coche del abuelo y, desde que decidimos deshacernos de él, no había vuelto a sentir la necesidad de tener uno. Acompañado de mi hermano Luis, recorrí todos los concesionarios buscando un vehículo que se adaptara a lo que estaba buscando. Tenía que ser pequeño, de segunda mano, ya que no había dinero para uno nuevo, y no muy antiguo, pues no quería que me diera problemas mecánicos. Para el deseado BMW tendría que esperar a una mejor ocasión. Entramos al local donde estaban expuestos a la venta los coches, limpios y relucientes como astros. Enseguida se nos acercó uno de esos vendedores con alma de fulero y enredante como nadie, de los que mienten más que hablan, para convencernos de que el producto que estábamos buscando lo tenían allí con total seguridad. Pero eso ya lo sabíamos, puesto que ya habíamos recorrido todos los concesionarios, incluido en el que nos encontrábamos. - Quiero ese... -dije con seguridad, señalando hacía un bonito Alfa Romeo rojo que habíamos estado probando anteriormente y que sabíamos que estaba en buenas condiciones-. - ¿El señor no quiere ver antes otros? -mostró una amplia sonrisa de vendedor-, precisamente hoy... - No... -le corté tajante pues sabía de la gran capacidad para confundir que gasta ese gremio-, ese... -volví a señalar-, ¿cuánto? - Se podría dejar en unas... -pareció pensarlo-, setecientas cincuenta mil. - ¡Vale! -dije tras consultar con la mirada a Luis-, hagamos papeles... -87- © Oscar Gutiérrez Aragón El vendedor se retiró para dar paso a un administrativo que nos condujo a una mesa de despacho. De una carpeta sacó la documentación del vehículo y comenzó a hacerme preguntas. - ¿Cuánto le ha dicho mi compañero que vale el coche? -sacó un bolígrafo barato-. - Setencientas mil -mentí-, ¿no, Luis? -mire a mi hermano, que sonreía-. - Bien, pues lo apunto aquí..., ya está..., y si ahora me dices la forma de pago, acabamos en un momento. En ese momento me di cuenta de que la evidente falta de comunicación que existía entre los empleados me había hecho ahorrar cincuenta mil pesetas en un solo segundo de agudeza mental. Decidí seguir probando suerte. - ¡Oye!, he visto que no tiene radiocassette -abrí los brazos-, y un coche sin radio es como un jardín sin flores. - Veré lo que se puede hacer -respondió sin dejar mover papeles que sacaba continuamente de la carpeta-. Hablaré con el jefe... - A plazos... - ¿Qué? -parecía confundido-. - Digo que lo pago a plazos, en veinticuatro meses. Salí del concesionario en mi nuevo vehículo, el primero de mi propiedad. Luis y yo comentamos entre risas el ahorro que habíamos conseguido, las cuales aumentaron cuando nos dimos cuenta que habían instalado una vieja radio con los números de serie borrados. Resultaba tan paradójico que mi coche llevara un radiocassette robado sin que hubiera sido yo el que lo había comprado, que no pude menos que sonreír internamente. Lo primero que hice, tras parar en una gasolinera, fue ir a una antigua imprenta donde realizaban prácticamente cualquier trabajo. Salí de ella con una pegatina. Le pedí a Luis que me ayudara a colocarla en la parte trasera del coche. Cuando la extendimos se leía perfectamente “amor y venganza”. - ¿Por qué has puesto eso? -preguntó Luis interesado-. - Por nada en especial, ¡cosas mías!, ya sabes -le guiñé un ojo-. Hacía tiempo que no veía a mis antiguos compañeros de La Anunciación, así que, cuando recibí su llamada, no lo dudé ni un instante y acepté unirme a la cena que se iba a celebrar en una bodega que era propiedad de uno de los componentes del curso que estaban impartiendo, el cual, anteriormente, había sido alumno mío en otro modulo del INEM. Entre trozos de tortilla, porciones de empanada y litros de vino casero, Fernando me fue contando su proyecto de adquirirle la academia a Teodora, pues esta decía sentirse profundamente cansada de una larga vida dedicada primero a su marido y después a hacer crecer el sueño que él desarrolló. Así mismo, me comentó, entre risas, que, a pesar de todo, Dora no había perdido su instinto de buitre carroñero a la hora de negociar y que pretendía obtener por la academia al menos el doble de lo que él creía que realmente valía. Por su parte, Miguel, tras perder el trabajo en el colegio de monjas, había conseguido superar el trauma que una situación así siempre provoca gracias a la obtención de un pequeño puesto de profesor asociado en la universidad. Más que nada, se trataba de una ocupación a tiempo muy parcial, pero en la que veía posibilidades futuras de crecimiento. Por supuesto, bajo la apariencia de una broma, le compadecí, aunque lo cierto es que pensaba, por la experiencia sufrida, que allí, sin padrino, no existía ninguna posibilidad de mantener el empleo. El ambiente fue especial, pues muchas de las personas que asistieron al convite, eran conocidos míos de tiempo atrás, de alguno de los cursos anteriores. Una de ellas era Susana, una antigua alumna de un aburrido módulo sobre la banca, con la que había tenido una sana amistad basada en el afecto mutuo. Susana era una chica más o menos de mi edad, muy bella según los cánones clásicos, pues a su esbelta figura le acompañaba una preciosa cara de suaves rasgos. Al acabar la cena, nuestros acompañantes fueron abandonando la bodega y nos quedamos solos en la mesa. - ¡Cuánto tiempo sin saber nada de ti! -me dijo al sentarme a su lado-, ya echaba de menos discutir contigo -comentó entre risas-. - Yo tampoco sabía por donde andabas... -le serví un poco más de vino y llené también mi vaso-, ha sido una sorpresa enterarme que estabas haciendo otro curso en la academia. - Ya sabes, no sale trabajo y, por lo menos, así ocupo el tiempo en algo que resulte productivo -sonrió-, además, ¡Fernando nos trata tan bien! - Siempre fue un crack de la enseñanza, hay que reconocerlo -volví a servir más vino-. - ¿Y a ti, qué tal te trata la vida? -bebió de su vaso y se dispuso a servir-, no parece que mal, ya he visto que te has comprado un coche -señaló hacia la puerta que conducía al exterior-. - Sí, lo compré hace unos días -sonreí al tiempo que le cogía la mano-, ¿a qué es bonito, eh? - No esta mal -me cogió la otra mano y apoyó lentamente su frente en la mía-. En sus ojos se podía ver el deseo y supongo que los míos no expresaban algo diferente. Susana me había gustado desde el primer momento en que su vida se cruzó con la mía, pero mi corazón siempre había estado encadenado a otras almas. En aquel momento de silencio, que pareció eterno, en que nuestras -88- © Oscar Gutiérrez Aragón miradas casi se podían tocar, pensé que no le había prestado la suficiente atención que realmente se merecía. - Bueno, ¿qué? -murmuró de súbito-. - Eso... -fue lo único que llegué a decir-. El largo beso me hizo olvidar la promesa que me había hecho de no volver a enamorarme. Para ser sincero, no era exactamente amor lo que allí se respiraba, aunque era una sensación que debía ser pariente cercana. Sentía la felicidad en mi espíritu y eso era lo que importaba. Salimos al exterior, donde el resto del grupo estaba divirtiéndose bajo los efectos del vino y de la música que sonaba con fuerza desde dentro de uno de los vehículos. Nos cruzamos con un sonriente Fernando que me hizo una seña cómplice cuando nos vio amarrados el uno al otro y le advertí que no nos esperaran, ya que íbamos a dar un paseo por el monte cercano, pues teníamos mucho que contarnos. - ¡Qué os vaya bien! -nos dijo sin parar de moverse al son de la bachata-. - Así sea -dije escuetamente con una amplía sonrisa de satisfacción-. - ¡Oye! -me gritó cuando ya nos alejábamos-, ¡a ver si nos vemos más a menudo! La noche fue larga y plena de emociones pues Susana y yo nos amamos sobre la hierba, como hacían nuestros antepasados, en una era de pueblo, a la luz de una luna inmensa que parecía querer ser cómplice con su esplendor de aquella relación que estaba naciendo. Sentíamos conocernos de siempre mientras nuestros cuerpos se fundían con una fervorosa pasión nunca exenta de la necesaria ternura. Al regresar, nos prometimos intentar superar nuestros miedos a las relaciones sinceras, pues ella también tenía un oscuro pasado en el que la suerte y el compromiso tampoco fueron compañeros de viaje, y dejar que fuera el destino el que nos situara donde mereciéramos estar. El sol de la mañana siguiente quiso iluminar las buenas noticias que, al igual que las malas, tienen por costumbre mostrarse en grupo. Aprovechando que estabamos todos reunidos pero dispersos a lo largo de la casa, mi hermana nos convocó para comunicarnos una noticia. En ese momento Luis y yo guerreábamos por el bote del Cola Cao. - Carlos y yo hemos decidido casarnos -nos dijo tras un instante de suspense-, sólo nos falta fijar la fecha de la boda. - ¡Ay, Dios bendito! -comenzó a vociferar mi madre entre lágrimas-, ¡hija mía, qué alegría me das! -le abrazó con fuerza-, ¡si ya me lo estaba viendo venir yo! Me preguntaba cual sería la razón de ese alborozo casi histérico que suelen demostrar las madres cuando casan a las hijas, como si quisieran demostrar que han conseguido cumplir una misión nunca reconocida a la que se ven obligadas por el mero hecho de parirlas. No me cabe duda de que no sienten lo mismo cuando el que se casa es un hijo, como había podido comprobar con ocasión de la boda de mi hermano Chus, allá en el sur, tiempo atrás. Tenía la impresión de que, en la boda de una hija, las madres quieren proyectan sus propios sueños no realizados. A partir de aquel día en mi casa sólo existía un tema de conversación, la boda de Alma..., “el tema”. - Bueno, ya solo quedáis vosotros dos -dijo mi padre dirigiéndose a Luis y a mí que todavía estabamos un poco sorprendidos-, os casáis y os vais de casa y, así, nos quedamos tu madre y yo solitos, ¡que ya va siendo hora, coño! - En fin, habrá que darte la enhorabuena, Almita -le di un beso de felicitación-. - Parece que va a haber otro más a comer -rió Luis con fuerza mientras la abrazaba-. - Tenéis que ayudarme a preparar la boda -nos comentó Alma cuando se quedó a solas con Luis y conmigo, ya que siempre contaba con nosotros para todo-, ya os contaré lo que quiero... Por cierto, habrá que iros buscando compañía femenina para ese día. - Quizás yo ya haya arreglado ese detalle -sonreí enigmáticamente-. - ¡Serás capullo! -exclamó Alma-, ¡y no me has contado nada!, ¡ya puedes ir soltándolo! El patio del colegio era un lugar por el que la información, que a veces no es posible conseguir por las vías normales, circulaba sin dominio ni moderación. Incluso, en ocasiones, las noticias que por allí transitaban de boca en boca tenían tal trascendencia que resultaba sorprendente que hubieran permanecido en el silencio hasta entonces. - Me han dicho que el próximo curso no sigues aquí -me comentó uno de los alumnos en mitad de una conversación-. - ¿Qué? -grité-, pero, ¿quién te ha dicho eso? -pregunté después extrañado y casi sobrecogido-, ¡no puede ser, si yo no sé nada! - Lo anda diciendo por ahí uno que es sobrino del jefe de primaria -señaló hacia él aludido, que se encontraba alejado, a unos cincuenta metros de nosotros-, parece ser que no están contentos contigo y que ya han buscado un sustituto. - ¡Putos perros! -exclamé muy enfadado, pues la noticia podía ser perfectamente cierta en aquel mundillo intrigante donde el interesado siempre es el último en enterarse-, pero si yo creo que hago mi trabajo de una forma correcta y honrada... -89- © Oscar Gutiérrez Aragón - Además, contigo se aprende -dijo Esther, que se había unido a la conversación-, ¡no como con otros que yo me sé! -siguió con la mirada a Mandril que paseaba arriba y abajo por las cercanías intentando escuchar algo-. - Es cierto -dijo el alumno bajando la voz-, estamos la mayoría muy contentos contigo, preparas las clases para que sean amenas, nos hablas de casos reales, utilizas la prensa diaria, si surge un tema nos hablas de él, aunque no lo lleves preparado, improvisas, nos haces partícipes de tus métodos de enseñanza... De todo eso nos damos cuenta, ¡no somos tan bobos como se creen! -se rió, cruzando la mirada con la de Esther-. - Deberías intentar hacer algo -dijo Esther poniéndose seria-, no queremos que te despidan, lo dice todo el mundo. - Lo haré... -comenté desolado-. - Lo siento -dijo el alumno poniéndome una mano en el hombro-, tenía que decírtelo. - No, no, si no pasa nada, en realidad os agradezco que os preocupéis por mí -me dispuse a irme-, ¡ya quisieran otros! -sonreí de una forma casi imperceptible-. Aquella tarde, al acabar las clases del día, me dirigí al despacho del rector con la firme idea de obtener información. Con la agitación lógica del momento, tras conocer la mala noticia y con la excitación propia de aquel que va al encuentro del Padre de Dios, llamé a su puerta y, casi inmediatamente, me hizo pasar. Por el trato que había tenido con ellos a lo largo de mi vida, sabía que era muy complicado que un representante del clero me dijera lo que quería, si todavía le era útil para algo no decírmelo. En este caso, el hecho de que faltara todavía un trimestre para acabar el curso, no iba a favorecer mis pesquisas, aunque, si mostraba cierta habilidad, era seguro que no iba a abandonar la estancia sin saber lo que tenía de veraz la noticia recibida por la mañana. De todos modos, cuando cruce el umbral de aquella sala ya le odiaba, por maquinar contra mí, por ocultarme la supuesta conspiración que existía para hacerme daño. - Quería hablar con usted... -le dije serenamente mientras me dirigía hacia su mesa, situada en el fondo del amplio despacho-. - Bien, siéntate -me mostró la silla-, te escucho. - Como usted sabe, yo estoy empleado en otro sitio además de aquí -mentí-, no sé si el padre Francisco se lo contaría. - No, la verdad es que no lo sabía nada -apagó el ordenador-, ¿en qué otra cosa trabajas? - En formación profesional, en los cursos del INEM, con los parados. - ¡Ah!, parece interesante. - Lo es, lo que pasa es que es un oficio sin futuro -le expliqué sin dejar de mirarle a los ojos-, no se trabaja todo el año y además suele coincidir con las vacaciones de aquí por lo que llevo varios años sin descanso. - Entiendo... -la verdad es que su cara no reflejaba el menor propósito de prestarme atención-. - Me han ofrecido unos cursos para trabajar a partir del próximo mes -continué mintiendo-. - Ya, y quieres que te arreglemos los horarios o algo así -en ese momento pareció preocuparse-, pues no creo que vaya a poder ser... - No, precisamente es todo lo contrario -bajé la cabeza para aparentar sumisión-, venía a decirle que he renunciado a ellos porque así podré centrarme mejor en mi trabajo aquí en el colegio, que es el que más me gusta y en el que creo que consigo unos resultados más satisfactorios. - Mira -comenzó a decir tras meditar su respuesta-, yo no te voy a engañar, he venido observando en ti una preocupante falta de talante y, desde mi punto de vista, creo que no deberías renunciar a ese empleo que te ofrecen. - Pero, ¿cómo puede saber mis cualidades o la falta de ellas?, si es la primera vez que habla conmigo... -intenté controlarme sin conseguirlo-, ¡si no me conoce! - Bueno, eso es cierto, me baso en los informes que me han llegado sobre ti y, en todo caso, tengo que comprobarlos personalmente..., con esto quiero decirte que trabajes tranquilo y luego ya veremos. Me gustaría que me hubiese explicado como se puede trabajar tranquilo sabiendo que te van a despedir al cabo de unos meses. No sabía cómo pero estaba seguro de que ya estaba otra vez Mandril enredando a traición, manejando los hilos de mi futuro. El rector tuvo razones sobradas para agradecer a su Dios el que me dijera que me faltaba talante, ya que si me hubiera acusado de escasez de talento estoy seguro que en aquel mismo instante hubiera perdido los estribos y él habría salido malparado. Me propuse que en los meses que quedaban hasta la finalización del año escolar intentaría encontrar el talante perdido, aunque no supiera realmente lo que era. Y no lo sabía porque esa palabra podía significar cualquier cosa. Algunos jesuitas, como el resto del clero católico, tenían la mala costumbre de hablar de un modo impreciso, de manera que dejaban un gran margen a la interpretación, o lo que es lo mismo, “decían, pero no decían”. El Padre Torrente de Dios era uno de ellos. En aquella reunión no me dijo que me iba a despedir, y, si llegaba a hacerlo, tampoco me dejó claro el porqué, ni me dijo quien le informaba de mis supuestos desmanes. Los profesores jóvenes solíamos -90- © Oscar Gutiérrez Aragón comentar, a modo de chanza, que para hablar con él y llegar a entender lo que quería decirnos hacía falta un diccionario jesuita-español, español-jesuita con el que realizar las correspondientes traducciones, en las que, de todos modos, durante aquellos años ya habíamos logrado hacer grandes progresos. Así, por ejemplo, ya sabíamos que si nos decía “no estaría mal representar una obra de teatro sobre la Navidad”, lo que realmente estaba sugiriendo es que “tú, que no creo que te merezcas lo que te paga mi casa, busca unos alumnos de confianza y monta una obra teatral para dentro de una semana”, o si preguntaba “¿tienes algo que hacer el próximo viernes?”, lo que estaba advirtiendo es que “este viernes te presentas en la estación de autobuses a las seis y media de la mañana y después acompañas a los alumnos de cuarto de E.S.O. en su excursión a Madrid durante todo el día”. ¡Bah!, como se ve, con práctica, tampoco resultaba tan complicado. Aún así, en lo referente a lo del talante no lo tenía del todo claro. En aquel tiempo estaba en el colegio un jesuita joven con el que trabé una buena amistad. El Padre José era un hombre que pasaba ligeramente de los treinta y que se caracterizaba por su aspecto campechano de camiseta y zapatillas deportivas. Recorría continuamente los pasillos del colegio buscando una conversación que le alejara del letargo que le estaba produciendo su estancia allí. Las charlas con él siempre eran amenas e instructivas. A los pocos días, mientras me invitaba a un refresco en el comedor de la congregación, le comenté el dialogo que había tenido con su superior. - A nosotros tampoco nos cae muy bien que digamos -me decía el Padre José mientras abría unas Coca Colas-, muchas de sus decisiones no parecen muy acertadas, pero ya sabes que tenemos voto de obediencia y lo que él diga va a misa. - Sí, había oído hablar de que tenéis tres votos -comenté interesado por el tema-. - Tú te refieres a los votos de obediencia, pobreza y castidad -bebió un poco de su refresco-, aunque, en realidad, nosotros, los jesuitas, tenemos un cuarto voto, el de obediencia al Papa. - ¿Y los cumplís o no? -pregunté riendo al tiempo que le indiqué que mirara hacía la botella mediada de Marqués de Caceres que había en la mesa de al lado-, porque a mi el Rioja no me parece un signo de pobreza precisamente. - ¡Ah!, ¿eso? -se rió conmigo-, es que le gusta al Padre Rector, ya te he dicho que él es el que manda... -suspiró y pareció recordar algo-. Fíjate lo falso que es este hombre que a nosotros nos prohibe tener un ordenador en la habitación porque es un símbolo de ostentación y la verdad es que lo necesitamos para trabajar... -parecía desencantado-, supongo que habrás visto el que tiene él en el despacho. - ¡Tranquilo, hombre, que esto pasa en las mejores familias! -quise tranquilizarle-. - Es que estoy muy desengañado -se inclinó hacia delante y procedió a confesarse-, entré aquí abandonando mi vida anterior, que no era mala, y no me he encontrado lo que esperaba -extendió sus brazos-, ¡hay tantas cosas por cambiar y se hace tan poco! - ¡No será para tanto! -intenté contemporizar-, algo se hará, digo yo, todo cambia, todo evoluciona... - ¿Quieres que te cuente algo paradójico? -no esperó mi respuesta-, ¿te puedes creer que en la Compañía de Jesús no podría ingresar Jesús? - ¿Jesús de Nazaret? -pregunté incrédulo, creyendo que me estaba tomando el pelo-. - Sí..., te explico, sigue en vigor una antigua regla interna que se instauró para que no entrasen los conversos, falsos o no, en la Compañía tras la expulsión de los judíos de España -bajó la voz-. Pues bien, esa norma impide el ingreso de aquellos que no sean capaces de demostrar que no tienen rastro de sangre hebrea durante las últimas diez generaciones. - ¡Vaya! -exclamé sorprendido-, claro, Jesús de Nazaret nació, vivió y murió siendo judío. - Y sus padres, María y José, y todos los apóstoles y cuantos personajes pueblan el Nuevo Testamento -remató el padre José-. - ¡Alucinante! -exclamé tras acabar mi Coca Cola-, ¡hombre, tampoco ahora nos vamos a rasgar las vestiduras! -utilicé a propósito la expresión hebrea-, ¿qué te esperabas?, ¿no sabías ya que la mayoría de los católicos ni siquiera ha leído su libro sagrado, más que nada porque ni siquiera se fomenta desde las altas esferas eclesiásticas? ¡Pero si no tienen ni idea de lo que realmente predicó Jesús!, ¡cómo si no lo viera yo en mi casa todos los días! ¿te imaginas que un día se enterasen de que nunca quiso fundar una iglesia?, ¡menuda se iba a montar! - ¡Anda, calla, no seas hereje! - ¡Ya..., ya sé que me exaltó un poco con estos temas! - De todos modos, volviendo a lo que estábamos hablando antes -continuó tras suspirar de nuevo-, lo que peor llevo es ver como nuestro excelso rector maltrata al que supone débil, mientras hace continuas reverencias a la gente con poder, con dinero o con ambos, ya sabes a quien me refiero, a los constructores, a los propietarios de minas o a los catedráticos universitarios que nos traen a sus hijos aquí. ¿No te has enterado de su última hazaña?, ¡dan ganas de sonrojarse y bajar la cabeza hasta arrastrarla por el suelo por pertenecer al mismo grupo de trabajadores que él! - ¿Y cuál es?, porque la verdad es que no sé ni de cerca a lo que te refieres. - Verás, parece ser que una de las cocineras ha cumplido sesenta y cinco años por lo que, según la legislación, le ha llegado la edad de jubilación. El problema está en que, por unos meses, siete creo, no -91- © Oscar Gutiérrez Aragón llega a los quince años de cotización mínima para poder cobrar una pensión..., esta señora no se había puesto a trabajar hasta que enviudo, ¿te imaginas ya por donde voy? - Pues no, ¡sigue! - La cosa es que existe una ley que en estos casos permite seguir trabajando en la misma empresa, siempre que exista un mutuo acuerdo, claro, durante los meses necesarios para tener derecho a una pensión. - Es lógico, se trata de proteger al trabajador jubilado -apunté-, imagina que esta mujer no se muere hasta los cien años, ¿de qué iba a vivir los próximos treinta y cinco?..., ¿del aire? - Exacto, eso es, y ¿a qué no sabes lo que le dijo nuestro amigo el Padre de Dios a la pobre cocinera? - Conociéndole, me lo puedo imaginar. - Ese no es mi problema, le soltó..., ¡y la jubiló! En fin, supongo que ahora habrá abogados, juicios y todo eso, pero, ya ves, peor mala fe no se puede tener, ya que cocinera necesitamos, sea ella o una nueva. - ¡Lo que hay que ver! -exclamé tras unos segundos en silencio-. Durante los meses siguientes, intenté seguir cumpliendo con mis obligaciones con los alumnos, como si nada hubiera pasado, pues pensaba que ese era el mejor modo de no cometer errores que pudieran empeorar aún más mi situación. En cierta ocasión estaba esperando para entrar en el aula y observé desde fuera una gran letra “a” escrita en el encerado a la manera anarquista, metida en una circunferencia. Supuse que no duraría mucho tiempo allí. - ¡Buenas! -me dijo el Chino cuando entré por la puerta- ¡Sólo algunas! -contesté escuetamente- ¿Qué? -preguntó confuso- Digo que sólo algunas..., sólo algunas son buenas..., o están buenas, ¿entiendes? -le hice un gesto de complicidad-. Al darme la vuelta comprobé que en la pizarra seguía presidida por la gran letra “a”. Me dirigí a la clase en un tono tranquilo. - ¿Quién ha puesto esto aquí? -pregunté sabiendo que quien lo hizo me lo iba a decir, puesto que les había demostrado suficientes veces que conmigo sacaban más conversando que provocando-. - Racso, fui yo -dijo el Pichu desde su pupitre-. - ¡Hombre!, Pablo, ¿cómo no me lo imaginé? -todos me acompañaron en las risas-. En fin, vamos a intentar que esta mamarrachada sirva para algo... ¡A ver, Pablo!, dime por lo menos lo que es el anarquismo. - Creo que es un sistema en el que se niega la autoridad -se generó un murmullo de aprobación-, vamos que no hay gobierno, ni poder, ni nada. - Efectivamente, veo que te tienes bien aprendida la lección... -me dirigí a la tarima-. Quiero que sepáis que este sistema de organización social es una utopía, es imposible, y por lo tanto ir pintando esas letras por ahí -señalé al encerado-, es de descabezados sin personalidad, con el perdón de Pablo, claro. - Pues no sé por qué -replicó Pablo-. - Te lo explico... -observé a los alumnos hasta encontrar lo que andaba buscando-. Mira la camiseta de Rober, ¿ves que es del grupo Ska-P? ¿no es este uno de los grupos que se consideran máximos defensores de la doctrina anarquista en España? ¿No es verdad que incluso en las portadas de sus discos aparece dibujada muchas veces esa misma letra que Pablo nos ha dejado pintada ahí detrás? -volví a señalar al encerado-. - Sí, lo es... -contestó Pablo al unísono con la mayor parte de la clase-. - ¿Alguien me puede decir sobre qué habla su canción más conocida? -pregunté haciendo extensivo el dialogo a todos los demás-. - Habla de la legalización del hachís -contestó Rober orgulloso de que en clase le preguntara alguien sobre un tema que dominaba-. - Exacto..., y ahora, dime, Pablo, ¿cómo es posible que un grupo anarquista pida legalizar algo si no reconocen ninguna autoridad?, ¿a quién se lo están pidiendo? - No sé, quizás sea..., bueno, ¡yo que sé!... - ¡Te han engañado, Pablo!, el anarquismo no tiene cabida en nuestra sociedad, no puede sobrevivir entre nosotros -sentencié-. De todos modos, tampoco quiero que os creáis que os han embaucado sólo a vosotros, la mayor parte de este tipo de grupos basan su éxito en poderosas campañas de marketing, dirigidas por muy buenos profesionales que saben escoger perfectamente sus potenciales víctimas, ¡perdón!, compradores... Lo único que quiero deciros es que tengáis cuidado con estas cosas, sobre todo ahora que estáis en periodo de formaros como personas adultas y responsables. Al salir del aula y recapacitar sobre la conversación que acababa de tener con mis alumnos, recordé antiguas discusiones con algunos amigos acerca de temas similares. Entonces no podía comprender como a pesar de crecer a la par que yo lo hacía, muchos de ellos seguían anclados en sus viejas convicciones juveniles, negándose a madurar, abanderando como vulgares neoprogres el consumo indiscriminado de drogas o la oposición a toda norma establecida. -92- © Oscar Gutiérrez Aragón Por supuesto, la mayoría, aunque tarde, habían llegado a cambiar e, incluso, renegaban de sus anteriores creencias, sobre todo, si su posición social había mejorado sustancialmente. Y es que hay algo peor que no tener principios, que es tenerlos erráticos o equivocados. Verdaderamente, todo sería más fácil si nos respetásemos unos a otros considerando nuestras relaciones bajo el prisma de la necesaria tolerancia entre personas, no entre un padre y un hijo, entre un profesor y un alumno o entre un jefe y un subordinado. La economía y las asignaturas que de ella se derivan son disciplinas cambiantes, casi se podía decir que están vivas, por lo que continuamente la actualidad iba deparando situaciones y noticias que en clase, por iniciativa mía o por interés de los alumnos, se comentaban y se analizaban. No hubo grupo que no me agradeciera, de una o de otra manera, este tipo de prácticas que les ayudaban a comprender mejor la realidad social en la que se movían. En clase se hablaba de todo lo que pudiera tener alguna implicación económica y que resultara provechoso para el desarrollo de la materia. Una tarde, cuando el sol penetraba de un modo insoportable por los ventanales que dan al sur, explicando el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, se había establecido una tertulia sobre los engaños existentes en el negocio de la música. - Ayer leí la última lista de AFYVE -inicié uno de los múltiples ejemplos aclaratorios-, ¿alguien sabe qué es eso? - Es una lista que recoge las ventas de discos -contestó uno de los alumnos-. - Eso es... -continué-, pues bien, en los primeros puestos están grupos como Camela, Los Caños, Estopa..., digamos que todos ellos se caracterizan por ir destinados al mismo tipo determinado de público. La pregunta es ¿por qué creéis que las compañías de discos apoyan más este tipo de grupos? - Porque saben que van a vender más discos -dijo una chica-. - En efecto, existe una mayor demanda que hace aumentar la producción, pero es que aún hay más... -dejé pasar unos segundos para ver si alguien apuntaba algo-, algunos de estos discos son más baratos, lo cual produce otro aumento lógico de la demanda. La pregunta ahora es ¿por qué no hacen lo mismo con otro tipo de grupos, bajando su precio a idénticos niveles? - Por la gente que los compra... -apuntó Alicia, una alumna que se sentaba siempre en la última fila-. - A ver, explícate. - Pues eso, que la gente que compra a Camela por ejemplo son personas que no suelen tener acceso a los medios de pirateo y regrabado, -explicó- y por eso aunque los discos cuesten más, van a vender más unidades y así se compensa. - ¡Buena explicación! -saqué la carpeta donde guardaba las listas de alumnos-, te voy a subir un punto esta evaluación. - ¡Oye, Racso!, ¿y los demás no podemos subir también puntos? -protestó Esther-. - Por supuesto, haciendo mejor los exámenes, como todo el mundo -dije con ironía-. - Y ¿no nos podías mandar algún trabajo que subiera la nota? -insistió Esther-. - ¡Ni lo sueñes! -me callé unos segundos-. Mira, en toda mi vida de estudiante, de los trabajos que presenté a mis profesores, realmente hice uno o ninguno... -volví a callar unos instantes-. ¡Pero si hasta una vez copié parte de las páginas amarillas cuando en realidad se me pedían datos del Registro Mercantil! - Pero... -intentó hablar Esther-. - Y además ahora todos tenéis acceso a Internet y ordenador en casa... -abrí los brazos-, ¡si yo hubiera tenido esos medios! -me volví hacia Esther-, así que, ¡olvídame! Sonó el timbre y la clase acabó en un ambiente distendido entre risas generalizadas. Los días iban pasando y el curso tocaba a su fin. A la zozobra que me producía mi situación laboral tenía que unir la inquietud derivada de lo inestable de mi relación con Susana. Aún siendo cierto que sentíamos un profundo aprecio el uno por el otro, nuestros lazos eran puramente pasionales, sin que existiera el componente de compromiso que yo, en esos momentos, tanto anhelaba para aportar una pizca de equilibrio a mi vida. Habíamos alcanzado el pleno conocimiento carnal y las noches que pasábamos juntos, pues esas eran las únicas partes de la jornada en que nuestros deberes nos liberaban, se convertían en un festival de sexo que, aún resultando plenamente satisfactorio para ambos, a mi modo de ver, sólo presagiaba el final inminente de nuestra episodio común. Por eso, una fría noche de estrellas eclipsadas, teniendo a Susana entre mis brazos, decidí plantearle mis dudas. - Tengo que decirte algo que me preocupa -le di un beso en la frente-. - Dime... -me dijo lacónicamente, apretándome una de las manos que parecía congelada-. - He estado pensándolo -suspiré- y creo que deberíamos hablar sobre nosotros, no sé, tener claro hacía donde vamos, lo que queremos, lo que pensamos uno del otro. - ¿Qué quieres decir? -preguntó aparentando confusión-. - Deberíamos comprometernos seriamente, decirnos uno al otro que queremos estar juntos -la separé de mí y quedamos cara a cara-, ¡coño, Susana, que ya no tenemos quince años! -93- © Oscar Gutiérrez Aragón Se quedó pensativa, con la mirada cristalina clavada en la mía. Vi como caía una pequeña lágrima por su mejilla. Me volvió a abrazar. - Te prometo que lo pensaré, para mí es una decisión muy importante -recuperó mi mano para tratar de olvidar el frío en la suya-. A la mitad de aquel junio lluvioso recibí el aviso que tanto había esperado. El Padre Torrente de Dios me convocaba para impartir su peculiar forma de justicia. La mitología griega nos quiso enseñar que la esperanza es lo último que debe perderse, pero a mí ya hacía tiempo que me había abandonado. Entré en su despacho como un reo que espera sin remedio la lectura de su condena. - Pasa Racso, pasa -me dijo con una sonrisa permanente dibujada en su boca-, siéntate y lee esto. Me tendió un documento que llevaba mi nombre a un lado y el membrete de la Compañía de Jesús al otro. Era un escrito muy técnico y conciso que, tras la lectura de sus primeras líneas, se metamorfoseaba en una puñalada directa al corazón. Leí la carta: “La Dirección del Colegio San Ignacio, al amparo de lo establecido en el artículo 51.1, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ha decidido rescindir la relación laboral mantenida con usted en cuanto a la parte privada del centro, por haber incurrido en causa prevista en el anterior artículo, y con efectos del próximo día 15 de julio (abonándose la cantidad correspondiente hasta el mes de preaviso)... Con el presente escrito le ponemos a su disposición en las oficinas de la Administración del Colegio, la indemnización de 68.784 (sesenta y ocho mil setecientas ochenta y cuatro) pesetas que resulta de aplicar el módulo de cálculo de la retribución mensual, sin que se superen los salarios de 12 mensualidades. Igualmente tiene a su disposición la liquidación, saldo y finiquito... Con el ruego de que acuse recibo de este escrito, se le saluda atentamente...” - ¡Esto es increíble! -fue lo primero que acerté a decir, intentando mantener la calma-, me quitas todas las asignaturas que tenía en Bachillerato y me dejas las seis horas semanales en la ESO. ¿Pero cómo quieres que viva con cuarenta mil pesetas al mes? - Ese no es mi problema -parece ser que esa era una respuesta que últimamente ensayaba mucho-, yo tengo que velar por los intereses de mi empresa, tú eres economista, así que deberías entenderlo perfectamente, y creo que tu talante no es el más adecuado para los chicos mayores... - ¿Por qué? -elevé un poco el tono de voz-, ¿acaso ha recibido alguna queja de algún padre o de algún alumno?, ¡cómo si no supiera yo quien es el que va hablando sobre mí más de la cuenta! - Mira, me han llegado informaciones de que no estás plenamente integrado en el centro -seguía manteniendo una cínica sonrisa paternalista-, con tus compañeros, quiero decir... - ¡Pero qué bobada es esa! -estaba a punto de perder la compostura-, si soy una persona que se habla con todo el mundo, siempre con amabilidad y buen tono, ¡no cómo otros! - Pienso que estás un poco nervioso -se frotó las manos-, creo que será mejor que lo medites y hablemos otro día..., más tranquilos. - ¿Y de qué quieres que hablemos otro día?, ¿en algún momento te has preocupado de mi situación personal, de mis gastos, de si tengo familia o no que mantener? Me di cuenta que hablar con aquel individuo era como hacerlo con una pared, por lo que no merecía la pena ni siquiera intentar pensar en pedir explicaciones, las cuales, en todo caso, iban a ser lo suficientemente imprecisas como para resultar estériles. Me levanté y me dispuse a marchar. - No es por nada -me di la vuelta antes de llegar a la puerta- pero, por casualidad, ¿conoces el contenido del artículo del Estatuto de los Trabajadores que citas en la carta de despido? Estaba convencido de que él no había redactado la carta, ya que existía otra gente en la Compañía destinada hacer el trabajo sucio y que, por lo tanto, desconocía la respuesta a mi pregunta. De todos modos, no le dejé contestar. - Yo, por mi formación empresarial, sí conozco las leyes... -sonreí con insolencia-. Por cierto, ¿sabes lo qué es el efecto mariposa? Cerré la puerta sin esperar, de nuevo, su respuesta. En el pasillo respiré hondo y me dirigí hacía el patio sumido en un sinfín de reflexiones contradictorias. - ¡Tú qué vas a saber, cabrón de mierda! -grité al cabo de unos pasos-. En el patio estaban mis compañeros Ismael y David bajo la sombra de uno de los árboles que no habían perecido en la última reforma que había realizado el rector. Les enseñé la carta y no pudieron reprimir expresar su malestar, a pesar de era algo que se esperaba que ocurriera. - Esto no está bien -comenzó a decir David-, estas cosas no se pueden hacer, parece que no piensan que somos personas. - ¿Qué razones te ha dado? -preguntó Ismael interesado-, porque esta carta no hay quien la entienda. - Me ha dicho que no tengo talante y que no estoy integrado en el centro -dije sonriendo-, ya sabéis, las mismas gilipolleces de siempre, ¿qué va a decir?, ¡si no tiene argumentos validos! - ¡Vaya putada! -exclamó David con sinceridad-, ¿y tú que piensas? - Pues que me ha despedido de la parte privada por que le sale de los cojones -elevé mucho la voz-, ¡tendrá algún amiguito que colocar!..., aunque en la carta dice que me echa dentro de un despido colectivo, -94- © Oscar Gutiérrez Aragón porque a eso se refiere el artículo que cita, me parece recordar, aunque, de todos modos, tengo que consultarlo cuando llegue a casa... - ¿De qué despido colectivo habla? -Ismael se mostró preocupado, supongo que por lo que le pudiera tocar-, ¿es tonto o qué? - Muy listo no es, pero no os preocupéis -intenté tranquilizarlos-, creo que lo que ha pasado es que ha puesto el primer artículo de los que tratan de causas de despido, sin fijarse siquiera cual era. ¡No veis que no tiene ni puta idea!... Pensaría que no me iba a enterar, pero ¿no se da cuenta que soy su único empleado con formación económica? - ¡Oye!, una pregunta, ¿por qué no te ha despedido de todo?, ¿por qué te deja seis horas? -preguntó David-, supongo que si alguien no tiene talante para unos alumnos concretos, no lo tendrá para ninguno. - Imagino que para ahorrarse parte del despido, supondrá que, con la poca jornada que me deja, acabaré marchándome yo. - ¿Y qué vas a hacer? -preguntó tímidamente Ismael-. - Sacarle dinero, luchar por lo que me he ganado tras muchos años de trabajo y sinsabores... -respiré hondo-, ¡y vengarme! La noticia fluyó por los patios como un río desbocado y, en un par de días, no había ninguno de mis alumnos que no supiera lo que había sucedido. La crispación que tenían era bastante grande y yo sabía que estaban tramando algo. En otra situación hubiera intentando controlarles y explicarles que estos lances eran habituales en el mundo que nos había tocado en suerte. Sin embargo, en aquellos momentos, les dejé obrar con total libertad, de forma que las decisiones que tomaran les sirviera como parte de su educación, de su conversión en adultos. Además, ¿qué problema podían causarme?, yo ya lo había perdido todo. Adrián era un chico delgado, de despierta inteligencia adormecida por el sistema, cuya última preocupación importante había sido la elección del color del tinte para su pelo, de forma que no le eclipsara el aro que se había implantado recientemente en la nariz. Aquella mañana se me acercó con un semblante muy serio. Pensé que venía a intentar consolarme o a mostrarme su apoyo. - Vengo de hablar con el rector -me comentó al llegar a mi lado-, bueno, no sólo yo, fuimos cinco representando a tus alumnos. - ¡Hombre!, os lo agradezco -le di la mano-, pero creo que, conociéndole, no vais a sacar nada. - ¡Si tu supieras lo que nos ha dicho! -bajó la voz-, ¡el muy cabrón! - Ya nada puede sorprenderme, te lo aseguro..., ¡a ver!, ¿qué os ha escupido ahora ese impresentable? -pregunté interesado-. - Veras, tú no lo sabes, pero hemos estado organizando una recogida de firmas entre todos los alumnos a los que les das clase -sonrió mostrándose orgulloso por el trabajo realizado-, cada uno ponía lo que le parecía y firmaba... Teníamos más de cien mensajes y decidimos llevárselos. - ¡Bah!, supongo lo que os dijo -me aventuré a pronosticar-, que no quería saber nada de eso, ¿no? - ¡Qué va, fue mucho peor! -continuó Adrián-, lo primero que hizo fue romper los papeles delante de nosotros, después dijo que allí sólo mandaba él y que los alumnos somos el último mono. - ¡Ah, yo creía que erais los clientes! -dije sorprendido de que tuviera mucha menos vergüenza de la poca que ya le suponía-. - También nos amenazó con que así sólo íbamos a empeorarte las cosas y que le dejáramos en paz con nuestras tonterías de niños malcriados, que tenía mucho trabajo que hacer. Como seguíamos discutiendo, comenzó a meterse con nosotros y a decirnos que si pensábamos llegar muy lejos haciendo lo que hacíamos... -en ese instante pareció recordar algo-. A mí me dijo que si pensaba triunfar en la vida llevando la nariz agujereada y el pelo así... -pasó la mano sobre su cabello teñido de amarillo-, y a Raquel, esa otra chica -señaló a una de mis alumnas que se encontraba a unos metros de allí-, le advirtió que la ropa que vestía no era la adecuada para un colegio de la Compañía, bueno, ¡ya sabes como es! - Definitivamente, Adrián, ¡ese tío es tonto! -le di la mano de nuevo-. En fin, gracias por todo y espero que no tome represalias con vosotros. - No te preocupes -dijo sonriendo mientras se iba-, tú, por lo menos, mereces la pena... En verdad, resultaba reconfortante sentirse querido o apreciado por los alumnos que, a fin de cuentas, son los destinatarios de nuestra labor. Eso demuestra, según mi entender, que el trabajo realizado con corrección y, principalmente aquel sobre el que se vuelca todo el esfuerzo y el cariño posibles, acaba percibiéndose por los clientes como un servicio de calidad, como un producto diferenciado. Menos apoyos encontré entre los compañeros que se iban enterando de lo que había sucedido, supongo que más por el miedo de que se pudieran tomar represalias contra ellos, que por falta de comprensión hacía mí. También he de admitir que la mayor parte de ellos no sabían nada o aparentaban no saberlo, por lo que decidí que, esa misma noche, iba a escribir una carta contándoles los últimos sucesos, pues creo que deberían tener noción de lo que había acaecido, ya que no conocer o no querer conocer la verdad sobre algo es, en muchos casos, casi una tendencia suicida. -95- © Oscar Gutiérrez Aragón Al acabar la jornada, me encontré en las escaleras de la entrada del centro con Ismael y David. Querían hablar conmigo, pues traían noticias novedosas. Nos alejamos de la puerta para escapar de oídos escondidos que no merecían escuchar nuestras palabras. - Hemos ido al despacho del Padre de Dios -sonrió David, como celebrando su propio chiste-, queríamos comentarle lo que pensábamos. - ¡Vaya!, os lo agradezco -les dije con sinceridad-, y ¿qué ha pasado? - Nada más entrar nos dijo que nos estaba esperando -comenzó a hablar Ismael-, que ya sabía de sobra lo amigos que éramos de ti. - Y que no intentáramos nada -siguió David-, que él ya había tomado una decisión y que no era precisamente un capricho. Le comentamos que tú siempre habías participado en todo lo que se te pedía, teatro, exposiciones, competiciones deportivas, campañas contra el hambre, y que no nos parecía bien que se tratara así. - ¿Qué contestó a eso? -tenía curiosidad por saber que argumento utilizaría-. - Que daba igual -dijo Ismael con un ojo en la puerta de entrada-, que nada iba a cambiar su modo de pensar y de actuar. - Entonces nosotros -continuó David-, le dijimos que desde ese momento abandonábamos todas las comisiones y todas las ocupaciones que se salieran de lo que era simplemente dar clase... Y le dio igual, ni si inmuto, nos dijo que si esa era nuestra decisión, la respetaría aunque no la compartiera... -meditó unos instantes-. Lo hemos estado hablando, no sólo por esto que ha pasado ahora, y creemos que quiere cerrar el colegio, acabar con la empresa..., por las cosas que está haciendo. - Eso creo yo también -sentencié-. Aquella madrugada me dispuse a redactar una misiva destinada a los compañeros que fuera fruto de mi dolor y lo hice bajo el manto de creatividad que siempre me han aportado el rencor y el odio. Tenía que expresar todo lo que sentía. Se iban a convertir en participes de mis preocupaciones. Tras meditar unos minutos ante el folio en blanco, escribí una carta abierta al profesorado. “Quizá te sorprenda recibir esta comunicación, pero te ruego que me prestes unos minutos de tu tiempo y la leas, ya que contiene datos que pueden resultarte de interés. En todo caso, siempre te lo agradeceré. Hace unos días recibí una carta de despido en lo que respecta al centro no concertado (en concreto a las clases de Bachillerato). En principio, tengo que reconocer que ni siquiera supuso una sorpresa para mí, ya que, hace meses que me enteré de ello por boca de mis propios alumnos (¡increíble!). De todos modos, puedes suponer la incertidumbre insoportable que, desde entonces, creó en mí esta situación, insostenible desde un punto de vista psicológico, a pesar de lo cual he cumplido con mi labor honrada y eficientemente, acudiendo a mi puesto de trabajo sin una sola falta o retraso. Dicen que la experiencia es el fruto de asumir responsabilidades, de tomar decisiones y de evaluar los resultados que de ello se derivan. Tengo 30 años, llevó trabajando en la enseñanza mucho tiempo, he impartido clase a alumnos universitarios, a adultos, en cursos de formación profesional y, por supuesto, a adolescentes. En los últimos años no he podido disfrutar de ningún periodo de vacaciones y, aún así, hay alguno de mis jefes que considera que no dispongo de experiencia suficiente, que soy demasiado joven. Por mi formación empresarial y económica, soy plenamente consciente de que una empresa puede tomar decisiones sobre su plantilla a su gusto y asumiendo los riesgos que de ello se derivan. De todos modos, también conviene darnos cuenta de que trabajamos para una empresa un tanto especial, ya que, aparte de unos objetivos económicos, tiene otros de tipo educacional y espiritual. Fijándonos en el objetivo económico, percibimos que en un mundo tan competitivo como el nuestro, resulta de esencial importancia la consecución de un servicio provisto de una necesaria calidad. Pues bien, basta consultar cualquier manual de marketing para darse cuenta de que un producto o servicio tiene calidad si el cliente puede percibirla como tal, además de ser capaz de satisfacer las necesidades que el cliente esperaba previamente del mismo. Partiendo del hecho de que puedo asegurar que mis alumnos, es decir, nuestros clientes (que no son ciegos), han percibido la mencionada calidad en mis clases, me parece asombroso prescindir de mis servicios para contratar a otra persona que, es posible, carezca de la experiencia necesaria. Si nos ceñimos al tema educacional y espiritual, he sido consciente de la importancia de concienciar al alumnado sobre temas como la paz, el hambre y la pobreza. Recordando que mis alumnos son los más mayores, plantéate que van a pensar de un centro educativo que no tiene ningún problema en dejar desempleado a una persona de mi edad, sin mayor patrimonio que su empleo y su dignidad. Además, como si se tratara de una broma cruel, he sido precisamente yo, en mis asignaturas, el encargado de enseñarles las causas, efectos y problemas del desempleo y del umbral de la pobreza. De todas maneras, lo peor son las formas, propias de personas de auténtica bajeza moral. Se puede prescindir de una persona (empresarialmente yo lo entiendo), pero resulta irritante ser despedido en julio, teniendo alumnos a los que hacer un examen en septiembre. Cabe preguntarse, por un lado, si tan importante es no pagarme los meses de julio y agosto para los presupuestos de la empresa, teniendo en cuenta que ya están elaborados desde el principio de curso y cobrados previamente a los clientes, y, por -96- © Oscar Gutiérrez Aragón otro, si es interesante por algún motivo quitarme el mes de vacaciones que mínimamente me concede cualquier ley laboral de este país. Llegados a este punto, voy a hacerte una breve referencia a cómo creo que he llegado a esta situación. Básicamente, existe una persona (de bastante influencia) en el centro a la que, por las razones que sean, no le he caído en gracia desde mi ingreso en el mismo (como mínimo ejemplo te puedo comentar que me ha acusado de cuidar mal los patios cuando ni siquiera tengo asignada esa tarea). Esa persona («homo homini lupus est» dice el filósofo) ha ido creando o, al menos intentándolo, una corriente de aversión hacia mí que, por desgracia, ha sido acogida por un director que ni me conoce ni ha hecho nada por conocerme (dicho de otro modo, me ha despedido de oídas). La mencionada persona (puede que sepáis o no a quién me refiero) es posible que con el tiempo se ahogue en su propia mediocridad, pero mientras tanto constituye un auténtico cáncer para la empresa, capaz de acabar sin remordimiento alguno con la vida profesional de una persona que, por si no lo sabe, tiene familia, gastos, objetivos, etc., de una persona que ha recorrido todos los caminos, de alguien que tiene un alma. Quiero que te des cuenta de que quienes obran así, creyendo que están por encima del bien y del mal, no tienen reparo en causar daño ajeno ya que creen gozar de la razón absoluta y estar tocados por el dedo divino. Quién usa mal el poder que tiene, al que, por otra parte, ha podido llegar legítimamente, es peligroso para las personas que le rodean, ya que para las ratas no hay nada sagrado, sólo se trata de una comida más. Para darte cuenta del peligro que representa para la institución, basta recordar que todos los grandes imperios se han hundido a lo largo de la Historia por dos razones comunes: el miedo (que conduce a los aspectos más oscuros de las personas) y, lo que es más importante, el hecho de que nunca creían que les podía pasar a ellos. Por ello, es preciso que sepas que la razón con la que han justificado mi despido según el Estatuto de los Trabajadores es un despido colectivo (¡qué cada uno saque sus propias conclusiones!). La verdad es que en esos momentos de decaimiento y decepción, cuando la mente (nuestro principal instrumento de trabajo) clama a gritos por dispersarse, solemos tender a convertir las preocupaciones personales en enormes dramas. Por eso, soy consciente de que la grandeza de un hombre no se ha de medir en sus éxitos personales sino en su capacidad para levantarse cada vez que se cae o le tiran. Lo que de todas maneras no acabo de entender es como en una época de fuga general de talentos, una empresa se puede permitir el lujo de prescindir del intelecto interno de sus trabajadores para intentar buscar fuera lo que no deja de ser una mera posibilidad. Tengo que decir que en ningún caso me han dicho que me despiden por ser un mal profesional sino por falta de un talante adecuado para el centro y falta de integración con mis compañeros (no es broma, lo juro). Para acabar, me viene a la mente ahora el personaje de Prometeo, aquel que cometió el atrevimiento de robar el fuego a los dioses. Su historia mitológica tiene dos finales. Como parte del escarmiento por su tropelía, Zeus envió a la tierra a Pandora. Una versión dice que llevaba una caja donde se guardaban todos los males, y que al abrirla se esparcieron por el mundo. Otra versión dice que llevaba un ánfora con todos los bienes, y que al abrirla se fueron a los cielos, salvo uno que quedó en el fondo. Ese bien era la esperanza. El mito se ajusta a esta situación. De todos nosotros depende que la historia acabe de una manera o de otra. En fin, gracias por dedicarme estos minutos de tu precioso tiempo”. A la mañana siguiente introduje una copia de la carta en cada uno de los buzones que existían en el centro a nombre de los profesores, evitando el del rector, el de Mandril y el del resto de los miembros de la directiva. Muy pronto, a las pocas horas, la carta se convirtió en el único tema de conversación entre las paredes del colegio y, como era de esperar, alguien hizo llegar una copia al jefe supremo. Me estaba aguardando a la salida de la que había sido la última clase de aquel curso. - Quiero hablar contigo -me dijo sin su eterna sonrisa de falso-, he leído tu carta y creo que sólo pretendes generarme problemas. Me he permitido elaborar una respuesta. - Me parece justo -comenté hieráticamente-. - Toma... -me entregó un sobre a mi nombre-, ya hablaremos. Abrí el sobre mientras me marchaba escaleras abajo. Suponía que el Padre Torrente de Dios, no esperando que mi reacción fuera la que fue, había querido combatir con mis mismas armas y que me iba a encontrar con una epístola repleta de reproches, a modo de contestación puntual de lo que yo había escrito. Por eso mi sorpresa fue mayor cuando leí su comunicado: “En referencia a su Carta abierta al Profesorado y distribuida por usted a los empleados de este Colegio, en las instalaciones del centro y en los casilleros que esta empresa dispone para comunicación interna con el profesorado, esta Dirección, en representación de la titularidad del centro, le comunica que su actuación es subsumible en lo previsto en el artículo 91, apartado tercero del Convenio Colectivo Vigente de Enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, que dice que las faltas graves de respeto y los malos tratos, de palabra u obra, a cualquier miembro de la comunidad educativa del centro de trabajo tendrá la consideración de falta muy grave. -97- © Oscar Gutiérrez Aragón Por medio del presente escrito y en aplicación del artículo 93 del anterior convenio, que establece las máximos de sanción, se le apercibe por comisión de falta muy grave, que constará en su expediente por el plazo previsto en el anteriormente mencionado artículo 93 del Convenio Colectivo. De este escrito se remite copia a los representantes de los trabajadores”. No cabía duda que la maldad era una cualidad inherente a su personalidad. No se conformaba con dejarme sin trabajo, sino que además iba a hacer todo lo posible porque me resultara complicado obtener otro. El primer paso, con el fin de que mi expediente laboral quedara marcado para siempre, era acusarme de cometer una falta muy grave. Eso no era cierto, puesto que una falta de ese tipo suele implicar la violencia física y yo no había hecho correr la sangre de nadie..., aún. Después de aquel día, sólo restaba la tradicional comida de final de curso para comenzar el periodo vacacional. Allí me encontré con un grupo numeroso de compañeros cobardes que se apartaban de mí como si fuera un apestado, con otros que se acercaban a escondidas, sin que nadie les observara para decirme que me apoyaban, pero que tenía que entender que debían velar por su puesto de trabajo, y, finalmente, con un puñado de personas entre los que se encontraban Íñigo, Ismael, David, Luna, el pastoralista, y el Padre José, que no tuvieron ningún reparo en sentarse en mi misma mesa. Me sorprendió que, antes de retirarse, se me acercará a despedirme otro jesuita, el Padre Alberdi, que pertenecía a la directiva. Creo que no compartía la decisión de su superior, aunque la filosofía interna de la Compañía le impidiese manifestarlo. Había pasado mucho tiempo desde que comencé a buscar una ocupación por los pasillos de la universidad y don Carmelo quiso darme una oportunidad. ¡Y volvía a estar donde empecé! Aquella porción de mi vida fue estrujada para sacarle todo su jugo, destrozada por unas pocas mentes retorcidas. Lo habían conseguido. No tenía nada. No era nadie. Habían matado al maestro. -98- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO SEIS ALMA “Captamos la paradoja que yace en el corazón de la condición humana cuando nos damos cuenta de que la satisfacción del deseo implica también la muerte del deseo” (John Fowles) "Te regalo una rosa, la encontré en el camino..." (Juan Luis Guerra) “Sólo lo barato no resulta caro” (Groucho Marx) “Viste mal y verán la persona, viste bien y verán la ropa” (Anónimo) -99- © Oscar Gutiérrez Aragón Las aguas bajaban turbias, eran tiempos de confusión. No sabía que hacer. Sin embargo, había pensado que lo mejor era dejar transcurrir el tiempo suficiente que necesitara para recapacitar sobre ello, no quería tomar decisiones de las que luego me arrepintiera. Por eso, había resuelto pasar el verano en el pueblo como cuando era más joven, aunque entonces allí ya no solieran acudir muchos de mis antiguos amigos. En los días siguientes, no obstante, tenía que presentar las correspondientes demandas para cobrar el dinero que realmente debía pagarme la Compañía y no el que me ofrecía, y para conseguir limpiar mi expediente laboral de una falta que yo no había cometido. De todos modos, antes tenía una boda a la que asistir. Ya pensaría después en lo demás. Siempre me pareció sumamente singular el hecho de que todas las personas que se van a casar sueñan y planean tener una boda diferente, única, y, como, para conseguirlo, comienzan a seguir un inexistente manual, que han grabado en sus mentes a golpe de publicidad y fantasía, sobre la preparación de la ceremonia y todo lo que le rodea, para acabar finalmente celebrando la misma boda que todas las demás parejas, los mismos vestidos blancos, los mismos trajes de etiqueta, las mismas flores de precio inflado, la misma iglesia travestida para la ocasión donde sacar las mismas fotografías con lo mismos desconocidos grupos familiares, el mismo vídeo con el que torturar a los amigos cuando vayan de visita y los mismos menús al doble de precio del que normalmente tienen. Por suerte, en este caso, nosotros nunca fuimos gentes con grandes medios y la boda de mi hermana Alma tenía que adaptarse a las posibilidades que teníamos. Lo primero que habíamos hecho fuera de los protocolos establecidos era preparar las invitaciones en casa. Pretendiendo ser diferentes, que de eso se trataba, Alma me pidió que redactara algo que pasara por medieval, pues la boda iba a ser en una Iglesia románica levantada en el medio de una campa hacía ya largos siglos. En las semanas previas a su elaboración intenté documentarme, pues siempre he sido amigo del trabajo bien hecho, más que nada para adquirir algo de vocabulario sobre la época que queríamos reflejar en la invitación. Para ello, escogí tres libros con desigual fortuna. Primero leí “El Buscón” de Quevedo, del que no saqué nada en claro. Más tarde, devoré de un tirón “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca, que me pareció una excelente obra. Por último, me maravillé ante la prosa fluida de Umberto Eco en “El nombre de la rosa”. Después llegó el momento de presentar el resultado a mi hermana. Debajo de los nombres de los novios, tratados de “valiente caballero” y de “hermosa doncella” se leía que: “Tienen a bien convocar a vuesas mercedes a la celebración de sus esponsales, que han de llevarse a cabo, Dios mediante, en las calendas del séptimo mes del presente año de Nuestro Señor, entre sexta y nona, en el Santuario de Nuestra Señora de Camposagrado, erigido, a media jornada de viaje a caballo desde la Corte, en el sitio en que Don Álvaro Álvarez de Miranda El Tuipado expulsó de tierras visigodas al infiel en cruenta batalla en la que Dios estimó provechoso para su causa que vencieran nuestras huestes. Posteriormente, en nuestros carruajes y bestias de montar, después de vísperas y no antes de completas, conducirémosnos, para saciar estómagos en copioso condumio, varias leguas más abajo por la Cañada Real que transcurre desde la montaña a la capital del Reino, hasta una posada situada en la noble villa de Azadinos, cuya ama fácela llamar La Albahaca, nombre no cristiano, bien es cierto, pero cuyos manjares están a la altura, si no superan, a los preparados por los guisanderos reales y que son yantados en la Corte por nuestros soberanos”. Alma lo leyó entre risas y se lo pasó a Luis para que le echara un vistazo. Estaba impaciente por oír su veredicto. - ¿Qué te parece? -le pregunté expectante-. - Esta muy bien, yo diría que mejor de lo que esperaba -se puso seria-, pero tiene un pequeño problema. - ¡Nadie va a entender nada de lo que pone! -sentenció Luis tras acabar de leerlo-, ¡la has cagado , Racso! - ¡Ya había pensado en eso, imbécil! -le dije bromeando-, os voy a explicar la idea que tengo. - ¡A ver si es verdad! -comentó Alma -, porque si tu madre ve esto, ¡le da algo!, está más nerviosa que yo, parece que la que se va a casar es ella. - ¡Bah!, no la hagas caso, supongo que se debe a la presión social -rió Luis-. - ¡Mirad! -cogí un folio-, imaginad que, usando un ordenador, imprimimos el texto en una letra que parezca gótica, adecuando el tamaño de letra para que ocupe tres cuartas partes del total, y en el cuarto restante ponemos en una letra perfectamente legible la hora y el lugar de la boda y la hora y el restaurante donde se cena, que es lo que realmente importa. - Bueno, importa todo, no solo comer -me reprochó mi hermana-, hay que ir a la Iglesia, como debe ser. - La verdad es que me gustaría saber por qué te casas en una Iglesia si no eres católica y Carlos tampoco -le ataqué-. ¡Vale!, es cierto que tenemos tradición familiar y nos hemos educado en esa cultura y todo lo que tú quieras, pero ¡tanto como actuar en contra de nuestras convicciones! - Simplemente me gusta más... -comenzó a replicar Alma -. - Sí, lo bien que quedan las fotos, ¿no? -le dijo Luis riéndose-, donde esté un marco como ese que se quiten los demás... -100- © Oscar Gutiérrez Aragón - Además, si no me caso por la Iglesia, mama se muere -cogió otra vez la invitación-, piensa que soy su única hija, con vosotros los chicos no es lo mismo. - Por cierto -me preguntó Luis-, ¿qué pasa si aún poniendo la aclaración esa hay gente que no se entera? - En ese caso, ¡qué se jodan! -exclamé guiñando un ojo a Alma-. - ¡Vale! -concluyó mi hermana-. El piso donde vivíamos era pequeño y estaba un poco menos atestado desde que Chus marchó en busca de trabajo y esposa, aunque mi madre se había ocupado de cubrir su hueco adoptando a la Cati, su gatita, la cual, para ser sinceros, necesitaba menos espacio que mi hermano. Aún así, seguíamos conservando la litera triple en la habitación de los chicos, a pesar de que la tercera sólo era utilizada, muy de vez en cuando, por algún amigo de Luis. Tanto él como yo esperábamos impacientes el día que Alma abandonara el hogar para apoderarnos de su dormitorio, como aves carroñeras, por encima de su recuerdo. Mi madre, como buena mujer crecida en la posguerra, consideraba que su casa era su castillo, su único mundo, en lo que continuamente introducía nuevos elementos que sólo servían para entorpecer el transito de los que allí morábamos, hasta el punto de que había rincones verdaderamente asfixiantes, carentes del mínimo espacio vital. Así, por ejemplo, una librería se transformaba en una perfecta atalaya en la que nos escrutaban, desde el interior de una variedad ingente de fotografías, los ojos de todos los familiares vivos y muertos; el horno se convertía en un perfecto armario para guardar un gran número de cachivaches inservibles que impedían su utilización y las mesas pasaban a ser expositores de horribles figuras de cerámica barata y de pañitos de ganchillo que siempre acababan convirtiéndose en un magnífico hábitat natural para ácaros y pólenes. La cocina era una de las estancias más pequeñas de la casa, a pesar de lo cual era aprovechada para su utilización como habitual lugar de reuniones y confidencias, debido, sobre todo, a que en el momento de las comidas nadie solía faltar y a que, con el estómago lleno, los razonamientos fluyen con más facilidad. Aquella noche, aunque sólo pareciera importar la inminente boda, iba a comunicarles mi despido, ya habían pasado demasiados días y pensaba que no debía ocultárselo más. - La semana pasada el rector me notificó que no van a contar conmigo para el próximo curso -comencé a explicar mientras mi madre nos servía unos huevos fritos-, bueno, en realidad, en parte, ya que... - ¡Ay, Señor, Señor! -gritó mi madre-, ¿pero cómo no nos has dicho nada antes? - ¡Hombre, estáis tan ocupados por lo de la boda!, que yo no quería molestar. Además, tengo mucho que pensar todavía... - ¡Pobre hijo mío! -exclamó mi madre-, pero si tu trabajas bien, yo siempre te veo ocupado preparando tus cosas. - Ya ves, hay gente que no sabe apreciar eso -dije tras hundir un trozo de pan en la yema amarillenta-. - ¿Y qué es eso de que te han despedido en parte? -se interesó mi padre-. - Pues que de momento sigo con las clases de la E.S.O., son unas horas de mierda, pero... - ¿Y qué vas a hacer ahora? -siguió interrogándome-. - De momento he mandado una carta a mis compañeros... ¡Espera!, te la voy a enseñar. Salí de la cocina en busca de una copia del documento, a la vez que mi madre se dirigía hacia el teléfono para efectuar una llamada. Al volver sólo estaba mi padre. Se la mostré y la leyó con tranquilidad. - Esto te va a traer problemas -sentenció-. - Ya me los ha traído -me senté en una silla-, me han abierto un expediente por cometer una falta muy grave. - Mira, ya eres muy mayor para que te dé consejos, pero eso no deberías dejarlo pasar. - Lo sé -dije sin estar seguro-, pero veo que voy a acabar ante un juez. - Mientras tengas razón, merecerá la pena -me apoyó-, ¡no lo dudes! - Ya lo había pensado, pero hasta el último día de plazo no voy a presentar las demandas, ¡si ya no se lo esperan, jode más! -reí con energía-. En ese momento entró mi madre en la cocina con el semblante que solía poner cuando movía hilos para solucionar problemas, es decir, cuando hablaba con algún integrante del clero. - ¡Ven corriendo! -se dirigió a mí-, que tengo al padre José Luis, el consiliario de los EMANENS, al teléfono. - ¿Y qué? -dije de forma escueta-. - Quiero que hables con él, ¡a ver si el Señor te ilumina! -dijo nerviosa pues veía que yo no me movía-. - No, no, no... -sentía que me estaba alterando-, ¡ni lo sueñes! - Pero, hombre, ¿qué quieres, que le cuelgue el teléfono? -terció mi padre-. - Mirad, ya estoy empezando a sentirme un poco harto de todo esto -comencé a elevar la voz-, ahora no quiero hablar más y ya está, lo único que me apetece es ver una película que va a empezar ahora a las diez en punto. - ¡Ay, por Dios, qué va a pensar José Luis de nosotros! -exclamó mi madre-, ¡y con estas voces! - Desde luego, ¡no tienes vergüenza! -me dijo mi padre negándome la mirada-. -101- © Oscar Gutiérrez Aragón Mi madre abandonó la cocina supongo que para ir a despedirse del párroco y regreso con bríos renovados. - ¡Esto es la última vez que me lo haces! -comenzó a gritar-, tenemos toda la casa manga por hombro por lo de la boda y a ti te da lo mismo ocho que ochenta -para mí, a veces, hablaba un idioma incomprensible-, lo único que quieres es darme problemas, ¿no ves que ese hombre podía ayudarte? - ¿Y qué iba a hacer?..., ¿darme trabajo? -pregunté socarronamente-. - ¡Tú eres tonto! -gritó mi padre-, a ti te han echado del trabajo por ese carácter que tienes. - ¡A saber lo que habrás hecho! -apuntilló mi madre-. Me dolió como sólo una puñalada debe doler. Cuando una persona necesita apoyo hay que tratarle con cordialidad y afecto, no crearle nuevos conflictos. Sentía que no me conocían, que nunca me habían comprendido y que nunca lo iban a hacer. Me puse las zapatillas, cerré de un portazo y esa noche no volví a casa para dormir. No les importó. No les hacía falta. Llamé a la puerta de Susana en busca de consuelo. Necesitaba hablar con alguien que quisiera escucharme, pero la oscuridad nocturna se había elevado torcida sobre el suelo que pisaba. En los días que pasaron desde la última vez que había estado con ella, Susana debía haber estado reflexionando sobre la situación en la que nos encontrábamos. Al llegar a su casa me convenció para que saliéramos a pasear por la orilla del río. Al olor de la hierba recién cortada, bajo el frescor del agua expelida por las bocas de riego, le describí con detalle el desastre en que se había transformado mi vida y le relaté con aflicción la última conversación familiar que me había hecho abandonar el hogar paterno. - No te va a gustar lo que te voy a decir -comenzó a hablar tras escuchar mi monólogo-, pero creo que no sería justa contigo si no lo hiciera. - Bueno, supongo que es sobre nosotros -dije resignado ante la segura consumación de una nueva contrariedad-, llevábamos demasiados días sin llamarnos y eso no era buena señal, la verdad es que lo estaba esperando, si eso te facilita las cosas. - Racso... -dejó de andar y se paró enfrente de mí-, a mí me gustas mucho, te aprecio un montón, lo paso bien contigo, me gusta tu forma de ser, pero yo no puedo jugar con algo así. - ¿A qué te refieres? -pregunté mirándola a los ojos-. - Verás, cuando era pequeña, bueno..., hace mucho, conocí en mi pueblo a un chico que veraneaba allí, es de Sevilla, ¿sabes? -pareció ponerse un poco tensa-, y es de esas personas que te marcan, se convirtió en un referente en mi vida, nunca he podido olvidarle, ¿no te ha pasado a ti nunca algo parecido? En ese instante, el recuerdo de la Lorena que yo había amado se hizo presente, penetró hasta lo más profundo de mi ser, y, entonces, comprendí a Susana. No debía guardarla rencor por ello, había sido sincera conmigo y esa no era una cualidad que abundara en exceso. Sin embargo, creo que ya estaba demasiado enseñado a odiar, aunque en esta ocasión la ira estaba combinada con sentimientos contrapuestos. Quizá sólo estaba enfadado..., muy enfadado, con ella, conmigo. - Te comprendo... -le dije, no obstante, con franqueza-, ¡de verdad!, te comprendo, pero estoy muy jodido, ¡son tantas cosas! - Lo siento -me cogió una mano y la apretó con fuerza mientras lágrimas frágiles mojaban su cara-, me gustaría no hacerte daño. - No te preocupes -me senté abatido sobre la pista de asfalto que recorre las orillas del río-, sólo necesito pensar. Se acomodó a mi lado, ya sobre la hierba, y respetó mi silencio durante un largo rato. Después, cuando consideró que la paz del lugar ya llegaba a hacer daño, me cogió la mano de nuevo y comenzó a hablar. - Dicen que, en las noches de luna llena, si trazas un círculo en el suelo y te metes dentro, puedes cerrar los ojos y pedir un deseo -me sonrió con dulzura-, y si lo haces de corazón, la luna te lo concede. - Hoy hay luna llena -dije levantando los ojos hacia el cielo-. Comenzó a hurgar en su alrededor hasta dar con lo que buscaba. Me ofreció una piedra blanquecina y me sumergí en su intento de animarme. Con la piedra tracé un círculo a mi alrededor, me incorporé y miré a la luna cara a cara. Cerré los ojos y pedí un deseo. Al darme la vuelta me encontré con los ojos llorosos de una Susana que me abrazó con fuerza. - Una noche más... -susurró a la tibia brisa-. - Una más... -nos besamos en medio del círculo mágico-. - ¿Crees que te lo concederá? -preguntó Susana señalando hacia la luna-. - Ya lo ha hecho -murmuré mientras nos volvimos a besar-. Caminamos hasta su casa asidos el uno al otro y allí nos abandonamos en su lecho lo que quedaba de luna, amándonos con la desesperación de quienes saben que su tiempo ha pasado para nunca volver. Su última caricia venía flanqueada por el desaliento y la amargura. Nunca la he vuelto a ver. Espero que haya encontrado lo que buscaba. Ya he contado que, tras este lance, Juan me había sugerido, bajo la embriaguez de la glucosa de nuestros helados, que intentara escribir algo sobre lo que me había sucedido. Luego él trataría de ponerle -102- © Oscar Gutiérrez Aragón música. Nunca antes había escrito poesía, pero la mezcla de odio y ternura que me inspiraba la agotada relación con Susana, no sólo no era capaz de nublar mi creatividad, sino que, por el contrario, la vitalizaba. Escribí sin pausa al dictado de mi alma dolida. “Una noche, un tesoro, el monte y el viento, me miras, me buscas, te siento, te encuentro. Recuerdo tu risa, un beso, otro beso, alcanzas mi alma, se funden dos cuerpos. No sé que sucede, escaso es el tiempo, ¡nunca te haré daño!, ¿sabes que te quiero? Es sólo un instante, son dos corazones, de antes, de siempre, tú ya me conoces, me dices que sientes; lo mismo yo siento, segundo infinito en que sueño mi sueño. Te regalaría una mañana de invierno, una tarde entre abril y junio, la noche que más quiero, tus ojos en mis ojos, mi mano en tus dedos, una rosa color sangre, la montaña y el cielo, un río de agua clara, lagrimas, sentimiento, la brisa en la hierba, la tierra y el fuego, y mi vida entera, todo lo que tengo por sólo una sonrisa, ¿te he dicho que te quiero? Lejos parte tu corazón, un circulo en el suelo, suplico a la luna un último deseo, el astro concede el todo y la nada, siento que llega la noche de amor desesperada. Mi corazón se rompe, te odio, te quiero, te beso, te abrazo, mi mano, tu pelo. El aire me asfixia, me tocas, yo tiemblo, sé que me quieres, oigo el invierno, tus últimos labios, al aire otro beso, desconsuelo final, la mano que suelto. Todo está vacío, hoy no quedan sueños, ni risa, ni llanto, ni alma, ni besos, -103- © Oscar Gutiérrez Aragón ni abril, ni junio, ni noche, ni invierno, ni rosas, ni espinas, ni manos, ni dedos, ni sangre, ni agua, ni tierra, ni cielo, sólo un susurro: ¡te juro que te quiero!” Enseñé el poema a Juan con la ilusión de un padre por su hijo recién nacido, agradecido por darme una ocupación que me dispersara de mis problemas. Lo leyó con tal rapidez que dudé de que hubiera sido capaz de asimilar su contenido. Al acabar soltó una sonora carcajada. - ¿Pero qué mierda es esta? -exclamó riéndose-, si parece el relato pseudopornográfico de una de tus calenturas. - ¿Pero qué dices?, ¡gilipollas! -repliqué enojado-, ¡si está de puta madre! ¡Escribirás tú mejor! -le ataqué-, por eso vuestro grupo ha tenido, ¿cuántos erán?..., ¡ningún éxito! - Perdona, tío, que sólo era una broma, ¡últimamente estás de un susceptible que hay que tener un cuidado que no veas! - No, perdona tú -me senté en su sofá-, a lo mejor hasta tienes razón. - En serio, Racso, esto es prosa rimada -me tendió el folio con el poema-, aquí no hay Dios que pueda ponerle alguna música. - Bueno, ¡pues otra vocación frustrada más! -dije riéndome-. - ¿Y qué pensabas, que te ibas a poder ganar la vida escribiendo letras para las canciones? -volvió a reír-, ¡ay, inocente! - ¿Y tú que sabes lo que depara el destino? -le tiré una revista de la colección “La casa y el mueble” que tenía sobre la mesa-, ¡payaso! Comenzamos a soltar grandes carcajadas, a las que siguieron un tiempo de silencio y de especulación por las preocupaciones que por mi parte tenía, mientras Juan se aprovisionaba de alimentos altamente azucarados en la nevera. Cuando regreso al salón, se sorprendió de encontrarme en un estado tan reflexivo. - ¿En qué piensas? -preguntó-, pareces un monje tibetano ahí sentado con esa pinta... - En poca cosa -resucité de mi estado de dispersión-, supongo que no pasará nada por ir a una boda sin acompañante. La situación en casa era insostenible. La tensión que generaba el acercamiento de la fecha de la boda repercutía en un incremento sustancial de la violencia verbal entre nosotros. Cuando nos juntábamos para comer, en realidad lo estabamos haciendo para discutir, y aunque, la mayor parte de las ocasiones, era sobre trivialidades sin importancia, a veces, conscientes de cuales eran nuestras debilidades, nos hacíamos daño a propósito. - No quiero que este fin de semana comas en casa, Racso -me dijo mi madre de repente-. - ¿Qué dices? -pregunté sorprendido-, ¿por qué? - Tu padre y yo nos vamos a ir a unas convivencias con los EMANENS, Luis va a casa de un amigo y Alma no está -comenzó a explicarme con el mismo tono que utilizaría con una de sus amigas de secta-, así que te quedas solo y no quiero que me revuelvas toda la casa, que van a venir tu hermano Chus y Mercedes el lunes y quiero que me la vean limpia... Puedes ir a un restaurante a que te pongan el menú del día, que son bastante baratos. - ¡Iré a donde me salga de los cojones, guarra de mierda! -estallé enseguida, tras oír semejante sarta de sandeces, influido todavía por la anterior discusión-, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?, ¡qué tengo treinta años, hostia! - ¡Ay, por Dios! -berreó mi madre comenzando a llorar sin moderación-, ¡ay, por Dios!, ¡ay, por Dios! - ¡No vuelvas a insultar a tu madre! -gritó mi padre loco de furor-, ya le estás pidiendo perdón. - ¿Por qué, por echarme de casa? -dije irónicamente-. - ¿Quieres ver lo que es echarte de casa? -bramó mi padre-, ¡pues ya puedes ir cogiendo las maletas! Con toda probabilidad, esa es la frase que más dolor ha causado en mi vida, no porque me la creyera, ni porque la repitieran una y otra vez, sino porque, de sus cuatro hijos, sólo me la vomitaban a mí. Me levanté y me dirigí a la puerta de salida. - ¡Esa no es una actitud muy cristiana! -les grité, antes de cerrar de un portazo, sabiendo que esa acusación era lo que más les hacía sufrir, aunque, por supuesto, estaba convencido de que ellos no compartían mi opinión-. La verdad es que, desde que era un chiquillo, siempre he sufrido la sensación de falta de hogar, no porque pensara que carecía de un lugar donde recogerme, sino en el sentido de que yo nunca podía hablar -104- © Oscar Gutiérrez Aragón de “mi casa”. Era la casa de mis padres, no la mía, y ellos parecían eternamente empeñados en demostrármelo a diario, proponiendo continuas fechas de caducidad a mi estancia bajo su techo. Creo que nunca han llegado a entender el dolor que realmente me causaba esta ausencia, tal y como lo comprendía Alma, la cual increpaba con dureza a nuestros padres cuando expectoraban sobre mí alguna de sus diatribas amenazadoras de destierro. De todos mis hermanos, ella es la que tenía una personalidad más próxima a la mía y un pensamiento lindante con el que tengo. De mi hermana siempre me sorprendió su inconsciente capacidad para vetar en su grupo de amigas a aquellas que mostraran una belleza comparable a la suya, rodeándose sólo de las que evidentemente resultaban más feas que ella, lo cual al resto de sus hermanos, como se podrá comprender, nos provocaba un gran pesar. Sin embargo, su rasgo más característico nada tiene que ver con asuntos tan banales, pues se trataba de su predisposición a sentirse excesivamente abrumada por la responsabilidad o por la ansiedad. En aquellos días previos a su boda, esta parcela de su carácter se mostraba especialmente activa. Chus era el miembro de mi familia que me sigue en edad y con el que realmente me críe, ya que crecimos juntos con idénticos ideales infantiles que posteriormente se fueron tornando dispares. Tenía esa vocación no buscada de convertirse en hijo perfecto para una madre, pues al hecho de abandonar el hogar para buscar trabajo y mujer, todo lo cual mi padre nos reprochaba a Luis y a mí por no hacerlo, unía unas profundas convicciones religiosas, compatibles en grado sumo con las de nuestros progenitores. Era el más testarudo de nosotros, ya que le gustaba porfiar sobre todo asunto y tema aunque ni siquiera estuviera convencido de sus propios argumentos, y, una vez que había emitido su opinión, no la cambiaba ni aunque internamente supiera que no tenía razón. A todo ello, hay que unir su brutal y divertido humor negro que había conseguido contagiar a su esposa Mercedes y que le llevaba algunas veces a aventurarse en situaciones demasiado comprometidas, como aquella en la que preguntó qué se sentía siendo hijo único a un amigo suyo que había perdido a su hermano en un accidente de tráfico hacía poco tiempo. Como es obvio, a partir de aquel momento, no siguieron siendo amigos. Luis, por su parte, gozaba de una personalidad compleja, propia de esos hijos que llegan mucho después que el resto de sus hermanos. A la excesiva protección materna que sufren se le une una educación recibida de todos los miembros de la familia por igual, lo cual, en ocasiones, llega a confundirles. De todos modos, él había conseguido ir desligándose, a la par que crecía, de los preceptos que creía que le sobraban y se había quedado con los que pensaba que le merecían la pena. Era con el que más convivía, a pesar de ser el que más distanciaba en edad y he de reconocer que su trato siempre resultaba agradable, espontáneo y cordial. Lo único que me recriminaba es que, cuando era niño, me dirigiera a él con el sobrenombre de “penalti” constantemente Sinceramente, he de estar agradecido a mis hermanos por crecer a mi lado, pues al compartir todos nuestras alegrías y nuestros problemas, fuimos formando un grupo compacto y fuerte, en el que el aprecio y el cariño superaban cualquier mal momento que pudiera llegar. Les quería y, por eso, me resultaba más difícil entender porque odiaba a mis padres. Unos días después de la boda, cuando estaba en el pueblo, uno de mis amigos, Jarley, me sacó del error. - ¡Te juro que les odio! -le dije encontrándomelo en la calle tras una nueva discusión con mis padres-. - ¡Qué va, hombre!, no es eso, ni mucho menos -me replicó Jarley-, a ti te pasa lo que a mí con mis padres, simplemente les aborreces. - ¡Coño!, ¿y cuál es la diferencia? -pregunté escéptico-. - Muy sencillo -se apoyó en un coche aparcado a la sombra-, ¿cómo les vas a odiar?, eso es muy duro, sé que crees que siempre están ahí para ponerte peros a todo, para cortarte las alas, si quieres decirlo así, y seguro que piensas que no te hacen caso o que no te escuchan o que no te comprenden. - De momento no has fallado en nada -dije prestándole la máxima atención-, ¡sigue, sigue!... - Pues bien -continuó-, por la educación que han recibido, igual que los míos, piensan que su deber es conseguir que triunfes, que te vaya mejor en la vida que lo que les fue a ellos. - Entonces, ¿por qué se dedican a ponerme trabas en todo? -grité aún alterado por la anterior discusión-, ¿sabes lo último que me han dicho?, que por que no busco otro trabajo o hago una oposición, que lo que no puedo hacer es estar aquí en el pueblo haciendo el vago. No se dan cuenta que, después de lo que me ha pasado, necesito descansar, necesito pensar... - ¡Tranquilo, hombre!, a eso iba, lo que sucede es que tanto ellos como tú estáis cansados de veros todos los días y a todas horas, siempre las mismas caras, las mismas costumbres, las mismas frases gilipollas carentes de sentido... -se quedó pensativo un instante-. En definitiva os aborrecéis mutuamente, en mi casa pasa exactamente lo mismo, ¡créeme lo que te lo digo! El día anterior a la boda cumplía el plazo legal para presentar las demandas contra el colegio. Acudí a mi sindicato dispuesto a tomar todas las medidas que me aconsejaran. El abogado era un hombre afable, al que se le veía seguro de sí mismo. Leyó la documentación que le presenté con rapidez y soltura. A su lado, un joven becario, seguramente con sus estudios de letrado recién terminados, hizo lo propio. - Es un caso muy sencillo, a mi modo de ver... -comenzó a explicarme el abogado-. En primer lugar, se trata de un despido improcedente, ya que no se enmarca dentro del despido colectivo que alegan, como tú bien sabes. Por eso, la indemnización que tienen que pagarte es bastante mayor, incluso más, si como -105- © Oscar Gutiérrez Aragón parece, la fecha de tu incorporación a la empresa no es esta que pone aquí -me señaló el dato en el documento-, sino bastante anterior. Por último, deberían pagarte los dos meses de vacaciones a que tiene derecho el personal docente de un centro de este tipo. En definitiva, yo calculo, así por encima, que te tendrán que pagar unas tres o cuatro veces más de lo que te han ofrecido. - Me parece una excelente noticia -comenté sonriendo-, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? - ¿Tú?..., nada, poca cosa -continuó el abogado-, nosotros presentamos las demandas y cuando te citen para los actos de conciliación tú vas y me dejas hablar a mí... -se rió levemente-, es muy simple, saben que no tienen razón y llegarán a un acuerdo con nosotros antes de llegar a un juicio. - ¿Y en cuanto a la falta muy grave de la que me acusan? -pregunté preocupado-, ¿qué va a pasar? - Bueno, ese es un asunto más espinoso -le pidió mi expediente al becario-, la carta que has escrito es demasiado dura y no sabemos cual puede ser la reacción del juez ante ella, así que intentaremos primero llegar a un acuerdo con la empresa y, si no se consiguiera, en el juicio no quiero que aparezcas..., a la vista de esta carta, pareces tener un carácter demasiado fuerte como para que puedas asegurar que te vas a mantener callado ante todos los tejemanejes que se producen en los temas de la justicia. Tú hazme caso, es mejor que me cedas el poder de representación a mí, ya te diré como se hace. - Si eso es lo mejor... - Por cierto, tu jefe debe ser muy mala persona -señaló con el dedo uno de los documentos para que el becario le echara un vistazo-, me he fijado que te acusa de cometer la peor falta posible, pero no te pone ninguna sanción y eso que podría haberte despedido o quitarte parte del sueldo... No sé, parece que simplemente quiere manchar tu expediente, hacerte daño. - Sí, yo también me había dado cuenta de eso -sonreí con franqueza-. - Bueno -se levantó para darme la mano-, ya te avisaremos con lo que sea. - Muchas gracias por todo -dije antes de salir de su despacho-. El día del enlace amaneció despejado y, a medida que se aproximaba la hora del evento, la temperatura exterior iba subiendo sin pausa al tiempo que lo hacía la excitación dentro de la casa. La incertidumbre que inevitablemente genera cualquier espera amenazaba a mi hermana con la autoinmolación, a la vez que mi madre se aproximaba de forma peligrosa a un estado fronterizo con el histerismo. Puesto que mi padre iba a ser el padrino, me había correspondido el dudoso honor de conducirle, junto con la nerviosa novia, hasta la iglesia en el coche preparado a tal efecto, del mismo modo que se acicalan y componen todos los que se encuentran en idéntica situación. Por el camino perdimos la mitad de las carísimas flores que adornaban las puertas y, no había puesto un pie fuera del vehículo, cuando unos energúmenos vestidos con traje de un solo uso, se abalanzaron sobre el mismo y lo comenzaron a llenar de globos. Me preguntaba por cuantas costumbres folklóricas tendría todavía que pasar. Al entrar en el templo quedé deslumbrado por su serena belleza, tan habitual en las construcciones románicas. La simpleza de sus formas, la robustez que inspiraba su piedra y la majestuosidad que siempre me pareció que aportaban los sencillos arcos de medio punto me estaban fascinando. Por un instante, sentí una gran paz interior, que sólo fue rota por el murmullo creciente de la gente que entraba, puesto que la ceremonia iba a comenzar, y por la presencia de unas horribles flores pegadas a las cabeceras de los bancos y que no hacían otra cosa que romper el delicado equilibrio que había tenido la suerte de acabar de contemplar. Por suerte, el acto litúrgico fue breve, no porque los novios así lo demandaran, sino porque, como si de una capilla situada en un desierto americano se tratara, aquella iglesia se había convertido en una continua sucesión de enlaces matrimoniales y había que dejar sitio a la siguiente pareja. Lo cierto es que me sentía muy contento por Alma y Carlos, el cual era un hombre de grandes virtudes, al que siempre consideramos uno más de la familia. Destacaba sobre todo por un espléndido apéndice nasal que le precedía en cualquier parte y por hablar comedidamente, lo cual es de agradecer en esta tierra nuestra en la que todo el mundo cree tener derecho a emitir una opinión, aunque esta sea dañina para los demás. En la salida me estaban esperando Luis y su amigo Javi, con los cuales, iba a pasar el verano a partir del día siguiente. Estabamos enfrascados en una interesante y entretenida charla sobre las prácticas tradicionales que se repiten hasta el empalago en cada boda, cuando nos asaltaron unas amigas de mi madre. - ¡Uh, vaya bonito que ha salido todo! -chilló una de ellas-, tú hermana estaba guapísima, y ¡cómo lloraba tu madre! - Sí, bueno, supongo que pasa en todas las bodas -les dije sin saber muy bien que otra cosa podía decir-. - ¡Diga que sí, muy bonito todo, señora, muy bonito! -exclamó Javi, mientras le daba un codazo cómplice a Luis-. - ¡Oye, Racso!, nos hemos estado fijando -comenzó a decir otra de ellas en un tono mucho más bajo- y hemos comentado que no llevas traje... Esa ropa, la camisa y el pantalón, están muy bien, pero, ¿no crees que le haces un feo a tu hermana viniendo a su boda vestido así? - ¡Vaya, va a haber tormenta! -murmuró Luis a Javi, de modo que sólo él y yo pudimos oír su comentario-. -106- © Oscar Gutiérrez Aragón - Miren señoras -traté de no excitarme demasiado-, se lo podría decir de una manera breve, sinceramente si me he puesto esta ropa es porque puedo -Luis y Javi se echaron a reír-, pero como imagino que con eso su curiosidad no va a quedar plenamente satisfecha, les diré que he preferido gastarme el dinero en un buen regalo para mi hermana que en aportar algo a toda esta puta parafernalia de falsedad, comprando un traje que nunca más me voy a volver a poner, y ahora con más razón, ya que mis jefes han decidido dejarme sin ingresos... En fin, ¿alguna otra pregunta? A Luis y a Javi se les escapaban las lágrimas, debido a su estéril intento de contener la risa, y las amigas de mi madre luchaban a duras penas por no enzarzarse en una discusión que no iba a hacer otra cosa que llamar la atención, algo tan antisocial que no podrían soportar. En ese momento se nos acercó mi amigo Juan, que venía de hacer unas fotografías. - Bueno, como veo que conmigo no quieren comentar nada más, aquí les dejo con Juan -le empujé para que se situara delante de ellas que seguían escuchándome atónitas-, que es el consigliere de la familia, para que les aclare cualquier duda que tengan sobre el resto de los miembros. A fin de cuentas, yo soy el hijo del padrino y no debería rebajarme a estos asuntos tan mundanos. Dudo mucho que entendieran el sutil juego de palabras, puesto que no me parecieron grandes amantes del cine. A los pocos minutos, Juan se unió a Luis, a Javi y a mí, que seguíamos comentando divertidos el último lance. - ¿Pero tú estás tonto, o qué? -me sugirió Juan nada más llegar-, ¿cómo se te ocurre meterme en un lío así? - ¿Qué pasa, no las conseguiste vender ningún mueble? -pregunté socarrón-. - No hubo oportunidad -sonrió cambiando el semblante-, las dejaste demasiado alteradas como para que pensaran en otra cosa que no fuera ponerte a parir. ¡Ya verás cuando se lo cuenten a tu madre! Yo intenté suavizar un poco el ambiente, diciéndoles que tenías problemas en el trabajo, que te había dejado la novia y todas esas cosas, ya sabes. - De verdad, Juan, no te preocupes -dije tranquilo-, la gente así no se merece ninguna explicación. - ¡Hombre, pero tampoco es para ponerse como tú te pones! -terció Luis-, a mí me da cosa cuando te veo así, ¿no crees que te pasas un poco? - ¡Bah!, puede que tengas razón -respondí-, lo que pasa es que estoy un poco harto de este país de cultura de peluquería. - ¿De cultura de peluquería..., qué quieres decir con eso? -preguntó Javi-. - Pues nada, que aquí todo el mundo parece enseñado a moverse entre chismes, rumores y habladurías, y a hacer más caso a lo que les cuenta la gente que a los libros... No sé, por ejemplo, ¿sabéis la última?, hace unas semanas salió un tarado en la tele diciendo que sabía que existía una red de narcotraficantes que les daban droga a los niños en los cromos. ¡No os podéis ni imaginar la que se montó en el colegio, con todos esos padres alborotados! - Pero eso es una bobada -dijo Juan-, los cromos no se chupan y, además, aunque los niños lo hicieran, realmente no sabrían que los efectos provienen de esos cromos. - Si no es sólo eso -continué-, pensad que los niños precisamente no son un prodigio de capacidad económica, ¿qué sentido tiene que cuatro camellos de pacotilla malgasten su mercancía en alguien que no constituye su público objetivo? -me salió la vena de economista-. Y lo mejor de todo esto es que semejante estupidez ya la había oído yo cuando tenía diez años. - Y alguna vez más, creo recordar -me apoyó Juan-. - O sea, ¿qué es algo así como una leyenda urbana, que se repite cada cierto tiempo? -preguntó Javi de nuevo-. - No, aquí en realidad es una leyenda de peluquería, ¿entiendes?, que es donde las marujas se mienten unas a otras y acaban creyéndose sus invenciones -sentencié-. La cena nupcial fue espléndida. La montaña de comida que pasó por aquellas mesas sirvió para eclipsar cualquier problema que pudiera generar algún tipo de preocupación. No obstante, no me pasó desapercibido el hecho de que los Blanco, amigos de mis padres de siempre y compañeros circunstanciales míos en el trabajo, me evitaran, tratando de no tener que hablar conmigo. Muchos de mis compañeros habían tomado esa misma postura, pero me resultaba sorprendente que ellos, siendo nuestros vecinos en el pueblo, hubieran decidido secundarla. No sé si fue por eso o porque, simplemente, la providencia tiende a moverse silenciosa y de forma imprevisible, marcándonos los pasos que hemos de dar en nuestro recorrido diario por el camino de nuestra existencia, pero lo cierto es que entonces comenzó a consumirme el recuerdo de su hija, de Lorena. Habían pasado muchos meses desde la última vez que supe algo de ella, ya que había decidido enrolarse en el ejercito como muchos chicos y chicas de su edad, engañados tanto por una publicidad alevosa en exceso, como por sus propias ansias de obtener un dinero fácil sin necesidad de estudios. Cuando, en ocasiones, regresaba con un permiso a la ciudad solía ocupar todo su tiempo en atender a su novio, lo cual me parecía tan justo como respetable, pues esa era su elección. Mi reciente ocupación frustrada como poeta de saldo hizo el resto, junto con el teléfono móvil que mi hermana había dejado en casa, pues no suele considerarse un complemento muy adecuado para la ropa -107- © Oscar Gutiérrez Aragón que se ha de vestir en la boda propia. En unos minutos, proyecté sobre un folio un torrente de sentimientos que quedaron plasmados en un poema que cerraba una antigua deuda. Poco a poco, en varios mensajes de texto consecutivos envié al teléfono de Lorena el siguiente texto: “Ángel de día venido en noche de luna y fuego, luz de vida salvaje y hermosa, sueño de chocolate, amor moreno. Eterna mano de amiga, beso escondido, mordisco de Cielo, pasión en los labios, ojos cerrados, tensión en la piel, amor despierto. Mi mirada en tus ojos, un guiño, me entiendes, te entiendo, sonríes, me hablas, yo río; pequeña..., ¡por eso te quiero! Más lejos, más cerca, te oigo, te miro y te veo, rosa de septiembre, viernes de pizza en enero. Romántica soñadora, chispa, impulso, nervio, imaginación desbordante, ¿de qué me sorprendo? Luchamos, hablamos, me pegas, te muerdo y, al final, bailamos.., siempre bailamos, sucia sincera con genio, furia, rabia, chocolate: tú; hace dos años y seis meses tuve un sueño y nunca jamás tuve otro”. A pesar de que eran altas horas de la madrugada, seguramente se despertó al sonar la señal de recepción de mensajes de su teléfono y minutos después pude leer en la pantalla del móvil de mi hermana un desnudo aviso. “Es precioso”, decía. -108- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO SIETE NAPO “Concéntrate en el momento, siente, no pienses, usa tu instinto” (Qui-Gon Jinn) “El sueño de la razón engendra monstruos” (Francisco de Goya) “El mundo entero se aparta ante un hombre que sabe donde va” (Anónimo) “Hasta un reloj parado da bien la hora dos veces al día” (Jesús Callejo) -109- © Oscar Gutiérrez Aragón Le gustaba que le conocieran como Javi, aunque en muchas ocasiones yo le llamaba por su nombre completo, Javier. Bajo de estatura, rizado de pelo y de piel permanentemente sonrosada, no solía molestarle que los que consideraba sus amigos nos refiriéramos a él como Napo. Provenía tan singular apodo de su infancia, cuando, los mayores del grupo nos dimos cuenta de que siempre caminaba con una mano descansando sobre su estómago y con la otra en su espalda cruzada con la primera, a la manera en que los cuadros de siglos pasados nos mostraban al Emperador Napoleón. Realmente, en aquellos días ya eran muy pocas las veces que le nombrábamos utilizando su peculiar apelativo. Luis y Javi eran los mejores amigos uno del otro y se podía decir que formaban una pareja cómicoagresiva, pues lo mismo estaban improvisando juntos interminables conversaciones absurdas que los demás escuchábamos con ávido interés, que se introducían de lleno en una guerra verbal de imprevisibles consecuencias. Como eran de la misma edad, desde pequeños habían pasado la mayor parte de los veranos juntos, pues Javi venía al pueblo a casa de sus abuelos desde su ciudad. Javi, era el hermano de Trici y desde que su abuela murió, su abuelo les había prohibido la estancia en su casa del pueblo, por lo que, lamentablemente, nos privaba de su compañía. De hecho, hacía ya mucho tiempo que no veía a Trici más que en contadas ocasiones en las que no nos daba tiempo a contarnos casi nada de lo que deseábamos decirnos. En aquel verano Javi se las había arreglado para pasar unos días con nosotros en la vieja casa familiar y el resto del verano en casa de Jarley, que iba a venir quince días después, todo lo cual provocaba una gran contrariedad a su abuelo, al que, nuestro amigo, por supuesto, no hablaba. - Ese tío es un maricón -solía decirnos Javi-, un pedazo de capullo. - ¡Hombre!, con lo que os ha hecho es normal que estés dolido -le replicó Luis-, a mi también me pareció siempre un pelín descastado. - No, no, un maricón, un maricón de verdad -continuó Javi enfadado-, por eso no quiere que sus nietos aparezcamos por su casa, para llevarse algún apañito que se encuentre por ahí. - Si tú lo dices... -consintió Luis-. - Si hasta creo que dejo morir a mi abuela para tener el camino libre, le hacía la vida imposible y como padecía del corazón, ¡lo que yo os diga, coño! -sentenció Javi-. Desde que era un niño había demostrado una inteligencia superior a la que se espera en un chico de su edad y yo creo que eso, en ocasiones, le causaba alguna zozobra interior, ya que, por ejemplo, llegaba a padecer todo tipo de manías extrañas y fobias catalogadas, en cuanto las conocía u oía hablar de ellas. De todos modos, gracias a su sagaz entendimiento, tanto él como Luis habían pasado a formar parte del grupo a una edad bastante más temprana que el resto, sobre todo debido a la gran capacidad de aprendizaje y adaptación al clan que demostraron. Claro, que aquel verano sólo íbamos a reunirnos cuatro personas, Javi, Luis, Jarley y yo, ya que, aunque hubiera algún antiguo miembro más en el pueblo, las relaciones estaban bastante tirantes, como era el caso de Baudi, que al no querer tratarse conmigo, al igual que sus padres, no se relacionaba con el resto. Esa perspicacia de la que gozaba Javi se convertía algunas veces en una lucidez extrema, que le hacía granjearse amigos y enemigos por igual. En cierta ocasión, nos encontrábamos cenando juntos con su hermana y una amiga, las cuales parecían haber tomado la determinación de empezar un régimen de esos que se olvidan con la aparición del primer pastel. Javi comenzó a inquietarse. - ¡No, no me pases el pan, que no quiero! -decía Trici mientras daba vueltas a unos macarrones-, con esto tengo de sobra... - Yo tampoco -declinó la amiga la oferta de Javi-, ya sabéis que un segundo en la boca es un año en el trasero. - No, sal no quiero, que retiene líquidos -decía otra vez Patricia al cabo de un rato-, y ya sabes los problemas que tenemos las mujeres con eso. Y tampoco vino, ni Coca Cola, ni helado, ni nada..., hasta que Javi ya no aguanto más. - Mira, hermana, el pan no engorda, la mayonesa no engorda, el vino no engorda, el helado no engorda... -abrió los brazos-, ¡la que engorda eres tú!... ¡Ah, y tú también! -gritó a la amiga de Patricia, la cual ahogó un pequeño grito-. La convivencia con Javi no era sencilla pues estaba acostumbrado, por la educación recibida, a carecer de cualquier tipo de responsabilidad. Además, existían ciertos miedos heredados de sus padres que complicaban aún más habitar la misma casa que él, aunque a mí, personalmente, me parecían incluso divertidos. Así, por ejemplo, tenía miedo a quemarse, con lo cual nunca se acercaba a la cocina, padecía acrofobia, razón por la que no podía ascender a un sitio muy elevado, o temía febrilmente a los gérmenes que, según él, habitaban en cada esquina, lo que le estimulaba a limpiar continuamente todo lo que usaba, desde el sitio donde se iba a sentar hasta el más minúsculo utensilio. - ¡Javier! -le grité desde el piso de abajo-, estoy hasta los huevos de ir recogiendo vasos por toda la casa. - ¿Qué pasa? -respondió a voces desde arriba-, ¿no puedo beber, entonces? -110- © Oscar Gutiérrez Aragón - Sí, pero en un solo vaso, como todo el mundo, ¿o qué crees, qué te va a entrar alguna enfermedad porque puede usarlo otra persona? -le ataqué donde sabía que le dolía-. - ¡Eres un puto payaso! -exclamó cuando entró en la estancia donde yo estaba-. - ¡Respóndeme de una vez, coño!, ¿se puede saber por qué coges todos estos vasos y los vas dejando por ahí? - ¡Porque puedo, joder, porque puedo! -me gritó muy enfadado-. Esa respuesta parecía tanto a las mías. Pensé que había creado otro monstruo. La decisión de pasar el verano con Luis y Javi estaba bien fundamentada, pues lejos de la ciudad podía olvidarme de mis problemas más fácilmente, recapacitando sobre ellos cuando creyera oportuno hacerlo. Además, por otra parte, empezamos aquel verano con la promesa de no hablar de mi situación, más que cuando fuera estrictamente necesario, como en los momentos en que tuviera que acudir a atender los asuntos judiciales. Había fijado el final del verano como la fecha en que iba a tomar una determinación. En esos momentos sólo quería evadirme, dejar que mi alma abandonara mi cuerpo y volara libre de impedimentos hacia un estado de armonía interna en la que el tiempo y el espacio no importaran. El pueblo era el lugar ideal para ello. Allí era feliz. Pasábamos la mayor parte de las noches tumbados encima del viejo depósito del agua, viendo como nos sobrevolaban en el cielo oscuro y limpio las luces blancas y rojas parpadeantes de aviones que seguían trayectorias indecisas señaladas de antemano a través de los mismos pasillos aéreos de siempre, que tan bien sabíamos ya identificar. Disfrutábamos hasta bien entrada la madrugada de nuestra soledad acompañada y del silencio sólo roto por espontáneas tertulias a varias bandas. Entonces hablábamos bajo el manto de las estrellas con el descaro autárquico de quienes saben que nadie más les escucha. - ¡Qué sí, coño! -les dije a Luis y a Javi, después de un rato de discusión-, que reconozco que el fútbol es cultura, al menos, parte de nuestra cultura..., incluso a veces se puede considerar como un arte, pero es que vosotros os pasáis, ¡lleváis más de una hora hablando de lo mismo! - ¡Tío, el fútbol es el motivo principal de nuestra vida! -replicó Javi-, ¿qué pasa, creí que te gustaba? - Y me gusta -respondí-, lo que pasa es que como no me da de comer, creo que hay cosas más importantes. Entendedme bien, me divierte verlo y me divierte jugarlo, posiblemente tanto como a vosotros, pero ¡es que me estáis empezando a preocupar! - ¿Por qué? -preguntó Luis-, ¡si sólo es una afición! - Porque tenéis diez años menos que yo y os estoy imaginando como los viejos esos que van a los bares a ver los partidos y que no tienen ni puta idea de fútbol -me incorporé y me quedé sentado mirando de frente las cercanas últimas luces del pueblo-, con vuestra camisa desabotonada de rayas claras y los zapatos de rejilla, pidiendo un vasito de tintorro y una tapita de tortilla, cuya única preocupación en la vida no es ocuparse de su familia o cumplir con su trabajo, sino que su equipo está a tres puntos del descenso... - ¡Nosotros no vamos a llegar eso, listo! -dijo Javi incorporándose también-, ¿me pasas otra fase? Luis y Javi llamaban fases a las prendas de ropa que subían bajo el brazo hasta el depósito y que se iban poniendo una encima de otra a medida que la noche refrescaba. - ¿Y por qué no, capullo? -volví a tumbarme-. - Muy fácil -respondió Javi, cubriéndose con una vieja y deshilachada chaqueta de lana-, nosotros tenemos cultura futbolística y, además, de vez en cuando, jugamos al fútbol, no como esos viejos de bar, como tú les llamas. - Bueno, vosotros corréis detrás de la pelota -solté una carcajada-, somos los otros los que jugamos al fútbol. - ¡Serás gilipollas!, tú eres igual de malo que nosotros, y para que lo sepas, el fútbol es del pueblo sentenció Luis, que hasta entonces había estado bastante callado-, se lo oí decir un día a Jorge Valdano, y nosotros somos el pueblo, ¿no? - Recuerdo esa entrevista -comenté, poniéndome una sudadera que aún descansaba a mis pies-, ¡fue brutal!, aunque lo que en realidad dijo es que el fútbol era de los pobres. El periodista de turno le intentaba convencer de que había que pagar por ver partidos en la tele y él les señalaba que el fútbol había nacido en los arrabales de Buenos Aires y en las favelas brasileñas, lugares de gran miseria. - Yo también lo recuerdo -continuó Javi-, fue muy comentado, porque el periodista pertenecía al mismo grupo de comunicación que la empresa propietaria de los derechos de emisión, ya sabéis que ante el dinero, pierden cualquier criterio y le replicó a Valdano diciendo que eso pasaba en Latinoamérica, que esto era Europa y era diferente, ¡será ignorante! - ¡Y tanto! -exclamó Luis-, ¿os acordáis lo que le contestó Valdano?, que en Europa fue precisamente donde se creo el fútbol, en la Inglaterra de la Revolución Industrial, por la gente que salía asqueada del trabajo y quería ver fútbol y jugar fútbol. - Eso lo que demuestra es que los periodistas deportivos son gente con poco cerebro... -dije, dándome la vuelta-, claro que con un vocabulario que no va más allá de cuarenta palabras, ya hacen maravillas, ¿qué otra cosa se puede esperar? -111- © Oscar Gutiérrez Aragón - Que si El fútbol es así -comenzó a recitar Luis entre risas-, que si no hay enemigo pequeño, que si nosotros pusimos el juego y ellos los goles, que si un jarro de agua fría, que si el más tonto hace relojes, ¡qué literatura tan excelsa! - Me pregunto quiénes tendrán más vocabulario, si ellos o las marujas -comentó Javi, entre carcajadas-. - ¡Hombre!, también hay que reconocer que en España tienen un gran poder... -bebí un trago de agua de la botella que habíamos subido hasta allí-, fijaros en los periódicos, los más vendidos son lo deportivos, y con mucha diferencia..., ¿y las radios?, hay muchas personas que las dejan sintonizadas todo el día en la emisora que emite su programa deportivo favorito. - ¿Y las cadenas de televisión? -dijo Luis-, ¿no os parece que de aquí en unos años sólo van a emitir en abierto los concursos o estas series insoportables en las que siempre pasa lo mismo? - Bueno, supongo que los telediarios también -rió Javi-. - Eso no debería ser así -comentó Luis-. - Ya, pero piensa que en los demás países europeos hace tiempo que lo vienen haciendo -explicó Javi-. - España no se puede comparar con esos países que tú dices -elevé el tono de voz-, aquí hay menos dinero y unas costumbres establecidas, los intereses empresariales no deberían acabar con las tradiciones dije resignado-. - Puede que tengas razón -condescendió Javi-, ¡pero vete preparándote! En ese momento, influidos por la tranquilidad que emanaba de la suave, aunque fresca, brisa nocturna, nos quedamos en silencio, dando casi por concluida aquella charla. - Una cosa -dije tras permanecer callados un rato-, tengo que reconocer que estaba equivocado, no sois como los viejos de los bares, pero admitir al menos que os pasáis, que estáis un poco obsesionados, seguro que hasta sabéis el campeón de la liga de, yo que sé..., ¡de las Islas Feroe! - El HB Thorshavn -dijo Javi, tras unos segundos de reflexión-, ¿verdad, Luis? - Sí, seguro, ese es -contestó Luis-. - ¡No me lo puedo creer! -exclamé asombrado-, ¡estáis enfermos! - ¡Anda, mira, otro avión! -dijo Luis-, allí, a tus diez... -señaló en la inmensidad del negro cielo-. Al día siguiente tenía que acudir a la ciudad para asistir al acto de conciliación con el colegio por el asunto del despido. Al entrar en la sala correspondiente de la Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, me di cuenta de que había llegado un poco pronto y de que iba a tener que esperar. Antes de que llegara mi abogado, entró en la sala un hombre vestido con un traje negro que portaba un maletín de piel del que sacó unos documentos. Se puso a revisarlos. Al observar el cuidado con que lo hacía y su mirada escrutadora comprendí que aquella persona pertenecía a la Compañía, sin ninguna duda era un jesuita. - ¡Buenos días, Racso! -saludó el abogado, que en ese momento me abordó por la espalda-, vuelvo en un momento, voy a preguntar si entramos ya... -se dirigió a una sala contigua-. Esperé unos minutos sin dejar de vigilar inconscientemente al supuesto jesuita. Mi abogado regresó con una amplia sonrisa. - Ahora nos llamaran -me dijo-, ya verás como esto es muy fácil, lo hemos estado revisando y te tienen que pagar lo que les pidamos, no tiene opción, porque si quieren ir a juicio, lo pierden, y ellos lo saben. - Me alegro de oír buenas noticias -comenté, un poco excéptico-. Enseguida nos avisaron para que pasáramos a declarar ante el funcionario que llevaba nuestro caso. Detrás de nosotros entró en el despacho el hombre del traje negro, lo cual confirmó mis sospechas. Después de solicitarnos infinidad de datos y documentos que fuimos aportando con paciencia, el letrado público preguntó al abogado jesuita si estaba dispuesto a llegar a la celebración de un juicio o, si por el contrario, se avenía a nuestras demandas. - Acepto las condiciones de estos señores -dijo escuetamente el jesuita mientras mi abogado esbozaba una leve sonrisa-. - Muy bien, vaya entonces emitiendo y firmando el cheque por la cantidad que se le exige -le pidió el letrado-, mi secretaria acabará en un momento de redactar la resolución. Tras unos minutos dedicados a cubrir los expedientes necesarios, el funcionario nos mostró una copia del dictamen a cada uno. Igualmente, me hizo entrega de un cheque a mi nombre, firmado por el jesuita, y que en mi mano pasó a significar el primer paso de una venganza que sólo había hecho que comenzar. Antes de salir del despacho leí el breve contenido de la resolución, para embriagarme un poco más de mi propia satisfacción momentánea. El texto no dejaba lugar a dudas. Era mi primera victoria. “Iniciado el acto, el demandante se afirma y ratifica en su demanda, solicitando que se deje sin efecto el despido que le fue comunicado mediante notificación escrita, con efectos del día 15 de los corrientes, y que, consecuentemente, se le readmita en su puesto de trabajo. El representante de la empresa aduce la inviabilidad de la readmisión, no obstante reconoce la improcedencia del despido por lo que en concepto de indemnización le ofrece la cantidad de 215.000 ptas., cifra, superior a 35 días de salario a los posibles efectos del seguro de desempleo. En concepto de salarios de tramitación le ofrece la cantidad de 15.650 ptas. Queda pendiente de este acto de conciliación los salarios de 15 días de julio del año en curso y la liquidación final a la que tuviere derecho. -112- © Oscar Gutiérrez Aragón El demandante está de acuerdo con lo manifestado por el representante de la empresa, y en cobrar la cantidad de 230.650 ptas. mediante cheque nominativo. Resultado con avenencia, el Letrado Conciliador da por terminado el acto”. - A eso hay que añadir los dos meses de vacaciones que te tienen que pagar -comentó mi abogado, señalando con el dedo la cantidad que marcaba el cheque que tenía en mis manos-, ya se lo hemos solicitado al representante de la empresa y nos ha dicho que no va a haber problema. ¿Estarás contento?, hemos conseguido sacarles todo lo que pedíamos. - Estaré contento -contesté sonriendo- cuando me quiten la falta muy grave que me han puesto. - Bueno, eso va a ser más complicado porque se han reafirmado en sus argumentos, tal y como me ha dicho el letrado ahora mismo, pero, yo no preocuparía en exceso por ello, todo se puede negociar, confía en mí. - Ya lo hago -le mostré el cheque de un modo cómplice-. - Bien, Racso, ya te avisaremos si surge algún problema o si fijan la fecha del juicio por lo de la falta -concluyó mi abogado antes de despedirse-. En el ascensor coincidí con el jesuita que había actuado como representante de la Compañía y he de reconocer que me sorprendió encontrarme con una persona que, una vez cumplido su trabajo, se mostró ante mí amable y cortés, ya que me manifestó su preocupación como hombre de empresa por algunas de las decisiones que se estaban tomando y me ofreció su ayuda por si surgía alguna complicación burocrática. Me sugirió, además, la posibilidad legal que existía para que pudiera solicitar el seguro de desempleo a tiempo parcial, a pesar de continuar contratado por unas horas, consejo que seguí al cabo de unos días. Al salir del edificio me encontré con Íñigo, mi compañero de trabajo, que venía serpenteando entre los coches con su inseparable compañera, la bicicleta. Al verme, subió a la acera y me dio unos golpes en un hombro antes de apoyarse sobre uno de coches aparcados. - ¿Qué pasa chiquito? -saludó como siempre-, ¿dónde te metes?, ¡hace tiempo que no se te ve por aquí! - He estado muy liado, guanche -le devolví el saludo-, con la boda de mi hermana y todo eso. Además, como ahora estoy en el pueblo, sólo vengo a la ciudad cuando me reclama la justicia. -me reí al tiempo que señalaba al edificio del que acababa de salir-. - ¿Vienes de ahí? - Sí, la Compañía acaba de darme lo que me pertenecía -le mostré el cheque extrayéndolo junto con la resolución de la carpeta donde lo llevaba-. - ¿Y esto qué significa? -preguntó con curiosidad tras leer el contenido del dictamen-. - Esto es el comienzo del camino. Acudí a cobrar el cheque al banco que en él se indicaba y con el dinero aún fresco en el bolsillo, decidí que era el momento de llevar a cabo algo que hacía días que había pensado hacer. Recorrí con presteza las callejuelas del barrio antiguo, disfrutando de las zonas de sombra que mitigaban el seco calor del verano, y enseguida me encontré frente a la puerta del local de tatuajes de Mariano. Me recibió una chica que no era la de la última ocasión y, al cabo de unos instantes, me hizo pasar al interior del estudio, donde se encontraba el tatuador con el mismo aspecto bohemio de siempre, aunque con el doble de barriga que la vez anterior, señal inequívoca de que la vida le debía tratar bastante bien. - ¡Hombre, Racso! -me saludo Mariano con alegría-, ¡cuánto tiempo!, ¿cómo tú por aquí? - Te vengo a hacer un encargo -le dije tras darle un apretón de manos-, a ver si me puedes ayudar. - Si es algo artístico, no hay problema -rió Mariano-. - ¿Te acuerdas del tatuaje que me hiciste hace tiempo? -le pregunté de forma enigmática-. - Sí, creo recordar que era un gato negro con un número, ¿por qué, le ha pasado algo? -preguntó preocupado-. - No, no..., no es eso -le expliqué-, lo que pasa es que me lo hice para que me recordara los que probablemente fueron los mejores momentos de mi vida, y ahora vengo a pedirte justo lo contrario. - No te entiendo -me dijo confuso-. - Sí, Marianín, ¡coño!, lo que te digo es que quiero que me tatúes algo que me recuerde cada vez que lo vea que ha habido alguien que me ha hecho mucho daño. Así, llevaré grabados en la piel algo bueno y algo malo, una especie de ying y de yang. - ¿Y en qué has pensado exactamente? - Se me había ocurrido tatuar una corona de espinas -resoplé-, pero eso era algo demasiado radical, así que lo deseche en el acto. - No sé, quizás podríamos hacerte eso mismo en el brazo -cortó mi explicación-, tengo una idea, ¡espera un momento! Salió de la sala sin decir nada más y, al poco tiempo, regresó con un pequeño trozo de tallo de rosal en la mano. - Los de la tienda de al lado tienen un patio interior en el que crecen algunas plantas como esta -me explicó-, me llevo muy bien con ellos y he aprovechado para pedirles un esqueje, ¡mira! -me lo mostró-. - Pero eso es muy pequeño -protesté-. -113- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Ay, pero qué descreído has sido siempre para todo! -exclamó Mariano-, ¿y para qué queremos la tecnología?, ¡confía en mí alguna vez! Se dirigió hacia una mesa donde tenía instalado un ordenador, que yo había supuesto que era para llevar la contabilidad o para emitir las facturas y que, sin embargo, según me explicó, lo destinaba al diseño de sus obras. - ¡Ven, acércate y cree! -me dijo riéndose-, ¿ves?, primero lo escaneo... - Ya veo. - Ahora limpio la imagen y la transformo en una silueta en color negro... -continuó explicándome a la vez que efectuaba cada paso-, después la multiplico... y, por último, entrelazo unas con otras, para obtener un magnífico brazalete espinado. - ¡Joder! -exclamé-, ¡me has dejado flipado! - Bueno, ¡pues cuando tú quieras! - ¿Cuándo yo quiera qué? -pregunté extrañado-. - ¡Comenzar a tatuar, coño!, ¿qué va a ser, si no? -exclamó riendo-. Por cierto, ¿en qué brazo quieres hacerlo? Me senté en la banqueta preparada al efecto y le ofrecí mi brazo izquierdo para que comenzará a maniobrar con las agujas. En pocos minutos ya había realizado parte de la faena. - ¡Oye!, te advierto que por la parte interior del brazo te va a doler bastante -me anunció-, así que es mejor que intentes dispersarte, habla conmigo de cualquier cosa... - ¡Vale!... -me propuse seguir su consejo-, me he dado cuenta que has cambiado de recepcionista, bueno, no sé si esa es la palabra adecuada, ¿qué pasó con la otra chica? - Se la volví a mandar a su marido, al amigo mío aquel que te conté, ¿no sé si te acuerdas de la historia? -se rió con fuerza al tiempo que recargaba de tinta una de las agujas-, ¡joder, qué tía más vaga!, hay personas que sólo valen para vivir a cuenta de otras, se quejaba de todo, llegaba continuamente tarde, se marchaba antes de la hora..., en fin, supongo que ahora estará preparando la comida para su esposo, ¿si esa era su máxima aspiración en la vida, qué le voy a hacer yo? - ¿Y esta?, la que tienes ahora -le pregunté mordiéndome un labio por el dolor-. - ¡Ah!, ¿no te había hablado de Elma? -se inclinó un poco más hacia delante para visionar mejor su trabajo-, es mi novia..., en realidad pronto nos vamos a casar. Estaba trabajando a turnos en un hospital y la explotaban bastante, así que, al quedar el puesto vacante, le propuse que viniera y ya ves... -cogió un poco más de tinta-. Espera un momento, no te muevas, que es un sitio delicado - ¿Y qué tal lo lleva? -seguí preguntando-, ¿le gusta su trabajo?, porque dejar un hospital para pasar aquí, no parece precisamente un ascenso laboral -dije para picarle-. - ¡Hombre!, en un sitio como este también hay agujas y vendas..., ¡y mucha sangre! -se rió con energía-. No, en serio, por aquí pasa mucha gente, algunos les cuentan su vida mientras están esperando, las chicas le piden consejos sobre ropa o complementos..., disfruta con ello, se lo pasa bien, ¡con lo que le gusta hablar! Por otra parte, a fin de cuentas, si se va a casar conmigo, está trabajando para ella misma, no para otros. - Ya, claro... -me retorcí de dolor-. ¡Oye!, ¿queda mucho? - No, un segundo y acabo. Tras dejarme ver el brazalete entero por primera vez me lo tapó con vendas después de cubrirlo de una gruesa capa de pomada cicatrizante. - ¿Te gusta como ha quedado? -me preguntó impaciente-. - No podía quedar mejor, ¡voy a pedir al INSALUD que te nombre mi tatuador de cabecera! -bromeé entre risas-. ¿Cuánto te tengo que dar? - Por ser tú, me voy a conformar con diez mil pesetillas de nada -me dio un golpecito amistoso en el otro brazo-, puedes pagárselas a Elma al salir... ¡A ver si te pasas por aquí alguna otra vez que no sea para darme trabajo! -me gritó cuando ya me aproximaba al mostrador tras el que se encontraba su novia-. - ¡Oye!, ese aparato no suena nada mal... -le dije a Elma tras pagar el tatuaje, señalando al equipo musical que presidía la sala-. Aquella noche, ya en el pueblo, mientras estabamos en la cocina cenando les conté a mis padres, a Luis y a Javi todo lo que me había sucedido en la conciliación, lo cual les produjo a todos un enorme regocijo, pues eran conscientes de que, aunque yo no hablara mucho de ello, mis problemas laborales se estaban convirtiendo en algo que me perturbaba en exceso. Observé que el ambiente estaba distendido, con Luis peleándose con unos pimientos que separaba del resto de la tortilla, Javi tapándose parte de la cara con una servilleta para evitar que le saltara el aceite de una sartén que estaba al fuego, aunque este llevara quince minutos apagado, cosa que él no sabía, y mis padres hablando de una de sus insulsas e interminables anteriores partidas nocturnas de cartas con los Blanco, soltando un indescifrable “si se pica la espada por segunda vez te llevan fijo el tres por delante”, o algo así. Por todo ello, pensé que debía enseñarles el tatuaje en ese momento porque, como de todos modos se iban a enterar, era mejor que se lo dijera yo directamente. - Alguien tiene que ayudarme esta noche a ponerme una venda -decidí dar un rodeo-. -114- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Qué te ha pasado? -preguntó mi madre con preocupación-. - Nada, es por esto... -levanté la manga y deje al descubierto la venda que cubría el brazalete espinado-. Mirad... -dije, tras levantar parte del vendaje-. - ¿Otro tatuaje? -dijo mi padre que ya se había hecho el escandalizado bastante el día que me vio el gato-, ¡cuánta tontuna! - ¡Mola! -dijeron Luis y Javi al unísono- ¡Ay, Virgen Santa! -exclamó entusiasmada mi madre-, ¡si son las espinas de nuestro Señor! -se acercó para verlo mejor-. Es muy bonito, Racso. Definitivamente, nunca entenderé a mi madre. Aquella noche, el viento roló hasta acabar bajando del norte, de la Cordillera Cantábrica, lo cual provocó una inmediata sensación de bajada térmica que se notaba en que, sobre el depósito del agua, al apretujarnos unos contra otros, ocupábamos menos espacio, y en que Luis y Javi agotaban con mayor rapidez sus bien estudiadas fases de colocación gradual de ropa. El cielo, no obstante, se mostraba especialmente bello entre Casiopea y la Osa Mayor, que era la zona que desde mi posición horizontal podía contemplar mejor bajo la tenue iluminación de la luna creciente. - ¡Joder! -exclamó Luis-, ¡vaya rasca que hace! - Pues empezad a acostumbraros -dije, tapándome con toda la ropa que había llevado-, que ya sabéis que aquí cuando empieza a hacer frío por las noches esto es un no parar... De todos modos, creo que es sólo la sensación, no debe hacer tanto como parece. - ¡Hombre, esto jode mucho! -dijo Javi-, cuando uno se acostumbra al calorcito por el día... También es verdad que no es como aquella vez cuando estuve en Navidad en vuestra casa, ¡creí que me moría! - ¡Anda, calla! -le dijo Luis-, si alucinabas viendo caer la nieve y partiendo las ramas heladas de los arbolitos del parque. - Sí, me acuerdo -contestó Javi poniéndose unos guantes que previsoramente había subido-, lo pasamos bien, ¿eh? - Es cierto -tercié yo-, y eso que en Navidad yo no suelo divertirme en exceso, es una época que me trae muy malos recuerdos, mi enfermedad, la muerte de mi abuelo, alguna novia que se le cruzaron los cables... No entiendo porque la gente cree que tiene que divertirse. - Porque son todos unos falsos -elevó Luis el tono de voz-, hacen que se llevan bien con los vecinos, sonríen por la calle como tontos, se gastan medio sueldo o todo entero en alimentos que en otras épocas del año valen la mitad y en regalos inservibles que han visto en incesantes campañas publicitarias, y todo eso, porque es lo suyo, porque es lo que hay que hacer, ¡bah!, estará todo descrito en algún Manual para comportarse en Navidad como una persona virtuosa, patrocinado por El Corte Inglés y las burbujas de Freixenet y editado por la Conferencia Episcopal Española, ¡vamos, digo yo! - Creo que es la parte del año en que el rico parece ser más rico y el pobre se da cuenta de que cada vez es más pobre... -apunté-. ¡Escucha, Napo!, te cambio mi gorro por tus guantes -le dije a Javi-. - Paso... -respondió, subiéndose el cuello de la sudadera hasta que le cubrió la boca-. - No sé -continué-, pienso que las personas a las que les van bien las cosas disfrutan de esos días, pero las que tienen problemas, sobre todo si son, como suelen ser siempre, de amores o de dinero, en Navidad sus carencias parecen dilatarse ante la alegría fingida y ñoña de los demás. - ¡Lo que yo creo es que en Navidad la gente se vuelve gilipollas! -sentenció Javi-. - ¡Qué va!, lo único que pasa es que mienten un poco más -concluyó Luis-, aunque a veces sea a sí mismos. Cuando entré en la cocina en busca de un reconfortante desayuno de Cola Cao y leche de tetra-brik, mi madre me sugirió que le escuchara mientras ella aprovechaba para pelar unas sardinas por las que la Cati llevaba un buen rato porfiando, hasta que desapareció veloz por el patio con una en la boca. Quería hablarme de una conversación que tuvo con los Blanco en su última partida de cartas. La verdad es que no tenía mucho interés por saber lo que pensaban personajes tan desleales como para intentar evitarme cada vez que se cruzaban conmigo, pero también es cierto que cualquier información puede provocar ventajas en algún momento dado, por lo que accedí a escuchar. - Les he preguntado por qué no te hablan -dijo mi madre orgullosa-, ¿qué se creían?, ¿qué no me daba cuenta?, ¡si es entrar tú en la cocina cuando estamos jugando y se callan en el acto! - Tampoco me habla Baudi -le comenté-, y Lorena, no lo sé, ¡cómo no la he visto! - Bueno, Baudilito no fue nunca muy listo -comentó-, si oye en su casa que no hay que tratar contigo, como él no tiene criterio propio, pues ya sabes lo que te toca. - Yo creo que es que no necesita nada de nosotros, si no ya verías si pedía por esa bocaza que tiene, ¡vamos, que perdería el culo si hiciera falta!... En fin, ¿y qué te dijeron? -me había despertado la curiosidad-. - Nos dijeron a tu padre y a mí que les teníamos que comprender, que estaban muy escandalizados porque habías puesto frases muy fuertes en la carta que mandaste al profesorado... Yo les contesté que tenían que respetar tu postura y ellos me respondieron que palabras como “cancer” o “ratas” no se pueden utilizar en una carta así, que no son muy cristianas. -115- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Tendría que poner la otra mejilla, no te jode! -exclamé enojado-. - Ya les dije yo -continuó-, que si les hubiera pasado a Baudi o a Lorena, seguro que no pensaban lo mismo. - Eso creo yo también. - Pues me contestaron que eso no podía saberlo... -se puso a preparar el rebozo para el pescado-. Además, estaban indignadísimos porque en tu carta acusabas a alguien, pero no decías quien era. - ¡Eso, para que me ponga una demanda, cómo si no conociera las leyes! -dije, ya más tranquilo-. Lo que les pasa es que la curiosidad les come por dentro, tienen que saberlo porque si no, ¿cómo van a poder cotillear sobre ello?, ¡ay, si no les conociera de hace tiempo! - Pues parece ser, según me contaron, que la mayoría de tus compañeros no comprendieron la carta prosiguió mi madre-, claro, que unos no la leerían, otros no sabrían de lo que hablabas y otros, como estos, sólo se quedaron con las palabras duras, del resto de lo que escribiste no entendieron nada. - Por supuesto, ¡son profesores! -consideré en ese momento que había cometido un error por exceso de confianza-, debería haber sido consciente de sus limitaciones, de que los conocimientos de muchos de ellos se limitan a la materia que imparten, de que no tiene inquietud por saber. ¡Es tan lamentable! - ¿Vas a hablar con ellos? -quiso saber mi madre-. - No -respondí secamente-. El sol casi se ocultaba por el fondo de la vaguada cuando, desde la caseta del autobús, divisamos bajando el puerto el Fiat rojo de Jarley. Nos había avisado de su llegada el día anterior dejando un mensaje en el teléfono móvil de Javi y allí estabamos esperándole para que el trío se pudiera convertir en cuadrilla. Jarley era de mi edad y, junto a mí y a mi hermano Chus, conformó el núcleo más primitivo del grupo, al que luego se fueron uniendo nuestras hermanas, Patricia, Baudi, Lara, Lorena y demás miembros, hasta llegar a Luis y a Javi, que fueron los últimos en integrarse. En cuanto nos vio apartó el coche del camino y apagó la música que sonaba en el radiocassette del coche con un volumen tan alto que era posible que hubiera sido escuchado en su lugar de origen, Valencia, a ochocientos kilómetros de aquel valle. Al bajarse del vehículo nos encontró plantados frente a él dispuestos a saludar a un amigo al que no habíamos visto en meses. - ¡Joder, Lulu, cada día estás más alto! -saludó Jarley a Luis como cada verano solía hacerlo desde hacía muchos años-. - ¿Qué pasa, Jarolo? -le dijo Javi-. - Nada, Napo, ¡espero! -le devolvió el saludo-, me han dicho que te vas a quedar en mi casa unos días a darme la brasa. - Ya sabes la historia -replicó Javi-, mi abuelo, su novio... - ¡Calla, calla!... -le paró Jarley al que esas historias solían ponerle nervioso-. Bueno, Racso, otro año más... - U otro menos -le contesté-, según lo mires. - ¡Vaya nombre más raro que tienes! -me dijo, como todas las veces que nos veíamos-. - ¡Pues anda que el tuyo! -le devolví la chanza, como siempre-. Jarley, de cabello oscuro, un poco más alto que yo y de piel excesivamente blanca, había nacido en Suiza, donde sus padres emigraron en los sesenta, cada uno por su lado, en busca de un trabajo que en su tierra no eran capaces de encontrar. Debía su nombre a un personaje de novelas baratas del Oeste Americano, que siempre acababa venciendo a los cuatreros y a los apaches a golpe de plomo. Su padre devoraba este tipo de lectura, que le enviaba su familia desde España, en los interminables ratos de soledad que sufría en un país del que no conocía ni la lengua ni las costumbres y se prometió a sí mismo que el primer hijo que tuviera llevaría el nombre del héroe que habitaba aquellas únicas páginas que hablaban su idioma materno. Tuvo la suerte de que Jarley no nació en España, ya que, al no haber admitido todavía el santoral nombres de vaqueros, difícilmente las autoridades civiles y eclesiásticas de la época le hubieran permitido ponerle semejante nombre. - ¿Qué, alguna idea para hoy? -preguntó Jarley al grupo-. - Solemos subir al depósito -respondió Javi-, aunque está empezando a ponerse frío, depende de como sea la noche. - ¡Perfecto, ya veo que la vida sigue igual!, después de un año trabajando, mola aburrirse aquí -dijo Jarley abriendo la puerta del coche-, ¡subiremos pues! Mientras cenábamos sonó el teléfono de Javi. Pensábamos que era su madre que, como todos los días, le llamaba para interrogarle sobre trivialidades tales como si se notaba que se estaba acatarrando o si había permanecido demasiado tiempo bajo el sol. Después Javi solía apagar el aparato pues le habían contado que estar al lado de uno encendido durante mucho tiempo provocaba enfermedades muy graves. Sin embargo, en aquella ocasión la llamada era para mí. - ¿Sí..., quién es? -pregunté al vacío telefónico-. - Soy Juan, ¿vais a estar por ahí esta noche? -me preguntó-. - Sí, supongo que sí, salvo que pase algo raro. -116- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Oye!, ¿te acuerdas de Sansón, el que estudió con nosotros? - Claro, fue compañero mío de clase durante un tiempo. - Pues voy a ir con él hasta allá... Mirad a ver si le montáis una broma de esas que soléis, que me tiene hasta los huevos de no sé qué historias paranormales, ¡me ha puesto la cabeza loca! - Dame un margen de media hora -le di a entender que aceptaba su propuestaLas bromas, mientras no fueran excesivamente pesadas o recayeran todas las veces sobre la misma persona, siempre me han parecido manifestaciones de creatividad que, en ocasiones, llegan a rayar con lo artístico. Recuerdo con especial cariño una que montamos sobre la marcha en una comida familiar mis tres hermanos y yo, haciendo creer a mi madre que Carlos, el que después se convirtió en marido de mi hermana, profesaba la religión mormona y que Alma iba a ser sólo una de sus múltiples esposas. Estuvo un día entero negándose a comer, llorando por todas las estancias de la casa, porque “no iba a ver bautizar a sus nietos en la verdadera fe del Señor”. Sansón, bajito, enclenque y casi calvo, era un tipo entrañable pero extraño hasta la exageración, había pasado toda su infancia enfermo de hospital en hospital y desde entonces vivía en su propia realidad virtual de la que él era un figurante más. Por lo demás, pertenecía a una familia que era lo más parecido a “Los Monster” que existía, pues su padre, viejo nostálgico del Antiguo Régimen, regentaba una pescadería, famosa más por las vísceras que corrían por sus paredes que por su género, el cual, a duras penas, conseguía colocar entre las gentes del barrio, y su madre, dedicada a la costura de encargo, más que por su oficio siempre fue más renombrada porque nunca se conoció persona que la hubiera oído decir una palabra, a pesar de que a nadie le constaba que fuera muda. El mayor problema de Sansón era que, probablemente debido a las circunstancias en que creció, cuando se abría a la gente y comenzaba a hablar era incapaz de parar y al acabársele los argumentos reales continuaba con los inventados, los cuales, además, terminaba creyéndoselos. En el escaso tiempo que Juan y yo habíamos pactado, conseguí reunir al grupo que desde aquel día era de cuatro y, gracias a la capacidad negociadora de Javi, a otros seis niños de los más pequeños de la localidad. Nunca supe que les prometió para que aceptaran sin rechistar acudir a las inmediaciones del cementerio provistos de unas grandes velas que la iglesia del pueblo tuvo a bien proporcionarnos a través de una de las ventanas rotas del muro trasero, junto a la sacristía. Cuando llegaron Juan y Sansón estaba yo solo esperándoles en la puerta de la casa de mis padres. - ¡Sansón! -me dirigí a él cuando bajo del coche-, ¡cuánto tiempo sin verte! - Bastante, es cierto... -me tendió la mano-, me dijo Juan que iba a pasar por aquí esta noche y me vine con él, así podemos recordar viejas historias colegiales. - Ya veremos -me reí-, ¡de eso hace ya tanto tiempo! - ¿Dónde están los otros? -preguntó Juan expectante, sabiendo que algo iba a pasar-. - Están viendo la tele -le guiñé un ojo-, había un partido de esos de pretemporada, seguro que es un rollo, pero ya sabes como son... - Pues nada, hemos venido a disfrutar del aire del campo -dijo Juan sonriendo-, así que tú dirás que hacemos. - Había pensado dar una vuelta por el monte..., bueno, por el camino vecinal -me di la vuelta para indicar que me siguieran-, hace una noche de puta madre para pasear. Comenzamos a ascender por el camino, y, a medida que abandonábamos el pueblo, la conversación fue girando guiada por mí y perfectamente secundada por Juan, a pesar de que no sabía lo que iba a suceder, hacia temas paranormales, de los que Sansón parecía conocer todo. Entre Juan y yo le convencimos de que la zona era propicia a todo este tipo de fenómenos, desde la presencia de cultos a dioses celtas a la realización de prácticas de brujería, pasando por el avistamiento continuo de caprichosas luces en el cielo. Sansón tenía repuesta para todo, llegando a concebir en su desbordante imaginación la existencia de un supuesto triangulo-ovni en las localidades cercanas, una ficticia tradición de aquelarres desde tiempos inmemoriales o la supervivencia de antiguos ritos celebrados por sacerdotes que adoraban a la luna. Después de andar unos quince minutos, nos aproximamos a las cercanías del cementerio nuevo, una construcción de los años cincuenta perdida en la mitad del monte, a unos doscientos metros por encima del camino. De su interior parecía partir una extraña comitiva conformada por nueve sombras que se movían en fila portando parpadeantes luces en el más completo silencio. - ¡Hostia! -gritó Sansón-, ¿qué es eso? -señaló hacia la necrópolis, desde donde se nos acercaba el singular grupo-. - No lo sé -dije intentando parecer confuso-, nunca había visto nada igual. - Ya te dije que aquí pasaban cosas muy raras, sobre todo cuando se hace de noche... -le dijo Juan a Sansón, colaborando en la broma, al suponer que aquello debía ser lo que se había preparado-. La visión de aquella fila de luces avanzando en la penumbra de una noche a la que todavía le faltaba la luz de una luna que estaba por salir, resultaba verdaderamente espectacular y aterradora, sobre todo para quién no sabía que se trataba de un simple montaje. Me sentía orgulloso del resultado y expectante por lo que aún tenía que pasar. -117- © Oscar Gutiérrez Aragón - Esos son unos mamarrachos de otro pueblo que os vienen a pegar -dijo Sansón agachándose en la oscuridad para armarse con un par de piedras-. - ¡Pero no digas tonterías! -gritó Juan-, ¿cuándo has visto tú que la gente vaya por el monte a la luz del fuego?, ¿sabes en qué siglo estamos? - ¿Entonces qué coño está pasando? -preguntó asustado-. - No lo sé..., de verdad, no lo sé -contesté al tiempo que comenzaba a recular para dar verosimilitud al asunto-. - ¡No me vais a creer lo que os voy a decir! -dijo Sansón en un tono muy bajo-, creo que es la Santa Compaña, si te agarran te tienes que unir a ellos para vagar así todas las noches... ¡Yo me largo! -gritó, echando a correr carretera arriba a gran velocidad-. Pronto ya no fuimos capaces de verle y entonces nos pusimos a reír con fuerza. En esas estabamos, cuando llegaron a nuestro lado los supuestos espectros y juntos celebramos el buen término del camelo. Apagaron los velones y nos pusimos de nuevo en camino a la busca del desaparecido Sansón. Nos lo encontramos un kilómetro más arriba, contando lo ocurrido a unos vecinos del pueblo con los que se cruzó cuando estos se disponían a volver de su cotidiano paseo nocturno. - ¡Buenas noches! -me dirigí a la pareja que bajaba por el camino, acompañados de la verborrea inagotable de Sansón-. - Buenas noches, Racso -me contestó el hombre-, ¡parece que refresca! - Sí, ¡se agradece la chaquetina! -dijo la mujer, utilizando una fórmula proverbial que debía ser milenaria, pues en aquel lugar todas las personas solían repetirla en cuanto la temperatura se tornaba destemplada-. ¿Este chico es amigo vuestro?, ¡no entendemos ni una palabra de lo que nos está diciendo! - Eran ellos, Sansón... -apunté hacia el grupo que estaba a mi espalda-, nos querían gastar una broma. - ¿No te habrá molestado? -le preguntó Javi, adelantándose al resto, mientras le ofrecía la mano a la vez que se presentaba-. Le siguieron Jarley y Luis, mientras la pareja y los eufóricos chiquillos se encaminaban ya hacia las luces del pueblo que desde allí se atisbaban difusas. - La verdad es que ya me lo imaginaba -sentenció Sansón-. Por cierto, ¿os habéis fijado que en esta zona hay una bajada térmica muy sospechosa? ¡Era insaciable! Una vez que Juan y Sansón regresaron a la ciudad, los demás nos dirigimos a nuestro puesto avanzado en el monte, al promontorio desde el cual dominábamos las noches del lugar. El depósito se había convertido a lo largo de los últimos años en una forma diferente de entender los periodos de asueto, lejos de las tradicionales aglomeraciones veraniegas de gentes de todo tipo y condición que pueblan las zonas turísticas. Nosotros lo pasábamos bien allí, creciendo juntos con cada conversación. - ¿Creéis que nos observan desde allí arriba? -preguntó Jarley tumbado frente al firmamento inmenso-. - Es difícil de decir -le contestó Luis-, ¿quién puede afirmar que exista vida extraterrestre? - ¡Hombre!, por pura probabilidad estadística, podría ser -continuó Jarley-, si tenemos en cuenta que existen millones de planetas, alguno habrá tenido la posibilidad de recrear las mismas condiciones que se han dado aquí para que exista vida. - El hecho de que exista vida no quiere decir que sea inteligente -tercié yo-, en realidad, si te das cuenta aquí en la Tierra, nosotros somos la excepción, somos la única especie con una inteligencia aceptable. - ¡Vale, en eso tienes razón!, pero he oído que hay una fórmula que han elaborado no sé que físicos o matemáticos que establece también las probabilidades de que exista vida inteligente en otros planetas -me replicó Jarley-, y es muy alta. - Todas las teorías son interpretables -dije incorporándome-, precisamente hace poco leí que unos científicos americanos, utilizando esa misma fórmula que tú dices, han llegado a la conclusión de que es cierta esa posibilidad, pero que la Tierra es el primer planeta en el que ha surgido la vida..., ¡joder!, ¿cómo se llamaba esa teoría?, no soy capaz de acordarme ahora... - ¡Alzheimer, alzheimer! -comenzaron a gritar Luis y Javi-. - ¡Seréis gilipollas! -les voceé enfadado justo antes de recordar-, ¡ah, sí!, la teoría se llama Rara Terra, ¡eso es! - ¡Otra teoría más! -continuó Jarley-, simplemente lo más seguro es que eso no vamos a poder saberlo nunca a ciencia cierta, lo que ya no es tan fácil es que, si existen, tengan capacidad para visitarnos. - ¿Por qué? -se interesó Javi-. - Piensa que la estrella más cercana a nosotros se encuentra a cuatro años luz, creo... - le respondió Jarley-, con lo cual la distancia a recorrer es enorme, imposible, a no ser que se trate de naves generacionales, es decir, que salga una generación de tripulantes y los que lleguen a la Tierra sean sus hijos o sus nietos. - O que manejen un mapa del espacio que nosotros no conozcamos -me coloqué el gorro de lana-, imaginad que el universo estuviera plegado sobre sí mismo, sería factible viajar más rápido si se supiera donde están situados esos pliegues, creo que les llaman agujeros de gusano. Los atraviesas por un lado y apareces en otro a una gran distancia del punto de origen. -118- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Bah!, no sé, parece una posibilidad demasiado fantástica -dijo Jarley-, no es posible que puedan venir a la Tierra. - Racso, ¿por qué no le cuentas lo que nos pasó aquel día en el coche? -solicitó Luis-. - ¿Para qué, para que se ría de nosotros?, ¡si nadie se lo cree! - ¡Venga, coño, que somos tres contra uno! -dijo Javi, levantando la cabeza-. - ¡Bueno, vale!... -accedí-, pues la cosa es que una noche bastante oscura bajábamos por el camino en el coche y estos dos iban detrás, yo conducía y a mi lado venía Lorena... - Es que siempre fue muy calzonazos -le dijo Javi a Jarley riéndose-, ella siempre iba en el asiento de delante. - ¡Es que tenía las tetas más grandes que tú, imbécil! -me mostré sarcástico-, ¿me vas a dejar seguir o vas a pararme en cada frase? - No, no, sigue, sigue... - Como iba diciendo -continué-, estos dos iban detrás y, como tenían la mala costumbre de fumar y tirar la ceniza en el asiento, se lo había prohibido. Entonces, me pareció ver una pequeña luz por el espejo retrovisor y me di la vuelta para decirles que dejaran de fumar. No habían casi empezado a quejarse, gritando que ellos no estaban dándole al cigarrillo, cuando observe que la luz estaba fuera y que se acercaba a gran velocidad desde atrás... Nada más volverme para mirar a la carretera nos sobrepasó por encima, se mantuvo unos segundos a unos metros por delante de nosotros y desapareció de repente. - ¡Exacto, así fue! -corroboró Javi-, gritábamos todos como locos..., bueno, todos menos Racso, que menos mal que siguió atendiendo a la conducción porque si no... - Vosotros venías de poneros ciegos bebiendo -se rió Jarley-, ¿a que era una nave con luces azules de la que bajaron unos hombrecitos verdes? - Sí, claro, con bigote y muy mala hostia, ¡no te jode! -me reí yo también-, a esos ya me los conozco de otros encuentros en la tercera fase, en lo que va de año me han parado cuatro veces, y en una de ellas hasta me registraron el coche entero. - Si no nos crees, puedes preguntárselo a Lorena cuando la veas, ¡te va a contar exactamente lo mismo! -le dijo Luis a Jarley con una seriedad tal, que es posible que en ese momento comenzara a dudar de su opinión sobre el tema-. - ¡Oye!, y sólo por curiosidad, ¿qué creéis que era? -preguntó Jarley-. - Quizás podían ser pruebas militares -respondió Luis-, si las hacen, seguro que están encantados que la gente crea que son extraterrestres juguetones. - Yo creo que podría ser una nube de insectos atravesando un campo magnético muy grande, como una línea de alta tensión o algo así... -le expliqué-, ¿no te has fijado como brillan los mosquitos en las bombillas? Justo en el momento en que Jarley hizo el amago subconsciente de mirar hacia las farolas del pueblo, se apagaron de súbito todas las luces, algo que era, por otra parte, bastante habitual en la zona. - ¡Vaya, una conspiración de Andrómeda! -exclamóLa mayor parte de los días los pasábamos en estado semivegetativo como vampiros que se deleitan de la oscuridad y esperan con ansia la llegada de las sombras. La silueta de la montaña acabó levantando luna llena por el este y las noches se tornaron excesivamente frías para la época, preludio seguro de heladas prematuras. Nuestro plan nocturno cambió en la apariencia, aunque no en sus principios, y trasladamos nuestras tertulias a la inmensidad del camino, al protector manto azul de la princesa de los astros. Solíamos organizar copiosas cenas a base de frituras y salsa de Cabrales, festines apologístas de la grasa monosaturada y del colesterol, que regábamos con vinos de mediocre calidad, gracias a las cuales conseguíamos adquirir el aporte calórico necesario para andar sin descanso durante horas por la comarca dormida. Nuestra marcha favorita tenía como destino una aldea situada bajo una gran peña llamada Cuevas de Viñayo y que distaba de nuestro pueblo unos seis kilómetros. Para llegar hasta allí teníamos que atravesar la localidad de Carrocera, que estaba situada, más o menos, a mitad de camino. En esta solía haber mayor animación que en el resto, a pesar de las altas horas de la noche, debido a que la chavalería del lugar tenía por costumbre reunirse en pequeños grupos, alrededor de las dos fuentes que jalonaban las calles de entrada a la misma. De vez en cuando se acercaban a hablar con nosotros, atraídos sin duda por un cachorro de perro que de forma habitual nos acompañaba, seguramente porque le dispensábamos mejor trato y mayor atención que su propio amo. - ¿De dónde venís? -nos preguntó una chiquilla de unos seis o siete años-, porque de aquí no sois... - Del pueblo de al lado -respondió Luis-, vamos hasta Cuevas, para bajar la cena. - ¿Y este perro? -preguntó otro de los niños, un poco más mayor-, ¿cuántos años tiene? - Es un cachorro, ¿no ves lo nervioso que es? -le dijo Jarley-, no es nuestro, se nos pega todas las noches. - Entonces, ¿no sabéis como se llama? -inquirió un tercer niño-. - Pues no, nosotros lo llamamos Oveja porque es muy lanudo, pero no tenemos ni idea de su nombre... -le confirmó Jarley-. ¡Oveja, ven aquí! -119- © Oscar Gutiérrez Aragón El perro salió de un salto de la acequia semivacia donde se encontraba saciando su sed y se acercó a Jarley, moviendo su pequeña cola, con auténtica fidelidad. - ¡Venga, campeón! -le gritó Jarley al perro mientras este se movía nervioso alrededor suyo-, vamos a demostrar a estos chicos lo que sabes hacer -se agachó por una piedra y la tiró lejos-, ¡vete por la piedra! -le gritó-. El perro se quedó inmóvil con una expresión alelada que no era precisamente un síntoma de inteligencia. Después pasó a rascarse compulsivamente, debido a que las pulgas que habitaban su pelo habían decidido montar zafarrancho de combate. Viendo que no le hacía mucho caso, Jarley cambió de estrategia. - ¡Eso es, eso es, muy bien, ráscate la oreja!..., ¡y ahora revuélcate, eso es!..., ¡y ahora engánchate a la pierna de ese niño!... -fue vociferando órdenes a medida que el cachorro hacía lo que le venía en gana, entre las carcajadas del resto de nosotros-, ¡si es que le tengo dominado! - Creo que deberíamos irnos -me levanté del borde del pilón donde estaba sentado-, todavía tenemos que llegar hasta Cuevas y después volver y se nos va hacer tarde. - ¿Puedo acompañaros un rato? -preguntó la niña pequeña-, mi casa queda a la salida del pueblo y así no voy sola. - ¡Pero oye, chiquilla!, ¿no te han dicho en casa que no hables con desconocidos? -le dijo Javi poniendo cara de loco-, ¿no te das cuenta de que yo podría ser un violador o un psicópata? La niña echó a correr sin decir una sola palabra más, mientras que el resto de sus amigos, un poco más mayores, le reían la gracia a Javi, dándole palmaditas de complicidad en la espalda. - ¡Desde luego Napo, eres gilipollas! -le dijo Jarley enfadado-, ¿qué quieres, que ahora salga su padre y se líe a trabucazos con nosotros? - ¡Tú has visto mucha televisión! -replicó Javi-. - Yo lo que he visto es mucha España profunda -respondió Jarley-, ¡no como otros!, parece... - ¡Joder, si sólo era una broma! -Javi se puso a andar para que le siguiéramos-, además, ¡mirad estos! -señaló a los niños que nos acompañaron hasta que abandonamos Carrocera por el lado contrario al que llegamos-, ¡les ha parecido divertido! - ¡Será que son tan payasos como tú! -dijo Luis, que había permanecido largo rato en silencio-. A la salida tomamos la antigua pista forestal, ahora asfaltada, que conducía a nuestra meta. A partir de allí los árboles eran mucho más frondosos y se encontraban más cerca de la calzada, por lo que, debido a la potente luz de la luna, el lugar adquiría una apariencia tenebrosa al balancearse con la brisa las zonas de penumbra que conformaban las sombras de las hojas. Al salir a un claro, la conversación ya versaba sobre temas paranormales. - El mejor programa de radio de estas cuestiones es La Rosa de los Vientos -dijo Luis-, sobre todo la Tertulia de las Cuatro Ces, yo lo oigo siempre que puedo. - Es que es un programa de calidad, la pena es que sea tan tarde -se quejó Javi-, yo también lo suelo escuchar. - ¿Sabéis cual es la parte que más me gusta? -no espere contestación-, Las Lunas de Tico Medina, ¡hostía, se me ponen los pelos de punta!... Los días como hoy me recuerdan mucho a sus narraciones. - ¡No tengo ni idea de lo que estáis hablando! -dijo Jarley mientras jugueteaba con el perro-. - ¡Oye, Racso! -exclamó Javi-, y si intentamos nosotros hacer una luna. - Bueno, por intentarlo no nos va a pasar nada, si hacemos el ridículo sólo están estos dos para oírlo -condescendí-. ¡Venga!, empiezo yo y cuando me quede sin ideas continúas tú... -comencé a imitar toscamente una voz más cascada y ronca-, luna llena de agosto, preludio en el cielo de tiempos de ocio que terminan, luna blanca de noche de pueblo, que vigilas desde lo alto los pasos de los caminantes sin rumbo, luna cálida de noche infinita... - Luna de angustia contenida -continuó Javi tras unos segundos de duda con parecida voz cavernosa-, luna de perros cuyos aullidos se pierden en la inmensidad del vacío, luna de larga caída, luna de música, luna de acordes amortiguados por el tintineo de invisibles incensarios, luna de los mineros... - ¿Luna de los mineros? -pregunté-, ¿a qué viene eso? - No lo sé, es que él siempre acaba así -respondió Javi-, yo creo que... En esos momentos, casi a la entrada de Cuevas, oímos un estruendo en un monte cercano y vimos como se aproximaban hacia nosotros tres o cuatro mastines, atraídos posiblemente por el olor del cachorro. Lo más seguro es que hubieran abandonado momentáneamente el rebaño con el que pasaban la noche en alguno de los altos que nos circundaban y que quisieran defender su territorio como les habían enseñado. A medida que se aproximaban a nuestra posición, parecían incrementar la potencia de sus ladridos, lo cual les otorgaba un aire mucho más amenazador. - ¡Joder! -gritó Luis-, ¿y ahora qué hacemos? - ¡Yo me largo de aquí! -voceó Javi, dándose la vuelta para huir-. - ¡Quieto ahí! -le grité-, o poco conozco yo a los perros o estos están más asustados que nosotros, ¡vamos a armarnos!..., ¡mirad, ahí hay unos palos! -señalé un montón de leña apilada a la entrada de unos pastos-. -120- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¿Qué tenemos que hacer?..., ¿pegarnos? -preguntó Jarley convencido de que así iba a ser-. - No creo -dije-, si no me equivoco estos perros están con ovejas y los pastores suelen pegarles bastante, incluso no me extrañaría que hubiera por ahí cerca algún pastor ocioso azuzándolos contra nosotros, se lo he visto hacer más veces, ¡son gentuza!... ¡Veréis!, se trata de que los perros vean el palo, para ellos significa “golpe seguro” y lo más probable es que se den la vuelta..., ¡atención, que ahí llega ya el primero! -señalé con el madero hacia la ladera de mi izquierda-. En cuanto las fieras observaron nuestro armamento casero, desistieron en su acercamiento, aunque continuaron ladrando con fuerza mientras nos contemplaban al pasar, examinando la posible existencia de un atisbo de poder vencernos. Pronto les dejamos atrás y les oímos abandonar sus posiciones, mientras ascendían aullando entre el robledal hacía la montaña. - ¡Buf! -resopló Luis-, ¡vaya miedo he pasado!, ¡ha sido el mayor susto de mi vida! - ¡Joder, Luis! -exclamó Javi haciéndose el valiente-, ¡tú siempre maximizando!, el mayor susto, la mayor tontería, el mayor problema... - ¡Cállate! -le grité a Javi-, lo importante es que hayáis aprendido la lección -sentía de nuevo correr sangre de maestro por mis venas-, ¿no veis que sólo se puede tener miedo al propio miedo?, ¡el miedo hace cometer errores, coño! Entramos en Cuevas cuando el reloj marcaba más de las tres de la madrugada. Éramos conscientes de que todavía teníamos que regresar, pero aún así deambulamos por todo el villorrio, admirando sus robustas construcciones de piedra y madera de roble, mientras el cachorro, aún alterado por el episodio con sus congéneres caninos, se paraba a beber en cada arroyuelo que bajaba torrencialmente desde las peñas. Llegamos a lo más alto del pueblo, donde se levantaba arrogante una pequeña iglesia a la que se había adosado un minúsculo cementerio. Desde allí se divisaba la totalidad del valle por el que habíamos ascendido. Nos sentamos en los escalones del campanario, en uno de los cuales el perrito ya había desparramado su cuerpo agotado por la caminata y la tensión, y así permanecimos un largo rato en silencio. Si mirábamos hacia el sur, entre la tierra húmeda por el rocío nocturno y la inmensidad del universo, sólo estaba ella. Nos sentíamos druidas bajo la luna, herederos de la sabiduría encerrada en antiguas pócimas de queso y alcohol barato. Éramos los señores de la noche, recorriendo caminos, montes y aldeas, mientras sus moradores dormían ajenos a que guerreros silenciosos vigilaban sus sueños. Éramos conocedores de secretos milenarios grabados sobre la piedra, a la luz templada de la misma vieja luna llena de siempre. Éramos libres. -121- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO OCHO JARLEY “El dolor es temporal, la gloria es para siempre” (Eslogan comercial) “Encontraremos el camino y, si no, lo crearemos” (Anibal) “Si te consideran una amenaza, ya has triunfado” (Eslogan comercial) "Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la Tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la Tierra les ocurrirá a los hijos de la Tierra. Si los hombres escupen en el suelo se escupen a sí mismos" (Cultura indígena americana) -122- © Oscar Gutiérrez Aragón Jarley era un hombre sin tierra, había sido un eterno viajero, embarcado desde niño en las mismas aventuras que llevaron a su padre a recorrerse media Europa en busca de un utópico mundo mejor. Sin embargo, hace ya muchos años que su familia creyó haber llegado al final del camino y se establecieron en Levante, junto al mar. Pero él no sentía especial cariño por el cielo que le protegía a diario ni por el suelo que le ofrecía su habitual cobijo. Por eso sólo soñaba con regresar de año en año al norte, al pueblo de su padre, quizás sintiendo que era la única de sus raíces que verdaderamente había llegado a conocer, aunque sólo fuera por el vínculo de integración cultural que había supuesto, cuando era un adolescente, su participación como juvenil en el equipo de bolos del lugar para participar en la liga de la comarca. Por aquel entonces sus compañeros de juego le llamaban el chaval o el guaje y, aunque gozaba de tal cantidad de fortuna que le hizo volverse imprescindible, todos sus amigos sabíamos que ni él mismo tenía idea de cómo llevaba a cabo sus propios lanzamientos. Aún hoy es el día en que no comprende por qué se llama “mano” al lugar donde ha de ponerse el pie, por qué decían que alguien había hecho un “once” cuando realizaba una tirada que valía dieciséis puntos y por qué la jugada que menor valor tenía la denominación de “finca”, lo cual se supone que, en principio, debe ser algo de mucho coste. Claro que, a decir verdad, los demás tampoco lo entendíamos. “Cosas de pueblo”, pensábamos. Se diferenciaba del resto de nuestro diminuto grupo por su mayor preocupación por la imagen que la gente pudiera percibir de él, constituyéndose en un singular contrapunto en este sentido, pues no era raro que en ocasiones tuviéramos que esperarle largo rato mientras se componía su escaso flequillo, se acicalaba hasta la exageración o indagaba en su amplio vestuario, el cual cambiaba por completo cada temporada, intentando dar con la combinación que estaba buscando. Esta inquietud que tenía llegaba a veces a rozar extremos que rayaban con lo obsesivo. Una tarde en la que nos disponíamos a partir hacia la ciudad en busca de una posterior diversión nocturna, decidió que era un buen momento para ducharse. En su casa, aparte de él, sólo me encontraba yo, leyendo un periódico que había comprado su padre por la mañana. Al acabar de vestirse cogió las llaves de su coche presto ya para la partida, puesto que íbamos con retraso. Al acercarse a la puerta de su casa se fijó en las voces que se oían en el exterior. - ¡Mira a ver quien está ahí fuera! -me dijo-. - Son los vecinos -contesté tras asomar la cabeza-, que están de cháchara al lado del muro. - ¡Pues yo así no salgo! -afirmó convencido-. - ¿Pero qué dices? -pregunté con asombro-, ¿estás tonto o qué?, ¡no ves que llegamos tarde!, Javi y Luis nos están esperando. - Yo no salgo hasta que se vayan de ahí -se reafirmó-. - ¿Por qué?, no entiendo... - Es que eres un pardillo, ¡qué no te enteras! -exclamó-, ¿qué van a pensar si ven salir a dos hombres solos de casa y uno lleva el pelo mojado de acabar de ducharse? - No lo sé -respondí sin saber de qué me estaba hablando-. - ¡Pues que somos palomos!, ¿entiendes? -afirmó convencido-, y ¡por eso sí que no paso!, es definitivo, me quedo aquí. - ¡Tú estas imbécil perdido! -le dije mientras salía por la puerta-. A pesar de esta extraña forma de turbación, que provocaba algunas veces situaciones grotescas, como el abandono de un partido de fútbol porque alguien le rozaba y “o se iba el otro o se iba él”, no se podía decir que fuera una persona intolerante, sino que, en general, era todo lo contrario, mostrando una gran complacencia por las decisiones de cada persona, apreciando el valor de quienes eran capaces de controlar lo que elegían. Así, he de estarle agradecido por ser el único de mis antiguos amigos que respetó mi relación con Lara, sin tratar de influir en ella o en mí o, posteriormente, la que yo creía que había permanecido en el más absoluto secreto con Lorena y que realmente no fue así, como él me contó en cierta ocasión. Lo más probable es que la parte más importante de su carácter proviniera de la educación recibida de su padre, el cual era conocido en el lugar como Pepe el de Basilisa. Se trataba de un hombre pequeño y regordete, con aire de actor de reparto, de los que se estilaban en los años cincuenta, que estaba próximo a la jubilación y cuya vida tenía más de aventura que la de cualquier héroe ficticio que fuéramos capaces de inventarnos. Había sido en su juventud maestro rural en las montañas de Somiedo, en una época en la que no existían vehículos capaces de circular por aquellos caminos pertenecientes a un mundo perdido, aislado de la civilización, y que él recorría a diario a base de quemar las suelas de su deficiente calzado o a los lomos de monturas escuálidas que se alimentaban de la hierba que sobresalía en las cunetas. Harto de malvivir, de sufrir los inviernos y de no gozar los veranos, huyó del hambre generalizada, cruzando de forma ilegal varias fronteras hasta acabar aposentándose en la Suiza francesa, el paraíso prometido que le había asegurado un primo suyo que llevaba varios años por allí. Sin conocer el idioma, trabajó día y noche hasta la extenuación durante largos años en múltiples ocupaciones, soñando con el día en que habría de volver a la patria que le había visto nacer, junto con la mujer que allí conoció entre empresa y empresa, y los dos hijos que habían tenido la suerte de engendrar, Jarley y su hermana. -123- © Oscar Gutiérrez Aragón Cuando regresó se encontró con un país que estaba floreciendo de nuevo y en el que él podía aportar todos los conocimientos adquiridos allí donde sólo había sido un extranjero, la barata mano de obra necesaria para aquello que los nativos no querían hacer. Hoy en día, con la vida resuelta y el futuro amarrado para él y sus hijos, todas esas vicisitudes vividas son parte del recuerdo, aunque no del olvido, y sus desvelos parecen ser otros, mucho más frívolos y triviales. - ¡Qué sí, Nemesio, coño! -le decía Pepe a su vecino, un ganadero jubilado con el que solía pasar las horas manteniendo charlas interminables-, te doy mil duros si aceptas. - ¿Pero cómo voy a hacer eso? -respondió el vecino-, ¿tú estas loco o qué? - ¡Pero si no es nada!..., ¡mírale, hombre, mira que cara de salido tiene! -señaló hacia su perro, un pequeño animal de color negro permanentemente enfadado-, allí en Valencia es imposible que tenga una oportunidad, está todo el día en casa metido, salvo cuando le bajo un rato por la noche. - ¿Y me quieres convencer de que allí no hay ninguna perra? -replicó el hombre-, ¡no te lo crees ni tú! - Es una cuestión de acceso, más que de otra cosa -insistió Pepe-, aquí, con el aire puro, la libertad de movimientos, tú dejas que se junte un rato con tu perra y yo te pago por ello, o ¿qué quieres, qué se muera virgen?, ¡qué no, joder, qué ya es muy mayor, yo no puedo dejar que eso ocurra! - ¡Acaba de inventarse el puticlub canino! -exclamó Jarley, que estaba junto a mí observando la escena desde la distancia, sentados ambos a la puerta de su casa, en unas viejas sillas de campo-. - ¡Tu padre es la hostia! -dije regocijándome por lo que acababa de ver-. Algunas noches viajábamos hasta la ciudad en busca de fiesta, alcohol, relaciones ocasionales o lo que se terciara. La mayor parte de los días efectuábamos un sorteo entre Jarley y yo para escoger a quien le correspondía llevar el coche, ya que al que le cayera en suerte tal responsabilidad debía moderarse con la bebida pues debía conducir de regreso al pueblo. Cuando montábamos en su vehículo sabíamos que nos iba a atormentar musicalmente debido tanto a la particular predilección que tenía por la música independiente, llegando a idolatrar cualquier canción que cayera en sus manos en formato-maqueta, como al estado de los altavoces de su coche, reventados por la utilización continuada a un volumen tan elevado que resultaba insufrible para el resto de los seres vivos y que emitían un agudo zumbido que rascaba molestamente hasta penetrar en las entrañas más profundas de los oídos. En la ciudad solíamos pasar, antes de dedicarnos al alterne social, por una vieja pizzería de madera gastada y ladrillo añejo, para cenar sus especialidades y deleitarnos con su magnífico flan de queso, manjar que nos parecía sin parangón y que haría las delicias de cualquier paladar. Después ejercitábamos lo que, sin duda influidos por la fascinación futbolística de Javi y Luis, habíamos dado en llamar “todocampismo”, y que era una técnica que consistía en pedir la deseada bebida en los bares y pubs que frecuentábamos y salir a la calle con ella, para provocar continuos encuentros fortuitos con la gente que conocíamos. La experiencia me ha demostrado que era justo en esos instantes en los que no se va buscando nada, cuando de verdad se encuentra lo que se necesita. En cierta ocasión, Jarley nos presentó a un amigo suyo, psicólogo de profesión, que quedó encantado de la puesta en práctica de semejante táctica social, aunque he de reconocer que se debió, en gran parte, a que la casualidad quiso que nos cruzáramos con varias alumnas mías que gozaban de algo más que de una buena presencia. Jarley, de todos modos, no sentía especial apego por esta forma de actuación, poco adecuada seguramente a su carácter, bastante menos exhibicionista que, por ejemplo, el mío o el de Javi. Por eso, él prefería “a la hora de buscar hembra”, como solía decir, descansar al lado de una barra con su bebida en la mano, moviéndose instintivamente al ritmo marcado por la música que estuviera sonando. Pensaba que, al estar rodeado de gente que hacía lo mismo que él, no debía resultar muy complicado establecer contacto con alguna de las chicas que pasaran por las cercanías de sus garras. Ya que Luis y Javi solían negarse a quedar dentro de los locales, aduciendo, con razón, que, en esa época, el calor del interior era poco menos que insoportable, era yo el que le acompañaba la mayor parte de las ocasiones. En una de ellas, me decidí a preguntarle por algo que me inquietaba desde el verano anterior, en el cual Jarley pasó de invitarnos a su futura boda con su novia de siempre a anunciarnos su cancelación en el plazo de cuatro días, cuando quedaba menos de un mes para su celebración. - ¿Ahora qué tal lo llevas? -le pregunté bajo la música de Garbage-. - Ha pasado mucho tiempo, estoy bien -me respondió-, lo peor fue al principio, no me hacía a la idea..., ¡verás!, estas son las cosas que piensas que solo le pasan a otros que no conoces o, como mucho, al vecino del quinto, pero, ¡hostía!, me había pasado a mí, ahora era yo el vecino ese al que le ha dejado la novia en el altar, como quien dice... - ¡Vaya!, ¿te dolió bastante, no? -me interesé, pegando un trago al Barceló con Coca Cola-. ¡Debió ser una putada! - ¡Bah!, no te creas que lo que sentía era precisamente dolor -bebió un poco de su whisky con cola-, me jodía haber preparado la boda, quedarme sin novia y, sobre todo, tener que ponerme a buscar otra. - Pero entonces, ¿no la querías? - No mucho, la verdad -contestó con seguridad-, estaba con ella porque no me disgustaba su forma de ser y, además, buscar otra, ligar con una chica, ¡es tan cansado! -124- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Hostia, Jarley! -exclamé sorprendido-, ¡te ibas a casar con ella! - ¿Y qué?, ¿sabes por qué se casan la mayor parte de las parejas? -continuó sin esperar-, porque se empiezan a aburrir uno del otro y deciden montar una boda para estar entretenidos. Yo me iba a casar porque pensaba que era la hora de hacerlo, de tener mi propia casa y montar una familia. - ¡Ya, pero no la querías! -insistí-. - ¡Mira, Racso! -dejó su bebida sobre la barra-, entiéndeme bien lo que te voy a decir, no me interpretes mal, a mi no me gustan las mujeres, lo que me gusta es el sexo con ellas, pero odio su forma de ser, tan, no sé..., desequilibrada -volvió a agarrar el vaso-. Por eso, estoy con una y me tiro toda la vida con ella, ¿qué más da?, ¡si no voy a encontrar nada mejor! - Definitivamente, te dolió más de lo que tú dices -afirmé con convicción-. - Lo que me dolió fue que me dejara porque éramos de diferentes estratos sociales, ella periodista y yo operario de una fábrica, su padre concejal y el mío obrero, ellos tenían unos inmensos terrenos con limoneros en una zona urbanizable y nosotros nada... -bebió otro trago- ¿De verdad piensas que te dejó por eso? -pregunté-, ¡suena demasiado extraño! - Estoy plenamente convencido -apuró su bebida-, si no, no me lo puedo explicar, piensa que estaba todo ya montado. Salimos a la calle, donde estaban Luis y Javi acabando sus cervezas y manteniendo una absurda conversación con uno de esos vagabundos con la cabeza perdida que hay en todas las ciudades. No se fijaron en nosotros y siguieron hablando con él, lo cual, sobre todo a Javi, parecía divertirles. Aproveché para continuar interrogando a Jarley. - No puede ser que nunca hayas amado a ninguna chica -dije convencido-. - Pues mira, en eso tienes razón -consintió sonriente-, hay una a la que he querido mucho, ¡cada vez que pienso en ella me dan ganas de golpearme la cabeza contra las paredes!, con ella me sentía completamente realizado, ¡sí, realmente la quería! - ¡Vaya, vaya, no eres tan fiero como parecías! -solté una carcajada-, y ¿quién es la afortunada?, si se puede saber. - La verdad es que la conoces -dijo enigmáticamente-. - ¡Venga, escúpelo! -grité tras uno segundos de silencio-, la curiosidad me quema. - María, la hija del pescadero que va al pueblo. - ¿No estuviste liado con ella hace diez o doce años? -pregunté con asombro-. ¡Bah, ha pasado ya mucho tiempo desde eso! - Sí, pero es con la que mejor he conectado -me explicó resignado-, lo malo es que la culpa fue mía, ¡la dejé yo!..., ¡cómo estabamos a ochocientos kilómetros de distancia, pensé que no había futuro! - ¡Siempre tomando decisiones equivocadas, eh, payaso! -exclamé al tiempo que Javi y Luis llegaban a nuestro lado-. - ¿Qué pasa? -dijo enojado-, ¿a ti nunca te ha pasado algo así? - Bueno, vale, supongo que sí -respondí-, creo que había una chica que se adaptaba perfectamente a mí, aunque la verdad es que nunca suelo hablar de ello. - ¡Ya va a contar lo de Lorena! -terció Javi, riéndose con fuerza-. - ¿Cómo sabes tú eso? -pregunté confundido-. - ¡Venga, hombre, eso lo sabe todo el mundo! -dijo Jarley-, hay cosas que no se pueden ocultar. - Lo cierto es que no consigo quitármela de la cabeza -manifesté preocupado-, a pesar del tiempo y de todo lo que ha pasado, incluso, ha habido más mujeres después de ella, ¡no lo entiendo! - ¿Me comprendes ahora, capullo? -sonrió Jarley-, te pasa exactamente lo mismo que a mí con María, aunque, ¡vete tú a saber!, ¿hace mucho que no la ves? - Desde que se alistó en el ejército, paso meses sin verla o hablar con ella -me quejé-, la última vez que la vi fue hace medio año o así, creo. - Pues mira, hablando de la princesa, ¡ahí la tienes! -dijo Luis señalando hacia la calle que bajaba de la catedral-. Al fondo, en la penumbra húmeda de la calle recién regada se distinguían perfectamente las siluetas de Lorena, Baudi y su novia que se acercaban en animada charla a la esquina donde nos encontrábamos. A medida que se aproximaban, pudimos observar con más nitidez que la figura de Lorena había cambiado, pasando de ser la de una hermosa chiquilla a una que se acercaba más a un proyecto inacabado de matrona. Pesaba al menos entre quince y veinte kilos más que la última vez que estuve con ella, a pesar de lo cual seguía gozando de esa belleza salvaje que me había cautivado. - ¡Chicos! -exclamé saliendo de mi ensimismamiento-, tengo que comprobar algo, entretened a Baudi mientras hablo con Lorena. Pasé al lado de Baudi sin mirarle a la cara, ya que considero que si alguien se niega a tener trato conmigo, he de actuar como si no existiera. Convencí a mis amigos para que nos encontráramos más tarde, pues debía ausentarme un rato con Lorena. Paseé con ella por el barrio antiguo y hablamos sin cesar, mientras ella fumaba tranquilamente, de todo lo que nos había sucedido en los últimos meses, en los cuales, reconocimos haber perdido el contacto en exceso. -125- © Oscar Gutiérrez Aragón Me contó que acababa de abandonar el ejercito, asqueada por la falta de futuro y sintiéndose engañada por las falsas promesas que le hicieron al ingresar, y que iba a volver a estudiar. Yo le relaté todos mis problemas con el colegio y me sorprendió que no supiera nada lo que había sucedido, puesto que suponía que sus padres se lo habrían contado. Cuando nos separamos, volví a ser consciente de que la Lorena que amé no era esa, y hasta sentí alegría de no haberme excitado con su olor, ni haberme querido morir cuando se mordió ligeramente el labio superior tras fumar un cigarrillo. Creo que, hace mucho tiempo, al saberse hermosa, perdió la gracia de ignorarlo. Ese debió ser el origen de la decadencia de su aspecto y de su espíritu. Al llegar al lugar en el que había quedado con mis amigos les encontré expectantes. - ¿Qué? -preguntó Jarley directamente-. - ¡Prueba superada! -contesté comprendiendo lo que quería saber-. - ¡Oye!, ¿está muy gorda, verdad? -preguntó Luis-. - Supongo que será por dejadez -opinó Javi-, o yo que sé, ¡estará educada para eso! - Lo que pasa es que como ya ha cazado novio, ahora no le hace falta cuidarse -terció Jarley-, ¡no os engañéis! - Pues vale... -concluí la conversación, sin aceptar realmente ninguno de los argumentos esgrimidos-. El cachorro lanudo acompañaba a Jarley por todo el pueblo e incluso llegaba a dormir bajo su ventana, sobre todo las noches en que nos seguía en nuestras excursiones bajo la luna. Se había encariñado de él, pues mi amigo siempre quiso tener un perro propio, ya que el de su padre le parecía excesivamente agresivo. El perrito, por su parte, parecía haber encontrado el amo deseado. Este can era el único que había sobrevivido de su camada, la cual había ido siendo diezmada progresivamente por su dueño. Resulta bastante habitual en las poblaciones rurales deshacerse de los animales que no se quieren cuando estos nacen, lo cual, de por sí, ya me parece un ejercicio de despreciable ingratitud. De todas maneras, hay quien no se siente satisfecho con estas rutinas y lleva a cabo ejercicios mucho más lamentables y desleales. - ¿Dónde está la perrita que acompañaba a este todo el día? -preguntó Jarley a una niña de siete años, sobrina del dueño del cachorro-, hace días que no se la ve, ¿ha ido con las ovejas? - No, la mató mi tío -respondió la niña con desparpajo-, la ahorcó de un árbol y luego la tiró al pantano. - Pero, ¿por qué hizo eso? -quise saber, preguntándome como era posible que una niña tan pequeña hablara de la muerte con tanta naturalidad-. - Porque era muy tonta, un buen perro tiene que ser ladrón o si no, no vale para nada... -nos volvió a sorprender-. - ¿Ladrón? -inquirió Jarley-, ¿tiene que robar? - No -rió la niña-, ladrón, ¡que ladre mucho!, para que asuste, ¿entiendes? - Mira, niña -continuó Jarley profundamente desencantado-, le vas a decir a tu tío de mi parte que..., ¿sabes?, mejor no le digas nada, ¡total, para lo que iba a servir! Javi se había trasladado a la casa de Jarley para acabar de pasar el verano allí, lo cual redundaba en un mayor espacio libre en nuestra vivienda, aunque eso no llegaba a compensar la pérdida de sus comentarios jocosos en las comidas y el divertimento que me producía verle esconderse de imaginarios gérmenes que suponía dispuestos a atacarle sin descanso. Por lo demás, todo transcurrió sin cambios hasta la llegada de una amiga de Jarley que venía a visitarle. A Jarley no le agradaban las cosas fuera de su sitio natural, por lo que cuando recibía en el pueblo a un invitado de su ciudad le procuraba las ocupaciones que se adaptaran lo menos posible a su personalidad. Con esta actitud buscaba que se sintieran agobiados lo más pronto posible y que decidieran marchar de allí, dejándole disfrutar tranquilamente de su verano. A Fefa, pues así se llamaba su amiga, había decidido organizarle una excursión nocturna a un bosque cercano, al pinar que circundaba en gran parte los montes del pueblo. El placer que siempre nos había producido la maquinación de bromas nos hizo convertirnos en cómplices suyos en esta labor de desgaste psicológico. - ¿Estás seguro de que se va asustar por estar en un bosque? -preguntó Javi sin acabar de convencerse-, por muy oscura que sea la noche, vamos a estar nosotros cuatro con ella. - ¡Qué sí, joder! -replicó Jarley-, que estos que son un poco pijos, no han salido nunca de la ciudad y se asustan de cualquier cosa. Te digo yo que esta es de esos, ¡pero si no tiene un solo amigo que use el nombre con el que le bautizaron!, todos se llaman Chiqui, Chechu, Chencho, Toti, Cuqui..., bueno, y ella, Fefa, ¿a ti qué te parece? -se rió-, en cuanto vea un bichito o crea verlo sale por piernas de allí. - ¡Oye, Javi!, ¿por qué no llevamos la cinta esa de psicofonías que tienes grabada y nos ponemos a escucharlas en el pinar? -propuso Luis-. - No es mala idea -apoyé-, podemos llevar mi coche y la escuchamos en el radiocassette. - ¡Vale!, subimos el puerto y entramos por los caminos de la parte de atrás -planeó Jarley-, allí suele ir gente a triscar y es una zona bastante oscura. - ¿Cómo sabes tú eso, cabrocente? -le preguntó Javi al tiempo que le pellizcaba un carrillo-. -126- © Oscar Gutiérrez Aragón En realidad, Fefa no era como nos la había descrito Jarley. Esperábamos una chica poco espontánea y sumamente elitista, y sin embargo, nos encontramos con una persona que, si bien no era sencilla, parecía adaptarse a cualquier grupo sin problema. Por eso, cuando se le propuso pasar la noche escondidos en el bosque escuchando las voces de los muertos, no dudo en aceptar. Ya veríamos después cual sería su reacción. Partimos los cinco en mi coche y comenzamos a ascender la carretera que conducía a lo alto del puerto, desde donde tomaríamos una pista forestal que nos llevaría a nuestro destino. Mientras íbamos ascendiendo procuramos hablar de temas triviales para tratar de no asustar prematuramente a nuestra nueva compañera. - ¡Mira!, todo eso de ahí son pinos -le decía Jarley a Fefa señalando el bosque en la oscuridad-, ¿sabes que cada familia en el pueblo tiene un quiñón? - ¿Un quiñón? -preguntó desorientada Fefa-, ¿qué es eso? - Es una medida de superficie -tercié en la conversación-, creo que antiguamente se usaba para designar porciones de tierra de cultivo. Hace más de medio siglo, el Estado expropió casi todo el suelo que tenía el pueblo en estos montes y que se dedicaba a la cebada -continué-, después plantó miles y miles de pinos y prometió devolver los terrenos al cabo de un tiempo. Por eso, los dividió en quiñones, uno por familia. - Y como en cada quiñón entran, aproximadamente, veintiún mil pinos, la mitad van a ser para mí -afirmó Jarley-. - Entonces, si nuestro abuelo tuvo tres hijos y nuestro padre cuatro, a mí y a Racso nos toca a cada uno la tercera parte de la cuarta parte de un quiñón -calculó Luis-, que viene a ser... - ¡Más de mil setecientos pinos! -dije con satisfacción al tiempo que otro vehículo se cruzaba con nosotros-. - ¿Y cuándo vais a recoger semejante cosecha? -preguntó Fefa riéndose-. - ¡Ah, eso sí que es un buen problema! -se quejó Jarley-, el antiguo ICONA estimó que por lo menos hasta dentro de setenta años no se van a poder talar los árboles. - ¡Qué bien, vais a ser los más ricos del geriátrico! -dijo Javi con sarcasmo-. - ¡Eh, mira! -me gritó Jarley-, ahí esta la entrada de la pista. El bosque siempre ha despertado los más bajos instintos, quizás por esa vocación de permanencia perpetua en la oscuridad que hace aflorar lo más negro de las almas, pero también tiene algo de mágico, de paraje donde lo asombroso puede brotar desde detrás de cualquier recóndito recoveco. Dejamos el coche fuera del camino, entre las siluetas de los primeros pinos, y nos sentamos a los pies de su parte trasera sobre una manta que siempre llevaba en el maletero y que era lo único que había sobrevivido del viejo Seat de mi abuelo. Javi introdujo la cinta en el radiocassette. Esta contenía la grabación de un programa de radio en el que sus tertulianos habían recogido las psicofonías que consideraban más espectaculares. Al oír las presuntas voces del más allá, se hizo entre nosotros el más absoluto de los silencios, al que unos aportaban su curiosidad por lo que estaban oyendo y otros la conmoción que les producía escuchar tétricos testimonios emanados de tristes y tenebrosas voces metálicas. Mientras una queja infantil proyectaba al vacío desde los altavoces traseros del automóvil un aterrador “lo que me pasó no fue ahí dentro”, cruzaba por delante de nosotros la sombra de un enorme animal, que lo mismo podía haber sido un ciervo que un perro salvaje. Salvo la tensión que produjo en el momento, no le dimos mayor importancia, probablemente porque ni siquiera nos dio tiempo a comentarlo, ya que inmediatamente oímos un ruido sordo, como un ronroneo, que se aproximaba con rapidez al lugar donde nos encontrábamos. De súbito, vimos la sombra de un vehículo todo terreno con las luces apagadas y se encendieron dos linternas alumbrándonos a la cara. - Buenas noches -dijo una voz desde detrás de una de las luces-, somos agentes del SEPRONA, ¿qué hacéis aquí? - ¿No se puede estar? -preguntó Fefa con tacto y suavidad-. - ¡Depende! -contestó el segundo guardia civil-, nos han informado de la existencia de varios furtivos, pero, por lo que parece, vosotros estáis más bien de fiesta, ¿no? - Sí, eso es, señor agente -respondió Jarley-, de fiesta. - ¿Quién es el titular de ese vehículo? -dirigió el chorro de luz hacia el coche-. - Es mío -contesté con brevedad-. - Muy bien -dijo uno de los guardias-, ¡muéstreme la documentación, por favor! - Sí señor -dije resignado-, aquí tiene... Le entregué mi carnet y la documentación del coche, que de seguido llevó hasta el todo terreno donde un tercer guardia, probablemente de superior rango, se ocupó de comprobarla. Tras unos minutos, en los que aprovecharon para registrarme el coche, me devolvieron todo. - Bien, no parece que haya nada raro -comentó uno de los agentes-, pueden seguir aquí, ¡qué pasen buena noche! - Después de vuestra visita, ahora ya no creo que podamos -le contestó Javi en un tono que sonó excesivamente altivo y amenazante-. -127- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Vaya, ya sabemos quien es el bufón del grupo! -le dijo uno de los guardias al otro, mientras se alejaban escrutando el interior del pinar con sus linternas-. Cuando estimé que se habían alejado lo suficiente, tras mantenerme un rato en silencio, agarré a Javi por los cuellos de su cazadora y lo levanté de la manta hasta que su cara quedó a diez centímetros de la mía. - ¿Qué pasa, hostia, qué pasa? -gritó entre asustado y desafiante- ¡Debería partirte esa jeta de payaso que tienes! -le grité en un tono todavía más elevado-, ¿te has dado cuenta de a quién le han cogido los datos? -pregunté con ironía hablando ya más bajo-, ¿acaso el señor se ha percatado ya de quién es el coche que han estado inspeccionando?, ¿se puede saber por qué huevos tienes que abrir esa bocaza de mierda cuando ya se iban? - ¡A ver si creces de una puta vez! -le gritó Jarley, apoyándome-, ¡por la vida no se puede ir como un hooligan! - ¡Vale, vale, perdonad!, os juro que no volverá a pasar -dijo Javi, mucho más manso-, ¡coño, me habéis asustado! - ¡Joder, es la quinta vez en este verano que me paran! -me quejé hablando ya a todo el grupo-, ¡y la segunda que me registran el coche!..., aunque estos, por lo menos, estaban cumpliendo con su obligación. - Sí, pero se han acercado hasta nosotros con las luces apagadas, sin identificarse, ¡no sé yo si eso será muy legal! -razonó Fefa-. - Por lo menos no les dijimos que estábamos escuchando psicofonías -intervino Luis que había estado callado todo el tiempo-, si no, seguro que nos habrían recomendado para pasar una temporada en el manicomio -se rió enérgicamente-. - En fin, ¿levantamos el campamento? -pregunté mucho más tranquilo-. - ¡Tengo que reconocer que vosotros sí que sabéis divertiros! -nos dijo Fefa mientras entrábamos en el coche-, ¡me lo he pasado genial!, creo que me voy a quedar unos días más por aquí. Cuando llegamos al pueblo, determinamos eliminar la tensión acumulada mediante uno de nuestros entretenimientos preferidos y que consistía en la fabricación de pequeñas bombas caseras cuya explosión rompía con estrépito el silencio de la noche, retumbando con similar fuerza que la de un trueno. Siguiendo una vieja receta que Jarley había aprendido en su época de militar de remplazo y que ya conocíamos todos, nos aprovisionamos de dos botellas de plástico de litro y medio, en cada una de las cuales pusimos tres dedos de salfumán. Después, con un par de metros de papel de aluminio, hicimos dos rollos del tamaño justo como para que entraran por la abertura del tapón y, además, no sobresalieran, de modo que las botellas se pudieran cerrar perfectamente con el rollo dentro. Nos dirigimos hasta la puerta del dueño del cachorro que tantas veces nos había acompañado en los días precedentes y allí introdujimos los rollos en las botellas, las cuales tumbamos para que el salfumán pudiera cubrir el aluminio y la química hiciera el resto. Al reaccionar con el metal, el ácido clorhídrico provocaría un gas que hincharía las botellas hasta reventarlas. - ¡Esto va por ti, mataperros! -gritó Jarley-, ¡cabrón de mierda! Al alejarnos, dos violentos estampidos hicieron callar a los grillos. Todos los veranos, como particular despedida y cierre, solíamos acercarnos hasta la vecina comarca de Saliencia, a recorrer, entre montañas y lagos, nuestro revelado paraíso personal. Abandonamos la zona de Babia, girando hacia el oeste en la mitad del Puerto de Ventana, para después descender veloces a la aldea de Torrestío, donde tomamos la pista forestal que se dirige a Somiedo, por la cual, recalentando hasta el límite el motor del vehículo, llegamos a los pies del primero de los lagos. Desde ese lugar, nos esperaba una satisfactoria marcha de más de veinte kilómetros por estrechas trochas bien marcadas y amplias praderas en las que se asientan poblaciones ingentes de ganado vacuno. Allí el mundo se torna postal viviente y bajo el cielo sólo existe belleza desparramada por todos los puntos que los ojos alcanzan a ver. Los caminantes se convierten en participes del espacio natural al cruzarse con rebecos sigilosos y huidizos que atraviesan las laderas de extremo a extremo, en saltos que parecen imposibles. El verde pasto que se exhibe generoso en todas las direcciones constituye un hermoso contrapunto al agua que mana congelada de las peñas para bajar rauda, por angostas cuencas, hacia el fondo de las amplias vaguadas. Es el único lugar en el que Javi consigue vencer su perenne acrofobia, quizá entusiasmado ante la majestuosidad de los valles glaciares que conducen hasta el último de los lagos, en el cual, enfrente de su pequeña isla, acostumbramos a parar para disfrutar de la merecida comida y del eterno paisaje. - ¿Qué, nos bañamos? -propuso Jarley señalando hacia las tranquilas aguas-. - ¿Qué dices, hombre? -repliqué-, ¡si debe estar congelada! - ¡Yo no me meto ahí ni loco! -reclamó Javi su atención-, seguro que hay peces prehistóricos enormes, y, además, carnívoros. - ¡Ya está el Napo con sus terrores favoritos! -dijo Jarley riéndose-. - ¡Mira, tío! -intentó explicarse Javi-, el otro día echaron un reportaje en la tele en el que aparecían unos..., siluros, creo que se llamaban, ¡de por lo menos un..., dos metros! -128- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Lo que pasa es que no hay cojones! -dijo Luis, tranquilamente tumbado con una gorra que le tapaba la cara- ¡Vaya, las palabras mágicas! -musitó Jarley- ¡Eso parece!, ¿qué hacemos? -le dije-. En menos de un minuto ya nos habíamos quitado la ropa y estábamos dentro del lago sumergidos hasta la cintura, mientras pequeños pececitos lamían nuestros pies, por lo que intentamos no pensar demasiado en ello, no fuera que los asimilásemos con alguno de esos monstruos despiadados que habitaban nuestro subconsciente infantil cuando éramos niños. Inmediatamente abandonamos el lago y, tras secarnos, nos mostramos orgullosos de nuestra hazaña. - ¡Uf! -resopló Jarley-, ¡cómo jode el agua! - Lo peor eran los peces -comentó Luis-, por un momento casi me creo las maldiciones de Napo. - ¡Pero si esto es un lago, hombre! -argumentó Jarley-, aquí arriba, a casi dos mil metros de altitud, sin río, no sé, a mí me parece que no debería haber peces... -meditó unos segundos-, claro, que esos pequeños de algún sitio tienen que haber llegado. - Los habrá traído alguien -sugirió Javi-. - ¡Eso es una tontería! -continuó Jarley-, ¡bah!, sin duda debe ser el resultado lógico de la evolución. - O eso, o tienen un origen extraterrestre -dijo Luis riendo su propia gracia que recordaba a espesas conversaciones anteriores-. - Eso es demagogia barata -entré en la tertulia-, si cualquier cosa que nos cueste comprender o explicar le vamos a dar un origen sobrenatural o extraterrestre, ¡estamos apañados! - O no... -rió Jarley-, ¡también podemos fundar una religión! - Precisamente -continué sin prestar atención al comentario- ahora estoy leyendo una novela en la que aparecen mayas y aztecas, ¿queréis ver lo que es demagogia?..., se supone que cuando los españoles llegaron allí se encontraron con una civilización en cierto modo sorprendente, ¿no? - Eso cuentan, que estaban muy avanzados -dijo Jarley-. - ¿Por qué? -proseguí-, ¿por qué habían construido pirámides?, eso ya lo hacían los egipcios mucho antes, por ejemplo. Yo lo veo de esta otra manera, en un momento dado se confrontan dos culturas, por un lado una que viene navegando en grandes barcos desde una larga distancia y dispone de cierta maquinaria y, por otro, un pueblo que todavía sigue sacrificando vírgenes a diario para que pueda seguir saliendo el sol, ¡y ahora se nos quiere vender que los avanzados eran ellos!, ¿lo veis?, ¡es pura demagogia! - Lo único que se me ocurre decir es que debe hacer mucho tiempo que están a oscuras... -afirmó Jarley sin que le comprendiéramos-, ¡por la falta de vírgenes, digo! - ¡Buen chiste! -exclamó Javi entre las risas generalizadas-, ¡ahí te he visto rápido! - ¡Pues yo a ti no para cogerlo! -replicó Jarley-. - De todos modos -retomó Luis el hilo de la conversación-, tenían un calendario muy avanzado, casi perfecto y en sus pirámides..., o era en las construcciones de los incas, no lo recuerdo muy bien, están representadas las distancias entre astros y constelaciones. - ¿Veis?, otro ejemplo de demagogia -insistí con fervor-, ¿no os dais cuenta que si vais buscando algo acabaréis encontrándolo? Es muy fácil decir, yo que sé, que la distancia entre la Tierra y el Sol es exactamente la altura de la pirámide de Chichén Itzá partida por lo que mide el trayecto entre el primero y el último de los escalones y multiplicado por cien millones, si de antemano ya se sabe cuál es esa distancia. - No veo a dónde quieres ir a parar -dijo Javi abriendo los brazos-. - Lo que quiero que veáis -continué sintiéndome feliz por poder ofrecer conocimientos-, es que también podríamos decir, por ejemplo, que en la iglesia del pueblo, voy a improvisar, si multiplicamos por cien mil la longitud de la planta por dos veces lo que mide el recorrido del campanario a la puerta de la sacristía, obtenemos la distancia entre la Tierra y la Luna en el solsticio de verano ¿Y eso significaría que los campesinos que la construyeron eran unos iluminados? Pues no, simplemente lo que pasa es que hemos jugado con las matemáticas hasta conseguir una cifra que ya conocíamos. Al regresar a la ciudad me sentía extremadamente triste por la partida de los amigos, lo cual agravaba mis temores ante las nuevas y nada apetecibles circunstancias que iban a marcar el rumbo de mi vida a partir de ese momento. Durante los meses de estío, había conseguido mantener la mente ocupada en el disfrute del tiempo de ocio y en la complacencia que ofrece la amistad. Una carta en el buzón me hizo recordar una mañana que corrían tiempos de conflicto. “El próximo día tres de octubre de los corrientes a las diez horas de la mañana y ante el Juzgado de lo Social número dos, se celebrará el acto de juicio como consecuencia de la demanda interpuesta en reclamación por sanción y contra el Colegio San Ignacio Jesuitas. Debe usted personarse en el mencionado Juzgado, provisto de su Documento de Nacional de identidad, junto con una fotocopia del mismo, nada más recibir esta notificación para otorgar poder a favor de los profesionales que le van a representar. Por otra parte, con el fin de preparar el juicio, inmediatamente que reciba usted la presente, deberá ponerse en contacto personal o telefónico con nuestros servicios jurídicos, al objeto de asignarle día y hora para mantener una entrevista con el asesor encargado de su asunto. En esta entrevista deberemos contar -129- © Oscar Gutiérrez Aragón con cuantos medios de prueba sean precisos para su defensa en juicio, así como concretar la comparecencia de testigos si se estimara oportuna. Asimismo, coincidiendo con la mencionada entrevista, deberá hacernos efectiva la cantidad de quince mil pesetas en concepto de provisión de fondos, sin perjuicio de la liquidación final a que se llegase en su caso. Sin otro particular, le saludamos atentamente”. Ya era definitivo. ¡Había vuelto! Rocío era la hermana de Jarley, la hija de Pepe el de Basilisa, una chica de la edad de mi hermana, delgada por naturaleza, que no por moda, y apegada a sus amigos por necesidad y convicción. En los últimos cinco años se había dedicado en cuerpo y alma a levantar un pequeño negocio que adquirió en un traspaso, hasta llegar a convertirlo en una de las cafeterías de moda de Valencia. El Cafenet era el hijo de sus esfuerzos y el pan de su futuro. Desde entonces no había regresado a la tierra de su padre, por lo que aprovechó sus primeras vacaciones en un lustro para repatriarse y recordar viejos tiempos, siempre amables en su memoria, junto a nosotros. Una noche concertamos un encuentro de alcohol y tertulia. Al llegar al lugar de la cita, me sorprendió descubrir que la chica que hacia tantos años que no veía, no había cambiado en exceso, y mostraba la misma sonrisa que entonces bajo el mismo cabello de imperecedero tinte color caldera. - ¡Racso! -me abrazó-, ¡qué alegría, tenía tantas ganas de verte! - Y yo a ti -comenté con sinceridad-, ¡cómo quisiste abandonarnos! -me reí-. - ¡No seas tonto!, sabes que, si por mí fuera, vendría muchas más veces, ¡necesito estar aquí y sentir la tierra! -me dijo con seriedad-, sentarme en el suelo y comprobar que sigue ahí, fría, húmeda y acogedora. - ¡Es curioso!, tu hermano tiene un discurso parecido, siempre afirma que si le preguntaran por cuál es su tierra, contestaría que él siente que es de aquí, del norte. - Supongo que en mi caso los motivos son más sentimentales -me explicó-, es probable que el cariño por la comarca de mis antepasados se deba a que en mi infancia pase muy buenos momentos aquí..., por ejemplo, siempre me acordaré como tu hermana y yo os escuchábamos embobadas contar las historias sobre el pueblo. - ¿Cómo cuál? -pregunté interesado- Pues yo que sé..., como aquella de la batalla en la que don Pelayo dirigió a sus tropas contra los moros en Camposagrado y que ganaron gracias a la pericia de un capitán que cavó trece pozos, donde se escondieron para que pasaran y así poder pillarles por la retaguardia -evocó emocionada-, recuerdo que contabais que luego se le concedió al capitán un apellido por haber derrotado al enemigo y que ese fue el linaje noble más antiguo de España, ¡vaya!, ¿cuál era?, ¡no soy capaz de acordarme ahora! - Era Tusino -respondí con prontitud-, parece ser que don Pelayo, tras la batalla, convocó a su residencia al militar en cuestión y, ante todos los allí reunidos, declaró “Tu sin nos los has vencido y ese será tu apellido”, lema que, si te das cuenta, está tallada en los escudos nobiliarios del pueblo, como los que hay en la Casona de la Señorita. De la contracción de las tres primeras palabras de la leyenda se derivó el nuevo apelativo heráldico de la familia del famoso capitán. - Es verdad..., ¡joder, que recuerdos! - Bueno, ¿qué, vamos a tomar algo y me cuentas qué tal te va la vida? -le propuse, señalando hacía el interior de una cervecería-. - Espera un momento, he quedado aquí fuera con Carolo. Carolo era su primo, una curiosa persona que tenía por norma de cabecera llegar tarde a cualquier acto o reunión, sobre todo en los casos en que sabe que quién espera lo hace acompañado, lo cual incluso puede llegar a parecer hasta un detalle de cortesía por su parte. - ¡Buenas! -dijo alegremente al llegar, plantando dos besos a Rocío-, ¿qué tal, Racso? - ¡Bien, chaval, me alegro de verte! -le dije mostrándole el reloj en señal de protesta por su tardanza-. - ¡Bueno, bueno, si ya sabéis como soy! -reaccionó ante mi gesto-, ¿vamos a tomarnos algo al GAN? - ¿Al GAN?, ¿qué es eso? -preguntó Rocío-. - El Grupo de Amigos de la Naturaleza -contesté-, tienen un local al que yo iba hace muchos años, en el que predomina la venta de cerveza a veinte duros y el consumo de hachís y marihuana a toneladas, así que ¡imaginate como será!, ¡yo no pienso ir allí! - ¿Pues no sé por qué? -comentó Carolo enfadado-, si no te gusta la birra, pues no la tomes, y si no quieres fumar, pues no lo hagas. ¡Mira, tío, a veinte chavos la birrita, no hay ni que pensárselo!, y luego está ese olorcillo del chocolate..., ¡es que me quedaría allí toda la noche! - ¿Sabes qué?, ¡que me da igual lo que me cuentes! -intenté defenderme-, además sé que a ese lugar van muchas veces antiguos alumnos míos y no quiero ni verles ni que me vean, no me encuentro con ganas de hablar con ellos. - ¡Venga Racso! -terció Rocío-, sería demasiada casualidad que nos encontráramos con alguno. El próximo sitio lo escoges tú y ya está. Me dejé convencer y en unos minutos estábamos en el centro del amplio pub bebiendo irremediablemente unas cervezas. Rocío y Carolo disfrutaban departiendo, en el límite de lo absurdo, sobre, -130- © Oscar Gutiérrez Aragón eso me pareció entender, los supuestos beneficios medicinales de la música celta combinada con el consumo de cannabis, cuando mis temores, que no eran infundados, se cumplieron. Alicia y Raquel, dos de mis antiguas alumnas del colegio me abordaron por la espalda. - ¿Lo ves, Ali?, ya te dije que esta camiseta tenía que ser de él - dijo Raquel mientras ambas me daban un par de besos-. - ¡Raquel!..., ¡Alicia!..., ¿qué tal? -pregunté con ese tono conciliador del que le han pillado donde no debería estar-. - ¿No sueles venir por aquí, verdad? -quiso saber Alicia-, nunca te habíamos visto en el GAN. - Supongo que me ha pasado ya la edad para esto, lo cierto es que me han convencido esos dos elementos de ahí... -señalé hacia Rocío y Carolo a los que en ese momento les estaban sirviendo su tercera o cuarta petición-. - ¡Oye!, ¿te has enterado de lo del profesor nuevo? -cambió Raquel de tema-, bueno, el que va a ser tu sustituto. - Pues no, no he vuelto por el colegio desde junio y sólo pienso aparecer por allí a las horas que tenga que dar clase -respondí-, ¿por qué?, ¿qué pasa? - Es uno que han traído de Galicia, ¿sabes?, ¡no es de aquí! -advirtió Raquel- Ya entiendo, otro extranjero más a aprovecharse de nuestra tierra, ¿no? -me sorprendió escucharme a mí mismo-. Sabía que los sentimientos nacionalistas estaban muy extendidos entre los más jóvenes, pero lo que me sorprendió es experimentar yo mismo esa aversión hacia las personas que venían de fuera, más aún cuando mi propia sangre era mezcla de tantas. Supongo que se debía a las circunstancias especiales del momento, pues nunca había juzgado a las personas por su nacionalidad. De hecho, los compañeros de trabajo con los que mejor trato tenía no eran de mi lugar de origen. Era consciente de que la tierra es lo único que no te engaña, que siempre está ahí, sencilla, humilde, callada y protectora, y de que amar el suelo que se pisa es un sentimiento noble, pero no es sinónimo de odiar a quién no ha nacido sobre él. Tenía que recapacitar y determinar cual era mi verdadera postura. Pensé en antiguas conversaciones que había tenido con Juan sobre el asunto. - ¿Me estás diciendo que no te sientes español? -me había preguntado-. - En un país donde todo el mundo está orgulloso de ser asturiano, vasco, catalán o andaluz, yo no lo veo tan raro -le había respondido-, la única relación de España conmigo sólo se concreta en ponerme multas y cobrarme impuestos. Sí, seguro, yo sólo me siento de aquí. - Claro, por eso en el coche sólo llevas el mapamundi de la provincia -había comentado a modo de burla. ¡Cuidado!, no sea que dentro de poco te veamos abogar por la reimplantación de la monarquía visigoda, que pensarás que es la única legítima... - Tu ríete si quieres, pero eso es lo que hay, ¡si por lo menos España hubiera ganado un Mundial de Fútbol! Recordé también diálogos encendidos con mi madre sobre la conveniencia o no de emigrar hacia lejanos lugares para encontrar trabajo, al igual que ya había hecho mi hermano, convirtiéndose así en una especie de héroe familiar. - Aquí no hay trabajo -solía repetir mi madre-, ¡vamos a tener que irnos todos! - No seas burra -le respondía-, no te das cuenta de que en todos los sitios hay paro y hay personas como tú que se quejan igual, lo que tenemos que hacer es luchar por lo nuestro, por los sueños propios, por lo que deseamos..., o ¿qué quieres, qué nos vayamos todos y pongamos un cartel en cada entrada de la ciudad que diga que está cerrada por abandono? Por último, me vino a la memoria una final de una competición europea del Ademar, el equipo de balonmano de la ciudad, celebrada durante la misma temporada en la que acabó ganando la Liga. Había acudido al pabellón de deportes junto con Luis y con Javi, que se encontraba pasando unos días en nuestra casa, y todos nos sumergimos en un ambiente infernal de apología nacionalista, en el que el ensordecedor griterío que asfixiaba los sentidos nos impidió comunicarnos durante el tiempo que duró el partido. Los tres habíamos estado alguna vez en estadios mucho más grandes, pero nunca antes disfrutamos de un ambiente semejante. Era el clamor de un pueblo que, enarbolando miles de banderas, expresaba lo que de otra manera no le dejaban. Nos sentimos hechizados por esa atmósfera y participamos de ella con una vehemencia y un apasionamiento próximos al fanatismo. Quedé convencido, ¡era cierto!, quería reclamar el fruto de mi tierra. Un nuevo odio había nacido en mí. -131- © Oscar Gutiérrez Aragón LIBRO NUEVE MANDRIL “Nada puede doblegar a la ira que responde a la reiterada crueldad” (John Steinbeck) “Ayer teñí de color sangre mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya” (Héroes del Silencio) "Si no me la hubieras dado, no me quejaría de ti; pero una vez dado, sí, por habérmela quitado; que aunque el dar la acción es más noble y más singular, es mayor bajeza el dar, para quitarlo después" (Pedro Calderón de la Barca) “La vida misma es un círculo, todo se repite” (Friedrich Nietzsche) "De una rosa sólo quedará su nombre" (Umberto Eco) -132- © Oscar Gutiérrez Aragón Ciertamente era la edad de la guerra, en la que sólo cabe que se desaten la venganza y la saña. En aquel prólogo fatal de confusos acontecimientos, premonición segura de hechos terribles que habían de llegar y augurio de derrotas sin vencedores, se sucedían inconfundibles signos de destrucción que teñían de muerte el sol de cada mañana. El rencor acumulado, el poso del odio antiguo, la inexistente predisposición para el perdón sólo conocían un camino. Era inevitable, el destino había elegido por mí, por ellos, por todos nosotros, yo sólo iba a ser la mano ejecutora de sus designios, un figurante más en el proyecto de su férrea voluntad. El tiempo se acababa. Desde que había regresado a la ciudad, debido a las grandes dificultades que tenía para conseguir dormirme por la noche, vagaba somnoliento durante gran parte del día, en ese estado semionírico que existe entre el sueño y la vigilia, sufriendo grandes dificultades para distinguir mis propias pesadillas del verdadero mundo real que me rodeaba. “¡Mierda, otra vez tarde!, ¡siempre es igual, hay que joderse!, se me echa el tiempo encima y luego ni siquiera se me suele ocurrir una excusa convincente. ¡Qué más da!, sólo otra vuelta más y me levanto... ¡Vaya!, ¿pero qué es esto?..., a ver si va ser verdad que estoy engordando, ¡anda que no me dan la tabarra con ello!... ¡Bah, no creo que sea para tanto!, en el fondo sigo siendo un hombre ligero, por no decir liviano, de no más de sesenta y ocho kilos en el peor de los casos y poco menos de sesenta y seis, justo después de haber regresado de correr durante diez kilómetros o mientras se produce el lento transcurrir de una hora de reloj, que no es lo mismo, pero es igual. Me pregunto por qué gasto parte de mi tiempo libre en recorrer esos jardines de césped y asfalto junto al río, para arriba y para abajo, una y otra vez, ¿será posible que no tenga otra cosa mejor que hacer? ¿Por qué lo hago, entonces? ¡Pues por qué va a ser!, para poder comer después sin que me remuerda la conciencia, ¡triste época esta de culto al cuerpo y a la belleza no sincera! ¡Bueno!, ¿y qué?, si no practicara algún deporte de eliminación masiva de calorías, ¿cómo iba a quemar una de esas pizzas cuatro quesos con su capa de panceta braseada, otra de champiñones y una última de rodajas de tomate, todo ello aderezado con orégano, ajo y pimienta negra? ¡Ah, la comida!, ¡menuda ensalada que acabo de tomar!, ¡tenía de todo!, pasta, de esa de colores que hay ahora, tomate, a un precio de los de antes, manzana golden, la pobre no vale para otro uso, piña, en lata, de marca blanca, garbanzos, de la tierra, ya cocidos, queso, el de oferta, del supermercado de la esquina, jamón cocido, de oferta también, pero menos, espárragos, chinos, de segunda, pimientos verdes, recién comprados y aceitunas, u olivas, como las llaman en el sur, rellenas de pimiento rojo..., pero no pude probarla hasta que se me pasó el efecto de la puta anestesia, ¿he dicho puta?, ¡bah, quizás se me haya escapado! No sé que pensar, hace ya seis horas que abandoné la consulta del dentista y todavía me parece no tener sensibilidad en la lengua... Y ¡a todo esto!, ¿cuál puede ser la probabilidad de que se me rompan dos dientes en el plazo de quince días, cuando el anterior que le dio por partirse lo hizo hace ya más de diez años? ¿Y de que esta situación se produzca en el mismo mes en que he tenido que gastarme una fortuna en arreglar el embrague del coche porque un día por la mañana se negó a funcionar y me dejó tirado sin más ni más, eso sí, por suerte a la puerta de casa y no en algún inhóspito y desolado lugar? ¡Cuál va ser!, pues del cien por cien, por supuesto, así es la Ley de Murphy, discreta, inexorable, severa, si algo puede salir mal, no te preocupes, hombre de Dios, que saldrá mal. Así es la vida, nos dicen. En fin, ¡qué más da!, ¿y la funcionaria esa de los huevos?, pues no va y me suelta que es absolutamente imprescindible estar en posesión del certificado que justifique haber aprobado el CAP, ¡qué sabrá ella! Es curioso, te sueltan unas siglas y ahí te quedas más ancho que pancho, con cara de oveja gregaria y pasmada, sin saber muy bien qué carajo te está contando esa mujer con aire de suficiencia o de creerse más persona que tú, pobre hombre que no tienes un puesto público como yo, que no tienes donde caerte muerto, que si mañana cierra tu empresa te quedas en la puta calle, cautivo e indefenso, ¿he dicho puta otra vez o sólo lo he pensado?, y eso no me va a pasar a mí que para eso he aprobado una oposición y ya puedo no ofrecer una respuesta correcta y adecuada a tu consulta, aunque precisamente para eso me estén pagando, y de hecho, me pagan con lo que a ti te quitan del sueldo que cobras cada mes, y pese a que ese sea mi trabajo, la única razón por la que yo estoy aquí y tú ahí parado delante de ese mostrador, de mi atalaya inconquistada e inconquistable, como una sombra, pues sólo eso es lo que significas para mí... ¡Qué fastidio!, tardé un día entero en enterarme que CAP significa Curso de Adaptación Pedagógica y que lo imparten las universidades con el fin de preparar a sus titulados para ser profesores. Eso me lo dijeron en el ICE de la UP, ¡más siglas!, o lo que es igual, para los no iniciados, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública, donde, como no podía ser de otra manera, pues buenos dineros obtienen de ello, intentaron convencerme de que era absolutamente necesario realizar el CAP, a pesar de que les insistía que era absurdo e irracional que tuviera que cursar unos estudios de no más de mes y medio para enseñarme a ser profesor cuando ya hacía varios años que trabajaba como tal. Resulta curiosa la facilidad con que se abusa del lenguaje cuando el daño es ajeno, yo no hago las leyes, vaya a quejarse a los legisladores, si ellos se equivocan, ¡pues oiga!..., me repitió al menos tres o cuatro veces la efigie vocinglera, mitad perruna, mitad bovina, del funcionario del ICE de la UP. Menos mal que aquel Inspector de Educación que amablemente tuvo que atenderme en su horario de trabajo, perdiendo el tiempo que le llevaría realizar alguna compra matutina o degustar otro café en el bar que había abajo, al salir a la derecha, -133- © Oscar Gutiérrez Aragón me explicó que existía una ley, que, por cierto, mire usted, no es nueva, y dispensa de este requisito a todas aquellas personas que acrediten haber trabajado dos cursos completos como profesor en algún centro público o privado, qué le han tenido para acá y para allá toda la semana sin darle solución, si digo yo que es que la gente no se entera de nada, pero, bueno, ya sabe usted como funciona esto, qué le voy a contar... ¡Me gustaría tanto que todo fuese un poco más sencillo, pero no hay manera!, cuando más tranquilo estaba se me han acercado esas mujeres, marujas por autoconvencimiento, no he podido evitar cruzarme con ellas a pesar de que las he visto venir, con esos peinados artificiales o adulterados de peluquería de viernes, rígidos y tensos como la piedra, de un color indefinido, desconcertante, permanentes con forma de cebolla gigante que no las hace parecer ni más altas, ni más estilizadas, ni más señoras, como alguien les ha debido decir y así lo han creído, y hablando descontroladas, diciendo sin parar «yo», «mi», «me»..., y luego otra vez «yo», «mi niño», «yo», «mi marido», «yo», «mi hija la mayor»..., «mi», «mi», «mi», «yo», «yo», «yo»... ¡Siento escalofríos cada vez que lo pienso!, las veo reunidas, apiñadas, pisándose las palabras unas a otras, armadas con su confuso casco, como irreales y efímeros ejércitos de orcos nacidos de una febril y delirante mente tolkiniana. ¡Vale, asusta un poco!, pero, bueno, quizás si buscase dentro de sus miradas, podría saber algo más de ellas y alcanzar a ver ese pasado que les ancla a su triste y, al mismo tiempo, feliz presente. ¡Tontunas!, hubiera dicho mi difunta abuela. Esas mujeres son como el resto de la gente, son así porque quieren serlo o porque ya no pueden ser de otra manera, tampoco digo que mejor ni peor, y si no aspiran a nada más es porque están conformes con lo que tienen, aunque no hagan otra cosa que quejarse, ¡vaya vida que nos ha tocado vivir!, ¡ay, qué castigos nos manda el Señor!, ¡uno, que no una, no tiene tiempo para nada!..., ¡ya!, y mientras leyendo, aunque sólo los titulares, letras grandes para ideas minúsculas, de alguna basura rosa de revista de peluquería o sala de espera, y tragándose, tarde sí y tarde también, vacuos programas televisivos de, ¿cómo lo llaman exactamente?, prensa del corazón, o del hígado o de cualquier otro órgano podrido y sanguinolento. Podrían cambiar si quisieran, serían un poco menos ignorantes con solo desearlo, todas las personas tienen su propio precio contaba aquella lejana voz con acento porteño, en este mundo lo que falta no son putos, son financistas”... Me sobresalté con el estruendo del timbre. - ¡Pero qué coño pasa ahora! -exclamé en alta voz-, ¡ah, es el teléfono! -descolgué el auricular que descansaba a unos centímetros de mi cabeza, más que nada para que dejara de sonar de una vez por todas-, ¿sí?, ¡dígame! - ¿Qué haces, payasete? - ¡Hombre, Juan!, ¿qué tal va eso? -me incorporé hasta sentarme-. - ¡Bien!, ¿cómo va ir si no?, ¿se puede saber qué estás haciendo? - ¿Yo?..., ¡nada!, estaba aquí, tirado en el sofá, debí quedarme dormido o casi... - ¿Y no tenías que estar aquí hace media hora, listo? -me gritó molesto-. - ¡Hostía, es verdad! -de repente regresó a mí toda la consciencia que había perdido-, ¡perdona, tío!, estoy ahí en cinco..., bueno, en quince minutos, ¿vale? En aquel mes de septiembre en el que el calor todavía conseguía en ocasiones oscurecer el entendimiento, mientras me dirigía al primer claustro del curso que estaba por comenzar, me preguntaba cual sería la innoble razón que nuestro mezquino rector había tenido para no despedirme plenamente y dejarme contratado bajo mínimos. No podía entender que era lo que pretendía. Tenía que suponer que si no estaba preparado para ejercer mi trabajo con unos alumnos no lo debía estar con ninguno. De este modo, me convencí de que su deseo no era otro que el de humillarme, quería que me abrasara en vida viendo como otra persona se llevaba el fruto de mi trabajo, esa recompensa robada de tantos largos años de esfuerzo. Sólo una mente tan ruin como la de un hombre cuyo último buen sentimiento se debía haber perdido en el olvido, podía maquinar semejante crueldad. Al llegar a la sala de reuniones, me sentí desplazado en un mundo que no me aceptaba, como un solitario eslabón de una cadena que ya no era la mía. Oía murmurar sobre mí al resto de compañeros, preguntándose cómo era posible que siguiera allí, y comprobé lo que era experimentar el vacío. Por suerte, antes que el desaliento me condujera a la más completa desolación, el padre Alberdi, dándose cuenta de mi lamentable soledad, se acercó para conversar conmigo, lo cual era de agradecer. - ¿Qué tal, Racso? -preguntó con seriedad-, ¿cómo ha ido el verano? - Bien, Padre, supongo que dentro de las circunstancias que me han tocado vivir, no me puedo quejar -respondí con prudencia-, lo he pasado en el pueblo, en plan de recogimiento total. - Entonces, ¿habrás subido a la montaña? -se interesó-, ya sé que eres bastante asiduo a las ascensiones. A mí también me gusta bastante, pero casi no tengo oportunidad. - La verdad es que sólo he hecho un par de excursiones este verano -decidí integrarme de pleno en la única conversación que se me ofrecía-, pero han estado muy bien, hace nada estuve en Somiedo... - ¿Y por casualidad no habrás subido a la Peña de Portilla?, hace meses que yo estoy buscando un paso para ascender. - Sí, alguna vez he estado allí, pero ya hace mucho tiempo de eso -comenté-, recuerdo que hay una pista de aprovechamiento forestal que conduce hasta el centro del bosque, si atraviesas luego en dirección -134- © Oscar Gutiérrez Aragón a la ladera de la montaña y caminas unos cien metros entre los árboles vas a dar a un canchal por el que es muy fácil subir. - ¡Ah!, pues tengo que intentarlo -manifestó-, ¿qué tal es el paisaje desde arriba? - Muy bonito -contesté-, se ve una extensión enorme de meseta y, además, la cima tiene una peculiaridad que la hace todavía mas interesante, y es que hay unas trincheras de la Guerra Civil en perfecto estado de conservación, con todo el valor histórico que eso puede suponer. En ese momento llego David a la estancia y se sentó a mi lado, lo cual aprovechó el padre Alberdi para despedirse. En su mirada pude advertir la satisfacción que le producía el no haber contribuido a la lapidación social que gran parte de mis colegas de profesión creían que me merecía. - ¿Qué tal, chiquito? -saludó David-. - ¡Ya ves! -exclamé, mostrándole con las manos el vacío que había a mi alrededor-. - ¡Bah!, no te mosquees, no merece la pena -me sugirió-, ya sabes como son. - ¡Oye!, ¿dónde anda Ismael? -quise saber-, no le he visto. - Está en Cataluña, en unas jornadas sobre educación y deporte, ya sabes que ese se apunta a todo lo que le evite aparecer por el trabajo. - Sí, es verdad -sonreí-. - ¿Y tú, ahora, cómo estás? -preguntó con tacto-. En ese momento el rector inició su discurso y el murmullo que recorría la sala cesó. Todos se dispusieron a prestar la mayor atención o a aparentar que lo hacían. - Luego te cuento -susurré de manera que me oyera David-. - ... creo que lo primero que debemos hacer -estaba diciendo el rector- es rezar una oración para que el Señor ilumine nuestro camino en este nuevo curso que hoy comenzamos. Hagamos esto a modo de bienvenida para los nuevos compañeros prometiéndoles así una pronta y provechosa integración en esta gran familia que conformamos... - ¡Serás hijo de puta! -murmuré mientras los demás rezaban cuchicheando una irreconocible plegaria-. - También quiero sugerir, a los que ya no sois tan nuevos -continuó el rector tras la oración-, que os incorporéis con ánimo renovado después de las vacaciones, que seguro que os han parecido cortas -se rió de su propia gracia-, dispuestos a retomar el pulso a vuestro trabajo con ilusión y alegría... Aquello me estaba haciendo más daño del que creía. Me preguntaba de qué ilusión estaba hablando. El discurso posterior que versó sobre la conveniencia de aportar todos el máximo de esfuerzo posible para conseguir levantar la empresa, evitando así una más que segura desaparición a medio plazo, sonó más a amenazas veladas que a una sana alusión a las bondades de la labor diaria. Se me hizo interminable. Al acabar, nos quedamos David y yo solos en el recinto. - ¿Has intentado buscar otra cosa? -me preguntó-. - No, he pasado en el pueblo todo el verano y de momento he estado muy liado con abogados, juicios y todo eso -me quejé- y, además, como de momento estoy cobrando el paro parcial, no he querido presionarme a mí mismo más de lo que estoy. - Ya, la verdad es que es una situación muy delicada -extendió las piernas sobre la silla de delante-. - ¡Joder, y tanto! -le imité y me estiré de igual modo-, ¿sabes que, desde que he vuelto a la ciudad, me levanto pensando en hacer daño al puto Mandril y a ese hijo de perra que es nuestro jefe?, ¡el odio me está agotando! -pareció sorprenderse-. Sí, no me mires así, ya sé que el odio genera odio y la violencia genera violencia, no te voy ha decir que oigo voces que me incitan a la agresividad ni ninguna otra cosa por el estilo, pero te mentiría si te dijera que no siento rencor. - ¡Vaya, Racso, me estas asustando! -comentó-. - ¿Y qué quieres que te diga? -continué-, a mi edad ya no es fácil tener que buscarse trabajo, sobre todo cuando has tenido uno que no te deberían haber quitado, ¿qué voy a hacer si mi futuro no va más allá del plan que tenga para el próximo domingo? - Deberías buscar otro trabajo -me aconsejó- o tratar de ocupar tu tiempo libre con alguna actividad. - Sólo sé ser profesor, David -dije con sinceridad-, es lo que mejor hago y me siento bien haciéndolo, yo no puedo trabajar, por ejemplo, en un banco, haciendo labores rutinarias y metódicas, ¡necesito crear! - En fin, ¿qué te puedo decir?, intenta tomártelo con calma y camina con la cabeza bien alta, tú no has hecho nada malo. Además, el enemigo nunca debe notar que lo estás pasando mal... - Te agradezco la preocupación, no es algo habitual, te lo aseguro..., ¡anda, vámonos!, no me gusta estar aquí... -echamos a andar hacia el patio- ¡Oye!, te voy a decir una cosa que no te he comentado antes... ¡en ocasiones veo muertos! -bromeé susurrando la cita cinéfila, a lo que David respondió con una sonora carcajada-. Cuando llegamos a la puerta del colegio, la conserje me indicó que el Padre Torrente quería hablar conmigo. Me dirigí a su despacho preguntándome que nueva componenda habría estado intrigando. Al entrar me lo encontré sentado en su silla, escribiendo frente al ordenador. Me saludó con la misma sonrisa borracha de falsedad que las otras veces y me ofreció asiento. Me prometí tratarle con la misma indiferencia que él solía utilizar conmigo. -135- © Oscar Gutiérrez Aragón - Ya sabes que quería hablarte para comentar unas cosillas -comenzó a decir- y es mejor hacerlo antes de que empiece el curso. - Cuando quieras, por favor -le indiqué con un gesto que continuara-. - Bien, la verdad es que este verano hemos tenido contigo unas pequeñas diferencias que podíamos haber resuelto de otro modo... Pensé que utilizaba la palabra “pequeñas” con demasiada ligereza estando delante de una persona a la que, primero, le ha había quitado la mayor parte de su trabajo y su modo de vida y, después, además, le había intentado estafar en la liquidación de su contrato en una proporción tal, que era cualquier cosa menos pequeña. Le odié por ello. De todas maneras, no hice ni un solo gesto que diera muestra externa de mi enojo. - ...y lo cierto es que todavía nos queda un juicio por ahí pendiente -continuó hablando-, ¡ya ves lo que son las cosas!, para cuando se celebre el proceso ya habrá prescrito la falta, pero bueno, ya que estamos, habrá que llegar hasta el final. No podía aguantar que me sonriera del modo que lo hacía cuando estaba jugando con mi futuro, pero trataba, dentro de lo posible, de controlar la ira y no levantarme para reventarle la cabeza, que es lo que en esos momentos realmente deseaba hacer. - También quería comunicarte que hemos decidido rescindirte dos horas más de tu contrato puesto que, aunque han salido dos grupos para tu asignatura, se van a impartir a la misma hora, ya se hará cargo el profesor nuevo de ello..., sé que has solicitado el seguro de desempleo, así que, si por este motivo, necesitas algún papel más me lo pides. - O sea, que tendré cuatro horas a la semana -traté de parecer completamente inexpresivo-. - Eso es..., por último, deseo pedirte que trates con seriedad a los alumnos que te quedan -dijo frotándose las manos-. Pensé que no le hacía falta ser tan vil, que podía haber utilizado la expresión “que tienes”, en vez de “que te quedan”. - ¡Eso ni se duda!, soy un profesional, y además, con una vocación muy fuerte, disfruto haciendo mi trabajo -le respondí-. - Tampoco quería dejar pasar la ocasión sin decirte que espero que al profesor que te sustituye le trates con amabilidad y que no le causes problemas... -torció el gesto por primera vez-, el no es responsable de nada, ya te he comentado otras veces que todo ha sido decisión mía y no quiero que pienses que es un capricho. - ¿Eso es todo? -pregunté sin dejar de mirarle fijamente a los ojos-. - Sí, creo que no se me olvida nada. - Bien, pues por mi parte, antes de marchar, quería hacerte una sugerencia, ¡vamos!, si crees que es posible aceptarla viniendo de alguien como yo. - Claro, si es correcta y adecuada, ¿por qué no iba a admitirla? - Bueno, vale -contesté exceptico-, me conformaré con que, al menos, la escuches. - Y bien, ¿cuál es? -me interrogó sin inmutarse lo más mínimo-. - Pues nada, que viendo como te has comportado con nosotros desde que has llegado, yo te recomendaría, por el bien de todos, que tratases de ser más humilde con los débiles y más orgulloso con los poderosos y no al revés, que ha sido lo más habitual en ti hasta ahora. - ¡Pues vaya un consejo que me das!, y dime, ¿de qué revolucionario comunista, de esos que seguro que conoces tan bien, has sacado tú esas enseñanzas tan inaplicables a la vida real? -sonrió calmado a pesar de la hostilidad manifiesta de su pregunta-. - De uno muy influyente. - ¿Ah, sí, de cuál? - De un tal Jesús, un judío del siglo uno -le dije con descaro mientras me dirigía a la puerta, acordándome de mis antiguas conversaciones con el Padre José-, ¡ha sido un placer hablar contigo! Mientras duró la conversación con el Padre de Dios había tratado de mantenerme calmado, tal y como decidí al entrar en el despacho, pero, aún así, no pude evitar provocarle finalmente, pues la rabia acumulada pesaba más que mis deseos de reprimirla. En el rector no se vislumbró ni un solo indicio de alteración, descontrol o nerviosismo durante toda la charla, ni siquiera durante el postrero ataque a su actitud con los empleados, al menos, hasta que abandoné la sala. Nunca dejará de sorprenderme la capacidad de esta clase de personajes de baja calaña para no acabar de perder la compostura en situaciones así, pretendiendo demostrar que son extremadamente formales y prudentes, situándose por encima del bien y del mal, en un estrato superior al resto de sus semejantes, cuando en realidad sólo consiguen reflejar su falta de respeto por las vidas de los demás, con las que parecen distraerse en un perpetuo juego en el que no importan las consecuencias. ¡Y es que no hay educación! Estoy seguro que ese es el mayor problema de nuestra sociedad, por la que campan individuos de mala calaña, analfabetos de sentimientos, tristes sombras de humanidad, que hacen y deshacen voluntades propias y ajenas, creyéndose los únicos habitantes de un mundo que les pertenece. ¿Qué puede decirse por ejemplo, si no, de esos cincuentones que, mientras toman un clarete o asisten a la emisión de un partido de fútbol en una cafetería, no sienten remordimiento alguno por echar el -136- © Oscar Gutiérrez Aragón humo de los puros que fuman sobre el resto de las personas que allí están, incluidos niños y ancianos? ¿O de ese gordo cabrón que aparca su mierda de coche ocupando el espacio en que entrarían dos vehículos perfectamente porque así cuando vuelva a utilizarlo, seguro que para ir sólo trescientos metros más allá de donde lo había estacionado, va a tener que realizar menos maniobras? ¿Y de esa madre que, llegados los días de descanso de sus hijos, les saca a voces de la cama a las ocho de la mañana o enciende sin compasión la aspiradora dentro de la habitación donde están durmiendo, rompiendo así su sueño en el mejor de los momentos? ¿O de esos domingueros inconsumibles que, en un ejercicio de irresponsabilidad insuperable, provocan incendios forestales porque no acaban de apagar por completo el fuego en el que han vuelto a quemar su enésimo proyecto de paella veraniega o porque, durante el regreso al hogar, no tienen otra ocurrencia que arrojar aún encendida por la ventanilla de su automóvil la colilla del último cigarrillo con el que han medio asfixiado a sus acompañantes? Ahora no me cabe ninguna duda, la falta de educación de este tipo de personas, genera agresividad. Lo sé. En los primeros días del nuevo curso recibí innumerables muestras de cariño de los que habían sido mis alumnos y ahora no les permitían serlo, los cuales me contaban sus intentos de conspiración, que yo trataba de suavizar en lo que podía, para hacerle las clases insufribles al nuevo profesor, que, por otra parte, pensaban que era pésimo, tal vez por su falta de experiencia. Se quejaban, y seguramente con razón, de que estando en el último curso, preparándose para el Examen de Selectividad, no era lógico lo que estaba sucediendo. Además, lamentaban no poder acudir a la Asociación de Padres, pues creían que sus miembros sólo pasaban a formar parte de la misma para disfrutar de las comidas y viajes que organizaban. A pesar del apoyo mostrado por los escolares y por algunos de mis compañeros, me encontraba desolado, era una víctima de mi propia inexistencia, había perdido la fe en el hombre, estaba triste y cansado, mi camino de treinta años me parecía de miles, tenía miedo a lo incierto del futuro. Y acabó por despertar un odio brutal, peculiar de los espíritus dolidos, necesitaba encontrar la causa de mi desdicha. Ya hacía meses que estaba seguro que Mandril era la persona que había intrigado contra mí, pero lo que me acabó de convencer fue el especial entusiasmo que mostraba en sus labores de vigilancia cuando él suponía que estaba ejerciendo de tutor conmigo. Su falta de respeto a la labor de un compañero era asombrosa, llegando en cierta ocasión a entrar en una clase, en la que yo desempeñaba funciones de vigilancia durante un examen, para acompañarme en la tarea. Seguramente no se fiaba de mí. Se jactaba también, delante de otros compañeros, de espiar mi trabajo escuchando lo que sucedía en las aulas desde la soledad de los desiertos pasillos, por lo que decidí impartir la mayor parte de mis lecciones con las puertas abiertas, con el fin de facilitarle su oficio de falaz delator, esperando que así se diera por aludido. No lo hizo. Su talento y disposición para el engaño eran tales que casi se podría decir que no había miembro del claustro que no hubiera probado sus habilidades de soberbio calumniador. Mi amigo David, en cierta ocasión, pudo atestiguar, de una manera especialmente dolorosa, que la pericia y el ingenio de este hombre para consumar el mal eran excepcionales. Sucedió que, justo tras incorporarse de su permiso por matrimonio, abandonaba un día el centro escolar por una de las escaleras que desembocaban en el patio, en concreto por la que utilizaban el alumnado de Educación Secundaria. Al mismo tiempo, una alumna de Bachillerato, de la cual era tutor el propio Mandril y que se encontraba enferma, decidía no acudir a las últimas clases del día para retornar a su hogar. Se encontraron los dos en uno de los rellanos donde David se había detenido al verla descender desde el piso superior. Mi compañero, antiguo tutor de esta chica, se interesó por la causa que le hacía ausentarse del colegio, y al referirle esta sus dolencias, se ofreció a acompañarla un trecho del camino, justo el que discurría entre el centro escolar y su vivienda. Pasaron ambos, mientras se estaba manteniendo esta conversación, al lado de Mandril, que se limitó a observar y callar, demostrando lo que parecía una falta total y evidente de profesionalidad, puesto que al ser él en concreto tutor de esa alumna, tenía el deber de consultar el motivo de su marcha, y que resultó ser, sin embargo, el paso previo y necesario para la puesta en marcha de una de sus despreciables intrigas. No tardó este ser abyecto ni cinco minutos en comunicarse telefónicamente con el domicilio de la muchacha, en el cual su madre recibió la noticia inesperada de que la hija “se había fugado del colegio acompañada de un profesor”. Al requerir con angustia el nombre del supuesto educador deshonesto, Mandril propuso un ladino “se fue con don David”. Resultó que la casualidad, al menos en parte, por una vez en la vida, quiso jugar a favor de la inocente víctima, ignorante hasta entonces de los manejos del individuo de la bata blanca, en tanto que tal madre y tal profesor eran amigos desde la infancia, dato este esencial que Mandril desconocía, y puesto que aquella era sabedora del reciente casamiento de este ya que, no en vano, había acudido al enlace, no tuvo más que esperar la llegada de su hija a casa para que le contara los hechos como realmente acontecieron. Tras el fracaso de la primera tentativa de emboscada, pues la mujer no se presentó con urgencia ante el rector para denunciar el supuesto comportamiento desleal de David, el incansable Mandril resolvió acudir él mismo al despacho de su director para notificar los imaginarios incidentes. El Padre Torrente determinó que semejante acto no merecía menos que la apertura de un expediente informativo hasta que se aclararan los hechos. De nada sirvieron las quejas de mi amigo, que se quejaba con amargura advirtiendo que “hacía menos de un mes que se había casado”. ¿Qué habría pasado con su -137- © Oscar Gutiérrez Aragón matrimonio si el intento de conjura del siniestro Jefe de Bachillerato hubiese prosperado y David se tuviera que haber presentado ante su esposa explicándole la pérdida del empleo porque sus superiores estimaban que estaba intimando más de lo conveniente con una de sus antiguas alumnas? Cuando Mandril actuaba de esta forma tan perversa, esperaba luego vernos pasar por delante su despacho, se quedaba observando la miseria de aquellas criaturas, gracias a él puestas en el lugar que se merecen y se felicitaba a sí mismo. Había cumplido con su divina misión. Ciertamente, la maldad produce una felicidad amarga. De todos modos, su mayor error fue investigar mi vida privada. Tenía este hombre por costumbre salir a pasear con su mujer por la orilla del río. Él solía vestir un chándal de diseño pleistocénico, seguramente comprado en Portugal en una de las visitas que hizo con el grupo de su parroquia para adquirir toallas, en el cual entraba con dificultad tras fatigosos intentos, pues o él había engordado al menos quince kilos desde su compra o la prenda no tenía la calidad que se le suponía y encogía constantemente en cada lavado. Ella llevaba habitualmente una sudadera a juego con el espantoso conjunto de su marido y que debía ser la única que poseía, ya que combinaba con equidad la exhibición de los restos de perenne sudor con las indestructibles manchas de lo que lo mismo podían ser parte de alguna cena como residuos de la pintura que utilizó en la última remodelación de su vivienda. Tantas veces les vi pasar por delante de mi portal de tal guisa, que llegué al convencimiento de que no podían estar haciendo otra cosa que vigilarme. Por un lado me parecía evidente que, desde el río hasta su casa, de ningún modo deberían pasar por la puerta de la mía, a no ser, claro, que les gustara dar rodeos de más de dos kilómetros. Más me costó, no obstante, atinar con la causa de tal comportamiento. La descubrí tras su última excursión organizada por los recovecos de mi acera, cuando ya era tarde, pues había encontrado lo que buscaba, aunque fuera otra de sus falsedades. Un par de alumnos, vecinos míos, jugaban habitualmente al fútbol conmigo y con otros chicos del barrio. Una tarde estábamos de charla, tras practicar nuestro deporte favorito, sentados en los escalones de mi portal. Mandril desfiló por allí, como tantas veces solía hacer, se fijó en nosotros y nunca más volvió a andar sobre aquellos pasos. Ya no hacía falta, me había sorprendido en otro de mis terribles pecados, la cohabitación, la no aceptación del principio ignaciano de que las relaciones con los alumnos deben ser siempre verticales. Escogí pues la víctima de mi ira, como podía haber elegido a cualquier otra de las muchas personas que a lo largo de mi vida me hicieron daño sin causa aparente. Él iba a pagar por todos, pues había conseguido hacerme rebasar el límite de mi estoicismo. Yo no empecé, fue su voluntad, fue el pago que se había de cobrar la amargura que entre todos me crearon. Sólo necesitaba una luz, un punto de partida, saber que no iba a ser inútil lo que pensaba hacer..., y ya lo tenía, ¡estaba convencido! Creía en la venganza como el sentimiento más excelso y ya sabía cual era el precio de la felicidad robada. Me habían matado, pero iban a mirar mi muerte cara a cara. La Administración de Justicia me hizo otro regalo que contribuyó a cargarme un poco más de razón. El cartero subió hasta nuestro domicilio para entregar una carta certificada. Tras firmar el recibo abrí el sobre dubitativamente con gran nerviosismo. Era el contenido de la sentencia del último de los juicios, al que mi abogado, suponiendo cuál era mi estado de ánimo y conociendo mi temperamento, no me dejó acudir. Leí primero con viveza y luego con placer. “El Magistrado de lo Juzgado de lo Social número dos, tras haber visto los presentes autos sobre sanciones entre partes..., en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia...: FUNDAMENTOS DE DERECHO: El actor impugna la sanción de apercibimiento por escrito por la comisión de una falta muy grave contra un miembro de la Comunidad Educativa, la que se opone a la demanda manteniendo la sanción impuesta. Después de valorar adecuadamente las pruebas practicadas en el juicio, principalmente la «Carta Abierta al Profesorado» que nadie rechaza, el Magistrado considera que ciertamente envuelve una severa critica a la dirección del centro de enseñanza y veladamente a una persona «de bastante influencia», que «puede que sepáis o no a quien me refiero» que constituye «un autentico cáncer para la empresa», amén de otras criticas que allí se contienen. Todo ello no constituye más que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en el marco de la relación laboral que no puede ser cercenado siempre que no se rebasen determinados limites, pues el actor manifestó al profesorado, como compañero, la situación del centro educativo y su preocupación por lo que entendía una mala dirección, sin ánimo de injuriar a una persona concreta, que puede que ni los destinatarios sepan quien es, según la carta. La sanción se impuso cercenando el derecho a la libertad de expresión. En consecuencia, la demanda deberá ser estimada de acuerdo con la Ley de Procedimiento Laboral. FALLO: Estimo la demanda presentada y revoco totalmente la sanción de apercibimiento por escrito por falta muy grave que le fue impuesta por la empresa Colegio San Ignacio Jesuitas, a la que condeno a su debido cumplimiento y efectos subsiguientes. Se advierte a las partes que contra este fallo no cabe ningún tipo de recurso. Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo”. -138- © Oscar Gutiérrez Aragón La ley de los hombres volvió a mostrarse generosa. ¡Lastima que ya no creyera en ella! Mi propia involución hacía la inmensidad desnuda de mi infancia y hasta los abismos de mi juventud, me había hecho olvidar todo criterio que no reposara en las viejas consignas de nuestra particular ley del barrio. Era otra vez el mismo niño al que le habían quitado los PetasZetas por llegar tarde a la fila. Pero ahora mi ira tenía rentas. El destino estaba empeñado en conducirme por procelosas veredas de las que sólo era posible escapar huyendo, con el castigo como única posibilidad. Para bajar el último de los peldaños en mi descenso hasta el más profundo de los infiernos personales recibí la ayuda estatal. Tras el sello de INEM que aparecía en el membrete de la carta se escondía una amenaza velada, revestida de recomendación de asistencia a unas sesiones de ayuda a la inserción laboral. En caso de no acudir a la entrevista, me serían retiradas las prestaciones monetarias de inmediato. Sólo habían pasado veinte días desde que me habían comunicado la concesión de la ayuda por desempleo parcial y ya se me exigía una contrapartida. Pero el problema no era ese, sino que yo ya había trabajado varios años para ellos a través de la academia La Anunciación, donde en cada uno de los cursos que impartíamos se trataban estos temas. Por otra parte, en el colegio, una de las asignaturas que tuve que desarrollar versaba exclusivamente sobre esa misma materia. No entendía por qué tenía que acudir a que me enseñaran lo que ya sabía. El día de la citación, me encaminé, entre irritado e impaciente, hasta la dirección que figuraba en la comunicación del INEM. Era un edificio de comienzos del siglo XX, de esos sin ascensor, en que los techos parecen estar tan lejos como el cielo, triste y oscuro, pintado con el color más barato de todos los que, en su momento, se podían haber elegido. Pasé sin llamar, como indicaba el cartel de la puerta, y me introduje en una oficina en la que las viejas paredes estaban ocultas por tablones de corcho llenos de anuncios por palabras y los ordenadores de última generación descansaban sobre modernas mesas de diseño. La recepcionista me advirtió que quién me estaba esperando era un psicólogo, el cual tenía como misión evaluar mi estado de ánimo ante la pérdida del empleo y encauzar mis esfuerzos hacia la búsqueda de uno nuevo. Tras una breve espera, me condujo hasta un pequeño despacho donde cientos de papeles apilados desafiaban al caos reinante, manteniéndose en un equilibrio delirante. Un hombre de unos treinta y cinco años, al que le sobraban carnes y le faltaba cabello, se encontraba tras las montañas de documentos. Enseguida me di cuenta que era de esos psicólogos que, tras acabar su carrera, se han matriculado en todos los masters, seminarios y cursos de posgrado que anunciaban en su facultad y en las revistas especializadas, hasta conformar un curriculum en el que por querer abarcar un poco de todo sólo conseguía comprender un poco de nada. - ¡Buenos días! -me saludó-, ¿Racso, verdad?, ¡un nombre extraño! - Sí, no es muy común, es de origen balcánico -contesté manteniéndome a la espera-. - Te voy a explicar porque te hemos convocado -abrió una carpeta repleta de papeles-. En principio, se va a tratar de ayudarte tanto psicológica como profesionalmente, a través de seis sesiones en las que seré tu tutor personal. Esas dos últimas palabras rascaron en mi conciencia como todas las que evocan malos recuerdos. - ¡Mira!, si, entre todos esos papeles, alguno es el de mi historial laboral -decidí atacar-, podrás comprobar que he trabajado durante años para vosotros, haciendo en ocasiones prácticamente lo mismo que tú ahora intentas llevar a cabo conmigo, es decir, que una vez que he estado en el otro lado, espero que comprendas que sólo puedo ser un estorbo, un mal alumno, ¡vamos, qué no quiero estar aquí! - ¡Vaya!... -meditó unos instantes-, supongo que es un condicionante que los programas que hacen las citaciones no tiene en cuenta, pero, si te parece, podríamos probar a compartir conocimientos, a aprender uno del otro, aquí no suelo tener esa oportunidad, yo creo que eso es verlo desde un punto de vista más positivo. - Bueno, esa no parece una mala opción -recapacité-, siempre he creído que la vida es un continuo aprendizaje. - Para empezar -propuso-, si quieres podemos hacer este test informático -sacó de un cajón un CD-Rom-, en el que, teniendo en cuenta tus preferencias y tus habilidades obtenemos tu trabajo ideal, en el que mejor te vas a desenvolver. Accedí a hacerlo, más que nada para observar las técnicas procedimentales que utilizaba. Ocupamos en ello unos quince minutos tras los cuales el software laboral emitió su veredicto - ¡A ver!..., sí..., aquí está, parece que emite una sola respuesta, número ciento veintidós -consultó su manual-, que se corresponde con -se ruborizó-, ¡vaya!, profesor... - ¿Lo ves? -dije sonriendo-, ¡para que me digas lo que ya sé, no hace falta que venga! - ¡Verás!, me has caído bien y voy a ser sincero contigo... -se echó hacia atrás en la silla-, lo siento, pero vas a tener que venir a todas las sesiones, si no, te quitarán el subsidio, eso es lo que estipula el Ministerio. - ¡Pero si no me va a servir para nada! -protesté casi resignado-. - Lo siento -volvió a decir-, ¡es lo que hay! Era humillante. -139- © Oscar Gutiérrez Aragón El colegio se había convertido para mí en un lugar casi autovetado. Sólo caminaba por sus pasillos cuando debía acudir a impartir clase y eso ocurría un par de veces por semana. Me negué a asistir a cualquier otro tipo de reunión, acto o charla subversiva típica de la Compañía, no se merecían mi presencia. Una fría mañana de octubre, en mi buzón personal, del que todos tenemos para la correspondencia interna, apareció un enigmático mensaje contenido en una insólita postal que nunca he llegado a saber quién me envió. He de suponer, de todos modos, que debió ser un miembro de la comunidad educativa, un compañero, puesto que los casilleros están en una zona de acceso restringido, aunque tampoco podría asegurarlo. Era una tarjeta en cuyo anverso figuraba una fotografía en blanco y negro de dos mujeres en una actitud que indicaba con claridad que eran algo más que amigas. Sobre la misma estaba escrito “para el chiquito” con un rotulador rojo que rompía el equilibrio provocado por la falta de color de la imagen. En el reverso, se había redactado el mensaje, envuelto en un halo de misterio: “Hubo un tiempo para la inocencia y un tiempo para la experiencia. Era la hora de disfrutar de un momento único e irrepetible, y demoler las murallas que atenazaban a la intimidad de las sensaciones. Aquel tiempo lejano aún habita en la más recóndita de las cavidades de la mente, esperando a ser invocado nuevamente por el elegido”. No entendí muy bien todo su contenido, ya que se movía sibilinamente en el terreno de la ambigüedad, pero se convirtió en un referente claro de que contaba con apoyos dentro del claustro y eso es lo que importaba, lo que significó para mí. Yo era el elegido e iba a llevar a cabo mis secretas determinaciones. Estaba demasiado centrado en mis proyectos de venganza como para escuchar con atención las mismas sobadas sentencias que mi madre siempre intentó inculcarnos sin éxito. Sin embargo, aquella noche, a la hora de la cena, quizá como modo de dispersarme, fui partícipe en lo que habitualmente sólo era un monólogo aburrido y tendencioso, injusto hasta el límite de lo inmoral, pues sólo se basaba en una forma de pensamiento, en una fuente de opinión, ¡la suya! - ¡Así no puedes seguir! -decía mi madre-, con esas horas, si es una miseria, ¡y lo que te pagan!, ¿dónde vas a ir con eso?, ¡válgame el cielo!, lo que tienes que hacer es buscar otro trabajo, pero este que sea como Dios manda -era inagotable-, porque tú, con eso de que te tiene que gustar a ti, ¡por Dios!, lo que tenías que hacer es salir fuera como tu hermano o preparar una oposición, como el hijo de mi amiga Carmen Pedruelo, que mira el puesto que tiene y es ya para toda la vida... - ¡Vale ya, hostia! -tiré el tenedor sobre la mesa-, ¿es qué no te vas a callar? - ¡Pues no! -siguió con la misma energía-, ¿por qué no te ofreces para llevar una contabilidad, si tienes la carrera hecha para eso? - Bien, veo que como siempre, no tienes ni puta idea de cómo soy o de qué soy o de lo que he hecho en mi vida... -respondí en un tono que no dejaba vislumbrar del todo mi alteración-. En primer lugar, soy economista, no contable, ¡para eso no hace falta estudiar una carrera de cinco años!, y en segundo lugar, eso no quiere decir que rechazara ese trabajo si me lo ofrecieran y, además, supiera desempeñar las labores propias del puesto con honradez y eficacia, lo cual, desde luego, no es el caso. - Ya te he dicho que así no puede ser, cuando no hay predisposición... -volvió a recitar su discurso-, porque el trabajo no tiene porque gustar, ¡estamos aquí para sufrir en este valle de lágrimas! - ¿Pero qué puta bazofia es esa? -grité enfadado por estar convencido de que no me escuchaba-, con gente como vosotros no me extraña que esta sociedad sea como es, no me cabe duda, el mundo es de los mediocres, ¡es tan lamentable! -me quejé antes de salir dando un portazo-. Cuando bajé al barrio, me dirigí directamente al lugar en el que sabía que iba a encontrar lo que buscaba. El Chemi y la Nati eran un pareja de heroinómanos que habían llegado a un acuerdo con proveedores de mayor rango y abolengo, para comerciar con todo aquello que estaba prohibido a cambio de unos porcentajes exiguos que, de todas formas, les permitían pagarse la mayor parte de sus vicios, aunque no todas las comidas. Nati había sido en su juventud una bella quinceañera de piel blanca, cara angelical y un largo pelo rubio que siempre llevaba suelto al viento. Pero de eso ya hacía demasiado tiempo. Es probable que entonces hubiera logrado enamorar a quién se propusiera, pero, como siempre sucede en estos casos, eligió al malo del barrio, al que más sobresalía por su poder dentro de aquella oquedad de supervivencia en la que nos tocó crecer. Chemi era el típico yonqui cuyos brazos y otras partes del cuerpo menos visibles estaban acribilladas a pinchazos, indicio inequívoco de haber aguantado pocos síndromes de abstinencia. A pesar de haber pertenecido a una familia de las menos desfavorecidas del barrio, había perdido su condición de privilegio derrumbada por su propia soberbia, la cual no le hizo reparar en que su prepotente visión de sí mismo le iba a conducir junto con su esposa al inframundo que ahora habitaban. Lucía una larga melena sucia, flanqueada por incipientes entradas y su esquelética figura, rematada por una cara que asemejaría a la de una rata, si no fuera por la falta de, al menos, tres incisivos, era la que cualquier persona que visitara su cochambrosa chabola situada en la orilla del río esperaría encontrar tras la puerta. - ¡Hombre, Racso! -me saludó Chemi-, ¿cuánto tiempo?, seguro que te traes algún trapicheo entre manos, si no, ¿de qué vas a venir tú por aquí? -140- © Oscar Gutiérrez Aragón - ¡Buenas, Chemi!... -me felicité por haber llegado en un momento en que parecía no sufrir una crisis de ansiedad-, ¿cómo estás, Nati? -saludé hacía los fogones de la cocina donde se encontraba preparando un comida de olor nauseabundo-. - ¡Ya ves, aquí, con los cacharros! -dijo Nati sin levantar la vista de la sartén-. - Dime, ¿te podemos ayudar en algo? -quiso saber Chemi-. - Voy a ser directo, ¡necesito heroína! - ¿Cuánto? -preguntó Chemi con esa avidez habitual del comerciante, sin importarle para qué podía quererla-. - Digamos que la suficiente cantidad como para que no te gustara que te pillaran con ella -contesté-. - ¿Qué tenemos ahora en casa, Nati? -gritó Chemi a su mujer-. - Lo que hay, costaría unos doscientos talegos, más o menos -dijo Nati apagando el fuego y reuniéndose con nosotros-. - No sé... -resoplé-, había pensado en más cantidad. - Todo esto suena muy raro, aunque no te voy a preguntar para que la quieres, ni te voy a pedir que me lo digas -comentó Chemi-, si te sirve de algo, si necesitas más dosis, te puedo aconsejar que la mezcles con algo..., talco o polvo de tiza, por ejemplo. - Esta bien, ¡me la llevo! -decidí, sacando un fajo de billetes atados con una goma que había retirado de mi cuenta bancaria esa misma mañana-, si me la pasáis ya, os pago ahora mismo. Hicimos la transacción en un momento, ya que cuando ambas partes saben lo que quieren no suele haber problemas para llevarla a cabo. - Otra cosa -dije-, ¿por casualidad no me podríais conseguir un arma? - Si nos das diez días -rió Nati-, casi cualquier modelo que nos pidas. - Es mucho tiempo... -me quedé pensativo unos instantes-, ¡olvidadlo, no os he dicho nada! - ¡Hombre!, si quieres te podemos vender nuestro revólver -propuso Chemi-, enseguida conseguiremos otro, aunque no es un arma que esté del todo limpia, depende de para lo que la quieras. - Sólo es para asustar alguien, no la voy a usar para nada más -comenté-. - En ese caso es mejor que no lo lleves -advirtió Nati- Puedo darte munición -continuó Chemi que tenía más alma de mercader-, creo que tenemos balas suficientes para llenar el tambor. - ¡Vale, me llevo el revólver! -volví a sacar el fajo de billetes como hacen los ganaderos en los días de mercado-, ¿cuánto quieres por él? Esa noche viajé hasta el pueblo, ya que allí la casa estaba vacía, y me dediqué a seguir el consejo del traficante, agregando talco y cal a la heroína con el fin obtener una mayor cantidad de dosis individuales, las cuales fui colocando en bolsitas. Para la labor que iban a cumplir, no importaba mucho la presencia y la calidad. Luego, introduje todo ello en una bolsa mayor y la envolví con papel. Después, regresé a la ciudad. Ya en casa, guardé el paquete dentro de un armario. El primer acto de la función se había resuelto satisfactoriamente. Por la mañana acudí a la cita con el psicólogo que tan amablemente el Estado había puesto de forma gratuita a mi disposición. Tras invertir una suma de dinero tan elevada en la compra de la droga, no podía permitirme ninguna reducción de mis escasos ingresos, así que me presenté en su despacho con el firme propósito de sentarme y dejar que pasara el tiempo hasta cumplir con el compromiso marcado por la legislación. Sin embargo, él mostraba un poco más de empeño por realizar su trabajo. - Me gustaría que me contaras como te encuentras -comenzó diciéndome-, ¿con qué ánimo afrontas tu nueva situación?, ¿ves alguna salida?, ¿te sientes con fuerza?... - ¡Pero vamos a ver! -elevé la voz-, ¿cómo quieres que me encuentre?, ¡me han robado el trabajo, coño!, y soy todo rencor y odio, así que no hace falta que te preocupes tanto, que no voy a caer en una depresión. - Bueno, esa actitud no es del todo positiva -intentó reconducir la conversación-, te recomendaría que pensases que esta situación en todo caso va a ser pasajera -dibujó un monigote en un folio y me indicó con la mirada que me fijara en ello-, deberías darte cuenta de que nuestro cuerpo es como una antena que recibe energía de lo que comemos, del cielo y de la tierra, yo te aconsejo que salgas a tomar el sol y que camines descalzo por la hierba. No me podía creer lo que estaba oyendo. Ese individuo debía vomitar siempre el mismo discurso a todos los que le escuchaban por devoción o por obligación. Si no era así, sólo cabía la posibilidad de que se estuviera confundiendo conmigo, y el hecho de no ser capaz de conocer a sus supuestos pacientes, no constituía un síntoma propicio para considerarle como un buen profesional. - ¡Mira!, la verdad es que me encuentro perfectamente -le corté su perorata-, mi empresa me mete en juicios y yo se los gano, con lo cual se fortalece mi ego, el Estado me paga por no hacer nada y, por otra parte, considero que soy un ser de puta madre, además, si tuviera que decírtelo otras cien veces, cien veces te volvería a decir lo mismo, ya que creo que la falsa modestia es una mierda de invento de beatas reprimidas, una muestra más de lo hipócritas que pueden llegar a ser algunas personas, ¿quieres saber algo más? -141- © Oscar Gutiérrez Aragón - Creo que -se sobrepuso lo mejor que pudo, sin que su rostro denotara la tensión, tras unos segundos de reflexión- es posible que en tu caso sea necesaria otra clase de terapia -midió sus palabras-, quizá podríamos llegar a un acuerdo entre tú y yo para que no tuvieras que volver. - ¡Bien, veo que ya nos vamos entendiendo! -dije recostándome sobre la silla-. Mandril solía aparcar su coche, un viejo Renault de color oscuro, en las inmediaciones de su casa. Observé durante varios días los movimientos de mi antiguo vigilante, hasta que, por fin, una tarde estacionó el vehículo en la parte central de una calle de dos sentidos separados por una amplia mediana en la que crecía una abundante vegetación. Aquel lugar situado bajo los castaños de indias era el idóneo para mis propósitos. Amparándome en la oscuridad de la noche y la escasa iluminación de la zona, me acerqué con tranquilidad hasta la parte trasera del automóvil. Comprobé que no hubiera nadie en las proximidades, me puse unos guantes y dejé mi mochila en el suelo. En su interior, viajaba, junto con la droga, la misma espumadera con la que, hacía unas horas, mi madre había sacado los huevos fritos de la sartén. Me dispuse a abrir la puerta delantera izquierda sin dejar marcas de que hubiera sido forzada, del mismo modo que lo había hecho tantas veces cuando era un joven adolescente con diferentes principios y metas. Para ello, introduje, haciendo una leve presión, el mango de la espumadera por el hueco que queda entre el cristal y la chapa, una vez que se retira un poco la goma protectora. Tras unos ligeros movimientos de búsqueda, conseguí que la parte final del mango, la que está doblada hacia atrás, hiciera contacto con el cable que une la cerradura con la manilla de la parte delantera. Tiré de la espumadera hacia arriba y la puerta se abrió con suavidad. Una vez dentro del vehículo bajé la ventanilla, saqué la espumadera y volví a colocar la goma en su lugar. Al subir de nuevo el cristal me sentí satisfecho de mi trabajo, ya que no había quedado ni una sola huella del incidente. Con rapidez saqué de la mochila el pequeño paquete con la heroína y lo coloqué bajo el asiento del conductor. Cerré la puerta delantera por la que había entrado y salí por una de las traseras, a la que previamente había bajado el seguro, de modo que el Renault quedó perfectamente sellado, sin que ningún indicio ocular fuera capaz de revelar la violación que la noche trajo consigo. El segundo acto había concluido. Se acercaba la hora en que Mandril iba a perder su empleo y su dignidad. Esa era mi justicia, emanada del Derecho trasmitido oralmente de generación en generación por las calles del barrio. Se había sentido feliz haciendo que me robaran mi modo de vida y yo le iba a ayudar lo suficiente como para que le quitaran el suyo. Nunca iba a olvidar el día que se le avecinaba. ¡Venía con hambre atrasada! El sol tibio de la tarde no llegaba a calentar lo suficiente como para abandonar el uso del gorro de lana. Desde la cabina telefónica divisaba la silueta del colegio. Marqué con nerviosismo el número de la policía y coloqué un pañuelo en la parte de abajo del auricular de forma que distorsionara un poco la voz. - ¡Comisaría de Policía! -dijo una voz femenina al otro lado del hilo telefónico-, ¿en qué puedo atenderle? - Quisiera hacer una denuncia -contesté tratando de aunar brevedad y contundencia-. - ¿De qué se trata? -preguntó la funcionaria a modo de rutina-. - Escuche bien, porque no lo voy a volver a repetir -traté de aparentar dureza-, uno de los directivos del colegio de los jesuitas está vendiendo heroína a los alumnos mayores. No hace falta que se pregunte por qué lo sé, se lo voy a decir, para que no le quede duda, me está quitando mercado y el negocio es el negocio. Si quieren atraparle, hoy no es un mal día ya que lleva una remesa importante en su coche, un Renault de color marrón que está aparcado en el interior del colegio. Colgué con rapidez, miré el reloj y sólo había transcurrido un poco más de un minuto, era imposible que me localizaran. Me encaminé tranquilamente hacia el centro escolar. Cuando atravesaba uno de los prados que quedan frente a su entrada principal, me pareció ver que una nube adquiría la forma de una sonrisa. La detención coincidió con la hora de salida de los escolares, para gran alborozo de estos, pues veían así cumplido uno de sus sueños infantiles, el apresamiento de alguno de sus profesores. También causó una gran conmoción entre los cientos de padres de alumnos que habían acudido en sus vehículos a buscar a sus hijos. La confusión sobre lo que estaba pasando era tan grande que enseguida empezaron a circular entre ellos rumores de todo tipo. El tercer acto tocaba a su fin, la semilla de la cizaña había germinado. Uno de los compañeros que asistió a la escena nos contó a Ismael y a mí, en la puerta de salida, que Mandril fue sacado de su despacho por un par de policías de paisano que le instaron a que les acompañara. En principio se quiso resistir, pero cuando le hicieron comprender que no tenía otra opción, les pidió que no le esposaran, lo cual le negaron en virtud del obligado cumplimiento de sus normativas. De esta manera, bajó las escaleras humillado y confundido, pues, seguramente, no podía entender cómo le podía estar pasando eso a él. El escaso minuto y medio que tardaron desde su despacho hasta el piso de abajo le debió parecer eterno. Cuando traspasaron el portón que daba acceso al patio, sufrió cabizbajo y abatido los vítores y ovaciones que se llevaban los policías por parte de los estudiantes, los cuales se sentían conscientes de haber vivido un hecho lo suficientemente importante como para ser recordado durante toda su vida. -142- © Oscar Gutiérrez Aragón Ismael y yo nos quedamos hablando en la oscuridad del patio de autobuses cuando partió el último de los coches de policía. Estaba tan atónito y conmovido por lo que acababa de suceder como el resto de los profesores, que ya habían abandonado el centro sumidos en sus preocupaciones. - ¡No entiendo lo que ha podido pasar! -me dijo-, ¡esto ha sido demasiado fuerte!, me contaron en la conserjería que debía ser algo de drogas, ya que antes de detenerle le estuvieron registrando el coche con unos perros. - ¿Y encontraron algo? -pregunté con cinismo- Parece ser que uno de los inspectores se llevó un pequeño paquete -se encasquetó el gorro-, ¡pero vete a saber lo que contenía! - Ya lo sabremos, no te preocupes -comenté con tranquilidad-, estas cosas siempre acaban saliendo a la luz. - ¡Joder, tío, pobre hombre! -exclamó-, ¡lo que debe estar sufriendo!, ¿en qué estará pensando ahora? - ¡Bah!, supongo que pensará en lo que va ser del colegio hasta que él vuelva, no te acuerdas de que se cree imprescindible... -me reí intentando suavizar el comentario-. - ¡No sé como puedes bromear con algo así! -me reprendió-, la vida de Mandril ha quedado destrozada para siempre, sea o no sea cierto el delito de que se le acusa, o es que no sabes como se las gastan en la Compañía, precisamente tú deberías ser el primero en darte cuenta de eso. - Ya, ya..., ¿qué supones que va a suceder? -pregunté interesado-. - Lo más seguro es que, pase lo que pase, le recomienden abandonar su puesto y se tendrá que marchar -me explicó gesticulando-, y, a su edad, es difícil que le contraten en otro colegio, ¡lo que yo te diga, está acabado! - Sí, eso parece -dije escuetamente-. - En fin, ¿nos vamos? -comenzó a andar hacia su vehículo-. - Sí, va siendo hora... -partí tras él-, ¿me puedes llevar?, no he traído el coche. - Tengo que dar un poco de rodeo, pero, ¡coño, con el frío que hace no te voy a decir que no! -se rió-, además, ¡con lo que ha pasado! -resopló antes de entrar en el coche-, ¡joder, tío, no entiendo lo que ha podido hacer Mandril! -gritó desde dentro-. - Me subestimó -murmuré antes de entrar en el vehículo sin que fuera posible que Ismael me oyera-. El daño estaba hecho. Poco importaba que a Mandril le tuvieran que dejar en libertad a las pocas horas, lo cual ocurrió al finalizar el día siguiente. Era evidente que las pruebas no tenían consistencia, la droga estaba tan cortada que su calidad era pésima y por mucho que intentaran sonsacar información a Mandril sobre sus supuestas actividades como traficante, nada les iba a poder contar puesto que nada sabía. Para mí era más trascendental el perjuicio que iba a sufrir el colegio como empresa. Tras el escándalo inicial era probable que el tiempo suavizara las posturas previsiblemente agresivas de los padres de alumnos, sobre todo, una vez que se produjera el inevitable despido de Mandril, pero también era seguro que, a la finalización del curso, alimentada por todo tipo de rumores ciertos y falsos, regresaría la polémica portando el mismo veneno que al comienzo, lo cual haría que muchos padres se plantearan el cambio de centro escolar para sus hijos y que gran parte lo llevaran a cabo. Era el principio del fin. No me dolía por mis compañeros, aunque algunos eran mis amigos, pues la mayor parte se merecían quedarse sin trabajo, algo que, tratándose de una empresa con una previa situación económica pésima, de igual modo iba a acabar ocurriendo. Les había pedido ayuda de la única manera que sabía hacerlo, evoqué por escrito el Mito de Pandora y no lo entendieron. Dejaron que se ensañaran conmigo sin pensar que un día les podía pasar a ellos. El efecto mariposa seguía su curso impasible y ponzoñoso. En los días siguientes a la detención y posterior liberación de Mandril, los periodistas se encargaron de hacer el resto del trabajo. Para ellos la noticia era lo suficientemente comercial y sensacionalista como para no tener la intención de comprobar si era cierta. En el caso de que las investigaciones policiales con el tiempo llegaran a demostrar la inocencia del implicado, ya se ocuparían de emitir un pequeño comunicado de disculpa o de publicar una nota de prensa admitiendo el error en un huequecito de una página perdida de un periódico. Sólo quedaba ejecutar el último de los pasos de mi venganza para que esta fuera completa y pudiera darla por concluida. Era la culminación de una obra de arte, el postrero retoque a un cuadro casi acabado. Por eso, tenía la necesidad de decirle a Mandril que yo era el causante de sus desdichas, para así acabar de cerrar el círculo que él mismo había abierto cuando empezó a exteriorizar, sin reparo alguno, que me estaba vigilando y que, además, yo no le gustaba tal y como era. Quería ver el miedo y la derrota reflejados en sus ojos como prueba de la justicia cumplida. Obviamente, había planeado el encuentro con esmero, tomando las mayores precauciones posibles para que el remate del vértice final de mi plan no provocara que se pudiera volver contra mí. Para ello, había adquirido el viejo revólver de Chemi y Nati, con el cual pensaba amenazar, sin miramiento alguno, a Mandril, mientras le hacía participe de mi gesta. Después, unas simples advertencias sobre lo que supuestamente le podía pasar a su familia si trataba de implicarme, terminarían por amedrentar cualquier -143- © Oscar Gutiérrez Aragón atisbo de reacción que pudiera tener. Había observado durante mucho tiempo a ese hombre, sabía que era un cobarde y, además, en esos momentos, ya conocía el poder de mi odio. Cuando un compañero me comentó que estaba en su despacho, al que había acudido para recoger sus efectos personales y demás pertenencias que allí solía guardar, fui consciente de que había llegado la hora. El plan estaba trazado geométricamente en los meandros de mi cerebro. No sé porque no ponderé la posibilidad de que podía fallar el único fragmento que yo no controlaba, la mente enfermiza de Mandril. Ascendí las escaleras que conducían al piso superior con la tranquilidad del militar que se cree vencedor antes de librar la batalla. Cuando crucé el rellano que daba paso al último pasillo, al introducirme en la oscuridad que provocaba la falta de ventanas en ese tramo, tuve un momento de vacilación. Tenía que llevar a la práctica una prueba definitiva. - ¡Perdona, Esther! -me dirigí a la que había sido mi alumna y que en ese momento abandonaba el aula junto con sus compañeras, tras la última clase del día-, ¿te importaría prestarme el móvil un momento?, lo necesito para hacer una pequeña llamada. - No me queda mucho saldo -se intentó excusar-, y quería llamar por la noche a mi novio, que esta fuera. - Te doy dos mil pelas y te compras otra tarjeta de recarga -propuse con rapidez mostrándole el billete que saqué del bolsillo-, ¡venga, si te lo voy a devolver en cinco minutos! - No sé que estarás tramando -se rió levemente-, pero sí me parece que debe ser importante... -me entregó el teléfono a la vez que me arrebataba el billete con fruición-, ¡te espero en la puerta del patio, no tardes! Entré en una de las aulas, ya vacía de alumnos, y me senté en la mesa del profesor. Pensé que era algo que no solía hacer, pues cuando impartía docencia era habitual que recorriera arriba y abajo sin descanso los pasillos entre los pupitres y el espacio delimitado por la tarima. Tras unos segundos de reflexión y cálculo, marqué el número de teléfono del tercer piso, cuya terminal se encontraba en el despacho de Mandril. Oí sonar los dos primeros tonos en la lejanía del largo pasillo. - ¡Dígame! -sonó la voz de Mandril al otro lado del teléfono móvil de Esther-. - Buenas tardes -dije imitando una voz mucho más ronca que la mía-, verá, le llamo de aquí, de Oviedo y me han dado este número, creo que tengo que hablar con usted. - ¿De qué se trata? -preguntó, seguramente confortado por sentirse de nuevo, aunque sólo fuera por un breve instante, ejerciendo el que había sido siempre su trabajo-. - Sí, mire, mi nombre es José Antonio Fresno -no sé por qué, en ese momento, se me ocurrió utilizar como propio el nombre del que había sido mi vecino durante años-, soy consiliario en el Obispado de Oviedo y coadjutor, ya sabe, responsable de la administración, del colegio que tienen aquí las Madres Adoratrices, no sé si le conoce... - Sí, he oído hablar de él -mintió con seguridad, puesto que me acababa de inventar la existencia del supuesto colegio-, ¿en qué puedo ayudarle? - Nos ha llegado un curriculum, en respuesta a un anuncio sobre un puesto que ofrecemos, de una persona que dice ser empleado suyo... -seguí improvisando sobre lo que previamente había pensado-, ¡espere a ver!, ¡sí, aquí está!, es un tal Racso y, en principio, si usted nos da buenas referencias de él, pensamos llamarle para ofrecerle el trabajo. - Verá, Padre..., ¿ José Antonio, me ha dicho que se llama, no? -comenzó a decir-, creo que es mi deber comunicarle, con gran dolor por mi parte, que no le recomiendo en absoluto la contratación de esta persona, se trata de un individuo muy problemático, que nos ha causado varios trastornos con los alumnos. Por otro lado, nos ha metido en varios juicios, que, por cierto, luego ha perdido, pero ya sabe los problemas que eso suele generar a largo plazo. ¡Ah!, también he de decirle que, desde mi punto de vista, se trata de uno de los peores profesores que hemos tenido nunca. - Bien, pues nada, ¡muchas gracias por su ayuda! -dije secamente antes de cortar la comunicación-. Me quedé con las ganas de preguntar por qué si era tan mal profesor seguía contratado, pero no quería descubrirme antes de ir a hablar con él directamente. En ese momento tenía otro elemento de razón más. Se merecía todo lo que le había hecho sufrir. Extraje el arma descargada de la mochila y, con ella en la mano, recorrí con paso sereno el vacío pasillo que me separaba de su despacho, el cual tenía la puerta entreabierta. La empujé con suavidad escuchando el estridente chirriar de unas bisagras que necesitaban un urgente engrasado. Me sorprendió no encontrarle en la pequeña estancia, puesto que acababa de hablar con él y era imposible que hubiera salido sin cruzarse conmigo. Además, todo parecía estar distribuido por la sala como si no la hubiera abandonado. Su silla estaba colocada detrás de la mesa, dejando el suficiente espacio como para que se pudiera sentar; los papeles, algunos aún por ordenar, descansaban apilados por todas partes; el armario del fondo todavía tenía la llave puesta en la cerradura; y el maletín se encontraba abierto sobre una de las sillas. Me pregunté dónde podía estar, me sentía confundido. Unas lejanas voces agudas procedentes del patio exterior me sacaron de mis cavilaciones. Al asomarme a la ventana, que estaba abierta de par en par, lo comprendí todo. Al mirar hacia fuera, me sobresalté al encontrar el cuerpo de Mandril debajo de la ventana, sobre la hierba, en un charco de sangre cuyo color rojo oscuro conformaba una festiva combinación con el verde de la hierba. Se había suicidado, probablemente desesperado por una presión que no podía soportar. La escena vista desde arriba recordaba un cuadro de -144- © Oscar Gutiérrez Aragón la época barroca, mostrando un abigarramiento de formas confusas, con el cadáver tenso, en un extraño escorzo, al que escoltaban solemnes y silenciosos un enorme abeto y un sauce casi desnudo. Me mantuve inmóvil en la ventana, mirándole fijamente, como temiendo que en cualquier momento se fuera a levantar. Pensé que lo último que había hecho en vida fue volver a negarme el pan, aunque este fuera incierto. Siempre había sido un mezquino y murió siéndolo, creyendo que los demás no creían que lo era. Estaba muerto y aún así me seguía causando enojo e indignación. Las voces histéricas de las matronas que habían visto caer a Mandril desde el otro extremo del patio, donde estaban recogiendo a sus hijos a la salida de las clases vespertinas, ya se oían a escasos metros de la ventana, lo cual me sacó de mi momentáneo ensimismamiento. Escuché como proferían los tradicionales lamentos ante la muerte, según las más enraizadas fórmulas de nuestra cultura, clamando a los cielos, pidiéndoles explicaciones sobre por qué se habían llevado una persona tan buena. ¡Nada cambiaba con el tiempo! Inesperadamente, una de las mujeres, la que había llegado antes junto al cuerpo, reparó en mi presencia. - ¡Mirad allí, en la ventana! -chilló con fuerza-, ¡hay alguien! - ¡Es Racso! -gritó otra de ellas, madre de uno de mis alumnos-, ¡y tiene una pistola! En ese momento me fijé en que el revólver seguía en mi mano derecha y que había varios testigos que me habían observado en la posición en que me encontraba, en la ventana situada justo encima del lugar donde reposaban los restos de un hombre, y portando un arma que resultaba muy comprometedora. Deduje que iba a tener problemas. Me resguarde de los gritos metiéndome en el despacho. Sin parar a meditar mi situación, comencé a tomar decisiones de supervivencia. Saqué la munición del fondo de la mochila e introduje seis balas en el tambor del revólver. Luego coloqué el arma con cuidado dentro de la bolsa. Tomé aliento en un lapso de menos de un segundo y eché a correr por el pasillo. Sabía que si me detenían no me iban a creer. Sentía el techo cayéndome sobre la cabeza y las paredes cerrándose sobre mí. ¡Se me había escapado todo de las manos! Acababa de atravesar el umbral de la duda, ya me era más fácil correr hacía el final que intentar volver al principio. Al entrar en la escalera que conducía a la salida del edificio por el patio trasero concluí que sólo dependía de mí, que decidiera lo que decidiera lo tenía que hacer en solitario..., ¡y rápido! Bajaba los escalones de tres en tres, con el riesgo de tropezar en cualquier momento. Justo cuando llegaba abajo, de la capilla situada en el piso inferior salió el Padre Torrente de Dios, que, probablemente, todavía no conocía los últimos acontecimientos. Debió creer que yo era un alumno rezagado que corría por las escaleras tratando de no llegar demasiado tarde a casa. Se dirigió a mí de malos modos, como solía hacer con el alumnado y con algunas otras personas que sabía que carecían de capacidad de respuesta. - ¡Oye, chaval! -me gritó cuando ya pisaba el último de los tramos de escalera-, ¿te parece que esas son formas de conducirse por el centro? -en esos momentos advirtió que era yo a quien gritaba-. ¡Ah, eres tú!, creí que te había dicho que tenías que mejorar tu talante. - ¡Quítate del puto medio, hostia! -vociferé mirándole con odio a los ojos-. - ¡Vaya, vaya! -dijo con esa falsa serenidad que siempre quería aparentar, mientras yo me dirigía ya a la puerta de salida-, así que te quieres jugar las pocas horas de trabajo que te he dejado, ¡nunca escarmentarás! Volví sobre mis pasos y me quité la mochila con parsimonia. La posé en el suelo y me agaché para sacar el revólver, con el que inmediatamente, al incorporarme, le encañoné la cabeza desde cerca. Grandes gotas de sudor comenzaron a caerle por las sienes, el miedo le hacía emitir extraños ruiditos semejantes a jadeos irregulares. Era demasiado orgulloso como para suplicar. Me cambié el arma a la mano izquierda. - ¡Te va a matar un zurdo, cabrón!, nunca me pillarán -le dije con una frialdad que me asombró-, ¡no debiste nunca hacer daño a alguien de esta tierra! Levanté el percutor con suavidad y al oír el “clic” metálico, el Padre de Dios, en el límite del derrumbe psíquico, en un postrero intento por aparentar un poco de dignidad, tal y como debía haber sido instruido en la Compañía, pareció recobrar valor y no quiso abandonar su puesto y su vida sin maldecirme. - ¡Siempre serás un pobre hombre, una medianía! -profetizó con rotundidad en un tono de voz muy bajo-. - Tú, simplemente, no serás... La bala efímera que salió de mi arma iba cargada de ira. Su sonido hizo retumbar todo el hueco de la escalera. Grandes trozos de la sanguinolenta masa encefálica del rector estaban esparcidos por las paredes y junto con los enormes desconchados moldeaban extrañas figuras que, por unos instantes, me hicieron caer en un estado casi hipnótico, del que desperté gracias a un agudísimo grito que sonó a mi espalda. Al volverme me encontré con Esther, que había oído el disparo y movida por la curiosidad que, a veces es muy mala consejera, entró en el colegio. Al ver lo que allí había pasado se quedó paralizada por el terror. Me acerqué a ella y le abracé con delicadeza. - Tranquila, mi niña -le di un beso en la frente-, siento que hayas tenido que ver esto, ¡quizás algún día puedas entenderlo! -145- © Oscar Gutiérrez Aragón Me separé de Esther y puse su móvil en el interior de uno de los bolsillos de la chaqueta que llevaba puesta. - Es posible que algún día nos volvamos a ver... -me despedí-. - ¡Racso! -reaccionó de súbito-, ¡ten cuidado! - Lo haré... -sonreí-, ¡pórtate bien! Me marché del colegio en mi propio vehículo, el cual sabía que tenía que abandonar con premura. En un par de minutos de alocada carrera conseguí embocar en una de las calles de la ciudad. Aparqué el vehículo en el primer sitio libre que encontré. Antes de dejar el lugar me detuve en la parte trasera y pasé la mano por la pegatina que anunciaba perennemente “amor y venganza”. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé lo que me había costado reunir el dinero para comprar aquel coche de ocasión y aproveché para agradecerle mentalmente sus servicios. Me consolé pensando que Luis iba a ser un buen dueño, si algún día era capaz de aprobar el carnet de conducir. Me fijé en que la ropa tenía manchas de sangre, algunas de ellas bastante indiscretas, por lo que me dirigí hasta El Corte Inglés, situado en los límites del barrio, no sin tener que dar algún rodeo no deseado para evitar encuentros con miembros de las fuerzas de seguridad. Convenía ser precavido. La compra no me supuso ningún problema, ya que, como los empleados de esa empresa reciben una comisión por las ventas, se comportan como auténticos cazadores de clientes y entre sus normas de actuación no suele estar el hacer preguntas. Con ropa nueva y la mente más serena vagué durante unos minutos por el parque que había al lado de los grandes almacenes, hasta que al fin tomé una decisión. Al salir del jardín caminé con rapidez por las calles del centro de la ciudad, dándome la sensación de que cada persona con la que me cruzaba me miraba con censura. Determiné agachar la cabeza, lo cual hizo que me sintiera mejor, y pronto llegué al lugar que constituía mi última estación antes de abandonar la ciudad. En el concesionario de BMW se exhibía una amplia exposición de vehículos de la marca. Paseé por entre los coches tratando de que se fijaran en mí. No había pasado mucho tiempo cuando uno de los empleados se acercó hasta donde yo estaba, al lado de un precioso BMW 318 de color azul. En su cara se denotaban los mismos rasgos de hiena carroñera que en el resto de su gremio. Yo debía parecerle un comprador seguro, ya que si no fuera así, ni siquiera se hubiera molestado en aproximarse. - ¿En qué podemos servirle, señor? -dijo con amabilidad-. - Estoy pensando en comprarme uno como este -señalé hacia el vehículo-, ¿qué..., es buen coche? -pregunté la misma tontería que todos los que van a adquirir uno-. - Por supuesto, alta seguridad, prestaciones excelentes, gran equipamiento, consumos ajustados -recitó de seguido-, y además ¡es un BMW! - Sí, eso es lo que me va a hacer decidirme finalmente por él -le di esperanzas-, ¿puedo montar? - La política de la casa es que siempre tiene que estar un empleado con usted -se disculpó-, es que a veces hemos tenido alguna contrariedad, ya sabe, como alguien que apaga un cigarrillo donde no debe y... - ¡Bien, bien, no hay problema!, me sentaré en el otro lado, mientras usted me va explicando -me mostré condescendiente-. Entramos los dos en el vehículo y comenzó a relatar el mismo discurso que seguramente repetía con cada cliente, acerca de un montón de airbags frontales y laterales, un ordenador de a bordo que cualquier niño sabría manejar, por lo que era una lástima que los niños de momento no pudieran conducir, y algún que otro detalle que no recuerdo porque, sinceramente, prestaba más atención a lo que pasaba fuera que a lo que me estaba diciendo. En un momento dado pude observar que sólo quedaban un par de personas más en la exposición. Abrí la mochila y saqué el revólver, el cual dejé reposar sobre los riñones de mi acompañante. - ¿Qué significa esto? -preguntó con angustia contenida-, ¿qué va a hacerme? - ¡Si colaboras, espero que nada! -le contesté con frialdad-, ese portón que está a nuestras espaldas da al taller, ¿no es cierto? - Sí... -murmuró-. - Bien, vas a arrancar el coche -le ordené-, y vas a salir por el taller hasta la calle, luego ya te diré donde iremos. - Pero hay un guarda de seguridad en la puerta -se quejó-. - Pues le dices que soy un cliente al que tienes que enseñarle como anda el coche o que tienes la venta casi cerrada, ¡joder, yo que sé!, ¡es un puto guarda, no tu jefe! -le apreté la pistola contra el cuerpo-, ¿lo has entendido o no? Debió entenderlo, sin duda, porque en un momento estabamos circulando por las calles de la ciudad. Le indiqué que tomara la carretera de Valladolid y que continuara conduciendo hasta nueva orden. Me sumergí en oscuros pensamientos y ensoñaciones en las que mi madre se alegraba de que por fin siguiera los pasos de mi hermano y emigrara hacia tierras desconocidas. Me consolé pensando que, por lo menos, iba a abandonar la casa paterna, de lo cual ya iba siendo el momento, y de que, en todo caso, en cualquier otro lugar siempre iba a haber sitio para alguien que sabía buscarse la vida como yo, sobre todo si tenía un BMW sin estrenar para utilizar como moneda de cambio. -146- © Oscar Gutiérrez Aragón Al llegar a la mitad de una inmensa recta, en el medio de la nada, le pedí a mi piloto forzoso que entrara en una de las vías de servicio que corren paralelas a la carretera y que son sólo utilizadas por maquinaria agrícola. Le hice conducir el coche por uno de los caminos que partían de ella y que cruzaba los grandes campos de cultivos de extensión. Tras recorrer varios kilómetros hacia el interior, le solicité con amabilidad que parara y le mandé bajar del vehículo. - ¿No me irá a hacer nada, señor? -preguntó asustado-. - A seis o siete kilómetros en cualquier dirección tienes un pueblo -le indiqué mientras seguía apuntándole con el arma-, vete caminando con tranquilidad y te prometo que nunca más volverás a saber de mí. Tenía al menos una hora de ventaja hasta que el vendedor diera la voz de alarma. Salí de nuevo a la carretera general y un par de kilómetros más adelante la dejé de nuevo para comenzar a circular por vías de tercer y cuarto orden, las cuales conocía muy bien gracias a mis escapadas de fin de semana con Juan y Roberto. Sabía que por allí nadie me buscaría, no era lógico, puesto que por aquellos caminos asfaltados por última vez en tiempos de nuestros abuelos, la huida se tornaba mucho más lenta. De todos modos, comenzó a preocuparme la idea de que me buscaran con medios aéreos, por lo que tomé la resolución de esconder el automóvil hasta que llegará la noche. Antes, retorné por un instante a la carretera de Santander para llenar el depósito de carburante en la gasolinera situada a la salida de un pueblo. Una vez que pagué al encargado, reparé en la existencia de una máquina expendedora de bebidas. La verdad es que tenía la boca reseca debido, sin duda, a las emociones vividas en las horas anteriores. Me acerqué a comprobar si por suerte quedaba alguna lata de Coca Cola Light. Tras introducir las monedas, la máquina decidió ponerme a prueba, intentando sustraerme tanto la bebida como el dinero. No obstante, he de decir que no existe ningún artefacto electrónico que no entre en razones si se le propina un par de patadas con rabia. Con las dos latas que adquirí por el precio de una, monté en el BMW y enfilé la carretera que lleva hasta Guardo y que, a pocos kilómetros de allí, atraviesa un inmenso bosque de robles y pinos que se adaptaba a la perfección a mis propósitos. Pasados unos diez minutos giré a la derecha para introducir el vehículo en una pista forestal que ascendía entre los árboles suavemente hacia el oeste, por la que circulé durante largo rato. Mientras conducía con lentitud, iba reflexionando sobre lo que había sido mi vida hasta entonces y lo que iba a ser a partir de ese momento. Recordé todas las ocasiones en que había soñado mundos donde reinaba la tolerancia, donde a cada uno le permitían luchar por sus ideales, donde las personas respetaban las ideas, los objetivos y los sentimientos de los demás, donde se ejercía la libertad sin hacer daño a otros. Había imaginado vidas plenas de felicidad y zumo de naranja, de amor sincero y fidelidad a las ideas, de caminos recorridos y cimas por alcanzar, de cielos siempre azules y praderas eternamente verdes. ¿Y qué más daba?, ¡la realidad es sólo un punto de vista! Me habían engañado, me habían robado dinero ganado honradamente, mujeres seducidas con el sentimiento, trabajos logrados con esfuerzo, deseos que habían de llegar y sueños por cumplir, pero siempre me había levantado y vuelto a comenzar. Sabía que pertenecía a una generación perdida, sin pasado ni futuro, estancada en su propia falta de valores que pudieran guiar sus huellas. Traté de buscar protección en la dulzura equivocada de Lara, intenté acogerme al color miel de los ojos de Lorena, pretendí evadirme en la piel de Susana, probé relaciones sin afecto y ensayé otras tantas con devoción, proyecté existencias compartidas, procuré conocer mi alma y, en todo ese tiempo, nunca había sabido quien era. Y cuando llegué a conocer lo que quería, a creer en lo que hacía y a saber lo que buscaba, cuando había llegado al final de mi viaje iniciático, me lo quitaron todo, el resentimiento alcanzó su madurez y el rencor hizo que la sangre corriera. ¡Ahora puedo gritar que sé quien soy! Yo soy la ira de abril, la sal de los justos, el pudor de los pobres, el hacedor de dogmas inacabados, el viento de la necesidad, la voz de una tierra abandonada, la honestidad de los espíritus sufridos, el odio de los golpeados, la lealtad de los amantes convencidos, la rabia de los que siempre callan, el abrazo de la sinceridad, la eficacia de la venganza... Yo soy el que soy. El camino acababa en la cima de una meseta de escasa extensión, casi cubierta por la arboleda, y que se abría hacia poniente por la orilla de un pequeño barranco. Dejé el coche a cubierto debajo de los últimos pinos antes del vacío. Encendí la radio y sintonicé la única emisora que allí se podía escuchar. Elevé el volumen y me apoyé en la parte delantera del vehículo para sentir los últimos rayos de un sol que se ocultaba. Sonaba con fuerza el “Spinning away” de Sugar Ray. “On a hill..., under..., some kind of spinning away..., and here...“, y aquí..., “and there...“, y allí... La melodía y el cansancio acumulado me habían transportado a un estado casi onírico. Me pregunté si realmente estaba allí. Por un instante casi comprendí por qué hay quien afirma que el campesino siempre se ahorca a la puerta de su señor. “¡Bah, filosofía oriental!”, pensé. Abrí una de las latas de Coca Cola Light. Todavía estaba bastante fría. Bebí de un trago casi la mitad de su contenido. Sentí como su primer latigazo carbónico recorría con violencia parte de mi cuerpo. Cerré los ojos. -147- © Oscar Gutiérrez Aragón NOTA DEL AUTOR La primera edición de esta novela que acabas de leer fue publicada en el verano del año 2002 por la editorial berciana Ediciones Hontanar, con una tirada de 500 ejemplares destinada en su mayor parte al mercado leonés. por lo que fue tratada para su regionalización centrando la trama en los pueblos y la ciudad de León. La versión que ahora tienes en tus manos ha sido “desregionalizada” o universalizada evitando en la medida de lo posible las referencias a cualquier lugar concreto. Además ha sido corregida y aumentada en todo aquello que en el momento de su primera edición fue considerado demasiado “políticamente incorrecto” (por decirlo de alguna manera). Aunque pueda parecer extraño, en pleno siglo XXI y en un país democrático como es España, la novela “Druidas bajo la lu luna” sufrió un curioso tipo de censura por parte de una organización eclesiástica leonesa (una vez leido el libro es muy sencillo suponer cual es) que trató de evitar su venta amenazando primero a la editorial con tomar medidadas judiciales (que por supuesto se mostró encantada con la polémica pues hacía crecer las ventas) y después a los centros de distribución con argumentos similares, llegando “El Corte Inglés” de León (a la sazón primer punto de venta, con 70 novelas vendidas los dos primeros meses) a retirar la novela durante seis largos meses mientrás sus abogados estudiaban el caso. Finalmente la razón se impuso y la venta se reanudó con nuevos brios, en parte gracias a la polémica creada y en parte gracias a el apoyo prestado por el portal de El Recreo en los momentos más difíciles (razón por la cual también fue “atacado” sin éxito, tal y como se puede comprobar en los foros antiguos, por los incondicionales fundamentalistas de la mencionada organización, que, como todo el mundo sabe, está plenamente capacitada para movilizar grandes masas de personas). La decisión de publicarla en Internet, en la página web amiga de El Recreo, se debe sobre todo a dos razones. La primera de ellas es la publicación en marzo del año 2006 de mi segunda novela, “La bufanda de Alba”, un relato costumbrista, entre tierno y salvaje, que transcurre a comienzos de la década de los cincuenta en un pequeño pueblo situado en un valle de la montaña del norte de España amenazado por la construcción de un embalse, basándose en las relaciones personales de los personajes principales (unos niños deseosos de descubrir todo lo que desconocen sobre lo que les rodea, una pareja de jóvenes amantes, un maestro defensor de los valores de la escuela nacionalcatólica, un violento sargento de la Guardia Civil o un siniestro cura rural obsesionado con las “Llamas del Infierno”) y que trata de ser un deslumbrante canto al amor y a la amistad. Por ello, he considerado que es un buen momento para dar libertad a la novela “Druidas bajo la Luna” y permitir su lectura a todas aquellas personas que de otro modo no tendrían acceso (es algo así como dejar a un hijo que abandone el hogar una vez que ha alcanzado su madurez). La segunda razón tiene que ver con el portal de El Recreo y es que creo que es el lugar idóneo para su publicación digital ya que su ayuda en los peores momentos de la aventura que siempre supone publicar un libro nunca acabará de ser agradecida. De hecho, me complace en gran medida dejar escrito en este último folio que su apoyo fue fundamental para que la primera edición de “Druidas bajo la luna” se vendiera en su práctica totalidad, existiendo además constancia de la venta de múltiples ejemplares en lugares como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía, que desde la modestia de un editorial local hibiera sido muy complicado haber llegado de otro modo. Para acabar , me gustaría animar a los lectores a que, ante cualquier duda que les surja o cualquier consulta que me quieran realizar sobre esta novela o “La bufanda de Alba”, me escribieran a la dirección de correo electrónico [email protected], pues será para mí un placer poder responderles. -148- © Oscar Gutiérrez Aragón ÍNDICE Libro UNO: Racso ............................................................................................................................... 2 Libro DOS: Lara ................................................................................................................................... 14 Libro TRES: Lorena ............................................................................................................................. 34 Libro CUATRO: Juan ........................................................................................................................... 56 Libro CINCO: P. Torrente de Dios ....................................................................................................... 76 Libro SEIS: Alma ................................................................................................................................. 99 Libro SIETE: Napo ............................................................................................................................... 109 Libro OCHO: Jarley ............................................................................................................................. 122 Libro NUEVE: Mandril ......................................................................................................................... 132 -149- © Oscar Gutiérrez Aragón