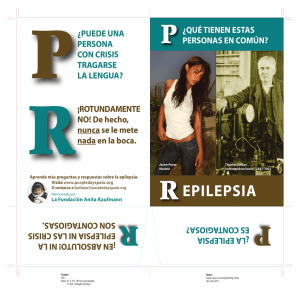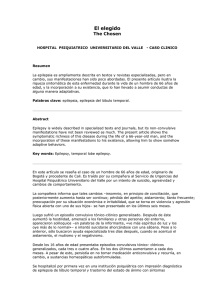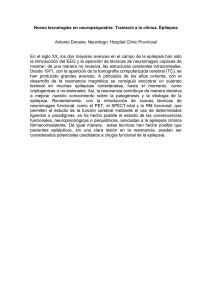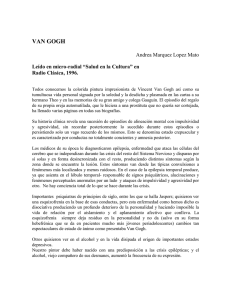Epilepsia mioclónica benigna del lactante
Anuncio

EPILEPSIA MIOCLÓNICAORIGINAL BENIGNA Epilepsia mioclónica benigna del lactante J.M. Prats-Viñas, C. Garaizar, C. Ruiz-Espinosa BENIGN MYOCLONIC EPILEPSY IN INFANTS Summary. Objective. To review the concept of benign myoclonic epilepsy of infancy in the literature as compared with our series of patients. Patients and methods. We review the literature and describe seven personal patients, three males and four females, diagnosed with benign myoclonic epilepsy of infancy according to Dravet’s criteria. Results. Six of the seven patients were followed along 6-26 years, three of whom showed an unfavourable evolution of their intellectual and behavioral development. Three of the seven patients, not necessarily the same just mentioned, presented with generalized seizures later during their follow-up: tonic-clonic in one, Petit Mal status in another, and absences with marked eyelid myoclonia in the third. Four of the seven patients showed well defined eyelid myoclonias simultaneously occurring with the arms and head myoclonic seizures at the beginning of the illness, without inferring a pronostic value of their intellectual development or their response to antiepileptic treatment. [REV NEUROL 2002; 34: 201-4] Key words. Absence seizure with marked eyelid myoclonia. Benign myoclonic epilepsy. Eyelid myoclonia. Infant epilepsy. INTRODUCCIÓN Las epilepsias que cursan con crisis mioclónicas en la primera infancia suponen un problema por lo incierto de su pronóstico. Con facilidad pueden ser confundidas con el síndrome de Lennox-Gastaut, entidad con la que comparten alguna de sus características clinicoelectroencefalográficas, como la presencia de crisis breves que dan lugar a múltiples caídas, descargas de puntaonda y retraso mental de diversa cuantía. Clínicamente las crisis mioclónicas, elemento definitorio del problema, se caracterizan por una contracción breve y súbita de un grupo muscular que puede afectar a la musculatura axial en conjunto o expresarse de forma limitada en una parte del cuerpo, como los miembros superiores, la musculatura perioral o palpebral. En el electroencefalograma (EEG) aparecen descargas de puntas (P), punta-onda (PO) rápida o polipunta-onda (PPO) que en el electromiograma (EMG) se acompañan de una punta rápida seguida de un período refractario o de inactividad de 100 a 350 ms. Cuando este período refractario se prolonga un tiempo suficiente puede darse un fenómeno de atonía clínicamente detectable por dar lugar a una caída más o menos prolongada (crisis mioclonoastática) [1]. Por otro lado, ciertas epilepsias generalizadas del niño pequeño cursan inicialmente con mioclonías para dar posteriormente paso a ausencias que sustituirán a las anteriores. Por el contrario, en otros pacientes, son las ausencias las que se acompañan con mioclonías (petit mal mioclónico), comportando un pronóstico reservado. En el año 1981, Dravet y Bureau [2] describen una forma benigna de epilepsia mioclónica de aparición temprana. En un intento por precisar mejor esta entidad, aportamos nuestra experiencia en siete casos. PACIENTES Y MÉTODOS A lo largo de 25 años hemos recogido un total de siete pacientes, tres varones y cuatro mujeres, que cumplen estrictamente los criterios de Dravet. Los trazados electroencefalográficos se obtuvieron esencialmente en vigilia con los métodos habitualmente utilizados en Europa. Tan sólo en caso de no encontrar patología intercrítica en los registros se indicó la realización de EEG de sueño con poligrafía. El seguimiento de los pacientes ha sido como mínimo de seis años, con la excepción del caso 7, al que hemos incluido por la enseñanza que ofrece de resistencia al tratamiento a pesar de disponer en la actualidad de una amplia panoplia farmacológica. La edad al comienzo ha sido inferior a los 2 años y medio, con límite inferior de 8 meses (Tabla). La mayoría (cinco de siete) respondieron exclusivamente al tratamiento con valproato. Solamente en un caso hubo convulsiones febriles. A lo largo de la evolución, siempre entre los 10 y los 11 años de edad, tres presentaron otras crisis epilépticas, todas ellas generalizadas y con las siguientes características: tonicoclónicas en un caso, en otro estado de ausencia petit mal(APM), y en un tercero, ausencias con marcadas mioclonías palpebrales. Se detectó fotosensibilidad sólo en dos pacientes. Sin relación aparente con el hecho de padecer otros tipos de crisis, a lo largo de los años tres presentaron un retraso mental moderado y una muchacha, además, episodios de manía que no mejoraban con valproato y obligó a administrar litio. Resumimos la historia clínica de uno de los casos más antiguos como paradigma evolutivo y de una forma resistente a la medicación, actualmente bajo nuestra tutela. CASOS CLÍNICOS Caso 1. Varón, nacido en 1972 tras embarazo normal y parto a término, con un peso de 3.650 g. Segundo hijo, sin antecedentes familiares de epilepsia. Desarrollo psicomotor normal. A la edad de 18 meses, y en el curso de un cuadro febril, observan sacudidas de los brazos, sobre todo en el derecho, con EEG intercrítico normal. Se le prescribió fenobarbital (PB) 45 mg durante tres meses. A los 2 años y 8 meses observan sacudidas de los brazos, en salvas, tres o cuatro veces al día, especialmente antes de las comidas. Se detectan también pequeñas sacudidas cefálicas. En el EEG se aprecian descargas de PO y PPO coincidentes con las sacudidas, con actividad de base normal. Con PB (50 mg/día) se mantiene sin recurrencias durante cuatro años. A los 7 años y 6 meses se retira el fármaco, persistiendo los EEG normales hasta los 10 años, momento en que aparecen ausencias de corta duración con marcadas mioclonías palpebrales que se yugularon con etosuximida (ESM, 500 mg). A los 12 años se detecta respuesta fotomioclónica a la estimulación luminosa. Por este motivo se cambió a ácido valproico (VPA, 700 mg), con el que se logra que desaparezcan las anomalías electroencefalográficas. La medicación se mantiene hasta los 17 años, cuando puede retirarse el tratamiento sin recurrencias. Fin de seguimiento a los 20 años. 2002, REVISTA DE NEUROLOGÍA Caso 7. Niña nacida en diciembre de 1998 tras embarazo y parto normales, con un peso de 3.430 g. Es la segunda hija de padres sanos; su hermano mayor había padecido una convulsión febril no complicada. El desarrollo psicomotor se va completando sin problemas, e inicia la marcha a los 13 meses. A la edad de 11 meses advierten numerosas ‘caídas de cabeza’ acompañadas de marcadas mioclonías palpebrales. Un primer EEG, en ausencia de evento clínico durante el mismo, es normal para su edad. Un trazado electroencefalográfico de sueño de una noche muestra numerosos paroxismos generalizados con tendencia a ser más marcados en las regiones occipitales, abundantes REV NEUROL 2002; 34 (3): 201-204 201 Recibido: 03.10.00. Recibido en versión revisada: 02.10.01.Aceptado: 20.12.01 Unidad de Neuropediatría. Hospital de Cruces. Barakaldo, Vizcaya, España. Correspondencia: Dr. José M.ª Prats Viñas. Unidad de Neuropediatría. Hospital de Cruces. Plaza de Cruces, s/n. E-48903 Barakaldo (Vizcaya). J.M. PRATS-VIÑAS, ET AL durante el sueño ligero. A los 17 meses se registran los eventos clínicos durante la vigilia, con sacudidas cefálicas acompañadas de numerosas mioclonías palpebrales, traducidas en el EEG por descargas de PPO. La situación se ha mantenido permanentemente desde los 17 meses en que se instaura la medicación hasta los 33 meses, edad en que se efectúa la última revisión. La medicación que ha tomado consistió en: VPA hasta niveles de 110 µg/mL; VPA + ESM (500 mg); VPA + clonacepam (CZP) 4 mg/día; VPA + lamotrigina (LTG) (75 mg); VPA + LTG + PB (50 mg). Al forzar LTG hasta 100 mg, aparece un exantema que obliga a su supresión. Se decide a los 30 meses instaurar una dieta cetógena, para lo que se suspende el VPA y se sustituye por ESM + CLB (clobazam) (15 mg), dieta que es seguida correctamente, con cuerpos cetónicos de (+++) a (++++); el único beneficio observado es que la paciente se encuentra más despabilada pero las crisis no desaparecen ni se aprecian cambios en sus EEG de vigilia. A lo largo de estos meses el desarrollo psicomotor se va completando, con la salvedad de un lenguaje poco evolucionado, manteniendo buen contacto con el entorno y comenzando a realizar actividades figurativas de juegos. A lo largo de la evolución no ha presentado crisis tonicoclónicas. DISCUSIÓN Con el nombre de epilepsia mioclónica benigna del lactante, Dravet y Bureau [2] describen en 1981 un cuadro consistente en la aparición de crisis mioclónicas con buena respuesta al valproato y evolución favorable en 12 pacientes. Su frecuencia parece francamente escasa en el conjunto de las epilepsias en edad pediátrica y representa menos del 0,5% de las epilepsias que comienzan por debajo de los 3 años recogidas en un centro especializado [3]. Como antecedentes, un 28,5% habían presentado convulsiones febriles no complicadas y en un 31% se recogían antecedentes familiares de convulsión febril, pero no de otro tipo de epilepsia. Las características de las crisis en estos pacientes consistían en una sacudida mioclónica breve, de intensidad variable, muchas veces referidas por los padres como espasmos o sacudidas cefálicas. Su comienzo no suele estar absolutamente definido en el tiempo y sólo se reconocen cuando se tornan frecuentes. Lo más usual es la caída de la cabeza sobre el tronco acompañada de una elevación y descenso de los brazos y revulsión ocular. La intensidad puede variar de u n momento a otro, y con frecuencia dan lugar a una caída súbita o a arrojar los objetos que se tienen en la mano. Su duración generalmente es breve, de 1 a 3 segundos, pero puede prolongarse hasta 5-10 segundos, y repetir en forma consecutiva. En niños más mayores pueden presentarse en salvas pseudorrítmicas, con ligera obnubilación, pero sin perder nunca la conciencia. No se acompañan de deterioro psicomotor. En el EEG, cada sacudida se acompaña de una salva de punta o polipunta-onda rápida, a 3 ciclos/s o más. En algunos casos pueden inducirse mediante la estimulación luminosa intermitente. No se asociaron a otro tipo de crisis, especialmente a ausencias o a crisis tonicoclónicas (aunque el seguimiento máximo en la serie original no supera los 8 años y medio). La actividad de base no está lentificada. La frecuencia de descargas electroencefalográficas sin clínica es escasa y su actividad se incrementa en la somnolencia y en las fases iniciales del sueño. Pese a su benignidad, Dravet insiste que su pronóstico depende de la precocidad del diagnóstico y de la eficacia del tratamiento, sospechando que, en ausencia de tratamiento, se alterará el desarrollo psicomotor y aparecerán trastornos de conducta. Inicialmente se aseguró que siempre se conseguía un control con valproato en dosis adecuadas. El tiempo durante el cual debe mantenerse el tratamiento no está bien establecido, aunque la mitad toleró su interrupción entre los 4 y los 9 años. Por otro lado, al menos dos casos padecieron crisis tonicoclónicas a los 10 y 13 202 Tabla. Epilepsia mioclónica benigna del lactante. Paciente 1 2 3 4 5 6 7 Sexo V M M V M V M Años 28 17 6 12 18 17 33 m Inicio 18 m 14 m 14 m 16 m 29 m 8m 11 m CF + EEG inicio PPO PPO PPO PPO PPO PPO PPO EEG basal N N N N N N N en brazos + + + + en cabeza + + Mioclonía + en tronco + + + + + + + + en párpados + Fotosensibilidad 12 a 8a Otras crisis APM TClG APM (a la edad de) 10 a 11 a 11 a VPA control + + + Retraso mental + Manía + + + + + PPO: polipunta-onda; CF: crisis febriles; TClG: tonicoclónica generalizada; APM: ausencia petit mal. años estando sin medicación. En nuestro medio, las publicaciones específicas al respecto son escasas [4]. Otros autores [5] no confirman esta evolución constantemente favorable del valproato ya que no pudieron conseguir la supresión total de las crisis en tres de 13 pacientes. Este tipo de crisis descritas como ‘sacudidas’, cuando se presentan antes del año, plantea ocasionalmente un diagnóstico diferencial con el síndrome de West criptogénico, del que se diferencia por la ausencia de anomalías intercríticas en el EEG, e incluso, caso de no registrar ninguna anomalía durante varios registros, puede plantearse el diagnóstico de mioclono benigno no epiléptico descrito por Lombroso y Fejerman [6] (en esta entidad no existen tampoco anomalías electroencefalográficas críticas). De comenzar más tardíamente y en sus fases iniciales, el síndrome de Lennox-Gastaut criptogénico puede plantear dudas diagnósticas, en las etapas en que el EEG intercrítico sea aún normal. La forma de epilepsia mioclónica descrita por Doose como petit mal mioclono astático [7] se diferencia por la coexistencia de crisis de caídas muy frecuentes, tendencia al estado mioclónico con estupor, crisis tonicoclónicas generalizadas y lentificación de la actividad de fondo electroencefalográfica. Hay autores que no reconocen síndromes epilépticos mioclónicos infantiles tan recortados y tienden a consideran las epilepsias mioclónicas como un continuo con grados variables de gravedad [8], por lo que creen aleatorio establecer un pronóstico en las fases iniciales del proceso. Por otro lado, Aicardi y LevyGomes [9] proponen clasificar las epilepsias mioclónicas infantiles en dos grandes grupos, cuya diferencia fundamental consis- REV NEUROL 2002; 34 (3): 201-204 EPILEPSIA MIOCLÓNICA BENIGNA tiría en que unas cursan con otros tipos de crisis epilépticas (bien con ausencias y crisis ‘motoras menores’ o con múltiples tipos de crisis, como la epilepsia polimorfa de la infancia o la epilepsia mioclónica grave de Dravet), mientras que otras no se relacionan con otros tipos de crisis y a lo más, con alguna crisis de gran mal ocasional. En este último grupo tan sólo estarían representadas las formas idiopáticas y criptogénicas, y dentro de ellas, las formas benignas que estamos discutiendo. La diferencia fundamental con estos autores es que Dravet sólo incluye dentro de éstas los casos que comienzan por debajo de los 3 años, y excluye además aquellas que presentan otras convulsiones, a excepción de las febriles. Aicardi [1] sugiere que, pese a existir alguna crisis generalizada, el pronóstico puede ser similar, y además, en casi la mitad de los pacientes existe evidencia de cierto grado de retraso intelectual o trastornos de conducta. Esta ‘benignidad relativa’ que se desprende del enfoque de Aicardi parece comprobarse en posteriores revisiones ya que la presencia de retraso se constata en prácticamente la mitad de los 11 pacientes de Rossi et al [10]. En nuestra serie no parece relacionado de forma constante con falta de respuesta al VPA, que sólo apareció en uno de los tres pacientes afectados de retraso mental. Posiblemente sea secundario a una disfunción cerebral concomitante que se expresa independientemente de la evolución de las crisis. La posibilidad de presentar a lo largo de la evolución otros síndromes epilépticos, a excepción de eventuales crisis tonicoclónicas, no parece ser la regla. En nuestra serie se observa con relativa frecuencia la relación con marcadas mioclonías palpebrales, como ocurrió en cuatro de nuestros pacientes, y por ello no puede descartarse que, en algún caso, pueda evolucionar hacia otros síndromes epilépticos aunque, según parece, nunca desarrollan una epilepsia mioclónica juvenil de Janz [4]. Debemos subrayar que el síndrome de ausencias con marcadas mioclonías palpebrales, como el desarrollado por nuestro primer paciente, no constituye un problema banal, dado el pro- nóstico reservado que suele comportar, aun teniendo en cuenta que no se trata de una entidad clinicoelectroencefalográfica estrictamente superponible y homogénea en todos los casos [11]; algunos pacientes se muestran resistentes a la medicación y las mioclonías de los párpados suelen ocurrir al cerrar los ojos, fenómeno que se interpreta como desencadenado por un mecanismo de inhibición de la fijación(fijation-off). También se ha comprobado la tendencia a desarrollar episodios de estado de mal no convulsivo [12], que incluso podrían provocarse por el simple mecanismo de cerrar forzadamente los ojos en la oscuridad [13]. Cuando este fenómeno aparece en el niño, se aprecia la tendencia a la autoprovocación compulsiva, y a veces se ha confundido con tics [14], dato que comporta otro factor de mal pronóstico. En el caso más puro de nuestra serie, el caso 1 que referimos con detalle, las ausencias con marcadas mioclonías palpebrales respondieron al valproato de forma completa. Otras complicaciones en nuestros enfermos, como el que padeció un estado de ausencia o el que presentó crisis tonicoclónicas, tampoco dieron problemas para su control con esta medicación. CONCLUSIONES Revisando el problema de la epilepsia mioclónica benigna del lactante debemos concluir que no se trata de una entidad tan benigna como se describió inicialmente, ni que responde tan homogéneamente al VPA como se pretendía. Desde el punto de vista semiológico, debe señalarse la frecuencia de mioclonías palpebrales en el período de estado, y en un caso el desarrollo de ausencias petit mal con marcada mioclonía palpebral, estado de ausencia en otro y un tercero con crisis tonicoclónicas, todos ellos al acercarse a la adolescencia. Es de destacar la presencia de retraso mental en la mitad de los pacientes con evolución prolongada, complicado uno de ellos por episodios de manía, que apareció pese al tratamiento continuado de ácido valproico al que se hallaba sometido. BIBLIOGRAFÍA 1. Aicardi J. Epilepsy in children. New York: Raven Press; 1994. p. 67-79. 8. Lombroso CT. Early myoclonic encephalopathy, early infantile epilep2. Dravet CH, Bureau M. L’epilepsie mioclonique bénigne du nourrisson. tic encephalopathy and benign and severe infantile myoclonic epilepRev EEG Neurophysiol 1981; 11: 438-44. sies: a critical review and personal contributions. J Clin Neurophysiol 3. Dravet CH, Bureau M, Roger J. Benign myoclonic epilepsy in infants. 1990; 7: 380-408. In Roger J, Bureau M, Dravet CH, Dreyfuss FE, Perret A, Wolf P, eds. 9. Aicardi J, Levy Gomes A. The myoclonic epilepsies of childhood. CleveEpileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. London: land Clin J Med 1989; 59: S34-9. John Libbey; 1992. p. 67-74. 10. Rossi PG, Parmeggiani A, Posar A, Santi A, Santucci M. Benign myo4. Salas-Puig J, Ramos E, Macarrón J, Hernández-Lahoz C. Benign myoclonic epilepsy: long-term follow-up of 11 new cases. Brain Dev 1997; clonic epilepsy of infancy. Case report. Acta Pediatr Scand 1990; 79: 19: 473-9. 1128-30. 11. Giannakodimos S, Panayiotopoulos CP. Eyelid myoclonia with absences 5. Todt H, Müller D. The therapy of benign myoclonic epilepsy in infants. in adults: a clinical and video-EEG study. Epilepsia 1996; 37: 36-44. In Degen R, Dreyfuss FE, eds. The benign localized and generalized 12. Ming X, Kaplan PW. Fixation-off and eyes closed catamenial generalized epilepsies in early childhood (Epilepsy Research). Amsterdam: Elsevier; nonconvulsive status epilepticus with eyelid myoclonic jerks. Epilepsia 1992. p. 137-9. 1998; 39: 664-8. 6. Lombroso CT, Fejerman N. Benign myoclonus of early infancy. Ann 13. Wakamoto H, Nagao H, Manabe K, Kobayashi H, Hayashi M. NonNeurol 1977; 1: 138-43. convulsive status epilepticus in eyelid myoclonia with absences: evi7. Doose H. Myoclonic Astatic epilepsy of early childhood. In Roger J, dence of provocation unrelated to photosensitivity. Neuropediatrics Bureau M, Dravet CH, Dreyfuss FE, Perret A, Wolf P, eds. Epileptic 1999; 30: 149-50. syndromes in infancy, childhood and adolescence. London: John Libbey; 14. Kent L, Blake A, Whitehouse W. Eyelid myoclonia with absences: phe1992. p. 103-14. nomenology in children. Seizures 1998; 7: 193-9. EPILEPSIA MIOCLÓNICA BENIGNA DEL LACTANTE Resumen. Objetivo. Revisar el concepto de epilepsia mioclónica benigna del lactante en la literatura y en nuestra casuística. Pacientes y métodos. Analizamos la literatura y siete pacientes personales, tres varones y cuatro mujeres, afectados de epilepsia mioclónica benigna del lactante, seleccionados según los criterios de Dravet. Resultados. De los seis pacientes seguidos durante largo tiempo (de 6 a 26 años), tres han presentado evolución desfavorable desde el punto de vista intelectual y del comportamiento. Tres más, no coincidentes necesariamente con REV NEUROL 2002; 34 (3): 201-204 EPILEPSIA MIOCLÓNICA BENIGNA DO LACTENTE Resumo. Objectivo. Rever o conceito de epilepsia mioclónica benigna do lactente na literatura e na nossa casuística. Doentes e métodos. Analisámos a literatura e sete doentes pessoais, três do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com epilepsia mioclónica benigna do lactente, seleccionados segundo os critérios de Dravet. Resultados. Dos 6 doentes seguidos durante vários anos (6 a 26 anos), três apresentaram evolução desfavorável sob o ponto de vista intelectual e do comportamento. Mais três, não necessariamente coincidentes com os 203 J.M. PRATS-VIÑAS, ET AL los afectados de retraso, han sufrido a lo largo de la evolución crisis convulsivas generalizadas (1: crisis tonicoclónicas, 1: status de pequeño mal y 1: ausencias con marcadas mioclonías palpebrales). La aparición de mioclonías palpebrales bien definidas, que aparecían simultáneamente con las mioclonías de cabeza y brazos en la fase inicial del proceso, afectó a cuatro de los siete pacientes sin que parezca ser un elemento determinante del pronóstico intelectual ni predictor de su control farmacológico. [REV NEUROL 2002; 34: 201-4] Palabras clave. Crisis de ausencia con marcadas mioclonías palpebrales. Epilepsia en edad pediátrica. Epilepsia mioclónica benigna. Mioclonías palpebrales. 204 afectados pelo atraso, sofreram ao longo da evolução, crises convulsivas generalizadas (1: crises tónico-clónicas; 1: pequeno mal; e 1: ausências com mioclonias palpebrais marcadas). O aparecimento de mioclonias palpebrais bem definidas, acompanhadas com mioclonias da cabeça e dos braços na fase inicial do processo, afectou quatro dos sete doentes, sem que pareça ser um elemento determinante do prognóstico intelectual nem premonitor do seu controlo farmacológico. [REV NEUROL 2002; 34: 201-4] Palavras chave. Crises de ausência com mioclonias palpebrais marcadas. Epilepsia mioclónica benigna. Epilepsia na idade pediátrica. Mioclonias palpebrais. REV NEUROL 2002; 34 (3): 201-204