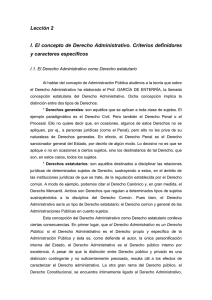Privilegios de la administración y no de los cargos públicos (24
Anuncio

Privilegios de la Administración y no de los cargos públicos1 Como es sabido, la Administración (o, mejor dicho, las Administraciones públicas) no son como el resto de los sujetos, ya que tienen recocidos una serie de privilegios, de los que no disfrutan el común de los mortales, debido a que actúan, o deberían hacerlo, buscando siempre una finalidad de interés público. Y como por definición, el interés público debe prevalecer sobre el mero interés privado, las Administraciones son consideradas, algo así como “potentior persona”, motivo por el cual cuando nos enfrentamos a ellas lo hacemos siempre en una situación de inferioridad. Hasta aquí lo dicho no pasa de ser uno de los axiomas de nuestro Ordenamiento jurídico que se encuentra al alcance de cualquier estudiante de Derecho. Lo que quizás no sea tan conocido es que todo el conjunto de privilegios de los que actualmente goza nuestra Administración son algo muy antiguo porque provienen de la equiparación que se hacía en la Baja Edad Media entre el Fisco y el menor de edad (“Fisco et minori pari passu ambulari et aequali privilegio poteri”). De ahí proviene ‐entre otras muchas técnicas, la actual “declaración de lesividad” de los actos administrativos anulables o la necesidad de subasta previa para la venta de inmuebles. Es decir, que el Fisco ‐antecedente de nuestra Administración‐ quedaba protegido de la misma forma que los menores de edad, para quienes las leyes de la época ofrecían una especial tutela, tanto en sus bienes como en sus actuaciones con relevancia jurídica. O sea, y dicho de otra forma; los privilegios que actualmente se reconocen a la Administración tienen su verdadero origen no en una situación de preeminencia del poder público, sino en todo lo contrario: su posible situación de indefensión frente a la nobleza (y de ahí su equiparación a los menores de edad). Dicho lo anterior, quisiera dejar claro que no me opongo frontalmente a la existencia de estos privilegios de las Administraciones públicas pero sí a la forma en la que se usan y abusa de ellos por parte de quienes se encuentran al frente de las mismas. Porque si los actos administrativos gozan de presunción de legalidad o de la posibilidad de hacerlos efectivos sin acudir a los Tribunales (ejecutoriedad) ‐entre otros muchos privilegios‐ no es sino para una mejor consecución de los fines de interés público que persigue, y no para que al amparo de estos privilegios se abuse de los ciudadanos, se despilfarre el dinero público o se corra un tupido velo sobre su gestión al frente de las diferentes Administraciones. Vale con que quien defraude al Fisco (utilizo adrede la expresión medieval) se encuentre, cuando concluya el correspondiente expediente administrativo, con un apremio sobre sus bienes y derechos porque, en una ponderación jurídica y sociológica, es superior el bien común al interés meramente particular de cualquier ciudadano. Vale, también, con que los 1 Artículo publicado en el blog Hay Derecho [http://hayderecho.com] 1 actos de las Administraciones se presuman legales hasta que se demuestre lo contrario porque, de otro modo, resultaría imposible gobernar un país. Sin embargo, no vale ‐en justa equivalencia‐ que todos estos privilegios no se traduzcan en contrapartidas del los ciudadanos para conocer, con toda exactitud, cómo se gestiona la “cosa pública” y se rindan cuentas de ello. Vivimos anclados en categorías del pasado (como todo lo que se desprende de la equiparación del Fisco al menor de edad) sin cuestionarnos el por qué de estas categorías y su razón de ser en la sociedad actual. Porque, en realidad, casi todo nuestro Derecho público es herencia de una época en la que valía la acumulación de poderes e imperaba la ausencia de garantías para los súbditos. Para empezar nos hemos transformado, hace ya tiempo en ciudadanos, lo cual implica que tenemos derechos frente a los poderes públicos y que estos no son omnímodos ni inmunes al control judicial en su actuación. Sin embargo, tengo la impresión de que esta transformación (de súbditos a ciudadanos) se queda, a veces, en el puro formalismo porque, en realidad, cuando tenemos que dirimir nuestras diferencias con las Administraciones públicas no tenemos más remedio que acudir a los jueces y además, con franca desventaja (de lo cual puede dar fe quien tenga un mínimo de experiencia en la Jurisdicción Contencioso administrativa). Esto, unido al hecho de que los cargos públicos sí parecen inmunes a la trasparencia y al control, hace que los juristas ‐y quienes no lo son‐ tengamos que replantearnos muchas cosas sobre los privilegios de nuestras Administraciones públicas. Porque el Derecho administrativo y el propio Estado de Derecho surgen, precisamente, cuando manteniendo los privilegios de antaño se reconocen una serie de derechos y garantías a los ciudadanos como contrapartida. Es por tanto, el sometimiento de los Poderes públicos a un control lo que justifica la subsistencia de unos privilegios que, curiosamente, nacen de la equiparación del Fisco al menor de edad y de la necesidad de proteger a este último (haciendo que ‐entre otras cosas‐ su actuación se presuma válida hasta que no se demuestre lo contrario). Como consecuencia de ello, la mayoría de los privilegios no son sino técnicas de protección que se traducen en ventajas “posicionales” cuando se produce un enfrentamiento entre lo público y lo privado. De ahí que quienes utilizan este tipo de técnicas (los privilegios de la Administración) hayan de ser especialmente escrupulosos en el cumplimiento de las normas porque se encuentran al timón de un tipo de sujetos (las Administraciones públicas) que compiten en clara superioridad respecto a los demás. Y de ahí también que cuando se actúa en ejercicio de potestades discrecionales esa escrupulosidad haya de ser exigida al máximo porque sólo el auténtico “interés público” puede justificar que se adopte una determinada decisión y no otra. Así las cosas, la contrapartida lógica y justa a los privilegios de la Administración y al ejercicio de potestades discrecionales (ambas cosas van a la par) debería consistir en la 2 exigencia de unos niveles de responsabilidad y trasparencia para quienes gestionan la cosa pública, muy superiores a los del resto de los ciudadanos. Pero resulta que sucede todo lo contrario y nos encontramos ante unos funcionarios inamovibles (ningún otro empleado lo es) y ante unos cargos públicos a los que no se exige responsabilidad por el uso indebido de unos privilegios que no les pertenecen (son de la Administración y no para uso particular) o la mala gestión de lo que tienen a su cargo (que son los dineros de todos). Llegamos así a situaciones absurdas, a las que ya es hora de poner coto, porque parece que los ciudadanos somos ahora los auténticos menores de edad a quienes habría que proteger de los desmanes de quienes gobiernan muchas de nuestras Administraciones públicas. Por José Luis Villar Ezcurra Doctor en Derecho Socio Director de Ariño y Villar Abogados Madrid, 24 de febrero de 2012 3