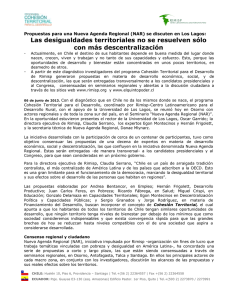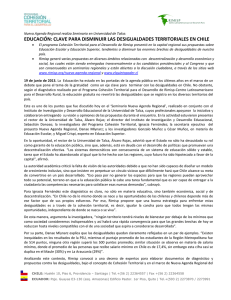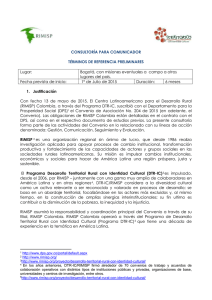Institucionalidad de la extensión rural y las relaciones público
Anuncio

Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana que contribuya a un Desarrollo Rural Inclusivo1 Institucionalidad de la extensión rural y las relaciones público-privadas en América Latina2 Enrique Alarcón3 Emilio Ruz4 Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 1 Trabajo coordinado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en el ámbito de la Red Latinoamericana y del Caribe de Servicios de Extensión Rural. 2011 2 Agradecimientos: Se destacan y aprecian las orientaciones y recomendaciones de Francisco Aguirre brindadas durante el proceso de elaboración del presente trabajo y el apoyo de Lorena Romero, Investigadora de Rimisp. Especial reconocimiento se hace a los autores de los estudios de caso, Rafael Zavala de México, Hugo Wiener de Perú, Julio Catullo de Argentina y Enrique Bedascarrasbure de Argentina, por la documentación de los mismos. También se agradece a estos profesionales los comentarios sobre el presente trabajo y la presentación del mismo en el taller presencial de Managua en septiembre de 2011. Se resalta el valioso apoyo técnico y logístico del equipo de la Secretaria Ejecutiva de PROCISUR encabezada por Emilio Ruz, con la participación de Rosanna Leggiadro, Gladys Fernández y Sofía Chápper. Se aprecian los comentarios de Viviana Palmieri, Especialista del IICA en Tecnología e Innovación, sobre gestión de la información y conocimiento. Se agradece la colaboración de Gino Buzzetti, Representante de IICA México por facilitar la preparación del caso mexicano y de Erika Soto Especialista en Tecnología e Innovación del IICA Perú por los contactos profesionales para la experiencia en mercados de servicios de extensión. 3 Ph.D. consultor independiente y ex Director del Área de Tecnología e Innovación del IICA. 4 Ph.D. Secretario Ejecutivo de PROCISUR y Especialista en Innovación del IICA en la Región Sur. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |2 Índice Acrónimos .............................................................................................. 1 Resumen ............................................................................................... 6 1.- Introducción .................................................................................... 10 2.1. Situación de la agricultura ............................................................ 12 2.2. Prioridades de la agricultura de ALC desde la óptica tecnológica ........ 14 3.-Algunos condicionantes para el impacto de la tecnología en la APEF ........ 17 4.-Cambios de visión y modalidades institucionales ................................... 20 4.1. Cambios de visión ........................................................................... 20 4.2. Modalidades institucionales y algunas experiencias relevantes .......... 23 5.-Extensión rural bajo el enfoque de innovación agrícola .......................... 37 6.-El término extensión y la gestión del conocimiento ................................ 42 6.1. Denominaciones de la extensión.................................................... 42 6.2. Gestión del conocimiento y TIC ..................................................... 43 7.-Algunos elementos para el desarrollo institucional de la extensión .......... 46 7.1. Políticas e innovaciones institucionales micro, meso y macro ............ 46 7.2. Lo público y lo privado de la extensión ........................................... 47 7.3. Ubicación de la extensión y estrategias institucionales ..................... 50 7.4. Algunas opciones y temas estratégicos .......................................... 53 8.-Reflexiones y recomendaciones de índole institucional ........................... 61 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 65 www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |1 Acrónimos ALC América Latina y el Caribe APEF Agricultura de Pequeña Escala y Familiar PIB Producto Interno Bruto IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura GCARD Global Conferences on Agricultural Research for Development GFAR Global Forum on Agricultural Research / Foro Global de Investigación Agrícola CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research CyT Ciencia y Tecnología FAO Food and Agriculture Organization / Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAOSTAT FAO Statistics IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development ATF Agricultura Familiar en Transición AFS Agricultura Familiar de Subsistencia AFC Agricultura Familiar Consolidada RELACSER Red Latinoamericana y del Caribe para Servicios de Extensión Rural (abreviación solo para efectos de este trabajo) GFRAS Global Forum for Rural Advisory Services FORAGRO Foro paras Américas de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |2 IDI Investigación, Desarrollo e Innovación UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization GEF Global Environment Facility PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente OMS Organización Mundial de la Salud SCCTA Sistema de Conocimiento Ciencia y Tecnología Agropecuaria SAC Sistema de Agricultura Convencional SAI Sistema de Agricultura Indígena SAE Sistema de Agricultura Ecológica INIA Instituto Nacional de Investigación Agrícola DRI Desarrollo Rural Integrado TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria PROCISUR Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur MAG Costa Rica Ministerio de Agricultura y Ganadería PRONATTA Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria MADR Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural FEDERACAFE Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ESAS/LAC Proyecto de Investigación en Extensión y Servicios de Apoyo a la Agricultura Sostenible en América Latina y el Caribe INCAGRO Innovación y Competitividad para el Agro Peruano SINDER Sistema Nacional de Extensión Rural www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |3 PCE Programa de Capacitación y Extensión PEAT Programa Elemental de Asistencia Técnica PRESPRO Programa Especial de Servicios Profesionales PRODESCA Programa de Desarrollo de Capacidades SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ADR PESA Agencias de Desarrollo Rural del Programa Especial de Seguridad Alimentaria AGI Agencias para la Gestión de la Innovación CIESTAAM Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial SINACATRI Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral SNITT Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica DRS Desarrollo Rural Sustentable GGAVATT Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología COUSSA Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua PROMAF Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol REAF Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar en el MERCOSUR PROFEDER Programa Federal de Desarrollo Rural Sustentable PYMES Pequeñas y Medianas Empresas FIDA Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario INDAP Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Chile FEAS Fomento del Mercado de Servicios de Asistencia Técnica en la Sierra Peruana www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |4 MARENASS Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur PROAPI Programa Nacional Apícola PEI Plan Estratégico Institucional PNADT Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios FLO Fare Trade Labling Organization FONTAR Fondo Tecnológico Argentino BID Banco Interamericano de Desarrollo MDS Ministerio de Desarrollo Social REDAPI Red Apícola Dominicana CEDAF Centro para el Desarrollo de la Agricultura Familiar SIBTA Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria CENTA Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. El Salvador CAAPAS Confederación de Asociaciones Americanas para la Agricultura Sustentable AAPRESID Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa ADPIC-OMC Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) PROCI Programas regionales cooperativos en investigación e Innovación PROCIANDINO Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria para la Subregión Andina PROMECAFE Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica SICTA Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola CIARD Coherence in Information for Agricultural Research for Development www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |5 PROCISUR www.rimisp.org Programa Cooperativo para el Desarrollo Agroalimentario Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |6 Resumen A mediados del Siglo XX se establecieron en América Latina y el Caribe (ALC) los programas de extensión, la mayoría en base a modelos traídos de fuera la Región. El propósito de esos programas era “extender” conocimientos provenientes de la investigación y de las universidades y transferir tecnología que permitiera a los agricultores aumentar la producción. Varios de esos programas tuvieron logros importantes tomando en cuenta el contexto en que se desarrollaron y las pocas iniciativas desarrolladas endógenamente en ALC. Con la dinámica de cambios del contexto nacional y global, y de visiones de desarrollo, y la escasa evidencia de impacto socioeconómico de los programas de extensión, a finales de la segunda mitad del siglo XX se dio un fuerte debilitamiento de la institucionalidad pública, y particularmente de la extensión rural. En un gran número de países se cerraron los programas de extensión. La extensión no se miró desde una perspectiva más amplia que la productivista ni mucho menos como factor de “cambio institucional” y de desarrollo. Los afectados principales fueron los productores con menos recursos, ubicados en segmentos de agricultura de pequeña escala y familiar (APEF). En los últimos años, quizás como influencia de la crisis de precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria que podría afrontar varios países, la extensión vuelve a reposicionarse a nivel de la cooperación internacional y en ALC como factor clave para catalizar y promover la agricultura y la vida rural, pero un contexto muy diferente al que existía cuando surgieron los primeros modelos en ALC. En el reciente Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas en Octubre del 2011 celebrada en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Costa, dichas autoridades lanzaron una declaración5 destinada a realizar todos los esfuerzos posibles para impulsar la innovación agrícola. Los Ministros se comprometen a “promover la inversión directa y sostenida en la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de los sistemas de extensión para asegurar la transmisión de estos mediante metodologías innovadoras”. Este trabajo brinda insumos para la discusión de una nueva institucionalidad para la extensión como una de las prioridades de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER6), y su vínculo con el Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS). Se hace una breve descripción de los retos que para la agricultura como motor de desarrollo económico y social y su contribución a la seguridad alimentaria. Se presenta también un análisis de las prioridades de ALC desde la óptica tecnológica, así como también algunos condicionantes para el impacto de la tecnología en la agricultura, sobre todo de pequeña escala y familiar. Se examina la evolución de las visiones sobre el rol de la agricultura y por ende las respuestas en términos de la extensión. Se señalan las ex5 6 http://www.iica.int/Esp/prensa/Documents/JIA2011Declaracion_esp.pdf Abreviatura usada solo para efectos de este trabajo www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |7 periencias de diferentes modelos de extensión en la región y se revisan las evidencias de cuatro casos relevantes recientes en el ámbito de la extensión rural, desde la perspectiva de la institucionalidad. El primer caso es el de México, donde se analiza el recorrido del camino hacia un sistema nacional; el segundo es en Argentina, donde el INTA alberga en el mismo techo la investigación y la extensión; un tercer caso en Perú, que muestra un ejemplo de mercados de servicios de extensión; y finalmente un cuarto caso basado en una cadena de valor y enfoque territorial en Argentina. Posteriormente se plantea que para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos es conveniente impulsar un nuevo paradigma viendo la extensión en un contexto de innovación tecnológica. En ese sentido, se examinan resumidamente los diferentes alcances de extensión y su ubicación en las estructuras nacionales agropecuarias y/o de desarrollo rural. Por último, el trabajo resalta temas asociados con el desarrollo de innovaciones institucionales para la extensión, entregando algunas ideas para fortalecer la institucionalidad de la extensión y breves recomendaciones de posibles acciones de la Red de Extensión en proceso de implementación. Las innovaciones institucionales para la extensión en un ámbito de innovación agrícola y rural deben contemplar los niveles micro, meso y macro. Las de tipo micro se refieren al interior de las instituciones, la reorganización de un servicio de extensión o instituto para prestar el servicio, o los cambios al interior de una organización asociativa de productores en un territorio. Las de índole meso se refieren a la interface entre actores institucionales u organizaciones, bien sea a nivel de sistemas locales o nacionales, y los arreglos institucionales para fomentar su interacción, que implica la acción concertada de los distintos actores, alianzas público-privadas y redes de conocimiento. Las de índole macro tocan principalmente aspectos externos a las organizaciones y tienen que ver con políticas, normas, incentivos y aquellas políticas que tienen implicaciones sectoriales e intersectoriales. Las reformas a la extensión deben contemplar todos estos niveles o de lo contrario puede incurrirse en cambios que no dan del todo respuesta a los vacíos institucionales, entregando soluciones que no son integrales, generando innovaciones institucionales incompletas que no son ni efectivas ni sostenibles. En ALC han surgido diversas transformaciones y modelos de extensión y asesoría técnica con distintas fuentes de financiación, no necesariamente del sector público sino también del sector privado o una combinación de ambos. Ello ha dado como resultante la extensión y servicios de asesoría técnica de categoría pública, o de servicios privados con pago público o semipúblicos. Para lograr un desarrollo de la extensión para atender poblaciones objetivo como la APEF, o resolver temas ambientales y de conservación de los recursos naturales, es indispensable la participación activa y decidida del estado y una institucionalidad pública sólida. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |8 En el terreno del diseño de políticas y el desarrollo de innovaciones institucionales, surgen varios temas estratégicos a ser tomados en cuenta para la extensión en el ámbito de la innovación agrícola y rural. Los aspectos más relevantes en ese ámbito que se desarrollan en el presente son: visión de producción vs agronegocios; enfoque de agrocadenas y territorios; población objetivo como fuentes de oferta tecnológica y gestión de información y conocimientos; mercados de servicios de extensión y asesoría técnica; protección intelectual de las tecnologías; aprovechamiento de desbordes tecnológicos; evaluación de impacto de la extensión rural y profesionalización de los agricultores y extensionistas. Algunas reflexiones y recomendación finales tiene que ver con: a) La necesidad de los países de contar con una clara voluntad política de poner en un primer plano a la agricultura y sobre todo a la de pequeña escala y familiar. b) El incentivo a la innovación agrícola y rural, y el desarrollo de sistemas nacionales y locales de innovación tecnológica para responder mejor a la demanda, donde los servicios de extensión rural se convierten en un elemento clave facilitador de la innovación agrícola y rural. c) Las diferencias entre países y contextos implica que no puedan aplicarse modelos únicos de extensión desarrollados bajo condiciones diferentes. d) La importancia de incentivar la evaluación de desempeño y de impacto multidimensional de la extensión Además de retroalimentar la conducción de programas y proyectos, las evaluaciones son una importante “munición” para mostrar los beneficios de la extensión rural a los tomadores de decisión para su apoyo y financiamiento. e) El gran vacío de información actualizada a nivel de ALC sobre programas, capacidades de extensión rural e inversiones públicas y privadas, que debe superarse para conocer el análisis evolutivo del tema y, en general, apoyar el diseño de políticas. f) Mecanismos hemisféricos como FORAGRO y FONTAGRO, en el ámbito de los programas cooperativos regionales en investigación e innovación como los PROCI, deben tomar con fuerza el tema de la extensión rural. Hay una gran oportunidad para compartir lecciones aprendidas, intercambio de experiencias entre países y desarrollo de innovaciones institucionales y alianzas estratégicas, dado que hoy en día la cooperación entre países en este campo es muy reducida. g) El requerimiento en ALC de una mayor atención al fortalecimiento institucional y financiamiento de la extensión rural en organismos de cooperación técnica y financiera de la región como BID, IICA FAO y desarrollar una estrategia mancomunada bajo la Red con RIMISP y otras organizaciones con sede en la Región. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] Página |9 h) La RELASER como una oportunidad para propiciar desde la perspectiva de la institucionalidad de la extensión líneas de trabajo regionales. i) La necesidad de llevar una vocería organizada sobre las preocupaciones y necesidades de la ALC de cara a iniciativas globales como GFRAS, GFAR, CGIAR. j) El levantamiento periódico de un estado del arte de la extensión en la región con periodicidad con participación de otras organizaciones regionales e internacionales y el fomento de un sistema de información y cocimientos así como la investigación en extensión. También se propone apoyar con metodologías y facilitar el intercambio de experiencias sobre vínculos de los sistemas de extensión con actores no tradicionales, económicos y políticos. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 10 1.- Introducción El problema y la oportunidad. Si bien la extensión es muy antigua, principalmente a partir de los años 50 es cuando varios países de ALC establecieron servicios públicos de asistencia técnica y extensión agrícola con la cooperación de países de Europa y Estados Unidos, principalmente y adoptando modelos provenientes de los mismos. Al principio la meta central era “extender” conocimientos de la investigación y universidades y transferir tecnología que permitiera a los agricultores aumentar la producción agrícola. Varios de esos programas tuvieron logros importantes tomando en cuenta el contexto en que se desarrollaron y las pocas iniciativas desarrolladas endógenamente en ALC. Con la dinámica de cambios del contexto nacional y global, y de visiones de desarrollo, y la escasa evidencia de impacto socioeconómico de los programas de extensión, a finales de la segunda mitad del siglo XX se dio un fuerte debilitamiento de la institucionalidad pública, particularmente de la investigación y sobre todo de extensión rural. En un gran número de países se cerraron los programas de extensión. Aun más, el término extensión no era bien visto y sus funciones fueron erróneamente percibidas como de “segunda categoría”, por ejemplo en relación con la investigación. La extensión no se miró desde una perspectiva más amplia que la productivista, ni mucho menos como factor de “cambio institucional” y de desarrollo. Los afectados principales fueron los productores de menos recursos de la APEF. En la transición al siglo XXI y con una visión renovada de la importancia de la agricultura como motor de desarrollo, y los retos de búsqueda de la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria, surge de nuevo el interés de reposicionar la extensión, o programas equivalentes, para entregar soluciones integrales a los problemas de la agricultura y el desarrollo rural. En esencia, hay una urgente necesidad de aprender las lecciones del pasado, desarrollar nuevas visiones y modelos alternativos en forma compartida por los diferentes grupos de interés de la extensión, con el fin de proveer insumos para el diseño de políticas e innovaciones institucionales y lograr impacto con estos servicios, sustentados en una institucionalidad claramente definida, acorde a los tiempos y sostenible. Algunas preguntas sobre la extensión y su ámbito. En los foros sobre extensión han surgido algunas preguntas cuya respuesta va en dirección a apoyar la toma de decisiones al respecto ¿Está realmente re-posicionada la extensión rural en la actualidad, con decididos esfuerzos público-privados? ¿Está siendo suficientemente atendida la APEF? ¿La extensión es pública y/o privada y para todo tipo de productores? ¿Cuál es la respuesta del estado en extensión vis a vis los desafíos de seguridad alimentaria? ¿Cómo sería una “nueva extensión rural”? ¿Cuál es la dinámica de la extensión y su institucionalidad en un contexto de sistemas nacionales de innovación tecnológica? ¿Políticas e instrumentos incluyen el financiamiento? ¿Es el concepto correcto extensión agrícola? ¿O es, extensión rural o servicios de asesoría técnica? ¿O debe ser extensión con enfoque de territorio? www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 11 ¿Los INIA del siglo 21 debería incluir la extensión? ¿Cómo vincular mucho más la investigación con la transferencia de tecnología y/o, extensión y servicios de asesoría técnica? Y en relación al papel renovado de la educación y la “profesionalización” de la agricultura ¿Cómo sería la formación de extensionistas para los nuevos desafíos? ¿En dónde estamos en términos de capacidades para la “extensión” en ALC? ¿Cuál es la atención de la cooperación internacional al tema en ALC? ¿Cómo se promueven los desbordamientos o spillovers tecnológicos entre localidades de un mismo país, entre países y a nivel global? Este trabajo pretende entregar insumos para la discusión alrededor de algunas de las preguntas mencionadas, no para todas. Parte con una breve descripción de los retos que tiene la agricultura como motor de desarrollo económico y social y su contribución a la seguridad alimentaria. Luego se mencionan algunos condicionantes para el impacto de la tecnología sobre todo en la agricultura de pequeña escala y familiar. Se plantea que para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos anotados, se requiere impulsar un nuevo paradigma situando la extensión en un contexto de innovación tecnológica y de gestión del conocimiento para el relacionamiento público-privado. También examina resumidamente los diferentes alcances de extensión y su ubicación en las estructuras nacionales agropecuarias y/o de desarrollo rural. Para ilustrar lo anterior se presentan cuatro experiencias de extensión rural, haciendo énfasis en los aspectos de la institucionalidad. Por último, el trabajo resalta algunos aspectos asociados con el desarrollo de innovaciones institucionales para la extensión y de política y entrega recomendaciones con el fin de modernizar dicho servicio. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 12 2.-La situación agrícola y las prioridades de ALC desde la óptica tecnológica En la época actual se observan escenarios caracterizados por recesiones económicas a nivel mundial, problemas de seguridad alimentaria, crisis energética y cambios drásticos de clima que impactan fuertemente a los países en desarrollo, como es el caso de ALC. Es importante determinar cuáles son los sectores y acciones que puede ayudar a contrarrestar y a minimizar los impactos de dichas crisis. La agricultura y los territorios rurales, pese a que también son afectados por los escenarios planteados, tienen un enorme potencial para enfrentar las crisis. Inclusive ha sido demostrado que el sector agrícola es más eficiente que otros sectores de la economía como la industria o la construcción y tiene mayores efectos redistributivos para reducir la pobreza. 2.1. Situación de la agricultura La agricultura contribuye en promedio con un 10% del PIB de ALC. Sin embargo, con su incidencia en otros sectores y sus encadenamientos con la industria, esta contribución representa entre el 20 y 30% del PIB. La reciente crisis alimentaria, reflejada sobre todo por el alza y la gran volatilidad de los precios de los alimentos, puso de nuevo en evidencia la necesidad de prestar una mayor atención a la agricultura y la vida rural en las Américas. Inclusive hay un reconocimiento a nivel mundial al hecho de que la investigación y la extensión se constituyen como armas fundamentales para contrarrestar los efectos de la inseguridad alimentaria. Como señala el IICA (2009), aunque puede decirse que la agricultura volvió a posicionarse, el gran reto está en su fortalecimiento y en hacer de ella un motor del crecimiento y desarrollo económico, con sustentabilidad ambiental y bajo claros principios de inclusión social y equidad. Pese a lo anterior, y como lo señala FORAGRO (2010) en su planteamiento en el proceso GCARD del 2010, la agricultura y los territorios rurales enfrentan también nuevas oportunidades y retos que se dan en un contexto donde destacan dos aspectos.. El primero es la heterogeneidad presente en ALC, palpable tanto en las diferencias entre regiones geopolíticas (norte, Mesoamérica, Caribe, la región andina y sur) así como dentro de las mismas, a nivel de los países y sus ecorregiones. Otro nivel de heterogeneidad está dado por la existencia de zonas templadas al norte y sur de las Américas, en las que se concentra una importante capacidad de producción de alimentos de la canasta tradicional y la presencia de las zonas de la franja tropical, que provee alimentos diversificados y otros productos. Estas últimas están caracterizadas por una importante riqueza en biodiversidad, pero es también donde se concentra la población con los niveles mayores de pobreza. Esta diferenciación implica la necesidad de estrategias diferenciadas. La Región ALC no puede seguir siendo vista como un territorio uniforme cuando se diseñan programas, entre ellos los de la investigación agrícola internacional. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 13 Los retos de seguridad alimentaria, demandas de energía, desastres naturales, cambio climático y la crisis financiera, son razones de peso para que los países adopten medidas de corto plazo, pero también para pensar en estrategias de largo plazo por las siguientes razones: hacia mediados del presente siglo la población mundial será de casi 9000 millones y habrá “el doble” de necesidades de alimentos, menos tierra disponible para su producción y cada vez menos productores agrícolas; si bien los rendimientos de los cultivos vistos en forma agrupada han aumentado en ALC, al excluir del análisis a las oleaginosas, estos rendimientos están, en promedio, en declive. Por otra parte, si bien en los últimos años la producción de cultivos alimenticios en ALC ha crecido en promedio a un ritmo ligeramente superior al aumento de la población (cerca del 1% anual), ello no ha ocurrido de manera igual para todas las regiones y está por debajo de la tendencia mundial (Palmieri et al, 2009); las inversiones en ciencia y tecnología (CyT) son bajas en ALC, a excepción de cinco países; el cambio climático impacta a la estructura de producción agrícola y el bienestar en los territorios rurales afectando mucho más a aquellos ubicados en la franja tropical y las zonas bajas y costeras; la escasez de agua impondrá fuertes restricciones a la agricultura de la Región; vi) la volatilidad de los precios de los alimentos afecta la seguridad alimentaria y agrava la desnutrición; las demandas de energía pueden ser una oportunidad para la agricultura como fuente de biocombustibles siempre que no compita con la producción de alimentos; la crisis mundial, si bien afectó en menor proporción a ALC, revirtió la tendencia leve que se venía dando de reducción de la pobreza, aumentó el desempleo y la empeoró inseguridad alimentaria, lo cual afecta la estabilidad sociopolítica y aumenta el desplazamiento de las poblaciones y los problemas de gobernabilidad. Hay muchos desafíos para todas las agriculturas, pero sin lugar a dudas uno muy grande es incluir a la agricultura de pequeña escala y familiar en las cadenas de valor, en los beneficios que pueden derivarse de una apertura comercial y en general darle una mayor prioridad en las agendas tecnológicas. Se ha analizado que estas últimas han favorecido más a la agricultura comercial productivista que la tradicional, y en mucho menos proporción a aquella agricultura con un enfoque agroecológico (IAASTD, 2009). En conse- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 14 cuencia hay una gran necesidad de prestar mayor atención a las explotaciones de la APEF, las cuales alcanzan alrededor de 15 millones, y tienen una participación de hasta 77% en el empleo sectorial en países como Brasil o México. Estas explotaciones representan el 85% del total de la Región, un rango (inseguro y en disminución) de 35% a 45% del producto interno bruto (PIB) sectorial, y con una mayor participación en el empleo. Cerca del 65% de las unidades de agricultura familiar (AF) corresponden a la tipología agricultura familiar de subsistencia (AFS), un 25% agricultura familiar en transición (AFT) y solo un 10% a agricultura familiar consolidada (AFC). El nivel de heterogeneidad varía entre países y entre regiones de un mismo país (IICA, FONTAGRO, 2010; Echenique, 2009) En síntesis, se postula que la agricultura es un importante catalizador y motor del desarrollo, y es por ellos que se debe hacer un esfuerzo por enfrentar los retos planteados. La inversión en agricultura y en las zonas rurales ha probado ser eficiente para combatir la pobreza más extrema. Por otra parte, en ALC se ha demostrado el potencial de la agricultura para encadenarse estimular a otras actividades socioeconómicas como el agroturismo, agroindustria, preservación del medio ambiente, conservación de recursos naturales, entre otros. A su vez, la Región debe lograr una mayor participación en el comercio mundial en términos de suplir volúmenes adecuados y también de comercializar alimentos de mejor calidad, más nutritivos e inocuos. Estos desafíos se dan en un contexto global en el que surge una verdadera revolución científica y tecnológica dando lugar al renacimiento de sociedades del conocimiento y a la necesidad de intensificar esfuerzos para el desarrollo de una “agricultura con conocimiento” (FORAGRO, 2010). Enfrentar dichos desafíos implica importantes transformaciones de la agricultura, entre ellas las que propician el cambio tecnológico. Particularmente, es necesario desarrollar una nueva visión del papel de la investigación, la extensión rural y la innovación rural, así como promover innovaciones en la institucionalidad tradicional o recrearlas cuando lo amerite. 2.2. Prioridades de la agricultura de ALC desde la óptica tecnológica En el ámbito de FORAGRO se llevó a cabo un último ejercicio de identificación de prioridades en el periodo 2009-2010 para orientar el trabajo del Foro y de sus constituyentes públicos y privados, nacionales e internacionales, desde una perspectiva regional. También el ejercicio tuvo como fin expresar de manera orgánica y ordenada las prioridades de ALC en la iniciativa mundial GCARD (CGIAR+GFAR) de Montpellier 2010, para influir en la agenda global de I+D+I con base en las necesidades de la Región, y participar activamente con los sistemas internacionales y globales de investigación e innovación. Los temas prioritarios y las líneas de trabajo fueron previamente discutidos en foros electrónicos, reuniones virtuales y presenciales por actores públicos, privado, productores, ONG, universidades, centros internacionales de investigación con sede en las Américas, fundaciones privadas, grupo de juventudes agrícolas. Dichas prioridades y líneas de trabajo, www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 15 tomadas del posicionamiento de FORAGRO (2010) ante el GCARD (2010) fueron las siguientes: Seguridad alimentaria y nutricional Mejorar la calidad de los alimentos Disminuir pérdidas por factores bióticos y abióticos y por manejo post cosecha Mejorar acceso a los alimentos de familias rurales Asegurar aumentos de producción de alimentos básicos para la población Dar mayor importancia a los sistemas urbanos de alimentos Incrementos de la producción y productividad Esfuerzos en especies menos atendidas y cultivos alimenticios tradicionales Mejor aprovechamiento de tierras productivas y protección de ecosistemas frágiles. Diversificación y diferenciación de productos y servicios agrícolas Desarrollo de tecnologías e innovaciones para nichos de mercado Valorización de especies y variedades poco utilizadas Sellos de calidad para agricultura familiar Enfrentar los desafíos del Cambio Climático Estudios para la mejor comprensión de los impactos del cambio climático en la agricultura y en el medio rural Desarrollo de tecnologías de adaptación al cambio climático Desarrollo de tecnologías para mitigar el cambio climático Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales Tecnologías y buenas prácticas para uso de suelos y aguas Uso de prácticas ambientalmente amigables Conservación y uso sostenible de la biodiversidad Promoción de sistemas agroecológicos Desarrollo de la bioenergía: Nuevas fuentes de materias primas Tecnologías de segunda y tercera generación Incorporación de la agricultura familiar Desarrollo de estudios de impacto Promoción de las innovaciones institucionales: Modelos integradores de innovación institucional Desarrollo de capacidades www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 16 Inclusión de los productores en los sistemas de innovación Desarrollo de redes de IDI Fortalecimiento de sistemas de innovación tecnológica Participación del sector privado y de la sociedad civil Las inversiones en IDI y la importancia de las vinculaciones público-privadas Se puede observar que los temas prioritarios que han sido identificados por el Comité de la Dirección de la RELASER están muy acordes con varias de las prioridades planteadas por FORAGRO, y en particular aquellos de promoción de innovaciones institucionales. Esto ayuda a una sinergia entre las dos instancias regionales la cual se recomienda empezar a construir pronto. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 17 3.-Algunos condicionantes para el impacto de la tecnología en la agricultura de pequeña escala y familiar Es oportuno hacer un repaso muy breve de los principales factores condicionantes, no todos de índole científico-tecnológica, relacionados con el impacto de la tecnología sobre la APEF. El ignorarlos al momento de diseñar políticas agrícolas y rurales, desde la perspectiva de la investigación y la extensión, puede incidir en no lograr el cambio tecnológico en la forma esperada e incrementar las desigualdades en el desarrollo social y económico, y los desequilibrios en el impacto de la tecnología sobre la reducción de la pobreza. El primero tiene que ver con la adopción de una política de apoyo decidido a la APEF que permita reenfocar las prioridades de investigación, extensión e innovación hacia el desarrollo de productos mejorados y transformados. Esto incluye obtener provecho de las especies nativas o tradicionales, para agregar valor al proceso de producción, mejorando simultáneamente su calidad y poniendo mayor atención a temas relacionados con la inocuidad de los alimentos. Un porcentaje importante de la población rural en algunos países deriva sus ingresos de las actividades agrícolas como productores o jornaleros. Este porcentaje, cuando permanece en el medio rural, destina una alta proporción del ingreso a la compra de alimentos y otros productos originados en el propio entorno rural. Esto contrasta con los sectores más pudientes que consumen productos elaborados en otros entornos. Un segundo condicionante se relaciona con la necesidad de reforzar el sistema educativo a fin de que ponga mayor énfasis en el desarrollo del conocimiento y su aplicación a la reducción de la pobreza, que justamente en el medio rural afecta más a los protagonistas de la APEF. La educación es clave para disminuir las desigualdades y para facilitar la inserción de los pobres rurales en las actividades productivo-comerciales. Estos aspectos están muy bien reflejados en el documento sobre investigación e innovación de la Reunión Ministerial Unión Europea-América Latina y Caribe sobre Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada en Madrid (Neuchatel Group, 1999). Un aspecto que es muy bien sustentado por la educación en un sentido amplio es el de profesionalización de los agricultores. Esta profesionalización,} no pasa solo por las técnicas productivas, sino también por el desarrollo de capacidades empresariales y por la selección, gestión y control de los servicios. La unión de educación con la ciencia y tecnología es clave para el desarrollo. Un tercer condicionante tiene que ver con el acceso desigual a la tierra y a los recursos naturales, en especial suelos y agua. La investigación agrícola y la extensión tienen un gran potencial para beneficiar a los pobres. Sin embargo, el efecto no será el mismo en la agricultura de pequeña escala que no siempre está buenas tierras en comparación con la agricultura convencional comercial. Con la tecnología se puede propiciar www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 18 una reducción de la pobreza, siempre y cuando no se deje a un lado la solución a los problemas relacionados con el acceso a la tierra, de lo contrario la aplicación de tecnologías que mejoran la producción y productividad puede inducir a efectos negativos en la distribución del ingreso. La seguridad de tenencia de la tierra da confianza y crea un ambiente positivo para invertir en la modernización de los sistemas productivos a través de la tecnología, entre otros aspectos. Un cuarto condicionante tiene que ver con el acceso desigual a mercados y el impulso integral a la competitividad de la pequeña agricultura. En ello juegan un papel clave los apoyos para la inserción efectiva de la producción familiar en las respectivas cadenas agroindustriales, orientada a propiciar una mayor retención del excedente económico generado y generar la posibilidad de apropiación por parte de todos los segmentos sucesivos de las cadenas. En este contexto, además de las tecnologías de naturaleza biofísica, son importantes aquellas asociadas con la formación de capital social, el acceso a la información y la capacidad de procesamiento de la misma. Por ello, el impulso a la extensión rural y la innovación debe contemplar también aspectos gerenciales y organizacionales en la finca o la “empresa” agropecuaria. Hay un cada vez más amplio reconocimiento de que en muchos países una fuerza impulsora para lograr el desarrollo agrícola es el mercado, y no necesariamente la tecnología por sí sola (Swanson, 2008). Un quinto condicionante se relaciona con la necesidad de tomar en cuenta la heterogeneidad de la población de usuarios y de las agriculturas. La tecnología, dependiendo de las condiciones y forma en que se aplica, no es neutra. Por ello se debe incorporar a los procesos de investigación y extensión, desde su diseño, la evaluación del impacto potencial de la tecnología sobre los diferentes grupos de beneficiarios (Ardila, 2010). La revolución verde, pese a sus beneficios en términos de aumentar la producción y productividad y como consecuencia el aumento en la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, no tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza de los pequeños productores localizados en ecosistemas frágiles, porque se vieron comprometidos a utilizar tecnologías altamente demandantes de insumos de altos costos. Pese a que conceptualmente la investigación y la “extensión” pueden incidir positivamente en la reducción de la pobreza, y que hay un sinnúmero de evidencias empíricas de sus beneficios, existe un gran desafío en medir su impacto en el desarrollo. El reciente análisis global sobre la Evaluación del Impacto de la Ciencia y la Tecnología Agrícola en el Desarrollo (IAASTD por sus siglas en inglés) y, más concretamente, en la reducción del hambre y la pobreza, destacó para el caso de ALC que los modelos de desarrollo en los últimos 60 años han dado más peso al sistema convencional/productivista que a los sistemas categorizados como tradicional/indígena y agroecológico. Esto en gran medida conllevó que el conocimiento, ciencia y tecnología en la Región fuera exitoso en términos del primero de los sistemas citados, en cuanto a aumentar la producción y productividad www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 19 para satisfacer mercados internos y de exportación, pero menos efectivo para resolver los problemas de los pequeños productores (IAASTD, 2009). Sain y Calvo (2009), en un estudio reciente impulsado por el IICA y UNESCO, tomando como base los resultados del IAASTD, desglosa la palabra “agri-cultura” procurando integrar las relaciones entre cuatro componentes: el paradigma, el entorno socio económico, la forma de hacer agricultura y el Sistema de Conocimiento Ciencia y Tecnología Agropecuaria (SCCTA). Esta conceptualización, revisando el desarrollo evolutivo de la agricultura permitió una primera identificación de los orígenes y las relaciones existentes entre tres agri–culturas definidas como: el Sistema de Agri-cultura Convencional (SAC), el Sistema de Agri-cultura Indígena (SAI), y el Sistema de Agri-cultura Ecológica (SAE). El aprovechamiento de los beneficios, pero sobre todo los impactos negativos observables sobre el sector rural, son el producto de relaciones e interacciones entre el paradigma, el entorno económico y social dominante y el SCCTA. Por lo tanto, el revertir consecuencias negativas implica mirar soluciones no sólo desde la óptica de la ciencia, tecnología e innovación, sino también aquellas que incorporan cambios en los componentes mencionados y las relaciones sociales entre la población de usuarios de la extensión y su ubicación en las distintas agriculturas (Saín y Calvo, 2009). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 20 4.-Cambios de visión y modalidades institucionales 4.1. Cambios de visión En los años cincuenta a sesenta, como respuesta al modelo económico que imperaba en la Región, caracterizado entre otras cosas por la substitución de importaciones, el desafío principal para la investigación y la extensión era “incrementar los volúmenes de producción de alimentos y productos agrícolas en general”, es decir, la visión predominante en la agricultura y el cambio tecnológico era de “producción”. Esta visión continuó, pero en los años setenta y ochenta se incorporaron otros énfasis relacionados con brindar una mayor atención social y económica a los habitantes del medio rural. A finales de los ochenta se dio a nivel mundial una fuerte preocupación por el deterioro del ambiente y de los recursos naturales, minimizando la importancia de la agricultura y viéndola más como un sector depredador de los recursos naturales y el ambiente. A partir de los años 90 e inicios del nuevo siglo se comenzó a privilegiar al mercado como elemento central del desarrollo económico y motor solucionador de las diferentes situaciones socioeconómicas. En el Siglo XXI aparece nuevamente el tema de seguridad alimentaria con mucha fuerza y por diversas causas, como el alza y volatilidad de los precios de los alimentos, el cambio climático y la subida de los precios del petróleo y de los insumos agropecuarios (Figura 1) Figura 1. Cambios del énfasis del contexto agrícola y la extensión agropecuaria Fuente: Alarcón, 2009. Diálogo de saberes, la extensión rural en la Región Sur Estos cambios en el contexto y en las visiones dieron como resultado determinadas respuestas en términos de ajustes estructurales, políticas y sus instrumentos, incluyendo el surgimiento de organizaciones encargadas de promover el cambio tecnológico agropecuario. Así, en los años cincuenta a sesenta surgió el modelo de los Institutos Nacionales www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 21 de Investigación Agrícola (INIA), incluyendo algunas funciones de educación y extensión. Sin embargo esta última función, de carácter público, fue encomendada principalmente a los Ministerios de Agricultura. En los años setenta salen a luz los programas nacionales de desarrollo rural integrado, (DRI) dentro de los cuales se incorporaban los aspectos tecnológicos a través de servicios de transferencia de tecnología, extensión o asistencia técnica directa. Posteriormente, en los 90, surge una nueva visión de lo rural, con una mayor expresión de la apertura económica y el libre mercado. También se dan procesos de ajuste estructural y se produce una reducción del sector público agrícola, un debilitamiento de los sistemas de investigación agrícola y el cierre de gran parte de los programas públicos de extensión en varios países. Surgen también fundaciones privadas de investigación y transferencia para impulsar el cambio tecnológico. Entrado el siglo XXI se observa que el entorno de la agricultura desde la perspectiva del cambio tecnológico agropecuario es muy distinto, y no es fácil visualizar un modelo único de desarrollo socioeconómico con claras tendencias en ALC. Por el contrario, hay diversas visiones, ideologías, contextos políticos, así como nuevas preocupaciones socioeconómicas y ambientales que inciden en la agricultura y el medio rural. Debido a los problemas relacionados con la seguridad alimentaria surge la necesidad de adoptar nuevos paradigmas para el cambio tecnológico para capotear la incertidumbre y para atender a la agricultura de pequeña escala y familiar. La innovación, y en ese ámbito la investigación y la extensión agrícola y/o rural, son procesos destacados nuevamente como prioritarios y como parte esencial de las estrategias en seguridad alimentaria para incrementar la disponibilidad y diversificación de alimentos y apoyar a la APEF. El Banco Mundial en su informe de desarrollo del 2008, dedicado a la agricultura, destaca nuevamente la necesidad de fortalecer y hacer innovaciones en la extensión y las tecnologías de información y comunicación (TIC). A finales de la primera década del Siglo XXI, la agricultura vuelve a posicionarse como motor de desarrollo y se presenta el fenómeno de alza de los precios y volatilidad para los alimentos en el mundo. La diferencia ahora es que los desafíos de la agricultura, no son sólo productivos, y por ende factibles de ser atendidos por la investigación y extensión tradicional, sino que van más allá y son de índole variada. Incluso la solución a la problemática no debe verse desde la perspectiva de un solo sector, el agrícola, sino de varios sectores (Figura 2). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 22 Figura 2. Retos del nuevo contexto agrícola para la investigación y la extensión agropecuaria Fuente: Alarcón, 2009, adaptado de Brathwaite 2008 Como consecuencia de lo anterior, a la función clásica de la extensión, que trabajaba principalmente aspectos de producción y de educación, ahora se agregan otras funciones para atender demandas más allá de estos aspectos en relación con décadas anteriores. Hoy en día dichas demandas son múltiples, diversas y de otra magnitud y complejidad, lo cual amerita una nueva institucionalidad, nuevos esquemas y estrategias, y el desarrollo de otras competencias para la prestación de un servicio integral de extensión. Las nuevas demandas con las que se enfrenta la extensión se simbolizan en la Figura 3. Ellas están relacionadas con la atención a la disminución de los impactos ambientales, el manejo sostenible de los recursos naturales, aspectos de gestión de la finca o empresa agropecuaria, nuevas formas asociativas de los productores, búsqueda de valor agregado a la producción primaria, atender exigencias de los nuevos mercados en calidad e inocuidad de los productos y apoyar la inserción de la APEF los mercados, entre otras. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 23 Figura 3. Demandas agregadas a la extensión rural Fuente: Elaboración propia Como conclusión, se puede decir que si bien ahora hay una mayor conciencia sobre el papel estratégico de la agricultura y la necesidad de fortalecer los servicios tecnológicos, también hay un reto mayor que es aprender a dilucidar las principales tendencias del nuevo modelo de desarrollo que se está perfilando en la región y por ende, la necesidad de diseñar nuevas políticas e innovaciones institucionales para los procesos de investigación y extensión. A nivel de terreno surgen varias preocupaciones, una de ellas, para la extensión y el extensionista, es tener que aparecer como la salvación y actuar como “superhombre”, abrumado al intentar responder a todas las demandas que se mencionan. Más que afirmaciones, hay preguntas como: ¿Qué perfil de extensionista se requiere en estos tiempos y qué cambios y modernización debe darse en el sector educativo formal y no formal agrícola para la formación del nuevo extensionista con nuevas competencias? ¿Cómo se desarrolla una gestión basada en la participación de los sectores público y privado? ¿Qué estrategias e ingeniería institucional deben darse para una extensión caracterizada por nuevas competencias y fuertemente complementada e interconectada con otros servicios? ¿Cómo se organiza y gestiona la pluralidad institucional intra e inter sectorial, sobre todo para atender a las poblaciones rurales menos favorecidas? 4.2. Modalidades institucionales y algunas experiencias relevantes Modalidades institucionales Existen diversas recopilaciones y foros sobre el estado del arte de la institucionalidad de extensión en regiones de ALC, y los cambios necesarios. Se menciona por ejemplo el Seminario de Extensión Rural en la Región Sur: Diálogo de Saberes (2009), organizado por el IICA e INTA-Argentina y con el apoyo de PROCISUR, y el Foro virtual de extensión rural organizado también por el IICA y PROCISUR en Uruguay el 2009. Por su parte, el Banco Mundial (2006) y la FAO (en Rivera, Qamay Crowder, 2001) tienen una importante www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 24 trayectoria recopilando experiencias de modelos institucionales y sistemas de extensión en varias partes del mundo. RIMISP también ha desarrollado importantes trabajos conceptuales y propositivos en relación con innovación agrícola, reducción de la pobreza, desarrollo rural, extensión, entre otros. El IICA hizo una recopilación de experiencias en el Taller: Situación y perspectivas del complejo de transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agropecuaria finales de los 90 (Alarcón, et al, 1998). Hacia principios de los años 2000 se ejecutó el proyecto regional con recursos de FONTAGRO, Investigación en extensión y servicios de apoyo: Hacia una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe, bajo el consorcio entre el MAG de Costa Rica, INTA Argentina, PRONATTA, MADR-Colombia, FEDERACAFE, IICA, y el denominado ESAS/LAC. Este proyecto estudió, en 12 países de cinco subregiones de ALC, las características de los diferentes programas y proyectos de extensión, y así como las propuestas alternativas para el diseño de políticas de extensión (González, 2003; Ardila, 2010). Por otra parte, en el estudio de Echeñique (2009)7 sobre innovaciones institucionales y tecnológicas para sistemas productivos basados en agricultura familiar se citan un importante número de programas y proyectos de varios países8. Una visión renovada de la agricultura y del medio rural, así como los cambios en los énfasis en el contexto previamente descrito, implica providenciar cambios en la extensión rural en aspectos tales como: el papel y organización de los gobiernos centrales, regionales y locales; el marco conceptual y los énfasis de las actividades de extensión; los roles y la vinculación de actores publico privados, incluyendo los propios productores y productoras; el financiamiento y provisión de los servicios de extensión; los medios para la entrega de conocimientos e información bajo la extensión. Como postula Catullo (2011), en ALC hay un nuevo significado y rol para la extensión rural. Esta es servir como promotora de la acción colectiva a través de plataformas de conocimientos, aprendizaje y coordinación que faciliten la transformación de las innovaciones en procesos de desarrollo regional y territorial. Lo anterior implica concebir una nueva institucionalidad que: 7 8 Refleje la voluntad política para implementar el cambio tecnológico en la agricultura y el sector rural, y que como consecuencia contemple el diseño e instrumentación de políticas de investigación, desarrollo, extensión e innovación. Estos trabajos están disponibles, entre otros medios, en INFOTEC. www.infotec.ws En la sección 7.3, Tabla 1, se muestran algunas estrategias institucionales implementadas en la Región. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 25 Facilite procesos de innovación para el desarrollo territorial, entendida como los sistemas de reglas formales y no formales que condicionan el accionar de las organizaciones. Impulse procesos en red para la organización y gestión de cadenas de valor, agroecosistemas y territorios. Integre actores y capacidades de organizaciones no públicas y la sociedad civil así el servicio sea de carácter público. Privilegie estrategias cooperativas y se creen o fortalezcan los espacios de intercambio y toma de decisiones que incluyan a los actores de un territorio comprometidos con las problemáticas del ámbito rural (consejos, comités). Establezca plataformas nacionales e internacionales que faciliten el intercambio de información y conocimientos generados a partir de procesos colectivos de diseño de políticas públicas, entre otras. El desafío es como instrumentar todo estos cambios, y la gerencia efectiva y eficiente de los procesos y arreglos institucionales resultantes (Catullo, 2011). Algunas experiencias relacionadas con la institucionalidad Para efectos del presente trabajo se estudiaron cuatro experiencias que reflejan aspectos de la institucionalidad de la extensión y arreglos organizacionales (sistemas, programas, proyectos, cadena de valor) para el desarrollo y la gestión de la extensión rural, miradas desde una perspectiva reciente. Estas experiencias han mostrado efectos e impactos positivos sobre el cambio tecnológico, el asesoramiento y condiciones de vida de los productores rurales cubiertas por ellas, y también vacíos y limitantes que se deben corregir. Para efectos del trabajo, es importante destacar que las experiencias rescatan principalmente los aspectos de políticas y reformas institucionales, la gestión que las ha caracterizado, y sus resultados. Las cuatro experiencias o casos, cuyos resúmenes han sido documentadas por sus respectivos autores, fueron: Reseña del extensionismo en México (por Rafael Zavala) La experiencia mexicana permite observar la gran experiencia acumulada del país en el tema y el sustento de la extensión en base a la evolución de las políticas de desarrollo rural. México ha sido un generador de modelos de extensión y presenta una modalidad interesante de servicios privados con pago público. De esta manera, México va caminando hacia un sistema nacional de extensión e innovación sustentado en diversas estrategias y programas nacionales e impulsando más decididamente la extensión universitaria (Recuadro 1). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 26 Experiencia del INTA Argentina en la construcción de la institucionalidad (por Julio Catullo) La institucionalización de la extensión en Argentina es muy fuerte luego de 50 años de trayectoria con la investigación y la extensión bajo un mismo techo. Se dispone así de marcos estratégicos de la extensión, que se encuentra descentralizada en las regiones y tiene como sustento la búsqueda del desarrollo rural sustentable e innovación tecnológica para la competitividad aterrizando en territorios rurales (Recuadro 2). Fomentando los mercados de servicios de innovación: la experiencia de INCAGRO-Perú (por Hugo Wiener ex INCAGRO-Perú) Enfoque que evolucionó del modelo línea incluyendo el enfoque hacia la innovación con protagonismo de los productores para seleccionar servicios y trabajar con base a demandas. Gran relacionamiento público-privado y operó bajo planes de servicios y de negocios. Financiamiento fue competitivo. (Recuadro 3). Consolidando la apicultura como herramienta de desarrollo Argentina (por Enrique Bedascarrasbure) Experiencia de cadena de valor aterrizando en los territorios con enfoque de innovación tecnológica. Vínculos investigación- extensión. Vínculos publico privados. Desarrollo de capacidades, bajo red de técnicos territoriales. Vínculos con los mercados, impactos positivos multidimensionales. (Recuadro 4). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 27 Recuadro 1. Reseña del extensionismo en México (Rafael Zavala-IICA México). En México, entre 1983 y 1993 se implementaron algunos esfuerzos pequeños y aislados que intentaron fallidamente instaurar esquemas de privatización de los servicios de extensión. Después de ello, el extensionismo resurgió hacia el 1995 como parte de una serie de programas denominada Alianza para el Campo y operando bajo un esquema de financiamiento público que ya no dependía de préstamos del Banco Mundial, lo cual era característico de los esquemas de extensión de los últimos años. Se creó un Sistema Nacional de Extensión Rural (SINDER), que consistió en dos programas: el Programa de Capacitación y Extensión (PCE) y el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). Estos programas fueron evolucionando y para 2001 se unificaron en uno solo, el Programa Especial de Servicios Profesionales (PESPRO), orientado al diseño y gestión de proyectos productivos. Para 2003, el PESPRO se había transformado en el Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA), con diferentes modalidades pero conservando el esquema de servicios individuales dirigidos a promover proyectos. A partir de 2006, el PRODESCA se ajusta en el Programa de Soporte, que conserva las distintas modalidades pero ya comienza a promover la conformación de Agencias y una visión más territorial. El país ha sido un „laboratorio‟ para la generación de modelos de extensión, enfocándose en los servicios de asistencia técnica, desarrollo de capacidades y gestión de proyectos productivos, bajo un esquema en el cual se prestan servicios privados financiados por el Estado y dirigidos a la población de pequeños y medianos productores. Se habla así de „servicios privados con pago público‟. En este „laboratorio‟ hay tres características particulares. La primera es que un buen número de actores ha estado participando y „circulando‟ en diferentes esferas y distintos periodos de gobierno, ya sea como funcionarios del gobierno federal, de gobiernos estatales y locales, evaluadores de programas e incluso como legisladores. La segunda característica es también producto de la descentralización y el federalismo. A partir de 1996, la selección de técnicos corría a cargo de los gobiernos estatales, y en diversos casos se tomaba a los programas de extensión del Sistema Nacional de Extensión Rural como una bolsa de trabajo para contratar, con recursos federales, recursos humanos que se asignaban a otras tareas ajenas a los servicios de extensión. Este tipo de uso discrecional de los recursos humanos así como otros manejos que distaban de los objetivos de los programas exigieron instaurar un sistema de evaluación y certificación del servicio de extensión y de los mismos prestadores de servicios. La tercera característica está relacionada con la operación del extensionismo y la evolución internacional del enfoque de las políticas de desarrollo rural. Se ha experimentado una transición que parte desde la prestación de servicios aislados con técnicos individuales, o bajo equipos de técnicos uni-disciplinarios con un enfoque eminentemente productivo, hacia un esquema operado mediante agencias de servicios con equipos multidisciplinarios y con una visión dirigida hacia el encadenamiento y el enfoque territorial. Es así que de un esquema de asistencia técnica y capacitación a nivel de la „parcela‟ se ha ido transitando hacia un esquema más amplio, abarcando servicios de agregación de valor, asociación para compras y ventas consolidadas, calidad en la producción y proyectos de mayor plazo. Adicionalmente, las modalidades de extensión se han focalizado en poblaciones prioritarias con ciertas variaciones en la operación de las modalidades. Dos ejemplos recientes son las Agencias de Desarrollo Rural del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (ADR-PESA) y las Agencias para la Gestión de la Innovación (AGI). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 28 Recuadro 1 (continuación) Aunque todavía la prestación de servicios de manera individual sigue siendo mayoritaria, hay una clara tendencia a la consolidación de agencias como medio para la prestación de los servicios de extensión. Actualmente, las estrategias o modalidades del Programa de Soporte – que no es sino el producto más terminado del laboratorio de programas de extensión ya mencionado– se focalizan en diferentes estratos y tipologías de productores, así como también tienen distintos objetivos. Tomando en cuenta estas y otras particularidades se puede concluir que en México se ha ido conformando una „escuela de aprendizaje‟, que paulatinamente ha provocado un proceso de mejora continua y un fenómeno de aproximaciones sucesivas que está conduciendo hacia un sistema de extensión acorde a las diferentes realidades rurales. Si bien todo lo anterior es alentador, dos actores estratégicos todavía están prácticamente ausentes en la consolidación de un sistema de extensión, las instituciones de investigación y las universidades locales. Con respecto a las instituciones de investigación, de manera simultánea al resurgimiento del extensionismo comienza un proceso de separación del financiamiento y ejecución de la investigación para procurar una mayor participación de los productores en la definición de prioridades de investigación tomando dos medidas políticas de importancia. Primero, la creación de las „Fundaciones Produce‟ como organismos públicos no gubernamentales gestionados por los mismos productores, en cada uno de los estados, y con el objeto de apoyar la innovación tecnológica en las cadenas. La segunda medida estaba orientada al financiamiento de la investigación, y para ello estas fundaciones contaban con recursos fiscales a modo de fondos por competencia para financiar proyectos de investigación. Con estas dos medidas se esperaba generar un mecanismo de financiamiento de investigación más eficaz y eficiente para privilegiar proyectos de investigación y transferencia de tecnología que mejor respondieran a las necesidades de los productores. Bajo este marco, las Fundaciones Produce serían el gran complemento para los resurgidos programas de extensión, generando investigación aplicada y transferencia de tecnología. Sin embargo, en sus inicios las Fundaciones Produce separaron la generación de tecnologías de la difusión de las mismas, argumentando que esta última fase le correspondía asumirla a los programas de extensionismo. Bajo este marco, las Fundaciones Produce serían el gran complemento para los resurgidos programas de extensión, generando investigación aplicada y transferencia de tecnología. Sin embargo, esta sinergia no se dio pues los programas de extensión son operados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y el programa que financia a las Fundaciones Produce ha sido operado por la Subsecretaría de Agricultura. Dicha separación institucional suele repetirse en el nivel de los Gobiernos estatales. Con respecto a la participación de las universidades locales, desde 2010 se ha comenzado a promover un „nuevo‟ sistema de extensionismo universitario. En este sistema se generen incentivos para que las universidades se inserten en instituciones locales como los Consejos de Desarrollo Rural, y participen como centros de evaluación y seguimiento a los servicios de extensión, promuevan su vinculación con los procesos de desarrollo en los territorios donde tienen influencia y adecuen su currículo académico a las realidades de su entorno. Es así que en México se están dando las condiciones necesarias para alcanzar, después de un periodo de casi 20 años de maduración, un verdadero Sistema Nacional de Extensionismo e Innovación para el Desarrollo Rural con un enfoque territorial. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 29 Recuadro 2. Experiencia del INTA en la construcción de institucionalidad (Julio CatulloINTA). El Estado argentino ha iniciado un proceso de recreación de la institucionalidad, que promueve la definición de una política integral de desarrollo rural, incluyendo el ámbito de las acciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El cambio de enfoque se vincula con la continuidad del apoyo a la mejora de la competitividad de los sistemas productivos tradicionales, priorizando y reasignando mayores recursos al desarrollo ambiental y social, en una nueva agenda para la innovación. El INTA, que inició actividades en 1956, es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con autarquía operativa y financiera, que integra actividades de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y extensión rural en un mismo espacio. En este marco, incorporó Estaciones Experimentales y estructuras del Servicio de Extensión preexistentes y transitó por etapas de consolidación de la territorialidad y de regionalización, desconcentración y descentralización de algunas decisiones y del control social. El INTA propone alternativas tecnológicas productivas y organizacionales generadas a partir de la articulación entre la investigación, la extensión, los productores y las comunidades rurales, propiciando el fortalecimiento y la ampliación de las capacidades de los actores socioproductivos y sus organizaciones. La apuesta es dinamizar la innovación, entendida como un proceso social de co-diseño y apropiación de alternativas novedosas para la resolución de los problemas, un proceso de aprendizaje donde los nuevos conocimientos se combinan con los existentes para generar capacidades y competencias. La integración entre la investigación y la extensión rural ha permitido evidenciar contribuciones a la competitividad y, a su vez, aportar a la salud ambiental de los agro-ecosistemas y al desarrollo social de los territorios. La transformación de la estructura organizativa ha estado sustentada en la estrategia plasmada en el Plan Estratégico Institucional 2005/15 a partir del cual se generaron las condiciones propicias para articular los conceptos de competitividad de las cadenas de agregado de valor con el desarrollo de los territorios, contemplado en el Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios. En cuanto a la organización, atravesó distintos períodos con características diferenciadas tales como la educación de la familia rural para mejorar su calidad de vida, extenderse territorialmente a través de 200 Agencias de Extensión Rural, se priorizó la difusión de paquetes tecnológicos, asociados a la “revolución verde”, principalmente para los rubros de exportación. Se promovió y consolidó un proceso de regionalización de las acciones del sistema de extensión estableciéndose los Consejos Regionales público-privados. A finales del siglo XX bajo un modelo de crecimiento concentrador, con exclusión social en el país, el INTA logró mantener su espacio institucional, implementando programas de desarrollo rural, como por ejemplo PRO-HUERTA y Cambio Rural. A partir del 2003 se inició una etapa de redefiniciones institucionales asumiendo la planificación estratégica y participativa, y un “Nuevo modelo de desarrollo con inclusión social. La innovación tecnológica para la competitividad y el desarrollo rural sustentable”. La creación del Programa Federal De Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), consolidó la institucionalización de la extensión, “promoviendo los cambios intelectuales, económicos y sociales necesarios para enfrentar los desafíos de competitividad” que se ejecuta mediante proyectos destinados a satisfacer las demandas y oportunidades que surgen del territorio. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 30 Recuadro 2 (continuación) La respuesta a la demanda específica de cada audiencia se opera mediante distintos instrumentos, con objetivos y metodologías de trabajo propios: Cambio Rural, ProHuerta, Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local, Minifundio, PROFAM y Proyectos Integrados. Actualmente, el PROFEDER permite apoyar a 14.000 PYMES agropecuarias, más de 17.500 familias de productores, sumado a más de 3 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y que son atendidas por el ProHuerta. Todos y cada uno de los instrumentos se basan la estrategia en la acción participativa por audiencias y con enfoque territorial. Sumado a la definición de un marco operativo, el INTA fortalece permanentemente las capacidades de los equipos de extensión regionales, a través de incorporación y formación de capital humano y el incremento de inversiones en equipamiento e infraestructura necesaria para afrontar desafíos crecientes. Se han sumado nuevas Unidades de Extensión en todo el país contándose con 325 unidades en todo el país. En cuanto al enfoque conceptual, el proceso de extensión rural es concebido como esencialmente educativo. La extensión rural gira en torno a un proceso de diálogo en el que los conocimientos disciplinarios se articulan con los saberes locales para la construcción de nuevas prácticas superadoras. Algunos de los desafíos del INTA son avanzar internamente con el enfoque interactivo de la innovación orientado al desarrollo territorial integrando todos los componentes estratégicos del INTA (investigación, extensión, cooperación y vinculación tecnológica). Como conclusión se puede decir que se han fortalecido las capacidades institucionales en materia de transferencia y extensión. La conjunción institucional entre la investigación aplicada y la extensión generando opciones innovadoras, la permanente construcción de capital social en los territorios, la flexibilidad operativa para adaptarse y atender nuevas demandas, la permanente atención a su capital humano, y la amplia presencia territorial, constituyen los factores claves que han posibilitado la sostenibilidad institucional. Es imposible alcanzar estados de desarrollo superiores en América Latina, sin la participación activa y decidida del estado, consolidando la institucionalidad pública. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 31 Recuadro 3. Fomentando los mercados de servicios de innovación. La experiencia de INCAGRO-Perú (por Hugo Wiener-U. Católica del Perú). Hasta los años 80 la idea de la extensión agraria se podría resumir en que los pequeños agricultores, como resultado de la descomposición del sistema asociativo impuesto por la reforma agraria de los 70, no saben cultivar o desconocen tecnologías que les permitirían ser más productivos; la tecnología se importa o se desarrolla, se ajusta y valida en los centros de investigación públicos y algunas universidades asociadas; las tecnologías se transfieren y extienden entre los pequeños agricultores a través de una legión de extensionistas, una suerte de apóstoles de la productividad agraria, capaces de visitar las chacras campesinas allí donde éstas se encuentren. Este enfoque era productivista y tomaba muy poco en cuenta qué le interesaba a los mercados, fomentaba la homogeneidad y el monocultivo y era intensivo en la introducción de insumos externos a la finca. Otras ideas fuertes eran que la extensión agraria debía ser universal y un bien público que se asociaba a la responsabilidad del Estado de asegurar la seguridad alimentaria de toda la población, principalmente de las ciudades y se consideraba que debía ser gratuita. A inicios de los 90 la hiperinflación y el desorden insostenible de las finanzas públicas obligó a desmontar todo este tinglado. No era cierto que la mayoría de agricultores no sabía cultivar o ignoraba por completo las opciones tecnológicas. Muchos agricultores experimentaban en sus parcelas o copiaban experiencias exitosas en procesos de mejora continua. Cuando se conversaba con los agricultores en el campo, más que reclamar el derecho a ser asistidos, demandaban información, sistemas regulatorios adecuados para defenderlos de la adulteración de insumos y semillas, plataformas comerciales y la oportunidad de efectuar las consultas que consideraban pertinentes a profesionales calificados. Los agricultores sentían rechazo por el modelo de extensión vertical, por el abismo cultural que los separaba de profesionales y las mujeres del campo eran prácticamente ignoradas, incluso por las extensionistas. Pese a lo anterior sería mezquino no reconocerle méritos a la experiencia del extensionismo masivo de los 80. Pero era claro que a inicios de los 90 el modelo era insostenible. El gobierno de los 90, que hizo los ajustes y reformas del Estado, desarmó toda la institucionalidad existente. Sin embargo, y a instancias del FIDA, se ensayaron dos modalidades de intervención originales que modificaron el concepto de lo que eran las labores de extensión. El primero fue el programa FEAS el cual consistía en un subsidio a la contratación de asistencia técnica privada por parte de los pequeños agricultores que introdujo el enfoque de demanda. El otro proyecto MARENASS, introdujo adicionalmente un importante concepto de gestión pública y tuvo como objetivo crear un reconocimiento al esfuerzo premiando las mejores prácticas de conservación de los recursos naturales y productivos. En los inicios del 2000 surge el proyecto INCAGRO que se nutrió de estas ideas y experiencias en un contexto en cuando se había producido un importante cambio en la conducción política del país. También emergió un sector pujante de medianos y grandes agricultores que habían resuelto sus problemas importando tecnología y haciéndose cargo del extraordinario crecimiento de la agroexportación. El proyecto INCAGRO, Innovación y Competitividad para el Agro Peruano, financiado por el Banco Mundial, que se orientaba a dos fines fundamentales. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 32 Recuadro 3 (continuación) Uno, subvencionar la investigación agraria (básica y aplicada) a través del concurso de proyectos. El otro a promover un mercado de servicios a la innovación a través de mecanismo de una extensión privada contratada por los propios productores organizados. La identidad de INCAGRO estuvo asociada al concepto de innovación y tuvo el mérito de haberlo introducido en la agenda agraria del país. El esquema de servicios desarrollado por INCAGRO combinaba la idea de un plan de servicio que era cofinanciado y éste debía incidir en el plan de negocios. Este es un aspecto capital cuando hablamos de extensión. El proyecto fortaleció diversos esquemas asociativos para la exportación o la venta a plantas industriales que han contribuido a recuperar y posicionar cultivos tradicionales (papas nativas, quinua, kiwicha, camucamu). También se ha procesado y envasado con marca, productos como la panela, el charqui y la chalona, y las menestras. Se ha fortalecido las crianzas con la difusión de razas mejoradas del cuy y su crianza intensiva, la acuicultura y apoyando al lanzamiento o potenciación de la producción artesanal. En cuanto a la población objetivo y actores públicos y privados INCAGRO estaba orientado a la pequeña producción, pero no le hacía asco a los productores más grandes puesto que los esquemas de fondos concursables son muy flexibles; lo gremios de empresarios agrícolas se aliaron con un organismo público de gran credibilidad. Este fue el caso del espárrago. También se logró una amplia participación de empresas proveedoras y de transformación, de exportadores, de la academia y ONG con un esquema amplio de promoción de alianzas estratégicas que sirvieran de sustento de los proyectos presentados a INCAGRO. El proyecto, en términos prácticos, no reportaba beneficios políticos claros pues no eran funcionarios públicos los que decidían a quién se financiaba, en qué y en dónde; los recursos se asignaban por méritos. Lamentablemente INCAGRO estaba afectado por una dramática orfandad y culminóo el proyecto con la conclusión de los fondos del BM. Las evaluaciones de INCAGRO señalan que fue un proyecto exitoso que debió continuar, y cuyo merito más importante fue el de acompañar las ideas y proyectos de las personas y crearles un ambiente propicio para la experimentación técnica y comercial, reducir los riesgos asociados a la innovación, propiciar la cooperación horizontal y vertical entre los diversos agentes y una actuación transparente y responsable orientada a resultados. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 33 Recuadro 4. Consolidando la apicultura como herramienta de desarrollo-Argentina por (por Enrique Bedascarrasbure-INTA). La apicultura es una actividad que no utiliza tierra, puede realizar un aprovechamiento no extractivo de los bosques y en su sentido amplio aporta a la economía y a la sociedad mucho más que miel y quizá en esas externalidades radiquen parte de los desafíos más relevantes del sector apícola argentino. La tendencia de la producción a nivel de los principales competidores, sumada a canales comerciales concentrados en unas pocas empresas dedicadas a exportar miel a granel, sin ningún grado de diferenciación y destinadas a segmentos de la demanda de bajos precios relativos, trajo como consecuencia de que no se prestara atención a la calidad, generando una apicultura crecientemente dependiente de productos químicos que hizo su eclosión en la llamada “crisis de los nitrofuranos”. El 97% de los apicultores argentinos son pequeños productores, manejando menos de 500 colmenas. La estrategia de intervención se basa en un equipo de I+D conformado por los investigadores del INTA y Universidades que conforman el Programa Nacional Apícola (PROAPI), articulando con las Áreas Estratégicas de Tecnología de Alimentos, Recursos Genéticos y Agroindustrias. El equipo interactúa con los promotores y agentes de proyecto del Programa Federal de Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) en los Centros Regionales. De ese modo, mientras el PROAPI se para sobre la cadena ocupándose de la competitividad, la red de técnicos territoriales garantiza el proceso de transferencia e innovación con equidad en los territorios. La Planificación Participativa, resultó una herramienta de gran valor tanto para el funcionamiento del equipo y sus articulaciones, grupos, red de escuelas, clúster. Desde el punto de vista de la gestión de la organización, la metodología de trabajo propone la evolución desde grupos de asistencia técnica, mayoritariamente originados a partir de la articulación con ProFeder, hacia empresas locales y de allí a Aglomerados Productivos, “Clústeres Blandos” o similares. PROAPI se basa en la combinación de los componentes estratégicos del INTA de I+D (I+D+i) diferenciando la innovación Transferencia/ Extensión, Cooperación Institucional y Vinculación Tecnológica. EL PROAPI coloca a la Innovación en el foco de la estrategia porque considera al proceso de innovación como la base del desarrollo rural sostenible. Con el enfoque de la “economía del aprendizaje” combina innovaciones tecnológicas con cambios sociales, culturales y políticos, implementando estrategias asociadas a la conformación de redes, clúster. Por otro lado mientras el PROAPI trabaja sobre la competitividad de la cadena de valor, el ProFeder garantiza la inserción para el desarrollo del territorio; en dicho marco el grupo aparece como célula básica del proceso de organización y el técnico o promotor como cadena de transmisión entre la generación del conocimiento y la innovación en los territorios incluyendo una Red de Escuelas Agropecuarias; la Tecnicatura Universitaria en Producción Apícola, pensada específicamente para las necesidades de los Promotores e implementada en forma conjunta con la Universidad Nacional del Centro. El proceso de innovación tecnológica abarca toda la cadena de valor. Sin lugar a dudas el principal logro consiste en la innovación institucional que permite viabilizar el proceso de innovación tecnológica a partir de una adecuada articulación de los equipos de I+D a nivel del PROAPI con los grupos de apicultores de ProFeder visualizando con mayor claridad la necesidad de articulación cadena/territorio y coloca el “foco” de la estrategia en el proceso de innovación alcanzado la participación de 300 grupos en las regiones. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 34 Recuadro 4. (continuación) El nivel más maduro en la innovación institucional se expresa en el Clúster Apícola NOA/Centro, con sede en Tucumán, formalizado como una Asociación que involucra, además de 600 pequeños apicultores (entre ellos varias comunidades indígenas) nucleados en siete Cooperativas; a mas de 20 Municipios, Gobiernos Provinciales de Jujuy, Salta y Tucumán, Universidades Nacionales de Jujuy y Tucumán y gobierno nacional a través del INTA, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el marco del Clúster se logró una adecuada vinculación con los mercados con la Certificación de Fare Trade Labeling Organzation (FLO) que ha facilitado la exportación directa de todo lo producido a mas de 15 países entre los que se encuentran algunos tan exigentes como Japón, Canadá, Alemania, Bélgica o Italia. Entre los resultados relevantes del PROAPI se destaca que ha reducido la mortandad de colmenas de más del 30% a valores inferiores al 10 % permitiendo aumentar los ingresos por colmena un 31,83 %, con solo un 2,07 % de incremento en los gastos. Pero además, la gestión de la calidad le ha permitido al sector apícola argentino diferenciarse de su principal competidor (China) en el mercado mundial de miel, con un significativo incremento en el precio que duplica al de la miel china y supera a la de otros competidores de Latinoamérica. Se han producido importantes avances en aspectos relacionados con la articulación de los actores del sector en los territorios, con 75 grupos aplicando el sistema de gestión de la calidad y 29 exportando su producción en forma directa. La experiencia de articulación resulta un típico modelo “gana – gana” donde no solo se logró el objetivo de aportar al desarrollo de los territorios sobre la base de una cadena competitiva sino que además permite tanto al PNADT como al PROAPI mejorar su capacidad de intervención con una notable complementación de recursos y capacidades caracterizado todo esto casi exclusivamente por microempresas. El caso es replicable. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 35 Algunos aspectos destacables Las experiencias revisadas y otros casos en estos países dan pie para destacar varios aspectos relacionados con la institucionalidad de la extensión. Algunos de éstos son: No basta contar con abundantes recursos naturales, conocimientos, tecnologías, programas aislados y un buen número de profesionales extensionistas o prestadores de servicios de asesoría técnica, así como productores motivados hacia el cambio, si no se cuenta también con políticas, marcos institucionales, programas concretos y capacidades de gestión para el desarrollo de la investigación, la extensión y la innovación. La conjunción de esfuerzos públicos y privados es completamente necesaria y productiva; en estos tiempos es difícil ver un modelo de gestión de la extensión netamente público sin que participen activamente los productores y el sector privado. La innovación en los territorios y cadenas, en lo que a conceptos y paradigmas se refiere, es el ámbito para focalizar integralmente y efectivamente los procesos de investigación, transferencia de tecnología, servicios de extensión, y la articulación entre ellos, muchas veces distanciados el uno del otro. La extensión será más efectiva si va acompañada de la existencia de clústeres de servicios agropecuarios, incluida la financiación de proyectos. Aunque siguen apreciándose desarticulaciones entre el proceso de investigación y extensión, hay estrategias y marcos institucionales que ayudan a corregir esta situación, como se deriva de algunos casos. La innovación, como marco y fuerza jaladora, contribuye a mirar objetivos comunes y a vincular actores y procesos bajo alianzas. El contar con planes estratégicos de mediano plazo, como el caso del INTA y propiciar evaluaciones de impacto de la extensión toman mucha importancia en la continuidad de los programas y ajustes en los mismos. La evaluación de impacto en sus diferentes dimensiones, entre ellas la institucional, es muy relevante para los procesos de toma de decisión, entre otras cosas para decidir si se cierran o abren programas. El Estado debe apostarle fuerte a apoyar estos servicios y promoverlos. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 36 Los recursos externos de la banca multilateral a veces son necesarios, pero el estado debe prever la sostenibilidad de la institucionalidad y programas exitosos cuando no se cuenta con ellos. Es importante moverse en dirección a asistir a los productores, para luego darles más participación en la tomas de decisión de sus demandas y servicios, hasta lograr luego el empoderamiento de los mismos. América Latina y el Caribe presenta una gran gama de de experiencia en extensión, sobretodo en algunos países, como para compartir experiencias y ayudarse unos a otros mediante la cooperación recíproca. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 37 5.-Extensión rural bajo el enfoque de innovación agrícola Esta sección intenta enfatizar elementos que actúan como fuerzas de tracción y envolventes, y que ayudan a integrar procesos de cambio tecnológico, otrora lineales y desarticulados, como la investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y la extensión agrícola, en varios países. El contar con propósitos mayores y nuevos paradigmas puede ayudar a dicha articulación si además se logra la voluntad política, el convencimiento de los actores y una actitud positiva hacia el cambio. No hay duda que uno de los grandes propósitos es alcanzar el desarrollo en general, y más aún el desarrollo sostenible y competitivo de la agricultura y el medio rural. Desde la óptica tecnológica, el desarrollo de una agricultura y ruralidad “con conocimiento” y bajo el paradigma de la innovación, se constituye en un norte muy importante. Pero no se trata de la innovación per se o de cualquier innovación, sino de aquellas cuyo aterrizaje se da, por ejemplo, en el ámbito de cadenas de valor y territorios rurales (ver Recuadros 2 y 4). Esto implica revisiones de enfoques y nuevas opciones de políticas así como de arreglos institucionales e instrumentos apropiados tanto para la investigación como la extensión rural (Figura 5). Figura 5. Innovación para el desarrollo Figura 5. Innovación para el desarrollo Futuro sustentable de la sociedad DESARROLLO SOSTENIBLE INNOVACION Cadenas /Territorios Dimensión Ecnomica estrategia tecno-productiva Dimension Socio cultural Políticas e Institucionalidad Dimension Ecologico-ambiental Fuentes: Emilio Ruz-PROCISUR-IICA.2010; PlanAgro 2003-2015 -Agromatriz, IICA. Adaptado y complementado por EAlarcon y ERuz. El modelo lineal, que privilegió la generación y transferencia de tecnología agropecuaria en décadas pasadas, fue visto como casi la única fuente de innovación para la agricultura. Si bien ese modelo permitió logros importantes, es insuficiente hoy en día para enfrentar la problemática y oportunidades de la agricultura y la vida rural desde la perspectiva tecnológica. Esa visión, centrada en la oferta de conocimientos, propone que el proceso necesario comienza con la investigación básica, para generar conocimientos fundamentales que se deben entregar a los laboratorios u otros centros encargados de desarrollar aplicaciones concretas orientadas a solucionar problemas previamente concebidos o identificados por la propia unidad de investigación. Estas aplicaciones son luego validadas y probadas a nivel de finca por unidades de desarrollo para, finalmente, ser transferidas a los productores, bajo servicios de transferencia, y/o asistencia técnica y/o exten- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 38 sión. Los productores se constituían en cierta forma como espectadores pasivos en todo el proceso. Se buscó modificar este modelo, involucrando a los usuarios de los resultados de la investigación desde las etapas más tempranas del proceso mediante estrategias de investigación participativa. Ello permitió dar una mejor atención a las demandas de la producción, pero siguió manteniendo el enfoque de la innovación centrada solamente en la investigación agropecuaria, y dentro de ésta, prioritariamente en la solución de problemas de producción primaria del campo. Es decir, no existió del todo una visión integradora y más completa en un nivel supra al proceso lineal investigación, transferencia y extensión, para impulsar el cambio tecnológico. Sin embargo, algunos países e instituciones ya lo vienen haciendo, trabajando en ámbito de la innovación agrícola y rural y bajo el contexto de gestión de cadenas de valor y de territorios rurales.9 En consecuencia, una nueva extensión agrícola/rural tiene el desafío de mirar condiciones agroecológicas y socioeconómicas particulares y con especificidad de sitio, actividades agropecuarias en el ámbito de diferentes tipos de agri-culturas, atender la demanda, involucrar como actor protagónico al usuario/beneficiario, entre otros aspectos. Ello requiere del desarrollo y aplicación de tecnologías “duras” pero también de tecnologías “blandas”, estas últimas importantísimas, entre otros aspectos, para el desarrollo de capital social y la movilización de conocimientos. Diversos grupos de interés de la agricultura y lo rural, en los últimos tiempos destacan que más que una agricultura tecnificada, el reto está en alcanzar una “agricultura con conocimiento”, sustentada por adecuados procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) (FORAGRO, 2010). Ese “conocimiento” es agrícola y no agrícola y debe propiciar mejores condiciones de vida, mayores ingresos para los productores rurales y también beneficios para los consumidores y en general para la sociedad. Para enfrentar los retos anotados no es suficiente contar sólo con procesos de generación y transferencia de tecnología, ni de extensión bajo el concepto inicial de simplemente “extender” el conocimiento de universidades y centros de excelencia a los productores. Es necesario interiorizar un nuevo paradigma sobre el cambio técnico en la agricultura sustentado en la innovación tecnológica, que reconozca la existencia de una verdadera 9 Este escrito no ahonda en el tema de cadenas y territorios rurales porque ha sido tratado y documentado por expertos en estos temas en múltiples escritos. Sin embargo, sí es importante recordar que la innovación ocurre a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor, o sea desde la finca y su base de recursos naturales hasta el plato en la mesa, o sea desde productores hasta consumidores, y que los procesos en dichos eslabones son interdependientes y se retroalimentan. En cuanto a los territorios se recuerda también que: i) estos corresponden a un espacio geográfico, que disponen de fuente de recursos naturales y materias primas, ii) tienen una población con distintivos culturales y que dan asiento a actividades económicas, entre ellas la agricultura como muy importante, iii) dan lugar a relaciones sociales y de producción y consumo, iv) se dan un conjunto de asentamientos que interactúan entre sí y con el medio externo en términos de conocimientos, mercancías, actividades recreativas, etc. y por último, v) se desempeña en el ámbito de marcos jurídicos, locales, regionales y nacionales; vi) existe un conjunto de actores y organizaciones público y privados que forman un sistema institucional, vii) en los territorios hay otras múltiples actividades económico-productivas (Méndez y Marlon, 2006). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 39 revolución científica y tecnológica, el surgimiento de nuevos actores institucionales, los nuevos roles del sector público y del privado, y el requerimiento de capacidades, no sólo para la generación y transferencia de tecnologías, sino también para la negociación, la adquisición y la adaptación de éstas tecnologías. El nuevo paradigma transita desde un modelo anterior de tipo lineal, a otro más integral y sistémico, y parte del reconocimiento de que existen diferentes fuentes de tecnología y formas para acceder a ellas. Considera el contexto de un mundo en que los grandes impactos en la producción y distribución de bienes y servicios se logran mediante esfuerzos de organizaciones tecnológicas consideradas individualmente, pero que incluye la participación bajo el arreglo en red de otros actores y da especial relevancia a la demanda de tecnologías por parte de los productores. La innovación asume un papel central como hecho económico y social para el logro de mejores condiciones de vida y para alcanzar la competitividad de la agricultura y del medio rural. La Figura 6 muestra los principales actores de un sistema nacional de innovación. El concepto de innovación, aun cuando surgió originalmente en el ámbito industrial, ha venido incorporándose crecientemente al desarrollo agrícola, aunque no con la celeridad necesaria, y replantea el papel de las instituciones de generación y difusión de tecnologías y conocimientos, aquellas de extensión y sus interrelaciones. Por otra parte, propender por la innovación tecnológica implica abrir el “espacio institucional” incorporando al productor como fuente de conocimiento e innovación, así como a diversos actores con diferentes roles, pero que interactúan entre sí bajo un propósito común que es disponer de conocimientos que permitan la toma de mejores decisiones en el espacio o territorio rural y a lo largo de la cadena de valor. Se parte de la base de que la innovación realmente ocurre en la finca y/o empresa agropecuaria cuando el conocimiento es llevado al mercado, cualquiera que este sea, y/o hay apropiación social de nuevos productos o procesos que se traduzca en una mejor calidad de vida. (Alarcón et al 2000; OCDE, 2005) Es importante recalcar que una nueva institucionalidad orientada a la innovación debe procurar movilizar conocimientos y tecnologías de diversas fuentes y actores, como es el caso de las propias instituciones del sistema científico-tecnológico, proveedores de servicios tecnológicos, aquellas que desarrollan extensión, los productores como fuente importante de saberes y destrezas, entre otros. Es exactamente en la formación de redes en donde se insertan los productores agropecuarios, incluidos los de pequeña escala, que pueden y deben articularse como parte del agronegocio, lo cual pasa cada vez más por su vinculación dinámica a las cadenas productivas. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 40 Figura 6. Actores de los sistemas nacionales de innovación Fuente: Adaptado de Lindegaard (1997) Bajo este enfoque es recomendable ver e instrumentar la extensión rural y los servicios de asesoría técnica, es decir, en el ámbito de la innovación y de la configuración de sistemas nacionales y locales de innovación, promoviendo que los cambios institucionales se hagan con inclusión social, sobre todo en comunidades vulnerables, pobres y excluidas. Ello pasa también por cambiar el viejo modelo unidireccional donde el conocimiento venía de un “sabio” o especialista y se transmitía o extendía a un agricultor “espectador” y a veces visto como inexperto. Los modelos que surjan, según cada situación y país, deben ser incluyentes y participativos, y promotores del reconocimiento de los saberes locales y la capacidad innovadora del productor. Como corolario de esta sección, se destaca que la innovación no ocurre por sí sola. La extensión es muy propicia para facilitar la innovación, por ejemplo facilitar la organización de la demanda por parte de los productores. Por un lado, la innovación como concepto fuerza contribuye a aglutinar y articular procesos antes desvinculados; por otra parte implica que la institucionalidad pública-privada propicie no sólo la difusión de conocimientos y participación de los productores en los servicios asociados con el cambio tecnológico, sino que caminen hacia facilitar la apropiación de estos procesos y el que dichos productores se empoderen de dichos servicios (ver recuadro 3). Es útil repasar la experiencia australiana la cual parte de la base que la extensión al fin y al cabo busca lograr cambios y es importante saber cómo es que se logran los mismos. También la experiencia holandesa que incluye la innovación como propósito y usa sus atributos para la extensión. Marsh y Panell (2000) en un análisis crítico de las políticas de extensión postulan algunas condiciones para que se incorporen innovaciones agrícolas: Conciencia no sólo de que la innovación existe sino que es de potencial relevancia para el productor. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 41 Contrarrestar la natural condición de evitar el riesgo, mostrando que es viable ensayar la innovación y que vale la pena. Reconocer por parte del productor que si bien busca rentabilidad debido a la innovación, también satisface sus objetivos desde una perspectiva más amplia en lo social, ambiental, institucional. Estos aspectos refuerzan aun más el concepto de atender demandas e intereses de los productores y su participación activa en los procesos de cambio tecnológico. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 42 6.-El término extensión y la gestión del conocimiento 6.1. Denominaciones de la extensión Los servicios de asesoría en el campo tecnológico agropecuario que se han prestado principalmente por el sector público a los agricultores rurales han tomado varios nombres y connotaciones a lo largo del tiempo según regiones y países de ALC. Por ello algunas veces en la literatura algunos autores se han referido al “complejo transferencia de tecnología/asistencia técnica/extensión agropecuaria o rural” no necesariamente en el sentido de que sean sinónimos o los mismos servicios, sino para señalar que hay diferentes tipos, matices en su contenido y denominaciones al igual que para su diseño, alcance y modus operandi (ver recuadro 1) (Alarcón et al, 1998b). Esta discusión se ha planteado de manera amplia por Cano (1998) en un intento por buscar la visión para el año 2020 sobre la extensión agropecuaria, en el marco de un encuentro regional en Costa Rica a mediados de la década de los noventa del siglo XX. Para algunos no relacionados directamente con el tema, pero que inciden en procesos de toma de decisión para el diseño de políticas y emprender programas de apoyo técnico rural, estas denominaciones pueden parecer cuestión de semántica, pero para otros tienen connotaciones y alcances diferentes en términos de conceptualización, cobertura y entrega del servicio a los productores rurales. Por otro lado, el propio término de extensión, sin especificar su alcance, también se complementa con diversos calificativos como extensión rural, extensión agrícola, extensión territorial o simplemente extensión10. Nuevamente los términos tienen implicaciones más allá del simple nombre, y en varios casos los programas que se crean para cumplir con las funciones de extensión cambian con el tiempo. Lo contrario también sucede en otros casos, como el sistema de extensión públi10 Definiciones y/o connotaciones de la extensión. Hay varias definiciones que han venido evolucionado con el tiempo. Una de las más tradicionales en los Estado Unidos es la relacionada con la forma y contenido para “extender” la Universidad a la personas y la comunidad; también con proveer conocimientos basados en la investigación así como información y educación para ayudar a la gente y a ayudarse a ellos mismos (Ferrer, 2008, AIAEE). Otra se refiere al servicio o sistema por el cual se asiste a los habitantes rurales por medio de procesos educativos para mejorar sus métodos y técnicas de producción, incrementar la misma en términos de eficiencia y mejoramiento de los ingresos y mejores condiciones de vida (Stantiall y Paine, New Zeland). Otra de Rolling (1988) se refiere a una intervención profesional y educacional por parte de una institución para inducir cambios en el desarrollo de presumible utilidad pública o colectiva. Otra con mayores connotaciones técnico-productivas indica que la extensión cumple la función de facilitar el acceso al conocimiento, información, y tecnologías a los agricultores y sus familias, sus organizaciones y otros actores de las áreas rurales como intermediarios, acopiadores, procesadores. Para ello necesita una interacción sistemática con contraparte, de investigación, educación que crea y/o fortalecen habilidades y destrezas técnicas, organizacionales y de gestión (RIMISP-GFRAS citando a Ian Chistopholus, 2010) Otra conceptualización importante para el entorno del siglo XXI señala que la extensión agrícola consiste en facilitar las interacciones y en desarrollar sinergias dentro de un sistema global de información en el que participan la investigación agrícola, la enseñanza agrícola y un vasto conjunto de proveedores de informaciones económicas. Busca mejorar las capacidades de iniciativas individuales y colectivas de los productores, facilitando y permitiendo a corto plazo un mejor acceso a soluciones técnicas, y a largo plazo, estructurar su búsqueda continua de innovaciones (Grupo Neuchatel, 2003) www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 43 ca del Estado de New York en los Estados Unidos, cuyo nombre incluye el término extensión desde hace 95 años a pesar de su evolución. En la Reunión de Extensión en la Región Sur: Diálogo de Saberes organizada IICA-INTA el2009), se discutieron importantes aspectos conceptuales sobre la extensión, sus posibles escenarios y también sobre los términos para denominarla. Por ejemplo, uno de ellos se refirió a la denominación extensión agraria, y se planteó como más asociado con la modernización de la agricultura, el agronegocio y la provisión de alimentos a nivel mundial, y como un servicio con características agroempresariales pero con responsabilidad social. El término extensión rural se daría más comúnmente bajo un escenario de desarrollo, asociado con la atención a la agricultura familiar, producciones diferenciadas según las condiciones agroecológicas, promoviendo la inserción de esta agricultura en las cadenas agroalimentarias. La misma prevé una interacción de instituciones de diversa índole con interacciones permanentes, y con protagonismo de las universidades, instituciones con funciones sociales y cooperativas, entre otras. En los últimos tiempos ha tomado fuerza el término servicios de asesoría técnica, extensión y servicios de asesoría técnica o, más general, servicios de asesoría agrícola. Esto se ha hecho en un intento por denotar un cambio en el alcance de la extensión, como se señaló en la sección 5 del presente documento, al pasar de incluir solamente aspectos de productividad y educación, a considerar también el nivel de finca para afrontar nuevas demandas, sobre todo de la agricultura de pequeña escala y familiar en temas como vínculos con los mercados, desarrollo de capital social y de empresarialidad, uso y sustentabilidad de los recursos naturales, atender la especificidad de la clientela como el caso de las mujeres productoras, jóvenes rurales, población indígena, entre otras. En cuanto al término de servicios de asesoría agrícola técnica, Birner et al (2006) de para IFPRI ha venido trabajando en establecer y probar un marco para analizar dichos servicios de índole plural a nivel global, bajo el planteo de que hay que pasar de identificar la “mejor práctica” a encontrar aquellas que “mejor se ajustan” a determinadas condiciones. Define servicios de asesoría agrícola como el conjunto completo de organizaciones que apoyan y facilitan a los actores involucrados con la producción agrícola para solucionar problemas y obtener información, habilidades y tecnologías para mejorar su bienestar y condiciones de vida. 6.2. Gestión del conocimiento y TIC Conocimiento y aprendizaje En la actualidad abunda la información de todo tipo, pero también es cierto que se necesita información confiable y comunicación efectiva para que haya aprendizaje. Por lo tanto los aspectos información, conocimientos y aprendizaje deben ser parte funda- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 44 mental de los servicios que apoyan el cambio tecnológico, y particularmente de la extensión y servicios de asesoría rural para la innovación. Gestionar información para la investigación y transferencia de tecnología es distinto a gestionar la información para la innovación, en el entendido de que ésta ocurre en la finca o empresa agropecuaria, y más aun, a lo largo de la cadena de valor. Este principio debe ser tenido en cuenta en la organización y gestión de las diversas formas de hacer extensión como muy importante para lograr que la innovación ocurra. Por otro lado, también se necesita crear o impulsar un ambiente que posibilite la interacción para compartir conocimientos y fomentar el aprendizaje. Estos principios deben ser parte fundamental de la organización y gestión de la extensión moderna. No obstante la heterogeneidad de los modelos y procesos de cambio institucional para la extensión que se han dado en ALC, que no permiten visualizar un solo patrón sino varios, existen elementos que identifican una línea común en la nueva dinámica de organización de las actividades de extensión e innovación. Esta línea se refiere a propiciar el “compartir conocimientos” (knowledge sharing) y la “formación de redes” para propiciar la cooperación mediante diferentes arreglos que busquen las ventajas del aprendizaje colectivo y de la complementariedad de actores y activos. La construcción y gestión de redes permite abandonar como enfoque único la oferta de conocimiento de forma unidireccional investigador, transferidor, productor – o “generación de conocimientos para adoptar”, por otro que privilegie el "aprendizaje compartido". La nueva extensión debe promover redes entre productores, y entre estos con otras fuentes proveedoras de tecnologías cuya meta sea compartir, afinar y circular múltiples habilidades y conocimientos para la solución de problemas específicos de índole técnico, económico y social. Pareciera que el término extensión rural, si es que no se emplea otro más amplio como el de innovación rural, sería el que denotaría un rol de mayor alcance para el proceso de extensión. Aun así, la extensión vista sólo desde la perspectiva de “extender” el conocimiento de las universidades o centros científicos a los productores rurales correspondería hoy en día para ALC, con sus necesidades y oportunidades, a una concepción reducida de lo que hoy en día es necesario para apoyar a la agricultura de pequeña escala y familiar. A su vez el término de extensionista para la profesión que cumple dicho rol, de acuerdo a los nuevos desafíos y retos, tampoco sería el mejor. Se podría pensar que es más apropiado hablar de “agentes de extensión y gestión del conocimiento” o quizás “agentes o gestores de innovación tecnológica”. Nuevas herramientas para la información en la extensión. La nueva extensión debe combinar el uso de herramientas tradicionales con las nuevas, y en este último caso se hace referencia especial a las nuevas tecnologías de información y comunicación, TIC. Como principio se postula que estas tecnologías deben desarrollarse y organizarse en forma tal que se fomente su uso por parte de los usuarios y ser amiga- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 45 bles. Las TIC no sustituyen al extensionista o al agente de innovación. De hecho, desde los comienzos de la extensión en el siglo pasado se usaron TIC, como radio y televisión, pero también el contacto cara a cara entre el extensionista y el productor rural. Entre las nuevas TIC se destacan la telefonía celular y el uso internet. La primera ha tomado mucha fuerza, pero la segunda, a nivel del sector rural, no ha penetrado suficientemente en los países de ALC, salvo casos como Uruguay, Chile, Argentina, Panamá (Rodríguez, 2009, citando cifras de Latin Bussines Chronicle). Es importante destacar que dichas TIC son en esencia aplicaciones técnicas, y el reto está en promover un cambio cultural y facilitar las mismas como un servicio público o público-privado, pero a precios razonables para evitar al máximo la exclusión y beneficio de unos pocos. Espindola (2005) cita cerca de 7 tecnologías y herramientas, “nuevas” y tradicionales, como e-radio, educación a distancia, e-grupos, e-redes, foros electrónicos, campañas electrónicas, monitores a distancia, centros virtuales de negocios. La idea central en todo ello es propiciar mayores y mejores conocimientos y viabilizar un contacto más continuo con los productores rurales por parte de quienes prestan los servicios de extensión rural y asesoría rural. Es importante prever que el uso generalizado de las nuevas TIC en los servicios de extensión como bien público en ALC tendrá que superar algunas barreras, como las tendencias de privatización de la información e impulsar la democratización de los servicios a través de estas técnicas en apoyo a la agricultura de pequeña escala y familiar, cliente prioritario de los servicios de extensión del estado. Con el advenimiento de internet y otras tecnologías de información y comunicación surge una nueva paradoja de más información y un nuevo dinamismo en su circulación, pero sin resolverse la falta de libre acceso a la misma y compartirla libremente. Si los países de la región apuestan al desarrollo de una “agricultura con conocimiento”, las estrategias de gestión del conocimiento y la información, apoyándose en las viejas y nuevas TIC, para efectos de la extensión, deben examinar dos aspectos: la infraestructura existente o prevista por los servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo la existencia de la simple comunicación telefónica en el ámbito rural, y las tendencias de la privatización de la información desde la óptica de las ventajas y desventajas que conlleva para sectores menos favorecidos del campo. La posibilidad es que la “extensión” juegue una especie de papel de “facilitador”, promoviendo el desarrollo de capacidades para usar las TIC y el acceso a información relevante, por ejemplo estableciendo servicios de e-extensión donde sea viable. Para ello, los propios servicios deben involucrarse más activamente en apoyar esfuerzos de telecomunicaciones rurales y de sensibilización sobre estas técnicas a los clientes de la extensión, bajo la premisa de lograr el uso de la información para mejorar la toma de decisiones en sus fincas; es decir, información para saber qué producir, cuáles son los riesgos, por ejemplo derivados del cambio climático, cómo producir y transformar, y cómo y a quién vender. Todo ello implica una nueva visión y capacidades de la extensión dónde la información es clave. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 46 7.-Algunos elementos para el desarrollo institucional de la extensión Promover el desarrollo e incorporación efectiva de innovaciones tecnológicas y, en este contexto, modernizar los servicios de extensión rural y de asesoría técnica, implica impulsar en forma acelerada el desarrollo de innovaciones institucionales, gerenciales y organizacionales. Las secciones que siguen tocan algunos elementos relacionados con el desarrollo de innovaciones institucionales que ya vienen gestándose en algunos países que están renovando los servicios de extensión rural. Los temas que se tocan a continuación, en parte son inspirados por la interacción de los autores con autoridades, profesionales y organizaciones de productores, que plantean necesidades y demandas de cooperación técnica desde la óptica institucional para la revitalización de dichos servicios. 7.1. Políticas e innovaciones institucionales micro, meso y macro Las innovaciones institucionales para la investigación, extensión y la innovación tecnológica son de índole micro, meso y macro (Salles, 2007). Las de tipo micro se refieren al interior de las instituciones, como sería la organización y reforma de un INIA, o la reorganización de un servicio de extensión o instituto para prestar el servicio, o los cambios al interior de una organización asociativa de productores en un territorio para participar y beneficiarse de los servicios tecnológicos. Las de índole meso se refieren a la interface entre actores institucionales u organizaciones, bien sea a nivel de sistemas locales, nacionales o internacionales, y los arreglos institucionales para fomentar su interacción. El trabajar en el ámbito de la innovación, que implica la acción concertada de varios actores, alianzas público privadas y redes de conocimiento es un ejemplo de las innovaciones meso. Las innovaciones de índole macro tocan principalmente aspectos externos a las organizaciones y tienen que ver con políticas, normas, incentivos, financiación, entre otros y aquellas de política que tienen implicaciones intersectoriales. En el caso de México, han venido siendo muy importantes las reformas de tipo macro, entre otras. El país tiene el reto de vincular mucho más la investigación y la extensión, dado que a nivel estatal estas funciones se coordinan en dos ministerios. Aun así el país esta caminado hacia un sistema nacional de extensión (ver recuadro 1). Se puede contar con políticas de investigación, transferencia, extensión y hasta de innovación, pero si en las prioridades y planes de desarrollo de los estados no están señaladas políticas de desarrollo sectorial integrales y entrelazadas (reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, agricultura, desarrollo rural, ciencia y tecnología, educación, para citar algunas) poco se avanzará. El anclaje “hacia arriba” de políticas de extensión rural y sus instrumentos es clave con la participación de planificadores y decisores de política. Pero aun más clave es el anclaje “hacia abajo”, o mejor aterrizaje a nivel local en los territorios con la participación de los usua- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 47 rios/beneficiarios/clientes. Muchas veces hay contradicciones entre las políticas nacionales y el interés y prioridades de los productores involucrados en la producción a nivel de territorios y cadenas de valor. Otro ejemplo del nivel macro es la definición del rol del estado y la decisión de llevar adelante una función pública o pública-privada, para atender a la agricultura de pequeña escala y familiar, por ejemplo a través de un sistema nacional de innovación tecnológica, y en este ámbito explicitar un sistema de extensión rural o de asesoría técnica. Se insiste en que las reformas a la extensión, ante el exigente entorno de la agricultura y el medio rural, deben contemplar los niveles micro, meso y macro, según el caso que corresponda. De lo contrario puede incurrirse en cambios o mejoras que no dan del todo respuesta a los vacíos institucionales existentes. Por otro lado, puede ser que los cambios pretendidos no conduzcan a soluciones integrales y se terminen desarrollando innovaciones institucionales que quedan incompletas, y que pueden con el tiempo resultar en organizar servicios de extensión ni efectivos ni sostenibles. 7.2. Lo público y lo privado de la extensión Bienes públicos, privados y mixtos La extensión como bien público o privado se ha visto principalmente desde la óptica de quien provee el servicio, el estado o el sector privado, y menos desde otros ángulos como la apropiabilidad o la integración de esfuerzos entre gobierno, sector privado y en general la sociedad civil. Los bienes públicos, desde una perspectiva económica, son aquellos definidos por su accesibilidad a todos, sin hay exclusión. Los privados son lo contrario, o sea que no todos acceden a los mismos, y el uso que haga alguien de ellos disminuye la disponibilidad para otros; el precio que se ponga a dichos bienes puede constituirse en una barrera de exclusión para quienes no pueden o quieren pagarlos. El conocimiento en varias de sus formas puede considerarse como bien público, pero ello no es óbice para que pueda ser apropiado y se convierta en un bien privado. Por otra parte, está la categoría intermedia, reconocida en los últimos años como bienes semipúblicos, mixtos, o bienes club que pueden ser derivados de la acción colectiva público-privada, que aunque satisfacen la accesibilidad característica del bien público, pueden producir beneficios concentrados. Sin tratar de simplificar la complejidad que conlleva delimitar los bienes públicos y privados, como lo señala Del Piazzo y Silva en un estudio para IICAFONTAGRO (2009), algunos expertos han optado “por tener una pauta normativa de definición, conforme a la cual son públicos los bienes así definidos por disposición nacional (ley, norma, decreto) o internacional (tratado) y se consideran privados los demás”. Otro aspecto que da connotación a la extensión como servicio público es la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente. Los beneficios www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 48 resultantes impactan por lo general en todos los miembros de la sociedad, tanto rural como urbana. Funciones y roles público-privado Con los cambios del entorno, así como la búsqueda de la competitividad de la agricultura, se da un reconocimiento creciente a que el mercado, y el vínculo de los productores con el mismo, es la fuerza predominante y motivadora, más que la propia tecnología per se. Esto ha traído como consecuencia que hayan surgido diversas transformaciones y modelos de investigación, de extensión y asesoría técnica y se dé así más atención al concepto de innovación agrícola, con distintas fuentes de financiación no necesariamente provenientes todas del apoyo del sector público, sino del sector privado o una combinación de ambos. Esto, por ejemplo, se da en el ámbito de sistemas productivos que generan excedentes y que pueden pagar por dichos servicios. Ello ha dado como resultante la extensión y servicios de asesoría técnica de categoría semipública. Lo interesante del asunto es que de todos modos se requieren los apoyos públicos como la agenda de investigación pública, incentivos, subsidios a la asistencia técnica, líneas de créditos blandos, facilidades de comercialización, entre otros. En términos generales la extensión y servicios de asesoría técnica pueden tener características de bien público, privado, mixto o semipúblico. Aunque puede ser considerada netamente como pública, esto puede implicar una visión restringida cuando las capacidades instaladas son muy bajas y no sostenibles, afectando la instrumentación, cobertura y efectividad de dicho servicios (ver recuadro 3). Por otro lado, si bien la extensión rural por lo general se ha asociado a una función pública de los sectores agropecuarios y el rural, lo cierto es que por la propia naturaleza de los beneficiarios (agricultores/productores) las “nuevas” formas en que se presta el servicio y la financiación, el tema cae más en el terreno de lo público-privado. Por otra parte, si se acepta que una nueva concepción de la extensión se debe desarrollar en un ámbito de innovación rural y agrícola, esto implica necesariamente el rol del sector privado y la articulación de esfuerzos con el público. Separadamente, ambos sectores en forma individual no tienen ni el financiamiento, ni toda la capacidad para instrumentar los servicios y para llegar a todos los territorios, en donde hay un gran número de usuarios que requieren de estos servicios. Por ejemplo, en una revisión realizada por el IICA (2009) en varias regiones de ALC en el ámbito de su estrategia institucional de seguridad alimentaria, se pudo observar en varios territorios la ausencia total de los servicios de extensión o asesoría técnica para el caso de la APEF. Mirando los papeles de los actores públicos y no públicos desde la perspectiva de tres funciones básicas para desarrollar la extensión, como son el diseñar políticas de extensión, proveer financiamiento e implementar programas, estas pueden ser el resultado de una distribución concertada entre los sectores públicos y no públicos. En algunos de las www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 49 funciones, algunos actores jugarán un rol más protagónico y en otros menos. La Figura 7 muestra los diversos actores y las funciones enfocadas hacia la extensión (Neuchatel Group, 1999). Un rol preponderante en el diseño de políticas le corresponde al estado contando con la participación de los productores y el sector privado. En contraste la implementación de los servicios, sin que el estado deje de asumirla en parte, se extiende más al sector de productores organizados, empresas privadas agrícola y de profesionales, y organizaciones no gubernamentales. El financiamiento es repartido entre los cuatro actores, pero el sector público, o mejor el estado, debe “meterse más la mano al bolsillo” en ciertos casos, sobre todo aquellos que promuevan la inclusión social con educación, la protección del ambiente y la conservación de recursos naturales. Figura 7. Actores y funciones que enmarcan la extensión Fuente: Grupo Newchatel (1999) En ALC hay diversas experiencias reseñadas de vínculos público-privados y hasta de privatización de los servicios de extensión y/o asesoría técnica, como evolución de los tradicionales servicios de extensión financiados y ejecutados por el sector público, en países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, México, entre otros (González, 2003; Ardila, 2010; Berdegué y Escobar, 2001; Berdegué, 2002; Berdegué, 2005; Banco Mundial, 2006). Hay que reconocer avances, pero también que no en todos los países las innovaciones institucionales, se han desarrollado con la celeridad deseable, y no todas ellas han tenido continuidad, cobertura suficiente e impacto esperado. A nivel especifico de rubros y cadenas de valor estratégicas para la economía de los países y el desarrollo rural hay múltiples casos como el caso del proyecto PROIP en Argentina (ver recuadro 4), el café por parte de la Federación de Cafeteros de Colombia, las frutas y productos hortícolas en Costa Rica, las fundaciones de desarrollo tecnológico del anterior SIBTA en Bolivia, las Fundaciones PRODUCE en México (ver recuadro 1). Un ejemplo concreto de articulación privada-privada que incluye servicios de asesoría técnica, es la www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 50 agricultura por contrato como resultado de las tendencias del mercado que motivan una vinculación estrecha entre los abastecedores, agroindustrias y empresas de comercialización. Esta modalidad es una oportunidad muy importante para la agricultura de pequeña escala y familiar y se da por medio de un acuerdo entre los productores y las empresas comercializadores para producir con determinadas calidades y condiciones, suministrar productos previamente convenidos en tiempo y espacio, y beneficios mutuos. Aun así cabe un rol importante al estado y sus organizaciones, entre ellas las de extensión o equivalentes, como la provisión de apoyos públicos a través de servicios de asistencia técnica, desarrollo de procesos de formación de capital social, suministro de insumos, atención a normas de calidad e inocuidad, provisión de créditos, entre otros (Echeñique, 2007). 7.3. Ubicación de la extensión y estrategias institucionales Muchos opinan que la investigación y la extensión son un mismo proceso para responder a las demandas y necesidades tecnológicas de los productores. Más allá de lo conceptual, uno de los desafíos a los cuales se enfrentan los tomadores de decisión relacionados con la agricultura y el cambio tecnológico es cómo ubicar, bien bajo un mismo techo, o separados pero articulados e integrados, los procesos de investigación y extensión rural, sobre todo los públicos y de alcance nacional. En particular se detecta que una necesidad creciente y apremiante de los gobiernos de países de AL, ante los retos para alcanzar su seguridad alimentaria, sobre todo en aquellas naciones que no tienen servicio de extensión o fueron cerrados en épocas pasadas, es justamente cómo pueden mejorar la atención a la APEF y volver a establecer servicios públicos o mixtos de extensión, trasferencia o asistencia técnica. Las opciones van desde aprovechar la institucionalidad existente a nivel ministerial, en las secretarías departamentales o provinciales, y en los institutos de investigación, hasta desarrollar programas de fomento que incluyan desarrollo tecnológico y asistencia técnica o crear instituciones para tal fin. Esta decisión tiene implicaciones de tipo financiero, de economía institucional, de eficacia y eficiencia de estos servicios. Una alternativa es juntar la investigación con la extensión en una misma institución, pero esta opción depende de cómo se conceptualiza y contextualiza el servicio, de su naturaleza y alcance en varios sentidos -geográfico, temático, población objetivo- y de las características y condiciones de los países. En Argentina esta unión bajo el INTA ha funcionado bastante bien, pero ha pasado por varias etapas de cambios y mejoras institucionales a lo largo de los años. Hay que reflexionar también sobre el posible gigantismo de las instituciones, particularmente cuando no se cuenta con los recursos necesarios y se asignan múltiples funciones. ALC tiene experiencias de diversa índole que pudieran ser examinadas para alimentar los procesos de toma de decisiones en este sentido. En ALC la mayoría de los INIA no incorporan la extensión agropecuaria o rural dentro de sus funciones, salvo en casos como en www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 51 el CENTA de El Salvador, el INTA de Nicaragua y, como se señaló, en el INTA de Argentina. En Bolivia se está construyendo bajo el INIAF un modelo parecido a estos países. En otros casos, como Chile, gran parte de la atención estatal a la APEF se ha dado a través del INDAP, el cual emplea diferentes modalidades, como la tercerización, para impulsar la transferencia de tecnología y asistencia técnica a los productores. En otros países, como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Paraguay, los servicios de extensión están localizados directamente en los Ministerios de Agricultura, en departamentos específicos. En el caso de Brasil la extensión y asistencia técnica a la agricultura familiar se ubica en el Ministerio de Desarrollo Agrario y, dentro de este, en una secretaría específica de agricultura familiar. En este país, del total de explotaciones agrícolas, prácticamente un 80% corresponden a agricultura familiar y esta es la principal proveedora de alimentos como yuca, frijol y leche (INTA, IICA, 2009). En otros países, la APEF no es atendida por sistemas o programas nacionales explícitos de “extensión” sino a través de proyectos de tipo económico-productivo, o de índole social, que incluyen componentes de asistencia técnica a los productores (Echeñique, 2009). Cualquiera que sea la ubicación institucional del servicio de “extensión”, los INIA deben tener muy fuertemente establecidos sus procesos de detección de necesidades y captación de demandas, y una organización institucional para dar mayor peso a la provisión de soluciones tecnológicas a la APEF. Ello pasa por trabajar directamente con los protagonistas bajo un enfoque de innovación tecnológica, promover el desarrollo de tecnologías “blandas” y tener mecanismos sólidos de gestión de conocimiento tecnológico. Igualmente importante es la comunión de esfuerzos y articulación estrecha de los investigadores con los responsables de la extensión, cualquiera que sea el modelo empleado, público, privado o descentralizado. En este trabajo, el caso de Apicultura para el Desarrollo muestra muy bien esa articulación a lo largo de la cadena de valor. La Tabla 1 muestra algunas de las estrategias institucionales experimentadas en ALC. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 52 Tabla 1. Estrategias institucionales para la implementación de servicios de extensión y asistencia técnica en ALC. Modelos/formas Centralizado Descentralizado Dual/ Cofinanciamiento Traspaso a otros actores regionales/locales Tercerización del servicio Actores institucionales/Financiamiento Financiamiento del sector público: Ministerios de agricultura, de desarrollo rural, desarrollo agrario, otros. Financiamiento del sector público: fondos otorgados por medio de agencias locales. El control de los recursos de estos programas es transferido a las regiones y las oficinas locales de extensión, incrementando la participación de los usuarios. Financiamiento conjunto público/privado: costos compartidos entre gobierno y asociaciones de agricultores. Financiamiento del sector público: transferencias intergubernamentales, gobiernos a nivel regional reciben autoridad para recaudar recursos de otras fuentes. Facultad del sector público: delegada a contratista público o privado, o a ONG. Comercialización Sector público comercializa servicios; arreglos contractuales directamente con agricultores Privatizado Facultad del sector público: delegada a entidades paraestatales o privadas: los costos gubernamentales no se cargan a los productores. Prestación del servicio La extensión como servicio dependiente de los Ministerios de agricultura y ganadería y/o desarrollo rural MAG, o desconcentrado como función adicional de los Institutos Nacionales de Investigación y transferencia de tecnología, INIA. Servicios prestados por el sector público, con o sin participación de productores. El productor tiene la posibilidad de seleccionar al extensionista e incluso la posibilidad de no pagar por el servicio cuando no se obtienen los resultados esperados. Prestación por parte del sector público, con o sin involucramiento de agricultores. Los servicios de E&AT a nivel regional y local son prestados por empresas privadas, ONG, organizaciones de productores. Agencia del sector público orientada al mercado y con criterio comercial de pago por partes de los usuarios sobre una base contractual. Compañía privada orientada al mercado atiende la demanda por medio de arreglo contractual con los agricultores. Fuente: Adaptado de Rivera (1998). www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 53 7.4. Algunas opciones y temas estratégicos para la transformación institucional de la extensión Algunas opciones de reformas En ALC se han desarrollado diversas modalidades de desarrollo de la extensión y los servicios de asesoría técnica. Con esa visión y experiencia y tomado en cuenta los nuevos desafíos del entorno en el intento por impulsar transformaciones de la institucionalidad de la extensión rural, surgen varias opciones y temas para el diseño e instrumentación de políticas y el desarrollo de innovaciones institucionales. Entre ellas estaría los ajustes y/cambios en: Misión, objetivos, énfasis. visión restringida o visión ampliada; cambio tecnológico y/o desarrollo humano integral en el medio rural; actitud dinámica innovativa agrícola y rural. Naturaleza de los servicios. bienes públicos, privados o mixtos Papel principal. facilitadora, y/o articuladora, y/o transferencia tecnológica, y/o educación y/o información y gestión del conocimiento, y/o promotora de agronegocios, entre otros. Población objetivo principal. Agricultura familiar, agricultura agroecológica, agricultura convencional comercial individual para cada tipo; o individual pero con visión integral incluyendo la interacción de todas. Clientela específica. Agricultura indígena, mujeres productoras, jóvenes rurales, agricultura periurbana. Forma en que la extensión es entregada. presenciales grupales y/o individuales, información vía TIC, todas. Regionalización. Regiones geográficas, ecorregiones, territorios; una combinación de ellas. Agronegocios y rubros con enfoque de cadena de valor. Descentralización. A nivel institucional y descentralización a nivel de actores locales en territorios. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 54 Aspectos organizacionales. Sistema nacional, programa nacional, cooperativismo, pluralismo institucional para proveer los servicios (ONG, organizaciones de productores, organizaciones de profesionales) bajo alianzas. Co-financiamiento. Quién paga y quién provee el servicio; mercados de servicios de extensión; “out-sourcing” o sea subcontratación a otros para que presten los servicios de extensión. Algunos temas estratégicos para el desarrollo de la extensión Como complemento de lo anterior se destacan algunos temas estratégicos a tomar en cuenta para el desarrollar de innovaciones institucionales y diseño de políticas de la extensión en el ámbito de la innovación agrícola y rural. Visión de producción vs agronegocios. En el pasado, la tendencia bajo algunos modelos de extensión era acotarla a mejorar solo la producción de rubros específicos, como por ejemplo un cultivo destinado a la alimentación. Esto es insuficiente hoy en día. Hay un desafío que requiere que los servicios lleguen al máximo posible de territorios y con visión de cadena. Esto implica una gestión que considere estos dos aspectos y su interacción, como más adelante se menciona. También es necesario promover la circulación de conocimientos e interacción entre actores involucrados con el cambio tecnológico en su más amplio sentido, no viendo al productor solamente como un “receptor” sino a la vez como “proveedor” de conocimientos y valorando los saberes de los agricultores y comunidades tradicionales. Así mismo, más que planificar solo metas productivas, con enfoque “agronomicista” per se, la extensión bajo un enfoque de innovación debe propender también por el agronegocio y el acceso a mercados de los productos, en un marco de inclusión social. Enfoque de agrocadenas y territorios. Consecuente con lo anterior, hoy en día se tiene una visión ampliada de la agricultura. La producción agrícola “primaria” en la finca tiene encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con la industria y los consumidores, e incide en el desarrollo de otros sectores. Por ello, el trabajar con un enfoque de cadenas agroalimentarias sería una de las opciones para desarrollar integralmente los servicios de extensión e inclusive para articular mejor a los productores con otros actores de los eslabones de dichas cadenas. En algunos casos, sobre todo para ciertos productos agropecuarios de origen nativo, las cadenas no están del todo completas, como sí ocurre para productos básicos alimenticios tradicionales y los de exportación, con mercados plenamente definidos. Parte de la tarea es ayudar a seleccionar las cadenas de valor bajo las cuales se trabajará, así como identificar limitantes y fuentes de conocimientos para superarlos, movilizando capacidades de diferentes sectores. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 55 Por otra parte, dichas cadenas no se dan en el aire, sino en el ámbito de territorios rurales y/o periurbanos. Por lo tanto, más allá de tener una extensión agrícola o rural, es importante concebir una extensión con enfoque de territorio. Al final de cuentas, la producción agropecuaria en el más amplio de los sentidos se sustenta en una base de recursos naturales, se desarrolla por productores y productoras y es el resultado de la interacción de las cadenas agroalimentarias con los territorios. La extensión por sí sola no podrá cumplir con toda la misión, pero sí aporta en términos de vínculos y sinergias con otros actores institucionales del territorio. Población objetivo. Uno de los éxitos de la organización y la gestión de extensión rural es estar sustentada en la demanda de sus usuarios, y ser capaz de ver sus interrelaciones. Esta demanda no es bien atendida si los servicios se organizan solamente sobre la base de atender una clientela clasificada simplemente como grandes, medianos y pequeños productores, y diseñar estrategias aisladas para unos y otros. Aquí es oportuno referirse a las experiencias derivadas del IAASTD para ALC, a la importancia que se otorga al concepto de agri-culturas, que en este caso se refiere a las formas de hacer agricultura (Saín y Calvo, 2009), y a la existencia de diversos tipos de ellas en los territorios. Otra forma de ver la población objetivo de los servicios de extensión es bajo la óptica de las economías campesinas y el tejido social que ellas representan, los agroecosistemas y los territorios rurales. Esto implica trabajar con enjambres de sistemas productivos y con las posibilidades de que sus actores intercambien información, conocimientos propios o exógenos y hagan alianzas. Por supuesto que hay segmentos más necesitados como la APEF para ser atendidos, pero de nuevo contemplando la interacción y redes entre estos y con otros segmentos y la institucionalidad del territorio que es más que agrícola. Sin perjuicio de lo anterior, también es importante recordar que la extensión tiene también un rol muy importante que jugar en el ámbito del contexto y los retos de la agricultura comercial grande. Esto se refiere a los servicios técnicos y, más concretamente, a la extensión rural para productores ya insertados en cadenas agroindustriales bien consolidadas, en temas que transcienden al sector privado y los sistemas productivos comerciales, como son los de protección ambiental, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, entre otros. Fuentes de oferta tecnológica. Una innovación institucional importante radica en cómo organizar los servicios para que por una parte se sustenten en demandas bien definidas, como ya se señaló, y por otra puedan aprovechar la oferta de conocimientos y tecnologías de diversas fuentes endógenas o exógenas. Esto es básico en el contexto de un sistema de extensión rural bajo el enfoque de innovación. La oferta de conocimiento no se da solamente del investigador al transferidor, y de éste al extensionista sino que provendrá de varias fuentes: los propios productores, proveedores de insumos, extensionistas, del sistema de investigación, de instituciones locales o internacionales, ONGs. Ello ameri- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 56 ta arreglos institucionales que provean las condiciones apropiadas para que los conocimientos y tecnologías se identifiquen, se movilicen e inclusive haya opciones para que los productores seleccionen lo que más les convenga. Esto es parte de las acciones encaminadas en función de gestionar el conocimiento. Mercados de servicios de extensión y asesoría técnica. Algunos países han tomado el rumbo de establecer programas o servicios públicos de extensión para atender principalmente a la APEF desde la perspectiva tecnológica, vía fondos competitivos o concursables, que fomentan la participación y alianzas de organizaciones públicas y privadas que ofrecen estos servicios. Así, se han desarrollado arreglos institucionales en función de crear mercados de servicios de asesoría técnica, que incluyen más allá de la propia movilización de tecnologías y la clásica extensión pública. Al referirse al mercado de servicios, se está hablando de la relación entre oferta y demanda por los mismos, el empoderamiento a los productores para seleccionarlos, la conformación de mercados de asistencia técnica, las estrategias de campesino a campesino y las diferentes modalidades de contratación y financiamiento. El caso de INCAGRO en este trabajo es un ejemplo de ello (ver recuadro 3). Como bien señalan Berdegué (2002) y Wiener (2010) dar cabida a la heterogeneidad de situaciones, implica entender que en algunos casos los objetivos están relacionados con bienes públicos y en otros serán semipúblicos o privados. También se necesita apoyar el desarrollo no solo de capacidades sino de competencias dado que este enfoque de mercados de servicios tiene una gran relevancia para impulsar la innovación. Protegibilidad de las tecnologías. La extensión actual se encuentra ante un escenario nacional e internacional muy distinto a cuando se establecieron los modelos iníciales públicos. Hoy en día, tal y como se mencionó, el escenario se caracteriza por la provisión de bienes públicos por parte de las instituciones del estado, pero también mixtos o semipúblicos y por entidades privadas como es el caso de la producción de híbridos y variedades, los productos de las nuevas agrobiotecnologías y la tecnología post producción primaria. Por otra parte, existe un buen cúmulo de acuerdos internacionales relacionados con la biodiversidad, el acceso y utilización de los recursos fitogenéticos, la propiedad intelectual bajo el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC-OMC), que inciden en el desarrollo de la investigación, la gestión de sus resultados y la comercialización de los mismos. En ALC se ha visto más interés por parte de la institucionalidad de investigación por entender estos temas que por parte de los servicios de extensión y sus actores. Es oportuno resaltar, para quienes diseñan políticas y servicios de extensión, que es recomendable estar informados sobre la existencia de los diferentes tipos de bienes, la protegibilidad del conocimiento tradicional y tecnologías en general, y los derechos y obligaciones que esta protegibilidad acarrea. Son tecnologías susceptibles de ser protegidas, por ejemplo, los insumos biológicos como las semillas e inoculantes, los agroquímicos y algunas tecnologías físicas como las de mecanización, las cuales requieren en los servicios de extensión y asesoría un enten- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 57 dimiento y manejo acorde con su naturaleza. Sin embargo, la protegibilidad no debe ser vista como una barrera ni como fin, sino por el contrario, como un medio para evitar apropiaciones indebidas de productos de la investigación y la innovación y que sólo beneficien a unos pocos, y por supuesto como un reconocimiento de la creatividad. Aprovechamiento de desbordes tecnológicos. El concepto de los desbordes tecnológicos (spillovers y spillins) se ha utilizado para reconocer y aprovechar los efectos de una tecnología generada en otro sitio. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, varios estudios han demostrado que cerca de la mitad de los beneficios de la investigación en casi cualquier nación son atribuibles tanto a los “spillovers” provenientes de otras regiones como a “spillins” dentro de la misma región, debido a la circulación de conocimientos. Es importante impulsar arreglos institucionales en los servicios nacionales de extensión que promuevan y aprovechen los desbordamientos tecnológicos entre localidades, territorios o sistemas productivos. Por otra parte, si bien se dice que la extensión tiene especificidad de sitio, es importante tomar en cuenta en el diseño de políticas, estrategias y gestión de la extensión, la cooperación recíproca entre países en metodologías y procesos. Para ello se recurre, entre otras estrategias, a buscar cooperación entre socios y situaciones similares. En el caso que nos ocupa, sería la cooperación entre territorios, localidades y regiones de un mismo país y también entre países. Esfuerzos como la RELASER, que se está empezando a instrumentar, son de mayor importancia tanto para la cooperación recíproca como para el aprovechamiento de desbordes. En el ámbito de ALC, como se sabe, hay un sistema regional de cooperación en investigación e innovación bastante consolidado conformado son los PROCI, FORAGRO y FONTAGRO y Centros como CATIE y CARDI. La Región se conecta por medio del FORAGRO con el Foro Global de Investigación Agrícola (GFAR) por sus siglas en inglés (Alarcón, 2001). Sin embargo, un tema que ha estado casi ausente de la cooperación reciproca, con algunas poquísimas excepciones, es el de la extensión rural. Por ello, algunos países han recomendado la creación de programas cooperativos entre países en extensión y la inclusión con fuerza en las agendas de los PROCI en aspectos de diseños de políticas, innovaciones institucionales, metodologías y herramientas para la extensión (IICA-INTA, 2009). Con este espíritu se está diseñando un Foro Global de Servicios de Asesoría Rural11 (GFRAS, por sus siglas en inglés) y la RELASER. Evaluación de impacto de la extensión rural. El tema de evaluación en general, y sobre todo de impacto, constituye una de las prioridades globales de una nueva gestión de la extensión rural y los servicios de asesoría técnica. Christoplos (2011) con GFRAS ha producido recientemente una interesante y útil guía para la evaluación de la extensión en cuanto al diseño, los desafíos, la aplicación de la metodología “bestfit”, los recursos humanos y la sostenibilidad la extensión. La guía incluye una lista de criterios o tipos de 11 Ver http://www.g-fras.org/ www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 58 evaluación, como la relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad ambiental y financiera, y el impacto. Ante la imposibilidad de tratar todos esos temas, se hace sólo referencia a las evaluaciones de impacto de resultados desde una óptica multidimensional las cuales se constituyen en una valiosa herramienta para el diseño de políticas, formulación de programas y gestión de la extensión. Hay cuatro consideraciones para las evaluaciones de impacto a saber: el desarrollar y seleccionar metodologías apropiadas; prever la incorporación de información e indicadores que ayudan a la evaluación desde antes de iniciar los programas y proyectos, ya que muchas evaluaciones no puede hacerse o resultan incompletas o inconsistentes por no prever la captura apropiada de información ex ante o sobre la marcha; la multidimensionalidad en las evaluaciones de impacto (IICA-FONTAGRO, Ávila, Saín y Salles, 2007), es decir, contemplando las dimensiones económica, social, ambientales, y de políticas y capacidades institucionales; y el foco de la evaluación a “su utilización” por diversos grupos de interés. Se destaca que la evaluación de impacto en su dimensión institucional es fundamental para la investigación, y sobre todo para la extensión, como promotora del desarrollo institucional. En un intento por conceptualizar y dar elementos para la evaluación institucional de los resultados de la investigación, que bien podría aplicarse con ajustes al caso de la extensión, se destacan dos ámbitos del dominio de una institución. El primero es el ámbito del “dominio” del propio instituto o programa, donde se miden los cambios y su impacto en términos de la gestión, capacidades organizacionales y gerenciales, formación de capital social, habilidad para insertarse en los “dominios” externos, dar respuestas y ser reconocido, tener motivación institucional, evaluar el desempeño institucional, entre otros. El segundo ámbito es el de los dominios “externos”. Los “dominios” más relevantes adaptados de Spielman y Kemework (2008) para efectos de la presente discusión serían: Conocimiento, investigación, ciencia, tecnología el sistema educativo; 2Movilización de cocimientos y tecnologías, institucionalidad “catalizadora”; Cadenas agroalimentarias incluyendo agronegocios, empresas (incluye la finca, los productores, agroindustrias de insumos, de transformación y procesamiento, comercialización); Territorios rurales; “Sistema” de políticas, institucionalidad pública y privada, sistema normativo, financiamiento; Conocimiento y sociedad; Sistema de conocimiento, ciencia y tecnología. Finalmente se destaca que la medición del impacto institucional no se sustenta, por ahora, en una amplia base metodológica como si existe para el caso de la evaluación de impacto económico. Por otro lado, no es tan fácil cuantificar su impacto en términos de indicadores financieros. Este es un campo para ahondar mucho más, pero a pesar de ello se deben hacer los intentos por evaluar la dimensión institucional, que resultará ser de gran utilidad (Avila et al, 2007; Alarcón, 2010). La evaluación de impacto económico provee argumentos para la búsqueda de recursos al contar con indicadores económicos. Estos indicadores muestran las bondades de los pro- www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 59 gramas no sólo a los usuarios/beneficiarios de los servicios, sino también a los decisores de política de los sectores afines a la extensión, y de otros no tradicionales pero que a la postre inciden en aprobaciones de leyes, presupuesto, endeudamientos externos. Parte de los argumentos para “convencer” a los grupos de interés muy afines con el tema y a los “no convencidos” es demostrar cuanto beneficio se obtiene por cada peso o dólar invertido en las instituciones, programas y proyectos. Evaluaciones de impacto económico de las inversiones en extensión arrojan estimaciones de tasas internas de retorno (TIR) en promedio para el mundo de un 41% y para ALC, de 46%. Está ampliamente demostrado que la investigación y la extensión son muy rentables desde la óptica de inversiones y superiores a otro tipo de actividades (Banco Mundial, 2006). Profesionalización de los actores de la extensión rural. Se mencionan dos aspectos relevantes para el diseño e instrumentación de políticas agrícolas y rurales y de extensión propiamente dichas: Uno es la profesionalización de los y las productores agropecuarios y el otro, la “profesionalización” de los y las extensionistas agrícolas y rurales. En cuanto a la profesionalización de los primeros, se parte de los principios enunciados al comienzo de este trabajo como es el desarrollo de una “agricultura con conocimientos” y la innovación. Si bien esto atañe a todos los productores, esta iniciativa tiene más impacto en los productores cuya dedicación es casi exclusiva a la actividad agropecuaria, y que de alguna manera pueden ser considerados como agricultores o agricultoras profesionales. La idea de profesionalización es que efectivamente permita mejorar su desempeño, enfrentar los desafíos y solucionar los problemas, no sólo como producto del acceso a información procedente del entorno fuera de su territorio o localidad y de los servicios que les presten, sino también facilitar su preparación en determinadas competencias. La profesionalización de la agricultura, o mejor de los agricultores, debiera ser uno de los principales objetivos de políticas agrícolas y rurales en un ámbito de innovación. Aspectos tales como dedicación de tiempo completo, remuneración de la actividad, transmisión de conocimiento y desarrollo de competencias son relevantes. Esta meta es más un proceso que algo que solamente se adquiere con un título y que es reconocido. En la actualidad hay requerimientos más fuertes que antes para dicha profesionalización, antes no vistas, como es la existencia de la nueva revolución científica y tecnológica con las TIC modernas, el uso de las agrobiotecnologías, la agricultura de precisión, para nombrar algunas. Programas como la profesionalización campesina de INDAP en Chile se basan justamente en el concepto de construir capacidades en los campesinos para promover la innovación tecnológica. Existen algunas experiencias como ésta en algunos países de la Región, pero no se han hecho estudios analíticos que permitan conocer el estado del arte del tema y aprovechar las lecciones aprendidas en el rediseño institucional para la innovación en apoyo a la agricultura pequeña y mediana escala. Hay aquí un campo como para pensar no sólo en iniciativas nacionales sino regionales en el ámbito de la RELASER. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 60 En lo referente a la profesionalización de los extensionistas, se sabe muy bien que son profesionales de las diferentes ciencias agropecuarias u otras relacionadas. La pregunta es, de acuerdo a los múltiples retos y funciones de la nueva extensión ¿tienen ellos o ellas la formación académica y sobre todo las competencias de acuerdo a dichas funciones? Por otro lado, ¿será que el viejo vicio de considerar la extensión en un nivel y status inferior al del científico o investigador aun persiste y ello se refleja en políticas y hasta desincentivos de diversa índole? En síntesis, ¿es atractiva la profesión de extensionista? ¿Se está perdiendo la vocación? o por el contrario, ¿son atractivos los nuevos desafíos y oportunidades para incrementar la masa crítica de extensionista bien capacitados y estimulados? Vernon Ruttan, famoso economista y politólogo de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Minnesota en una visita al ICA en Colombia12, otrora fuerte institución, pero en la que en los 90 se debilitó al ser recargada con múltiples funciones, que tuvo como consecuencia una gran migración de profesionales, señaló: sin “científicos no puede haber ciencia y precariamente investigación”. ¿Será que sin extensionistas puede haber extensión? El tema no es solo agrícola y rural sino también del sector educativo y de otros sectores de las ciencias sociales y económicas, e implica una mayor valoración del extensionista. Uno de los retos para que la extensión sea motor de la innovación rural es profesionalizar a los extensionistas (Santoyo et al, 2011) 12 Comunicación personal www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 61 8.-Reflexiones y recomendaciones de índole institucional Es necesario contar en los países con una clara voluntad política de poner en un primer plano a la agricultura y sobre todo a la APEF, menos atendida por la ciencia, tecnología e innovación en ALC. Políticas e intervenciones del estado relacionadas con las agendas de combate a pobreza, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, la ciencia y tecnología, y el financiamiento son las llamadas a mostrar una expresión de dicha voluntad. En este mismo orden de ideas, en las agendas y programas nacionales y locales de I+D+I debe darse una inclusión explícita del componente de combate a la pobreza y de seguridad alimentaria de manera integral en las políticas, y en este contexto posicionar y modernizar la extensión rural y los servicios de asesoría técnica. Las lecciones del pasado y desafíos en torno a la agricultura como motor de crecimiento, llaman a que el estado no se aparte de las responsabilidades que tiene en apoyo a la agricultura de pequeña escala y familiar y por ende de impulsar servicios de “extensión” como bien público, pero sin excluir la posibilidad de fomentar servicios de “extensión” bajo otras modalidades y como bienes semipúblicos y privados, incluyendo los servicios pagados por los productores. Es difícil concebir a la extensión rural sin la participación conjunta de los sectores público y privados bajo estrategias acordes que motiven a esta sinergia. Para lo anterior, hay que eliminar los vacíos en varios países con falta de institucionalización y de definición de roles a la hora de diseñar e implementar la extensión, tanto en el orden nacional como en el local y territorial, dándose una plena articulación entre estos niveles. Así mismo se recomienda fomentar un liderazgo que se refleje en una institucionalidad con capacidad para unir intereses convergentes tanto en el ámbito público como privado La extensión rural es un proceso netamente humano y por ende, antes de fijar metas de tipo productivo, económicas o de otra naturaleza, es importante superar algunos condicionantes básicos para que haya impacto en la reducción de la pobreza y en lograr la seguridad alimentaria. Dichos condicionantes transcienden a los sectores de la ciencia y tecnología, y al agrícola o agroalimentario. Están asociados, entre otros, con el reforzamiento del sistema educativo de los sectores menos favorecidos, con el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, con el acceso a los mercados por parte de la APEF y con los conocimientos para superar los problemas asociados con desastres naturales y el cambio climático, entre otros. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 62 Con el propósito de lograr que la tecnología tenga un impacto positivo e integre actores de diversa índole, públicos y privados, se recomienda incentivar el desarrollo de sistemas nacionales y locales de innovación tecnológica. Ello implica pasar de lleno del paradigma de la generación y transferencia de tecnologías a otro caracterizado por la innovación, tanto tecnológica, como gerencial y organizacional, que conlleve a privilegiar la demanda y que ocurre cuando hay apropiación social de los nuevos conocimientos y/o estos son llevados al mercado, cualquiera que este sea. Con el paradigma de la innovación como marco, será más efectiva la modernización de los servicios de extensión y de asistencia técnica. Una nueva extensión debe estar sustentada en una adecuada gestión de información, de conocimientos y del aprendizaje continuo. Más que “extender” información de diversas fuentes proveedoras, se recomienda impulsar la gestión de conocimientos entre productores y quienes prestan estos servicios de asesoría técnica, aprovechando las herramientas que ofrecen las TIC. La modernización de los servicios de extensión existentes, o la “re-creación” de los mismos en los países que los cerraron o no los tienen como tales, será más sólida y tendrá mejor impacto si se contemplan innovaciones institucionales de alcance micro, meso y macro. Estas últimas son claves para propiciar las condiciones favorables para el impacto de la extensión. Las diferencias entre países y situaciones, conllevan a que no puedan aplicarse modelos únicos de extensión desarrollados bajo condiciones diferentes. Los modelos deben ser distintivos de acuerdo a los territorios y sus actores sociales, económicos, tecnológicos y políticos. En los casos en que los servicios de investigación y extensión decidan ser ubicados bajo el mismo “techo institucional”, se recomienda como primer paso realizarse consideraciones de economía institucional y otras, tales como el fortalecimiento de ambos procesos, sin desmedro el uno del otro, y sobre el tamaño institucional que resulte de la fusión de ambos procesos. Se recomienda reflexionar sobre el hecho de formar y contar principalmente con “agentes de innovación tecnológica” y/o de “gestión de conocimientos y aprendizaje”, más que agentes de extensión rural. Este nuevo rol de quienes prestan servicios de innovación implica trabajar más como promotores, facilitadores, y no “para” sino “con” los productores, en particular los de pequeña escala y familiar, empoderarlos y no que simplemente “asistirlos”. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 63 Se recomienda incentivar la evaluación de desempeño y la evaluación de impacto multidimensional de los resultados de la extensión. Además de retroalimentar la conducción de programas y proyectos, los indicadores que se utilicen pueden ser una importante arma para informar a los tomadores de decisión y hacer el cabildeo en procura de mayores recursos y soporte a la extensión tanto por parte del sector público como privado. Hay un gran vacío de información actualizada nivel de ALC sobre capacidades de extensión rural, por ejemplo, en términos de recursos humanos, su nivel de formación y en inversiones públicas y privadas, a diferencia del caso de las capacidades de investigación. Por ejemplo bajo el ASTI se hizo un primer intento regional, pero los datos son antiguos, y luego bajo el proyecto ESAS-LAC. Se sabe también de un esfuerzo reciente del IFPRI, pero la información aun no se encuentra disponible. Este vacío debe superarse para conocer el análisis evolutivo del tema, sustentar argumentos para mayores inversiones y ver el impacto de de los recursos invertidos. Este es un reto para la RELASER en alianza con otras organizaciones regionales e internacionales como GFRAS. En el ámbito de los programas cooperativos como los PROCI y organismos de cooperación internacional, tanto técnica como financiera, en apoyo a los sistemas agroalimentarios y rurales, se recomienda retomar con fuerza el tema de la “extensión”. Dadas las distintas fases evolutivas que ha tenido la “extensión” y los diversos modelos practicados en ALC, hay una gran oportunidad para fomentar el análisis de lecciones aprendidas, el intercambio de experiencias entre países y desarrollar innovaciones institucionales para la extensión, fomentando la cooperación entre países en este campo, la cual hoy en día es muy baja en ALC. La plataforma regional de innovaciones institucionales de PROCISUR (2010) puede ser un ejemplo a seguir. La RELASER se constituye en una importante oportunidad para propiciar, desde la perspectiva de la institucionalidad de la extensión, líneas de trabajo como las siguientes: Desarrollar una visión compartida de la agricultura y el desarrollo rural desde la óptica de los servicios de extensión rural en ALC, e impulsar la identificación de prioridades de trabajo conjunto entre diversos grupos de interés públicos y privados, incluidos los de decisión política. Facilitar que sus miembros lleven una vocería organizada sobre las preocupaciones y necesidades de la ALC de cara a iniciativas globales como GFRAS, GFAR, CGIAR y organizaciones, Banco Mundial, FAO, AID, IICA, FIDA, entre varias otras, e incidir en las prioridades internacionales y movilización de recursos para apoyar estos esfuerzos. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 64 Promover una articulación con redes e instancia regionales de amplia trayectoria como FORAGRO, FONTAGRO, los PROCI, SICTA, redes de FAO, centros internacionales, RIMISP, entre muchos otros. Identificar plataformas institucionales para la acción y recursos financieros para el fortalecimiento de capacidades, vía la acción cooperativa entre países en extensión rural en temas comunes. Desarrollar un estado del arte de la extensión en la región con periodicidad a ser establecida por sus socios, y fomentar un sistema de información y conocimientos sobre los temas de extensión, incluyendo los temas de institucionalidad y políticas, así como de investigación en extensión; la experiencia del sistema INFOTEC-FORAGRO y CIARD puede ser aprovechada. Establecer una estrategia para apoyar a los miembros de la Red en sus vínculos con el sector político no tradicional, pero a la postre decisor en los procesos de fortalecimiento de la Extensión (Ministros de las ramas afines, legisladores, Ministros de Finanzas, entre otros. Propiciar el desarrollo de capacidades para el diseño de políticas, gestión e implementación de los servicios de extensión rural de los países vía la cooperación entre ellos y el intercambio de experiencias en la Región y fuera de ella en vínculo con GFRAS. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 65 BIBLIOGRAFÍA Alarcón, E., Rodríguez, D. y Ardila, J. (1998). Notas sobre las capacidades de Extensión Agrícola en las Américas. Resultados de una encuesta preliminar. IICA. Memorias del Taller: Situación actual y perspectiva del complejo transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agropecuaria. IICA. Cuadernos Técnicos. No. 3. Cuadernos Técnicos. No. 3. ISBN 92 9039 367 X.P. 273-284. Alarcón, E. Cano, J; Moscardi, E. (1998b). Taller Situación Actual y Perspectivas del Complejo Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Extensión Agropecuaria. Memorias. San José, Costa Rica. IICA. ISBN 92-9039 367 X. 300 p. Alarcón, E; Ardila, J; Jaffé, W; Gutiérrez, M; Linares, T; Solleiro, J; Salles, S; Lindarte, E; Villegas; M. (2000). Innovación tecnológica para el cambio técnico en la agricultura: marco de referencia para la acción. San José, CR. IICA. Serie Documentos Técnicos. 35p. Alarcón, E. (2001). Fortalecimiento de la cooperación en investigación agropecuaria en las Américas y el papel del FORAGRO. ComunIICA. Año 5, Nº16. 21 p. Alarcón, E. (2009). Agricultura y Seguridad Alimentaria: Innovación Tecnológica/Extensión. Institucionalidad y Desafíos en ALC. En IICA-INTA. Seminario Extensión Rural en la Región Sur: Dialogo de Saberes. Edición INTA, IICA. pp. 15-19. Alarcón, E. (2010). Notas sobre una aproximación conceptual y metodológica para la evaluación de impacto de la investigación del INIA de Uruguay: Dimensión Institucional. Costa Rica. Borrador para discusión. 8 p. Ardila, J. (2010). Extensión rural para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria. Aspectos conceptuales, situación y una visión de futuro. San José, CR, IICA. Alemany, CE. (2007). Volvió la Extensión… Y se armó la discusión. 19 p. Banco Mundial (2006). Institutional Innovation in Agricultural Research and Extension Systems in Latin America and the Caribbean. 57 p. Banco Mundial. (2008). Los sistemas de extensión y transferencia de tecnologías en América Latina. Consideraciones y reflexiones para el mejoramiento de las prácticas de extensión agrícola del Paraguay. Informe final. Ed. Sili, M, Ekanayake, I, Janssen, W. Banco Mundial. (2008). Agricultura para el Desarrollo. Informe sobre el Desarrollo Mundial. 301p. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 66 Berdegué, J. y Escobar, G. (2001). Innovación Agrícola y Reducción de la Pobreza. RIMISP. 58p. Berdegué, J. (2002). Las reformas de los sistemas de Extensión en América Latina a partir de la década de los 80. RIMISP. Santiago de Chile. Berdegué, J. (2005). Sistemas de innovación favorables a los pobres. FIDA. 49 p. Birmer, R., Davis, K., Pender, J., Nikonya, E., Anadaja, P., Ekboir, J., Mababu, A., Spieman, D., Horman, D., Benin, S. and Cohen M. (2006).From Best Practice to Best Fit. A frame work for analyzing pluralisitic advisory services worldwide. IFPRI. 121 p. Bocchetto, R. (2008). Innovación, Institucionalidad y Desarrollo: Experiencias y Camino para su integración. PROCISUR-INTA. ISBN13: 978-92-9039-916-2. 87 p. Brathwaite, Ch. (2008). The Director General and staff welcome the Honourable Christopher Tufton, Minister of Agriculture of Jamaica and his delegation to IICA Headquarters (diapositivas). San José, CR. 42 diapositivas. Cano, J. (1998). En busca de una Visión 2020 para la Extensión Agropecuaria. In Taller situación actual y perspectivas del complejo transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agropecuaria. San José, CR. IICA. 31-53 p. Catullo, J. (2011). La dimensión institucional de la Extensión Rural en la Región Sur Latinoamericana. Seminario Internacional INTA- PROCISUR. Institucionalidad y Dimensión Ambiental de la Extensión Rural en Latinoamérica. 7 p. CEPAL, FAO, IICA. (2009). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. San José, CR. IICA. 158 p. Christoplos, I., Sandison, P., Chipeta, S. (2011). Guide to extensión evaluation. GFRAS. 48 p. Delpiasso, C. y Silva, J. (2009). Gestión de derechos de bienes protegibles mediante redes regionales, PROCI y FONTAGRO. (IICA-FONTAGRO) IICA. ISBN13: 978-92-9039962-9. 57 p. Echenique, J., Jordán, y Gómez, S. Articulación de la pequeña agricultura con la industria en Chile (s.f.). Fundación Ford-Fundación Chile. Santiago. Echenique, J. (2009). Innovaciones institucionales y tecnológicas para sistemas productivos basados en agricultura familiar. FORAGRO, IICA, GFAR. San José, C.R. 50 p. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 67 Espindola, D. (2009). La extensión rural en la era Web 2.0. En: Foro electrónico, La extensión rural en el Cono Sur: Nuevos desafíos frente a la Sociedad del Conocimiento. Revista IICA Uruguay. No.2. FORAGRO (2010). Agricultura y prosperidad rural desde la perspectiva de investigación e innovación tecnológica en América Latina y el Caribe. Posicionamiento de FORAGRO 2010 ante GCARD. FORAGRO. 12 P. González, H. (2003). Situación y Perspectivas de los Programas de Extensión Rural en América Latina y el Caribe. Algunas Recomendaciones para la Formulación de Políticas. (en línea) Proyecto ESAS/LAC. Consultado 6 de jun. 2010. Disponible en http://infoagro.net/es/apps/library/search_library.cfm?vsys=a2&term=2323&field=NUM &lang=&vmedia GFRAS (2010). Global Forum for Rural Advisory Services http://www.g-fras.org/ Hazell, P. (1999). The impact of agricultural research on the poor: A review of the state of knowledge. Prepared for the CIAT workshop on: Assessing the Impact of Agricultural Research on poverty alleviation organized with the cooperation of IICA and CATIE. San Jose, CR. Hegedus, P. (2009). Extensión Rural: Institucionalidad, escenarios futuros, capacidades requeridas y roles de la extensión pública. Revista IICA Uruguay. No.2 Foro electrónico La Extensión Rural en el Cono Sur: Nuevos desafíos frente a la sociedad del conocimiento. IAASTD (2009). Agriculture at a the Crossroads: evaluación internacional del conocimiento ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola; América Latina y el Caribe. Volumen III. Washington D.C., Island Press. 239 p. IICA (2009). Agricultura de América Latina y el Caribe: Bastión ante la crisis mundial y motor de desarrollo. IICA. ISBN13: 978-92-9248-075-2. 28 p. IICA-FONTAGRO (2007). Multidimensional de los Impactos de la Investigación Agropecuaria: una propuesta metodológica. (F. Díaz –Ávila, G. Saín, Sergio Salles-Fihlo. Delpiasso y J. Silva) IICA. ISBN13: 978-92-9039-962-9. 57 p. IICA, INTA (2009). Seminario Extensión Rural en la Región Sur: Dialogo de Saberes, Buenos Aires, Argentina. 104 p. INTA (2005). El INTA que queremos. Plan estratégico institucional 2005-2015. Ediciones INTA. Buenos Aires, 2004. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 68 Marsh, S., and Pannel, D. (1998). Agricultural Extension Policy in Australia: The good, the bad and the misguided. UWA apers on Agric.Ext. University of W.A. Nedlands.24 p. Mellor, J. (2004). Desarrollar al pequeño productor. Agronoticias Nicaragua. Boletín. Edición Impresa #12. IICA, NI. Méndez, S. y Marlon, J. (2006). Los retos de la extensión ante una nueva y cambiante noción de lo rural. Revista Facultad de Agronomía, UNAL-Medellín. Vol 59. Numero 2 pp3407-3423. Newchatel Group (1999). Common Framework on Agricultural Extension.19 p. Reunión Ministerial Unión Europea-América Latina y Caribe sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento sobre la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación. Madrid, España, 14 de mayo de 2010. (En línea). Consultado el 1 de junio de 2010 Disponible en www.micinn.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2010/ALCUE_Iniciativa_Conjunta_II_ES.pdf OCDE, EUROSTAT (2005). Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de datos sobre Innovación. 3a edición. 188 p. Palmieri, V., Alarcon, E, Rodríguez, D. (2009). Situación y desempeño de la agricultura en ALC desde la perspectiva tecnológica: informe de2008. San José, CR, IICA: Tecnología e Innovación / Documento técnico: 48 p. (ISBN13: 978-92-9248-071-4). PROCISUR (2010). Plataforma Regional Innovaciones para el Desarrollo: Documento conceptual y metodológico. IICA. Montevideo. 41 p. http://www.procisur.org.uy/data/documentos/174826.pdf Rivera, W. (2007). Contracting for Agricultural Extension: Review and analyzing of diverse public/private contracting arrangements worldwide.AIEE.22 Annual Conference Proceedings. Clearwater, FL. P570-579. Rivera, W., Qamar, M.K., Crowder, L. (2001). Agricultural and Rural Extension Worldwide: Options for Institutional Reform in Developing Countries. FAO. Rome. 49 p. Rivera, W. (1998). Para confortar el Mercado Global: una Reconsideración de la Extensión Agrícola Pública. In Taller situación actual y perspectivas del complejo transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agropecuaria. San José, CR. IICA. 83-105 p. Riveros, H; Barquero, M; García, M; Alarcón, E. (2008). Vinculando a los pequeños productores con los mercados: análisis de experiencias exitosas en América Latina. ComunIICA. Año 4, II Etapa: 6-20. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected] P á g i n a | 69 Rodríguez, A. (2009). Enfoque sobre las TICs y la extensión rural en Uruguay. En: Foro electrónico: La extensión rural en el Cono Sur: Nuevos desafíos frente a la Sociedad del Conocimiento. Revista IICA Uruguay. No.2. Saín, G; Calvo, G. (2009). Agri-culturas de América Latina y el Caribe. Elementos para una contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible. San José, CR. IICA, UNESCO. ISBN 13 978-92-9248-110-0. 86 p. Salles, F. (2007). Conceptos, elementos de políticas y estrategias regionales para el desarrollo de innovaciones institucionales. San José, CR. IICA, FORAGRO, GFAR. ISBN 92-90-39-778-0. 79 p. Santoyo, V., Muñoz, M., Aguilar, J., Rendón, R., Altamirano, J.R. (2001). Políticas de asistencia técnica y extensión rural para la innovación en México, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2011, www.eumed.net/rev/cccss/13/ Spielman, I. and Birner, R. (2008). How Innovative Is Your Agriculture? Using Innovation Indicators and Benchmarks to Strengthen National Agricultural Innovation Systems. Word Bank-ARD. Discussion paper No.41. 47 p. Stantiall, J y Paine, M. (2000). Agricultural Extension in New Zealand-Implication for Australia. Paper Presented at the Australian Pacific Extension Network 2000National Forum Retrieved from htpp://www.regional.org.au/au/apen/2000/4/stantiall.htm Swanson, B. (2008).Global Review of good agricultural extension and advisory practices. R&E Division; NRME Department and PARM Division.FAO-Rome.64 p. Wiener, H. (2010). Promoviendo el Marcado de Servicios de Extensión Agraria en el Perú. Proyecto de Investigación y Extensión INCAGRO.111 p. www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: [email protected]