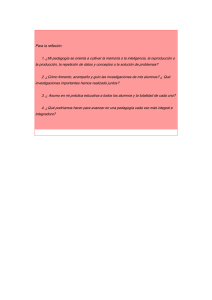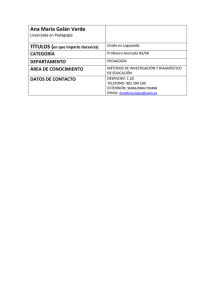EL LENGUAJE DE LA PEDAGOGIA Enrique Moreno y de los Arcos
Anuncio

EL LENGUAJE DE LA PEDAGOGIA Enrique Moreno y de los Arcos La pedagogía, de antiguo, ha sido concebida como la disciplina encargada de analizar y proponer las normas para el desarrollo de una buena educación tanto en el aspecto intelectual como en el moral y el físico. Los tratados de pedagogía, a la usanza clásica, contienen, amén de unas nociones sobre el hombre y su educación, un conjunto de orientaciones acerca de hacia dónde y cómo se puede encaminar la formación del ser humano. Al lado de este tipo de obras se encuentran, en abundancia, los tratados pedagógicos de carácter práctico y, generalmente, especializado. Tenemos así las llamadas didácticas del español, de la lectura, de las matemáticas y de otras disciplinas, incluyéndose aquí también técnicas particulares para la enseñanza de alguna parte de una materia escolar, como pudiera ser la enseñanza de las fracciones comunes o "quebrados". Tan reciente como el inicio de este siglo —si es que aún se puede llamar recientemente— es el advenimiento de otro tipo de pedagogía: la pedagogía como ciencia. Dejando a un lado la discusión en torno a los fines —que de todas suertes han llegado a ser legislados por los estados nacionales— los pedagogos científicos se ocupan esencialmente de tratar de conocer cómo y por qué ocurren los fenómenos de la realidad educativa. Si bien los tratadistas, casi de modo universal, definen ahora la pedagogía como la ciencia de la educación, la verdad es que la metamorfosis de una pedagogía "puramente normativa" 1 a una pedagogía científica aún no se ha completado. La libertad, casi poética, en el uso del lenguaje por parte de la pedagogía deontológica ha contaminado a tal grado a la pedagogía científica —a más de innumerables escollos metodológicos— que no resulta difícil coincidir con algunos epistemólogos cuando aprecian que la pedagogía es una "protociencia". Las presentes líneas irán encaminadas a iniciar el análisis de cómo afecta el inadecuado uso del lenguaje el desarrollo de la teoría pedagógica, es decir, la construcción de la pedagogía como ciencia. Si, de cualquier manera, pudiera existir algo de provecho para la pedagogía tradicional, habría una ganancia secundaria. Para alcanzar tal propósito describiremos brevemente algunas cuestiones en torno a la arquitectónica del saber científico. Después, pasaremos revista a ciertos criterios sobre el uso del lenguaje científico y, finalmente, ofreceremos algunos ejemplos del uso del vocabulario en el ámbito pedagógico. La arquitectónica del saber científico En un interesante ensayo, Giuculescu retoma la noción kantiana de la arquitectónica aplicada 2 al conocimiento científico. De conformidad con tal planteamiento, es posible establecer un parangón entre una construcción arquitectónica y la suma de los conocimientos de que dispone la humanidad en un momento dado de su historia. De igual forma que una edificación no es meramente un amontonamiento de vigas, ladrillos y cemento, la ciencia no es una simple suma de conocimientos carentes de relación. Ambos son conjuntos complejos regidos por una idea maestra. El proceso de crecimiento en ambos casos no se da por aglomeración sino que, al igual que en los seres vivos, posee una "unidad por la idea", que equivale a un código genético en el cual se encuentra prefigurado el resultado global. Giuculescu ilustra esta "unidad por la idea" con el ejemplo de la semilla que "encierra en ella todo el programa del desarrollo ulterior de la planta".3 No obstante que la ciencia, la arquitectura y los seres vivos se ubican en planos muy diferentes de la realidad, "poseen un principio existencial común: conservación de la integridad del conjunto ideal, orgánico o físico y resistencia a los agentes de destrucción durante un periodo variable, aunque previsible".4 Si se toma como cierto —o como principio— este principio, podría establecerse un parámetro que permitiría someter a prueba la validez de las teorías científicas. Tal parámetro es el concepto de normalidad. La normalidad se concibe como la capacidad de resistencia de los organismos vivos, las edificaciones arquitectónicas o las construcciones científicas a las fuerzas hostiles del entorno. Si existen factores patológicos en cualquiera de estos tres grupos de cosas puede producirse el desplome. Para aquilatar la normalidad de las teorías científicas puede echarse mano de los criterios ya propuestos por Vitruvio para el arte arquitectónico: firmitas (solidez), utilitas (utilidad) y venustas (belleza). Una buena teoría científica, del mismo modo que una buena edificación, debe reunir los tres criterios. La falta de alguno de ellos debilita la obra. Una teoría científica puede transitar de la normalidad a un estado patológico en función de un conjunto de factores que afectan a uno, a dos o a todos los criterios establecidos. Los factores de debilitamiento o desplome de la construcción científica pueden ser reducidos a tres categorías: a) las crisis, b) la endopatogénesis y c) la exopatogénesis. Para Giuculescu, la crisis en su significado griego de decisión, es un estado transitorio, aunque puede resultar prolongado, de enfermedad a cuyo término el organismo o la teoría, en este caso, acabe por recuperarse o por fenecer. 5 Si los agentes patógenos son lo suficientemente fuertes la crisis desemboca en una revolución, en el sentido propuesto por Kuhn, y la vieja teoría o paradigma es finalmente sustituida por un nuevo paradigma.6 Uno de los principales factores que pusieron en crisis el sistema ptolemaico, según se infiere de lo dicho por Copérnico, era la violación a la venustas. El sistema geocéntrico requería tal cantidad de círculos y epiciclos que era necesario pensar en una solución más simple y, por consiguiente, más bella. Los agentes patógenos internos —la endopatogénesis— son los vicios, errores o falta de congruencia interna de un sistema que lo ponen en peligro. La exopatogénesis se constituye por factores externos que buscan injerencia en el desarrollo de la teoría o de la disciplina. Tal es el caso de las intervenciones de instituciones públicas o de las interferencias de disciplinas distintas. Una teoría científica, en síntesis, ha de aunar firmitas, utilitas y venustas, es decir, poseer cierto grado de normalidad para resistir las crisis y defenderse de factores patológicos internos y externos. Dejo, por cierto, para otro momento la discusión en torno a si habría que añadir otro criterio a los fijados para la normalidad: la veritas. Un castillo medieval construido para la filmación de una gran batalla puede poseer firmitas, utilitas y venustas, pero no es un castillo medieval. Salvo que la veritas sea incluida en alguno de los otros tres, parecería que el edificio de la ciencia se sostiene en cuatro pilares, no en tres. El lenguaje de la ciencia El conocimiento científico, para serlo, ha de ser comunicado. Toda verdad arrancada a la naturaleza que sea transmitida de modo esotérico, a los iniciados, no puede ser considerada científica. De hecho, "una teoría científica existe a partir del momento en que ha sido hecha pública bajo la forma de un texto auténtico, si bien sometido al examen crítico. Las fases anteriores a la publicación del texto interesan más a los historiadores de las ciencias y a los biógrafos que a los sabios y a los investigadores".7 No es necesario, para los propósitos de este escrito, realizar una inmersión en las profundidades de la epistemología o de la filosofía analítica en ánimo de realizar una disección del vocabulario de la ciencia y de sus características. Basta señalar algunas condiciones del desarrollo del lenguaje científico. El lenguaje ordinario —en el sentido de común o vernáculo— es a tal grado limitado, imperfecto y ambiguo que impide alcanzar la normalidad de las teorías científicas y ha tenido que ser sustituido en buena parte de las ciencias particulares por un lenguaje artificial de construcción más delicada. La historia de la ciencia permite apreciar cómo se ha dado en diferentes disciplinas la lucha por la construcción de un idioma preciso y común que permitiera un aceleramiento del desarrollo teórico del área y condujera, finalmente, a su universalización. Condillac, de facto, llegó a plantear que "una ciencia no es más que un lenguaje bien hecho".8 Los criterios para ponderar el grado en que un tipo de lenguaje científico es mejor que otro, en la síntesis de Wallace, 9 son los siguientes cuatro: primero, el lenguaje debe permitir captar las inconsistencias e incongruencias lógicas que existieran entre los componentes del sistema. Esto sólo puede lograrse en la medida que el lenguaje se encuentre determinado, es decir, que permita hacer afirmaciones claramente explícitas y que no sea susceptible de interpretaciones diferentes. El lenguaje común, por el contrario, adolece de dos tipos de indeterminación, según Nagel: "En primer lugar, los términos del lenguaje ordinario pueden ser muy vagos, en el sentido de que la clase de cosas designadas por ellos no está nítida y claramente delimitada de la clase de cosas no designadas por él (y, de hecho, pueden superponerse ambas clases en considerable medida)... En segundo lugar, los términos del lenguaje ordinario pueden carecer de un grado importante de especificidad, en el sentido de que las grandes distinciones establecidas por los términos no basten para caracterizar diferencias más específicas, pero importantes, entre las cosas connotadas por los términos". 10 El lenguaje de la ciencia, en resumen, no puede abandonarse a una riqueza connotativa "que es vital para la poesía pero mortal para la ciencia". 11 Un segundo criterio analiza el grado en que el lenguaje es universal e inequívoco, lo que podríamos llamar la traducibilidad del vocabulario científico. Mientras menor esfuerzo de traducción y menor carga de contenidos culturales específicos posea una terminología científica, será en mayor grado comunicable y tendrá más amplio rango de universalidad, lo que permitirá un ejercicio más vasto de la crítica. El lenguaje de la ciencia —en tercer lugar— ha de ser flexible. Por flexibilidad de lenguaje debemos entender la capacidad intrínseca de admitir la formulación de enunciaciones de diverso nivel de generalidad y de complejidad, sin necesidad de adaptación, gracias a normas precisas de transformación. La terminología científica, en suma, debe poderse aplicar indistintamente a formulaciones simples o complejas sin perder su connotación o haciendo depender los cambios de ésta de reglas predeterminadas. Por último, el lenguaje de la ciencia debe permitir gradualmente al científico trabajar más con signos y símbolos que con observaciones reales, permitir el paso de la concreción a la abstracción, para facilitar el manejo de las implicaciones lógicas. Esto mejora el ineludible proceso de retorno de las extensiones teóricas a su contrastación empírica. Las diferentes ciencias se encuentran en distintos grados de desarrollo en la construcción de un idioma artificial que facilite un avance fecundo. Ciencias como la física o las matemáticas han alcanzado una simbología tan avanzada para la expresión de sus argumentos o demostraciones que resulta verdaderamente chocante para el lego ver interrumpida una hermosa página llena de ininteligibles signos por dos o tres "donde", "sustituyendo", "por definición", escritos en caracteres latinos que, se antoja, deberían haber sido suplidos ya por otros signos matemáticamente más simples. Otras disciplinas, como la parte taxonómica de la biología, han logrado enormes progresos a partir de la adopción de una nomenclatura común. Los denominados "nombres científicos" de las especies vivas han permitido lanzar un rayo de esclarecedora luz entre la inmensa calígine de los nombres vulgares. Todo buen aficionado a la pesca sabe ahora que lo que le ofrecen como trucha en ciertas zonas lacustres del país no es en realidad trucha arco iris (Salmo gairdneri), sino lobina (Micropterus salmoides). Otras ciencias, como las sociales y la que en particular nos ocupa, distan mucho de haber alcanzado no ya un idioma abstracto sino uno común e inequívoco, al menos. Cabe comentar, para concluir este apartado, que el conflicto entre el lenguaje ordinario y el científico es un falso problema para el científico. Un buen investigador preguntará a los lugareños sobre la localización de la araña capulina o chintatlahua, pedirá alevines de trucha criolla o buscará campamochas, pero escribirá sobre la Lactrodectus mactans, la Salmo aquabonita mexicana o la Mantis religiosa. El científico se siente obligado a dominar ambos niveles del lenguaje, pero sabe que el vocabulario especializado es para uso de especialistas. No es probable que un químico —temo haber leído antes el ejemplo— pida en el comedor a su hijo: "Dame el cloruro de sodio" o afirme: "Le faltó NaCl". El lenguaje de la pedagogía Como habrá supuesto ya aun el lector menos malicioso, este es uno más de la larga serie de escritos en los cuales se denuncia la, al parecer, cada día menos contenible construcción de torres de Babel en nuestras disciplinas científicas. Para el caso de la pedagogía, podría ser interesante —expuestos los criterios de evaluación del lenguaje científico— retomar las causas de debilidad o derrumbamiento de las teorías científicas expuestas por Giuculescu y plantear los equívocos en el lenguaje pedagógico como factores tanto de endopatogénesis como de exopatogénesis. Quizá se pueda demostrar así que una de las principales causas de que nuestra disciplina sea considerada —por los proclives a la bondad —como protociencia, es no sólo la carencia de un idioma medianamente claro, sino de la voluntad de crearlo. Veamos, en primer término, la creación endopatogénica de vocablos. A diferencia de otros sectores de la ciencia, como la sociología o la llamada politología, en los cuales se puso en boga el lenguaje abstruso —quizá para dar la impresión de mayor profundidad—, en el nuestro se optó por el lenguaje absurdo. Tres ejemplos, únicamente, permitirán ilustrar el papel que el vocabulario juega, como factor de corrosión de la estructura, si la hubiera, de la teoría pedagógica. Uno es el caso de la noción de "los aprendizajes". De modo imperceptible, hace más de una década, empezó a generalizarse en las comunicaciones técnicas el uso del plural "aprendizajes" para referirse a los conocimientos, hábitos, actitudes o destrezas que el alumno aprende en el aula. Ignoro, en verdad, cuál es el origen de esta práctica, pero su intención parece ser enfatizar la diversidad de cosas que son aprendidas. El caso es que se opone a la teoría de los universales —conceptos que expresados en singular abarcan a todos los miembros de su conjunto, como: el hombre, la mujer, el niño— que ha sido estudiada por la filosofía y la filología desde Aristóteles hasta nuestros días. Quienes optan por el plural, a despecho de la teoría, bien harían en explicarnos por qué no aplican la nueva regla a toda expresión universal: "Los aprendizajes de los niños y de las niñas". 12 Más absurda resulta aún la noción de "autoaprendizaje". En desapego a la clásica e inequívoca idea del autodidactismo, esto es, la autoenseñanza, el "autoaprendizaje" parece llegar a convertirse en término oficial de los nuevos sistemas abiertos de educación. Lo verdaderamente peculiar de esta situación es que nadie parece haber reparado en esta sinrazón. "Autoaprendizaje" pertenece al mismo orden de pensamiento lingüístico que "autosuicidio". Decía Unamuno que "se puede militarizar a los civiles, pero no se puede civilizar a los militares". Del mismo modo, se puede militarizar una escuela o escolarizar un cuartel, pero no se puede militarizar un cuartel ni escolarizar una escuela. La escuela es, en esencia, escolar, de suerte que dividirla en un sistema "escolarizado" y un sistema "abierto" es una oposición que no casa fácilmente con la lógica ni con la filología. No obstante, cada día se generaliza tal oposición en nuestro medio. Los agentes exopatogénicos en el uso del lenguaje son, quizá, mejor muestra de la carencia de firmitas no tanto de la teoría pedagógica en sí, sino de sus devotos. La exopatogénesis del vocabulario de la pedagogía permite un intento de clasificación que no me atrevía por ahora, a procurar para la endopatogénesis. Los agentes patogénicos externos podrían clasificarse, por su origen, en tres grupos: los derivados de idiomas vernáculos distintos del nuestro, los que provienen de otras disciplinas científicas y los que se originan en el propio objeto de estudio de la pedagogía, esto es, en nuestro sistema educativo. Sería tan largo como doloroso abundar en ejemplos de cómo nuestra disciplina y nuestro idioma, en general, han presentado poca resistencia a la invasión de innecesaria terminología extranjera, particularmente la inglesa. No sólo hemos visto adquirir carta de naturalización a anglicismos como "educacional" —que nada añade a nuestro objetivo educativo, de desinencia castiza—, sino que la noción de investigación pedagógica tiende a desaparecer, en beneficio de "investigación educativa", debido a que el idioma inglés apenas empieza a distinguir entre la disciplina, pedagogía, y el fenómeno, educación. En buena medida esto obedece a que los buenos traductores —rara avis en nuestros días, aunque no especie en extinción, según espero— no han sido muy requeridos para la traslación al español de los textos extranjeros. Tenemos, en consecuencia, términos injustificadamente intraducidos, como test, stress, guidance o curriculum, que, a diferencia de futbol, tenían claros equivalentes en nuestro idioma: prueba, tensión, orientación y plan de estudios. 13 De otras disciplinas proviene una buena cantidad de vocablos o conceptos nuevos que, según nuestro esbozo de clasificación, son factores de patogénesis en la teoría pedagógica. La noción de "explosión demográfica" de las instituciones educativas, específicamente las de enseñanza superior, tuvo que ser corregida, previa demostración, por la adopción pedagógica de un término de las ciencias físicas: "implosión". Este ejemplo permite apreciar cómo la transferencia de vocabulario de una disciplina a otra puede ser factor patogénico o, en pocos casos, de recuperación de la normalidad. Se habló de explosión demográfica, como explicación del crecimiento desmesurado de la universidad, hasta que se demostró que el ingreso era regulado administrativamente. El crecimiento, entonces, no se debía a la cada vez mayor demanda, sino a la continua falta de egreso regular. La población universitaria mayoritaria estaba constituida por quienes debían haber egresado tiempo atrás. La única oposición posible a la generalizada noción de explosión tendría, por fuerza, que ser implosión.14 El tercer agente patogénico externo, por último, es la creación de vocabulario por parte del propio objeto de estudio de la pedagogía. A diferencia de los investigadores de las ciencias naturales, que pueden bautizar impunemente a sus objetos de estudio sin oposición o —quizá— con aquiescencia reforzada, quienes estudian la educación se enfrentan a un conjunto de fenómenos, frecuentemente efímeros, que son tan prestamente modificados como nuevamente nominados. Un solo ejemplo puede ser suficiente para aclarar este comentario final. En un sector oficial de nuestro país que se dedica a la pedagogía de los adultos se ha llegado a la siguiente distinción, en torno a los niveles de formación: educación formal, educación no formal y educación informal. Si atendemos a que en nuestro diccionario del español, en su segunda acepción, in- es "prefijo negativo o privativo, latino que con ese mismo valor usamos en castellano con adjetivos, verbos y substantivos abstractos; como en INacabable, INcomunicar, INacción, etc.", la palabra informal no puede ser distinguida de la noción de no formal. Posiblemente varias ciencias reclamen para sí el dubitable honor de ser las que mayores dificultades enfrentan en lo que a su vocabulario se refiere. Creo, sin embargo, haber mostrado —sin exclusivismos— que la pedagogía ocupa en esa competencia un lugar de privilegio. NOTAS 1 Ernesto Meumann. Pedagogía experimental. 4a. ed. Trad. De Ramón Ruiz Amado. Buenos Aires, Losada, 1960. 344 p. (Biblioteca Pedagógica), p. 11. 2 Alexandre Giuculescu. "La arquitectónica del saber científico. Ensayo sobre la dinámica de las ciencias". Diógenes. No. 131. Otoño. México, UNAM, 1986. p. 5-25. 3 Ibidem, p. 7. 4 Ibidem, p. 9. 5 Ibidem, p. 12 pássim. 6 Vid Thomas S. Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Trad. de Agustín Contín. México, Fondo de Cultura Económica, 1971. 320 p. (Breviarios No. 213). 7 Giuculescu. Op. cit., p. 17. 8 Mario Bunge. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Trad. de Manuel Sacristán. — Barcelona, Ariel, 1969. 956 p. Ils. (Col. Convivium No. 8). p. 73. 9 Walter L. Wallace. La lógica de la ciencia en sociología. Trad. de A. Montesinos. Madrid, Alianza Editorial, 1976. 132 p. Ils. (Alianza Universidad No. 150) p. 114-117. 10 Ernest Nagel. La estructura de la ciencia. Problemas de la lógica de la investigación científica. 3a. ed. Trad. de Néstor Míguez. Buenos Aires, Paidós, 1978. 544 p. (Biblioteca de Filosofía. Serie Mayor No. 3). p. 21. 11 Wallace. Op. cit., p. 114. 12 La referencia más remota que he encontrado sobre el uso de tal noción es: Pedro D. Lafourcade. Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires, Kapelusz, 1973. 356 p. Ils. (Biblioteca de Cultura Pedagógica No. 108). La cuestión de los universales puede verse en: Mauricio Beuchot. El problema de los universales. Prol. de Carlos Ulises Moulines. México, UNAM, 1981. 520 p. 13 El punto de vista que aquí se halla implícito es que es necesario castellanizar —-en lo ortográfico—- todo vocablo extranjero de utilidad que carezca de equivalencia precisa, pero que no hay que inventar nuevos términos para aquellos de los cuales carecemos y nos resultan indispensables. En casos de correspondencia unívoca no hay razón para hacer concesiones a otros idiomas. 14 Gabriel Galvis R. y Luz Ma. Spínola de G. Auditoria psicopedagógica de la Escuela Nacional Preparatoria, (Años de 1958 a 1970). México, UNAM, 1972. 77 p. Ils. (Edición mimeográfíca).