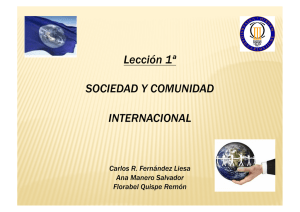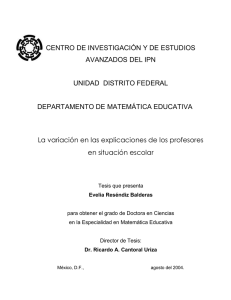La distinción analítico/sintético y sus implicaciones para la semántica
Anuncio

La distinción analítico/sintético y sus implicaciones para la semántica Tesina para optar al Grado Académico de Licenciado en Filosofía Autor: Ignacio Andrés Vergara Castro Profesor Guía: Manuel Rodríguez Tudor Santiago, Chile Diciembre 2015 1 A Kurt Donal Cobain, En cuya música encontré mi voz 2 Tabla de Contenidos I. II. Introducción pág. 5 La Distinción a/s en Kant 1. Formulación de la distinción pág. 7 2. Nivel semántico de la distinción a/s en la formulación pág. 10 3. Problemas en la formulación kantiana: ¿Cómo debemos explicar y entender la noción de analiticidad? pág. 10 III. Críticas a la noción de analiticidad y rechazo de la distinción a/s de Quine 1. ¿Cómo entender y explicar la noción de analiticidad desde la noción de sinonimia? pág. 13 2. Fracaso de las formas tradicionales de entender la noción de sinonimia pág. 15 3. Rechazo de la distinción a/s y consecuencias de su abandono pág. 20 IV. Defensa de Grice & Strawson de la distinción a/s 1. Criticas de Grice & Strawson al planteamiento de Quine pág. 23 V. El problema del significado 1. La indeterminación del significado como problema para la Perspectiva Clásica de la noción de concepto pág. 33 2. Imposibilidad de la semántica como disciplina e imposibilidad de cualquier disciplina que dependa de la noción de significado pág. 38 VI. Concepción alternativa de las nociones de significado y sinonimia en Wittgenstein 1. Refutación de la concepción agustiniana del lenguaje: el error de toda teoría del lenguaje pág. 41 2. Refutación de las teorías esencialistas del lenguaje pág. 43 3. Nueva concepción de las nociones de significado y sinonimia pág. 51 VII. Nueva concepción del significado y nueva semántica 1. ¿Por qué ha sido tan difícil la semántica? pág. 55 2. El error de la Perspectiva Clásica pág. 55 3. La semántica como ciencia social pág. 57 VIII. Conclusión pág. 60 IX. Referencias pág. 62 3 Resumen Tradicionalmente se ha entendido al significado de una palabra como una estructura definicional compuesta de otros términos. Esta estructura nos provee un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del término. La construcción de la estructura definicional de una palabra se realiza mediante las conexiones necesarias y constitutivas que un término pueda tener con otros. Este tipo de conexiones se establecen mediante la distinción entre analítico y sintético y la noción de sinonimia. De esta forma, en tanto el significado es el objeto de estudio propio de la semántica, a partir de esta concepción del significado lo que debe estudiar la semántica son las relaciones de analiticidad y sinonimia entre términos. Esta concepción del significado y la semántica se atribuye a una perspectiva de gran influencia en la historia de la filosofía que ha sido llamada Perspectiva o Teoría Clásica. Sin embargo, a partir de las críticas de Quine a la noción de analiticidad, que afecta también a la sinonimia, y el consecuente rechazo de la distinción analítico/sintético la concepción del significado de la Perspectiva Tradicional ha entrado en crisis. Y esta crisis se explica en cuanto se considera que sin la mencionada distinción y sin la sinonimia no se pueden establecer las conexiones necesarias y constitutivas que determinan el significado de un término. Así pues, si no podemos determinar el significado de un término, la semántica como disciplina sería imposible ya que no tendría un objeto de estudio propio. No obstante, tanto la noción de significado como la semántica pueden mantenerse si encontramos una forma de entender ambas nociones que no recurra a la distinción analítico/sintético ni a la sinonimia. Ahora bien, esta concepción alternativa del significado podría llevarnos a una nueva forma de hacer semántica. Esta concepción alternativa la encontramos en el planteamiento del segundo Wittgenstein quien sostiene que el significado de una palabra consiste en la familia de usos que pueda tener el término. De esta forma, como señala Putnam, en tanto el uso que tengan las palabras puede ser aprendido, el objeto de estudio de la semántica debe ser el fenómeno social del aprendizaje del significado lo que nos lleva a concebir a la semántica como una ciencia social. 4 I. Introducción La siguiente investigación consiste en una revisión sobre el problema de la indeterminación del significado que afecta a la Perspectiva Clásica sobre el significado a partir de las críticas de Quine a la noción de analiticidad, que según Grice & Strawson afecta también a la noción de sinonimia, y el consecuente rechazo de la distinción entre analítico/sintético. La relevancia de la mencionada distinción y la sinonimia para el problema del significado consiste en que para determinar el significado de un término se recurren a conexiones necesarias y constitutivas que puede tener un término con otros y estas conexiones se realizan mediante la distinción analítico/sintético y la sinonimia. De esta forma, si seguimos a Quine en sus críticas, careceríamos de medios para determinar el significado de un término. Este problema afecta también a la posibilidad de la semántica como disciplina en tanto se considera que la noción de significado es su objeto de estudio propio. Sin embargo, como mostraremos en esta investigación, se puede mantener la noción de significado si encontramos una forma alternativa de entender esta noción lo cual nos llevaría a cambiar la forma en la que entendemos y trabajamos la semántica. Esta concepción alternativa del significado la encontramos en el planteamiento de Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas que sostiene que el significado de una palabra consiste en la familia de usos que la palabra pueda tener. De esta forma, teniendo a la vista la postura de Wittgenstein, podemos sostener junto con Putnam que el uso de las palabras puede ser aprendido y que este fenómeno social debe ser el objeto de estudio de la semántica, lo que nos llevaría a incluir a esta disciplina en el campo de las ciencias sociales. Para conseguir tal objetivo debemos exponer sumariamente los antecedentes de la discusión. Así pues, revisaremos en el primer capítulo la formulación kantiana de la distinción entre analítico y sintético destacando su nivel semántico y los problemas de inteligibilidad que aquejan a la noción de analiticidad. En el segundo capítulo se exponen las críticas de Quine a la noción de analiticidad y el consiguiente rechazo de la mencionada distinción. En el tercer capítulo se revisaran las críticas de Grice & Strawson a las objeciones de Quine, más específicamente, su observación que, según el planteamiento de Quine, si 5 rechazamos la noción de analiticidad por ininteligible, deberíamos rechazar también la sinonimia y, por consiguiente, la noción de significado debiese ser abandonada. Posteriormente a estos capítulos de revisión de los antecedentes de la discusión, en el cuarto capítulo explicaremos como surge el problema de la indeterminación del significado a partir del rechazo y abandono de la distinción analítico/sintético y la noción de sinonimia en tanto que la mencionada distinción y la sinonimia nos permiten establecer las conexiones necesarias y constitutivas entre términos mediante las cuales construimos la estructura definicional de un término lo que corresponde a su significado. Este problema implicaría la imposibilidad de la semántica como disciplina en tanto se considera que el objeto de estudio propio de esta disciplina es el significado. En el quinto capítulo expondremos el planteamiento de Wittgenstein en sus Investigaciones como una concepción alternativa de las nociones de significado y sinonimia que nos permite mantener ambas nociones. En el sexto capítulo se explica, en primer lugar, porque debe preferirse la propuesta de Wittgenstein a la Perspectiva Tradicional del significado. En segundo lugar, se explica como la semántica se convierte en una ciencia social en tanto se considera que su objeto de estudio, desde el planteamiento de Wittgenstein y Putnam, es el fenómeno social del aprendizaje del significado. Finalizamos la presente investigación planteando líneas de investigación en áreas relacionadas a la semántica desde esta nueva concepción del significado y la semántica. 6 II. La distinción a/s1 en Kant El filósofo alemán Immanuel Kant es el primero en establecer la célebre distinción a/s. Encontramos la primera formulación de esta distinción en la obra capital de Kant, a saber, en su Crítica de la razón pura. En los Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia encontramos una segunda formulación de la mencionada distinción que en líneas generales no dista mucho de la que se haya en la Crítica. 1. Formulación de la distinción La distinción a/s se aplica según Kant a aquellos juicios en los que se establece una relación entre un concepto que hace de sujeto y otro que oficia de predicado. Sobre este tipo de relación entre conceptos Kant señala que existen dos posibilidades: i) el concepto del predicado se halla contenido de forma implícita en el concepto del sujeto y ii) el concepto del predicado está fuera del concepto del sujeto pero guarda algún tipo de relación con él. En base a esta constatación Kant establece el primer criterio con el cual podemos distinguir a los juicios analíticos de los sintéticos. Los juicios analíticos consisten en aquel tipo de juicio en el que el concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto. En contraste, son sintéticos aquellos juicios en los que el concepto del predicado no está contenido en el concepto del sujeto. Para aclarar en qué sentido un concepto puede estar contenido en otro Kant explica que la relación existente entre el concepto del predicado y el concepto del sujeto en un juicio analítico es una relación de identidad; por su parte, en los juicios sintéticos no se da este tipo de relación. A este primer criterio para distinguir entre juicios analíticos y sintéticos lo llamaremos criterio de contención. A partir del criterio de contención podemos inferir el valor epistemológico, la fundamentación y carácter de la verdad de los juicios analíticos y sintéticos. Como en un juicio analítico el concepto del predicado que se enlaza con el sujeto ya está contenido en su concepto, este tipo de juicios no aporta información nueva a nuestro concepto del sujeto. Sin embargo, como en un juicio analítico se descompone el concepto del sujeto en sus conceptos constituyentes en este tipo de juicio se explicita el contenido del concepto que ocupa el lugar de sujeto. Por ejemplo, un juicio analítico como 1) Todos los cuerpos son 1 Uso esta expresión en el presente trabajo para abreviar los términos analítico y sintético. 7 extensos no nos entrega información nueva sobre el concepto de cuerpo ya que el concepto de extensión estaba contenido en él. Así pues, los juicios analíticos no amplían nuestro conocimiento del sujeto pero si nos explican y explicitan su contenido; por esta razón Kant los clasifica como juicios explicativos. En cambio, como en los juicios sintéticos se enlaza al concepto del sujeto un predicado que no estaba contenido en él, este tipo de juicios nos entregan información nueva sobre el concepto. De este modo, cuando se afirma que 2) Todos los cuerpos son pesados se agrega información sobre el concepto de cuerpo ya que el concepto de pesadez no estaba incluido en él. Kant les llama juicios informativos ya que los juicios sintéticos son capaces de ampliar nuestro conocimiento del sujeto. Como en los juicios analíticos el concepto del predicado se obtiene descomponiendo el concepto del sujeto sin tener que salir de él, un juicio analítico es verdadero a priori ya que no salimos del concepto del sujeto y, por consiguiente, su verdad es necesaria y universal; por su parte, en los juicios sintéticos existen dos posibilidades: pueden ser a priori si surgen del entendimiento puro y de la razón pura2 y por lo mismo su verdad es necesaria, o pueden ser a posteriori y su valor veritativo se determina apelando a otro tipo de instancias como por ejemplo la experiencia. Por esta razón la verdad de un juicio sintético a posteriori será contingente al depender de factores que pueden o no ser el caso. Kant afirma que la ausencia de contradicción interna es la condición universal de todos nuestros juicios independientemente de su contenido: si un juicio presenta contradicción interna no es significativo. Kant señala que esta condición universal de los juicios puede ser expresada en la siguiente fórmula: <<A ninguna cosa le es adecuado un predicado que la contradiga>>. A esta formulación Kant la denomina principio de contradicción y constituye un criterio universal y meramente negativo de toda verdad. Este principio pertenece a la lógica y todo juicio y conocimiento debe respetarlo para ser significativo; sin embargo, al ser un principio meramente formal, no es suficiente para establecer la verdad de un determinado juicio o conocimiento. Ahora bien, Kant sostiene que el principio de contradicción puede ser utilizado de forma positiva, a saber, no solamente para prevenir el error, sino también para conocer la verdad. De esta forma, en un juicio analítico afirmativo como el enunciado1) al estar el predicado 2 Como es el caso de las proposiciones de la aritmética y la geometría. 8 contenido en el concepto del sujeto no se puede negar el juicio sin caer en contradicción. De modo similar, en el caso de un juicio analítico negativo en el cual aparece un concepto contrario al predicado que está incluido en el concepto del sujeto como 3) Ningún cuerpo es inextenso es necesario negar tal concepto contrario ya que afirmarlo implica contradicción. Por consiguiente, Kant sostiene que el principio de contradicción utilizado de forma positiva es la base de todos los juicios analíticos y explica junto con el criterio de contención su carácter necesario y a priori. En conclusión, el principio de contradicción constituye un segundo criterio para considerar a un juicio como analítico. A este segundo criterio lo denominaremos criterio de contradicción. Para señalar cual es el principio de los juicios sintéticos Kant explica que, en primer lugar, todas nuestras representaciones se hallan contenidas en nuestro sentido interno siendo su forma a priori el tiempo. En segundo lugar, señala que la imaginación es la facultad que enlaza en una síntesis las representaciones contenidas en nuestro sentido interno y, en tercer lugar, la unidad de apercepción realiza la unidad sintética de las representaciones la cual es indispensable para que podamos formular juicios. Por consiguiente, Kant concluye que se debe buscar en el sentido interno, en la imaginación, y en la unidad de apercepción el principio de todos los juicios sintéticos. De esta forma, Kant revisa cómo es posible el enlace de representaciones en una experiencia. Kant afirma que nuestros conocimientos deben poseer realidad objetiva para ser significativos y esta realidad objetiva consiste en que nuestro conocimiento debe referirse a algún objeto del cual recibe significado y sentido. Para que esta condición se cumpla el objeto debe ser nos dado de alguna forma lo cual consiste en referir la representación del objeto a alguna experiencia ya sea real o posible. De este modo, Kant sostiene que es la experiencia posible la que da realidad objetiva a todos nuestros conocimientos. Por su parte, la experiencia se basa en la unidad sintética de los fenómenos sin la cual no tendríamos experiencia sino una sucesión de representaciones inconexas carentes de algún contexto que les sirva de base. De esta manera, la experiencia posee principios que posibilitan su forma a priori y estos principios consisten en reglas universales que dan unidad a la síntesis fenoménica y posibilitan la experiencia junto con otorgarle realidad objetiva. Por consiguiente, Kant sostiene que es la posibilidad de la experiencia la que da realidad objetiva a cualquier otra síntesis o enlace. Así pues, Kant concluye que el principio supremo de los juicios sintéticos consiste en que 9 los objetos de la experiencia se basan en las condiciones necesarias que hacen posible la unidad que sintetiza en una experiencia posible la diversidad proveniente de la intuición. Dicho de otro modo, el principio de los juicios sintéticos corresponde a todas aquellas condiciones que hacen posible la unidad sintética de la experiencia. 2. Nivel semántico de la distinción a/s en la formulación kantiana En base a este breve análisis de la formulación que Kant nos brinda de la distinción a/s podemos afirmar en primer lugar que el filósofo alemán nos proporciona dos criterios para reconocer cuando un determinado juicio es analítico o sintético. De esta forma, la satisfacción de estos criterios determinara a su vez el valor epistemológico, la fundamentación y el carácter de la verdad de los juicios. En segundo lugar, podemos señalar que mediante el criterio de contención la distinción a/s alcanza un nivel semántico3 el cual consiste en establecer dos tipos de conexión entre conceptos: i) una conexión constitutiva y necesaria entre el concepto del sujeto y el del predicado y ii) una conexión no constitutiva y contingente. Así pues, en un enunciado analítico como 1) se establece una conexión constitutiva ya que el concepto de extensión como está contenido en el concepto de cuerpo constituye parte de su significado y en tanto la extensión está contenida en el concepto de cuerpo es necesariamente implicada por este último concepto. En contraste, en un enunciado sintético como 2) la relación entre el concepto de cuerpo y el de pesadez no es constitutiva ya que la pesadez no está contenida en el concepto de cuerpo, por lo cual no constituye parte de su significado. Por otro lado, esta relación es contingente en el sentido de que hablar sobre cuerpo no implica necesariamente hablar sobre su pesadez. 3. Problemas en la formulación kantiana: ¿Cómo debemos explicar y entender la noción de analiticidad? Ahora bien, es necesario destacar que la formulación de la distinción que Kant esboza no está excepta de problemas y oscuridades. El primer problema que surge al considerar la formulación kantiana consiste en que la distinción a/s parecería aplicarse exclusivamente a juicios de la forma sujeto-predicado por lo cual no abarcaría todo el universo posible de 3 Entiéndase aquí por semántico las condiciones necesarias y suficientes que constituyen el significado de un concepto. Este nivel semántico de la distinción a/s será profundizado en el capítulo IV de la presente tesina. 10 juicios. No obstante, puede argüirse a favor de Kant que este inconveniente surge si atendemos únicamente al criterio de contención, en cambio considerar junto con este criterio también al criterio de contradicción ampliaría el número y tipo de juicios a los que la distinción puede aplicarse incluyendo, de este modo, a juicios que no son de la forma sujeto-predicado. Esta audaz observación puede sostenerse pero plantea otros problemas, por ejemplo, ¿Cómo se relacionan ambos criterios entre sí? De este modo, el segundo problema consiste en cuál es la relación existente entre los criterios, a saber, si son interdependientes o hay alguno que dependa y presuponga al otro para funcionar. Esta segunda opción pareciera suceder cuando consideramos que el principio de contradicción no podría funcionar sin tener que recurrir al criterio de contención. Dicho en otros términos, pareciera que saber si la negación de un determinado juicio implica o no contradicción supone que debiésemos saber que el concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto según la no especificada relación de identidad. Este problema se puede apreciar si en un juicio como 1) reemplazamos los conceptos de <<cuerpo>> y <<extensión>> por variables, a saber, <<Todo A es B>>. De esta forma, a simple vista y sin conocer que significa <<A>> no podríamos determinar si la negación de tal juicio nos lleva a contradicción. Por lo tanto pareciera que el criterio de contradicción depende y presupone el criterio de contención. Pero a esta conclusión podría objetarse a su vez que en el caso de una proposición lógica como por ejemplo << p o -p>> no sería necesario saber que significa <<p>> para determinar si su negación nos lleva a contradicción, por lo cual no se podría afirmar que el criterio de contradicción dependa en todo y cada uno de los casos del criterio de contención. Un tercer problema que se nos presenta, y el más relevante para la discusión que plantearemos en esta tesina, consiste en qué sentido el concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto en un juicio analítico o, dicho de otro modo, que noción de identidad subyace a la relación de identidad que según Kant hay entre el concepto del sujeto y el concepto del predicado en un juicio analítico. Teniendo en cuenta esta observación podemos apreciar que una noción que según el planteamiento de Kant parecería fundamental para entender la relación de contención y, por lo tanto, la noción de 11 analiticidad no está ella misma explicada de un modo que parezca satisfactorio considerando su relevancia. Para finalizar este ítem, podemos concluir que el planteamiento de la distinción a/s Kant presenta problemas que el filósofo alemán no resolvió probablemente porque no haya alcanzado a advertidos. Uno de esos problemas que fue tomando relevancia por las ulteriores discusiones se trata de cómo debemos entender la relación de contención que existe entre el concepto del sujeto y el concepto del predicado. Más allá de que si el criterio de contención efectivamente funciona, se puede afirmarse que entender la noción de contención nos llevaría a entender a la noción de analiticidad como concepto. Por lo tanto, se puede concluir que Kant sólo planteo los criterios para distinguir entre juicios analíticos y sintéticos pero las nociones mismas que intervenían en esa distinción, como la de analiticidad, no fueron problematizadas por el filósofo alemán. Sin embargo puede afirmarse para exculpar a Kant que su formulación de la distinción a/s si bien presenta problemas el objetivo de Kant no consistía en entregar un detallado y exhaustivo examen de la distinción sino aquel objetivo que el filósofo alemán pretendía con su formulación era entregarnos un marco teórico que le permitiese introducir los juicios sintéticos a priori para examinar sus problemas, a saber: cuáles son las condiciones que posibilitan este tipo de juicios. La resolución de este problema llevaría a Kant, según sus propósitos, a examinar cómo es posible la ciencia para determinar, como objetivo último, la posibilidad de la metafísica como ciencia. Con esta aclaración podemos apreciar que para Kant la distinción a/s no era un problema en sí mismo, sino más bien para el filósofo alemán la distinción correspondería a un postulado que le permitía considerar problemas de mayor envergadura filosófica. 12 III. Críticas a la noción de analiticidad y rechazo de la distinción a/s de Quine Pero a quien no le pasó inadvertido el problema que había en la formulación kantiana con el criterio de contención fue el filósofo estadounidense Willard V.O. Quine que en su artículo titulado “Dos dogmas del empirismo” plantea una serie de objeciones a la inteligibilidad de la noción de analiticidad. En líneas generales, Quine sostiene que no disponemos de una forma clara, satisfactoria y no circular para entender esta noción. 1. ¿Cómo entender y explicar la noción de analiticidad desde la noción de sinonimia? Quine comienza su crítica revisando como se ha concebido tradicionalmente la distinción a/s. En primer lugar, Quine señala que se ha entendido a los enunciados analíticos como aquel tipo de enunciados cuya negación es autocontradictoria. Sin embargo, esta forma de definir o entender la analiticidad carece de valor explicativo porque no tenemos una forma satisfactoria para entender la noción de autocontradictoriedad. En segundo lugar, Quine revisa brevemente la formulación de la distinción realizada por Kant señalando que según el filósofo alemán un enunciado analítico es aquel tipo de enunciado en el cual se atribuye al sujeto algo que ya está contenido en su concepto. Quine detecta dos problemas en la formulación de Kant: (i) esta formulación se limita a enunciados de la forma sujetopredicado y ii) recurre a la noción de contenido la cual no es explicada por Kant. Dejando al lado estas insuficiencias, Quine señala que el punto central para Kant según como usa la noción de analiticidad consiste en señalar que un enunciado es analítico si es verdadero en virtud de significaciones e independientemente de los hechos. Con el fin de separar definitivamente la teoría de la referencia de la teoría del significado Quine señala que significar y nombrar no pueden identificarse. De esta modo, Quine sostiene que el objeto de estudio primario de la teoría de la significación o semántica corresponde a la sinonimia de las formas lingüísticas y a la analiticidad de los enunciados. Por lo cual será de capital importancia para la semántica resolver satisfactoriamente el problema de la noción de analiticidad en tanto constituye parte de su objeto de estudio. 13 Quine señala que por convención filosófica encontramos dos clases de enunciados analíticos. En primer lugar, están aquellos enunciados que Quine llama lógicamente verdaderos. Esta clase de enunciados se puede caracterizar mediante el siguiente ejemplo: (1) Ningún hombre no casado es casado. Quine señala que la característica relevante que se puede apreciar en (1) consiste en que este enunciado será verdadero para cualquier interpretación de los términos <<hombre>> y <<casado>>. De este modo, si establecemos previamente un inventario de partículas lógicas, una verdad lógica es aquel tipo de enunciado que será verdadero para cualquier interpretación de sus elementos constituyentes que no correspondan a las partículas lógicas previamente establecidas. En segundo lugar se encuentran aquel tipo de enunciados analíticos que se pueden caracterizar mediante el siguiente ejemplo: (2) Ningún soltero es casado. Quine explica que este tipo de enunciado se caracteriza por que puede convertirse en una verdad lógica si reemplazamos alguno de sus términos constituyentes por sus respectivos sinónimos. Por ejemplo, el enunciado (2) puede convertirse en una verdad lógica como (1) si reemplazamos <<hombre no casado>> por su correspondiente sinónimo que según este caso sería el término <<soltero>>. Ahora bien, el problema que presenta esta segunda clase de enunciados analíticos consiste en que se basan en la noción de sinonimia la cual no está satisfactoriamente explicada, por lo cual esta noción no nos serviría para entender la analiticidad. Por consiguiente, Quine concluye que las dificultades para tener una explicación clara de la noción de analiticidad se encuentran en los enunciados que se basan en la sinonimia en tanto esta noción carece de una caracterización clara. Así pues, para entender la analiticidad de los enunciados analíticos que se basan en la sinonimia se requiere que esta última noción esta adecuadamente explicada. Quine busca distintas fórmulas para entender la sinonimia y termina concluyendo que todos ellas fracasan ya que presuponen, de una u otra forma, la noción de analiticidad. A continuación revisaremos cuales son estas fórmulas, cómo pretender explicar la noción se sinonimia y analiticidad y porque, según Quine, fracasan en su propósito de explicar estas nociones. 14 2. Fracaso de las fórmulas tradicionales de entender la noción de sinonimia a) Definición Se puede afirmar que el segundo tipo de enunciados analíticos se reducen a los de la primera clase por definición, es decir, si atendemos los ejemplos (1) y (2) podemos convertir el enunciado (2) en una verdad lógica como (1) señalando que el término <<soltero>> se define como <<hombre no casado>>. Sin embargo, Quine objeta que las definiciones que encontramos en los diccionarios hechas por lexicográficos se limitan a recoger sinonimias preexistentes que se encuentran implícitas en el uso de los términos. Por lo cual, la definición entendida como el informe y registro de sinonimias observadas no puede explicar la sinonimia ya que la presupone. Ahora bien, Quine señala que existe otra clase de actividad definitoria cuya tarea no es recolectar sinonimias sino que pretende perfeccionar el término definiendum mediante su definiens. Este tipo de definición corresponde a la explicación sostenida por Carnap. No obstante, según Quine existe un problema con la explicación ya que a pesar de que este tipo de definición no recoge sinonimias preexistentes entre el definiendum y el definiens si se basa en ellas. Quine explica este problema señalando que el objetivo de una definición por explicación consiste en tomar los contextos privilegiados en los que aparece un término y afinar los otros contextos. De esta forma, una definición adecuada al modo de una explicación consiste en que los contextos privilegiados del definiendum tomados en conjunto sean sinónimos del contexto correspondiente de su definiens. Por consiguiente, podemos apreciar que el poder explicativo que pueda tener la explicación depende también de sinonimias anteriores. Fuera de las dos formas de definición anteriormente consideradas nos queda un tercer tipo de definición cuya ventaja consiste en que no se basa en sinonimias preexistentes sino que introduce explícitamente nuevas notaciones cuyo objetivo es la abreviación. De este modo, el definiendum es sinónimo del definiens porque se lo ha creado precisamente para tal objetivo. 15 La conclusión a la que llega Quine después de revisar estos tres tipos de definición es que, salvo el tercer tipo de definición, las definiciones se basan en relaciones de sinonimias preexistentes y por esta razón no pueden explicar la noción de sinonimia. b) Intercambiabilidad Existe una segunda forma de entender la noción de sinonimia que consiste en la intercambiabilidad de las formas lingüísticas en todos los contextos en los que puedan aparecer sin cambiar sus valores veritativos. Este tipo de intercambiabilidad fue llamada por Leibniz intercambiabilidad salva veritate. Ahora bien, Quine aclara que la sinonimia relevante para sus propósitos es un tipo de sinonimia a la que llama sinonimia cognitiva. A pesar de que no se pueda decir con exactitud en que consiste este tipo de sinonimia hasta que se resuelva el problema de la analiticidad, a fines de la explicación, Quine supondrá que la noción de analiticidad ya está entendida y que, por lo tanto, podemos entender la sinonimia cognitiva cuando, por ejemplo, decimos que los términos <<soltero>> y <<hombre no casado>> son cognitivamente sinónimos si afirmamos también que un enunciado como (3) Todos y sólo los solteros son hombres no casados es analítico. De esta forma, Quine concluye que para explicar la analiticidad en términos de sinonimia cognitiva como se hizo en el parágrafo 1 del texto necesitamos una explicación de esta noción que no presuponga ni dependa de la analiticidad. Así pues, La intercambiabilidad salva veritate pareciera ser una forma de explicar la sinonimia cognitiva que no depende de la noción de analiticidad. De esta manera, la cuestión que ahora se debe resolver es si este tipo de intercambiabilidad es una condición suficiente de la sinonimia cognitiva. Y en primera instancia pareciera que si lo fuera ya que si consideramos un enunciado como (4) Necesariamente todos y sólo los solteros son solteros es verdadero incluso con la suposición de que el adverbio <<necesariamente>> se construye de una forma tan restrictiva que sólo pueda aplicarse a enunciados analíticos. De acuerdo a esta explicación, si los términos <<soltero>> y <<hombre no casado>> son intercambiables salva veritate, el reemplazar <<hombre no casado>> por una de las instancias de <<soltero>> en (4) nos daría como resultado un enunciado que debiese ser 16 verdadero de la misma manera en que es verdadero el enunciado (4), a saber, un enunciado como (5) Necesariamente todos y sólo los solteros son hombres no casados. Sin embargo, como señala Quine, afirmar que el enunciado (5) es verdadero implica afirmar también que el enunciado (4) es analítico y esto implica a su vez afirmar que los términos <<soltero>> y <<hombre no casado>> son cognitivamente sinónimos. Ahora bien, Quine considera que esta argumentación causa sospechas ya que la efectividad de la intercambiabilidad salva veritate pareciera depender del lenguaje que se utilice. Más específicamente, la argumentación anteriormente esbozada parece suponer un lenguaje cuya riqueza nos permita una construcción del adverbio <<necesariamente>> de una forma tal que el mencionado adverbio haga verdadero a un determinado enunciado siempre y cuando se lo aplique a un enunciado analítico. Considerando esta sugerencia, Quine concluye que afirmar que el adverbio <<necesariamente>> tiene sentido supone que ya disponemos de una forma satisfactoria para entender la analiticidad. De acuerdo a la observación anterior Quine sostiene que el sentido que pueda tener una condición como la intercambiabilidad salva veritate dependerá de que se especifique la amplitud del lenguaje utilizado. De este modo, en un lenguaje extensional la intercambiabilidad salva veritate no nos provee el tipo de sinonimia cognitiva que buscábamos. Esta insuficiencia se explica cuando se considera que, por ejemplo, la intercambiabilidad salva veritate de los términos <<soltero>> y <<hombre no casado>> sólo nos garantiza la verdad del enunciado (3) no su analiticidad ya que es posible que su coincidencia extensional no se base en sus significados sino en circunstancias accidentales y contingentes como sucede con la coincidencia extensional que hay entre <<criatura con corazón>> y <<criatura con riñones>>. Por esta razón Quine sostiene que la coincidencia extensional se aleja de la sinonimia cognitiva requerida para explicar la analiticidad según el parágrafo 1. En conclusión, la sinonimia cognitiva que necesitamos debe ser de tal manera que pueda fundamentar, según el ejemplo mencionado, la equivalencia de la sinonimia de los términos <<soltero>> y <<hombre no casado>> con la analiticidad del enunciado (3) y no solamente con su verdad. En base a esta revisión Quine concluye, en primer lugar, que la intercambiabilidad salva veritate en el contexto de un lenguaje extensional no es condición suficiente de la sinonimia 17 cognitiva que se necesitaba para derivar de ella la analiticidad según se expuso en el parágrafo 1. En segundo lugar, Quine señala que para un determinado lenguaje, que posea un adverbio intensional como <<necesariamente>>, la intercambiabilidad salva veritate será condición suficiente para la sinonimia cognitiva sólo en ese lenguaje. Sin embargo, el problema que surge con un lenguaje que posea este tipo de adverbios modales es que presupone una noción inteligible de analiticidad. c) Reglas semánticas Al principio parecía que la noción de analiticidad se podía definir en virtud de un conjunto de significaciones. La afinación de esta primera propuesta de solución nos llevó a apelar a las nociones de definición y sinonimia para conseguir tal objetivo. No obstante, como vimos anteriormente, la definición resulto ser “un fuego fatuo” y la única forma de entender correctamente la noción de sinonimia presupone una apelación a la analiticidad. Por lo cual, el problema de la analiticidad sigue en pie. Ahora bien, se ha dicho que el problema para distinguir entre enunciados analíticos y sintéticos en el lenguaje ordinario se debe a su vaguedad, pero que en el caso de un lenguaje artificial que contenga <<reglas semánticas>> establecidas con exactitud y precisión no tendríamos dificultades para distinguir cuando un enunciado es analítico o sintético. Sin embargo, Quine sostiene que esta forma de solucionar el problema de la analiticidad es una confusión. Para explicar a qué tipo de confusión nos enfrentamos Quine señala que la noción de analiticidad que ha utilizado en su examen consiste en una relación que se establece entre los enunciados y el lenguaje al que pertenecen. De esta forma, afirmar que un enunciado <<E>> es analítico consiste en afirmar que el enunciado E es <<analítico para>> un determinado lenguaje al que llamaremos <<L>>. En base a esta aclaración vemos que el problema se traslada a establecer un sentido general de la relación <<analítico para>> en la cual <<E>> y <<L>> son variables. Considerando esta explicación Quine sostiene que el problema de asignar un sentido a la relación <<E es analítico para L>> con <<E>> y <<L>> como variables tiene la misma dificultad tanto en un lenguaje natural como en uno artificial. 18 Para explicar esta observación Quine supondrá un lenguaje artificial abreviado en L0 que posee sus respectivas reglas semánticas que nos dicen que ciertos enunciados y sólo ellos son analíticos. Ahora bien, a pesar de que estas reglas nos dan un detallado catálogo de cuáles son los enunciados analíticos, entender la regla que afirma que: <<Un enunciado E es analítico para el lenguaje L0 si y sólo si>> presupone que debemos entender el término general relativo <<analítico para>> considerando, como ya se señaló anteriormente, que en esta relación el enunciado E y el lenguaje L0 son las variables. Por consiguiente, entender la relación <<E es analítico para L>> sigue siendo un problema incluso en un lenguaje artificial. Como la anterior regla semántica que especificaba cuáles eran los enunciados analíticos para L0 no estaba excepta de problemas, Quine decide probar con otro tipo de regla semántica que nos permita entender la relación de analiticidad. Esta regla, en vez de decirnos cuales son los enunciados analíticos, nos señala cuáles son los enunciados verdaderos. De esta forma, se puede apreciar que esta regla se escapa a las críticas anteriores porque, en primer lugar, no contiene el aún problemático y confuso término <<analítico>> y, en segundo lugar, sólo se limita a especificar cuáles son los enunciados verdaderos. Por lo cual, en base a esta regla la analiticidad puede entenderse del siguiente modo: un enunciado es analítico si es verdadero por la regla semántica anteriormente introducida. No obstante, el problema que presenta esta alternativa para entender la analiticidad es que recurre al término general relativo <<regla semántica>> el cual también requiere de aclaración. Quine señala que simplemente hemos reemplazado el término inexplicado <<analítico>> por la noción igualmente inexplicada <<regla semántica>>. Las reglas semánticas a menudo se utilizan para la traducción al lenguaje ordinario. En este caso, los enunciados analíticos del lenguaje artificial se reconocen por la analiticidad de sus traducciones al lenguaje ordinario. Por esta razón Quine sostiene que el problema de la inteligibilidad de la analiticidad no puede resolverse en un lenguaje artificial, sino más bien las reglas semánticas que nos especifican que enunciados son analíticos obtienen sentido cuando ya se dispone de una clarificación de la analiticidad. Por consiguiente, las reglas semánticas no pueden explicar la analiticidad ya que presuponen esta noción. 19 3. Rechazo de la distinción a/s y consecuencias de su abandono Quine explica que es acorde al sentido común pensar que la verdad, en un sentido general, depende del lenguaje y de los hechos extralingüísticos. Por ejemplo, el enunciado que nos dice que <<Bruto mató a Cesar>> podría haber sido falso si el mundo fuera de otra forma o si la expresión <<mató>> fuera utilizada con un sentido diferente al habitual. Por casos como el anterior nos parece razonable pensar que la verdad de los enunciados es analizable desde un ámbito lingüístico y un ámbito factico. En base a esta suposición, parecía razonable también suponer que existe un tipo especial de enunciados cuyo valor veritativo no se determina mediante los hechos extralingüísticos. Este tipo especial de enunciados correspondería a los enunciados analíticos. Sin embargo, Quine sostiene que, por muy razonable que haya sido a priori pensar de este modo, no se ha trazado una línea suficientemente nítida entre enunciados analíticos y sintéticos de manera tal que se pueda mantener esta distinción y determinar los valores veritativos de los enunciados desde un ámbito lingüístico o factual. Por consiguiente, Quine explica que esta convicción sobre la cual han trabajado los empiristas es un dogma que carece de rasgo empírico alguno, más bien la distinción a/s corresponde a “un metafísico artículo de fe.”(Quine, 1953, en Valdés Villanueva, 1991, p.235). En base a esta revisión de la criticas de Quine a la inteligibilidad de la noción de analiticidad podemos afirmar que efectivamente Quine nos muestra que no disponemos de alguna forma de entender la analiticidad que no implique cierta circularidad en la explicación. A partir de la constatación de este problema Quine concluye que la distinción a/s debe ser rechazada. El abandono de esta distinción trae una serie de consecuencias en el ámbito de la epistemología: 1. La primera consecuencia inmediata del abandono de la distinción a/s en el ámbito de la epistemología es el anti-reduccionismo. Las condiciones de confirmación o refutación de nuestro conocimiento se determinan de forma a posteriori. 2. Otra consecuencia epistemológica del abandono de la distinción a/s es la introducción y adopción del holismo de la confirmación: Según Quine nuestro conocimiento conforma una red sistemática en la cual la lógica y la matemática 20 ocupan los lugares centrales de la red y los enunciados referidos a la experiencia se ubican en la periferia del sistema. La verdad de un enunciado o conocimiento se determina mediante las conexiones que pueda tener con otros enunciados y conocimientos que pueden encontrarse en distintos lugares de la red. De esta forma, todos nuestros enunciados y conocimientos se enfrentan en conjunto a la experiencia. 3. El rechazo de la distinción a/s implica abandonar también la creencia de que hay enunciados y verdades que valen necesariamente como era el caso de los enunciados analíticos, y enunciados cuya verdad es contingente como en los enunciados sintéticos. 4. Considerando la metáfora de la red y la adopción del holismo de la confirmación, el rechazo de la distinción a/s trae como consecuencia que la verdad de los enunciados que conforman el sistema dependerá de los ajusten que se realicen en el sistema mismo. 5. Abandonar la mencionada distinción también implica rechazar la suposición que, según Quine sostenía Kant, existen ciertos enunciados, a saber, los enunciados analíticos, que no dependen de la experiencia. Por consiguiente, todo enunciado depende en último término de alguna experiencia que pueda provocar reajustes en el sistema. 6. Aceptar la distinción entre enunciados y/o verdades analíticas y sintéticas revestía de cierta “invulnerabilidad” a los enunciados analíticos ya que la fundamentación de su verdad no dependía de hechos accidentales y contingentes, por lo cual se consideraba que este tipo de enunciados eran verdaderos en todos los casos; de esta forma, cualquier cuestionamiento a la necesidad de su verdad carecía de sentido. Sin embargo, al rechazar esta supuesta frontera entre enunciados analíticos y sintéticos Quine sostiene que no hay alguna clase de enunciado o conocimiento que no sea susceptible de revisión, incluso la lógica y la matemática, paradigmas de certeza y confiabilidad, pueden ser revisados si los hechos así lo exigen. 7. Los criterios para evaluar entre teorías científicas tienen un carácter pragmático cuyo criterio principal corresponde a la facilidad con que una teoría nos permita 21 manejar la experiencia sensible. Como concluye Quine, recibimos una herencia científica más un continuo de experiencia y las consideraciones que nos llevan a modificar nuestro conocimiento científico para que cuadre con la experiencia son pragmáticas cuyo objetivo consiste en que nuestra red de conocimientos pueda manejar de la mejor manera posible la experiencia. 22 IV. Defensa de Grice y Strawson de la distinción a/s El rechazo de la distinción a/s de Quine causo revuelo y fue sometida a varias respuestas y objeciones. Entre las críticas más relevantes a la postura de Quine encontramos la defensa de la distinción hecha por los filósofos H.P. Grice y P.F. Strawson que en su artículo titulado “In Defense of a Dogma” pretenden demostrar que las críticas que Quine plantea a la noción de analiticidad no son suficientes para rechazar la distinción a/s. A continuación se examinaran los principales argumentos que Grice & Strawson esgrimen contra Quine. 1. Criticas de Grice & Strawson al planteamiento de Quine a) Existe una fuerte presuposición en favor de la existencia de la distinción a/s ya que, en primer lugar, hay un uso filosófico establecido en la tradición sobre la distinción a/s y otras distinciones relacionadas a ella; y, en segundo lugar, este uso se mantiene en la práctica actual y puede aplicar la mencionada distinción a casos nuevos. Según Grice & Strawson cualquier tipo de crítica con la cual se pretenda rechazar y abandonar una determinada distinción supone un reconocimiento de la existencia de la distinción. Sin embargo, el rechazo de Quine a la distinción a/s pareciera no reconocer su existencia ya que no sólo se limita a señalar que la distinción es inútil o ininteligible sino que también afirma que la mencionada distinción es ilusoria y que creer que existe corresponde a una confusión filosófica. De esta forma, el rechazo de Quine a la distinción a/s parecería consistir, en primer lugar, en una negación de su existencia; y, en segundo lugar, las objeciones de Quine no se limitarían solamente a los términos <<analítico>> y <<sintético>> sino también incluirían a distinciones asociadas a estas nociones como por ejemplo las nociones de <<necesario>> y <<contingente>>, <<a priori>> y <<empírico>>, y <<verdad de razón>> y <<verdad de hecho>>. No obstante, la presunta negación de Quine de la existencia de la distinción a/s se enfrentaría a una extensa y no del todo despreciable tradición filosófica que ha trabajado presuponiendo esta distinción y las distinciones asociadas a ella. Y no sólo la tradición filosófica presupone la existencia de la distinción a/s sino que también la práctica actual nos muestra que quienes usan las nociones de <<analítico>> y <<sintético>> ocupan estos términos concordando ampliamente en su 23 aplicación. Más específicamente, quienes usan el término <<analítico>> lo aplican, niegan y dudan de su aplicación en más o menos los mismos casos. Este consenso no sólo funciona en casos conocidos previamente, sino que también se extiende a casos nuevos. Por consiguiente, las nociones de <<analítico>> y <<sintético>> tienen un uso filosófico establecido lo cual nos permitiría afirmar que es absurdo negar la existencia de la distinción a/s. Los autores añaden que si una pareja de términos opuestos se usa habitualmente y en los mismos casos los que, a su vez, no forman una lista cerrada podemos afirmar que hay tipos de casos en los cuales se aplican las expresiones y no necesitaríamos recurrir a otra instancia para establecer y mantener una distinción. b) Renunciar a la distinción a/s implica renunciar a la noción de sinonimia y, por consiguiente, renunciar a la noción misma de significado. Ahora bien, el argumento anterior podría ser insuficiente ya que, por ejemplo, podemos suponer que existe una determinada teoría errónea sobre el lenguaje y el conocimiento de manera tal que, según esta teoría, habría una cierta característica que algunos enunciados poseen, otros carecen de ella y habría una tercera clase de enunciados en los que se duda si presentan o no la característica. Sin embargo, la característica que según la teoría mencionada pueden o no tener los enunciados en realidad no existe. Así pues, los filósofos influenciados por esta teoría tendían a reconocer la presencia o ausencia de esta característica mediante una pareja de términos opuestos, a saber, los términos <<analítico>> y <<sintético>>. Considerando este contraejemplo que pondría en jaque el argumento anterior habría que reconocer que a pesar de que los filósofos establecían una diferencia entre tipos de enunciados mediante la utilización de los términos contrapuestos, la mencionada diferencia no existiría realmente y la característica que se adscribía o se negaba a los enunciados carecía de significado y sentido. En este caso, la única forma de reconciliar la inexistencia de la distinción con el hecho de que había un uso filosófico establecido consistiría en reconocer que la teoría era plausible y atractiva. 24 Con este contraejemplo se demostraría la insuficiencia del argumento anterior en el sentido de que la constatación de un uso filosófico establecido de una determinada distinción arraigada en una tradición no garantizaría que exista la distinción que las nociones mencionadas pretenden establecer. Por consiguiente, al considerar este caso no nos quedaría otro remedio que aceptar que los filósofos en realidad hacen pocas distinciones y muchas de estas distinciones son espurias. Este contraejemplo nos obligaría a reconocer que los filósofos son propensos a la confusión. Para refutar el contraejemplo anterior, Grice & Strawson ofrecen un caso en el cual no se podría afirmar que la utilización de una determinada noción se deba a una confusión propia de los filósofos o por lo menos seria menos plausible esta objeción. Este caso corresponde a la noción de sinonimia la cual consiste en un término de uso ordinario más que filosófico. De esta forma, los autores señalan que esta noción pertenece al grupo de términos asociadas a la noción de analítico. El tipo de sinonimia que trato Quine en Dos dogmas es un tipo de sinonimia a la que, como vimos anteriormente, llamó <<sinonimia cognitiva>> con la cual se podría explicar formalmente la noción de analiticidad. Sin embargo, según Quine, esta noción sería tan ininteligible como la de analiticidad. Decir que dos términos x e y son cognitivamente sinónimos consiste en afirmar que x e y tienen el mismo significado o que x significa lo mismo que y. Ahora bien, si Quine es consistente en su adherencia a la tesis extrema debería eventualmente sostener no sólo que la distinción que pretendemos realizar mediante las nociones de <<analítico>> y <<sintético>> no existe, sino también estaría obligado a aceptar que la distinción que se realiza por medio de las expresiones <<significar lo mismo que>> y <<no significar lo mismo que>> tampoco existe o, por lo menos, Quine debiese sostener que esta distinción no existe en la medida en la que la noción <<significar lo mismo que>> es distinta y va más allá de la noción de <<ser verdadero de los mismos objetos>>4. Como estas nociones contrapuestas no son propiedad exclusiva de los filósofos no se podría objetar que esta distinción corresponde a un típico caso de confusión filosófica. 4 Grice & Strawson consideran que la noción de coextensionalidad no tiene problemas de inteligibilidad pero Quine ya había afirmado que esta noción no es suficiente para explicar la analiticidad. 25 Ahora bien, negar que la distinción entre <<significar lo mismo que>> y <<no significar lo mismo que>> existe es paradójico y nos llevaría a consecuencias problemáticas. Grice & Strawson explican que negar esta distinción implicaría afirmar que, por ejemplo, quien seriamente distingue que <<soltero>> significa lo mismo que <<hombre no casado>> pero que <<criatura con riñones>> no significa lo mismo que <<criatura con corazón>> no está realmente distinguiendo entre las relaciones que hay entre cada par de miembros de los enunciados o que está incurriendo en una confusión filosófica de la mencionada distinción. Ya sea en el primer o en el segundo caso lo que el hablante pretendía distinguir entre los ejemplos es absurdo o un sinsentido. Dicho de forma más general, negar la mencionada distinción implica decir que siempre será absurdo o un sinsentido afirmar que <<Los predicados x e y aplican a los mismos objetos, pero no tienen el mismo significado>>. Pero la paradoja no se limita a una afirmación de este tipo ya que, según los autores, frecuentemente hablamos de la presencia o ausencia de relaciones de sinonimia entre tipos de expresiones donde no disponemos de algún sustituto obvio a la noción ordinaria de sinonimia del mismo modo en el que decimos que la noción de coextensionalidad es un sustituto para la sinonimia de predicados. De esta forma, si hablar de sinonimia de enunciados es un sinsentido, entonces parecería que hablar de enunciados que tienen el mismo significado también debería serlo. Pero si realmente tiene sentido afirmar que un enunciado tiene significado tiene también sentido la pregunta << ¿Qué significa? >>; Y si esta pregunta tiene sentido entonces la sinonimia entre enunciados podría ser definida del siguiente modo: Dos enunciados son sinónimos si y sólo si hay alguna respuesta correcta a la pregunta << ¿Qué significa? >> hecha de uno de ellos, sería la respuesta correcta a la misma pregunta cuando se la pregunta del otro enunciado. Así pues, lo que pretenden enfatizar Grice & Strawson es que renunciar a la noción de sinonimia entre enunciados considerándola como un sinsentido nos llevaría a renunciar a la noción de significado considerándola también como un sinsentido. c) Del hecho de que no se pueda dar una explicación formal de una noción no se sigue que la noción carezca de sentido. Según Grice & Strawson la tesis fundamental de Dos Dogmas consiste en afirmar que hay un círculo de términos familiares entre los cuales encontramos la noción <<analítico>> y 26 términos relacionados a ella como: <<auto-contradictorio>>, <<sinónimo>>, <<regla semántica>> y tal vez <<definición>>. <<necesario>>, De esta forma, si conseguimos explicar satisfactoriamente un término que sea miembro de este círculo familiar podríamos explicar satisfactoriamente el resto de las nociones que pertenecen al círculo apelando al término que se consiguió explicar. No obstante, Quine sostiene que cada miembro se encuentra tan necesitado de una explicación satisfactoria como cualquier otro. En el caso concreto del adverbio <<necesariamente>> afirmar que tiene sentido presupone que ya disponemos de una explicación satisfactoria de analiticidad. En base al planteamiento de Quine en su artículo, Grice & Strawson señalan que para Quine el que un determinado término tenga un sentido satisfactorio pareciera que presupone satisfacer las siguientes condiciones: (i) proporcionar una explicación que no incluya a un término que pertenezca al círculo y (ii) la explicación dada debe tener el mismo carácter general que las explicaciones que se rechazaron por contener a otro miembro del círculo. Los autores señalan que podemos tomar ambas condiciones y generalizar su resultado tal que, según Quine, una explicación satisfactoria de un término debe tomar la forma de una definición estricta sin hacer uso de algún miembro del círculo que sea interdefinible con el término a explicar. Grice & Strawson insisten en la objeción ya planteada que existe una diferencia entre no disponer de un sentido satisfactorio de un término y que el término carezca de sentido. Pareciera que satisfacer la condición anterior consiste en una condición necesaria para que un determinado término tenga sentido. Sin embargo, es dudoso que efectivamente se pueda dar una explicación semejante de un término. Además, pocas personas estarían dispuestas a afirmar que los términos que pertenecen a un círculo familiar carezcan de sentido sólo por el hecho de que no se los pueda definir formalmente excepto en términos que sean miembros del mismo grupo. No obstante, a esta objeción puede replicarse que las nociones que componen el círculo al que pertenece la noción de <<analítico>> necesitan de una explicación con ese tipo de precisión ya que corresponden a términos técnicos en filosofía o son términos que se encuentran en el lenguaje ordinario pero que se usan con un sentido técnico como es el caso de nociones como <<auto-contradictorio>> o <<inconsistente>>. Grice & Strawson reconocen que esta observación tiene algo de fuerza pero no la necesaria 27 como para exigir intransigentemente que los términos del mencionado círculo deban pasar el riguroso examen que Quine exige. La observación relevante que quieren señalar los autores es que no se puede concluir a partir del hecho de que las mencionadas nociones no puedan explicarse bajo las exigencias de Quine que estas nociones no puedan ser explicadas en absoluto. Por el contrario, la constatación de que se pueda explicar estas nociones concuerda con el hecho, en primer lugar, de que hay un acuerdo filosófico general sobre su uso y, en segundo lugar, que este uso corresponde a un uso técnico de las nociones. Para ilustrar este punto, Grice & Strawson proporcionan un tipo de explicación informal de una noción que pertenece al círculo de la noción de analiticidad, a saber, la noción de <<imposibilidad lógica>>. Para explicar esta noción la contrastan con la noción de <<imposibilidad natural>> que no pertenece al círculo. En el ejemplo dado se representa la imposibilidad lógica mediante la imposibilidad de que un niño de tres años sea un adulto y la imposibilidad natural con el caso de que un niño de la misma edad pueda entender la teoría de tipos de Russell. Este tipo de explicación informal no nos proporciona condiciones necesarias y suficientes para la aplicación de la noción y por eso no podría satisfacer una de las condiciones que Quine exige para una explicación, pero por otra parte pareciera satisfacer la condición de explicar una noción sin recurrir a un término que sea miembro del círculo. El punto central en la objeción contra Quine es insistir nuevamente en la diferencia que existe entre no creer o no aceptar un determinado término y no entenderlo. De esta forma, si bien los autores reconocen que la distinción a/s requiere de una explicación satisfactoria es absurdo concluir su inexistencia en base al hecho de que no se disponga de una explicación adecuada. Además, podemos disponer de una explicación informal de una noción como fue el caso del ejemplo anteriormente dado y no se puede concluir a partir del hecho de que no dispongamos de otro tipo de explicación de una noción que la mencionada noción carezca de sentido. Grice & Strawson aclaran que la afirmación anterior no implica negar que los términos que componen el grupo de la noción <<analítico>> requieran de una caracterización iluminadora, sin embargo el problema del cómo se pueda dar esta 28 explicación es irrelevante al problema de si los miembros del circulo tienen o no un uso inteligible y si señalan una genuina distinción. d) La noción de sinonimia por explicita convención solo se entiende si se presupone la noción de sinonimia Tomando seriamente las palabras de Quine, su planteamiento considerado como un todo no sería coherente. La incoherencia en la postura de Dos dogmas se encuentra cuando Quine refuta que la definición sea una forma válida para explicar la sinonimia. En este contexto, Quine señala que la definición se basa en la sinonimia más que explicarla, salvo en el caso extremo de sinonimia por convención en el cual el definiendum se convierte en sinónimo del definiens porque ha sido creado explícitamente para tal propósito. Para ilustrar esta inconsistencia Grice y Strawson comparan la posición de Quine con quien señala que puede entender lo que significa decir que una cosa concuerda con otra en el caso en que una de ellas es hecha especialmente para concordar con la otra, pero no entiende lo que significa concordar en otro caso. Así pues, Grice & Strawson toman seriamente las palabras de Quine y revierten sus conclusiones al afirmar que la noción de sinonimia por explicita convención no se entendería a menos que se presuponga el uso de la noción de sinonimia. e) La teoría positiva de Quine no es incompatible con la distinción a/s. Grice & Strawson pasan a examinar la teoría positiva de Quine sobre las relaciones existentes entre enunciados. En la teoría positiva pueden apreciarse las siguientes observaciones relevantes: Quine considera que su teoría es incompatible con la aceptación de la distinción a/s y con cómo se explica la noción de sinonimia en términos verificacionistas. Así pues, los autores formulan el planteamiento de Quine en los siguientes puntos: (i) Es ilusorio suponer que existe una clase de enunciados que son en principio inmunes a la revisión desde la experiencia, es decir, enunciados que aceptamos como verdaderos independientemente de los hechos. (ii) También es ilusorio suponer que un determinado enunciado, de forma aislada de otros enunciados, pueda ser confirmado o refutado. No se puede determinar la 29 verdad de un enunciado particular en base a una determinada experiencia independientemente de otros enunciados. A su vez, la conexión entre estas doctrinas puede resumirse del siguiente modo: cualquiera sea nuestra experiencia, un determinado enunciado puede ser, en principio, confirmado o refutado según los ajustes que realicemos a nuestro sistema de creencias. Las decisiones que motiven los ajustes que realicemos a nuestro sistema se harán según criterios pragmáticos, por ejemplo, buscar que nuestro sistema sea lo más simple y estable posible. La incompatibilidad de estas doctrinas con la distinción a/s puede formularse de la siguiente manera: (i) Considerando que es ilusorio suponer que la característica de inmunidad en principio a la revisión pueda pertenecer o no a algún enunciado, es, por consiguiente, también ilusorio suponer que podamos establecer una distinción entre enunciados según posean o carezcan de esta característica. (ii) Quine señala que si podemos aceptar la teoría verificacionista como una explicación adecuada de la sinonimia se puede salvar la noción de analiticidad. Según el verificacionismo, en primer lugar, dos enunciados son sinónimos si y sólo si la experiencia que puede confirmar o refutar a uno es la misma que puede confirmar o refutar al otro; y, en segundo lugar, se podría utilizar la sinonimia para explicar la analiticidad. Sin embargo, Quine pareciera objetar que, aceptar la explicación verificacionista de la sinonimia se basa en la incorrecta creencia de que los enunciados tomados de forma separada y aislada de otros pueden ser confirmados o refutados. Pero si rechazamos la idea de que existe un set de condiciones empíricas de verdad de los enunciados tomados aisladamente debemos, por consiguiente, renunciar a entender la sinonimia como la identidad entre estos sets. Ahora bien, según Grace & Strawson la teoría positiva de Quine no es incompatible con la aceptación de la distinción a/s. Y esta afirmación se explica porque, en primer lugar, aceptar la segunda doctrina sólo implica revisar la explicación verificacionista de sinonimia ya que Quine no niega que los enunciados puedan ser confirmados o refutados a la luz de la 30 experiencia, sino sólo rechaza la idea de que la relación existente entre un enunciado y un determinado hecho se establezca independientemente de nuestras actitudes a otros enunciados. Los autores afirman que la idea que Quine pretende señalar es que la experiencia puede confirmar o refutar un enunciado particular solo cuando se considera la verdad o falsedad de otros enunciados. Así pues, cuando nos enfrentamos a una experiencia recalcitrante siempre escogemos que enunciados modificar y renunciaremos a ciertos enunciados considerando cuales queremos mantener. Por consiguiente, esta perspectiva sólo requiere que se modifique ligeramente la definición de sinonimia en términos de confirmación o refutación. Ante esta consideración, Grice & Strawson ofrecen una explicación de la noción de sinonimia combinando la segunda doctrina de Quine con el verificacionismo. De esta forma, los autores sostienen que un enunciado x e y5 son sinónimos si y solo si las experiencias que, en base a presuposiciones sobre los valores veritativos de otros enunciados, confirman o refutan a x son las mismas que confirman o refutan, sobre las correspondientes presuposiciones sobre la verdad de otros enunciados, a y. En cuanto a la primera doctrina de Quine, Grice & Strawson afirman que es totalmente consistente con la adherencia a la distinción a/s entre enunciados pero señalan que debe añadirse a ella la adherencia a la distinción entre dos tipos de renuncia, a saber, entre aquella renuncia que consiste simplemente en admitir algo como falso; y la renuncia que implica un cambio o abandono de un concepto o un grupo de ellos. Así pues, una determinada palabra en un momento específico puede expresar algo verdadero y en otro momento algo falso. Por consiguiente, si un cambio en el sentido de los términos es una condición necesaria para un cambio en los valores de verdad, entonces adherir a la distinción a/s implica sostener la posibilidad de que los términos implicados en un enunciado puede cambiar de expresar un enunciado analítico a un enunciado sintético. La propuesta de Grice & Strawson apunta a la elaboración de una adecuada teoría de la sinonimia ya que si tiene sentido hablar de una misma forma de términos que considerados de un modo u otro pueden expresar algo verdadero o falso, entonces tendrá sentido hablar 5 La introducción de las variables x e y para explicar la teoría alternativa de Grice & Strawson las realice con el fin de explicar de la mejor manera posible su propuesta. 31 de un análisis conceptual; y si tiene sentido hablar de un análisis conceptual tendrá sentido, a su vez, conservar la distinción a/s concediéndole a Quine la revisibilidad en principio. El punto relevante que Quine hace al considerar su énfasis en la revisibilidad, consiste en que hay una necesidad absoluta de adoptar o usar un determinado esquema conceptual o, dicho de otra forma y en términos que el propio Quine rechazaría, es que no hay enunciados analíticos de tal manera que debamos disponer de formas lingüísticas que relacionen el sentido requerido para expresar lo que el enunciado expresa. Sin embargo, destacan Grice & Strawson, existe una diferencia entre decir que no hay necesidad dentro de algún esquema conceptual que adoptemos o usemos y afirmar que no hay formas lingüísticas que expresen enunciados analíticos. 32 V. El problema del significado Para explicar en qué consiste el problema del significado debemos volver a la segunda objeción de Grice & Strawson y considerar su relevancia para este problema. Como vimos anteriormente, los autores al criticar a Quine señalaban que renunciar a la noción de analiticidad por ser ininteligible nos debería llevar a renunciar también a la noción de sinonimia ya que tampoco contamos con alguna forma clara y no circular de entender esta noción. Ahora bien, el rechazo y abandono de la noción de sinonimia según Grice & Strawson nos debería llevar a abandonar y rechazar la noción de significado. A esta observación de Grice & Strawson podemos agregar que tanto el abandono de la distinción a/s como el rechazo de la noción de sinonimia nos lleva inapelablemente a renunciar a la noción de significado o, al menos, a desechar la concepción clásica sobre el significado. Para comprender en su debida profundidad esta constatación debemos revisar cual es la concepción clásica del significado y cómo esta se relaciona con la distinción a/s y la sinonimia. 1. La indeterminación del significado como problema para la Perspectiva Clásica de la noción de concepto El filósofo George Rey en su artículo titulado Concepts and Stereotypes revisa concepciones y problemas relacionados con la noción de <<concepto>> en base a dos preguntas fundamentales: (i) qué es un concepto y (ii) en qué consiste para un agente tener un concepto. El análisis de Rey se centra en una concepción extendida en la tradición filosófica a la que se ha llamado Perspectiva Clásica. Según esta perspectiva un concepto es (i) una representación sumaria de algún set de objetos en términos de (ii) condiciones separadamente necesarias y conjuntamente suficientes para pertenecer al set o conjunto de objetos. Estas dos condiciones constituyen el “corazón” de la Perspectiva Clásica la cual supone implícitamente una tercera: (iii) tener un concepto consiste en conocer las condiciones que lo definen. 33 Desde la Perspectiva Clásica los conceptos son los encargados de cumplir las siguientes funciones: I. Función de estabilidad: (a) Intrapersonal: Los conceptos son la base de la competencia conceptual y mediante ellos podemos comparar los distintos estados cognitivos que ocurren dentro de un agente. (b) Interpersonal: Son la base para comparar estados cognitivos entre distintos agentes. II. Función lingüística: Corresponden al significado de los términos lingüísticos por lo que permiten establecer relaciones de traducción, sinonimia, antinomia e implicación semántica. III. Función metafísica: (a) Taxonomía: Permiten clasificar a los objetos en distintas clases. (b) Modalidad: Son la base para establecer juicios sobre contrafactualidad, posibilidad y necesidad. IV. Función epistemológica: (a) Taxonomía: Permiten a los agentes clasificar a los objetos en distintas clases. (b) Combinación: Mediante los conceptos los agentes pueden clasificar a los objetos en clases complejas. (c) Modalidad: Son la base para establecer juicios sobre conocimiento a priori o conocimiento justificable independientemente de la experiencia. Encontramos otra caracterización de la Perspectiva o Teoría Clásica de conceptos en un texto de Stephen Laurence y Eric Margolis titulado “Concepts and Cognitive Science”. En este artículo Laurence & Margolis señalan que para la Teoría Clásica la mayoría de los conceptos (especialmente los lexicales) tienen una estructura definicional lo que implica que la mayoría de los conceptos dispone de condiciones necesarias y suficientes para su aplicación. De esta forma, los conceptos son representaciones complejas que se componen estructuralmente de representaciones más simples como otros conceptos. Según Laurence & Margolis el éxito y aceptación que ha tenido la Perspectiva Clásica a lo largo de la 34 tradición filosófica se debe a su capacidad de explicar fenómenos en los que participan conceptos como la adquisición conceptual, la categorización, la justificación epistémica y la inferencia analítica. Así pues, podemos apreciar que para la Perspectiva Clásica los conceptos tienen una estructura definicional que se compone de otros conceptos mediante conexiones analíticas entre ellos. De esta forma, el significado de un concepto consiste en una estructura compleja que se compone de otros conceptos y para establecer que un determinado objeto o fenómeno corresponde a la instanciación de un concepto disponemos de un set de condiciones separadamente necesarias y conjuntamente suficientes que deben ser satisfechas en su totalidad. En cuanto a su funcionalidad los conceptos son la base para establecer juicios y clasificaciones en las áreas de la cognición, la semántica, la metafísica y la epistemología y explican también fenómenos semánticos y cognitivos como las inferencias analíticas y la adquisición conceptual. Una observación similar sobre la noción de significado para la Perspectiva Clásica nos entrega el filósofo Hilary Putnam en su artículo Is semantics Possible? Centrando su análisis en el caso de los términos de clase natural, Putnam nos dice: “In the traditional view, the meaning of, say lemon, is given by specifying a conjunction of properties. For each of these properties, the statement lemon have the property F is an analytic truth; and if P1, P2, P, are all the properties in the conjunction, then <anything with all of properties Pt, .P, is a lemon> is likewise an analytic truth.”(Putnam, 1970, en Concepts, 199, p. 177) En conclusión, recogiendo las descripciones de Rey, Laurence & Margolis y Putnam sobre la Perspectiva Clásica, se ha entendido tradicionalmente el significado de una palabra como una definición analítica6 mediante condiciones necesarias y suficientes. De esta forma, definir el significado de un término consiste en especificar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para su posesión y aplicación. Así pues, quien conoce un concepto conoce cuales son las condiciones necesarias y suficientes asociadas a él y mediante estas condiciones se puede juzgar si un determinado objeto o fenómeno cae bajo un concepto. 6 Utilizo la expresión <<definición analítica>> de una palabra para caracterizar y distinguir la concepción del significado de la Perspectiva Clásica basada en la distinción a/s de otras concepciones del significado. Por esta razón no debe considerarse redundante la expresión. 35 Ahora bien, la concepción del significado de la Perspectiva Tradicional presupone la distinción a/s y la noción de sinonimia para determinar el significado de un término. Como señalábamos anteriormente, la distinción a/s ya desde su primera formulación en Kant presenta una dimensión semántica porque cuando catalogamos a un determinado juicio como analítico o sintético establecemos dos distintos tipos de conexiones entre los conceptos implicados en el juicio: i) una conexión constitutiva y necesaria y i) una conexión no constitutiva y contingente. Explicábamos anteriormente que en un juicio analítico como <<Todos los cuerpos son extensos>> establecemos una conexión constitutiva entre el concepto de extensión y el de cuerpo ya que, como señala el propio Kant, el concepto de extensión está contenido en el concepto de cuerpo lo que dicho en términos menos crípticos equivale a decir que el concepto de extensión constituye parte del significado del concepto cuerpo. Y, en tanto el concepto de extensión constituye parte del significado de cuerpo hablar sobre un cuerpo implica necesariamente hablar sobre su extensión. Podemos trasladar esta observación a términos de la Perspectiva Tradicional y señalar que el concepto de extensión constituye parte de la estructura definicional de <<cuerpo>> y por esta razón la extensión llega a ser una condición necesaria para juzgar si un determinado objeto es o no un cuerpo. Otra forma en la que podemos establecer este tipo de conexiones entre conceptos es recurrir a las relaciones de sinonimia que se establecen entre un término definiendum y el o los términos definiens cuando intentamos definir una determinada palabra. En este sentido se pueden hablar de dos casos de sinonimia: (i) el definiendum es sinónimo del conjunto de definiens que constituyen su significado y (ii) si dos o más términos presentan el mismo conjunto de definiens son sinónimos. Considerando esta explicación podemos apreciar que mediante la distinción a/s y la noción de sinonimia es posible determinar el significado de un término en tanto se considera al significado como una definición analítica mediante condiciones necesarias y suficientes; dicho de otro modo, sólo tendrá sentido hablar de condiciones necesarias para la posesión o aplicación de un concepto en la medida en la que existan conexiones constitutivas y necesarias entre términos que constituyan la estructura definicional de una determinada palabra. Sin tales conexiones no podríamos establecer condiciones necesarias y suficientes para afirmar que un determinado objeto o evento corresponde a una instancia 36 de un determinado término7. Para ilustrar esta observación demasiado abstracta podemos señalar que sólo tendrá sentido plantear como condición necesaria el hecho de que un determinado animal sea mamífero para que sea un gato en la medida en la que el concepto mamífero constituye parte del significado de gato y es necesariamente implicado por él. Así pues, podemos aseverar que la concepción del significado de la Perspectiva Clásica como una definición analítica mediante condiciones necesarias y suficientes presupone la distinción a/s y la sinonimia para establecer las conexiones necesarias y constitutivas entre términos que nos permiten determinar la estructura definicional de una palabra, es decir, determinar su significado. Laurence & Margolis plantean el problema del siguiente modo: la Perspectiva Clásica ha sido aceptada y ha perdurado por su capacidad para explicar fenómenos semánticos como la inferencia analítica, sin embargo este éxito para explicar tales fenómenos se derrumbaría ante la objeción de que no disponemos de alguna forma de entender la noción de analiticidad. Los autores nos dicen: “if this criticism is right, it doesn´t merely challenge an isolated motivation for the Classical Theory. Rather, it calls into question the theory as a whole, since every analysis of a concept is inextricably bound to a collection of purported analyticities. Without analyticity, there is no Classical Theory.” (Laurence y Margolis, 1998, en Concepts, 1999, p.18). Como nos señalan Laurence & Margolis, en tanto la distinción a/s corresponde a un presupuesto en el que se basa la Teoría Clásica, los problemas de la noción de analiticidad afectan a la teoría en su conjunto de tal forma de que si no hay analiticidad, la Teoría Clásica se derrumbaría al no tener en que sostener su concepción del significado. Tradicionalmente se ha entendido a la noción de significado como el objeto de estudio de la semántica. Ahora bien, considerando la explicación anterior podemos señalar que el objeto de estudio de la semántica desde la Perspectiva Clásica correspondería más específicamente a la analiticidad de los términos y a las relaciones de sinonimia que pueden haber o no entre ellos ya que mediante estas conexiones determinamos el significado de los términos. Como nos dice Quine en Dos dogmas: “Una cuestión capital para la teoría de la significación es la de la naturaleza de su objeto: ¿qué clase de cosas son las significaciones? La necesidad tradicionalmente sentida de recurrir a entidades mentadas puede deberse a la antigua 7 Recordemos que según Quine un adverbio modal como <<necesariamente>> presupone la noción de analiticidad. 37 ceguera para apreciar el hecho de que significación y referencia son dos cosas diversas 8. Una vez tajantemente separadas la teoría de la referencia y de la significación, basta dar un breve paso para reconocer que el objeto primario de la teoría de la significación es, simplemente, la sinonimia de las formas lingüísticas y la analiticidad de los enunciados” (Quine, 1953, en Valdés Villanueva, 1991, p.222). De esta forma, la pregunta sobre qué es el significado de una palabra se responde cuando indagamos sobre cómo establecemos y determinamos su significado. Así pues, atendiendo a la revisión anterior podemos apreciar que tanto la distinción a/s como la sinonimia son los presupuestos en los que se basa la concepción clásica del significado. Ahora bien, considerando las críticas de Quine a la inteligibilidad de la noción de analiticidad y cómo este problema según Grice & Strawson afecta también a las nociones de sinonimia y significado podemos señalar que si rechazamos (como lo hace Quine) estos presupuestos careceríamos completamente de algún medio que nos permitiese establecer las conexiones constitutivas y necesarias entre términos para determinar su significado. A este problema sobre la carencia de medios para establecer el significado de un término lo llamamos <<problema de la indeterminación del significado>>. 2. Imposibilidad de la semántica como disciplina e imposibilidad de cualquier disciplina que dependa de la noción de significado Ante el problema de la indeterminación del significado nos quedan dos alternativas: (i) aceptar que no podemos determinar el significado de los términos que empleamos o, de una forma más radical, (ii) rechazar la noción de significado por criptica e ininteligible. Ambas alternativas nos llevan a la imposibilidad de la semántica ya sea al no poder determinar con precisión y claridad su objeto de estudio o al carecer de un objeto de estudio propio. El problema de la indeterminación del significado no sólo afecta a la semántica sino también a la cognición, la epistemología y la metafísica ya que las funciones que según la Perspectiva Clásica cumplen los conceptos no podrían llevarse a cabo si no tenemos algún 8 Es necesario aclarar con respecto a esta cita que la mención de la noción de referencia tiene por objetivo para Quine reorientar el objeto de estudio de la semántica contrastando esta propuesta con la idea tradicionalmente extendida de identificar la noción de referencia con el significado. Así pues, una vez que Quine consigue separar ambos problemas, es posible apreciar cual es el verdadero objeto de estudio de la semántica. 38 medio para determinar qué significa un concepto. Por ejemplo, una función epistemológica y taxonómica como juzgar si un determinado objeto es o no un gato no podría llevarse a cabo si no sabemos lo que es un gato al no poder determinar qué significa o en que consiste ser un gato. Por lo cual, la gravedad del problema del significado es potencialmente mayor a lo que parecía en primera instancia y no sólo afectaría a la semántica como disciplina sino que su alcance sería mucho mayor. Sin embargo, podría mantenerse la semántica y otras disciplinas asociadas a ellas si llegásemos a encontramos una nueva concepción sobre el significado que no recurra y presuponga a la distinción a/s y la sinonimia para determinar el significado de un término; no obstante, esta nueva concepción del significado debería enmarcarse en una concepción distinta del lenguaje y podría cambiar la forma en la que entendemos y hacemos semántica. Ahora bien, como nos señalan Laurence & Margolis, muchas teorías de conceptos han surgido como reacciones a la Teoría Clásica a partir de los problemas que se le han presentado y a su incapacidad de resolverlos satisfactoriamente desde sus propios planteamientos. Una de las teorías alternativas a la Perspectiva Clásica más relevantes surgió desde las objeciones más influyentes contra esta teoría a partir de una serie de estudios psicológicos realizados en los años 1970´s a los que se los ha llamado <<Efectos de tipicidad>>. El mencionado estudio comenzó tratando de averiguar si todas las instancias de un determinado concepto son igualmente consideradas como tales por los hablantes. El principal descubrimiento del estudio fue constatar que los agentes clasifican a los objetos según cuan buenos o típicos miembros sean de su categoría. El problema que surgió para la Teoría Clásica a partir de este estudio y otros similares que se realizaron consistió en que esta teoría no fue capaz de explicar porque ocurría esta diferenciación entre los miembros de una categoría según cuan buenos representantes son de su respectiva categoría. Este problema puede entenderse en la medida en la que se considera que la Teoría Clásica pareciera predecir que todos los miembros debiesen ser considerados igualmente como instancias de un concepto ya que todos ellos deben satisfacer las mismas condiciones necesarias y suficientes para ser catalogados como instanciación de un concepto. En base a este estudio surgió una teoría que a diferencia de la Perspectiva Clásica si podía explicar porque ocurrían estos fenómenos, a saber, la teoría de los Prototipos. 39 Según esta teoría los conceptos son representaciones complejas cuya estructura establece un análisis estadístico de las propiedades que sus miembros tienden a tener. De esta forma, aunque los objetos que constituyen la extensión de un concepto tienden a poseer ciertas propiedades asociadas al concepto encontramos entre ellos ciertos objetos que carecen de algunas de estas propiedades. De este modo, podemos apreciar que a diferencia de la Teoría Clásica las características de un concepto no son consideras condiciones necesarias; y en cuanto a las condiciones suficientes que según la Teoría Clásica deben ser satisfechas en conjunto, la teoría de los Prototipos sostiene que la aplicación de un concepto a un objeto consiste en la satisfacción de una cantidad suficiente de características entre las cuales algunas son más relevantes que otras. Así pues, podemos inferir que la Teoría de los Prototipos rechaza la noción de definición mediante condiciones necesarias y suficientes tal como la postula la Perspectiva Clásica. Según Laurence & Margolis este rechazo de las condiciones necesarias y suficientes es cercana a la sugerencia de Wittgenstein que señala que entre los objetos que caen bajo un concepto hay <<parecidos de familia>>. De hecho, Eleanor Rosch y Carolyn Mervis, figuras relevantes en el desarrollo de la teoría de los Prototipos, reconocen la cercanía y similitud de sus estudios al planteamiento de Wittgenstein: “The presente study is an empirical confirmation of Wittgenstein’s argument that formal criteria are neither a logical nor psychological necessity; the categorical relationship in categories which do not appear to possess criterial attributes, such as those used in the present study, can be understood in terms of the principle of family resemblance .”(Rosch & Mervis, 1975, p. 603) Así pues, Rosch y Mervis reconocen a Wittgenstein como inspirador de sus trabajos y estudios. Más específicamente, su observación de que no hay condiciones necesarias para la aplicación de un término a un determinado objeto. Ahora bien, considerando a Wittgenstein como un inspirador de una teoría alternativa a la Perspectiva Clásica podría considerarse también a dicho autor como representante de una teoría alternativa del lenguaje y el significado que podría entregarnos una forma diferente de entender la noción de significado que no adolezca de los mismos problemas de la Teoría Clásica al no basarse en sus mismos presupuestos. 40 VI. Concepción alternativa de las nociones de significado y sinonimia en Wittgenstein Como explicábamos en el capítulo anterior, teniendo en cuenta el problema de la indeterminación del significado nos quedarían dos opciones: i) aceptar la indeterminación del significado y abrazar resignadamente el nihilismo semántico o ii) buscar una forma diferente de entender el significado que no recurra a las conexiones necesarias y constitutivas que presupone una definición analítica mediante condiciones necesarias y suficientes. Por consiguiente, si logramos encontrar una forma diferente de entender el significado podríamos mantener las nociones de significado y sinonimia y obtendríamos una nueva semántica en base a esta nueva concepción. ¿Dónde, pues, hallaremos tal respuesta? Encontramos una nueva forma de entender el significado y la sinonimia en el planteamiento de Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas que revisaremos a continuación. 1. Refutación de la concepción agustiniana del lenguaje: el error de toda teoría del lenguaje Wittgenstein comienza las Investigaciones con una crítica a la concepción del lenguaje que nos ofrece el filósofo cristiano San Agustín de Hipona en sus Confesiones9. Según Wittgenstein la concepción agustiniana sostiene que las palabras nombran objetos y las oraciones corresponden a combinaciones de palabras10. Si bien San Agustín no distingue explícitamente entre tipos de palabras, Wittgenstein señala que se puede inferir a partir de la descripción del aprendizaje del lenguaje ofrecida por el filósofo cristiano qué tipos de palabras tenía en consideración en su planteamiento; de esta manera San Agustín distingue implícitamente entre: i) sustantivos y ii) nombres de acciones y propiedades. Así pues, la critica a San Agustín comienza con un contraejemplo en el cual se muestra un tipo de lenguaje que no cae bajo su concepción. El caso que plantea Wittgenstein es la comunicación que existe entre un albañil y su ayudante: estos albañiles construyen un 9 Confesiones I.8. Se podrá advertir que esta concepción de la naturaleza del lenguaje presente en San Agustín es similar a la teoría pictórica que el propio Wittgenstein desarrolla en su Tractatus logico-philosophicus: las proposiciones del lenguaje consisten en combinaciones de signos simples llamados nombres los cuales, en el contexto de una proposición, refieren a objetos del mundo. 10 41 edificio y para ello utilizan materiales de construcción como cubos, pilares, losas y vigas. El maestro albañil es llamado por Wittgenstein <A> y su ayudante <B>. Para construir el edificio A le pide a su ayudante que le pase las piezas de construcción en el mismo orden en que se las va solicitando. Para cumplir este propósito los albañiles utilizan un lenguaje que contiene las siguientes palabras: <<cubo>>, <<pilar>>, <<losa>> y <<viga>>. De este modo, cuando A necesita una viga grita a B “¡Viga!” quien debe ir a buscar la viga y llevársela. Ahora bien, considerando este caso se podría dudar de que el término <<viga>> este efectivamente nombrando un objeto ya que su exclamación interpela a B para que busque una determinada pieza y se la lleve a su maestro. En este caso la expresión “¡Viga!” motiva a B a realizar una acción. Por consiguiente, se puede afirmar que el término <<viga>> en la comunicación entre los albañiles no nombra o refiere a un objeto sino que consiste en una orden que A le asigna a B, esa es su función en este lenguaje. Así pues, podemos observar que la concepción agustiniana del lenguaje no aplica a este caso11. Considerando el contraejemplo que da Wittgenstein a la concepción de San Agustín uno se puede preguntar: ¿Demuestra Wittgenstein que la concepción agustiniana del lenguaje es incorrecta? ¿Se equivocó San Agustín al sostener que nuestras palabras refieren a objetos? A estas interrogantes Wittgenstein responde que la concepción de San Agustín nos describe un sistema de comunicación pero no todo lo que consideramos lenguaje corresponde a este sistema. El “error” de San Agustín fue describirnos sólo un juego de lenguaje. Por lo cual, la pregunta sobre si la concepción agustiniana es apropiada o inapropiada se responde señalando que es apropiada pero para sólo un dominio especifico del lenguaje aunque no para su totalidad ya que hay tipos de comunicación entre seres humanos que no incluye. Así pues, la primera observación relevante presente en la crítica de Wittgenstein a San Agustín nos muestra que aquello que llamamos <<lenguaje>> engloba varios tipos de comunicación. El lenguaje es un fenómeno complejo que no se puede explicar a cabalidad por la concepción de San Agustín ya que esta concepción explica sólo un tipo de lenguaje. En el transcurso de las Investigaciones Wittgenstein demostrará que uno de los errores 11 Podemos apreciar en esta refutación de la concepción agustiniana la metodología que Wittgenstein desarrolla en las Investigaciones: se plantea una forma de entender el lenguaje y luego se describen casos concretos o hipotéticos pero verosímiles de utilización del lenguaje con sus respectivos contextos los que demuestran la insuficiencia de la teoría para explicar tipos de lenguaje diferente a los que plantea. 42 importantes en los que han caído los filósofos ha sido no dimensionar la diversidad del lenguaje centrándose en sólo una de sus características. El error común de toda teoría del lenguaje es centrarse en sólo un aspecto del lenguaje y absolutizarlo como su rasgo característico o esencial ignorando su diversidad; de este modo, las teorías tradicionales del lenguaje al explicar sólo un tipo de lenguaje no son “incorrectas” pero si son incompletas y parciales porque no han dado cuenta de la diversidad de nuestro lenguaje. 2. Refutación de las teorías esencialistas12 del lenguaje Ahora bien, el error de la concepción agustiniana puede reconducirse a un error de mayor envergadura filosófica el cual consiste en la suposición de que hay una esencia del lenguaje, de las palabras y oraciones. Por consiguiente, si la teoría de San Agustín describió sólo un tipo de lenguaje fue porque de una u otra forma considero que el lenguaje poseía una característica propia y única; dicho en vocabulario filosófico tradicional, el error de San Agustín fue suponer que el lenguaje poseía una esencia. Así pues, toda teoría del lenguaje que ha caído en el error de explicarnos un tipo de lenguaje ha cometido tal equivocación bajo el supuesto que nuestro lenguaje tiene una esencia que debe ser explicada por la filosofía del lenguaje. Desde la perspectiva esencialista la pregunta filosófica << ¿Qué es el lenguaje?>> sólo tiene sentido si se presupone que el lenguaje tiene una esencia. Wittgenstein nos mostrara que este presupuesto teórico y filosófico es equivocado e induce a sucesivos malentendidos por lo que toda teoría semántica que parta su análisis del lenguaje en base a este supuesto caerá evitablemente en el mismo error en el que cayó la concepción de San Agustín. El error de las teorías del lenguaje ha sido en tomar un tipo o aspecto del lenguaje y hegemonizarlo para establecerlo como su esencia bajo la presuposición de que el lenguaje efectivamente tiene una esencia oculta que debe ser descubierta. En conclusión, las teorías esencialistas han abordado el lenguaje en base a un prejuicio por lo que todos sus “descubrimientos” serán observaciones parciales e incompletas sobre nuestro lenguaje. 12 En términos generales, entiendo aquí por teoría esencialista del lenguaje toda teoría filosófica que tenga como presupuesto que el lenguaje, las palabras y proposiciones tienen una esencia la cual tiene que ser explicada por la teoría. 43 Considerando esta observación Wittgenstein se propone en las Investigaciones mostrar la complejidad, variedad y riqueza del lenguaje sin recurrir a una concepción que intente captar su esencia sino que nos mostrara la insondable versatilidad del lenguaje examinando casos concretos de su utilización. De esta manera, Wittgenstein introduce la noción de <<juego de lenguaje>>13 y recurrirá a su analogía con el término <<juego>> para señalar la complejidad del lenguaje. Por consiguiente, podemos concluir que Wittgenstein desarrolla una nueva metodología la cual no presupone supuesto o hipótesis previos al examen sino que va hacia un caso concreto de habla del lenguaje para observar su funcionamiento y características. Esta metodología es el reflejo de un principio metodológico mayor de Wittgenstein condensado en la fórmula: ¡No pienses sino mira! En la primera caracterización que Wittgenstein hace de la noción señala que por <<juego de lenguaje>> entiende la totalidad que forma el lenguaje y las acciones vinculadas a él. De esta forma, Wittgenstein establece una conexión entre el lenguaje y las actividades humanas ya que, como nos demostrara mediante distintos ejemplos, el uso del lenguaje se efectúa en las distintas actividades que el ser humano realiza. Por esta razón Wittgenstein afirma que mediante la expresión <<juego de lenguaje>> lo que quiere destacar es que hablar el lenguaje pertenece a una forma de vida en el sentido en que las actividades humanas constituyen el fundamento y el contexto en el que se desarrolla el lenguaje y, por consiguiente, cada juego de lenguaje presupone una determinada actividad del quehacer humano. Ahora bien, considerando la estrecha conexión que Wittgenstein pretende establecer entre las nociones de juego de lenguaje y forma de vida surge naturalmente la pregunta: ¿Qué es una forma de vida? El filósofo Hans Glock a partir del planteamiento de Wittgenstein responde esta pregunta afirmando que: “a form of life is a culture or social formation, the totality of communal activities into which language-games are embedded” (Glock, 1996, p. 125). De este modo, una forma de vida es un conjunto de actividades enraizadas en una 13 Los juegos de lenguaje cumplen también un rol metodológico, a saber, son objetos de comparación que iluminan las condiciones de nuestro lenguaje por medio de la semejanza y la desemejanza. De esta manera, podemos salir de los errores lingüísticos exponiendo el “modelo” como un objeto de comparación, es decir, como una regla de medir y no un prejuicio o un ideal al que el lenguaje real debe adaptarse. Mediante los juegos de lenguaje, en tanto son objetos de comparación, comprendemos las condiciones que posibilitan el lenguaje mediante la comparación de un caso con otro. 44 cultura que están conectadas con juegos de lenguaje. Por consiguiente, podemos apreciar que el fundamento y contexto del lenguaje corresponde a las actividades sociales de una determinada cultura. Un ejemplo de este planteamiento lo encontramos en los parágrafos 583-584 cuando Wittgenstein afirma que el entorno le asigna significado e importancia a un verbo como <<esperar>> el cual refiere a un fenómeno de la vida humana. De esta manera, Wittgenstein plantea el caso de que si estoy esperando a que el señor N.N. venga a mi casa y me preste dinero, si aislamos un minuto de mi estado de esperar y lo sacamos de este contexto ya no podríamos llamar a ese estado esperar porque hemos sacado la palabra del contexto en el que yo esperaba que ocurriera cierto evento.14 Considerando que las formas de vida son el fundamento y el contexto del uso del lenguaje se puede sostener que una forma de vida está inseparablemente conectada a un juego de lenguaje. De este modo, se puede enfatizar más esta conexión y señalar que el lenguaje es parte de nuestro quehacer tanto como cualquier otra actividad. Así pues, se puede concluir, como lo hace el propio Wittgenstein, que el lenguaje es parte de nuestro largo historial de actividades: “Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar” (IF 25). Hablar el lenguaje es parte de nuestra historia natural como cualquier otra actividad. La filósofa Marie McGinn en su Wittgenstein and Philosophical Investigations destaca la estrecha relación que Wittgenstein establece entre tipos de lenguaje y forma de vida cuando afirma que: “Language is essentially embedded in structured activities that constitute a <form of life>. Almost all of the activities that human being engage in are ones that are intrinsically connected with, or somehow grounded in, our use of language; our form of life is everywhere shaped by use of language it is this that I tried to capture earlier by saying that our form of life is fundamentally cultural in nature. “Learning our language, or coming participate in our form life, is essentially connected with acquiring mastery of countless kinds of language” (McGinn, 2002, pp. 57-58). De este modo, McGinn destaca que las formas de vida están conectadas esencialmente con los juegos de lenguaje; participar en 14 Considerando el planteamiento de Wittgenstein puede afirmarse que una forma de vida es el contexto de un juego de lenguaje en un amplio sentido ya que en la misma forma de vida pueden ocurrir situaciones muy particulares en las que se ocupa lenguaje. A estas situaciones puede llamárselas <<situaciones comunicacionales>> con el fin de destacar que estas situaciones ocurren en una forma de vida entendiendo por forma de vida a la totalidad de las actividades y a la situación comunicacional como una actividad constituyente de una forma de vida. 45 una forma de vida implica ser maestro en el juego de lenguaje vinculado con ella, por su parte cada juego de lenguaje presupone y se encuentra en una forma de vida con la que está esencialmente conectado15. Considerando esta conexión entre formas de vida y juegos de lenguaje se puede concluir que quienes comparten la misma forma de vida utilizan el mismo lenguaje. Por consiguiente, como Wittgenstein señala en el parágrafo 24, la concordancia en el lenguaje consiste y se basa en la concordancia en la forma de vida: los acuerdos o convenciones lingüísticas se deben a que los seres humanos concuerdan en sus prácticas, dicho de otro modo, hablan el mismo lenguaje quienes participan de la misma forma de vida. Siguiendo el planteamiento anterior se puede observar que la diversidad de los juegos de lenguaje se explica y se debe a la diversidad de nuestras actividades. En conclusión, hablar de un juego de lenguaje implica una forma de vida a la que pertenece como su fundamento y contexto y habrá tantos tipos de lenguaje como formas de vida haya 16. Ahora bien, considerando la conexión entre formas de vida y juegos de lenguaje se podría pensar que, a pesar de la cantidad potencialmente infinita de los juegos de lenguaje, debe haber algo en común entre ellos y por medio de esta característica en común llamamos <<lenguaje>> a cada juego de lenguaje. De este modo, encontrar la esencia del lenguaje dependerá de que seamos capaces de encontrar la característica que comparten todos los juegos de lenguaje. A esta observación Wittgenstein responde que no hay algo en común entre los distintos juegos de lenguaje sino que estos juegos se emparentan entre sí de diferentes maneras y en virtud de estos parentescos llamamos <<lenguaje>> a todos y cada uno de los juegos de lenguaje. Para explicar estas relaciones de parentesco Wittgenstein da como ejemplo todos aquellos procesos que llamamos <<juegos>> y pregunta si 15 Puede considerarse que afirmar que un juego de lenguaje esta esencialmente conectado a una forma de vida entra en contradicción con una refutación de las teorías esencialistas, sin embargo esta afirmación es más sobre la conducta de los seres humanos que sobre el lenguaje y su generalidad no alcanza para determinar una esencia del lenguaje. 16 Estimo que las formas de vida son potencialmente infinitas ya que si se considera lo que Wittgenstein llama historia natural del hombre podemos apreciar que constantemente aparecen en nuestro panorama nuevas actividades. Y, considerando la infinitud de las formas de vida, también los juegos de lenguaje que esencialmente pertenecen a una determinada forma de vida también serán potencialmente infinitos. Ahora bien, así como surgen nuevas formas de vida, muchas se dejan practicar, lo que implica que muchos juegos de lenguaje también dejaran de practicarse. Por consiguiente, la infinitud de los formas de vida y juegos de lenguaje ocurre a lo largo de la historia humana. 46 efectivamente hay algo en común a todos ellos. De modo similar al caso de la pregunta por la esencia del lenguaje, aquí también surge la tentación de sostener que debe haber algo en común entre los juegos o no los llamaríamos juegos. Se presupone una característica en común mediante la cual se llama a una determinada actividad <<juego>> por el hecho de que agrupamos distintas actividades bajo un mismo término. Este elemento común pasa a constituir el significado del término bajo el cual caen las actividades. Dicho de otro modo, se busca una definición analítica del término la cual nos provea un conjunto de condiciones necesarias y/o suficientes para que una determinada actividad sea considerada como un juego o un lenguaje. Sin embargo, Wittgenstein señala que si observamos los distintos tipos de juegos no encontraremos la característica o elemento común que suponíamos que debíamos encontrar. Por ejemplo, si decimos que los juegos se caracterizan porque en ellos hay una competencia en la que se gana o se pierde tenemos como contraejemplo el caso de un niño jugando a hacer botar una pelota, si afirmamos que en los juegos participan varios jugadores tenemos el caso de los juegos de cartas solitarios en el que participa sólo un jugador. De este modo, tenemos que en algunos juegos se compite, en algunos participan varios jugadores, algunos utilizan un balón, otros ocupan cartas, pero no hay algún elemento que compartan todos los juegos sino que algunos juegos se parecen entre sí porque utilizan un balón, otros se asemejan porque en ellos se busca ganar o perder, etc. No hay un elemento en común entre los juegos pero si ciertos parecidos entre unos y otros. Así pues, Wittgenstein concluye que en los juegos no tenemos una característica común sino: “una complicada red de parecidos que se cruzan y se superponen. Parecidos a gran escala y de detalle” (IF 66). Así pues, Wittgenstein introduce la noción de <<parecidos de familia>> para caracterizar los parecidos que se dan entre los tipos de juegos. Esta expresión se puede entender mediante el siguiente ejemplo: imaginémonos un retrato familiar en el cual se encuentran todas las personas que integran una familia. Si observamos detenidamente el retrato podremos apreciar que los miembros de la familia se asemejan entre sí en distintos rasgos faciales y/o corporales y en diferente medida en algunos casos. Puede observarse por ejemplo, que el hijo mayor tiene la forma de la nariz del padre y el color de los ojos del abuelo, mientras que el hijo del medio tiene el color de cabello y ojos de la madre y, finalmente, el hijo menor tiene el mismo color de ojos que su madre. Entre estas personas 47 apreciamos distintos parecidos vagos e imprecisos, algunos comparten un rasgo que otros no tienen. En estas relaciones de semejanza nos fijamos en distintos rasgos como el color de ojos, de cabello y la forma de nariz y podemos decir que, por ejemplo, el color de ojos del hijo menor es más parecido al de su madre que el del hermano del medio estableciendo una graduación en el nivel de parecido. Por consiguiente, podemos concluir que los <<parecidos de familia>> consisten en relaciones inexactas de similitud que se pueden establecer considerando en que aspecto los miembros de una familia se parecen y en qué grado. Por consiguiente, Wittgenstein señala que los juegos componen una familia y entre ellos se da este tipo de parecidos. Como concluye Glock: “The claim is that there is no set of conditions which all and only game satisfy, and hence no analytic definition of ´game´ in terms of necessary and sufficient conditions”(Glock, 1991, p.121). Así pues, no hay una serie de condiciones que un proceso deba satisfacer para ser considerado una instanciación del concepto juego, por lo cual tampoco se puede hablar de una definición analítica del término que nos provea condiciones necesarias y suficientes para catalogar a un determinado proceso un juego. Considerando estas observaciones Wittgenstein señala en el parágrafo 71 que el concepto <<juego>> es un concepto de bordes borrosos. Ante esta conclusión Wittgenstein plantea la objeción de que si efectivamente un concepto borroso puede considerarse un concepto. Esta pregunta adquiere sentido si se tiene en cuenta que Frege comparaba los conceptos con áreas y afirmaba que un área delimitada sin claridad no podría considerarse un área. De este modo, un concepto borroso no podría considerarse en estricto rigor un concepto desde la perspectiva fregeana. Wittgenstein replantea la afirmación de Frege señalando que un planteamiento como el de Frege pareciera sostener que un área que no se ha delimitado claramente sería inútil. Con esta reformulación del problema Wittgenstein pasa a demostrar que un área y un concepto borrosos son perfectamente útiles. De esta manera, Wittgenstein explica que del mismo modo en que yo le digo a una persona en una plaza ¡Detente aquí aproximadamente! es como usamos el concepto de juego ya que cuando hablamos sobre los juegos damos ejemplos esperando que sean entendidos en un determinado sentido. Por consiguiente, mi finalidad con la explicación no es que mi interlocutor vea el elemento o rasgo en común sino que él sea capaz de utilizar en una determinada manera los ejemplos que le señale. La ejemplificación no es un modo indirecto de explicación a falta de uno 48 mejor (Wittgenstein señala que las explicaciones generales no están exceptas de ser malentendidas) sino que mediante ella esperamos que el interlocutor utilice los ejemplos en una determinada manera, es decir, lo orientamos hacia una cierta dirección para que el la siga. Sumariamente, la finalidad de la ejemplificación es orientar al interlocutor hacia una determinada forma de entender y aplicar el concepto. La relevancia de la noción de <<parecidos de familia>> Glock la explica señalando que: “The notion is crucial to Wittgenstein´s attack on essentialism, the view that there must be something common to all instances of a concept that explains why they fall under it (PG 74-75), and that the only adequate or legitimate explanation of a word is an analytic definition which lays down necessary and sufficient conditions for its application, entailing that, for example, explanations by reference to examples are inadequate” (p. 120). Así pues, como explica Glock, mediante los parecidos de familia Wittgenstein se opone a las teorías esencialistas del significado las que sostienen que una legítima explicación de un término corresponde a una definición analítica que se basa en condiciones necesarias y suficientes para su aplicación. En contra de esta concepción Wittgenstein sostendrá que no hay definiciones analíticas de un término y tampoco hay algún conjunto de condiciones necesarias y suficientes para determinar su aplicación sino que lo que efectivamente nos encontramos en el lenguaje son con familias de casos y significados entre los cuales hay parecidos de familia. Por consiguiente, la perspectiva de Wittgenstein se opone al esencialismo y rechaza su forma de entender el significado y sostiene que no hay un conjunto de condiciones que las cosas deban satisfacer para caer bajo un concepto, por lo cual tampoco hay definiciones analíticas de los conceptos mediante condiciones necesarias y suficientes17. La introducción de la noción de <<juego>> y <<juego de lenguaje>> trae consigo la introducción de otras nociones fundamentales como la noción de <<regla>> y la de <<seguir una regla>>. Como todos sabemos, los juegos tienen reglas que permiten su 17 A l planteamiento de Wittgenstein podría objetarse que si bien en el lenguaje ordinario nos encontramos con familias de casos y parecidos de familia, en el caso de lenguajes formales efectivamente hay definiciones analíticas mediante condiciones necesarias y suficientes. Sin embargo, Wittgenstein en el parágrafo 67 señala que los tipos de números también componen una familia en la cual se dan parecidos de familia. Así pues, incluso en el caso de los números Wittgenstein pareciera sostener que no hay definiciones analíticas por condiciones necesarias y suficientes. 49 desarrollo, por ejemplo, un juego como el ajedrez tiene ciertas reglas que nos indican cómo debemos mover las piezas; de modo similar, los juegos de lenguaje tienen también reglas que nos indican cómo debemos usar las palabras. Sin embargo, así como el ajedrez en cuanto juego no puede identificarse con sus reglas, tampoco puede identificarse al lenguaje con sus reglas, es decir, un determinado conjunto de reglas es parte de un juego de lenguaje pero no es el juego mismo. Sin embargo se debe destacar que las reglas de un juego de lenguaje guían su aplicación y no la determinan. De este modo, Wittgenstein señala que las reglas son indicadores de caminos. Recordemos que en señalética los indicadores de camino orientan a las personas hacia una determinada dirección, de modo análogo las reglas de un juego de lenguaje orientan al hablante hacia ciertas aplicaciones de una palabra pero no determinan su aplicación. Por consiguiente, la función de las reglas de los juegos de lenguajes no es normativa sino orientadora. Wittgenstein explica que la relación entre un juego de lenguaje y sus reglas con las palabras es análoga a la relación existente entre una pieza de ajedrez y el ajedrez: “La pregunta << ¿Qué es realmente una palabra?>> es análoga a << ¿Qué es una pieza de ajedrez?>>” (IF 108). Considerando esta analogía puede apreciarse que en el ajedrez hay reglas para el movimiento de las piezas, pero estas reglas no determinan cual será nuestra estrategia para jugar sino que nos dan cierto margen para que desarrollemos el juego que tenemos en mente; del mismo modo, las reglas para la aplicación de una palabra nos indican u orientan como debemos aplicar las palabras dándonos un margen para aplicar la palabra pero sin determinar de forma estricta e inapelable nuestro uso del lenguaje. Las reglas nos dicen dónde se debe jugar y nos orientan cómo podemos jugar pero no determinan nuestra estrategia quitándonos cualquier margen de autonomía. Ahora bien, para entender a cabalidad en qué sentido una regla es un indicador de caminos se debe considerar la observación de Wittgenstein en el parágrafo 198 que señala que una persona se guía por un indicador de caminos sólo en la medida en la que hay un uso estable, una costumbre de guiarse por el indicador. De esta observación podemos concluir que <<seguir una regla>>es una costumbre. Esta conclusión se comprende cuando se considera que Wittgenstein sostiene que: “Entender una oración significa entender un lenguaje. Entender un lenguaje significa dominar una técnica” (IF 199). Así pues, seguir una regla es una costumbre ya que aplicar la regla supone un dominio del lenguaje lo que a 50 su vez implica ser maestro en una técnica. De esta manera, el hecho de que un jugador sepa mover las piezas del ajedrez presupone que el jugador sepa jugar ajedrez, del mismo modo seguir una regla presupone que el hablante sea maestro en un juego de lenguaje. Por consiguiente, seguir una regla es una costumbre en la medida en la que el hablante domine una técnica ya establecida en la cual ha logrado introducirse con relativo éxito. La caracterización de la noción de seguir una regla como una costumbre o práctica le permite a Wittgenstein refutar la idea de que se pueda seguir privadamente una regla ya que este carácter práctico de la regla nos provee de criterios observacionales para determinar si un hablante está siguiendo efectivamente la regla o no; volviendo a la analogía del ajedrez, un jugador sabe o no sabe cómo mover el peón, no puede creer saber cómo se mueven los peones ya que en la medida en que mover un peón es una práctica existen criterios que nos permiten apreciar si el jugador está moviendo la pieza una casilla hacia delante o de otra forma. En base a estas observaciones se puede concluir que las reglas orientan la aplicación de las palabras y el seguir una regla consiste en una práctica o costumbre social. Como explica Glock: “Wittgenstein also suggests that rule-following is typically social, and that some rule-guided activities – including not just those which are communal by definition like buying and selling, but also doing mathematics – require the context of a social and historical <way of living>” (p. 329). 3. Nueva concepción de las nociones de significado y sinonimia Volviendo al caso del lenguaje, se puede sostener que los distintos juegos de lenguaje componen una familia y entre ellos hay parecidos de familia mediante los cuales los diferentes juegos de lenguaje son catalogados como lenguaje. Por consiguiente, el lenguaje consiste en el conjunto abierto y variable de los juegos de lenguaje. En segundo lugar, se puede sostener también que el lenguaje es una actividad guiada por reglas y el seguir una regla consiste en una costumbre o práctica social. Así pues, el lenguaje carece de esencia, no hay una única forma de caracterizarlo y tampoco está sometido a reglas fijas y estrictas que lo determinen. Por esta constatación Wittgenstein reconocería que: “lo que llamamos <<proposición>> y <<lenguaje>> no es la unidad formal de estructuras que imaginé, sino que es la familia de estructuras más o menos emparentadas entre sí” (IF 108). 51 Así pues, las palabras que componen18 el léxico o vocabulario de cada lenguaje y las oraciones que se forman a partir de ellas pertenecen a los distintos juegos de lenguaje y cumplirán en ellos diferentes funciones según las reglas propias del juego y la forma de vida implicada. Por ejemplo, vemos que una palabra que en un determinado juego de lenguaje se podría considerar un nombre como el término <<viga>> en otro juego de lenguaje como el de los albañiles su exclamación en voz alta consiste en una orden. De este modo, el significado de una palabra consistirá en su aplicación en un determinado juego de lenguaje según las reglas propias del juego y cual sea la finalidad que se pretenda con la comunicación. Por consiguiente, como sostiene Wittgenstein, el significado de una palabra y una oración es su uso en el lenguaje19. Por otro lado, Wittgenstein señala que si consideramos cómo hemos aprendido el significado de una determinada palabra, a partir de que ejemplos y en que juegos de lenguaje podremos observar que la palabra tiene una familia de significados. De esta manera, el significado de una palabra es su familia de usos entre los cuales hay parecidos de familia. Las palabras deben ser entendidas desde el juego de lenguaje al que pertenezcan y sus reglas constituyentes; si sacamos una palabra de su juego de lenguaje y la situamos en otro esta palabra nos parecerá extraña tal como si intentásemos jugar tenis con una pieza de ajedrez. Podemos observar que Wittgenstein nos proporciona una caracterización de la noción de significado de una palabra como su uso guiado por las reglas del juego de lenguaje al que pertenece. En base a esta esta concepción del significado podemos obtener una caracterización de la noción de sinonimia desde el planteamiento de Wittgenstein: la sinonimia entre palabras consiste en que dos o más palabras tengan el mismo uso en el juego de lenguaje al que pertenecen. Encontramos esta noción de sinonimia en un ejemplo que nos da Wittgenstein en el parágrafo 556. En este parágrafo, Wittgenstein plantea el 18 Las palabras de un idioma son transversales a cada juego de lenguaje en un sentido gramatical, sin embargo en cada juego de lenguaje en el que aparecen tienen distintos usos entre los cuales hay parecidos de familia. 19 Literalmente Wittgenstein afirma que para una gran cantidad de casos se puede entender el significado de una palabra como su uso en el lenguaje. Glock en su Wittgenstein Dictionary nos da buenos argumentos para entender porque no se puede identificar el uso de una palabra con su significado, sin embargo en contra de la argumentación de Glock se puede señalar que Wittgenstein constantemente identifica el uso de una palabra con su significado cuando utiliza ambas nociones. Ante este problema he preferido entender el uso de una palabra como su significado para todos los casos considerando que la restricción que hace Wittgenstein obedece más a la prudencia y cautela que demuestra en todas sus afirmaciones sobre el lenguaje en las Investigaciones a que haya hecho una distinción clara y precisa de estas nociones. 52 caso de un lenguaje que contiene dos palabras para la negación, a saber, <X> e <Y>. Una doble <X> produce una afirmación mientras que una doble <Y> da una negación reforzada y en los casos restantes estas palabras se usan del mismo modo. Ante este caso, surge la pregunta de que si <X> e <Y> tienen el mismo significado cuando aparecen sólo una vez en la misma oración. Wittgenstein nos da las siguientes respuestas20: i) <X> e <Y> tienen un uso distinto y, por consiguiente, un significado distinto; sin embargo, en aquellas proposiciones en las que aparecen sin repetirse tienen el mismo sentido21. ii) <X> e <Y> tienen la misma función en el juego de lenguaje en el que se encuentran y tienen una diferencia insignificante en cuanto a su origen. El uso de ambas palabras se aprende de la misma manera y la diferencia entre ellas se enseña como un rasgo secundario en su uso. En este caso, <X> e <Y> tienen el mismo significado. iii) Se asocian distintas imágenes a <X> e <Y> por lo cual expresan ideas distintas y no tienen el mismo significado. Examinando el ejemplo se puede apreciar que Wittgenstein considera que dos palabras tienen el mismo significado si cumplen la misma función o tienen el mismo uso en el lenguaje por lo cual podrían considerarse como sinónimas mientras que estas mismas palabras podrían tener diferentes significados si cumplen funciones distintas o se usan de forma distinta. Ahora bien, cabe destacar que la posibilidad de que dos palabras tengan o no la misma función y por tanto el mismo significado dependerá del juego de lenguaje en el que se encuentren así como de sus reglas y la forma de vida implicada por él. Dos o más palabras serán sinónimas no por un set de condiciones necesarias y suficientes de su aplicación sino por aquellas condiciones que “rodean” su aplicación: el juego de lenguaje al que pertenezcan, sus reglas y la forma de vida en cuestión. En el caso de los albañiles se puede afirmar que la exclamación “Viga” y la oración “Tráeme una viga” tienen el mismo significado porque el juego de lenguaje de los albañiles consiste en una serie de órdenes y 20 Es necesario destacar que estas tres respuestas corresponden a casos en los que dos palabras pueden tener o no el mismo significado. No se trata de que una sea correcta y las otras incorrectas sino que según las circunstancias que rodean la enunciación estas palabras podrán tener o no el mismo significado. 21 En algunos casos como en este parágrafo, Wittgenstein usa los términos <<sentido>> y <<significado>> como sinónimos. 53 mandatos que A le asigna a B para construir un edificio. Sin embargo, si el juego de lenguaje consiste en la comunicación entre un comprador y un vendedor, la exclamación “Viga” podría significar “¡Aquí están las vigas estimado cliente!” y no sería sinónimo de la orden “Tráeme una viga” como en el juego de los albañiles. Por consiguiente, de modo similar en la que el significado no corresponde a una definición analítica mediante condiciones necesarias y suficientes así tampoco hay una serie de condiciones necesarias y suficientes que nos permitan afirmar cuando dos palabras tienen o no el mismo uso en un juego de lenguaje: “Pero hemos aquí de guardarnos de creer que hay, correspondiente a la naturaleza del caso, una totalidad de condiciones (por ejemplo, para que alguien ande) de modo que, por así decirlo, no podría sino andar si todas se cumpliesen” (IF 183.) 54 VII. Nueva concepción del significado y nueva semántica 1. ¿Por qué ha sido tan difícil la semántica? El filósofo estadounidense Hilary Putnam comienza su articulo titulado “Is semantics Possible?” planteando el siguiente problema: “In the last decade enormous progress seems to have been made in the syntactic theory of natural languages, largely as a result of the work of linguists influenced by Noam Chomsky and Zellig Harris. Comparable progress seems not to have been made in the semantic theory of natural languages, and perhaps it is time to ask why this should be the case. Why is the theory of meaning so hard!” (Putnam, 1970, en Concepts, 1999, p.177). El hecho curioso y relevante que destaca Putnam es que, a diferencia de disciplinas como la lingüística en donde se han conseguido avances significativos, en semántica aún no se ha conseguido avance de algún tipo. Esta constatación nos lleva a preguntarnos junto con Putnam ¿Por qué es tan difícil la semántica? Y de hecho, a partir de esta constatación inicial podemos avanzar a preguntas más específicas y problemáticas como ¿Qué problemas aun no resueltos han impedido que la semántica avance como otras disciplinas? ¿Se ha acertado al considerar cual es el <<objeto de estudio>> de la semántica? ¿Se ha conseguido delimitar un objeto de estudio propio de la semántica? En este capítulo explicaremos, en primer lugar, porque ha sido tan difícil la semántica y, en segundo lugar, bajo que perspectiva los problemas que han aquejado a la semántica y le han impedido avanzar encuentran solución. 2. El error de la Perspectiva Clásica La dificultad que ha manifestado la semántica a lo largo de su historia se debe a la forma incorrecta con la que la Perspectiva Clásica abordo el lenguaje y la labor de la semántica por lo cual la única forma de solucionar estos problemas es abandonar la Teoría Clásica y adoptar una perspectiva alternativa que sea capaz de dar cuenta del lenguaje en toda su riqueza y complejidad. Esta perspectiva alternativa la encontramos en el planteamiento que Wittgenstein desarrolla en sus Investigaciones Filosóficas. Para entender porque la Perspectiva Clásica ha sido culpable de la falta de progresos en la semántica y porque una perspectiva wittgensteiniana sería más adecuada para explicarnos la complejidad del 55 lenguaje, revisaremos brevemente, en primer lugar, cual es el planteamiento de la Perspectiva Clásica y porque es incorrecta su propuesta y, en segundo lugar, se revisara el planteamiento de Wittgenstein y cómo esta perspectiva consigue explicar de mejor modo nuestro lenguaje. El análisis y comparación entre perspectivas se realizara en base a las siguientes preguntas: i) ¿Qué es el lenguaje?, ii) ¿Qué es el significado de una palabra? Y iii) ¿Cuál es el objeto de estudio de la semántica? Con respecto a las preguntas ii) y iii) ya hemos revisado que postula la Perspectiva Clásica, a saber, la Teoría Clásica considera el significado de una palabra como una estructura definicional compuesta de otros términos entre los que hay conexiones constitutivas y necesarias que se establecen mediante la distinción a/s. Considerando esta noción del significado, la Perspectiva Clásica sostiene que el objeto de estudio propio de la semántica es la analiticidad de los términos y las relaciones de sinonimia entre ellos ya que mediante estas conexiones podemos “construir” la estructura definicional de un término, es decir, podemos determinar su significado. Respecto a la primera pregunta, la Perspectiva Clásica pareciera sostener que el lenguaje es similar a un sistema formal o, al menos, es un sistema susceptible de formalización 22. En esta concepción del lenguaje la Perspectiva Clásica sustenta su noción de significado y a las relaciones de analiticidad y sinonimia como objeto de estudio de la semántica. Dicho de otro modo, la Teoría Tradicional presupone implícitamente que nuestro lenguaje es similar a un sistema formal o puede ser formalizado con el fin de que sea posible establecer conexiones constitutivas y necesarias entre términos para determinar el significado de una palabra y establecer un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para su aplicación; si nuestro lenguaje no es similar a un sistema formal o ni siquiera puede ser formalizado, no tiene sentido hablar de una estructura definicional de una palabra ni establecer condiciones necesarias y suficientes de satisfacción ya que no tendríamos los mecanismos necesarios para cumplir tal objetivo23. Así pues, podemos constatar que la Perspectiva Tradicional 22 En este sentido se puede distinguir entre una tesis fuerte y una débil: i) la tesis fuerte consiste en afirmar que el lenguaje humano es un sistema formal o es similar a este tipo de sistemas y; ii) la tesis débil consiste en señalar que nuestro lenguaje si bien no es un sistema formal si es susceptible de ser formalizado en un sistema deductivo. 23 Es necesario para evitar confusiones hacer una aclaración con respecto a esta afirmación. No se quiere decir que las otras teorías del significado, como la Teoría de Prototipos, no realice o intente realizar algún tipo de formalización de nuestro lenguaje, sino que la idea que se pretende destacar es que la Teoría Clásica considera, al menos desde la tesis débil, que nuestro lenguaje puede ser formalizado en un sistema 56 desarrollaba su concepción del lenguaje, el significado y la semántica en dos presupuestos fundamentales: (i) el lenguaje humano es similar a un sistema formal o es susceptible de ser formalizado y (ii) la distinción a/s mediante la cual se establecen conexiones constitutivas y necesarias entre términos para determinar su significado. Ahora bien, la Perspectiva Tradicional entra en crisis porque sus dos presupuestos fundamentales han sido incorrectos: en primer lugar, Wittgenstein en sus Investigaciones nos demuestra que el lenguaje no es similar a un sistema formal ni tampoco puede ser formalizado sino que corresponde más bien a un conjunto de juegos parecidos entre sí y; en segundo lugar, Quine demostró que no disponemos de una forma clara y no circular de entender la noción de analiticidad por lo cual debemos rechazar la distinción a/s. Así pues, podemos concluir que la Teoría Clásica fue incapaz de dar cuenta del lenguaje en su totalidad ya que lo concibió de una manera equivocada lo que traería como consecuencia que toda afirmación o caracterización que se hiciera desde los planteamientos de la Teoría Clásica sobre el lenguaje, el significado y la semántica seria incorrecta. En palabras de Putnam: “The problem in semantic theory is to get away from the picture of the meaning of a word as something like a list if concepts; not to formalize that misguided picture.” (p. 182). En conclusión, el problema que nos impidió conseguir avances en semántica fue manejar una concepción errónea del lenguaje y del significado que nos impidió ver cuál es el objeto de estudio propio de la semántica y cuál es su labor. Por lo cual, el problema no desaparece tratando de formalizar el lenguaje o el significado sino más bien por alejarnos de la concepción del lenguaje y del significado de la Perspectiva Clásica. 3. La semántica como ciencia social Como perspectiva alternativa a la Teoría Clásica tenemos el planteamiento de Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas según el cual el lenguaje es una familia de juegos entre los que hay parecidos de familia. Como explicábamos en el capítulo anterior, esta concepción del lenguaje como una familia de estructuras emparentaras entre si se opone a las teorías esencialistas del lenguaje entre las que se destaca la Teoría Clásica; más específicamente, la concepción wittgensteiniana del lenguaje con la introducción de la deductivo. Por lo cual, nuestra posición consiste en señalar que nuestro lenguaje no puede ser formalizado en un sistema deductivo como pretende la Teoría Clásica, no que no pueda ser formalizado en absoluto. 57 noción de <<parecidos de familia>> se opone a la noción de condiciones necesarias y suficientes. Para Wittgenstein el lenguaje es un conjunto abierto en el cual pueden aparecer nuevos miembros y la pertenencia a la familia se establece por el grado de similitud que tenga el miembro a introducir con el resto de los integrantes de la familia. Además, el lenguaje en cuanto juego está orientado por reglas y el significado de una palabra consiste en su aplicación y empleo en un determinado juego. De esta forma, el significado de una palabra también corresponde a una familia pero en este caso particular los integrantes de la familia son los usos de la palabra entre los que también hay parecidos de familia. En oposición a la Teoría Clásica nuevamente, determinar si un proceso puede catalogarse como una instancia del concepto <<juego>> no se establece mediante condiciones necesarias y suficientes sino que si el proceso en cuestión se asemeja a los procesos que integran la familia <<juego>>. En este sentido, la Teoría de los Prototipos consiste en una comprobación empírica de la idea wittgensteiniana de que no existen condiciones necesarias y suficientes sino una red de parentescos que se superponen y entrecruzan entre sí. Cambiar la forma de concebir el lenguaje y la noción de significado implica cambiar a su vez la forma de hacer semántica lo que en términos concretos y específicos consiste en cambiar su objeto de estudio y modo de trabajo. Ante esta observación surge naturalmente la pregunta ¿Cuál es entonces el objeto de estudio de la semántica? Para responder a esta pregunta es necesario revisar dos sugerencias relevantes. En primer lugar, Wittgenstein señala que si nos fijamos en cómo aprendemos el uso de las palabras nos percataremos que una palabra tiene una familia de usos. De esta observación de Wittgenstein podemos afirmar que la familia de usos de una palabra es aprendida a partir de casos concretos de utilización en los que de un modo u otro se muestra qué significa la palabra. En segundo lugar, Putnam también señala que el uso de una palabra puede ser aprendido y sostiene que es en este fenómeno donde descansa el problema y, por lo tanto, la razón de ser de la semántica. Así pues, en cuanto el significado de una palabra es una familia de usos y estos usos pueden ser aprendidos el fenómeno a estudiar en semántica es el aprendizaje del significado de las palabras. En términos más concretos, el objeto de estudio de la semántica es cómo nosotros aprendemos el significado de una palabra a partir de diferentes enunciados en los que se usa. Por consiguiente, concluimos junto con Putnam que: “The 58 fact that one can acquire the use of an indefinite number of new words, and on the basis of simple <statement of what they mean>, is an amazing fact: it is the tact, I repeat, on which semantic theory rests.” (p. 185). Finalizando su artículo Putnam consigue responder porque la semántica ha sido tan difícil a lo largo de su historia. La respuesta que nos ofrece Putnam es que la semántica es una ciencia social y en cuanto tal tendrá todos los “defectos” que caracterizan a este tipo de ciencias, a saber: la falta de rigurosidad, la ausencia de teorías y leyes precisas, la ausencia de rigor matemático, etc. Así pues, en base a esta nueva concepción del lenguaje y la noción de significado llegamos a una nueva semántica como ciencia social cuyo objeto de estudio es el aprendizaje del lenguaje, más específicamente, como aprendemos la familia de usos de una palabra a partir de distintos enunciados en los que se utiliza la palabra. Para lograr tal objetivo la nueva misión de la semántica consistirá en recopilar todos los casos concretos de utilización de una palabra para observar las semejanzas entre ellos y de esta forma orientar futuros usos: “El trabajo del filósofo es compilar recuerdos para una finalidad determinada” (IF 127). 59 VIII. Conclusión Como vimos anteriormente, la concepción del lenguaje de Wittgenstein nos entregó una nueva forma de entender la noción de significado como la familia de usos que tenga una palabra y la sinonimia como la identidad de usos que puedan tener dos o más términos24. Esta concepción alternativa tanto del lenguaje como del significado nos permitió mantener a la semántica como disciplina aunque cambiando radicalmente su objeto de estudio y, por consiguiente, su forma de trabajo; la semántica debe estudiar, bajo este planteamiento, el fenómeno social del aprendizaje del lenguaje mediante el estudio in situ de su habla Así pues, como la semántica estudia un fenómeno social debe considerarse una ciencia social. Ahora bien, los alcances de esta nueva concepción del significado no sólo involucran a la semántica, sino también pueden incluir a cualquier disciplina que, de una forma u otra, incorpore al lenguaje en su campo de estudio. Hablando en términos más concretos, este modo de entender el lenguaje y el significado puede ayudar a teorías en ciencia cognitiva, como la Teoría de Prototipos, a resolver los problemas de la disciplina mediante la reorientación de su estudio. De este modo, problemas tradicionales como ¿En qué consiste para un agente tener un concepto? Pueden resolverse señalando que, según la concepción anteriormente explicada, tener un concepto consiste en que el agente tenga un ejemplar paradigmático o un prototipo del concepto. Desde otros ámbitos, un problema clásico en epistemología como el de Gettier puede intentar resolverse señalando que no debemos buscar las condiciones necesarias y suficientes del conocimiento sino que lo que tenemos que hacer es reunir todos los usos posibles que tiene la palabra <<conocer>>, establecer su red de similitudes y, de esta forma, orientar nuevos usos del término. Otro tema que podría suscitar interés para investigar es si los parecidos de familia se limitan a un ámbito semántico o pueden tener un alcance ontológico. Dicho de otro modo, ¿catalogamos a un proceso como un juego porque nosotros lo reconocemos como parecido a nuestros ejemplos de juego o estos procesos, en cuanto objetos del mundo, se asemejan entre sí? La resolución de esta interrogante puede significar una gran victoria de la perspectiva wittgensteiniana sobre la Perspectiva Clásica en un ámbito en donde esta última perspectiva aun sobrevive, a saber, en los términos de clase natural. De esta forma, los objetos que integran una clase 24 Considerando, claro está, el juego del lenguaje al que pertenezca la palabra y el contexto de su enunciación. 60 natural son reunidos en su respectiva clase no sólo porque reconocemos (nivel cognitivosemántico) en ellos parecidos de familia sino porque en cuanto objetos del mundo (nivel ontológico o metafísico) no existe en ellos una esencia compartida sino una red de semejanzas. Así pues, una vez que se ha reorientado la semántica el trabajo del filósofo recién ha comenzado. 61 Referencias Kant, Inmanuel (2013) Crítica de la razón pura, Madrid, Taurus. Prólogo, traducción, notas e índices de Pedro Ribas. Quine, W.V. (1953) Dos dogmas del empirismo: La búsqueda del significado (1991), Madrid, Tecnos, Compilación y edición de Luis Valdés Villanueva, pp. 220-243. Grice, H.P. & Strawson P. (1956) In defense of a dogma, Phil.Rev, 65 (2), pp. 141158. Wittgenstein. L. (2002) Investigaciones Filosóficas, Barcelona, Critica. Traducción de Alfonso García S. Putnam, H. (1970) Is semantics possible?: Concepts, pp. 177-187. Rey, G. (1983) Concepts and Stereotypes: Concepts, pp. 279-299. Laurence, S. & Margolis, E. (1999) Concepts and Cognitive Science: Concepts, pp. 3-81. Rosch, E. & Mervis, C. (1975) Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of Categories. Cognitive Psychology, 7, pp. 573-605. Glock, Hans. (1996) A Wittgenstein dictionary, New Jersey, Blackwell Publishing. McGinn, Marie (2002) Wittgenstein and the Philosophical Investigations, London, Routledge. Cory Juhl y Eric Loomis (2010) Analyticity, New York, Routledge. 62