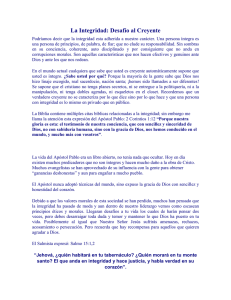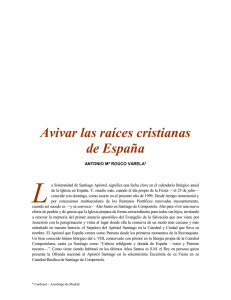Debemos, no obstante, remontarnos a los tiempos de Cristo ya
Anuncio
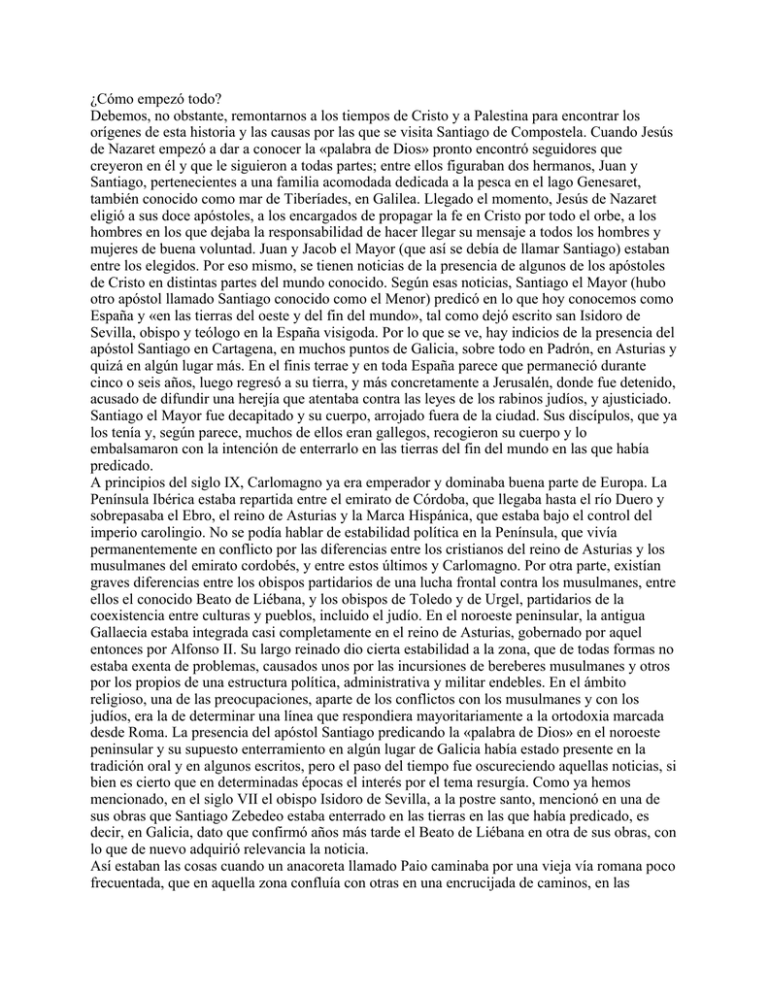
¿Cómo empezó todo? Debemos, no obstante, remontarnos a los tiempos de Cristo y a Palestina para encontrar los orígenes de esta historia y las causas por las que se visita Santiago de Compostela. Cuando Jesús de Nazaret empezó a dar a conocer la «palabra de Dios» pronto encontró seguidores que creyeron en él y que le siguieron a todas partes; entre ellos figuraban dos hermanos, Juan y Santiago, pertenecientes a una familia acomodada dedicada a la pesca en el lago Genesaret, también conocido como mar de Tiberíades, en Galilea. Llegado el momento, Jesús de Nazaret eligió a sus doce apóstoles, a los encargados de propagar la fe en Cristo por todo el orbe, a los hombres en los que dejaba la responsabilidad de hacer llegar su mensaje a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Juan y Jacob el Mayor (que así se debía de llamar Santiago) estaban entre los elegidos. Por eso mismo, se tienen noticias de la presencia de algunos de los apóstoles de Cristo en distintas partes del mundo conocido. Según esas noticias, Santiago el Mayor (hubo otro apóstol llamado Santiago conocido como el Menor) predicó en lo que hoy conocemos como España y «en las tierras del oeste y del fin del mundo», tal como dejó escrito san Isidoro de Sevilla, obispo y teólogo en la España visigoda. Por lo que se ve, hay indicios de la presencia del apóstol Santiago en Cartagena, en muchos puntos de Galicia, sobre todo en Padrón, en Asturias y quizá en algún lugar más. En el finis terrae y en toda España parece que permaneció durante cinco o seis años, luego regresó a su tierra, y más concretamente a Jerusalén, donde fue detenido, acusado de difundir una herejía que atentaba contra las leyes de los rabinos judíos, y ajusticiado. Santiago el Mayor fue decapitado y su cuerpo, arrojado fuera de la ciudad. Sus discípulos, que ya los tenía y, según parece, muchos de ellos eran gallegos, recogieron su cuerpo y lo embalsamaron con la intención de enterrarlo en las tierras del fin del mundo en las que había predicado. A principios del siglo IX, Carlomagno ya era emperador y dominaba buena parte de Europa. La Península Ibérica estaba repartida entre el emirato de Córdoba, que llegaba hasta el río Duero y sobrepasaba el Ebro, el reino de Asturias y la Marca Hispánica, que estaba bajo el control del imperio carolingio. No se podía hablar de estabilidad política en la Península, que vivía permanentemente en conflicto por las diferencias entre los cristianos del reino de Asturias y los musulmanes del emirato cordobés, y entre estos últimos y Carlomagno. Por otra parte, existían graves diferencias entre los obispos partidarios de una lucha frontal contra los musulmanes, entre ellos el conocido Beato de Liébana, y los obispos de Toledo y de Urgel, partidarios de la coexistencia entre culturas y pueblos, incluido el judío. En el noroeste peninsular, la antigua Gallaecia estaba integrada casi completamente en el reino de Asturias, gobernado por aquel entonces por Alfonso II. Su largo reinado dio cierta estabilidad a la zona, que de todas formas no estaba exenta de problemas, causados unos por las incursiones de bereberes musulmanes y otros por los propios de una estructura política, administrativa y militar endebles. En el ámbito religioso, una de las preocupaciones, aparte de los conflictos con los musulmanes y con los judíos, era la de determinar una línea que respondiera mayoritariamente a la ortodoxia marcada desde Roma. La presencia del apóstol Santiago predicando la «palabra de Dios» en el noroeste peninsular y su supuesto enterramiento en algún lugar de Galicia había estado presente en la tradición oral y en algunos escritos, pero el paso del tiempo fue oscureciendo aquellas noticias, si bien es cierto que en determinadas épocas el interés por el tema resurgía. Como ya hemos mencionado, en el siglo VII el obispo Isidoro de Sevilla, a la postre santo, mencionó en una de sus obras que Santiago Zebedeo estaba enterrado en las tierras en las que había predicado, es decir, en Galicia, dato que confirmó años más tarde el Beato de Liébana en otra de sus obras, con lo que de nuevo adquirió relevancia la noticia. Así estaban las cosas cuando un anacoreta llamado Paio caminaba por una vieja vía romana poco frecuentada, que en aquella zona confluía con otras en una encrucijada de caminos, en las proximidades de un castro que llevaba muchos años abandonado. El anacoreta, al igual que muchos contemporáneos suyos, conocía las historias que hablaban insistentemente sobre el hecho de que el apóstol Santiago Zebedeo estaba enterrado en Galicia. De pronto, se detuvo ante unas luces extrañas que brillaban entre unos matorrales. Al acercarse, se encontró en un cementerio abandonado, en el que, medio ocultas por la vegetación, vislumbró unas ruinas y detrás de ellas, un edículo o edificio funerario. Debemos suponer, sin temor a equivocarnos, que aquellas luces le parecieron un hecho extraordinario, ya que inmediatamente las relacionó con la probable ubicación del perdido sepulcro del apóstol Santiago en aquel misterioso lugar. Tan seguro estaba de su descubrimiento que no dudó en caminar hasta Iria Flavia, que se encuentra a unos 18 kms, en Padrón, donde tenía su sede el obispo Teodomiro, a quien informó. Muy convincente estuvo el anacoreta y muy receptivo el obispo, pues el propio Teodomiro, guiado por Paio, se fue con sus hombres al bosque conocido como Libredón para examinar personalmente el lugar y comprobar la existencia o no del perdido y añorado sepulcro del Apóstol. No sin esfuerzo, se internaron entre la maleza hasta que se toparon con los muros de una pequeña edificación, muy rústica por fuera pero sorprendente en su interior, pues estaba adornada con mármoles en mosaico y tenía arcos y bóveda. En el interior encontraron, en primer término, dos tumbas y al fondo, un altar; debajo del altar, una lápida sepulcral y en el sepulcro, un cuerpo, que por estar enterrado debajo del altar sólo podía pertenecer a alguien muy importante. El obispo Teodomiro, examinadas las evidencias que el templete guardaba, no dudó un instante de que se encontraba ante el sepulcro que contenía los restos del apóstol Santiago, enterrado en aquel edículo junto a sus discípulos Teodoro y Atanasio, responsables de la traslatio o traslado de su cuerpo desde Jerusalén hasta Galicia. El obispo de Iria Flavia fue consciente de la importancia del descubrimiento y de lo que iba a significar no sólo para su diócesis, sino para toda Galicia, para todo el reino de Asturias y para la cristiandad. Por ello, difundió la noticia entre sus fieles al tiempo que informaba a su rey, Alfonso II. Fue tal el impacto que causó entre la población y entre las autoridades el descubrimiento, que la noticia se propagó de una manera sorprendente por toda la cristiandad. El rey Alfonso II se presentó en el lugar de la Arcis Marmoricis, convirtiéndose así en el primer peregrino. La emoción fue tan fuerte que dio todo su apoyo para construir una primera capilla que sirviera para acoger a los fieles interesados en peregrinar hasta el sepulcro para venerar al Apóstol. Fue tan grande la relevancia del descubrimiento que en pocos años ya se conocía más allá de los Pirineos. De hecho, cuando se loaban las hazañas del emperador Carlomagno en los cantares de gesta, en alguna de ellas se le atribuía al emperador el hecho del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, mérito propio de tan alta dignidad. Quien sí conoció con prontitud la noticia fue el papa León III, quien, a su vez, difundió el descubrimiento a todo el orbe a través de una carta titulada Noscat vestra fraternitas, en la que daba cuenta de que los restos, cabeza y cuerpo (dato importante por haber sido decapitado) del apóstol Santiago habían sido trasladados a Galicia por sus discípulos y que habían sido recientemente descubiertos, por lo que ya eran venerados por los cristianos que hasta aquel lugar se desplazaban. Otra prueba de la rapidez en la difusión de la noticia es el hecho de que un monje francés, llamado Usuardo, hizo referencia a la «buena nueva» en su martirologio, publicado a mediados del siglo IX, pocos años después de haberse producido el descubrimiento. Sin embargo, el acervo cultural que rodea a la figura del apóstol Santiago y su relación con España y con Galicia es mucho más amplio que el que hemos esbozado hasta el momento, apoyado más o menos en datos investigados por historiadores de distintas épocas y en conclusiones extraídas de los mismos. No es menos rica, no obstante, la parte legendaria que rodea la figura del Apóstol. Uno de los métodos que se emplean en la investigación para averiguar si perviven indicios sobre la presencia o no de Santiago apóstol en algún lugar es la comprobación de si perviven en la zona restos de culto al santo. Muchos de esos datos están ligados a leyendas que llegaron a nosotros gracias a la rica tradición oral y al trabajo de los etnógrafos. Siguiendo esa vía vemos la importancia de la localidad de Padrón en el hecho jacobeo. En el monte de San Gregorio que preside la villa se celebra todos los años la romería de Santiaguiño do Monte, los días 24 y 25 de julio, coincidiendo con la celebración en Compostela y en toda España del día del apóstol Santiago. Son miles las personas que cada año suben al monte para recordar la presencia del Apóstol en aquel lugar, al que acudió para refugiarse en una gruta de los paganos que le perseguían. Cuenta la tradición que las huellas de Santiago quedaron marcadas en la roca para que la estancia del Apóstol se recordara por los siglos de los siglos, como así se hace; sobre la roca hay una cruz de piedra y una figura del apóstol Santiago, así como varias inscripciones. También cuenta la leyenda que Santiago bebió y se lavó en una fuente próxima a la oquedad en la que los romeros y peregrinos hacen lo propio para continuar con la tradición. Pero no se queda ahí la aportación de Padrón al hecho jacobeo, hay que recordar que la villa es cruzada por el río Sar, cuyas aguas dejaron atrás Santiago de Compostela. Y por ese río subió la barca que, guiada por los discípulos de Santiago Teodoro y Atanasio, traía desde Palestina los restos embalsamados del Apóstol. En una piedra grande, conocida como pedrón, amarraron la barca y bajaron a tierra con el cuerpo de su maestro. El pedrón puede verse, con permiso del cura párroco, abriendo una trampilla debajo del altar mayor de la iglesia de Santiago, en Padrón, ubicada, como es lógico, En las orillas del Sar, frase que, por cierto, sirve de título a un magnífico libro de la poetisa Rosalía de Castro, tan vinculada a esa villa. Como muchos peregrinos saben, sea cual sea su procedencia, la tradición les lleva hasta el mar. Y son precisamente dos localidades próximas, situadas donde el océano Atlántico demuestra con mayor fiereza su inmensidad, en plena Costa da Morte, las que son polo de atracción desde siempre del peregrino a Compostela; nos referimos a Muxía y a Fisterra. En Muxía cuenta la leyenda que también estuvo el Apóstol, a donde debió de llegar tras difundir la fe en Cristo entre la gente de aquella comarca. Por lo que se ve, las cosas no le debieron de ir demasiado bien, ya que se encontraba muy abatido, desanimado por las dificultades que hallaba para realizar su tarea. El desconsuelo de Santiago Zebedeo debió de ser grande porque, inusitadamente, mientras meditaba y se lamentaba mirando al mar, recibió la visita de la Virgen María, que llegó hasta él, en forma de aparición, navegando en una barca de piedra para darle consuelo y fuerzas para seguir con la tarea que su hijo, Jesucristo, le había encomendado. La barca, su vela y el timón, los tres de piedra, resisten el paso del tiempo y los embates del océano mientras cada año reciben a miles de visitantes que las identifican como la pedra dos cadrís, la pedra de abalar y la pedra do timón. Se encuentran esparcidas entre el mar y el santuario de Nosa Señora da Barca, que recuerda la aparición. En Fisterra, el fin del mundo de los romanos, el apóstol Santiago dejó sus huellas en las rocas cuando acudió allí atraído por la extraordinaria belleza del paraje a pesar de que por aquel entonces no gozaba de tanto prestige. También allí se le apareció la Virgen para darle fuerzas para seguir predicando. Los peregrinos del siglo XXI, como los de todas las épocas anteriores, después de «ganar el jubileo» y de venerar al Apóstol en la basílica de Compostela, continúan el viaje hasta Fisterra para venerar la imagen del Santo Cristo das Barbas Douradas y para, sentados junto al faro, disfrutar del atardecer viendo cómo el sol es tragado por las aguas del océano Atlántico, hoy sí con mucho prestige internacional. Pero si hay una historia que acompaña a la figura del apóstol Santiago desde siempre, ésa es la que emana de su traslatio desde Jaffa, en Palestina, hasta Compostela, donde fue enterrado. Tras ser decapitado por orden de Herodes Agripa, como ya hemos mencionado, sus discípulos recuperaron íntegramente su cuerpo y, con la máxima discreción, pues las leyes de Roma prohibían expresamente el traslado de cadáveres, lo prepararon para afrontar un largo viaje, para ser enterrado en las tierras en las que había predicado, tal como era su deseo. Teodoro y Atanasio, discípulos del Apóstol que le habían acompañado en su regreso a Jerusalén junto a otros diez gallegos que fueron nombrados obispos, asumieron la responsabilidad de llevar el cuerpo de su Maestro hasta su destino final. Aprovecharon el intenso comercio que por rutas marítimas cruzaba el Mediterráneo y se adentraba en el Atlántico en busca de las míticas islas Casitérides. El caso es que llegaron a las costas gallegas, se adentraron en la ría de Arousa, remontaron el río Ulla y su afluente el Sar, hasta un lugar en el que amarraron la barca a un pedrón. Aquella era tierra conocida, se sintieron seguros entre los naturales que años atrás se habían convertido al cristianismo. Teodoro y Atanasio se dirigieron a la reina Lupa en busca de ayuda para poder dar sepultura al Apóstol, pero aquella mujer, que todavía mantenía muchas dudas en lo referente a la nueva religión, les dijo que antes debían tener el beneplácito del legado de Roma que residía en Duio, cerca de Fisterra, y allá se fueron. Al legado aquella historia le debió de parecer un poco rara y los encarceló. Menos mal que iban en misión divina y un ángel misterioso, al amparo de la noche, cortó las cadenas y liberó a los discípulos, que, sin embargo, fueron perseguidos; suerte que al cruzar el río Tambre el puente se derrumbó a sus espaldas y pudieron continuar sin mayores sobresaltos. La cuestión es que se presentaron de nuevo ante la reina Lupa para pedirle ayuda, ya que necesitaban dos bueyes que tiraran del carro que portaba el sarcófago con los restos del Apóstol y un terreno donde poder enterrarlos. Lupa les dijo que se dirigieran al Pico Sacro, donde podrían escoger una yunta de bueyes de entre los de su propiedad. Cuando los discípulos llegaron a las laderas del monte se les cruzó en el camino una gran serpiente, tal vez un dragón, con intenciones nada saludables, pero ellos realizaron la señal de la cruz y de esa manera tan sencilla derrotaron a la bestia. Hete aquí que una vez en el Pico Sacro los bueyes no eran tales, sino toros bravos, pero tampoco fue impedimento porque cuando se acercaron a ellos se volvieron mansos y formaron la yunta del carro. Finalmente, como ni Teodoro ni Atanasio tenían muy claro dónde enterrar al Apóstol, pensaron que sería mejor que fuese la «divina providencia» quien decidiese el lugar, y ése sería donde los toros mansos quisiesen parar. Lo hicieron en un manantial que hoy se conoce como fuente de Santiago, que se encuentra frente al palacio de Fonseca, a muy pocos metros de la catedral, en plena zona monumental de Santiago de Compostela. No es de extrañar que desde un primer momento, tras el descubrimiento o la inventio, que diría el historiador Sánchez Albornoz, del sepulcro del apóstol Santiago comenzase a producirse un goteo de peregrinos que se desplazaban hasta el «lugar sagrado» para venerar al santo, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que se le dio desde las más altas estancias eclesiales de la zona, empezando por el propio obispo de Iria Flavia, Teodomiro, como desde el propio rey, que lo era de Asturias y Galicia. El impacto de la noticia fue, por tanto, enorme entre la población del reino, que fue la primera en convertirse en peregrina. Tanto es así que consta en las crónicas de aquellos tiempos la voluntad inmediata por parte del obispo de levantar una capilla para el culto que, a su vez, sirviese para acoger a los peregrinos, intención que apoyó de forma decisiva el primer peregrino de relevancia, el propio rey Alfonso II. La afluencia de fieles fue incrementándose progresivamente. Cada vez llegaban desde más lejos, desde cualquier punto del reino de Asturias e incluso del otro lado de los Pirineos. La Iglesia francesa se mostró absolutamente receptiva con el fenómeno jacobeo, que difundió enormemente entre los fieles. La primera prueba de ello fue la peregrinación del obispo Godelesco de Le Puy, pero seguro que no fue ni el primero ni el único francés que lo hizo entre los siglos IX y XII, ya que la ruta que siguieron desde los Pirineos hasta Compostela, la que conocemos como Camino de Santiago, compartió con éste otro apelativo, que fue el de Camino Francés. Una ciudad surge alrededor de una catedral El antiguo bosque del Libredón se vio cubierto por un grupo de pequeños cenobios o monasterios que proliferaron tras la propagación de la noticia del descubrimiento del sepulcro de Santiago el Mayor. El propio rey asturiano Alfonso II, apodado el Casto, ordena erigir sobre la tumba del Apóstol una pequeña basílica de piedra y arcilla, uniendo así el descubrimiento del sepulcro a la legitimidad de la monarquía asturiana, única heredera de los valores cristianos peninsulares. Corría el año 829, momento en el que se une el destino de la diócesis de Iria Flavia y la floreciente Compostela. Aunque esto último no es del todo cierto. Para ser exactos, por aquellos años, no existía Compostela. El lugar del descubrimiento del sepulcro en el bosque del Libredón era conocido en aquellos tiempos como Arcis Marmoricis y no será hasta el siglo X cuando aparezca el suburbio en el entorno próximo a la basílica que reciba el nombre de Compostella, y que acabará por convertirse en el nombre definitivo de la ciudad. ¿Qué significa Compostela? La interpretación más aceptada, quizá por sencilla, nos remite a Campus Stellae o ‘Campo de la Estrella’, por ser este astro el que señaló el lugar exacto del enterramiento. Otros investigadores defienden el origen del término en Compostitum tellus, que significa «cementerio». Bien, aquella modesta edificación se queda pronto escasa para la recepción de los peregrinos que, de año en año, y cada vez en mayor número, encaminan sus pasos hacia Compostela. Progresivas edificaciones y reedificaciones van convirtiendo aquella pequeña iglesia en un templo cada vez mayor. Durante el reinado de Alfonso III se levantará una nueva basílica bajo la dirección de los propios arquitectos del monarca que siguen el patrón de las construcciones eclesiásticas propias de la monarquía asturiana. Es obvio que por esas fechas el Camino que conducía a la todavía joven Compostela ya era realizado por miles de fieles que se encaminaban a honrar el sepulcro de Santiago. En los albores del año 1000, el sepulcro y el floreciente burgo compostelano sufren la mayor amenaza de su historia, ya que, como cuenta la tradición, las huestes del caudillo cordobés Almanzor toman la ciudad un día de agosto de 997, no dejando piedra sobre piedra. Esa misma tradición nos transmite que san Pedro de Mezonzo, a la sazón obispo compostelano, consigue defender el sepulcro con sus rezos y convence al invasor de que debe respetar el sagrado lugar. A hombros de prisioneros cristianos, las campanas catedralicias serán transportadas a Córdoba para servir como lámparas votivas en la mezquita cordobesa. Habrá que esperar a los tiempos de Fernando III el Santo para que se produzca la toma de la antigua capital del califato y las campanas sean devueltas a la basílica catedralicia compostelana, exactamente doscientos treinta y nueve años después de haber sido expoliadas. Será el propio san Pedro de Mezonzo, bajo el auspicio del rey Bermudo III, quien reconstruya la basílica. Posteriormente se fortifica la ciudad y el propio santuario por temor a nuevas incursiones. Tras el primer milenio de la era cristiana, Santiago era ya una diócesis importante. Y será bajo la tutela del obispo Diego Peláez cuando en 1075 se inicien las obras de la gran basílica catedralicia, que, como iglesia de peregrinación, recogerá los formatos de las grandes iglesias francesas como Sainte-Foy de Conques o Saint-Sernin de Toulouse, entre otras. Un gran espacio articulado en una planta de cruz latina de tres naves, con un amplio transepto también de tres naves, cabecera con girola y cinco capillas absidiales. Este vasto recinto interior presentará como elemento integrador una monumental nave central cubierta con bóveda de cañón, unas naves laterales con bóveda de arista y una amplia tribuna. La culminación de tan enorme proyecto constructivo fue el levantamiento de la tercera basílica compostelana que se realiza en 1122 bajo el manto protector del arzobispo Gelmírez, figura cumbre en la historia de la mitra compostelana. Gelmírez no es sólo el primer arzobispo de la diócesis santiaguesa, es la personalidad religiosa y política sobre la que se logra la conversión de Compostela en principal centro religioso de Occidente. Gelmírez recogió los grandiosos proyectos de sus antecesores, supo culminarlos bajo el contradictorio manto de gran príncipe feudal y conciliador eclesiástico. No sólo será el constructor de la gran basílica catedralicia, sino también uno de los grandes potenciadores del hecho jacobeo. Nada es más revelador que el hecho de que los reyes de la España cristiana se dirigiesen, a partir de los tiempos de Gelmírez, a los arzobispos compostelanos con el tratamiento de Padre mío y Pontífice de todo el Orbe. En la actualidad, el complejo catedralicio de Santiago ocupa cerca de 23.000 metros cuadrados. La planta de la iglesia catedral en su interior se mantiene inalterada: la nave principal alcanza los 100 metros de longitud y el transepto los 65. La cúpula se eleva 30 metros sobre el nivel del suelo y son 20 los metros que se alcanzan en las naves centrales. Más de mil columnas sustentan este exuberante ejercicio arquitectónico de bóvedas, arcos y galerías. El templo en el que reposan los restos del apóstol Santiago es la obra cumbre de la arquitectura románica en España y en su interior da cobijo a otros tesoros que son parte del magnífico patrimonio cultural compostelano. No se puede entender la catedral de Compostela sin el Pórtico de la Gloria. Y el Pórtico está innegablemente relacionado con su autor: el maestro Mateo. El Pórtico de la Gloría formaba parte de la fachada occidental de la basílica románica, ahora integrado en el interior del templo tras la construcción de la fachada barroca realizada por Casas y Novoa y que es popularmente conocida como «del Obradoiro». El Pórtico de la Gloria no es solamente la gran obra maestra de la escultura románica, sino un elemento clave en la transición hacia el gótico, el estilo que levantaría las nuevas catedrales de la cristiandad. Esta síntesis, realizada en piedra, de la teología de la Iglesia bajo la influencia del libro del Apocalipsis forma parte de un vestíbulo o nártex que aparece nada más traspasar las puertas del Obradoiro en un espacio de diecisiete metros de ancho por cuatro y medio de largo. Otro peculiar e interesante lugar nos remite también a la habilidad constructiva de Mateo: la popular, aunque de no muy acertado nombre, Catedral Vieja. Este espacio situado bajo la monumental escalinata que permite el acceso a la catedral desde la plaza del Obradoiro fue realizado para salvar ese mismo desnivel. La cripta o iglesia baja tiene planta de cruz latina y forma parte de los proyectos realizados por el maestro Mateo para la basílica románica que dominaba el paisaje urbano de Compostela. Con el paso del tiempo aquellos pequeños cenobios que habían rodeado el pequeño templete que servía de relicario a los restos del Apóstol fueron sustituidos por reducidos caseríos que crecieron alrededor de aquel sacrosanto lugar. Posteriormente aquellos caseríos se fueron transformando en un pequeño burgo que acabó por devorar el frondoso bosque del Libredón y alrededor de aquella iglesia que iba creciendo en tamaño y poder surgió una ciudad con mucha historia que vería alterar su pulso cotidiano con las decisiones, muy mundanas y para nada «divinas», de la élite eclesiástica.