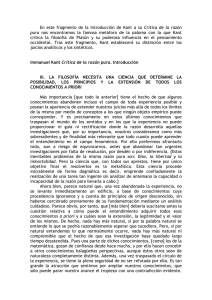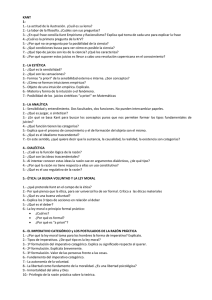Fernando Leal A. Aunque Kant entiende por Crítica de la razón pura
Anuncio

LA FUNCION DE LA EXPERIENCIA POSIBLE EN EL PENSAMIENTO KANTIANO Fernando Leal A. Aunque Kant entiende por Crítica de la razón pura "una crítica de la facultad de la razón en general, considerada en todos los conocimientos que puede lograr sin valerse de la experiencia" (I), los resultados de las investigaciones contenidas en el Capítulo Il de la Analítica trascendental, investigaciones consideradas por el propio Kant como "las más importantes para la indagación de la facultad que nosotros llamamos Entendimiento y que a la vez determinan las reglas y los límites de su empleo" (2), establecerán como última conclusión de la Deducción de los conceptos puros del Entendimiento, que "no es posible ningún conocimiento a priori a no ser el de objetos de una experiencia sensible" (3). Mas a pesar de que de estas palabras se puede fácilmente colegir la importancia que reviste lo que se llama "experiencia" a lo largo de la Critica de la razón pura, la atenta consideración de esta última proposición puede servir como una introducción a las dificultades que ofrece el pensamiento kantiano en relación a la función de la experiencia pusible. Es conveniente comenzar con el asunto de la existencia y las características de los conocimientos a priori. La Introducción de la Critica de la razón pura se encarga de establecer la distinción del conocimiento puro del empírico y el hecho de que existe el primero. Ambos quedan caracterizados respectivamente del siguiente modo: "la experiencia nos dice que una cosa es de talo cual manera, pero no nos dice que no puede ser de otro modo" (4), de suerte que hay que considerarla como limitada a suministrar un conocimiento contingente, mientras que "la necesidad y la precisa universalidad son los caracteres evidentes de un conocimiento a priori, y están indisolublemente unidos" (5). Los conceptos y los juicios empíricos por aquel carácter contingente de la experiencia, no alcanzan nunca la universalidad y necesidad de los conceptos y los juicios apriorísticos, sino que se limitan a una generalidad inductiva. Por supuesto, si cupiese la posibilidad de demostrar que por la experiencia no sólo comienzan, sino que de ella se derivan todos los conocimientos, incluidos los universales y necesarios a pesar de la contingencia de la experiencia, no cabría hablar de conocimientos a priori. Para Kant este no es el caso, y, por el contrario, a lo largo de la Critica de la razón pura verá precisamente en el carácter contingente de la experiencia, la limitación que le impedirá convertirse en origen absoluto (1) Kant, 1. Crítíca de la razón pura. Trad. José del Perojo. Buenos Aires: Losada, 1967. Prefaciode la 1a ed., p. 12l. (2) Ibid., pp. 123-124. (3) Ibid. Analítica de los conceptos, cap. Il, seco2a., p. 279. (4) Introducción, n, p. 148. (5) Ibid., 148-149. 88 FERNANDO LEAL de todo género de conocimientos. Por otra parte, mostrar que existen en el conocimiento humano juicios a priori a Kant le parece "bien fácil". Interesa detenerse a examinar esta mostración de la existencia de conocimientos a priori que se da en esta parte de la Introducción. Primero Kant ofrece un ejemplo de juicio matemático apriorístico, cuya universalidad y necesidad demuestran que su fuente no podría ser una de necesidad puramente subjetiva. En segundo lugar, da una prueba muy importante, como se verá, que envuelve a la misma experiencia de un modo especial: se prueba "la realidad de principios puros a priori en nuestros conocimientos, por su misma necesidad para la posibilidad de la experiencia, siendo por lo tanto una demostración a priori" (6). Además de que esta prueba interesa en cuanto tal, es digna de atención porque ayuda a entender lo que Kant denomina como "experiencia posible". Para ello es necesario completar el texto: "Porque, ¿donde tomaría la experiencia su certidumbre si todas las reglas que empleara fueran siempre empíricas y contingentes? Así, las que tienen ese carácter son difícilmente aceptables como primeros principios" (7). Obsérvese que la "posibilidad" y la "certidumbre" vienen a identificarse de tal suerte que por "experiencia posible" puede entenderse la "experiencia acompañada de certidumbre", certidumbre que, por lo que se sigue del texto, depende de la aplicación a la experiencia de la universalidad y necesidad propias del conocimiento a priori. Por sí sola, estaría la experiencia limitada a la contingencia de sus conceptos y sus juicios, y no sería "posible" como conocimiento preeminente, dada la falta de certidumbre que le caraterizaría. La propia contingencia de la experiencia vendría a ser la razón de su imposibilidad como conocimiento certero; pero si es el caso que existe certidumbre en la experiencia, la posibilidad de tal certidumbre depende de la existencia de una necesidad y universalidad objetivas, y éstas, según Kant, sólo pueden provenir de una facultad no-contingente, no-empírica, a priori. Kant muestra en tercer lugar la existencia de conceptos a priori por la imposibilidad de la destrucción de ciertos conceptos como los de "espacio" y "sustancia", en el acto de la abstracción de los conceptos empíricos de un cuerpo. Además, según Kant, existen tres temas inevitables para la Razón Pura: "Dios, Libertad e Inmortalidad", cuyos conceptos no cuentan con objetos que se den en la experiencia y cuyos juicios parecen trascender la experiencia, pero conocimientos en suma para los cuales "la experiencia no puede servir de guía ni de rectificación". Precisamente la Crítica se enderezaría contra el uso inadecuado de la Razón pura en relación con temas de esta especie, que no encuentran fundamento en la experiencia posible. Es indispensable observar que en el establecimiento de la realidad de los conocimientos apriorísticos se distinguen su "existencia" y su "posibilidad". Pero lo que verdaderamente interesa es la determinación de la posibilidad, porque ésta implica, como se vio, la certidumbre. En relación con ello, analícese el título de la Sección III de esta Introducción: "La filosofía necesita de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y la extensión de todos los conocimientos 'a priori' ". Aunque la certidumbre tiene que ver directamente con la "extensión", puesto que se trata de establecer el alcance de la certeza, y con los "principios", pues se pretende partir de aquéllos que no ofrezcan la limitación de la contingencia, realmente es en la "posibilidad", en el "cómo", donde se sitúa la raíz de la certidumbre; así, la interrogación kantiana: "¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori't " puede formularse de la siguiente manera: ¿Cómo son posibles juicios de absoluta y objetiva necesidad y universalidad? ¿Cómo son posibles juicios (6) (7) Ibid., n. 150. Loc. cit. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 89 sintéticos acompañados de certidumbre absoluta? Y de tal manera la certidumbre implica la objetividad, que la interrogación final es: ¿Cómo es posible la objetividad de los juicios sintéticos a priori? Examínese, para corrobrar este aserto, el sentido del siguiente párrafo, perteneciente al capítulo II de la Analítica trascendental: De aquí resulta una dificultad, que no hemos hallado en el campo de la sensibilidad, la de saber cómo las condiciones subjetivas del pensamiento, deban tener un valor objetivo, es decir, dar las condiciones de posibilidad de todo conocimiento de objetos: porque indudablemente pueden ofrecerse fenómenos en la intuición sin las funciones del entendimiento" (8). Esta dificultad obliga a profundizar en el sentido de la proposición que se indicó al principio del presente estudio, y preguntar: ¿en qué sentido "no es posible ningún conocimiento a priori a no ser el de objetos de una experiencia posible"? Desde el punto de vista kantiano, objeto es lo que ofrece objetividad, es decir, lo que da la posibilidad de la certidumbre, que con respecto a un conocimiento es lo que interesa. A su vez, esta certidumbre exige, por una parte, la universalidad y necesidad propias de un conocimiento válido siempre y dondequiera; por otra parte, exige la objetividad propia de un conocimiento con un contenido real. Considérese cómo el pensamiento kantiano intenta colmar estas exigencias. Pero, antes que nada, ¿qué entiende Kant por "conocimiento" en cuanto tal? En la obra Kant y el problema de la metafisica, dice Heidegger a propósito de la determinación de la esencia del conocimiento en cuanto tal, justamente que "quien quiera entender la Critica de la razón pura tiene que grabarse en la mente que conocer es primariamente intuir" (9); observa que "la intuición constituye la esencia propia del conocimiento y que, por más que exista una relación recíproca entre intuición y pensar, la intuición tiene el peso verdadero" (10), e indica que constituye una tesis vacía llamar "síntesis" a la esencia del conocimiento según Kant, mientras no se determine la múltiple ambigüedad de esta expresión (11). Ahora bien: Heidegger no observa que, a pesar de que la Critica de la razón pura permite establecer las relaciones que entre el Entendimiento y la experiencia posibilitan el conocimiento en general, "conocer" tiene para Kant un esencial sentido de "contemplación", sin lo cual no se entendería por qué la intuición es esencialmente lo primario en el conocer y soporta el peso verdadero de la esencia del conocimiento. Precisamente es en la intuición donde la relación del conocimiento con el objeto es "inmediata", como expresamente dice Kant al principio de la Estética trascendental, pero la receptividad a la altura de la Sensibilidad es pasiva con respecto al puro darse del objeto como materia diversa de la sensación. Ordenar esta diversidad sería contemplarla desde cierto punto de vista, es decir, conforme a la forma de la sensibilidad. Por supuesto, en la relación del conocimiento la síntesis desempeña la función unificadora que permite convertir la diversidad fenoménica en objeto de conocimiento, de manera que el entendimiento representa una facultad activa frente a la pasividad de la intuición empírica que recibe la materia del conocimiento como dada, pero esto está muy lejos de una concepción del conocimiento como actividad práctica, en el sentido marxista materialista del término. De hecho, para Kant el conocimiento de la cosa en cuanto tal resulta siempre imposible porque ésta no se da en el fenómeno sino como fenómeno, y nunca en sí misma; es decir, (8) Analítica de los conceptos, cap. 11,secola., p. 234. (9) Heidegger, M. Kant y el problema de la metafísica. Trad. Gred Ibscher Roth. México: Fondo de Cultura Económica, 1954. p. 27. (10) Ibid., p. 28. (11) Ibid., p. 32. FERNANDO LEAL 90 que la cosa se manifiesta en su aparecer, pero tras este aparecer se oculta, de manera que, paradójicamente, se deja y no se deja ver. Ahora bien: Kant enfatiza demasiado este no poder ver, este no poder conocer la cosa en sí misma. Desde el punto de vista kantiano tal énfasis se justifica, mas para el materialismo no ver la cosa en sí vendría a ser una cuestión puramente verbal, porque "conocer" una cosa significa no sólo la posibilidad de pensarla, de interpretarla como siendo de talo cual manera, sino además de transformarla, de poder accionar sobre ella de manera que, aunque sólo se manifieste en el fenómeno, se manifieste tal como el hombre espera que se manifieste en virtud de la manipulación teórico-práctica humana. Este es el sentido de la justamente famosa afirmación de Marx de que "los filósofos solamente han interpretado el mundo de diferentes maneras; se trata de transformarlo", en la cual se ha querido ver un pragmatismo utilitarista ajeno a lo que pudiera constituir "la verdad" de las cosas, y se ha entendido erróneamente que significa un repudio de la teoría, de manera que se le ha hecho la crítica inadecuada de que para transformar el mundo es preciso contar antes con una interpretación específica. Por otra parte, Marx dice que los filósofos solamente han interpretado el mundo de diversas maneras, lo cual quiere decir que se han quedado solazándose en tal interpretación sin importarles las implicaciones prácticas positivas de sus visiones. "Práctico" aquí no tiene el sentido kantiano, que se limita a la actividad moral del hombre, sino el amplio y profundo significado de una acción que es capaz de incidir sobre la escondida cosa en sí y sujetarla al conocimiento positivo de la ciencia humana, en la medida en que el mundo nouménico es obligado a responder a la acción práctica del hombre. Esto requiere pasar de la simple concepción de la esencia del conocimiento como "visión" a la concepción de la esencia del conocer como "teoría" y como "praxis". Nótese que la perspectiva materialista no es necesariamente contradictoria con la kantiana. Sucede que, para Kant, a pesar de que no prescinde del aspecto material del fenómeno -aspecto que impide que el conocimiento apriorístico no sea otra cosa que formulaciones vacías-, debía naturalmente insistirse en la función sintética del entendimiento, puesto que en ello precisamente residía el ensayo copernicano del pensamiento kantiano. La diferencia está en que "conocer" para Kant difícilmente se aparta de la noción del puro "contemplar" en que la actividad se manifiesta en la determinación objetivante de la facultad teorizadora, mientras que para el materialismo "conocer" significa accionar real y objetivamente sobre el mundo de las cosas a través del fenómeno, de manera que se opere una transformación en ese mundo en virtud del trabajo humano. Hay un principio sumamente importante en la Crítica kantiana, que dice en palabras del propio Kant que: "Se comprende que la razón sólo descubre lo que ella ha producido según sus propios planes; que debe marchar por delante con los principios de sus juicios determinados según leyes constantes, y obligar a la naturaleza a responder a lo que le propone, en vez de ser esta última quien la dirija y maneje" (12). Esta "respuesta" de la naturaleza parece coincidir bastante con la respuesta que de la naturaleza espera la actividad práctica del hombre que acciona sobre el mundo a través del fenómeno, excepto que Kant no va más allá de la idea expresada en el texto, porque en modo alguno habla de una real transformación del mundo a base de la actividad práctica del conocimiento teórico. La "respuesta" desde el punto de vista kantiano parece consistir en un puro dejarse determinar la materia de la experiencia por las leyes apriorísticas del entendimiento. En esto, por lo menos, está el sentido del ensayo copernicano realizado por Kant en la Crítica del conocimiento. Este ensayo se realiza, por otra parte, tratando de establecer la posibilidad del conocimiento a priori de objetos. Según Kant: (12) Prefacio de la 2a. ed., p. 130. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 91 Hasta nuestros días se ha admitido que todos nuestros conocimientos deben regularse por los objetos. Pero también han fracasado por esta suposición cuantos ensayos se han hecho de establecer por concepto algo a priori sobre esos objetos, lo cual, en verdad, extendería nuestro conocimiento. Ensáyese, pues, aún a ver si no tendríamos mejor éxito en los problemas de la Metafísica, aceptando que los objetos sean los que deban reglarse por nuestros conocimientos, lo cual conforma ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de esos objetos, el cual asegura algo de ellos antes que nos sean dados" (13). Se busca, pues, un conocimiento no-contingente de esos objetos, y puesto que la experiencia, como se vio, no ofrece universalidad y necesidad objetivas -en el sentido de la certidumbre absoluta-, la fuente del conocimiento universal y necesario no puede ser la experiencia. De la posibilidad de la determinación de la experiencia por principios a priori dependerá la certidumbre de la experiencia, es decir, su propia posibilidad. El primer requisito de la objetividad de un conocimiento, a saber, la universalidad y necesidad, vendría dado por la "manera" en que los objetos -en el sentido fenoménico de objetos indeterminados, de intuición puramente empírica-, son regulados por nuestras facultades cognoscitivas. Pero aún antes de que los objetos sean regulados, digamos, por las formas a priori de la sensibilidad -que serían las más cercanas a ellos-, es preciso que los objetos se den en la intuición. Interesan al respecto las importantes proposiciones iniciales de la Teoría elemental trascendental, porque en ellas la palabra "objeto" tiene el sentido de lo que se da como afectando al espíritu. Unicamente por la sensibilidad se dan los objetos, ésta es la que nos ofrece la relación inmediata de la intuición, y a la sensibilidad debe referirse todo pensamiento en última instancia para cobrar el contenido objetivo que representa la referencia directa o indirecta a un objeto dado. Sin esta referencia, los conceptos serían vacíos y vano por lo tanto el pensamiento. La idea de regulación de lo dado en la intuición aparece en el nivel de la "intuición empírica", pero esto puede preverse puesto que la relación inmediata con los objetos se determina como una "afección", en la cual actúa una facultad: la sensibilidad, que a pesar de ser receptiva con relación al objeto que la afecta, contiene ya los principios formales -espacio y tiempo-, por los cuales la diversidad fenoménica es ordenada y determinada. "Llamo Materia del fenómeno -dice Kant- aquello que en él corresponde a la sensación, y Forma del mismo, a lo que hace que lo que hay en él de diverso pueda ser ordenado en ciertas relaciones" (14). A estas alturas de la investigación kantiana esta afirmación es importante, porque apunta ya en la dirección del principio supremo de todos los juicios sintéticos, que dice que "todo 'objeto está sometido a las condiciones de la unidad sintética de la diversidad de la intuición en una experiencia posible" (15), principio que se alcanza bastante adelantada la investigación kantiana de la Analítica trascendental. Sin embargo, la enunciación de este principio en la Analítica trascendental es precedida por una sinopsis que nos ofrece la clave de la "objetividad", ya, por otra parte, contenida en germen en el primer párrafo de la Estética trascendental; compárense al respecto los siguientes párrafos correspondientes a las susodichas secciones: Los objetos nos son dados mediante la sensibilidad, y ella únicamente es la que nos ofrece las intuiciones; pero sólo el entendimiento los concibe y for- (13) (14) Ibid., p. l32. Estética trascendental, parágrafo 1, pp. 172-173. FERNANDO LEAL 92 ma los conceptos. Mas todo pensamiento debe referirse en último término, directa o indirectamente, mediante ciertos signos, a las intuiciones, y por consiguiente a la sensibilidad; pues de otra manera ningún objeto puede semos dado" (15). * * * Es, pues, la posibilidad de la experiencia lo que da realidad objetiva a todos nuestros conocimientos a priori. Más la experiencia descansa en la unidad sintética de los fenómenos, es decir, en una síntesis sin la que la experiencia ni un conocimiento sería, sino como una parodia de percepciones sin enlace entre sí, según las reglas de la conciencia única (posible), y no se prestarían a la unidad trascendental y necesaria de la apercepción"(16). En suma, que así como la posibilidad de la experiencia depende de la determinación en su seno del objeto de los fenómenos en general por la unidad sintética de la ley apriorística, de igual manera la realidad objetiva de las proposiciones sintéticas depende de su referencia a los objetos de una experiencia posible. Las consideraciones anteriores conducen a la determinación de las relaciones entre lo que se entiende por "síntesis" y lo que se entiende por "objeto", de manera que tal determinación ayude a comprender el asunto del presente estudio, a saber, cómo la experiencia posible fundamenta la realidad objetiva de los conocimientos a priori. "Entiendo por Síntesis -dice Kant- en su más lata significación, la operación de reunir las representaciones unas con otras y comprender toda su diversidad en un solo conocimiento"(17); bastante más adelante, en relación con el principio de la unidad sintética de la apercepción como principio supremo de todo uso del entendimiento, caracteriza este principio en el sentido de que "toda la diversidad de la intuición está sometida a las condiciones de la unidad originariamente sintética de la apercepción"(l8). A la par de este principio, "el más elevado de todo el conocimiento humano", se encuentra una importante definición de "objeto": "El entendimiento, para hablar generalmente, es la facultad de conocimientos. Estos conocimientos consisten en la determinada relación de representaciones dadas con un objeto. Pero objeto es aquello en cuyo concepto se reúne la diversidad de una intuición dada"(19) mas en las palabras inmediatas del texto ofrece Kant la noción de "valor objetivo", que hay que distinguir bien de "realidad objetiva": "Pero toda reunión de representaciones exige unidad de conciencia en la síntesis de las mismas. La unidad de conciencia es, pues, lo único que constituye la relación de las representaciones con un objeto; y por tanto, su valor objetivo; esta es la que hace conocimientos de esas representaciones, y en ella descansa, por tanto, la posibilidad misma del entendimiento". Estos párrafos son indispensables para comprender cómo lo que se entiende por "objeto", en Kant representa no solamente lo que se da en la intuición empírica, la diversidad de cuya materia es sometida a la unidad sintética de las formas a priori de la sensibilidad -espacio y tiempo-, sino que su vez "objeto" será la síntesis operada por la unidad sintética de la conciencia sobre la diversidad de la intuición a priori como puede apreciarse en el siguiente texto: La unidad sintética de la conciencia es, pues, una condición objetiva de todo conocimiento, de la cual necesito, no solamente para el conocimiento de un (15) (16) (17) (18) (19) lbid., p. 172. Analítica de los principios, cap. II, seco2a., p. 299. Analítica de los conceptos, cap. 1, seco3a., p. 221. No. 10. Ibid., cap. II, secola., p. 261. No. 17. Loc. cit. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 93 objeto, sino que bajo ella debe estar toda intuición para que pueda convertirse para mí en un objeto; porque de otro modo, sin esta síntesis, lo diverso no se reuniría en una misma conciencia"(20). Tal sería el caso del espacio, que, como " ... simple forma de las intuiciones exteriores ... no llega a ser un conocimiento; sólo da la diversidad de la intuición a priori para un conocimiento posible"(21), y toda determinación objetiva del espacio dependerá, pues, del enlace sintético que en él opera la conciencia. Podría en un primer momento pensarse que esta determinación apriorística de un objeto en la diversidad del espacio como intuición a priori de la sensibilidad, determinación operada por la unidad sintética de la conciencia, ordena un objeto completamente a priori y enteramente independiente de los objetos empíricos. Pero Kant señala expresamente que las categorías, por medio de las cuales se realiza la unidad necesaria de la autoconciencia, "no tienen otro uso que su aplicación a los objetos de la experiencia". Esto significa que 1••aplicación a los objetos de la experiencia es exigida para todo concepto, incluidos los matemáticos, si es que ha de corresponderles una realidad objetiva y no ser puros pensamientos vacíos. De allí que Kant afirme que "pensar y conocer un objeto no es lo mismo", puesto que el conocimiento consta de dos partes: la categoría y la intuición, por las cuales correspondientemente se piensa y se da el objeto. En cuanto a los conceptos matemáticos "no son por sí mismos conocimientos; a no ser que se suponga que existen cosas que solamente pueden presentársenos según la forma de esta intuición sensible (pura)"(22), lo cual no es el caso. Y como prueba definitiva de que para el pensamiento kantiano la experiencia es uno de los fundamentos de la objetividad -el otro consistiría en la síntesis apriorística-, considérese esta pasaje incontestable: Los conceptos puros del entendimiento, aun cuando se aplique a intuiciones a priori (como en las Matemáticas), producen conocimiento sólo cuando estas intuiciones puras, y por medio de ellas, los conceptos del entendimiento pueden aplicarse a las intuiciones empíricas. Por tanto, las categorías no nos proporcionan conocimiento alguno mediante la intuición y sí sólo su posible aplicación a la intuición empírica, es decir, que no sirven más que para la posibilidad del conocimiento empirico. Pero éste se llama experiencia. Las categorías no tienen, por tanto, ningún otro empleo para el conocimiento de las cosas, sino solamente en tanto que estas cosas se consideran como objetos de una experiencia posible"(23). Obsérvese que la "posibilidad del conocimiento empírico" para el cual sirven las categorías, no es otra cosa que la "certidumbre" de la necesidad y la universalidad que por la condición no-empírica de las categorías se alcanza; mientras que ser "objetos de una experiencia posible" para las cosas consiste en estar determinadas por esa certidumbre, aun cuando la realidad objetiva depende de que se hayan realmente dado en la intuición, como la diversidad material del fenómeno que es enlazada. Todo esto es importante porque servirá para fundamentar la restricción del uso puro del entendimiento a la experiencia posible. En una nota al pie del párrafo correspondiente al "resultado de esta deducción de los conceptos del entendimiento", en que se concluye que "no es posible ningún conocimiento a priori a no ser el de objetos de una experiencia posible"(24), Kant aprovecha la distinción que ha establecido entre pensar y conocer un objeto, para aclarar (20) (21) (22) (23) (24) Ibid., p. 262. Loc. cit. Ibid., p. 268. No. 22. Loc. cito Ibid., p. 279. No. 27. FERNANDO LEAL 94 que "las peligrosas consecuencias" de la proposición que resume el resultado de su investigación con respecto a la objetividad de los conceptos puros del entendimiento, no deben alarmar porque el campo de las categorías, limitado en cuanto al conocimiento de objetos, es ilimitado en relación al pensamiento, y tiene por lo tanto "consecuencias verdaderas y útiles en el uso de la razón del sujeto"(25). Se trata, claro está, del uso práctico de la razón que implica además la determinación del sujeto y de su voluntad, como indica Kant. Hay que advertir, sin embargo, que esta distinción entre conocer y pensar un objeto se había establecido ya en el Prefacio de la segunda edición, cuando Kant concibe la voluntad como "no siendo libre" con respecto al fenómeno determinado por la ley física, es decir, en tanto que conocido, mas libre con respecto a las cosas en sí, es decir, en tanto que desconocidas. Pone como única condición del pensar la ausencia de contradicción, y funda en el desconocimiento de las cosas en sí la posibilidad de sentar, de postular no sólo la libertad, sino también a Dios y la inmortalidad del alma. Con respecto a la fundación de la moral en el supuesto concepto de libertad, una vez establecido que éste no está en contradicción consigo mismo -única restricción del pensar- se da como un hecho, y Kant advierte que "esto no hubiera sido descubierto si la Crítica no nos hubiera mostrado antes la decidida ignorancia que tenemos de las cosas en sí, y no hubiera limitado a simples fenómenos cuanto teóricamente podemos conocer"(26), cuestión que ya se ha visto. Por supuesto, Kant ha demostrado la imposibilidad de toda extensión práctica de la razón pura, y ha sustituido en este terrerno "el saber por la creencia", pero adviértase que ello ha sucedido porque, por una parte, ha fundado el conocimiento sobre la sólida base de los principios universales y necesarios del entendimiento puro limitados a una estricta referencia a la experiencia posible, pero, por otra parte, ha fundado el pensar ilimitado en la crasa ignorancia de las cosas en sí, de donde se puede concluir que no sólo se funda el pensar de la libertad, Dios y la inmortalidad del alma en el principio de no contradicción, sino sobre todo en la burda ignorancia de las cosas en sí mismas. Por supuesto, de algo que no se conoce se puede pensar que existe, y si, como Kant quiere, no se puede demostrar su no-existencia, tampoco realmente se puede demostrar su existencia, por más concordancia del pensamiento consigo mismo. De manera que para quien quiera acomodarse a estos conceptos del pensamiento ilimitado como a postulados para la utilidad que de ellos pueda derivar en la acción moral, estos conceptos pueden resultar muy útiles, pero perfectamente inútiles para quien no quiera. Por otra parte, no es imposible concebir que la moral pueda fundarse, admitiendo incluso la validez formal del principio del deber, en otra cosa que en la ciega ingnorancia de las cosas en sí, mundo en el cual cabe todo lo que se pueda pensar ilimitadamente. En efecto: si se considera que el trabajo humano en el campo de la práctica creadora alcanza a penetrar en el mundo desconocido de donde procede no sólo la materia del fenómeno, sino incluso la posibilidad real de nuestra propia existencia como seres pensantes, cognoscentes y creadores en el campo práctico, la cosa en sí no resulta tan desconocida del todo, puesto que responde como debe responder, es decir, eficazmente. Esto significa un cambio de sentido con respecto a lo que se llama "conocimiento"; éste no puede consistir en un puro ver la diversidad de la materia de la sensación sometida a la unidad de la apercepción, sino que consiste, además, en la posibilidad de una transformación concreta del mundo que se nos da a base del mundo que interpretamos. Pero tal transformación no sería más que un enlace teórico de fenómenos -al estilo kantiano-, a menos que la manipulación del mundo realizada por el trabajo humano alcance a las cosas en sí mismas, de donde procede la materia de la sensación. (25) (26) Ibid., p. 279-280 n. Prefacio de la 2a. ed., p. 139. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 95 Claro está que esto implica la existencia de un orden del mundo independiente de nuestra mera facultad cognoscitiva. A tal orden es cierto que no tenemos acceso directo desde el punto de vista del conocimiento puramente contemplativo, pero sí por medio de la práctica que consigue transformar el mundo. Además, es más lógico postular el orden del mundo que el desorden del mismo, puesto que entonces el orden del pensamiento se puede derivar genéticamente de aquél, en tanto que la conciencia se concibe como parte del mundo y como producida por éste, mientras que del desorden no se ve como podría provenir la maravilla del orden lógico del pensamiento. Por otra parte, la incidencia de la práctica humana en el mundo nouménico a través del fenómeno fundamenta este pensamiento, porque no se alcanza a modificar el mundo caprichosamente, sino que la transformación debe realizarse a base del orden de una interpretación científica del mundo. De tal manera que si se postula la existencia de una correspondencia esencial entre el orden de nuestro pensamiento y el orden ontológico, es concebible que el orden del conocimiento se acomode al orden del mundo y viceversa, de manera que una transformación regulada de este último pueda lograrse efectivamente y conocerse por medio de la alteración esperada del fenómeno. Aquella correspondencia que se postula no resulta tan problemática como las creencias de Kant, si se considera que hay fundamento en el propio conocimiento científico para pensar que la conciencia forma parte del orden del mundo, y que en éste ha tenido su origen. Por supuesto, esto exige confiar en el aspecto inductivo de las ciencias biológicas, pero hay quien prefiere la negrura del misterio con su secuela de superstición, a la evidencia no matemática de estas ciencias. Por lo tanto, para alcanzar un "conocimiento" de las cosas en sí que pueda llamarse positivo, no es preciso desesperar porque, siguiendo a Kant, no pueda contarse con una intuición intelectual que supere las deficiencias de la intución sensible: ese conocimiento nos lo da la práctica que permite transformar el mundo; la facultad que nos permite la aprehensión de las cosas en sí mismas -aunque jamás podamos verlas sensible ni intelectualmentees el trabajo que permite la manipulación teórica y práctica del mundo. Con éste puede que no se logre nunca un saber absoluto -que por otra parte tampoco se logra pensando ilimitadamente lo que no se sabe si existe-, pero sí un conocimiento progresivo que muestra su realidad en su eficacia. Si no diera lugar a interpretaciones equívocas podría llamarse a esta facultad "intuición práctica" del mundo, por lo cual sencillamente puede nombrársele "conocimiento práctico" de las cosas. Por supuesto, este conocimiento puede no ser todo lo lúcido que podría pretender una mente teorética que quisiera conocerlo todo como contemplándolo en un teatro cuyo espectáculo fuese definitivo, permanente y absoluto, por más que sea lícito e indispensable el descubrimiento de lo fijo en el cambio. Sin embargo, tal "conocimiento práctico", cimentando la certidumbre de nuestras construcciones teóricas en la verificación práctica que pueda suministrarles, y a su vez guiándose por las leyes teóricas que se establezcan, funda la posibilidad de una teoría filosófica materialista del mundo que, por la índole de sus fundamentos, puede ser al propio tiempo rigurosamente crítica y abierta a la revolución permanente de los conocimientos teóricos y prácticos. Volviendo al asunto del presente estudio, es conveniente observar que no deben confundirse "experiencia" y "sensación". Para Kant, "La sensación en sí no es una representación objetiva"(27), mientras que la experiencia comporta la determinación objetiva. Ello no significa que la sensación en sí, por no ser objetiva, sea irreal; por el contrario, precisamente la materia en ella representa "lo real de la sensación", por lo cual la experiencia cobra realidad objetiva, como lo enuncia el segundo postulado del (27) Analítica de los principios, cap. ll, seco 3a,. 11,p. 307. FERNANDO LEAL 96 pensamiento empmco en general: "Lo que está en conexion con las condiciones materiales de la experiencia (de la sensación) es real"(28). La "subjetividad" de que se ha hablado no es otra cosa que el hecho de que la sensación es una afección real recibida por un sujeto. En lo real de la sensación sólo puede conocerse a priori la propiedad de poseer un grado. En cambio, "la percepción es la conciencia empírica; es decir, una conciencia acompañada de sensación" (29), y la experiencia misma se define como "un conocimiento empírico, es decir, un conocimiento que determina su objeto por percepciones ... una síntesis de percepciones, la que no está contenida en las percepciones pero que contiene la unidad sintética de su diversidad en una conciencia; unidad que constituye lo esencial del conocimiento de objetos de la sensibilidad, es decir, de la experiencia (y no de la intuición o de la sensación solamente )"(30). Las consideraciones anteriores interesan porque permiten introducirse en la importante sección de las Analogías de la experiencia, que, como su principio enuncia, representan la posibilidad misma de la experiencia: "la experiencia es sólo posible por la representación de un enlace necesario de percepciones" (31). Aquí la posibilidad representa la certidumbre y el orden que aportan las formas a priori de la sensibilidad, sin las cuales todo se reduciría en la experiencia a la referencia accidental de unas percepciones a otras, y una simple composición de lo diverso en la aprehensión que no representa un enlace necesario. Las analogías de la experiencia son principios regulativos que "no alcanzan más que a una relación de existencia" con respecto a los fenómenos. En cuanto a la existencia de los fenómenos "no puede ser conocida a priori, y aun cuando por ese camino llegáramos a decir algo sobre alguna existencia, ésta no la conoceríamos más que de un modo determinado; es decir, que no podríamos anticipar aquello porque su intuición empírica se distingue de otra"(32). Propiamente, la aplicación de las analogías de la experiencia a la regulación de los fenómenos, implica el conocimiento del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento (tratado por Kant en el capítulo anterior a esta parte), en que se establece cómo las categorías se aplican a los fenómenos. Esta aplicación se realiza por medio del esquema trascendental, que constituye un término intermedio entre la categoría y el fenómeno, y que es por una parte intelectual y por otra sensible, a pesar de ser puro (33). Esto permite salvar el obstáculo de la heterogeneidad de naturaleza manifiesta entre las categorías y los fenómenos, y posibilitar la aplicación de aquéllas a éstos. Las analogías de la experiencia, que "no son mas que principios para determinar la existencia de los fenómenos en el tiempo según sus tres modos", hablan la primera y la tercera de la sustancia en el fenómeno: la primera, de la permanencia de la sustancia en todos los cambios de los fenómenos v de su inalterabilidad cuantitativa en la naturaleza, entendida esta última en el sentido empírico como "el encadenamiento de fenómenos enlazados, en cuanto a su existencia, por reglas necesarias, es decir, por leyes"(34); la tercera, habla de la acción recíproca general en que se encuentran las sustancias, en cuanto percibidas como simultáneas en el espacio. La segunda analogía se refiere a la sucesión de los fenómenos en el tiempo, a los cambios, como aconteciendo según la ley de causalidad. Pero, en general, estas analogías no se refieren sino a una "relación de existencia" con respecto al fenómeno. En cambio, los Postulados del pensamiento empírico en general, se refieren a la existencia de los fenómenos, si bien no para producirla -puesto que tal existencia sólo puede darse en la intuición-, al menos para conocerla bajo la determinación de lo posible, lo real y lo necesario. (28) (29) (30) (31) (32) (33) Ibid., IV, p. 344. Analítica de los principios, cap. 11,seco3a., 11,p. 307. Ibid., I1I, p. 314. Loc. cit. Ibid., p. 316. Ibid., cap. l., p. 288. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 97 Estos postulados, uniéndose como predicados al concepto, expresan la relación con la facultad de conocer, sin aumentar el concepto en nada como determinación del objeto (35). Son "simplemente explicaciones de la posibilidad, de la realidad y de la necesidad en su uso empírico, y también al mismo tiempo la restricción de las categorías al solo uso empírico, sin permitirles ni admitirles el uso trascendental" (36), y en cuanto se aplican a la experiencia posible y su unidad sintética, se refieren a cosas Hay que advertir que los modos de la posibilidad, de la realidad y de la necesidad, como categorías que "sólo expresan la relación con la facultad de conocer", son como postulados del pensamiento empírico en general, relaciones cognoscitivas y no existenciales, es decir, que por ellos no se determina la existencia en cuanto tal como "produciéndose" según acontecería en la hipotética "intuición intelectual", puesto que la existencia se da únicamente en la intuición empírica. Estos postulados representan la exigencia categórica que recae sobre el concepto de las cosas para que este concepto cobre lo que en aquéllos se enuncia, es decir, la posibilidad, la realidad o la necesidad. Véase, por ejemplo, la función del postulado de la posibilidad: "El postulado de la posibilidad de las cosas exige, pues, que su concepto conforme con las condiciones formales de la experiencia en general"(37}. Claramente se entiende, en este caso, que la posibilidad de las cosas en cuanto conocidas radica en una conformidad de su concepto con las condiciones formales de la experiencia en general, de donde se sigue que es. esta una relación apriorística que, sin embargo, es objetiva porque las condiciones formales pertenecen a la experiencia en general. Por esto dice Kant que "la forma objetiva de la experiencia en general, contiene toda síntesis pedida para el conocimiento de objetos"(38), de manera que un concepto puro es objetivo solamente en cuanto se refiere a la forma de una experiencia en general. La realidad objetiva de un concepto puro, su posibilidad, no depende únicamente de su sujeción al principio de no contradicción, sino primariamente de su referencia a las condiciones de una experiencia en general. El ejemplo que ofrece Kant de una imposibilidad, muestra magistralmente las consideraciones hechas al respecto: "Así, no hay contradicción alguna en el concepto de una figura contenida entre dos líneas rectas, porque el concepto de dos líneas rectas y de su encuentro no contienen la negación de ninguna figura. La imposibilidad no está, pues, en el concepto mismo, sino en su construcción en el Espacio, es decir, en las condiciones del Espacio y sus determinaciones, condiciones que a su vez tienen una realidad objetiva; es decir, se relacionan con cosas posibles, puesto que contienen a priori la forma de la experiencia en general" (39). Cabe aquí observar que en la geometría de Riemann puede contenerse una figura entre dos líneas que se cortan recíprocamente en dos puntos, lo cual, sin embargo, no desmiente el pensamiento kantiano, siempre y cuando se varíe su concepto euclideano de espacio, de manera que las condiciones formales no estén sujetas a la sola determinación de un espacio plano. El postulado que se refiere al conocimiento de la realidad de las cosas dice que "lo que está en conexión con las condiciones materiales de la experiencia (de la sensación) es real". Este postulado "exige una percepción; por consiguiente, una sensación acompañada de conciencia (que no es en verdad inmediata) del objeto mismo cuya existencia ha de conocerse; mas es también preciso que este objeto esté en conexión con alguna percepción real según las analogías de la experiencia, las que manifiestan todo enlace real en la experiencia posible"( 40). Este postulado interesa sobremanera, porque, aunque (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) Ibid., cap. 1I, seco3a., 11I,e, p. 342. Ibid., ¡V, p. 344. ¡bid., p. 345. Loc. cit. Loc. cit. ¡bid., p. 346. ¡bid., p. 348. FERNANDO LEAL 98 Kant resume las conclusiones de su investigación hasta aquí en esta fórmula: "El concepto, precediendo a la percepción, significa la simple posibilidad de la cosa; la percepción que da al concepto la materia, es el único carácter de la realidad"( 41), sin embargo indica seguidamente que "se puede conocer la existencia de una cosa antes de percibirla, y por consiguiente relativamente a priori, con tal que esté ella unida a ciertas percepciones, según los principios de su enlace empírico (las analogías)", y ofrece algo más adelante el siguiente ejemplo: "Así es que conocemos por la percepción de la aguja de hierro imantada la existencia de una materia magnética en los cuerpos, por más que una percepción inmediata de esta materia nos sea imposible por la naturaleza de nuestros órganos"( 42). Aparte de la exactitud científica que pueda contener este ejemplo, las anteriores observaciones de Kant junto con los párrafos subsiguientes del contexto, muestran que se trata aquí de la posibilidad de extender el conocimiento de la existencia de las cosas hasta donde no alcanzan los propios órganos de los sentidos, es decir, hasta donde no llega la sensación. Claramente se observa que estas afirmaciones estarían en contradicción con la proposición central kantiana de que no se conoce sino lo que ha sido dado en el fenómeno. si Kant no advirtiera, con respecto al ejemplo en concreto que se citó, que "por las leyes de la sensibilidad y por el contexto de nuestras percepciones, llegaríamos a tener en una experiencia la intuición inmediata de esta materia, si nuestros sentidos fueran más delicados"( 43), y no señalase además que tal limitación sensorial "nada hace a la forma de la experiencia posible en general". En otras palabras, muchas cosas aparecerían ante nuestra intuición sensible que no aparecen, si nuestros sentidos se aguzaran y permitieran la extensión de nuestras percepciones. Pero si la extensión se produce "según leyes empíricas" que tienen que ver con la forma de la experiencia posible en general y siempre que se parta de la experiencia, es posible una "demostración mediata" de la existencia; de otra manera, "en vano pretendamos adivinar o conocer la existencia de las cosas"( 44). De hecho Kant pretende salvar de este modo la posibilidad de la parte importantísima del conocimiento científico que teoriza acerca de lo que no se ve, no en el aire ni caprichosamente, sino según regIas y basándose en la experiencia. Resulta explicable que en este momento rompa Kant el hilo de la explicación de los postulados del pensamiento empírico en general, con una refutación del idealismo material, al cual, por otra parte, se había referido ya en la Explicación de la estética trascendental, en la cual trata de la realidad subjetiva y del valor objetivo de las formas a priori de la sensibilidad (45). En efecto: allí dice Kant que mediante la teoría de la realidad subjetiva del Espacio, se evita que éste se convierta en un no-ser, error en el que cae el idealismo dogmático de Berkeley, puesto que "considera el Espacio con las>cosas de que es condición inseparable como algo en sí imposible", debido a que Berkeley suponía el Espacio como algo que en caso de que existiera debía darse externamente. Por otra parte, recuérdese de paso que el valor objetivo de las formas a priori de la sensibilidad es lo que a su vez impide que el conocimiento sea de naturaleza completamente subjetiva, puesto que este valor objetivo es el que se alcanza por la referencia de las formas a priori a la experiencia posible, que a su vez adquiere su certidumbre por la determinación apriorística. En otras palabras, que a la realidad subjetiva de las formas a priori, corresponde un valor empírico. (41) (42) (43) (44) (45) ¡bid., p. 349. Loc. cito Loc. cit. Loc. cit. Estética trascendental, seco2a., 0.7, pp. 188-191. LA EXPERIENCIA POSIBLE EN KANT 99 Ahora, en cambio, frente al idealismo problemático de Descartes, "se trata -dice Kant-, de demostrar que no sólo nos imaginamos las cosas exteriores, sino que tenemos la experiencia [de ellas], lo que no puede ser sino demostrando que nuestra experiencia interna, indudable para Descartes, es posible solamente bajo la suposición de la experiencia extema"( 46). La prueba que Kant ofrece para el teorema que enuncia su oposición al idealismo problemático de Descartes y con la cual pretende superado, no parece ser concluyente. En efecto, es una prueba que supone la existencia de algo permanente que, ni en la Primera analogía, donde aparece como el principio de la permanencia de la sustancia (en el fenómeno), ni en este momento, pasa de ser una suposición indemostrada. La prueba kantiana se basa en que "por la experiencia interna tengo yo conciencia de mi existencia en el Tiempo (por consiguiente, también su determinabilidad en él), lo cual es más que tener simplemente conciencia de mi representación, y que, sin embargo, es idéntico a la conciencia empírica de mi existencia, la cual es sólo determinable en relación con algo fuera de mí, enlazado a mi existencia"(47). Con estas proposiciones Kant pretende superar la objeción de que yo sólo tengo conciencia de lo que ocurre en mí, de mis representaciones, y por lo tanto resulta siempre incierta la suposición de la existencia de algo exterior, incertidumbre que aduce el idealismo problemático. Pero obsérvese que en aquellas proposiciones Kant convierte la conciencia de mi existencia en el Tiempo, que tengo yo en virtud de la experiencia interna, en algo especial que va más allá de una simple conciencia de representación, precisamente por ser una experiencia de mi existencia en el Tiempo, la cual exige para poder determinarse en éste, algo permanente y distinto de la representación, en relación con lo cual el cambio de las representaciones que constituyen los principios de la determinación de mi existencia, pueda a su vez determinarse. Pero esto quiere decir que la experiencia interna de mi existencia en el Tiempo es "algo más" porque se supone que ha de existir "algo más" en cuya relación pueden mis representaciones determinarse, lo cual no se ha demostrado en manera alguna. Ahora bien, si por otra parte la conciencia empírica de mi existencia sólo es determinable en relación con algo fuera de mí enlazado a ella, la realidad de la existencia exterior de ese "algo externo a mí" es tan problemática como la de mi propia existencia más allá de mis representaciones de ella. Más adelante, Kant hace descansar la realidad de "algo existente fuera de mí" en que "a diferencia de la ficción ... está inseparablemente ligado a la experiencia interior como a la condición de su posibilidad", mientras que, por su parte, la experiencia interior de mi propia existencia es sólo determinable con relación a "algo fuera de mí", lo cual convierte a uno en fundamento de la realidad del otro, y viceversa, sin que por esto se demuestre la necesidad de la existencia de algo permanente, fuera o dentro de mí, sin lo cual la prueba pierde su fundamento. Es decir, que del hecho de que la posibilidad de la experiencia interna en general dependa la experiencia externa en general, y viceversa, no se sigue necesariamente la existencia de algo pemanente fuera o dentro de mí, y si no se sigue la necesidad de existencias de este género, no puede afirmarse apodícticamente que existen cosas fuera ni dentro de mí; la existencia de cosas no puede ser demostrada mediatamente, y sólo puedo conocer objetivamente mis representaciones, las atribuya yo, sea a un hipotético mundo interno, sea a un hipotético mundo externo. El solo pensamiento no bastaría para la determinación de mi existencia ni la de ninguna otra cosa, y todo conocimiento mediato sería siempre problemático. Por consiguiente, no es posible ninguna demostración mediata de la existencia, y Kant no se salva de un solipsismo en el cual ni siquiera hay noción de la propia existencia sustancial del yo, por más que suponga que existe algo permanente fuera o dentro de mí, que es lo que propiamente habría que demostrar. (46) (47) Analítica de los principios, cap. Il, seco3a., IV, p. 350. Ibid., P. 351 n. 100 FERNANDO LEAL El tercer postulado se refiere a la necesidad material de la existencia; depende este postulado, por una parte, de la percepción, y por otra del principio de causalidad, por lo cual concluye Kant que "el criterio de la necesidad únicamente reside en esta ley de la experiencia posible, a saber, que todo lo que sucede está determinado a priori por su causa en el fenómeno", de manera que "no conocemos, pues, más que la necesidad de efectos naturales, cuyas causas nos son dadas; el carácter de la necesidad en la existencia no se extiende más allá del campo de la experiencia posible, y aun en ese campo no se aplica a la existencia de cosas como sustancias, puesto que éstas no pueden nunca ser consideradas como efectos empíricos o como algo que sucede y que nace"( 48). En el capítulo III de la Analítica de los principios, una vez "recorrido el territorio del entendimiento puro y observado cada una de sus partes ... medido el terreno y fijado el puesto que corresponde a cada cosa", Kant ofrece una síntesis de la Crítica realizada por él hasta este momento. En esta síntesis cabe considerar, para finalizar el presente estudio, una proposición que resume la finalidad de la función apriorística del Entendimiento: "En efecto -dice Kant-, hemos visto que todo cuanto el entendimiento extrae de sí mismo sin tomarlo de la experiencia, sólo lo tiene, empero, para el uso de la experiencia y no para otro uso"( 49). Pero la referencia obligada de los conceptos y principios puros a las intuiciones empíricas que sirven de datos para la experiencia posible, define a su vez la función de la experiencia posible en el pensamiento kantiano, que es lo que se ha propuesto determinar el presente estudio: en la posibilidad de la experiencia se encuentra la significación, el sentido, el valor objetivo y real de todos los principios del Entendimiento puro; pero, a su vez, esta posibilidad depende de la relación de la experiencia con los principios a priori que le dan la certidumbre del conocimiento universal y necesario en la determinación de sus objetos. (48) Ibid., pp. 354-355. (49) Kant, 1. Critica de [a razón pura. Trad. José Rovira Armengol. Buenos Aires: Losada, 1965. Analítica de los principios, cap. lll, p. 10.