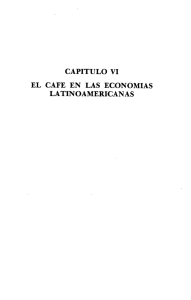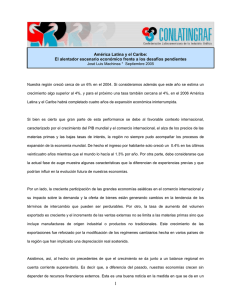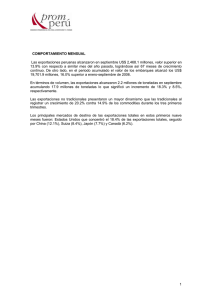ECONOMÍA DEL DESARROLLO - Departamento de Estructura e
Anuncio

ECONOMÍA DEL DESARROLLO: TEORÍAS Y POLÍTICAS PARTE PRIMERA Fernando Collantes El siguiente texto está destinado a los alumnos de la asignatura “Economía del desarrollo: teorías y políticas” del Máster Iberoamericano de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria, curso 2012/13. Si desea utilizar este texto fuera de ese ámbito, por favor contacte previamente con el autor: [email protected] 0 Clase 1 ¿CÓMO LLEGARON A DESARROLLARSE LOS PAÍSES HOY DESARROLLADOS? El “mundo rico” es una creación histórica reciente. Hasta finales del siglo XVIII, cuando se produjo el desencadenamiento de la revolución industrial británica, las diferencias en el nivel de desarrollo de unas y otras regiones del mundo eran pequeñas. Por todas partes las sociedades se caracterizaban por bajos niveles de ingreso per cápita, lentos e irregulares ritmos de crecimiento económico, bajas esperanzas de vida y bajos niveles educativos. De acuerdo con los criterios que hoy utilizamos para medir el desarrollo de los países, no existía un mundo rico y un mundo pobre: todos los países eran países poco desarrollados. La revolución industrial británica no transformó esta situación de manera tan rápida como sugeriría su equívoca denominación, pero sí fue el punto de partida de un mundo diferente. Fue el punto a partir del cual algunas economías comenzaron a dar el salto al desarrollo a través de un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. Este salto tuvo costes sociales y no benefició por igual a todos los ciudadanos del mundo rico. Sin embargo, en el medio y largo plazo el crecimiento económico sostenido permitió elevar sustancialmente el nivel de vida de la población, situándola en una órbita diferente a la de la población del mundo pobre, es decir, la población de aquellos países cuyas economías continuaron sumidas en la inercia estancada de los siglos previos (o bien que, como veremos, rompieron dicha inercia pero no consiguieron tasas de crecimiento tan altas como los países líderes). Si queremos comprender el porqué del atraso económico del mundo pobre, debemos estudiar las fallidas estrategias allí puestas en práctica durante estos últimos dos siglos y medio, pero antes debemos comprender en qué consistieron las estrategias que paralelamente permitieron a los países 1 actualmente desarrollados salir de la pobreza. Ese es el tema de este capítulo, en el que encontraremos una gran variedad de experiencias históricas. El primer apartado se dedica, como no podía ser de otro modo, al caso británico. Los apartados segundo y tercero presentan respectivamente la experiencia de los países llamados a plantear una amenaza al liderazgo industrial británico: Alemania y Estados Unidos. El cuarto apartado se dedica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países que basaron su desarrollo en una estrategia agroexportadora, lo cual los convierte en referencia obligada para su comparación con numerosas economías pobres de los siglos XIX y XX. Finalmente, el quinto apartado trata sobre Japón, único país no occidental capaz de poner en marcha un proceso de industrialización antes de mediados del siglo XX y, por ello, caso de gran trascendencia para el análisis del atraso económico. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL BRITÁNICA El motor de la revolución industrial británica fue el cambio tecnológico y, dentro de él, la sustitución de fuentes de energía orgánicas (como la hidráulica y la eólica) por una novedosa fuente de energía inorgánica: el carbón. Las implicaciones económicas del carbón fueron mayúsculas, ya que se trataba de una fuente de energía mucho más potente que las anteriores (podía garantizar una cantidad mucho mayor de energía por trabajador, lo cual permitía alcanzar niveles mucho mayores de productividad laboral) y cuyo suministro era más regular (dado que la oferta de carbón no dependía de fenómenos como la lluvia o el viento) y flexible (dado que el carbón podía ser almacenado y transportado en función de las necesidades de las empresas). Con el carbón, la energía, cuello de botella del crecimiento económico en Inglaterra y en todas partes hasta aquel momento, dejaba de ser un factor limitante. El carbón llevaba ahí, en el subsuelo, muchos siglos, pero no fue hasta finales del siglo XVIII cuando su enorme potencial económico comenzó a hacerse realidad. Desde largo tiempo atrás, los ingleses venían usando el abundante carbón de su subsuelo como sustituto de la madera (cada vez más escasa como consecuencia del desarrollo de una economía orgánica 2 avanzada), pero solamente para la calefacción de las casas. La aplicación del carbón a los procesos productivos industriales requería una innovación tecnológica decisiva: la aparición de algún tipo de convertidor que fuera capaz de transformar la energía calorífica generada por la combustión del carbón en energía cinética capaz de impulsar el movimiento de máquinas. A lo largo del siglo XVIII se intensificaron los esfuerzos por encontrar un convertidor adecuado y, en la década de 1780, se difundió el modelo de convertidor llamado a convertirse en el gran símbolo de la revolución industrial: la máquina de vapor de James Watt. Se trataba de una máquina en la que el calor derivado de la combustión del carbón se transformaba en vapor, y este vapor accionaba un émbolo que, convenientemente conectado a través de ejes, servía de base para el movimiento de máquinas industriales. Lo mismo podía utilizarse para agilizar el trabajo en las minas de carbón que para accionar telares en fábricas textiles (o, como luego ocurriría, para alimentar el movimiento de una innovación revolucionaria: el ferrocarril). El binomio formado por el carbón (como fuente de energía) y la máquina de vapor (como convertidor energético) revolucionó la economía inglesa. La producción del sector textil se disparó como consecuencia de la aparición de un nuevo “bloque tecnológico” en el que, además de la nueva fuente de energía y el nuevo convertidor, figuraban nuevas máquinas que aumentaban enormemente la productividad del trabajo, tanto en la fase del hilado (fabricación de hilos a partir de la materia prima) como en la fase del tejido (fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles a partir de hilos). Por su parte, la industria siderúrgica también experimentó su propia revolución, como consecuencia del descubrimiento de nuevos y mejores procedimientos para transformar, con la ayuda de la energía del carbón, el mineral de hierro en hierro fundido. (Un hito decisivo en esta historia fue la invención del horno de pudelado de Henry Cort.) La primera etapa de la revolución industrial británica, aproximadamente entre 1780 y 1830, se basó así en el gran dinamismo del sector textil (y, dentro de éste, especialmente el textil del algodón, cuya tecnología para la mecanización había avanzado más deprisa) y el sector siderúrgico. A partir de la década de 1830, el sector del transporte terrestre lideró una nueva oleada de innovación tecnológica. Hasta entonces, el sector había 3 mantenido una base energética orgánica (los animales tiraban de carros en los que viajaban las mercancías y los transportistas) y, como tal, tenía un potencial de crecimiento limitado. En la década de 1830 entró en funcionamiento el primer ferrocarril moderno, que suponía la incorporación del binomio carbónvapor al transporte terrestre. En las décadas siguientes, la pequeña isla de Gran Bretaña fue llenándose de vías férreas y, con algo de retraso (pero no demasiado), el resto de países europeos (así como Estados Unidos) se lanzaron a la construcción de sus sistemas ferroviarios. La revolución que esto supuso es difícil de exagerar: ahora era más barato y más seguro transportar mercancías, de donde se derivó un fuerte aumento de las mercancías transportadas. Los mercados regionales de cada país, hasta entonces relativamente aislados, pasaron a integrarse más estrechamente en un único mercado nacional. Se abría así la posibilidad de que la economía nacional operara con mayores niveles de eficiencia, ya que ganaban un nuevo impulso los procesos de especialización regional en función de ventajas comparativas (¿cómo especializarse en sólo unas pocas producciones antes de que la tecnología del transporte asegurara un abastecimiento barato y regular del resto de mercancías?). Ahora bien, el éxito británico no se basó exclusivamente en estos sucesivos ciclos de innovación, sino también en la combinación de los mismos con un crecimiento de tipo más tradicional en otros sectores menos tocados por los cambios tecnológicos. Este segundo tipo de crecimiento había venido alimentando la formación de una economía preindustrial algo más avanzada que las otras (tanto en Europa como en el mundo en general), y continuó contribuyendo al crecimiento británico durante las primeras etapas de la industrialización. La aportación de este segundo tipo de crecimiento, más tradicional y continuista, fue decisiva para que Gran Bretaña evitara los problemas de dualismo que sufrirían muchas economías subdesarrolladas a lo largo del siglo XX. El dualismo económico consiste en la existencia de una brecha de productividad muy grande entre un sector moderno, que utiliza tecnología puntera, y el resto de la economía, que utiliza tecnología tradicional. La persistencia de situaciones de dualismo es peligrosa porque tiende a bloquear la continuación del crecimiento económico a lo largo del tiempo: el estancamiento del sector tradicional termina generando “cuellos de botella” que 4 obstaculizan progresos ulteriores del sector moderno. Una agricultura estancada, por ejemplo, genera problemas para el crecimiento de los sectores industriales porque la pobreza de los agricultores hace que la demanda de productos industriales sea baja y porque una oferta agraria escasa encarece la alimentación (y, por tanto, los salarios) de los trabajadores industriales (lo cual reduce la competitividad del sector en el ámbito internacional). Este es el peligro que evitó la economía británica durante la revolución industrial. En lugar de una economía dualista, fue una economía bien articulada. En el sector industrial, el crecimiento innovador de la industria textil algodonera y la siderurgia convivía con el crecimiento tradicional de la industria alimentaria (por poner un ejemplo). Y, en el plano agrario, la senda de progreso abierta durante el siglo XVII continuó vigente durante buena parte del XIX: no se trataba de un progreso basado en innovación tecnológica rupturista (como ocurriría a partir de finales del siglo XIX, con la paulatina introducción de fuentes de energía inorgánicas también en la agricultura), sino de una agricultura orgánica avanzada capaz de establecer sinergias entre agricultura y ganadería. Los vínculos que existían entre estos sectores y los sectores más innovadores hicieron que el progreso de cada uno de ellos se transmitiera al resto, de tal modo que se generó un círculo virtuoso de crecimiento. EL ASCENSO DE ALEMANIA COMO POTENCIA INDUSTRIAL La industrialización se difundió desde Gran Bretaña hacia el resto de Europa como una mancha de aceite. La razón básica por la que ello fue así es que, por toda la región, se generalizaron procesos de innovación tecnológica y cambio institucional que aceleraron el crecimiento económico. A pesar de que, inicialmente, la legislación británica prohibía la exportación de maquinaria y conocimientos técnicos (con objeto de preservar el liderazgo tecnológico del país), las innovaciones tecnológicas de la primera revolución industrial no tardaron en cruzar fronteras de manera furtiva. Más adelante, relajadas este tipo de restricciones, la difusión de la innovación tecnológica se convirtió en una constante dentro de la economía europea. Junto a este cambio tecnológico, por todas partes encontramos también cambio institucional 5 destinado a implantar una sociedad de mercado. La revolución iniciada en Francia en 1789 actuó como una auténtica onda expansiva por todo el continente. El derrumbe del Antiguo Régimen y su sustitución por una sociedad de mercado favorecieron una asignación más eficiente de los recursos (al desaparecer diversas regulaciones que restringían el margen de maniobra de las empresas) y el comportamiento emprendedor (al retribuir las innovaciones con grandes beneficios a través de unos mercados en expansión). Tal fue el éxito de la difusión de la industrialización por Europa que, hacia finales del siglo XIX, Gran Bretaña contaba ya con un competidor que, sobre la base de un planteamiento económico un tanto diferente, disputaba su supremacía industrial: Alemania. Para cuando estalló la Primera Guerra Mundial (en 1914), la economía alemana era probablemente la economía más dinámica de toda Europa. Su PIB per cápita era aún inferior al británico, pero venía acercándose al mismo desde al menos 1870. Alemania vivió un rápido proceso de industrialización y, de hecho, se convirtió en uno de los países líderes de la “segunda revolución industrial” a escala mundial (tan sólo equiparable a la gran potencia industrial no europea: Estados Unidos). En sectores como la producción de acero o la industria química, las empresas alemanas se encontraban entre las punteras desde el punto de vista tecnológico. La economía alemana no destacó durante el periodo preindustrial, ni tampoco durante la primera fase de la industrialización. Sin embargo, fue la economía europea que en mayor medida se incorporó a la segunda revolución industrial. Este éxito alemán se apoyó en cuatro pilares. En primer lugar, una privilegiada dotación de recursos minerales. La abundancia de carbón era fundamental para realizar una rápida transición a una base energética de carácter inorgánico. Ello creaba buenas perspectivas para el desarrollo de los más diversos sectores; y, unido a la abundancia de hierro, convertía a Alemania en un candidato claro a convertirse en una gran potencia siderúrgica. El segundo factor del éxito alemán fue de naturaleza institucional. A comienzos del siglo XIX, Alemania no existía como tal: se encontraba fragmentada en un gran número de pequeños Estados independientes. Cada uno de estos Estados levantaba fronteras económicas con respecto a sus vecinos: aranceles y otras restricciones al libre movimiento de mercancías 6 fragmentaban así el espacio económico alemán. Durante la parte central del siglo XIX, estas fronteras fueron eliminadas como consecuencia de un proceso de unificación impulsado por el Estado alemán de mayor tamaño y poder militar: Prusia. En primer lugar se eliminaron, durante la década de 1830, las fronteras económicas: se creó un área de libre comercio a lo largo y ancho del territorio alemán. Más adelante, en 1871 se eliminaron las fronteras políticas y Alemania pasó a existir como tal. La unificación económica y política de Alemania favoreció una asignación más eficiente de recursos y creó un espacio económico muy amplio en el que podrían florecer con mayor facilidad las iniciativas innovadoras por parte de las empresas (que ahora tenían un mayor mercado que conquistar) y los gobiernos (que ahora tenían un mayor margen para diseñar una estrategia de industrialización). El tercer pilar del éxito alemán fue de carácter empresarial. La industrialización alemana fue liderada por grandes grupos empresariales que, fuertemente vinculados al sector financiero, pusieron en marcha iniciativas muy innovadoras que condujeron a la segunda revolución industrial. En todo ello se diferenciaba el modelo alemán del modelo británico. Los grupos empresariales que generaron crecimiento basado en la innovación en Alemania eran mucho más grandes que las empresas británicas que, bajo el sistema de fábrica, habían propiciado la revolución industrial. Los grandes grupos alemanes desarrollaban ambiciosos proyectos empresariales para cuya financiación requerían el apoyo de no menos grandes grupos bancarios. Se trataba de proyectos que, en casos como los de la industria química o la siderurgia del acero, requerían inversiones iniciales tan costosas que tardaban varios años en comenzar a proporcionar beneficios. De este modo, frente al modelo británico de pequeños empresarios que se autofinanciaban a través de la reinversión de sus propios beneficios, el modelo alemán se basó en la colaboración entre grandes bancos y grandes empresas industriales con objeto de movilizar grandes sumas de capital en proyectos empresariales a medio y largo plazo. Este modelo permitió a Alemania acceder al liderazgo tecnológico en sectores que, como los de la segunda revolución industrial, requerían fuertes inversiones iniciales. Además, las grandes empresas también estaban mejor preparadas para organizar actividades de investigación y desarrollo (a través de departamentos creados específicamente para tal fin), lo cual también era 7 crucial de cara a una segunda revolución industrial que, a diferencia de la primera, sería muy intensiva en conocimiento. El cuarto y último pilar del éxito alemán fue la política económica puesta en práctica por los gobiernos, que buscaron explícitamente impulsar la industrialización del país. Dos de los campos más importantes en los que se desarrolló esta acción gubernamental fueron la política comercial y la política educativa. La política comercial alemana fue proteccionista, ya que tendió a establecer aranceles elevados para impedir que la industria de otros países (en especial, la británica) se hiciera inicialmente con el mercado nacional. El proteccionismo puede ser un arma de doble filo, como posteriormente han comprobado muchas economías subdesarrolladas a lo largo del siglo XX. Proteger a los empresarios locales de la competencia extranjera puede conducir al acomodamiento de los mismos y al mantenimiento de empresas poco eficientes. La política comercial alemana evitó este peligro porque su proteccionismo se combinaba con incentivos gubernamentales para que las industrias alemanas fueran madurando, fueran volviéndose competitivas y, finalmente, fueran capaces de conquistar los mercados internacionales. Es decir, la política comercial alemana buscó proteger a la industria naciente como parte de una estrategia más general de creación de una base industrial competitiva a nivel internacional. Además, esta política comercial se encontraba bien coordinada con otras políticas económicas, como por ejemplo la política educativa. Alemania realizó un fuerte esfuerzo de inversión pública en educación: no sólo educación primaria, sino muy destacadamente educación secundaria y educación técnica. Como consecuencia de ese esfuerzo inversor, no sólo era la mano de obra alemana una de las más cualificadas del mundo a comienzos del siglo XX, sino que las ideas innovadoras surgían con mayor facilidad que en cualquier otro país europeo. LA VÍA ESTADOUNIDENSE HACIA EL DESARROLLO También Estados Unidos amenazaba el liderazgo industrial británico a finales del siglo XIX y comienzos del XX, amenaza que se haría realidad a lo largo de este último siglo y paralelamente al ascenso del país a la hegemonía 8 geopolítica mundial. Estados Unidos nacía como país el 4 de julio de 1776, es decir, aproximadamente en el momento en que la revolución industrial británica estaba arrancando. Algo menos de un siglo y medio después, para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se había convertido en una de las economías más desarrolladas del mundo y, probablemente, había superado a su antigua metrópoli. A diferencia de la mayor parte de sociedades no europeas, Estados Unidos fue capaz de impulsar un proceso de industrialización. ¿Cuáles fueron las claves de este éxito? Consideraremos sucesivamente cuatro: la dotación de recursos, el marco institucional, la organización empresarial y la gestión de las oportunidades y amenazas asociadas a la globalización. Estados Unidos contaba con una dotación de recursos muy favorable. Por un lado, contaba en su subsuelo con todos los recursos minerales estratégicos. El carbón y el hierro eran muy abundantes en la parte nororiental del país, que de hecho se convirtió en el principal foco de actividades industriales del país. La abundancia de carbón hizo posible una transición rápida a la economía de base inorgánica, mientras que la abundancia de hierro facilitó el desarrollo de la siderurgia, uno de los sectores más innovadores durante la primera y segunda revolución industriales (siderurgia del hierro y el acero, respectivamente). Por otro lado, la economía estadounidense también se benefició de la abundancia de tierra cultivable. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos emprendieron un formidable proceso de expansión territorial que los llevó de ser una estrecha franja situada en la costa este de Norteamérica a ser el enorme país que es hoy día. La “conquista del oeste”, la paulatina expansión de la frontera estadounidense hacia el oeste, incorporó al país amplísimas extensiones de tierra susceptible de ser cultivada. En su mayor parte, se trataba de tierras en las que podía desarrollarse una agricultura de clima templado, similar a la europea. Buena parte de las nuevas regiones del Oeste estadounidense se especializaron así en la producción de alimentos, con los cereales a la cabeza. En general, la disponibilidad de tierra permitió crear explotaciones agrarias grandes, capaces de aprovechar economías de escala y deseosas de incorporar innovaciones ahorradoras de mano de obra (con objeto de evitar los elevados salarios que debían pagarse en una situación de escasez relativa de mano de obra). Los agricultores estadounidenses se 9 colocaron así entre los más productivos del mundo, muy por delante de los europeos. Sin embargo, ni la industria ni la agricultura habrían crecido tan deprisa de no haber contado Estados Unidos con un marco institucional favorable. Al fin y al cabo, también otras partes del mundo contaban con una buena dotación de recursos y, sin embargo, fueron pocas las que lograron imitar a Europa e iniciar un proceso de industrialización. Desde el mismo momento de su nacimiento como país independiente, los Estados Unidos se dotaron de un marco institucional basado en los principios del liberalismo económico. Mientras que en Europa la formación de la sociedad de mercado fue la consecuencia de un complejo proceso de erosión por parte de Estados y mercados de un antiguo régimen heredado del feudalismo, Estados Unidos partió de una sociedad de mercado. Hay que tener en cuenta que el marco institucional de la economía colonial estadounidense había sido definido por su metrópoli, lo cual quiere decir que, a imagen y semejanza de Inglaterra, las colonias norteamericanas realizaron una precoz transición a la sociedad de mercado durante el tramo final del periodo preindustrial. Sobre esa base, la Declaración de Independencia de 1776 y, sobre todo, la Constitución de 1787 (aún vigente en la actualidad) consolidaron definitivamente los principios del liberalismo económico. Esto resultó fundamental para que los estadounidenses fueran capaces de traducir los formidables recursos naturales del país en crecimiento económico. En ausencia de inercias institucionales heredadas de un antiguo régimen (inercias que en muchos países europeos habían sido la consecuencia del necesario pacto político entre liberales y conservadores), la sociedad de mercado favoreció una asignación eficiente de recursos y, lo que es más importante, creó los incentivos para la creatividad tecnológica y la generalización de comportamientos emprendedores. En especial a partir de la segunda revolución industrial, Estados Unidos hizo mucho más que replicar el proceso de industrialización de los países líderes europeos: tomó la delantera desde el punto de vista tecnológico. El ascenso de Estados Unidos al liderazgo tecnológico fue protagonizado por grandes corporaciones. A diferencia de una fábrica inglesa de comienzos del siglo XIX, que realizaba una única tarea del proceso productivo, las grandes empresas estadounidenses de finales de siglo 10 integraban numerosas producciones, llegando en algunos casos a convertirse en auténticos gigantes en los que una gran cantidad de departamentos realizaba una gama muy amplia de tareas. Esto incluía no sólo diversas tareas manufactureras (desde la transformación inicial de las materias primas hasta las partes finales del proceso de acabado del producto), sino también un número creciente de tareas intelectuales relacionadas con la organización de la compleja actividad empresarial. De hecho, la complejidad tecnológica (en el marco de una segunda revolución industrial intensiva en conocimiento) y organizativa (dada la multifuncionalidad) de la actividad empresarial hizo que la mayor parte de grandes empresas pasaran a estar dirigidas por directivos profesionales. Si en la fábrica inglesa el propietario y el director eran la misma persona, en las grandes empresas estadounidenses ambas figuras comenzaban a separarse: por un lado, los accionistas (propietarios que no tomaban decisiones cotidianas sobre el funcionamiento de la empresa) y, por el otro, los directivos (que tomaban dichas decisiones sin ser necesariamente propietarios de la empresa). El ascenso de este tipo de estructura empresarial fue posible gracias a las enormes dimensiones del mercado interior estadounidense, que permitían explotar economías de escala: la producción de grandes tandas permitía repartir los elevados costes fijos entre un gran número de unidades productivas, haciendo posible una paulatina reducción del coste medio de fabricación. Para ello, los empresarios estadounidenses desarrollaron una auténtica revolución organizativa, que los llevó a planificar con mayor detalle las distintas tareas realizadas dentro de la empresa. La revolución pasaba por implantar un sistema de fabricación en serie: fabricar grandes tandas homogéneas de componentes estandarizados. Revolucionando la organización empresarial, los empresarios estadounidenses instalaron cadenas de montaje por las que se movían los productos intermedios para ser objeto de sucesivas transformaciones por parte de los trabajadores, cuya posición se mantenía invariable. La revolución organizativa fue más allá, ya que los gigantes empresariales destinaban una fracción sustancial de recursos al fomento de actividades de investigación y desarrollo, con objeto de continuar desplazando la frontera tecnológica. Se crearon así departamentos específicos de investigación, formados por personal altamente cualificado y especializado. En 11 estas condiciones, las empresas grandes tenían todo a su favor para eliminar del mercado a las empresas pequeñas. Y este mundo de competencia imperfecta (en el que unas pocas empresas ocupaban posiciones de monopolio u oligopolio) fue más capaz de generar innovación tecnológica y crecimiento económico que el mundo de competencia perfecta propio del sistema de fábrica (en el que ninguna empresa era tan grande como para ejercer poder de mercado). De hecho, las grandes empresas estadounidenses accedieron, junto con las grandes empresas alemanas, al liderazgo tecnológico mundial a partir de finales del siglo XIX, al mismo tiempo que las estructuras empresariales y sociales de Gran Bretaña, que tanto habían favorecido el desarrollo de la primera revolución industrial, parecían ahora menos propicias. Finalmente, la cuarta clave del éxito estadounidense fue el manejo que la política económica hizo de las oportunidades y amenazas asociadas a la globalización del siglo XIX. Estados Unidos aprovechó las oportunidades y se protegió de las amenazas. Las oportunidades eran básicamente dos. En primer lugar, la posibilidad de mejorar la dotación de factores a través de la recepción de inversiones extranjeras e inmigrantes. En torno a 1800, Estados Unidos tenía gran disponibilidad de tierra, pero gran escasez de los otros dos factores productivos: capital y mano de obra. El crecimiento económico del país a lo largo del siglo XIX se vio acelerado por la llegada de capitales y trabajadores de otros países. Las inversiones extranjeras, particularmente británicas, sirvieron para inyectar capital en la industria y los ferrocarriles estadounidenses, permitiendo así un desarrollo más vigoroso de estos sectores de lo que habría sido posible en condiciones de aislamiento. La inmigración, por su parte, permitió que los empresarios no se enfrentaran a una escasez de mano de obra tan acusada y que se pusieran en cultivo tierras que, de otro modo, habrían permanecido sin explotar (sobre todo en el Oeste). La otra gran oportunidad que, en términos de crecimiento económico, ofrecía la globalización era la posibilidad de que Estados Unidos se erigiera en un gran exportador de productos agrarios con destino a Europa. En la Europa del siglo XIX, el crecimiento de la población (fruto de la transición demográfica) y los procesos paralelos de industrialización y urbanización aumentaron la demanda de productos agrarios, generando tensiones porque la oferta europea no era suficientemente elástica (dadas sus limitaciones geográficas e 12 institucionales). Conforme la mejora de los medios de transporte a lo largo del siglo XIX permitió conectar de manera relativamente poco costosa a los consumidores europeos con productores agrarios situados en las extensas tierras templadas de Norteamérica u Oceanía, se creó la posibilidad de grandes exportaciones agrarias de Estados Unidos hacia Europa. Aunque la mayor parte de gobiernos europeos terminaron virando hacia el proteccionismo para evitar los efectos adversos de estas exportaciones sobre los agricultores nacionales, las exportaciones agrarias contribuyeron al crecimiento estadounidense, más si cabe si tenemos en cuenta que el mercado británico (el más importante dentro de Europa, teniendo en cuenta su tamaño y el elevado poder adquisitivo de la población) permaneció completamente abierto. Además, las exportaciones agrarias estadounidenses también crecieron notablemente a lo largo del siglo XIX como consecuencia de la demanda de algodón que siguió al arranque de los procesos de industrialización europeos. El textil algodonero era uno de los sectores más innovadores de la revolución industrial en Europa, pero los empresarios europeos debían importar la materia prima de regiones tropicales o semi-tropicales adecuadas para su cultivo. Las plantaciones del sur de Estados Unidos cubrieron una parte importante de esta demanda internacional. Sin embargo, la globalización también ponía sus amenazas sobre la mesa. En particular, se planteaba el mismo problema que en la Alemania de mediados del siglo XIX: ¿podrían las industrias nacientes soportar la competencia de las industrias ya maduras de países más desarrollados? Estados Unidos optó por una política proteccionista, que obstaculizó la entrada de importaciones industriales del extranjero a través del establecimiento de tasas arancelarias elevadas. Como en Alemania, el objetivo era contribuir a la diversificación de la economía del país, de tal modo que en el medio plazo se constituyera una base industrial competitiva a escala internacional. Los costes del proteccionismo fueron muy pequeños en el caso de Estados Unidos, ya que disponía de un amplísimo mercado interior. Desde el punto de vista estático, la expansión e integración de dicho mercado interior, con la ayuda de un eficaz sistema de transportes, fue suficiente para generar una asignación eficiente de los recursos. Y, desde el punto de vista dinámico, el deseo de explotar dicho 13 mercado interior y sus economías de escala incentivó suficientemente la innovación tecnológica y organizativa por parte de las empresas. EL ÉXITO DEL MODELO AGROEXPORTADOR EN CANADÁ Y OCEANÍA Canadá, Australia y Nueva Zelanda comparten algunas características que nos permiten hablar de ellos como “nuevos países occidentales” (en adelante, NPO). Originalmente, estos territorios se encontraban débilmente poblados por tribus indígenas con bajos niveles de complejidad tecnológica e institucional. A raíz del descubrimiento de América y, sobre todo, a partir del siglo XVII, colonos europeos (franceses, holandeses y, sobre todo, británicos) comenzaron a instalarse en la costa este de Norteamérica. Lo mismo ocurrió en Oceanía a partir de finales del siglo XVIII. El resultado del colonialismo europeo no fue la formación de una sociedad mixta que integrara a la población indígena y a la población europea. Más bien, la población indígena fue combatida y arrinconada, con el resultado de que el colonialismo dio lugar a países “nuevos” cuyas bases sociales eran claramente “occidentales”. (En realidad, Estados Unidos también formaría parte de este grupo de países.) Tanto en Canadá como en Australia o Nueva Zelanda, las densidades de población eran muy bajas a finales del siglo XVIII, como consecuencia del escaso grado de desarrollo de las sociedades indígenas y las pequeñas dimensiones de las comunidades de colonos ingleses y franceses. En consecuencia, la tierra era abundante, y los colonos europeos se expandieron sobre ella marginando o exterminando a poblaciones indígenas. Además, y como en Estados Unidos, la influencia institucional de la metrópoli británica era muy grande: las comunidades de colonos se movían en algo bastante más parecido a una sociedad de mercado que a una sociedad estamental (tipo antiguo régimen). Finalmente, en todos los casos la globalización fue decisiva para que esa dotación de recursos y ese marco institucional cristalizaran en la senda de desarrollo conocida por estos países. De hecho, esta senda ha pasado a ser una especie de estándar para el análisis del desarrollo de economías inicialmente atrasadas. Nos referiremos a este estándar como el “modelo agroexportador” o el “crecimiento impulsado por 14 las exportaciones agrarias”. El modelo consta de dos fases: en la primera, el país se especializa en la exportación de productos agrarios hacia los mercados de países más desarrollados; en la segunda, los beneficios derivados de las exportaciones agrarias se transmiten a través de diversos encadenamientos hacia los sectores no exportadores, como por ejemplo la industria nacional. La primera de las fases se cumplió de manera muy exitosa tanto en Canadá como en Australia y Nueva Zelanda, que presenciaron un gran crecimiento de sus exportaciones agrarias a lo largo del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Las causas fueron tres. En primer lugar, la dotación de recursos era favorable para ello. Como las densidades de población eran bajas, la tierra era muy abundante. Así, aunque una parte de la superficie de estos países era poco productiva en términos agrarios (las zonas árticas de Canadá, los desiertos de Australia), los tres países disponían de amplias superficies en las que podía desarrollarse una agricultura de clima templado. De este modo, los agricultores canadienses, australianos y neozelandeses podían dedicarse, por ejemplo, a producir cereales (trigo, cebada) o productos ganaderos (lana, carne). El segundo factor fue el estímulo de la globalización. La globalización proporcionó mercados en los que colocar un volumen creciente de exportaciones agrarias. En países con una población tan reducida, la demanda interna era modesta, y buena parte de la superficie potencialmente cultivable permanecía ociosa. El estímulo debía provenir de la demanda exterior, y eso es lo que ocurrió a lo largo del siglo XIX. La demanda europea de productos agrarios iba en aumento por diferentes motivos. La población estaba creciendo como consecuencia de la transición demográfica y, además, es probable que la demanda per cápita también estuviera creciendo como consecuencia del incremento de la renta asociado al proceso de industrialización y al cambio ocupacional asociado a la urbanización. La tierra era escasa en Europa, y una combinación de obstáculos geográficos e institucionales impedía que la oferta agraria europea se expandiera tan deprisa como la demanda. En otros términos, la ventaja comparativa de Europa (sobre todo, de Europa noroccidental) estaba cada vez más en la producción industrial, y podía explotarse de manera más plena si se importaban productos agrarios baratos procedentes de los NPO, cuyas condiciones ambientales les permitían producir 15 las mercancías demandadas por los europeos. (Este razonamiento fue especialmente claro en el caso británico, la economía con mayor tradición industrial y en la que más había avanzado el cambio ocupacional; la economía que, por lo tanto, menos amenazada podía verse por la conquista de sus mercados agrarios por parte de los NPO.) Para que esta complementariedad teórica entre la Europa más desarrollada y los NPO se hiciera realidad, tan sólo era necesario que el coste del transporte fuera cayendo hasta el punto de hacer rentables las exportaciones a larga distancia de productos agrarios. (Hay que tener en cuenta que estos productos eran bastante pesados en relación a su precio final, por lo que eran relativamente caros de transportar). Cuando sucesivas innovaciones tecnológicas hicieron posible una espectacular reducción de los costes del transporte entre Europa y sus potenciales socios comerciales en Norteamérica y Oceanía, el resultado fue una no menos espectacular expansión de las exportaciones agrarias en estos últimos territorios. Por otro lado, la globalización no sólo proporcionó mercados en los que colocar exportaciones intensivas en tierra (el factor productivo más abundante en los NPO), sino que también alivió las carencias de estos países en cuanto a capital y mano de obra (sus factores escasos). Como en el caso de Estados Unidos, la recepción de inversiones extranjeras e inmigrantes aceleró considerablemente el desarrollo, ya que permitió poner en valor con mayor rapidez los abundantes recursos naturales disponibles. En caso de haber dependido de sí mismos para hacer crecer su dotación de capital y mano de obra, los NPO habrían tardado mucho más en lograr tal crecimiento de sus exportaciones agrarias. Finalmente hubo un tercer factor clave en el crecimiento de las exportaciones agrarias: el marco institucional. Canadá, Australia y Nueva Zelanda disponían de potencial para convertirse en grandes exportadores agrarios, y la globalización abría la puerta a que tal potencial se hiciera realidad. Pero, sin un marco institucional favorable, es probable que las exportaciones agrarias no hubieran crecido tan deprisa como lo hicieron. (De hecho, el caso de América Latina, en el que la tierra también era abundante pero las exportaciones agrarias crecieron bastante más lentamente, así lo sugiere.) El marco institucional de estos NPO estaba, como el de Estados 16 Unidos, ampliamente influido por el marco institucional de su metrópoli británica. De hecho, estos tres países, aunque ganaron una progresiva autonomía política durante el siglo XIX largo, continuaron perteneciendo al Imperio británico en condición de dominios dependientes. El crecimiento de las exportaciones agrarias fue la base del desarrollo económico en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En Canadá, además, fue la base de un posterior proceso de industrialización. El crecimiento de las exportaciones agrarias (básicamente cereales, aunque también madera) se transmitió de manera fluida hacia otros sectores y, a comienzos del siglo XX, Canadá contaba con una base industrial relativamente diversificada, que incluía desde bienes de consumo (como los alimentos y los textiles) hasta bienes de inversión (como la maquinaria agraria). La transmisión del crecimiento desde las exportaciones agrarias hacia el sector industrial tuvo lugar a través de encadenamientos hacia delante, hacia atrás y por el lado del consumo. Hacia delante, el crecimiento de la oferta agraria estimuló el desarrollo de las industrias agroalimentarias, que transformaban las materias primas en productos alimenticios para la población local. Hacia atrás, el crecimiento agrario condujo al crecimiento de los sectores que fabricaban maquinaria y fertilizantes químicos para los agricultores. Por el lado del consumo, la creciente renta de los exportadores agrarios estimuló el surgimiento de diversas industrias encaminadas a satisfacer una creciente demanda local de productos básicos. Todos estos encadenamientos fueron posibles gracias a dos factores. En primer lugar, los beneficios derivados de las exportaciones agrarias estaban distribuidos de manera bastante equitativa, ya que la propiedad de la tierra estaba distribuida de manera también bastante equitativa. En caso de que los beneficios derivados de la exportación hubieran estado concentrados en una reducida elite de terratenientes, los encadenamientos del crecimiento exportador con el resto de sectores de la economía local habrían sido mucho más débiles, ya que la demanda de nuevos productos industriales (para el consumo o para su utilización en el propio sector agrario) habría estado circunscrita a una fracción mucho menor de la población. En cambio, la existencia de una estructura social relativamente equitativa favoreció la 17 transmisión del crecimiento del sector exportador a otros sectores de la economía local. Y, en segundo lugar, esta transmisión también se vio favorecida por la política proteccionista adoptada por el gobierno canadiense. Como en Estados Unidos, se trataba de proteger a las industrias nacientes con objeto de favorecer la diversificación de la base económica del país y evitar que la economía se quedara atrapada en su situación inicial de economía agroexportadora. Al igual que en Estados Unidos, los costes de esta política comercial fueron reducidos porque el mercado interno era suficientemente amplio; además, el progresivo estrechamiento de relaciones económicas entre los empresarios de Canadá y Estados Unidos contribuyó a facilitar la difusión tecnológica y evitar así uno de los peligros de las políticas proteccionistas: la generación de estructuras productivas ineficientes y poco competitivas a escala internacional. JAPÓN: “ENRIQUECER EL PAÍS, FORTALECER EL EJÉRCITO” La historia del desarrollo japonés comienza antes de la industrialización: los últimos siglos de la economía preindustrial japonesa, el llamado periodo Tokugawa (1600-1868), se caracterizaron ya por un cierto dinamismo: en la agricultura, en la manufactura, en el comercio interior… En realidad, este tipo de crecimiento tradicional alimentó a la economía japonesa hasta finales del siglo XIX y, además, dejó como herencia algunos elementos positivos que serían aprovechados para el posterior desarrollo de un proceso moderno de industrialización. Pero fue sobre todo esta industrialización la que, durante las décadas finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, marcó la diferencia con el resto de economías no occidentales. En 1868, la restauración Meiji impulsó un cambio institucional destinado a acabar con los frenos al crecimiento propios del antiguo régimen. La industrialización moderna comenzó a tirar de la economía japonesa a partir de la última década del siglo XIX y, desde entonces y hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa convergió con las economías más desarrolladas del mundo (salvo Estados Unidos). A la altura del ataque sobre Pearl Harbor, Japón no 18 había conseguido eliminar la brecha que la separaba de dichas economías, pero presentaba varias décadas de crecimiento ininterrumpido a un ritmo notable. Además, Japón había comenzado a registrar los cambios estructurales asociados al desarrollo económico: el peso del empleo agrario había comenzado a caer, los movimientos migratorios campo-ciudad habían impulsado el aumento de la tasa de urbanización, y las exportaciones del país habían dejado de ser exportaciones de productos primarios (como la seda, principal producto de exportación a finales del XIX) y habían pasado a ser exportaciones de productos industriales. Uno de los lemas de la restauración Meiji había sido “enriquecer el país, fortalecer el ejército”, y eso es justamente lo que ocurrió en Japón durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1868, el reto de industrializar Japón fue percibido por las renovadas elites del país como un imperativo geopolítico. China, largamente considerada como punto de referencia en la historia japonesa, había perdido las guerras del opio como consecuencia de la superioridad industrial-militar de Gran Bretaña, y el resultado había sido, además de la humillación nacional, el descenso del país a un estatus semi-colonial. Si, en momentos previos de la historia japonesa, China había marcado el camino a seguir, en torno a 1868 China representaba el destino a evitar. La presión de las potencias occidentales para que Japón se abriera al exterior iba haciéndose cada vez más fuerte. ¿Qué camino tomar? ¿Una versión japonesa de las guerras del opio: un vano intento por oponer fanatismo nacionalista a una tecnología occidental más avanzada? ¿O, mejor, fomentar un proceso de industrialización que con el tiempo permitiera a Japón convertirse en un primer actor en la escena internacional? La estrategia japonesa de industrialización se basó en una política económica en la que predominó el elemento de coordinación y facilitación por encima del elemento de mandato y control, al menos durante el periodo que va desde 1868 hasta el ascenso de un militarismo intervencionista en la década de 1930. Las reformas Meiji se desarrollaron en cuatro áreas estratégicas: marco institucional, promoción industrial, sector agrario y sistema fiscal. Lo primero era abolir el marco institucional pre-moderno de la era Tokugawa. Los dominios dejaron de ser las unidades político-administrativas 19 en que se organizaba el país: pasaron a serlo unas prefecturas básicamente similares a las modernas provincias de los países europeos. En otras palabras, la capacidad de las elites agrarias para absorber excedente dependería ahora de su capacidad para obtener rentas o beneficios en la agricultura (o, si lo deseaban, en otros sectores), pero dejaba de estar ligada a su posición como estamento privilegiado con funciones administrativas. Por otro lado, se estableció la plena libertad de ocupación y residencia, al tiempo que la libertad de mercado se vio reforzada por la abolición de los gremios. Básicamente, Japón emprendió un proceso de liberalización a gran escala, no ya en el mercado de productos, sino muy especialmente en el mercado de factores, otorgando una mayor libertad económica a los trabajadores, empresarios y terratenientes para decidir sobre los usos de sus factores productivos (mano de obra, capital y tierra). Este nuevo marco institucional se consideraba adecuado para fomentar el desarrollo económico y, muy especialmente, para impulsar el proceso de industrialización del que tanto dependía la suerte geopolítica del país. La política Meiji de promoción industrial fue inicialmente una política de promoción directa: creación de empresas públicas en sectores considerados estratégicos, como la construcción naval, la minería, la industria textil… Pero, a pesar del esfuerzo realizado por los gobernantes Meiji para que funcionaran con la tecnología más avanzada, estas empresas resultaron un fiasco, en parte (y como en otros casos históricos de promoción industrial directa) debido a sus altos costes de gestión y a los problemas para encajar en los cambiantes patrones de demanda. En la década de 1880, casi veinte años después de la restauración Meiji, la economía japonesa seguía creciendo básicamente gracias al mismo tipo de crecimiento tradicional de comienzos de siglo. ¿Había fracasado el intento de impulsar una revolución industrial? Se abrió entonces una segunda etapa, mucho más fructífera, de promoción industrial. El gobierno pasó a desarrollar una amplia gama de acciones cuyo fin era promover la industrialización de manera indirecta. El asunto clave era conseguir que la tecnología occidental, más avanzada, pudiera servir de base para un proceso de industrialización liderado por empresas japonesas. Lo primero era contribuir a la formación de un tejido empresarial capaz de enfrentarse al desafío. En la década de 1880, el gobierno 20 comenzó a vender a precio de saldo la mayor parte de sus empresas públicas, y de aquí surgieron algunos de los grandes conglomerados industriales que en lo sucesivo (y hasta el día de hoy) marcarían la historia económica japonesa. Estos grandes conglomerados, los zaibatsu, se expandieron a lo largo del periodo Meiji y hasta la Segunda Guerra Mundial y proporcionan una de las principales corroboraciones históricas de la idea del economista austriaco Joseph Schumpeter de que las grandes empresas operando en régimen de competencia imperfecta (o incluso de monopolio) pueden generar un dinamismo tecnológico superior al de las pequeñas empresas que viven en el mundo de la competencia perfecta. Los zaibatsu desempeñarían el crucial papel de impulsar las exportaciones japonesas de productos industriales, aprovechando los bajos salarios de Japón en relación a Europa occidental o Estados Unidos. Para ello, se apoyaron inicialmente en una política gubernamental de protección a la industria naciente y sustitución de importaciones. Sobre la base de este apoyo inicial, que también incluía la concesión de créditos blandos a sectores industriales considerados estratégicos, la economía japonesa fue escalando posiciones en la jerarquía de actividades de la economía mundial: de ser inicialmente una economía exportadora de productos primarios (como la seda) e importadora de tecnología y maquinaria extranjeras, Japón pasó a ser una exportadora de productos industriales. Pero son demasiados los países del Tercer Mundo que, a lo largo del siglo XX, intentarían hacer esto mismo con resultados decepcionantes. Son demasiados los países que levantarían barreras arancelarias y otorgarían subvenciones a sus empresarios industriales “estratégicos” para finalmente encontrarse con un tejido empresarial adormecido, unos desequilibrios macroeconómicos preocupantes, una cohesión social menguante y, en breve, unos resultados de desarrollo muy por debajo de las expectativas. El Japón Meiji evitó este destino porque sus gobernantes combinaron la política comercial con otras políticas de coordinación y facilitación que buscaban impulsar la difusión tecnológica, el dinamismo empresarial y la cohesión social. La incorporación de tecnología extranjera requería una inversión extra en capital humano, y los gobiernos Meiji destacaron por su relevante esfuerzo en esta materia: haciendo la educación primaria obligatoria, impulsando la 21 educación en niveles posteriores, enviando temporalmente a los mejores estudiantes del país a ampliar sus conocimientos en el extranjero… Esto contribuyó a la cohesión social del país y mejoró la cualificación de la mano de obra empleada en las empresas, evitando que la falta de formación actuara como cuello de botella en el proceso de asimilación de tecnología extranjera. A estas inversiones en capital humano se unieron posteriormente cuantiosas inversiones en infraestructuras de transporte e infraestructuras urbanas. Todo ello mejoró el ambiente en el que los empresarios privados tomaban sus decisiones de inversión. Además, el proceso de asimilación tecnológica no se entendió como un trasplante directo de las tecnologías y modelos empresariales de los países más avanzados, sino como un proceso de descubrimiento del modo en que las nuevas tecnologías disponibles podían contribuir al desarrollo de la sociedad japonesa. ¿Tenía sentido realizar un transplante directo cuando la dotación de factores de Japón era diferente a la de Estados Unidos o Europa noroccidental? Muchas de las innovaciones tecnológicas estadounidenses, por ejemplo, habían nacido como respuesta a la escasez relativa de mano de obra. El trasplante directo de tales innovaciones a la economía japonesa, caracterizada (como cualquier otra economía inicialmente poco desarrollada) por la abundancia relativa de mano de obra, podría haber generado problemas de cohesión social, al generar una escisión demasiado pronunciada entre un sector industrial moderno, operando con tecnologías muy intensivas en capital y generando grandes aumentos de productividad, y el resto de la economía, con características opuestas. Japón evitó este escenario porque su tejido industrial no se reducía al mundo de los zaibatsu: contaba también con un denso tejido de pequeñas y medianas empresas que asumían actividades intensivas en mano de obra y eran menos intensivas en tecnología. Estas pequeñas y medianas empresas alcanzaban menores niveles de productividad y ofrecían menores salarios a sus trabajadores, pero, a través de sus efectos sobre el empleo, realizaron una contribución decisiva a la cohesión social de Japón en una época, la del arranque de la industrialización, que siempre origina convulsiones. Además, no se trataba de empresas estáticas: se esforzaban por incorporar tecnología nueva (aunque fuera a través de la nada infrecuente práctica de la compra de maquinaria usada) y, a través de sus 22 relaciones de subcontratación con el mundo de los zaibatsu, entraban en contacto con las fuerzas de cambio más generales que empujaban a la economía japonesa. Recapitulando: la restauración Meiji introdujo un nuevo marco institucional más favorable al crecimiento económico moderno y desarrolló diversas políticas de coordinación encaminadas a crear un tejido industrial que asimilara la tecnología extranjera y fuera capaz al mismo tiempo de ser competitivo en la esfera internacional y socialmente integrador en la esfera nacional. Pero, ¿de dónde salían los fondos públicos para financiar estas políticas? El candidato estaba claro: el sector agrario. A la altura de 1868, éste era el sector más grande de la economía japonesa: ¿cómo no intentar extraer de él la mayor parte de los ingresos fiscales? O, yendo un paso más hacia delante: ¿por qué no implantar un sistema fiscal discriminatorio, de tal modo que las diferencias intersectoriales de tipos impositivos implicaran una transferencia de recursos desde la agricultura hacia los sectores industriales estratégicos? Se calcula que, a comienzos del siglo XX, los impuestos absorbían casi el 30 por ciento del ingreso de un campesino medio, frente a tan sólo un 14 por ciento del ingreso medio de un empresario de la industria o el comercio. A través del sistema fiscal, los gobiernos Meiji transferían recursos desde la agricultura hacia la industria emergente. De nuevo nos encontramos ante una idea que el siglo XX mostraría fracasada en demasiados países del Tercer Mundo. La experiencia de muchos países en América Latina y África, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, muestra que utilizar la agricultura como simple sumidero del que extraer recursos para los sectores que se consideran susceptibles de impulsar el desarrollo es una estrategia peligrosa. El descuido de la agricultura y el sesgo pro-urbano de las políticas desarrollistas generó en muchos casos un aumento de la pobreza rural y una intensificación de la migración campo-ciudad que desbordó la capacidad de absorción de las ciudades y creó bolsas de marginalidad económica y social en las mismas. Si Japón evitó este destino, ello se debió a que su política económica, a pesar de identificar al sector industrial como sector estratégico y poner en pie un sistema fiscal discriminatorio, no se olvidó del sector agrario. 23 Consciente de que el crecimiento agrario era decisivo para sostener la incipiente urbanización del país y (dado el alto porcentaje de población agraria) fortalecer la cohesión social en un momento de grandes transformaciones, la política económica Meiji potenció la senda de crecimiento agrario que venía recorriéndose ya durante el tramo final de la era preindustrial. Un tipo de crecimiento que hacía uso intensivo del factor abundante (la mano de obra) y buscaba elevar al máximo los rendimientos del factor escaso y, por tanto, susceptible de generar eventuales cuellos de botella (la tierra). No se trataba de un crecimiento basado en la introducción de maquinaria y tecnologías ahorradoras de mano de obra (como comenzaba a ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, con una dotación de factores distinta), sino un crecimiento basado en la introducción de mejoras biológicas (variedades más productivas de semillas, por ejemplo) y la extensión de los sistemas de regadío, al compás de la creciente comercialización impulsada por la demanda urbana. La política agraria buscó hacer compatible esta senda de crecimiento con el mantenimiento de la cohesión social en el campo. Para ello, se cuidó de vincular esta senda de cambio tecnológico a la configuración de una estructura agraria a la inglesa, basada en grandes explotaciones que aprovecharan al máximo las economías de escala. Al contrario, la política agraria se apoyó cada vez en mayor medida en las explotaciones familiares de los pequeños y medianos arrendatarios, así como en el fortalecimiento de las asociaciones y organizaciones locales que, agrupando a estos, les permitían vencer algunos de los obstáculos (informativos, de poder de mercado) impuestos por su pequeña escala. Si a ello añadimos el esfuerzo realizado por el Estado en materia de educación rural, el resultado fue una senda de cambio agrario que compatibilizó dinamismo productivo y cohesión social. Teniendo en cuenta, además, el dualismo del tejido industrial, con muchas pequeñas y medianas empresas operando en áreas rurales hasta bien entrado el siglo XX, la cohesión de la sociedad rural se vio reforzada por la existencia de oportunidades de empleo fuera de la agricultura, que permitieron a las familias campesinas poner en práctica estrategias de pluriactividad. 24 PARA SABER MÁS… Pipitone, U. (1994): La salida del atraso: un estudio histórico comparativo. México, Fondo de Cultura Económica. Pollard, S. (1991): La conquista pacífica: la industrialización de Europa, 17601970. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 25 Clase 2 MODELO AGROEXPORTADOR Y ATRASO ECONÓMICO ANTES DE 1945 La guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a que, tras la Segunda Guerra Mundial, se hablara de un “Tercer Mundo” compuesto por los países económicamente atrasados. Pero, ¿por qué seguían estando atrasados? Las experiencias de desarrollo que hemos estudiado en el capítulo anterior podrían haber servido para abrir el camino, difundiéndose a otras partes del mundo. Sin embargo, antes de 1945 el desarrollo se mantuvo circunscrito a Europa, Estados Unidos y los otros “nuevos países occidentales” y, como única excepción no occidental, Japón. La mayor parte de países estaban claramente atrasados y, dentro de estos, la mayoría habían apostado durante las décadas previas por el modelo agroexportador. Mientras este modelo servía como base para el desarrollo de países como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, en la mayor parte del mundo no obtenía tan buenos resultados. ¿Por qué no? Esa es la historia que perseguimos en este capítulo a través de los dos casos que quizá sean más representativos: América Latina, que tratamos en el primer apartado, y la India, que se considera en el segundo. América Latina, un conjunto de países independientes, y la India, un territorio paulatinamente convertido en la mayor pieza del imperialismo británico (a su vez, el mayor imperialismo del mundo), circunstancias históricas bien diferentes unidas, sin embargo, por una misma base económica primordialmente agraria y una inserción en clave agroexportadora dentro del comercio internacional del siglo XIX y la primera mitad del XX. 26 ¿POR QUÉ NO CRECIERON MÁS RÁPIDAMENTE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS? A comienzos del siglo XX, el PIB per cápita de América Latina era aproximadamente similar al de la periferia europea. Esto quiere decir que América Latina estaba por aquel entonces más desarrollada que Asia o África, las dos regiones que estaban deslizándose con claridad hacia el subdesarrollo. Sin embargo, también quiere decir que América Latina estaba bastante menos desarrollada que Europa noroccidental o los nuevos países occidentales. Esta última comparación, entre América Latina y los NPO, es particularmente instructiva. En principio, la dotación de recursos de América Latina guardaba bastantes similitudes con la de los NPO: la densidad de población era baja, por lo que la tierra era abundante y se reunían las condiciones para buscar un desarrollo impulsado por las exportaciones agrarias en el marco de la globalización del siglo XIX. Pero las economías latinoamericanas no lograron tan buenos resultados. De hecho, es probable que sus resultados de desarrollo fueran peores que sus resultados en términos de crecimiento del PIB per cápita, ya que la distribución de la renta era muy desigual y amplias capas de la población tenían niveles bajos de ingreso. Durante el siglo XIX se daban las condiciones para que el desarrollo de América Latina se viera sustancialmente acelerado como consecuencia de la implantación de un modelo agroexportador. De acuerdo con este modelo, los países con una buena dotación de recursos naturales, en particular abundancia de tierra, podrían iniciar su desarrollo moderno explotando su ventaja comparativa para la producción de mercancías agrarias: convirtiéndose en grandes exportadores de productos primarios hacia los mercados de países más desarrollados. El desarrollo continuaría en una segunda fase, conforme el crecimiento de las exportaciones agrarias se transmitiera a los sectores no exportadores de la economía local a través de una serie de encadenamientos (hacia delante, hacia detrás, por el lado del consumo). En el caso de América Latina, las condiciones para este tipo de crecimiento impulsado por las exportaciones se reunieron a lo largo del siglo XIX, y particularmente durante la segunda mitad del mismo y hasta la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, la tierra era abundante, ya que la densidad de 27 población era baja. En segundo lugar, la demanda europea de productos agrarios estaba creciendo, teniendo en cuenta el crecimiento de la población (consecuencia de la transición demográfica), el crecimiento de su nivel adquisitivo medio (consecuencia del desarrollo económico) y el paulatino desplazamiento de la ventaja comparativa europea hacia la producción industrial. Tan sólo hacía falta que se diera una tercera condición: que el coste del transporte entre América Latina y Europa se redujera lo suficiente para que las exportaciones latinoamericanas pudieran ser competitivas en los mercados europeos. Esta tercera condición pasó a cumplirse a partir de mediado el siglo XIX a raíz de la revolución de los transportes y las comunicaciones. Como ya ocurriera con Norteamérica u Oceanía, América Latina se benefició del modo en que dicha revolución tecnológica contribuyó a estimular la recepción de inmigrantes e inversiones extranjeras. Como en los NPO, la inmigración y la recepción de inversiones extranjeras mejoraron la dotación latinoamericana de los que eran sus dos factores productivos escasos: la mano de obra y el capital. Sobre estas bases, prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos apostaron en mayor o menor medida por un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones primarias. Los resultados fueron, sin embargo, modestos. Las exportaciones primarias crecieron más lentamente que en los NPO, por lo que el impulso inicial al desarrollo fue más débil. Además, este impulso generó menores encadenamientos con el sector no exportador. Las exportaciones de productos primarios crecieron por todas partes en América Latina. Se trataba sobre todo de productos agrarios: productos tropicales, como el café, el caucho, el cacao, los plátanos o el azúcar, que se exportaban desde América central y el Caribe; y productos de clima templado, como cereales, carne y lana, que se exportaban desde el Cono Sur. También cabría incluir aquí las exportaciones de productos minerales como el cobre, el estaño y el nitrato, de gran importancia en países concretos. Estas exportaciones primarias se destinaban en su mayor parte a un grupo muy reducido de cuatro países importadores: Gran Bretaña (inicialmente el más importante), Estados Unidos (el más importante ya a la altura de 1913), Francia y Alemania. 28 Sin embargo, las exportaciones primarias crecieron bastante menos que en los NPO. Tan sólo Argentina, Chile y Cuba (tres países sobre un total de 21) lograron un crecimiento de las exportaciones no muy inferior al de los NPO. La mayor parte de países, sin embargo, se quedó bastante atrás. ¿Por qué? Los especialistas señalan primordialmente tres motivos. En primer lugar, la agricultura latinoamericana no experimentó un proceso de modernización tecnológica comparable al de los NPO. En los NPO, la escasez relativa de mano de obra hizo que los salarios agrarios fueran bastante elevados y, en respuesta a ello, los agricultores se interesaron por adoptar innovaciones ahorradoras de mano de obra que, como las segadoras, cosechadoras y trilladoras, incrementaron grandemente la capacidad productiva de las explotaciones. Sin embargo, en América Latina la escasez relativa de mano de obra no generó estos efectos: los salarios agrarios eran relativamente bajos y mostraron una escasa tendencia al crecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Para comprender esta paradoja, hay que comprender la organización social de la agricultura latinoamericana. Las estructuras agrarias latinoamericanas no experimentaron grandes transformaciones a raíz de la independencia. Al deshacerse del estatus colonial, los nuevos gobiernos latinoamericanos se encontraron con un mayor margen de maniobra para organizar su comercio exterior y para recibir inversiones extranjeras, pero no hicieron gran cosa por alterar la organización de la agricultura. La mayor parte de la tierra continuó concentrada en las grandes haciendas propiedad de una reducida elite de terratenientes, mientras que la mayor parte de la población agraria estaba compuesta por campesinos pobres que trabajaban como jornaleros en las haciendas y buscaban completar sus ingresos con pequeñas explotaciones familiares y el desempeño de modestas actividades complementarias (como el transporte terrestre). Esta desigual distribución de la propiedad de la tierra, al privar de oportunidades de ascenso social a buena parte de la población, permitió a los terratenientes disponer de abundante mano de obra y remunerarla con salarios bajos. Diversas regulaciones laborales contribuyeron a ello, como por ejemplo aquellas que fijaron salarios agrarios máximos en niveles inferiores a los de equilibrio. Esto, además de impedir un mayor desarrollo humano de buena parte de la población campesina, actuó en contra de la modernización 29 tecnológica de la agricultura latinoamericana: los terratenientes latinoamericanos tenían menos incentivos que sus colegas de los NPO para introducir innovaciones ahorradoras de mano de obra. En segundo lugar, las exportaciones latinoamericanas no crecieron más deprisa porque la mayor parte de países contaba con una base exportadora muy poco diversificada. A la altura de 1913, en la mayor parte de países, el principal producto de exportación representaba más del 50 por ciento de las exportaciones totales. Si bien algún país aislado logró diversificar su base exportadora (como Argentina, con su trigo, centeno, cebada, maíz, carne, lana, cuero…), la mayor parte de países dependían excesivamente de uno o dos productos de exportación. La incapacidad mostrada por la mayor parte de países para diversificar su base exportadora limitaba el potencial de crecimiento de sus exportaciones. Una de las explicaciones que manejan los especialistas para explicar este escaso grado de diversificación exportadora tiene que ver con las características del sistema financiero latinoamericano. El sistema financiero estaba relativamente poco desarrollado, y tenía escasa capacidad para transferir recursos hacia actividades empresariales innovadoras y arriesgadas, entre ellas el intento de probar suerte con nuevos productos de exportación. Finalmente, en tercer lugar, la política macroeconómica puesta en práctica por los gobiernos latinoamericanos también perjudicó el crecimiento de las exportaciones. A lo largo de todo el siglo XIX, los países latinoamericanos vivieron episodios inestabilidad monetaria que afectaron a la trayectoria de sus respectivos sectores exportadores. Por un lado, la mayor parte de gobiernos deseaba estabilizar la moneda del país con objeto de incorporarse al sistema monetario del patrón oro y aprovechar así más intensamente algunas oportunidades abiertas por la globalización (comercio internacional, recepción de inversiones extranjeras). Sin embargo, por el otro lado, era muy difícil conseguir esa estabilidad porque la mayor parte de gobiernos estaban endeudados de manera crónica y con frecuencia pagaban sus deudas emitiendo moneda, lo cual tendía a favorecer una devaluación de dicha moneda. A su vez, si la mayor parte de gobiernos estaban endeudados, era debido a su incapacidad para establecer un sistema fiscal sólido. Los gobiernos carecían de la suficiente fuerza política para establecer un sistema impositivo 30 en el que la mayor parte de la carga fiscal fuera soportada por los grupos sociales de mayores ingresos, en particular los terratenientes. Así, y dado que los bajos niveles de vida también impedían extraer demasiados recursos del resto de grupos sociales, la mayor parte de gobiernos pasó a depender desproporcionadamente de los ingresos por aranceles, y esto apenas bastaba para cubrir una parte de los gastos públicos. En caso de haber tenido la fuerza política suficiente para establecer un sistema impositivo sólido, es probable que los gobiernos latinoamericanos no hubieran tenido tantos problemas para estabilizar sus monedas y, por esa vía, es probable que, en un entorno macroeconómico saneado y estable, las exportaciones primarias latinoamericanas hubieran podido crecer más rápidamente. ¿Y qué hay de la segunda fase: los encadenamientos entre las exportaciones y los sectores no exportadores? ¿Por qué no fueron más intensos? Los sectores no exportadores eran básicamente dos: la agricultura orientada hacia el mercado doméstico (en su mayor parte, agricultura para el consumo humano) y la industria. En principio, el crecimiento de las exportaciones primarias podía generar diversos encadenamientos con estos dos sectores. Hacia atrás, podía promover inversiones en ferrocarriles (que a su vez también podían promover encadenamientos hacia atrás con la industria siderúrgica) e infraestructuras portuarias (con sus efectos sobre el sector de la construcción), y también podía difundir mejoras técnicas utilizables por la agricultura orientada al mercado doméstico. Hacia delante, el crecimiento agroexportador podía estimular el crecimiento de la agroindustria. Y, por el lado del consumo, el creciente poder de compra de los grupos sociales vinculados a la exportación podía suponer un estímulo para las industrias productoras de bienes de consumo. Sin embargo, en la América Latina del siglo XIX (a diferencia de lo que ocurrió por aquel entonces en los NPO), estos encadenamientos fueron de una magnitud modesta. En consecuencia, la transmisión del crecimiento del sector exportador al resto de sectores fue débil. La industria latinoamericana creció lentamente a lo largo del siglo XIX y apenas registró cambios estructurales significativos. Aún en 1913, continuaba siendo un sector dominado por empresas de pequeñas dimensiones que utilizaban tecnologías bastante intensivas en mano de obra. De hecho, en la mayor parte de países (excepción hecha del Cono Sur), la industria tradicional 31 (doméstica y/o artesanal) continuaba siendo más importante que la industria moderna a gran escala. La industria latinoamericana se enfrentaba al obstáculo de la escasa dotación de yacimientos de carbón. Hasta las décadas finales del siglo XIX, con la aparición de la electricidad, esta restricción energética fue un escollo importante para la industrialización. Había también un problema de demanda: el nivel medio de renta era bajo y, además, la distribución de esa renta era muy desigual, con lo que la demanda interna de productos manufacturados crecía de manera muy lenta. En Brasil, por ejemplo, casi el 70 por ciento de la población estaba empleada en el sector agrario (donde la renta se distribuía de manera especialmente desigual) y era demasiado pobre para comprar algo más que algunos artículos fundamentales de alimentación y vestido. Buena prueba del lento crecimiento de la demanda interna es que una parte sustancial el crecimiento industrial latinoamericano se concentró en sectores de primera transformación de materias primas con vistas a su exportación (como el azúcar en Brasil o Cuba, como la carne en Argentina), y no tanto en sectores productores de bienes de consumo para la población local. Finalmente, también se ha sugerido que el escaso desarrollo del sector financiero (unido a las regulaciones que le impedían realizar préstamos a largo plazo al estilo alemán) dificultó la movilización de un volumen suficiente de recursos hacia la puesta en pie de establecimientos industriales de grandes dimensiones. El otro sector no exportador, la agricultura orientada al mercado doméstico, tampoco se vio demasiado impulsado por el crecimiento de la agricultura exportadora. Este era un sector clave a la hora de determinar el nivel de vida de la población latinoamericana: la mayor parte de la población activa trabajaba en este sector, pero su productividad era mucho más baja que la de la población empleada en el resto de sectores. Nada de esto cambió demasiado a lo largo del siglo XIX: en países como Brasil y México, en torno a 1914, más del 60 por ciento de la población activa estaba empleada en la agricultura doméstica, pero apenas era capaz de aportar un 25 por ciento del PIB total. ¿Por qué no se transmitió el crecimiento agroexportador a la agricultura doméstica? En primer lugar, porque hubo poca difusión tecnológica desde la agricultura de exportación hacia la agricultura doméstica. En la mayor parte de 32 países, la agricultura de exportación y la agricultura doméstica producían mercancías muy diferentes entre sí y, por tanto, las innovaciones tecnológicas vinculadas a las producciones para la exportación eran de escasa utilidad para las producciones orientadas al consumo doméstico. El Cono Sur fue una excepción, ya que su agricultura de exportación consistía en productos de clima templado que, como los cereales o la carne, también constituían la base de la dieta de la población local. En este caso, sí podían darse procesos espontáneos de difusión tecnológica desde la agricultura de exportación hacia la agricultura doméstica. (Por ejemplo, mejoras técnicas en la cría del ganado podían repercutir sobre todo el sector ganadero, con independencia de que su producción estuviera destinada a la exportación o al consumo interno.) Fuera del Cono Sur, sin embargo, la agricultura de exportación consistía en productos tropicales que no tenían demasiado que ver con los cereales y el resto de productos básicos que se producían para la alimentación de la población local. Un segundo obstáculo para la transmisión del crecimiento agroexportador a la agricultura doméstica fue la precariedad del sistema de transportes. En una región con tan bajas densidades de población, y en la que el capital era un factor relativamente escaso, los costes del transporte interno se mantuvieron elevados. Las inversiones en infraestructuras de transporte se orientaron de manera primordial al funcionamiento de la economía agroexportadora (puertos y ferrocarriles que conectaran las zonas de agricultura exportadora con dichos puertos), y en menor medida fueron capaces de consecuencia, articular el internamente crecimiento del el territorio sector latinoamericano. exportador generó En pocos encadenamientos de consumo sobre la agricultura doméstica. En casos excepcionales, como el de las regiones mineras de Chile, el aumento de ingresos de la población vinculada al sector exportador (la minería) estimuló la transformación de la agricultura doméstica. Pero, en la mayor parte de América Latina, los agricultores orientados hacia el mercado interior estaban demasiado mal comunicados con las ciudades portuarias (el foco en que se concentraban los beneficios de las actividades exportadoras) como para que el aumento de la demanda indujera transformaciones positivas en sus prácticas agrarias. Comenzaba a vislumbrarse aquí un problema que marcaría la historia económica de América Latina en el futuro: el dualismo entre sector moderno 33 (en este caso, la agricultura de exportación) y sector tradicional (que incluía la agricultura orientada al mercado doméstico). Dada la ausencia de difusión tecnológica y los elevados costes de transporte, los resultados de la agricultura doméstica continuaron dependiendo en buena medida de la inercia. Y se trataba de una inercia poco favorable: la concentración de la propiedad de la tierra y la formación de sociedades agrarias muy desequilibradas no sólo retardaban el desarrollo humano de buena parte de la población, sino que también (y esto es más importante para el análisis a largo plazo) contribuían poco a la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de la elite terrateniente. Se trataba de un marco institucional que distorsionaba el mercado laboral agrario (al establecer salarios máximos inferiores a los salarios de equilibrio de mercado) en lugar de dejarlo funcionar en libertad. Un marco institucional que aseguraba los intereses de una elite a costa de retardar el desarrollo económico a largo plazo del conjunto de la sociedad. Así las cosas, y a modo de balance, a comienzos del siglo XX, las economías latinoamericanas estaban mejor que nunca antes. Su PIB per cápita era mayor que nunca antes, y el crecimiento del mismo durante las décadas previas había sido más intenso que en cualquier periodo previo de la historia latinoamericana. Sin embargo, había varios problemas. En primer lugar, este PIB per cápita era claramente inferior al de Europa occidental o los NPO. Es decir, la economía latinoamericana era una economía atrasada, incluso aunque su atraso no fuera tan grave como el de las economías asiática y africana. En segundo lugar, había un elevado nivel de desigualdad, con lo que los resultados de desarrollo de América Latina eran bastante más mediocres que sus resultados de crecimiento económico. Y, en tercer lugar, el desarrollo había avanzado bastante más en el Cono Sur que en el resto de América Latina. En el Cono Sur, las exportaciones primarias crecieron más deprisa que en el resto de países y, además, sus efectos de encadenamiento con otros sectores de la economía local fueron más importantes. Fuera del Cono Sur, sin embargo, las exportaciones crecieron despacio y no generaron estímulos significativos en los sectores no exportadores. En general, el modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones primarias, que tanto éxito había tenido en Norteamérica y Oceanía, generó unos resultados más modestos en América Latina. 34 Había un problema adicional. Tras la Primera Guerra Mundial, comenzó a cerrarse esta “ventana de oportunidad” para el crecimiento impulsado por las exportaciones primarias. Durante el periodo de entreguerras, el ambiente político internacional se enrareció y se hizo cada vez más inestable. Un número creciente de países giró hacia el proteccionismo y las políticas económicas anti-globalización. Mientras tanto, además, los mercados mundiales de productos agrarios comenzaron a mostrar señales de saturación (en razón del exceso de oferta producido por la incorporación de más y más países no occidentales al modelo agroexportador), lo cual tendió a deprimir los precios percibidos por los exportadores agrarios y a sumir a estos en un clima de incertidumbre y volatilidad. Todo ello reveló la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, la mayor parte de las cuales se habían concentrado en la exportación de unos pocos productos primarios. Durante la década de 1930, estas economías buscaron compensar la caída de los precios con aumentos en las cantidades exportadas, pero fue en vano. América Latina fue así deslizándose hacia lo que tras la Segunda Guerra Mundial pasaría a llamarse ya “Tercer Mundo”. LA ECONOMÍA DE LA INDIA BRITÁNICA La historia india entró en una nueva era cuando, tras la batalla de Plassey en 1757, la Compañía Británica de las Indias Orientales se hizo con el control de la provincia de Bengala. Hasta entonces, el colonialismo europeo en Asia se había mantenido en la costa, sustentado en su hegemonía marítima pero limitado por su inferioridad militar por tierra. A partir de entonces, el colonialismo entró en una nueva era y la India se convirtió en el mejor exponente de la misma. A partir de ahora, la influencia de los Estados y empresas europeas prometía reestructurar profundamente las economías y sociedades coloniales. En 1868, las (cada vez más extensas) posesiones británicas en el subcontinente indio fueron incorporadas al Imperio británico. ¿Cuáles fueron los efectos del colonialismo sobre el desarrollo de la economía india? A la altura de 1947, cuando la India accedió a la independencia, el país mostraba un nivel de desarrollo muy bajo. ¿Culpa del colonialismo británico? 35 Para responder a esta pregunta, necesitamos comprender en primer lugar hacia dónde iba la economía india antes de la dominación británica y, después, analizar el modelo de crecimiento implantado por los británicos, para discernir la responsabilidad del gobierno colonial en los flojos resultados de desarrollo alcanzados por la India. La era histórica anterior a los británicos fue la era musulmana, la era del Imperio mogol: desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVIII. Los resultados de desarrollo de la India mogola fueron muy pobres, hasta el punto de que la economía india ya era una economía atrasada en relación a Europa (o la mayor parte de China) a finales del siglo XVIII, antes del desencadenamiento de la revolución industrial. La brecha que separaba a la economía india de la europea no podía ser muy grande (teniendo en cuenta que se trataba en ambos casos de economías preindustriales con claros límites al crecimiento), pero, mientras la economía europea iba acumulando inercias positivas para su posterior desarrollo moderno, la economía india no parecía ir hacia ninguna parte. La economía de la India mogola era, en cierto sentido, la típica economía preindustrial de Eurasia: estaba dominada por la agricultura, utilizaba una tecnología rudimentaria basada en fuentes de energía orgánicas y funcionaba dentro de un marco institucional que concedía poco protagonismo al mercado y mucho a la organización y la regulación. Por todo ello, se trataba de una economía con poca capacidad de crecimiento. Sin embargo, si profundizamos un poco más, encontramos un marco institucional particularmente desfavorable. El marco institucional de la India mogola tenía dos niveles. En el primer nivel estaban las elites musulmanas: el emperador y su corte, seguidos por una capa de aristócratas que eran más unos “intermediarios fiscales” al estilo japonés que una nobleza terrateniente al estilo europeo. Los aristócratas gozaban del privilegio de recaudar impuestos sobre la producción agraria en una región determinada, pero en principio no contaban con derechos patrimoniales hereditarios, e incluso podían ser movidos de región a región. Existía una tensión continua entre la aristocracia y el poder central: los aristócratas luchaban por ver reconocidos derechos hereditarios (y convertirse en zamindares), mientras que el poder central luchaba por evitar que los 36 aristócratas fueran más que simples intermediarios fiscales (jagirdares). Ocurriera lo que ocurriera con esta tensión, los aristócratas (ya fueran de un tipo o de otro) apenas estaban implicados en el proceso productivo: actuaban como intermediarios fiscales entre el emperador y las aldeas en que se organizaba la producción agraria. Ahí, al nivel de las aldeas, encontramos el segundo nivel del marco institucional de la India mogola. La organización social de las aldeas se basaba en el sistema hindú de castas, que los mogoles no alteraron. La preocupación de los mogoles era establecer mecanismos para absorber excedente económico, no interferir en la organización social que producía tal excedente. Así, la vida rural siguió basada en las tradiciones hindúes y el complejísimo sistema de castas, que originalmente distinguía apenas cinco grupos sociales (sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores e intocables o parias) pero que, en realidad, contaba con aproximadamente doscientas castas subdivididas a su vez en unas diez subcastas cada una. Las castas fijaban a la población en estratos sociales hereditarios, por lo que básicamente congelaban la estructura social rural a lo largo del tiempo e institucionalizaban la desigualdad. (También actuaban, por cierto, como un factor de docilidad y control social, en parte porque garantizaban a la mayor parte de castas alguien a quien mirar por encima del hombro.) Los campesinos indios disfrutaban así de niveles de vida inferiores a los de los campesinos europeos occidentales: así lo sugieren datos sobre estado nutritivo, salud, condiciones de las viviendas… Junto a esta cadena de transferencia de excedente que conectaba a los campesinos más humildes con la corte imperial a través de numerosos segmentos de castas rurales y aristócratas, la economía mogola también contaba, como las otras economías de la Eurasia preindustrial, con un modesto sector no agrario, centrado en las ciudades y cuyo funcionamiento estaba más vinculado a los mercados. En este sector no agrario se movían artesanos, prestamistas y comerciantes (algo parecido a la burguesía mercantil europea). Los artesanos producían mercancías de lujo (por ejemplo, productos de seda), cuya comercialización era llevada a cabo por mercaderes con bastante proyección exportadora. En torno a estas actividades, una red financiera relativamente densa movía capitales a lo largo y ancho del subcontinente. Pese 37 a su visibilidad, estos sectores nunca llegaron a alcanzar una gran importancia dentro de la estructura económica india, del mismo modo que estos grupos sociales nunca llegaron a alcanzar un grado de influencia política comparable al que por aquel entonces comenzaban a alcanzar sus homólogos europeos occidentales. En otras palabras, estos sectores económicos no impulsaron nada parecido a una industrialización y estos grupos sociales no impulsaron nada parecido a una revolución liberal que formara una sociedad de mercado. La cadena de transferencia de excedentes agrarios en sentido ascendente era, por lo tanto, la espina dorsal de la economía mogola. Su corolario era que la desigualdad en la distribución de la renta era un rasgo estructural. Esto explica en parte la pobreza generalizada de la población india en este periodo, pero debemos apreciar que, incluso aunque el ingreso nacional indio hubiera estado repartido de manera perfectamente equitativa, habríamos estado de todos modos ante una economía en la que la población disfrutaría de ingresos muy bajos, quizá sólo ligeramente por encima de la línea de pobreza de un dólar diario. En otras palabras, la pobreza era en parte consecuencia de las transferencias ascendentes de excedente agrario, pero en otra parte (incluso mayor) era consecuencia de la escasa magnitud de dicho excedente. El marco institucional mogol no favorecía el crecimiento económico: era más bien un conjunto de reglas que establecían cómo distribuir la renta en una economía básicamente estática. Los obstáculos institucionales al crecimiento provenían de distintas fuentes. El nivel superior del marco institucional obstaculizaba en primer lugar el crecimiento agrario: la aristocracia, al no tener derechos hereditarios y transferibles (o tenerlos siempre expuestos a posibles redefiniciones), tenía pocos incentivos para impulsar la inversión agraria y liderar algo parecido a un capitalismo agrario. Su comportamiento más racional consistía en absorber prácticamente todo el excedente producido en la economía rural, transfiriendo una parte hacia el emperador y su corte y quedándose otra parte para su propio consumo suntuario. Por otro lado, y en segundo lugar, el Imperio mogol no destacó por la provisión de externalidades para el funcionamiento del sector privado. Por ejemplo, no realizó grandes inversiones públicas en infraestructura (por ejemplo, para favorecer el aumento de la superficie agraria irrigada, variable clave en una agricultura orgánica expuesta a severos condicionantes 38 climatológicos), ni tampoco proporcionó gran seguridad jurídica a quienes operaran en la esfera del mercado (cometiendo con frecuencia actos confiscatorios arbitrarios). En consecuencia, el capital mercantil indio tampoco tenía los incentivos y las facilidades para desarrollar un comportamiento particularmente emprendedor o innovador. Este mismo problema de falta de incentivos se contagiaba al ámbito rural. El comportamiento depredador de la aristocracia restaba incentivos para que los campesinos intensificaran su esfuerzo laboral y desarrollaran iniciativas innovadoras que permitieran aumentar el excedente agrario. La rutina era más racional. Este problema era propio de todas las economías preindustriales de Eurasia, pero alcanzó una de sus manifestaciones más extremas (sólo comparable, quizá, al caso del Imperio otomano) en la India mogola. Pero, además, el sistema de castas que organizaba la vida rural generaba problemas económicos. Para empezar, generaba un mercado laboral rígido e ineficiente, en el que la cuna pesaba más que las aptitudes a la hora de colocar a la población en sus respectivas ocupaciones. En parte por ello, el sistema favorecía la adopción de actitudes rituales (más que funcionales) ante el trabajo. El sistema también impedía la movilidad social, lo cual restaba incentivos. La sociedad rural era muy desigual, pero no había mucho que las castas inferiores pudieran hacer para sacarse a sí mismas de la pobreza. Por todo ello, la economía mogola no iba hacia ninguna parte cuando, a lo largo del siglo XVIII, su estructura política y militar comenzó a resquebrajarse. De hecho, la falta de garantías jurídicas experimentada por los empresarios indios durante este tramo final de continua guerra interna animó a muchos de ellos a apoyar financieramente la causa militar que prometía de manera más creíble restaurar la ley y el orden: la causa que la Compañía Británica de las Indias Orientales libraba por hacerse con el control de la provincia de Bengala, que más tarde pasaría a ser parte de la incorporación del conjunto de la India al Imperio británico. ¿Qué habría ocurrido en el hipotético caso de que los británicos no hubieran triunfado militarmente? El largo periodo mogol de estancamiento económico con altos niveles de desigualdad invita a cualquier cosa menos al optimismo. Los británicos no convirtieron a la India en una economía atrasada: los británicos ya se encontraron una economía atrasada cuando tomaron el control político de la misma. 39 El plan de los británicos consistía en convertir a la India en una economía subordinada a los intereses metropolitanos (que es lo que al fin y al cabo se esperaba de cualquier economía colonial). Eso se traducía en movilizar la tierra, la mano de obra y el capital indios para impulsar (junto con el capital británico) las exportaciones de productos para los que la India disfrutara de ventaja comparativa: opio, algodón, azúcar, yute, granos, té. Lo que Gran Bretaña esperaba de estas exportaciones era, en primer lugar, un flujo de beneficios extraordinarios (extraordinarios en el sentido técnico de ser superiores a los que se habrían derivado de un comercio en régimen de competencia perfecta entre países independientes) y, en segundo lugar, un elemento estratégico dentro de sus relaciones económicas con otros países (por ejemplo, con China, cuyo mercado resultó particularmente difícil de conquistar hasta que, de la mano de los empresarios británicos, el opio indio hizo su entrada en él.) El crecimiento de las exportaciones indias no iba a tener lugar de manera espontánea: dadas las características institucionales de la India mogola, eran precisas reformas estructurales que favorecieran la formación de una sociedad de mercado en el subcontinente. Era preciso redefinir los derechos de propiedad mogoles (que se encontraban complejamente superpuestos a otros derechos, como el derecho a recaudar impuestos en un territorio, el derecho a cultivar una superficie o los derechos comunitarios) y convertirlos en derechos de propiedad privados, individuales y plenos. Las reformas británicas buscaron convertir a los antiguos aristócratas mogoles en terratenientes capitalistas, con mayores incentivos para impulsar la inversión e involucrarse en el proceso productivo. Lo que las reformas no consiguieron fue eliminar la cadena de transferencia ascendente de excedentes dentro de la economía rural, ya que, sobre todo después de que el Gran Motín de 1857 mostrara a los británicos que era más fácil sustituir a los mogoles en el nivel superior de la estructura institucional que transformar el nivel inferior, persistieron varios estratos de tenencia entre el cultivador efectivo y el aristócrata reconvertido a terrateniente. Otras reformas británicas encaminadas a favorecer el avance de la sociedad de mercado fueron la tendencia hacia la homologación de los sistemas regionales de pesos y medidas, la unificación monetaria del país, y la reforma de la administración pública y el sistema 40 judicial, con objeto de hacer a la primera más eficiente (y permitir así una disminución de la presión fiscal que aumentara los incentivos privados al cambio económico) y con objeto de que el segundo aumentara las garantías jurídicas de quienes participaran en la economía de mercado. Finalmente, el gobierno colonial también impulsó el funcionamiento de una economía de mercado en la India a través de la construcción o promoción de numerosas líneas férreas y la puesta al día tecnológica en materia de comunicaciones (por ejemplo, el telégrafo). El resultado fue que, efectivamente, las exportaciones indias de productos agrarios crecieron durante las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, una vez que el país completo fue incorporado al Imperio británico y una vez que la revolución de los transportes abrió la puerta a la globalización finisecular. El crecimiento económico de la India se aceleró, con lo que terminaba el estancamiento secular que había caracterizado a la época mogola. El nuevo marco institucional había propiciado una asignación más eficiente de recursos y había impulsado la inserción de la India en la economía global de acuerdo con sus ventajas comparativas (básicamente, su abundancia de tierra y, sobre todo, mano de obra). La transformación de este crecimiento económico en desarrollo humano era, sin embargo, muy difícil, ya que las estructuras sociales coloniales favorecían la persistencia de una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Las exportaciones indias eran el resultado de una cadena de producción que incluía numerosos y heterogéneos eslabones. El eslabón final de la cadena eran las elites empresariales británicas (la Compañía Británica de las Indias Orientales entre 1757 y 1858; empresarios británicos expatriados a partir de esta última fecha) encargadas de la exportación del producto, que explotaban su conocimiento de los mercados internacionales y su acceso privilegiado a la burocracia británica que gestionaba los asuntos públicos de la colonia. Las elites empresariales británicas carecían, sin embargo, de la suficiente fuerza para asumir eslabones previos de la cadena productiva: era una elite de empresarios indios la que conectaba a los empresarios británicos con la economía rural. Los empresarios indios, a su vez, coordinaban el resultado de las actividades agrarias desplegadas en las aldeas a través de sus relaciones con el eslabón anterior de la cadena: las elites rurales que 41 controlaban los entrelazados mercados locales de tierra, capital y trabajo. (En realidad, la línea divisoria entre estos dos grupos sociales podía ser muy tenue.) Finalmente, estas elites eran las que, desde su posición privilegiada, movilizaban el trabajo campesino para producir mercancías agrarias. Dado el poder de mercado con que operaban las elites rurales, los campesinos tenían poca capacidad para absorber una parte importante del valor añadido generado en el conjunto de la cadena productiva. Cada uno de los eslabones posteriores de la cadena (las elites rurales, el empresario urbano coordinador, la elite empresarial británica) estaba en mejor posición para absorber los beneficios derivados de un crecimiento liderado por las exportaciones. Los británicos crearon una sociedad de mercado que, por primera vez en la historia india, podía tender hacia el crecimiento económico, pero hicieron poco por favorecer la igualdad de oportunidades necesaria para que los beneficios de ese crecimiento se filtraran hacia el conjunto de la población. Durante la segunda mitad del siglo XIX, continuaron surgiendo los tradicionales episodios de hambrunas: quizá la mejor ilustración de lo poco que habían cambiado realmente las cosas para la mayor parte de la población. Incluso con una distribución muy desigual, el crecimiento colonial aún podría haber aspirado a impulsar el desarrollo económico del país a través de sus efectos dinamizadores sobre el resto de sectores. Las exportaciones coloniales podrían, en principio, haberse convertido en un polo de crecimiento cuyas ganancias de productividad se transfirieran vía encadenamientos a otros sectores, dando como resultado un tejido económico más diversificado. Es verdad que el estatus colonial de la India implicaba la fuga hacia el exterior de una fracción (quizá una cuarta parte) del excedente generado en el país, como consecuencia de las remesas enviadas a Londres en concepto de “cargas domésticas” (servicio de la deuda, pensiones, gastos administrativos, compras militares realizadas por el gobierno colonial) y de las transferencias de capital realizadas por los expatriados británicos. Aún así, había una parte aún mayor del excedente que se quedaba en la India: ¿por qué no irradiaban las exportaciones coloniales su crecimiento hacia otros sectores? Para empezar, el sector más importante de la economía india, la agricultura doméstica (cuyo tamaño económico era, con mucho, superior al de la agricultura de exportación), continuó viviendo en la inercia de periodos anteriores: las 42 exportaciones coloniales no podían generar efectos de difusión tecnológica (a diferencia de lo que ocurría en Norteamérica u Oceanía, donde existía una mayor similitud entre los productos exportados y los productos de la agricultura interna) y la mala distribución del crecimiento impedía cambios en la estructura de la demanda que pudieran desencadenar cambios paralelos en la asignación de recursos o el nivel técnico de la agricultura interna. Por otro lado, el crecimiento impulsado por las exportaciones agrarias tampoco fue capaz de impulsar el desarrollo de la industria india, ni en su versión tradicional ni en una versión moderna (tipo revolución industrial). La industria tradicional india atravesó grandes dificultades durante la primera etapa de la dominación británica, ya que buena parte de ella se vio incapaz de competir con las importaciones de mercancías británicas producidas con las técnicas mecanizadas de la revolución industrial. En el caso de la principal industria tradicional, la textil, los productos británicos invadieron el mercado indio sobre la base de su menor precio y de los cambios que se habían producido en la demanda como consecuencia de la sustitución de las elites mogolas (cuyo consumo había sostenido buena parte de las artesanías de lujo del país) por elites británicas (que preferían productos británicos). La industria tradicional no desapareció completamente, sino que se reestructuró y tendió a sobrevivir en nichos de mercado en los que persistían patrones de consumo tradicionales y en las que las ventajas de escala de la producción fabril podían ser contrarrestadas por una mayor flexibilidad organizativa. El crecimiento colonial tampoco fue capaz de impulsar el crecimiento de una industria moderna en la India. Es cierto que, durante las décadas previas a la Primera Guerra Mundial se multiplicaron las iniciativas en este sentido. En el entorno de Calcuta, el capital inglés expatriado puso en pie una industria moderna de productos de yute. En el entorno de Bombay, el capital indio abandonó la esfera mercantil y se adentró en la esfera de la producción para poner en pie una industria textil moderna. La empresa siderúrgica TISCO (Tata Iron & Steel Company), también basada en capital indio, abría sus puertas en la primera década del siglo XX para iniciar una andadura que terminaría convirtiéndola en la empresa más importante del país. Sin embargo, estos brotes de crecimiento industrial moderno nunca llegaron a transformar la estructura de la economía india. La pobreza rural bloqueaba la expansión de la 43 demanda de productos industriales, lo cual además dificultaba la reducción de los costes medios por la vía de las economías de escala (una fuente de ventaja competitiva global cada vez más importante desde finales del siglo XIX). Los brotes de crecimiento industrial no llegaron a transmitirse a sectores asociados (vía encadenamientos: por ejemplo, de la industria textil a la industria productora de maquinaria para el sector textil). La India nunca dejó de ser ante todo una economía agraria. La mala distribución de los beneficios del crecimiento colonial y la escasa capacidad de las exportaciones para promover una transformación estructural de la economía india muestran hasta qué punto era complicada la transformación del crecimiento en desarrollo. Una parte de la responsabilidad era de las estructuras sociales heredadas por la economía colonial. Pero otra parte podía leerse como consecuencia de la selectividad con que los británicos acometieron el cambio institucional en su colonia: las reformas clave eran aquellas necesarias para expandir las exportaciones indias (es decir, los beneficios británicos), mientras que aquellas que podrían haber favorecido el desarrollo a largo plazo del país (es decir, de la población india) podían esperar. La definición de derechos de propiedad privados, individuales y plenos no podía esperar; sí podía esperar una reforma de las estructuras sociales rurales, a pesar de que dichas estructuras impedían la filtración de los beneficios del crecimiento hacia la mayor parte de la población. El ferrocarril no podía esperar, pero sí podían hacerlo los languidecientes sectores sanitario y educativo. Lo que estas elecciones políticas muestran es que el desarrollo de la India no era una prioridad para los británicos. Lógicamente, en este contexto no era posible pensar en nada parecido a una política desarrollista que, al estilo del Japón Meiji, integrara en una misma estrategia el proteccionismo comercial, la acumulación de capital humano y la reforma de las estructuras agrarias. Además, el modelo colonial de crecimiento económico, además, se agotó a lo largo del periodo de entreguerras, cuando los límites ambientales e institucionales del crecimiento agrario se presentaron al mismo tiempo que una crisis global que reducía el margen para un crecimiento liderado por las exportaciones (de hecho, las exportaciones se derrumbaron durante este periodo). Episodios coyunturales, pero con un componente estructural, como la gran hambruna de Bengala de 1943 (que provocó en torno a tres millones de 44 muertes), ilustran la crudeza de la situación. En general, el ingreso, la esperanza de vida, el estado nutritivo y el nivel educativo de la población india se encontraban entre los más bajos del mundo en el momento de la independencia. No era una novedad para la población india que sus gobernantes no buscaran el desarrollo. La prioridad de los mogoles había sido absorber el excedente de una economía estática, más que aumentar el tamaño de dicho excedente. Y para ello se habían basado en estructuras sociales locales de tradición hindú cuyo principal objetivo era favorecer la estabilidad social y la docilidad de la población desfavorecida, y no impulsar el desarrollo humano de dicha población. La era británica traía así una nueva versión del mismo problema: el desarrollo no era la prioridad. Ahora bien, hasta la Primera Guerra Mundial, y quizá incluso hasta 1929, el régimen británico al menos fue capaz de generar crecimiento económico, lo cual no garantizaba el desarrollo pero al menos lo hacía potencialmente posible. Esta diferencia entre el régimen británico y el régimen mogol (o la India previa a los mogoles) se desvaneció durante el periodo de entreguerras, cuando el modelo de crecimiento impulsado por los británicos comenzó a agotarse y, tras la crisis de 1929, entró en colapso. Cuando la India alcanzó su independencia en 1947, tenía un ingreso por persona inferior al de 1913. Durante la parte final de su ocupación, los británicos ni siquiera fueron capaces de mantener la tendencia de la India hacia el crecimiento económico. Huelga señalar que, en este contexto, el desarrollo humano no podía avanzar sino de manera lenta y expuesta a retrocesos. El modelo de crecimiento colonial comenzó a agotarse porque la tierra comenzó a volverse escasa, y esta escasez hizo que los otros factores (especialmente, la mano de obra) comenzaran a entrar en rendimientos decrecientes. El crecimiento demográfico de la India ya se había acelerado un tanto durante la primera parte de la dominación británica, pero en el periodo de entreguerras lo hizo aún más. La disponibilidad de tierra cultivable era, sin embargo, mucho menos elástica y, durante la primera mitad del siglo XX, comenzaron a manifestarse límites al modelo de crecimiento basado en la expansión de la superficie cultivada. Dadas las limitaciones ambientales a que se enfrentaba la agricultura india, dicha expansión dependía cada vez más de 45 la inversión en infraestructuras de regadío, lo cual es tanto como decir que cada vez eran necesarias mayores dosis de capital para mantener el ritmo de expansión productiva. El golpe de gracia al modelo de crecimiento colonial fue la crisis global de 1929, que colapsó las exportaciones indias (como las de otros países orientados hacia la exportación agraria). El clima proteccionista del periodo no creaba las mejores condiciones para el acometimiento de inversiones adicionales. El resultado de todo ello fue que, conforme avanzaba el periodo de entreguerras, la economía india se acercaba cada vez más a un escenario maltusiano, en el que el crecimiento demográfico presionaba sobre los recursos naturales y generaba una tendencia decreciente en el rendimiento del capital (los beneficios empresariales) y el rendimiento del trabajo (los salarios). La ausencia de una transformación estructural más profunda durante la segunda mitad del siglo XIX pasaba ahora factura: la ventana de oportunidad para un crecimiento guiado por las exportaciones se cerraba y, en su lugar, no se abría ninguna alternativa clara. La política colonial se transformaba, pero no dejaba de ser una política escasamente preocupada por el desarrollo humano de la población local. Comenzaron a aplicarse políticas proteccionistas, sobre todo ahora que sus efectos iban a dañar menos a Gran Bretaña que a la nueva potencia emergente en el mercado asiático: Japón. Estas políticas, unidas a las compras públicas de productos industriales, incluso dieron lugar a un cierto crecimiento industrial por sustitución de importaciones (una de las pocas sendas de crecimiento industrial accesibles para un país con tales niveles de desigualdad y pobreza). Pero el gobierno colonial no dejaba de ser un gobierno colonial: continuaba enviando sus remesas a Londres incluso en situaciones de crisis de liquidez en la India, y se resistía a devaluar la rupia tras la crisis de 1929 (a diferencia de lo que habría hecho cualquier gobierno independiente). Y continuaba gastando mucho más dinero en administración, ley y orden que en agricultura, sanidad o educación. El periodo de entreguerras ofreció así un escenario propicio para el ascenso de un movimiento nacionalista indio que culpaba a la dominación británica del atraso del país y planteaba la independencia como condición necesaria para el desarrollo. Era más fácil echar la culpa a los británicos, sin más, que a la simbiosis desarrollada entre los británicos y las estratificadas 46 cadenas de transferencia del excedente que venían caracterizando a la economía india desde mucho tiempo atrás. PARA SABER MÁS… Bulmer-Thomas, V. (2003): La historia económica de América Latina desde la Independencia. México, Fondo de Cultura Económica. Maddison, A. (1974): Estructura de clases y desarrollo económico en la India y Pakistán. México, Fondo de Cultura Económica. 47 Clase 3 LOS ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO La economía del desarrollo no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento económico enfocado a los problemas de los países atrasados fue una criatura del nuevo orden internacional creado tras la conferencia de Bretton Woods, marcado por la creación de nuevas instituciones de cooperación económica, el desarrollo de procesos de descolonización, y la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, por otro lado, la economía del desarrollo y su posterior evolución se vieron inevitablemente influidas por la historia previa del pensamiento económico y, en particular, por el legado de los economistas que previamente habían reflexionado sobre la cuestión del crecimiento económico. Aunque esta reflexión estuvo más imbuida del contexto propio de los países ricos que del de los países pobres, constituye los antecedentes de lo que a partir de 1945 sería la economía del desarrollo. Lo mismo cabe decir de los comentarios que ocasionalmente algunos de estos grandes economistas realizaron acerca de la cuestión colonial. En este capítulo estudiaremos los antecedentes de la economía del desarrollo a través de tres apartados. El primero está dedicado a la primera escuela moderna de economía: la economía política clásica, que se abrió a finales del siglo XVIII con Adam Smith y se cerró a finales del XIX con Karl Marx. Hacia finales del siglo XIX, la posición dominante que esta primera escuela había ocupado durante aproximadamente un siglo fue cuestionada por los enfoques marginalistas que culminaron en la economía neoclásica, cuyo exponente más distinguido fue probablemente Alfred Marshall. La economía neoclásica, a la que dedicamos el segundo apartado, definiría la corriente principal del pensamiento económico hasta 1945 y más allá, pero durante la 48 primera mitad del siglo XX suscitó respuestas heterodoxas como las de John Maynard Keynes y Joseph Schumpeter, a las que dedicaremos el tercer y último apartado. A lo largo de todo el capítulo, nos ceñiremos a aquellos aspectos ligados a la problemática del desarrollo y reduciremos al mínimo las referencias al resto de cuestiones tratadas por los diferentes autores. LA ECONOMÍA POLÍTICA CLÁSICA Los economistas clásicos tenían entre como principal preocupación el análisis de las causas del cambio económico a lo largo del tiempo. Escribiendo su famosa Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en 1776, el escocés Adam Smith se preguntaba cosas como: ¿por qué es Holanda la nación europea más avanzada desde el punto de vista económico?, o ¿por qué se encuentra China por detrás de las economías europeas? En general, ¿qué es lo que hace que las economías progresen más o menos a lo largo del tiempo? La respuesta de Smith es que la clave del progreso es la división del trabajo. En su célebre ejemplo de la fábrica de alfileres, la producción por trabajador es mayor si los trabajadores se dividen las tareas y dedican toda su jornada laboral a una sola de estas tareas que si cada uno de los trabajadores se comporta como un artesano que asume todas las fases del proceso productivo. Al final del día, la fábrica rinde más si los trabajadores se especializan en una sola fase: la especialización los vuelve más productivos, e incluso más proclives a imaginar cambios técnicos que les ahorren trabajo. Lo que es válido para una fábrica de alfileres, también lo es, asegura Smith, para las economías nacionales. A nivel de una economía nacional, la división del trabajo es la base del progreso. En las regiones pobres, como las Tierras Altas de su Escocia natal, la población es pluriactiva y se dedica a diversas tareas: agricultura, ganadería, pequeñas manufacturas domésticas, acarreo de bienes… Mientras que, en regiones más prósperas de la campiña británica, la población está especializada en una sola tarea. ¿Cómo conseguir pasar de una situación a otra? ¿Qué circunstancias favorecen el avance de la división del trabajo en una determinada sociedad? Smith argumenta que es fundamental el tamaño del mercado: cuando la 49 demanda de un determinado producto es grande, se dan las condiciones para que un grupo de personas pueda especializarse exclusivamente en la producción del mismo. Por el contrario, si la demanda de un producto es pequeña e irregular, no será razonable para las personas dedicarse solamente a dicha producción. El tamaño del mercado dependería en parte de factores geográficos: en las remotas Tierras Altas, el tamaño del mercado sería demasiado pequeño para fomentar la especialización y el avance de la división del trabajo. Pero no sólo: en lo que se convertiría en el argumento principal de su obra, Smith centra su atención en los factores institucionales que impiden la consecución de un mayor tamaño de mercado. Esto le lleva a elaborar una crítica de los “antiguos regímenes” europeos, sociedades estamentales caracterizadas por la existencia de numerosísimas restricciones al funcionamiento libre de los mercados: bandas de precios para los principales productos agrarios, imposibilidad de realizar transacciones sobre amplísimas superficies agrarias (amortizadas, vinculadas, comunales), regulaciones gremiales, intervención estatal en el comercio exterior… Para Smith, que aquí sintetiza a los ilustrados del siglo XVIII, todo esto son trabas al desarrollo libre de los mercados y, por tanto, trabas al progreso de la división del trabajo, la especialización y la productividad. Smith, de hecho, propone que las naciones más progresivas desde el punto de vista económico, como Holanda, lo son porque son las que más se han alejado de este antiguo régimen. Ello contrasta con el estancamiento de países como España, que, pese a disponer de amplias reservas de metales preciosos extraídos de su Imperio americano, es una economía pobre, atenazada por las numerosas restricciones que sus gobernantes establecen sobre el funcionamiento de los mercados. (Otro de los ataques de Smith es contra el mercantilismo practicado por los gobiernos europeos en este periodo desde la creencia de que la naturaleza de la riqueza de las naciones radica en los metales preciosos.) Más generalmente, si Europa es una región más progresiva que China, ello se debe en no poca medida a que varios países europeos han ido acercándose a una sociedad de mercado, mientras que el Imperio chino continúa sumido en un marco institucional lleno de trabas al desarrollo de los mercados. Si el desarrollo depende del tamaño del mercado (mercado que, como guiado por una mano invisible, hace que la búsqueda del interés personal 50 desemboque en un óptimo social), los gobernantes deberían según Smith liberalizar las economías y, como extensión natural de ello, liberalizar las relaciones comerciales con el exterior. Una política de libre comercio serviría para ensanchar el tamaño del mercado y, por esa vía, impulsar la división del trabajo y la especialización. El apoyo de los economistas clásicos al libre comercio fue reforzado por las aportaciones de la obra de David Ricardo a comienzos del siglo XIX. Ricardo quiso demostrar que las oportunidades de comercio internacional son omnipresentes y siempre benefician a los dos países implicados. Cada país tiene sus propias estructuras de coste, producto de su geografía, su marco institucional, su inercia histórica… Unos países producen algunos bienes de manera cara y otros de manera barata, por lo que tienen mucho que ganar si se especializan en la producción de los bienes que producen de manera barata y abandonan la producción de los bienes que producen de manera cara: si se especializan en los bienes en que son competitivos (y los exportan) y se abastecen del resto de bienes a través de importaciones. Si Portugal produce vino en condiciones más competitivas que Inglaterra, e Inglaterra produce prendas de vestir en condiciones más competitivas que Portugal, ¿no están mucho mejor ambos países si se especializan y comercian entre sí que en el escenario alternativo de intentar producir ambos bienes a la vez? El salto técnico decisivo que Ricardo dio fue mostrar que las ventajas del comercio internacional no se limitaban a este tipo de situaciones en las que un país produce un bien de manera más competitiva y el otro país hace lo propio con el otro bien, sino que también existirían ventajas incluso aunque uno de los dos países produjera de manera más competitiva ambos bienes. Incluso en este caso, en el que uno de los dos países tiene una ventaja absoluta para ambas producciones, se dará la circunstancia de que dicha ventaja sea más clara en una que en otra: se trata de la ventaja comparativa. El país que produce con ventaja ambas producciones aún tiene incentivos para especializarse en una de ellas, aquella para la que dispone de ventaja comparativa, aquella en la que su ventaja es mayor, dejando la producción de aquella en la que su ventaja es menor para el otro país. La asignación de los recursos a nivel internacional es más eficiente en este segundo caso: este 51 mundo de dos países tiene más de todo si cada país vuelca sus recursos a la producción de aquello para lo que disfruta de ventaja comparativa. Ninguno de los posteriores economistas clásicos (o, si eso es a lo que vamos, ninguno de los economistas neoclásicos posteriores) puso en duda que el libre mercado, y por extensión el libre comercio, eran la base del progreso económico a lo largo del tiempo. Libraron así una batalla contra los partidarios de las economías no de mercado propias del antiguo régimen y contra los partidarios del mercantilismo, empeñados en vincular el progreso económico a la obtención de un saldo positivo en la balanza comercial (importaciones inferiores a exportaciones) y la consiguiente acumulación de metales preciosos. El optimismo de los clásicos tenía, sin embargo, un horizonte limitado, ya que ninguno de ellos esperaba que el progreso económico pudiera sostenerse a lo largo del tiempo de manera indefinida. Smith no fue muy explícito al respecto, pero la profundización de la división del trabajo no es algo que pueda continuar indefinidamente a lo largo del tiempo: por retomar su propio ejemplo, llega un momento en el que todos los trabajadores de la fábrica de alfileres están ya especializados y no es posible progresar ya más por esa vía. La posterior generación de economistas clásicos, por su parte, fue explícita al respecto de los límites del crecimiento. Para Ricardo, la economía no podía crecer indefinidamente porque su sector agrario, del que dependía la alimentación de la población, estaba expuesto a rendimientos decrecientes: la sociedad no podía expandir indefinidamente la cantidad de tierra en cultivo, por lo que terminaba cultivando superficies marginales de baja calidad y ello, a través de una cadena de efectos, terminaba bloqueando la expansión económica del resto de sectores. Otro importante economista clásico de esta segunda generación, Robert Malthus, también aseguró que la economía no podía crecer indefinidamente porque el crecimiento de la población siempre tendía a sobrepasar la capacidad del sector agrario para producir alimentos. Finalmente, otro de los grandes clásicos, perteneciente ya a una generación posterior, John Stuart Mill también se mostró convencido de que los procesos de crecimiento económico de los países desarrollados desembocaban en la consecución de un “estado estacionario” en el que el aumento de la producción dejaba de ser un asunto crucial. 52 El caso del último de los economistas clásicos, Karl Marx, podría parecer diferente. Con más perspectiva temporal que Smith, Ricardo o Malthus, Marx apreció que durante el siglo previo había tenido lugar una auténtica revolución industrial en los países desarrollados. De la mano de un nuevo “modo de producción”, el capitalismo, la innovación tecnológica se había acelerado en todos los campos, conduciendo a un crecimiento económico superior al de periodos previos. La mayor parte de clásicos razonaban en torno a un modelo de economía preindustrial que estaba desvaneciéndose justo mientras ellos publicaban sus obras. Marx, en cambio, se centraba en una economía capitalista a la que, debido a la competencia entre empresas que operaban en mercados libres, reconocía mucha mayor capacidad para impulsar el progreso. El Manifiesto comunista no le escatima sus méritos al capitalismo como fuerza histórica capaz de impulsar el progreso más allá de lo que habían sido capaces sistemas previos. Sin embargo, aunque fuera por motivos diferentes a los de los clásicos, Marx tampoco concebía un progreso ilimitado sobre estas bases. La competencia entre empresas se intensificaría tanto que llegaría a deprimir sus tasas de beneficio, contrayendo la realización de nuevas inversiones. Una respuesta de las empresas podían ser explotar más intensamente a sus trabajadores, pero esta solución también estaba sujeta a límites (la jornada laboral no podía aumentar indefinidamente, como tampoco podían descender indefinidamente los salarios) y, además, podía generar una crisis de sobreproducción (al no existir suficiente demanda para la compra de los nuevos productos industriales). Lo que para los clásicos era un “estado estacionario” al final del camino, para Marx era la crisis del sistema capitalista, que conduciría a una transición hacia el socialismo. En la medida en que Marx no escribió nada sobre los aspectos económicos de esta transición y se centró en el análisis del capitalismo, el horizonte que concede al progreso económico es tan limitado como el que previamente le habían concedido los otros clásicos. ¿Qué opinaban los clásicos acerca del mundo pobre? La mayor parte de su trabajo estuvo imbuido del contexto propio de los países europeos más avanzados, por lo que no realizaron reflexiones sistemáticas sobre el tema. Contamos con sus opiniones sobre las colonias, un asunto político de primer orden en la Gran Bretaña de la época, así como con algunas referencias 53 sueltas a los países no europeos. Ninguno de los clásicos pensó que el estado estacionario (o la crisis capitalista, en el caso de Marx) fuera un problema inminente para el mundo pobre. Se trataba más bien de economías atrasadas en las que las fuerzas del progreso económico aún podían recorrer un gran trecho. El paso a un marco institucional más favorable al mercado, es decir, la sustitución de los regímenes imperiales o tribales por economías de mercado, podría poner en marcha un proceso de crecimiento económico similar al que ya había tenido lugar en los países europeos. Dado el nivel de atraso, el fantasma de los rendimientos decrecientes de la tierra agraria tardaría mucho en aparecer. Del mismo modo, la posibilidad de que las ganancias de la especialización y la división del trabajo se agotaran era aún remota. Este punto de vista nos permite comprender mejor por qué los clásicos fueron en general optimistas acerca de lo que el colonialismo europeo podía aportar a las sociedades colonizadas. Ni las sociedades imperiales asiáticas ni las sociedades tribales africanas estaban experimentando una transformación política y social comparable a la que había venido teniendo lugar durante los siglos previos a la revolución industrial y la revolución francesa en Europa. Su inercia propia no era hacia la sociedad de mercado, sino hacia la consolidación de las estructuras de poder tradicionales. Los clásicos atribuían al colonialismo el mérito económico de romper esta inercia, introduciendo la sociedad de mercado en territorios que no habrían llegado a dotarse de este factor de progreso sus propios medios. El colonialismo permitía a economías atrasadas beneficiarse del contacto con economías avanzadas: la economía de la colonia podía verse dinamizada por las demandas realizadas desde la metrópoli, así como también absorber las innovaciones tecnológicas generadas en esta. El propio Marx, por ejemplo, afirmó que la introducción del ferrocarril en la India por parte de los británicos estaba llamada a impulsar la economía india y, en el medio plazo, a poner en marcha un proceso de industrialización semejante al que previamente había tenido lugar en Gran Bretaña. La principal crítica de los clásicos al colonialismo tenía que ver con la forma en que con frecuencia se organizaba. Smith, por ejemplo, es entusiasta acerca de los beneficios que el impulso al comercio puede tener sobre las colonias, pero considera que muchos de estos beneficios se pierden cuando las metrópolis imponen regulaciones encaminadas a asegurar a sus empresas 54 una posición de monopolio comercial. Los beneficios del comercio con la metrópoli serían mayores si las colonias pudieran comerciar libremente también con terceros países. Pero, en términos generales, los clásicos vieron en el colonialismo al caballo de Troya de la sociedad de mercado fuera de Occidente y, al considerar dicha sociedad de mercado superior a sus alternativas de antiguo régimen (como la propia historia europea demostraba), entendieron que el colonialismo impulsaba el progreso económico no sólo de la metrópoli sino también, y sobre todo, de la propia colonia. Tanto era así que a los clásicos les preocupaba que quizá el colonialismo no aportara después de todo tantos beneficios para la metrópoli: permitía a acceder a nuevos mercados, colocando exportaciones en las colonias y abaratando el abastecimiento de alimentos y materias primas importados desde estas (es decir, los beneficios que genéricamente se atribuían a cualquier otra relación comercial con el extranjero), pero también tenía grandes costes de conquista territorial, mantenimiento del orden público y, en general, mantenimiento de una administración colonial. Tan sólo Marx, al final de su vida y con una perspectiva histórica de la que forzosamente habían carecido los economistas clásicos anteriores, comenzó a sospechar que el colonialismo, pese a lo que consideraba una positiva función como destructor de las sociedades tradicionales, quizá no fuera tan efectivo como constructor de una nueva y más próspera economía. Comenzó a ver con mejores ojos los movimientos independentistas en las colonias, así como la imposición de aranceles para proteger a su industria naciente (opciones que previamente había criticado). Pero nunca llegó a sistematizar estas nuevas ideas: su mente estaba centrada en completar el estudio del capitalismo occidental con nuevos volúmenes de El capital que, por otro lado, nunca llegaron a ver la luz. EL GIRO HACIA EL MARGINALISMO Hacia finales del siglo XIX se produjo un giro decisivo en la evolución del pensamiento económico: la economía política clásica fue destronada por la 55 emergente corriente marginalista, que con el tiempo se convertiría en la escuela neoclásica. A pesar de que esta última denominación sugiere continuidad con respecto a los clásicos, había una diferencia sustancial, radical. Los clásicos habían confiado en una teoría laboral del valor según la cual el valor de las mercancías dependía de la cantidad de trabajo incorporado a los mismos; es decir, el valor de las mercancías dependía de factores objetivos. Para los marginalistas, en cambio, el valor de las mercancías dependía de factores subjetivos. William Stanley Jevons y Carl Menger realizaron aportaciones fundamentales en esta línea. Cada consumidor tiene unas determinadas preferencias, que hacen que valore en mayor o menor medida cada bien. Sobre esa base, puede valorar hasta qué punto está dispuesto a disminuir su consumo de un bien para aumentar su consumo de otro. En el equilibrio, cada persona maximizará su utilidad consumiendo aquella combinación de cantidades de cada bien que le reporten una misma utilidad marginal. Esto es, en el equilibrio, un aumento de una unidad en el consumo de un bien (lo que llamaríamos un aumento marginal), al implicar un descenso en el consumo de otros bienes, no mejoraría la utilidad total del consumidor. Esta teoría subjetivista del valor inauguró una nueva forma de pensar lo económico y sirvió de base para la modificación de las principales teorías. La teoría de la producción fue reconstruida de acuerdo con el mismo plan. En su búsqueda del mayor beneficio posible, el empresario produce aquella cantidad de unidades para la cual el ingreso marginal que obtiene es igual al coste marginal en que incurre. (Si el ingreso marginal fuera mayor que el coste marginal, sería posible entonces aumentar la producción con beneficio; si el ingreso marginal fuera menor que el coste marginal, entonces lo razonable sería producir menos.) También debería combinar los factores de producción de tal modo que se igualaran las productividades marginales de los mismos, llegando así a un punto de equilibrio preferible a cualquier otro en el que las productividades marginales de los factores no se igualaran. Paralelamente, la cuestión de la distribución de la renta entre grupos sociales quedó elegantemente planteada como un caso particular de este planteamiento, ya que podía demostrarse que, en una situación de libre mercado, el salario de los trabajadores sería igual a su productividad media. Correspondió a Leon Walras el mérito de sistematizar esta nueva mirada a la economía a través de modelos 56 de equilibrio general en los cuales un sistema de ecuaciones describía los puntos de equilibrio de cada uno de los mercados existentes, así como las interrelaciones entre estos. Y correspondió a Alfred Marshall, probablemente el más importante economista neoclásico, la tarea de compendiar y sistematizar las nuevas teorías. La importancia de la economía neoclásica para el desarrollo del pensamiento económico fue muy grande. Al adoptar una perspectiva individualista y subjetivista, la revolución marginalista no sólo abandonó la dudosa idea de que el valor de los productos dependía de factores objetivos (idea cuya sostenibilidad había venido apoyándose cada vez más en reconceptualizaciones un tanto laberínticas), sino que terminó abriendo la puerta a lo que terminaría convirtiéndose en el distintivo de la economía dentro de las ciencias sociales: la formalización matemática. Las ecuaciones se convirtieron en elemento habitual del razonamiento económico. Una vez que este había centrado su análisis en individuos que realizaban cálculos racionales, las ecuaciones servían para expresar dicho comportamiento robótico con mayor precisión que el lenguaje común. De este modo, muchas de las intuiciones de los clásicos pudieron ser formalizadas dentro de un marco más amplio y elegante. Sin embargo, el pensamiento económico pagó un alto precio por este giro hacia el marginalismo, el individualismo y la formalización matemática. El individualismo metodológico presuponía que los fenómenos económicos podían explicarse como resultado de la yuxtaposición de innumerables decisiones individuales tomadas de acuerdo con el criterio de racionalidad. Pero, para empezar, la investigación psicológica pronto comenzó a cuestionar el retrato robótico que la economía neoclásica hacía del individuo. (¿Realmente somos siempre optimizadores, o más bien tendemos a buscar un cierto nivel, no necesariamente máximo, de satisfacción en los distintos ámbitos de la vida?) Y, sobre todo, ¿dónde quedaban aquellos rasgos de la sociedad que trascienden al individuo, como la cultura o las instituciones? Comoquiera que, además, estos rasgos se prestaban menos a la formalización matemática, fueron desapareciendo del análisis. La political economy de los clásicos fue convirtiéndose en una economics más especializada y con un objeto de investigación más restringido. Si para Adam Smith, el objeto de la economía 57 había sido investigar la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, para neoclásicos como Lionel Robbins el objeto había pasado a ser el estudio de la conducta humana “como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos”. Se trataba mucho más que de un simple cambio de perspectiva. El enfoque marginalista se vincula en estas primeras décadas a una visión estática de la economía: el modo en que el cálculo económico racional conduce a equilibrios entre oferta y demanda en un determinado momento del tiempo. Por ello, apenas presta atención a los desequilibrios que impulsan las grandes transformaciones económicas a lo largo del tiempo. El progreso, que tan importante había sido en el pensamiento de los clásicos, dejó de estar en el centro del pensamiento económico. Es cierto, sin embargo, que, de manera a menudo implícita, los neoclásicos sí tenían una cierta teoría del crecimiento: si se dejaba funcionar libremente a los mercados (y el Estado no intervenía en la economía), el resultado sería una asignación óptima de los factores productivos y ello conduciría a un crecimiento económico gradual, equilibrado y armónico (ya que todos los grupos sociales se verían beneficiados). Se trataba de una puesta al día de la idea de la mano invisible de Smith, pero con una importante diferencia con respecto a las teorías clásicas: viviendo como vivían en economías cada vez más industrializadas, en las que los límites al crecimiento intuidos largo tiempo atrás por autores como Smith, Ricardo o Malthus parecían propios de otra época, los neoclásicos vislumbraban una tranquila senda de crecimiento paulatino sin límites. Marshall, en particular, afirmó que “no parece existir razón alguna para pensar que nos encontramos próximos al estado estacionario”. No hay en estas primeras generaciones de neoclásicos un análisis de los problemas del mundo pobre. Sus teorías tienen la pretensión de ser universales y, por ello, independientes del contexto social en que se desarrolle la actividad económica. Ni siquiera podemos, a pesar de lo comentado en el párrafo anterior, hablar de una teoría marginalista o neoclásica del crecimiento económico antes de la Segunda Guerra Mundial. (Ya en la década de 1950, generaciones posteriores de economistas sí construirán sobre estas bases una auténtica teoría neoclásica del crecimiento.) Durante este periodo posterior al 58 reinado de la economía clásica, las principales aportaciones a la cuestión del cambio económico a lo largo del tiempo se realizaron desde la heterodoxia. GRANDES ECONOMISTAS HETERODOXOS Y… ¿“PUEBLERINOS”? Entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, el dominio del pensamiento neoclásico fue desafiado por algunos grandes heterodoxos. En Estados Unidos, Thorstein Veblen fue el precursor de la escuela institucionalista, que rechazaba el individualismo metodológico y abogaba por un estudio del cambio a lo largo del tiempo en las formas de organización económica y social. En Alemania, Max Weber y Werner Sombart recogieron el testigo de la llamada escuela histórica (que ya durante el periodo previo se había opuesto a lo que consideraba verdades falsamente universales de la economía política clásica) y estudiaron el contexto social en que se desarrollaba la actividad económica. Ninguna de estas dos corrientes, sin embargo, llegó a realizar contribuciones importantes en el campo del análisis económico del mundo pobre, siquiera a modo de antecedente de lo que luego serían la economía del desarrollo o la economía del crecimiento. En cambio, los dos grandes economistas heterodoxos del periodo sí se interesaron por la cuestión del crecimiento económico. Tanto el austriaco Joseph Schumpeter como el británico John Maynard Keynes reconocían la utilidad del pensamiento marginalista, con sus individuos realizando cálculos racionales que conducían al equilibrio del sistema. Schumpeter pensaba que, en efecto, había periodos de la vida económica durante los cuales los agentes económicos se adaptaban rutinariamente a unas circunstancias estables y que el marginalismo proporcionaba un buen análisis del funcionamiento de esa economía en “corriente circular”. Y Keynes pensaba que había momentos en que la economía estaba empleando plenamente todos los recursos del país (incluyendo su mano de obra; en otras palabras, no habría desempleo) y que, en tales circunstancias, las herramientas de la economía neoclásica eran apropiadas. Sin embargo, tanto Schumpeter como Keynes dudaban que estos periodos y situaciones en que la economía neoclásica era aplicable fueran los 59 más frecuentes o los más importantes. Para Schumpeter, el progreso económico no venía impulsado por el rutinario transcurrir de la corriente circular, sino por la innovación: la puesta en práctica de nuevas formas de hacer las cosas por parte de los empresarios, ya se tratara de la introducción de una nueva tecnología, la conquista de un nuevo mercado, una novedosa forma de organizar la producción… Más que interesarse, como los neoclásicos, por la optimización individual bajo circunstancias estables, a Schumpeter le interesaba el modo en que dichas circunstancias cambiaban a lo largo del tiempo. Schumpeter llegó así a la conclusión de que la innovación era la base del crecimiento económico y que las grandes fases del mismo (sus grandes ciclos de negocios) tenían mucho que ver con la introducción de “racimos” de innovaciones y su posterior explotación y agotamiento. En otras palabras, la clave del crecimiento no era el equilibrio, sino el desequilibrio. Keynes, por su parte, tomó la experiencia de la Gran Depresión iniciada en 1929 como un recordatorio de que con frecuencia las economías no emplean plenamente sus recursos y, por ejemplo, operan con altas tasas de desempleo. Esto invalidaba los supuestos de la economía neoclásica, en la que los mercados siempre terminan equilibrándose. También hacía ineficaces sus recomendaciones de política económica, que insistían en la necesidad de dejar que los mercados funcionaran libremente y evitar la intervención del Estado. Para Keynes, estas recomendaciones tenían sentido en una economía con pleno empleo, pero no en una con desempleo y que por ello corría el peligro de verse arrastrada a una espiral de crisis. El Estado debía intervenir con políticas que hicieran crecer la demanda agregada, como el fomento de las obras públicas o la redistribución de la renta desde las clases altas (con una considerable propensión al ahorro) hacia las clases populares (con mayor propensión al consumo y, por tanto, con mayor capacidad en el corto plazo para dinamizar una economía en crisis). Incluso el libre comercio, del que en principio Keynes era partidario, podía ponerse en suspenso si un cierto proteccionismo contribuía a que la economía en cuestión evitara los problemas de una demanda insuficiente. Así pues, Schumpeter y Keynes, cada uno a su manera, cuestionaron la ortodoxia neoclásica y reintrodujeron la cuestión del cambio económico a lo largo del tiempo. Ahora bien, lo que no hicieron fue, ellos tampoco, interesarse 60 por la problemática de los países pobres. Tanto Schumpeter como Keynes, como previamente había ocurrido con Marx, situaron sus análisis en el contexto de los países occidentales avanzados. Uno de los pioneros de la economía del desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial, el estadounidense Walt Rostow, escribió más tarde con cierta exageración que Schumpeter era por ello un economista “más bien pueblerino”. En algunos pasajes, Schumpeter da a entender que no estaba demasiado en desacuerdo con las (muy genéricas) ideas de Marx acerca de cómo la fuerza del capitalismo, una vez implantado, impulsaría a las economías pobres. Y en otros se muestra en desacuerdo con los marxistas que, como Lenin, opinaban que el imperialismo era el estadio superior del capitalismo (la traslación de la dinámica y contradicciones del capitalismo a escala mundial). Schumpeter más bien pensaba que el imperialismo era una deplorable supervivencia feudal atribuible al predominio político de una aristocracia militarista y que, como tal, sería gradualmente destruido por el desarrollo del capitalismo. Pero, sea como fuere, Schumpeter dedicó la inmensa mayoría de su trabajo a los países ya desarrollados, sin apenas reflexionar acerca de los países pobres. Algo parecido ocurrió con Keynes. Jamás visitó un país del mundo pobre, ni siquiera la India, pese a que en sus inicios trabajó para la administración colonial y publicó un libro sobre el complicado sistema monetario de la colonia. En algunos de sus escritos parece vislumbrarse un cierto pesimismo acerca de las posibilidades de industrialización de la India, a la que parecía recomendar una profundización de su especialización agraria. Pero, en realidad, Keynes nunca mostró gran preocupación por los problemas de largo plazo. Así como Schumpeter utilizaba un enfoque histórico, Keynes argumentó de manera célebre que “a largo plazo, todos muertos” y pasó a la historia como el economista que, en el contexto de la Gran Depresión, dio sentido teórico a las políticas de reactivación económica a corto plazo. La principal razón por la que Keynes pudo ser importante para el posterior nacimiento de la economía del desarrollo fue el hecho de que, en las palabras del pionero en este campo tras la Segunda Guerra Mundial Albert Hirschman, rompió “el hielo de la monoeconomía”. Al plantear que existían dos teorías económicas diferentes, una clásica o neoclásica para situaciones de pleno empleo y otra keynesiana para situaciones de desempleo, rompió con la 61 idea de una única teoría económica válida en todo tiempo y lugar. De ese modo, preparó el camino para que, tras la Segunda Guerra Mundial, los economistas del desarrollo aspiraran a construir una tercera teoría económica: una adaptada al peculiar contexto de los países pobres, marcado por el subempleo (más que por el desempleo) y por problemas estructurales arrastrados a lo largo del tiempo (más que por crisis coyunturales como la Gran Depresión). PARA SABER MÁS… Bustelo, P. (1998): Teorías contemporáneas del desarrollo económico. Madrid, Síntesis. Roncaglia, A. (2006): La riqueza de las ideas: una historia del pensamiento económico. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 62 Clase 4 LOS INTENTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN POR PARTE DE PAÍSES POBRES, 1950-1980 Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden económico internacional. La conferencia de Bretton Woods estableció las bases de una novedosa coordinación económica entre los principales países del mundo con objeto de evitar que la economía se convirtiera de nuevo (como había venido ocurriendo durante el periodo de entreguerras) en un arma al servicio de la rivalidad geopolítica. En parte por ello, en parte por otra serie de motivos, el mundo vivió a partir de entonces, entre 1950 y 1973 (inicio de la crisis del petróleo), el periodo de más intenso crecimiento económico de toda su historia. Para los países pobres, se trató también de un periodo de grandes cambios. El más llamativo, que afectó a la mayor parte de Asia y África, fue la descolonización. En las colonias, ya la crisis económica posterior a 1929 había hecho que cada vez más personas se replantearan la conveniencia de mantener un vínculo de tal naturaleza con la metrópoli. ¿No estaríamos mejor, se habían preguntado numerosos miembros de las elites (tanto autóctonas como europeas), si tuviéramos un gobierno independiente, capaz de diseñar su propia política económica (y no la que se dicta desde, por ejemplo, Londres)? Tampoco en las metrópolis estaba resultando ya tan evidente el beneficio de mantener las colonias: la promesa de grandes beneficios a través de la exportación agraria no era ya la que había sido antes de la Primera Guerra Mundial, mientras que los costes de administración y mantenimiento del orden no disminuían. ¿Realmente merece la pena?, se había planteado cada vez más la opinión pública de las metrópolis. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, convertido en la potencia hegemónica del mundo, insistió en que el colonialismo era un anacronismo llamado a desaparecer, que 63 los países europeos debían permitir que sus colonias se conviertan en países independientes. Al fin y al cabo, ¿no se acababa de librar una terrible guerra en nombre de la libertad de los pueblos y en contra del autoritarismo? El resultado fue la puesta en marcha de procesos de descolonización. Por todas partes, unas veces de manera pacífica, otras veces después de conflictos bélicos, las colonias se convirtieron en países independientes. Se trataba de países pobres que iniciaban con grandes esperanzas una nueva etapa en su historia. Sus gobernantes tomaron conciencia de las similitudes que existían entre ellos y, de manera optimista, esperaban que dichas similitudes les ayudaran a cooperar entre sí. En un mundo partido en dos por la guerra fría, muchos de estos países se declararon “no alineados” en la importante conferencia de Bandung: además del mundo capitalista liderado por Estados Unidos y el mundo comunista liderado por la Unión Soviética, ahora había también un “tercer mundo”. A él pertenecían tanto las antiguas colonias como las repúblicas latinoamericanas, que, pese a su temprano acceso a la independencia en el siglo XIX, alcanzaban niveles de desarrollo muy inferiores a los de los dos primeros mundos. En este capítulo estudiamos la evolución de las economías pobres entre aproximadamente 1950 y 1980. Es un periodo marcado por un cambio de rumbo: del modelo agroexportador que durante casi un siglo había definido la orientación económica de estos países, a una industrialización impulsada por el Estado. Estudiaremos sucesivamente tres casos fundamentales: América Latina, la India y los países del sudeste asiático. (La incorporación a nuestro análisis de China, con una trayectoria marcada inicialmente por su abandono del capitalismo, tendrá lugar más adelante, cuando consideremos el tiempo presente, el periodo posterior a 1980.) LA INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes latinoamericanos cambiaron de estrategia. La confianza en la globalización, condición necesaria del modelo agroexportador puesto en 64 práctica hasta entonces, no había permitido consolidar procesos de crecimiento económico y, cuando lo había hecho, esto apenas había impulsado mejoras en los niveles de desarrollo humano de la mayor parte de la población. Llegaba el momento de cambiar de rumbo: frente a la confianza en las exportaciones y, por tanto, en la globalización, una mayor confianza en el mercado interior. El fomento de la industrialización en países aún muy agrarios se convirtió en una obsesión; ¿no fue la industrialización, al fin y al cabo, lo que en su día permitió desarrollarse a los países hoy desarrollados? Los gobernantes pusieron entonces en práctica políticas activas de industrialización. El objetivo inicial de estas políticas era conseguir que el país sustituyera las importaciones de productos industriales que hasta ahora venía realizando por producción nacional. Por ello se habla de industrialización por sustitución de importaciones (en adelante, ISI): se trataba de impulsar una industria nacional naciente ocupando los nichos de mercado hasta entonces controlados por la producción extranjera. La ISI se apoyó en tres instrumentos. En primer lugar, proteccionismo comercial: elevados aranceles para proteger a la industria nacional de la competencia ejercida por la industria de los países desarrollados. Segundo, utilización de subvenciones y del sistema fiscal para manipular los precios, de tal modo que se transfirieran recursos desde la agricultura de exportación (un sector denostado que se asociaba con el no menos denostado modelo agroexportador) hacia las empresas industriales. Y, tercero, allí donde la iniciativa privada no fuera suficientemente fuerte para impulsar la industrialización del país, creación de empresas industriales públicas. Detrás de esta reorientación económica se produjo una reorientación política dentro de cada país. Hasta entonces, los Estados latinoamericanos habían sido muy débiles en su capacidad financiera y política, actuando por lo general como órgano de representación de los intereses de los grupos más favorecidos por el desarrollo agroexportador: los terratenientes y los comerciantes de importación y exportación. El proyecto de ISI supuso para los Estados una ocasión para el fortalecimiento, para romper su tradicional alianza con las elites agroexportadoras y trabar una alianza nueva con la burguesía industrial (si es que existía algo así; si no, ¿podía crearse?) y con una parte de la clase media y la clase obrera (que podían ser atraídas al proyecto ISI por sus 65 posibles efectos positivos sobre el nivel de vida del conjunto de la población, en contraste con un modelo agroexportador que hasta entonces había beneficiado principalmente a las clases dominantes tradicionales). Los logros de la nueva estrategia de ISI fueron indiscutibles. Por todas partes el crecimiento económico se aceleró, alcanzando las mayores cotas de la historia de estos países hasta entonces. Muchos de tales países se dotaron de una base industrial de la que hasta entonces carecían. Más allá de las cifras macroeconómicas, también el nivel de vida de la población común tendió a progresar. En algunos países, incluso tendieron a disminuir los niveles de desigualdad entre clases sociales. Si bien de una manera lenta, parecía que la ISI estaba permitiendo a las economías latinoamericanas encontrar su camino hacia el desarrollo. Pero una parte de este éxito era en realidad un espejismo. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970 comenzaron a emerger síntomas que alertaban de que algo iba mal. Por todas partes, la ISI estaba conduciendo a un deterioro de la balanza comercial. La manipulación de los precios estaba desincentivando las exportaciones agrarias. El proteccionismo comercial estaba consolidando un tejido de empresas industriales que, poco o nada amenazadas por la competencia extranjera, eran poco eficientes y poco competitivas: parapetadas tras los muros de la protección, abastecían a su estrecho mercado interno, pero carecían de penetración en los mercados internacionales. Además, a pesar de que en principio la ISI habría tenido que suponer una reducción de las importaciones, la nueva producción de bienes industriales de origen nacional en realidad conducía a un aumento de las importaciones, ya que requería la compra al exterior de maquinaria y tecnología. (Por ejemplo, la fabricación de camisas dentro del país podía sustituir la importación que hasta entonces se venía realizando de camisas, pero obligaba a realizar importaciones de maquinaria textil que hasta entonces no se realizaban.) En consecuencia, las economías pobres se volvían economías que exportaban bastante menos de lo que importaban. Además, segundo síntoma, los gobiernos también estaban gastando más de lo que eran capaces de recaudar: el activo Estado de las políticas ISI tenía déficit y debía endeudarse para poder seguir llevando a cabo sus proyectos de industrialización. 66 Estos dos desequilibrios macroeconómicos (déficit comercial y déficit público) eran la manifestación de problemas profundos. Con su énfasis en la industria, los gobiernos olvidaron a la agricultura, que al fin y al cabo era el sector en el que todavía trabajaba buena parte de la población. Esto generó un peligroso “dualismo”: por un lado, un sector industrial moderno; por el otro, una agricultura tradicional que apenas progresaba. Tal era la diferencia económica entre uno y otro sector que miles y miles de trabajadores rurales emigraron descontroladamente hacia las ciudades con la esperanza de obtener un empleo urbano, si bien muchos de ellos sólo consiguieron terminar formando parte de bolsas de marginalidad urbana cada vez más preocupantes. Los intereses agroexportadores del periodo previo habían creado un dualismo entre la moderna agricultura de exportación y una agricultura doméstica tradicional, pero los nuevos gobernantes de los países, con su énfasis en la industrialización, no percibieron que ellos también, a su manera, estaban contribuyendo al dualismo y la fragmentación de sus economías y sociedades. Además, las graves desigualdades sociales no fueron ni mucho menos eliminadas, lo cual no sólo era un problema social, sino también económico: la pobreza de buena parte de la población le impedía convertirse en consumidora. La demanda interna (clave de un proceso de ISI, es decir, orientado hacia el mercado interior y no hacia los mercados globales) se resintió y las economías crecieron más despacio de lo que habría podido ser el caso si la distribución de la renta no hubiera sido tan desigual. La combinación de una demanda interna débil con un bajo nivel de competitividad internacional fue letal para la ISI: sus problemas eran cada vez más evidentes y, a pesar de sus logros, la estrategia era cada vez más insostenible. Durante la década de 1970, muchos gobiernos pudieron persistir en sus estrategias de ISI sólo porque recurrieron para ello al endeudamiento. Eran años de oferta abundante de crédito como consecuencia de la crisis del petróleo y la consiguiente transferencia de rentas hacia las elites de los países exportadores de petróleo. Casi todos los gobiernos latinoamericanos buscaron desenredar los estrangulamientos de sus ISI a través de la inyección de préstamos gustosamente concedidos por bancos extranjeros. La ISI continuó, pero se trataba del principio del fin. Los gobiernos contrajeron deudas con tipos de interés variables y, por tanto, sensibles a los cambios de política monetaria 67 de los principales países del mundo. Cuando la política monetaria del nuevo presidente estadounidense Ronald Reagan condujera a una elevación de los tipos de interés, los gobiernos latinoamericanos se verían envueltos en una espiral de endeudamiento de la que no podrían salir. Se trata del estrangulamiento definitivo de la ISI: a lo largo de la década de 1980, los gobiernos latinoamericanos, necesitados de renegociar su enorme deuda y mejorar su credibilidad internacional, deberán abandonar la estrategia de ISI y sustituirla por un manejo macroeconómico más ortodoxo, menos intervencionista. INDEPENDENCIA POLÍTICA Y DESARROLLISMO NACIONALISTA EN LA INDIA En cuanto accedió a la independencia en 1947, la India optó por un desarrollismo de corte nacionalista. ¿Podía ser de otro modo? Tres rasgos básicos del periodo colonial habían sido la consolidación de la India como economía agraria (mientras los países occidentales, incluso los menos avanzados, habían vivido una revolución industrial que disparaba sus niveles de bienestar), el carácter no desarrollista (sino más bien administrativo) de la política económica (mientras algunos países inicialmente atrasados, como Japón, habían salido de su atraso con la ayuda de una activa política desarrollista), y la creciente apertura de la economía india a la economía global. Los resultados de desarrollo eran a la altura de 1947 extremadamente pobres, así que un cambio de estrategia parecía justificado. El día antes de la independencia, el que sería primer Primer Ministro del país, Jawaharlal Nehru pronunció un discurso histórico: “El servicio a la India significa servir a los millones de personas que sufren. Significa acabar con la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la desigualdad de oportunidades… Mientras haya lágrimas y sufrimiento, nuestra tarea no habrá terminado” El cambio de estrategia se apoyó en transformaciones vividas a lo largo del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Conforme había ido 68 avanzando el periodo de entreguerras, los empresarios indios que conectaban a la elite exportadora británica con la economía rural habían comenzado a ganar fuerza suficiente para abarcar nuevos eslabones de la cadena productiva. De manera paralela, su influencia sobre el gobierno colonial había ido creciendo. La crisis de 1929, al obligar a la economía india a adoptar una senda más introvertida, había reforzado esta tendencia hacia el fortalecimiento del empresariado indio. La Segunda Guerra Mundial, por su parte, había favorecido el aumento del intervencionismo estatal (en la India como en casi todas partes). A la altura de 1947, por tanto, la idea de una estrategia desarrollista liderada por empresarios y burócratas indios podía surgir con relativa facilidad, casi de manera (paradójicamente) espontánea. Dentro del nuevo modelo de desarrollo, el Estado asumió un papel muy activo en la promoción de la industrialización. Inspirados por el ejemplo de la rápida industrialización lograda por la Unión Soviética en condiciones de autarquía durante la década de 1930, los políticos y burócratas de la nueva India independiente dieron prioridad a la industria pesada, productora de bienes de capital, ya que ésta era la que podía aumentar de manera más rápida la productividad media de la economía. (Más adelante hemos aprendido que hay varios eslabones intermedios que determinan en qué medida el crecimiento de la productividad de un sector se traduce en desarrollo humano, pero en este momento hablar de aumentar rápidamente la productividad era lo mismo que hablar de desarrollo.) El Estado indio promovió la industrialización a través de dos tipos de medidas. En primer lugar, estableció planes de desarrollo quinquenales en el marco de los cuales la inversión pública se canalizó hacia la formación y expansión de empresas públicas en sectores estratégicos (especialmente, los que abastecen de inputs al sector industrial). Un par de datos pueden dar idea del activismo estatal en este campo: entre 1950 y 1975, la India pasó de tener cinco empresas públicas a tener 129; y, a la altura de 1980, 22 de las 25 empresas indias más grandes eran empresas públicas. Aún con todo, la mayor parte de la producción industrial del país continuó en manos del sector privado, y ahí es donde el Estado desarrolló un segundo grupo de medidas: controles para regular el funcionamiento de las empresas privadas. A través de sistemas de licencias para la concesión de importaciones o materias primas, licencias para la creación de empresas (o para la expansión en la 69 capacidad productiva de las ya existentes), a través de controles sobre los precios y sobre las divisas, el Estado indio supervisó estrechamente lo que hacían los empresarios privados. Algún estudioso ha llegado a afirmar que un empresario indio de 1970 era probablemente menos libre que un administrador de empresa pública en las comunistas (pero no muy férreas) Hungría o Yugoslavia. Tras este control estatal había una desconfianza abierta hacia los mercados autorregulados: la sensación de que un control estatal sobre las decisiones microeconómicas de las empresas podía generar efectos macroeconómicos positivos. Al mismo tiempo que ponía el énfasis en la industria y en el Estado (frente al modelo colonial de economía agraria poco intervenida), el nuevo modelo de desarrollo también acabó con el tercero de los rasgos del modelo colonial: la creciente inserción de la India en la economía global. El “pesimismo exportador” de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial se trasladó a la posguerra: si las exportaciones, tan promocionadas durante décadas por los británicos, no habían sido hasta entonces capaces de impulsar el desarrollo y acabar con el atraso de la India, ¿por qué iban a hacerlo ahora? La nueva estrategia económica consistía, como en América Latina, en buscar un proceso de ISI: el proteccionismo comercial (aranceles, restricciones cuantitativas a las importaciones) crearía el marco para la expansión industrial. La opción por un desarrollismo nacionalista se completó con el establecimiento de fuertes restricciones a la entrada de capital extranjero en la economía india. Si, durante décadas, los empresarios extranjeros no habían sido capaces de impulsar el desarrollo de la India, ¿no era este el momento de dar una oportunidad a los empresarios locales? El resultado de esta nueva estrategia fue agridulce. Por un lado, el crecimiento económico de la India se aceleró, lo cual no es poco después del crecimiento negativo que el país había sufrido durante el periodo de entreguerras. La política desarrollista estimuló un aumento sustancial de la inversión, tanto pública (vía planificación quinquenal) como privada (dada la seguridad proporcionada por las restricciones a la competencia implícitas en la red de controles burocráticos). Esto tuvo lugar, además, en un momento en el que la India independiente pasó a ser receptora neta de capital (vía ayuda extranjera), en contraste con el efecto 70 de drenaje (vía remesas gubernamentales o repatriaciones privadas de capital) característico de la economía colonial. Sin embargo, también tuvo lugar en un momento en el que el crecimiento de la economía mundial se aceleró de manera inédita, por lo que el crecimiento de la nueva India independiente no fue suficiente para salvar la brecha que la separaba de los países desarrollados. De hecho, entre 1947 y 1970 esta brecha se hizo aún más profunda. El periodo inmediatamente posterior a la independencia no supuso un punto de inflexión en la trayectoria relativa de la economía india: los primeros gobiernos independientes no fueron capaces de revertir la tendencia a la divergencia que había venido caracterizando a la economía india desde los tiempos coloniales (e incluso antes). Teniendo en cuenta que, a lo largo de estas décadas, hubo una tendencia general hacia la convergencia económica internacional, la sensación generalizada era que la economía india podría haber crecido más deprisa de lo que lo hizo y que, si su crecimiento no se acercó más a su potencial, ello se debió a los defectos de la política económica. La política económica generó ineficiencias en la asignación de recursos que, a diferencia de lo que había ocurrido en el Japón Meiji (o de lo que estaba ocurriendo en los países del sudeste asiático que estudiaremos a continuación), no se vieron compensadas por ganancias en términos dinámicos (innovación tecnológica u organizativa, conquista de nuevos mercados…). La intervención estatal interfirió claramente en la asignación de recursos, tanto a través de las inversiones públicas como a través de los farragosos controles impuestos al funcionamiento de las empresas privadas o los sesgos contrarios a la globalización. Pero, a cambio de esta distorsión, los gobiernos no obtuvieron ganancias dinámicas, sino más bien todo lo contrario: la mala calidad de la burocracia (una diferencia clave con respecto a Japón y el sudeste asiático) condujo a empresas públicas mal gestionadas, a prácticas de corrupción y, sobre todo, al acomodamiento de los comportamientos empresariales. Al no ser incorporados a una estrategia más amplia de desarrollo (otra diferencia fundamental), los controles públicos y el proteccionismo condujeron en realidad a pérdidas dinámicas: empresas ineficientes, operando por debajo de su capacidad, perpetuando la utilización de tecnologías obsoletas y mostrándose incapaces de penetrar en mercados extranjeros. El empresario indio pasó a ser un buscador de rentas: sus 71 beneficios provenían cada vez menos de la libre competencia en los mercados y cada vez más de su influencia política, que determinaba la extensión de sus privilegios y el grado en que sus inversiones estaban protegidas de la competencia. Salieron perdiendo los consumidores, que se encontraron con productos caros y de mala calidad, y salió perdiendo el desarrollo de la economía india, que se quedó relativamente aislada de las fuerzas de convergencia económica puestas en marcha por la globalización de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por si todo esto fuera poco, el crecimiento económico posterior a la independencia, además de ser inferior al potencial, encontró, como el crecimiento económico colonial, grandes dificultades para transformarse en desarrollo humano. La distribución de la renta empeoró. La posición del trabajo se debilitó frente a la del capital: la explosión demográfica vivida por la India tras la Segunda Guerra Mundial aumentó la oferta de trabajo y tendió a deprimir los salarios o, cuando menos, a dificultar su aumento como consecuencia de la acumulación de bolsas de mano de obra excedente. El capital, por el contrario, era más escaso y operaba en un contexto de competencia imperfecta creado y garantizado por la propia política económica, así que los beneficios empresariales eran superiores a los de competencia perfecta. Además, la política económica creó otra fuente de aumento de la desigualdad al promocionar a las empresas grandes (la industria a gran escala, intensiva en capital) en detrimento de las empresas pequeñas (la pequeña industria intensiva en mano de obra). Esto no sólo aumentó las diferencias de ingresos entre los sectores intensivos en capital y los sectores intensivos en mano de obra, sino que también limitó la capacidad de generación de empleo de la economía india. En un contexto de explosión demográfica, que creó el potencial para grandes corrientes migratorias campo-ciudad, la promoción de una industria más intensiva en mano de obra podría haber favorecido la inserción laboral de grupos desfavorecidos. La opción por una industria intensiva en capital, en cambio, favoreció el aumento de la desigualdad. Lo mismo que le ocurrió a la industria ligera le ocurrió al resto de sectores intensivos en mano de obra, entre ellos (y de manera crucial, dado que continuaba siendo el sector más grande de la economía) la agricultura. La estrategia desarrollista no fue capaz de incorporar con éxito el cambio agrario 72 dentro del desarrollo económico. No sólo no fue capaz de liberar al sector de las restricciones al crecimiento que habían venido pesando sobre el mismo desde el periodo de entreguerras (ahora agravadas por la explosión demográfica), sino que tampoco consiguió liberar a la población rural desfavorecida de aquellas estructuras sociales tradicionales (no tocadas por los mogoles, no tocadas por los británicos, no tocadas ahora por el Estado desarrollista independiente) que reproducían su pobreza a lo largo del tiempo. Finalmente, la política económica también contribuyó a aumentar la desigualdad a través del sistema fiscal (abrumadoramente basado en la tributación indirecta) y el gasto público en educación y sanidad (que se canalizaba preferentemente hacia las necesidades de las elites urbanas). Al final, aceleración del crecimiento con aumento de la desigualdad y persistencia de problemas estructurales de larga duración. El gobierno colonial no había puesto en práctica políticas desarrollistas, pero un desarrollismo que no veía la necesidad de fomentar la eficiencia (estática y dinámica) dentro de la industria o aumentar la inversión pública en agricultura y capital humano tampoco podía ser la solución. El simple hecho de acceder a la independencia y fijar objetivos desarrollistas no aseguraba la salida del atraso: hacía falta una estrategia bien diseñada y una burocracia competente para llevarla a la práctica. A mediados de la década de 1960, diversos problemas estructurales amenazaban, como en América Latina, la viabilidad de la estrategia de desarrollo vigente. En un contexto de explosión demográfica, las oportunidades de crecimiento agrario extensivo estaban agotándose, y el crecimiento industrial no tenía ni la velocidad ni la estructura adecuadas para absorber toda la mano de obra excedente. Como en otros casos de industrialización por sustitución de importaciones que no estaban viéndose acompañados de una estrategia paralela de fomento de la competitividad, estaba acumulándose un importante desequilibrio comercial. En la esfera doméstica, el desequilibrio entre empresas grandes y pequeñas, entre agricultura (e industria ligera) e industria pesada, entre áreas urbanas y áreas rurales, entre elites y grupos menos favorecidos, no sólo obstaculizaba la transformación del crecimiento en desarrollo humano, sino que incluso amenazaba la propia continuidad del crecimiento: la escasa demanda de bienes de consumo (derivada de la 73 desigualdad y la extensión de la pobreza), el exceso de capacidad en grandes empresas ineficientes, la ineficiencia del aparato burocrático, el creciente recurso al déficit público para financiar los planes quinquenales… Cuando, en 1965, sobrevino el peor monzón del siglo y la agricultura india sufrió agudamente por la escasez de agua, se desató una crisis definitiva. No sólo cayeron la producción agraria y, con ella, los niveles alimenticios de la población, sino que, con un retardo de algunos meses, la crisis se transmitió al sector industrial. Lenta pero irremisiblemente, llegaba el momento de un viraje liberal en la política económica del país. LA SALIDA DEL ATRASO DEL SUDESTE ASIÁTICO A la altura de 1960, la expresión “Tercer Mundo” ya había hecho fortuna, y todos sus componentes parecían abocados a una misma suerte, no precisamente envidiable. El sociólogo John Lie recuerda así su infancia en la Corea del Sur de aquellos años: A principios de los sesenta, Seúl era para mí la viva imagen del atraso. Mientras que los atascos de tráfico de Tokyo me maravillaban, me sentía horrorizado por los carros de bueyes que avanzaban vacilantes por las polvorientas calles de Seúl. Tokyo parecía indiscutiblemente moderno, con sus altos edificios de estilo internacional, juguetes electrónicos, baños con cisterna, aire acondicionado y frigoríficos. Seúl, por el contrario, parecía muy anticuada, con su arquitectura japonesa del periodo colonial, juguetes de madera, baños sin cisterna ni papel higiénico y como mucho ventiladores eléctricos y bloques de hielo. Tokyo era dinámica, con nuevos edificios creciendo por todas partes y las estanterías de los almacenes rebosantes de nuevos productos; Seúl estaba estancada, atrapada en la tradición. En Tokyo podía atiborrarme de caramelos y bombones vendidos en almacenes relucientes; en Seúl me atragantaba con saltamontes asados que vendían por la calle. Hoy día vemos las cosas de otra manera. Japón ya no es el único país que ha sido capaz de imitar los procesos de desarrollo económico moderno iniciados en Occidente. Hoy ya no hablamos tanto en términos de Tercer Mundo, y no tanto por la desaparición del bloque soviético como por la gran 74 diversidad de trayectorias y experiencias que podemos encontrar dentro del ámbito de los países menos desarrollados. Una de las causas principales de este cambio de perspectiva ha sido el ascenso durante las décadas finales del siglo XX de “nuevos países industriales” en el sudeste asiático: Corea del Sur (el más importante por su tamaño), Taiwán, Hong-Kong y Singapur. ¿Qué encontró John Lie cuando, ya adulto, regresó a su país natal en la década de 1980? He encontrado amas de casa de clase media alta llevando trajes de alta costura y jóvenes ricos que llevan una vida de irritante distinción y disolución. Cafeterías limpias y bien iluminadas han sustituido a los cafés oscuros y sucios; McDonald’s y Pizza Hut a los figones de tallarines y comida barata… Lo que hace esos cambios y contrastes tanto más asombrosos es que han ocurrido en el transcurso de una sola generación. Tomando como referencia algunos animales de la tradición cultural oriental, comenzó a hablarse a finales del siglo XX de los “tigres” o los “dragones” asiáticos, cuya fiereza económica venía ilustrada por las elevadas tasas de crecimiento obtenidas. En la actualidad, también Tailandia, Vietnam o Malasia han sido consideradas por algunos como nuevas economías emergentes. (Si a ello le añadimos el ascenso económico de China, algunos incluso han visto aquí el inicio de un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial desde Occidente hacia Oriente.) Es probable que el éxito de los dragones se debiera a su peculiar forma de combinar la interferencia política en el libre funcionamiento de los mercados con la inserción en una economía global. La industrialización de los dragones asiáticos no fue el resultado de un Estado mínimo que dejara funcionar libremente los mercados. En general, el objetivo del intervencionismo estatal no era suplantar a la empresa privada ni eliminar completamente las señales de mercado o la estructura de incentivos asociada a las economías de mercado, pero tampoco limitarse a proporcionar unos servicios económicos básicos y, a partir de ahí, confiar en la autorregulación de los mercados para alcanzar niveles óptimos de eficiencia asignativa. La intervención consistía en crear distorsiones temporales que, aplicadas sobre la estructura de incentivos propia de la economía de mercado, 75 pudieran potenciar el dinamismo a medio y largo plazo en mayor medida de lo que podrían hacerlo las señales derivadas de los mercados libres. Esto podía implicar sacrificios en la eficiencia asignativa (estática), con las consiguientes pérdidas de bienestar para los consumidores, y también podía implicar, bajo un escenario político autoritario (que era el más común) un sacrificio sistemático de los niveles de bienestar de la población para mayor gloria de los resultados nacionales de industrialización. En el medio y largo plazo, sin embargo, estos inconvenientes contrastan con el éxito de los dragones asiáticos para abandonar el club de los países subdesarrollados sobre la base de una clara mejoría en los niveles de bienestar de su población. La intervención se plasmó en algunos de los principales mercados y estructuras de la economía. En la esfera exterior, el comercio pasó a ser fuertemente regulado y se pusieron en práctica estrategias de ISI: se detectó un núcleo de sectores industriales en los que las importaciones podían ser sustituidas por producción nacional (generalmente, sectores intensivos en mano de obra y que no necesitaban grandes dotaciones de capital humano ni impulso tecnológico endógeno) y tales sectores pasaron a estar fuertemente protegidos. Como saben todos los países que han puesto en práctica esta estrategia, la ISI conoce pronto desequilibrios que tienden a obstruir el cambio, en particular si la nueva producción industrial intensifica (más que suaviza) la presión sobre la balanza comercial (al demandar crecientes importaciones de maquinaria y tecnología no disponibles en el interior). La solución pasa entonces por suavizar las presiones comerciales a través de la promoción de las exportaciones, y en esto pasó a consistir también la política comercial de los dragones asiáticos: un complejo sistema de regulaciones de comercio exterior encaminadas a conceder incentivos (financieros, comerciales, fiscales) a las empresas exportadoras. La coordinación de un proteccionismo selectivo con las distorsiones favorables a los exportadores (tan diferente del proteccionismo a ultranza y las distorsiones contrarias a la exportación características de la política económica latinoamericana durante esos mismos años) dio como resultado la formación de sucesivos ciclos de producto en los que la industria inicialmente protegida no sólo terminaba siendo capaz de soportar la competencia de las importaciones sino que se hacía hueco en los mercados extranjeros (especialmente, Estados Unidos, Japón y Europa 76 occidental). Cada nueva ronda de este proceso involucraba, además, a sectores industriales más complejos desde el punto de vista tecnológico y menos intensivos en mano de obra. Los dragones asiáticos iban así ascendiendo escalones de un modo bastante parecido a como Japón había comenzado a hacerlo ya antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus exportaciones agrarias fueron convirtiéndose en exportaciones industriales ligeras y éstas, con el tiempo, en exportaciones industriales pesadas e intensivas en tecnología. Las similitudes del modelo de los dragones con respecto al modelo japonés van más allá, dado que la política industrial de aquellos también favorecía la formación de grandes conglomerados industriales que actuaban como líderes exportadores. Aunque la inversión directa extranjera fue más importante en la experiencia histórica de algunos de los dragones de lo que lo había sido en el caso de Japón durante etapas comparables de su desarrollo, el capital nacional fue la base de la expansión productiva y exportadora. Y lo fue encarnado en grandes conglomerados que, como en el caso japonés, organizaban sistemas más o menos estables de subcontratación con pequeñas y medianas empresas a través de los cuales se garantizaba la flexibilidad del tejido industrial. En casos como el de Taiwán, este dualismo empresarial se tradujo en la proliferación de oportunidades de empleo industrial en las zonas rurales, lo cual suavizó las tensiones sociales generalmente asociadas a la concentración del progreso económico en áreas urbanas. ¿No tiene todo esto, al fin y al cabo, un cierto aire a las pymes japonesas del periodo Meiji y a la consigna de adaptar la tecnología occidental a la dotación de factores japonesa? La intervención estatal favoreció a los grandes conglomerados de capital autóctono, creando así de facto un mundo de competencia imperfecta (o, cuando menos, una planta superior de competencia claramente imperfecta situada sobre una planta inferior de competencia menos imperfecta entre pymes) que acabó imperando también en la estratégica pieza del sistema financiero. Si en Japón los conglomerados industriales habían contado con el apoyo fiel de “sus” bancos (que, a su vez, habían contado con la clientela fiel de “sus” empresas, al menos hasta las reformas de la década de 1970) y la política económica se había reservado funciones indicativas y de respaldo de 77 las operaciones financieras vinculadas con sectores estratégicos, en los dragones asiáticos la política económica fue mucho más allá y reguló férrea y directamente la asignación del crédito empresarial. Como en el caso de las distorsiones introducidas en el comercio exterior (a través de la combinación de ISI y promoción de las exportaciones), de lo que se trataba era de distorsionar el funcionamiento del sistema financiero con objeto de mejorar el dinamismo de la economía nacional en el medio plazo. El objetivo final era el mismo que en Japón: conseguir que el crédito empresarial fuera a parar de manera preferente a los líderes exportadores. La menor densidad del tejido financiero presente en el sudeste asiático al comienzo del proceso (en parte una consecuencia de su menor nivel de desarrollo y de su estatus por aquel entonces colonial con respecto a Japón) requirió del Estado una intervención aún más activa que en Japón de cara a lograr dicho objetivo. Estas intervenciones en materia de política comercial, estructura empresarial y sistema financiero, todas ellas encaminadas a favorecer un proceso de desarrollo liderado por las exportaciones industriales, se vieron completadas por una regulación corporativista del mercado laboral, encaminada a contener los niveles salariales con objeto de mantener la competitividad de las exportaciones industriales. El carácter autoritario de los regímenes políticos vigentes allanó el camino a este tipo de regulación, que situó a los dragones asiáticos bastante lejos del abanico de modelos de relaciones laborales presentes en la esfera occidental; en particular, debido a la eliminación de los sindicatos obreros. El resultado era, sin embargo, menos distinto con respecto al modelo japonés, donde la acción sindical se organizaba de manera característica a través de sindicatos de empresa. Al igual que en Japón, las claves de la política económica se cierran con la puesta en marcha de reformas agrarias. A la altura de 1945, la agricultura era al fin y al cabo el principal sector de ocupación, por lo que la coordinación del cambio agrario con la estrategia de industrialización debía recibir una atención preferente. Como en Japón, la opción de la política económica pasaba por utilizar la regulación y la intervención como mecanismos para el trasvase de recursos desde el sector agrario hacia los sectores industriales estratégicos; por ejemplo, a través de la fijación de precios artificialmente bajos para los principales productos agrarios. Sin embargo, esta visión de la agricultura como 78 un sumidero del que extraer recursos podría haber conducido a numerosos problemas de haber sido la única que hubiera guiado a los diseñadores de la política económica. Era preciso manejar simultáneamente otra visión de la agricultura: la del sector principal de la economía en términos de empleo, la del sector de cuya evolución dependería el nivel de vida de la mayor parte de la población en el corto plazo. Y así, como en Japón, se implantaron reformas agrarias cuyo principal efecto fue la consolidación de un modelo de agricultura basado en la pequeña explotación familiar. La pequeña explotación familiar tenía una gran capacidad de absorción de empleo, ya que su intensidad de capital era reducida y absorbía grandes cantidades de mano de obra en la realización de tareas encaminadas a asegurar un uso lo más intensivo posible de la tierra (su factor escaso). En el caso de Taiwán, además, la emergencia de un patrón relativamente descentralizado de crecimiento industrial permitió a numerosas familias rurales combinar los ingresos derivados de sus pequeñas explotaciones con ingresos no agrarios. En suma, la política económica de los dragones estaba fuertemente sesgada hacia un crecimiento liderado por las exportaciones industriales, pero no cometió el error de ver en la agricultura simplemente un sumidero del que extraer recursos para su utilización en otros sectores. Si la estrategia de ISI no generó los factores de bloqueo conocidos por aquel entonces en otros países atrasados (por ejemplo, América Latina), ello se debió a que la misma estaba subordinada a una estrategia más amplia de inserción en la economía global por la vía de las exportaciones industriales a países más desarrollados. Y, a su vez, el crecimiento de las exportaciones industriales de los dragones parece inseparable del contexto internacional posterior a 1945, caracterizado por la formación de un nuevo orden económico mundial favorecedor de la expansión del comercio. Ni siquiera los mayores admiradores de la política económica de los dragones podrían negar que sus resultados jamás hubieran podido ser tan positivos en un contexto como el de entreguerras, en el que existían numerosas barreras al comercio internacional y predominaban las políticas de empobrecimiento del vecino. El contexto global posterior a 1945, en cambio, les proporcionaba oportunidades para desarrollarse de manera más rápida de lo que lo habrían hecho si hubieran tenido que depender exclusivamente de su demanda interna. 79 La inserción en la economía global a través de las exportaciones industriales permitió a las empresas implicadas expandir su escala sobre bases sólidas. (Esto contrastaba, de nuevo, con el caso latinoamericano, en el que el menor énfasis en la coordinación entre proteccionismo y orientación exportadora favorecía la creación de estructuras empresariales esclerotizadas cuyos aumentos de escala casaban mal con su escasa competitividad internacional.) La expansión de la escala de actividades permitió a las empresas operar con rendimientos crecientes y aportar a sus respectivas economías nacionales algunos de los beneficios que puede traer la competencia imperfecta, como la generación de mayores tasas de innovación tecnológica (de acuerdo con la provocativa hipótesis de Schumpeter) o la conquista de nuevos nichos de mercado en la escena internacional como consecuencia de unos bajos costes fijos unitarios (de acuerdo con la visión de Krugman del comercio internacional en condiciones de rendimientos crecientes). Además, la inserción en la economía global también permitía a los dragones asiáticos generar tasas brutas de formación de capital superiores a lo que habría sido posible en un contexto de economía cerrada. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la ayuda económica otorgada por Estados Unidos pudo desempeñar un papel importante en el desarrollo de Corea del Sur y Taiwán, no tanto por la magnitud y efectos directos de lo que comúnmente entendemos por ayuda, sino sobre todo por el hecho de que la ayuda en realidad incluía la asunción por parte de Estados Unidos de costes de protección y mantenimiento de la seguridad en la zona. De no haber asumido Estados Unidos estos costes, los nuevos gobiernos surgidos después de 1945 podrían haberse visto forzados a expulsar inversión privada destinada a alimentar el crecimiento industrial. Conforme fue avanzando el periodo posbélico, la ayuda comenzó a perder importancia y su puesto fue ocupado por la inversión directa extranjera. El desarrollo del sudeste asiático fue liderado por el capital nacional, pero el apoyo del capital extranjero fue importante. En particular, resulta interesante considerar el papel del capital japonés. A lo largo de la era del milagro japonés, los grandes conglomerados industriales comenzaron a acumular cantidades cada vez mayores de beneficios que no repartían entre sus accionistas. La 80 mayor parte de estos beneficios fueron colocados en el sistema financiero internacional, sobre todo a raíz de las reformas que en la década de 1970 liberalizaron los vínculos entre los conglomerados y los bancos con que venían manteniendo relaciones estables. Pero otra parte se destinó a expandir el modelo japonés por países vecinos menos desarrollados. A lo largo de estos años, las ventajas comparativas fueron cambiando: el aumento de los salarios (y, en general, del nivel de vida) de la población japonesa comenzaba a hacer poco competitivas las exportaciones de productos intensivos en mano de obra. (Más adelante, en la década de 1980, la revaluación del yen como consecuencia de la renegociación de los términos de las relaciones comerciales con Estados Unidos, actuó en el mismo sentido.) El menor desarrollo del sudeste asiático, en cambio, hacía de la región un lugar adecuado para que las empresas japonesas vertieran en ella una parte de sus excedentes en forma de inversión directa extranjera. De este modo, el capital japonés desempeñaba un papel de intermediación entre las reservas de mano de obra barata que aún existían en la región del Asia oriental y los consumidores de productos industriales de Estados Unidos y otros países desarrollados. Cuando, a partir de la década de 1980, los emergentes dragones se convirtieron en los principales inversores extranjeros en sus países vecinos (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Brunei), comenzó a quedar claro que estaba en funcionamiento un ciclo. Del mismo modo que sucesivos ciclos de producto habían alimentado el crecimiento de los dragones (moviéndose desde los productos más intensivos en mano de obra hacia producciones algo más complejas y, por el camino, hacia mayor productividad, mayores salarios y mayor nivel de vida), y del mismo modo que el éxito de cada ciclo allanaba el camino para el lanzamiento del siguiente (al generar externalidades sociales y, en algunos casos, beneficios que los conglomerados podían canalizar hacia nuevos sectores), sucesivos ciclos de inversión parecían estar difundiendo el desarrollo a lo largo de Asia oriental. Conforme el avance de los países líderes de la región alteraba la estructura de ventajas comparativas (al hacer menos competitiva la posición de estos en el sector de las producciones más intensivas en mano de obra) y creaba excedentes empresariales susceptibles de transformarse en inversión directa extranjera que reorganizara la división del 81 trabajo dentro de la región, se creaban oportunidades para que países menos desarrollados iniciaran sus primeros ciclos de crecimiento liderado por las exportaciones de productos industriales intensivos en mano de obra. La metáfora que hizo fortuna para describir este patrón fue la de “los gansos voladores”. Un ganso echa a volar y, al hacerlo, facilita las cosas a los otros gansos del grupo: los protege del viento y les enseña el camino. A nivel de cada país, los gansos eran ciclos de producto desde su fase de protección inicial hasta su fase de orientación exportadora. A nivel del conjunto de la región, los gansos eran países que iban incorporándose a sucesivas rondas de crecimiento liderado por las exportaciones industriales. Y, a nivel del mundo en su conjunto, los gansos eran la demostración de que el desarrollo de economías inicialmente atrasadas era posible. PARA SABER MÁS… Bustelo, P. (1990): Economía política de los nuevos países industriales asiáticos, Madrid, Siglo XXI. Pipitone, U. (1996): Asia y América Latina: entre el desarrollo y la frustración, Madrid, Catarata. 82 Clase 5 LOS INICIOS DE LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO El periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX fue fundamental para el desarrollo del pensamiento económico. Los economistas clásicos instauraron una nueva manera de mirar a la economía, más sistemática y especializada de lo que había sido habitual hasta entonces. Más adelante, los neoclásicos dieron un paso más en esta línea y sentaron las bases sobre las que se desarrollaría en lo sucesivo el pensamiento económico de corriente principal. Finalmente, economistas como Veblen, Schumpeter o Keynes establecieron las principales direcciones en que trabajarían los heterodoxos descontentos con la corriente principal. El periodo fue, sin embargo, mucho menos fecundo para el análisis de los problemas específicos de las economías atrasadas. Algunos economistas perdieron de vista la pregunta original de Adam Smith sobre las causas de la riqueza de las naciones, mientras que otros que mantuvieron su interés en la cuestión circunscribieron sus razonamientos a las economías occidentales avanzadas. En cambio, tras la Segunda Guerra Mundial surgió la economía del desarrollo: una rama de la investigación económica dedicada exclusivamente a los problemas específicos de las economías atrasadas. El acontecimiento es inseparable del nuevo orden internacional del periodo: las instituciones de cooperación internacional diseñadas en Bretton Woods, la guerra fría que condujo a la definición de un “Tercer Mundo”, las grandes esperanzas suscitadas en el mundo pobre por la descolonización… ¿Cuáles eran las causas del atraso y qué podían hacer los gobiernos para sacar a sus países de él? Dado que los economistas previos apenas habían prestado atención al tema, la sabiduría convencional se basaba en argumentos de orden sociológico, responsabilizando a las religiones y normas culturales no 83 occidentales del atraso económico. Pero toda una nueva generación de economistas estaba preparada para mirar el problema desde otra óptica. A ello también contribuía el hecho de que el éxito de Keynes parecía demostrar que no existía una única teoría económica aplicable en todo momento y lugar, sino que podía haber diferentes teorías económicas válidas para diferentes contextos. Los pioneros de la economía del desarrollo se lanzaron así a la elaboración de una teoría económica válida para unas economías atrasadas cuyas características eran muy diferentes a las del mundo capitalista desarrollado. En este capítulo estudiamos los primeros pasos de la economía del desarrollo. El primer apartado está dedicado a los pioneros, que recomendaban una intervención decidida del Estado para impulsar la industrialización del Tercer Mundo. En el segundo apartado consideraremos la escuela estructuralista latinoamericana, que planteaba una idea general similar a la de los otros pioneros, si bien merece una atención especial por haberse generado dentro del propio mundo en vías de desarrollo. Finalmente, el tercer apartado presenta a economistas neoclásicos que, enfocando la investigación de manera ortodoxa, se opusieron a la visión de los pioneros. LOS PIONEROS El punto de partida de los economistas del desarrollo consistía en que las economías pobres eran diferentes. No se trataba sólo de una diferencia cuantitativa: no se trataba sólo de que su PIB per cápita fuera más bajo. Había diferencias cualitativas, estructurales. La más importante de ellas era, probablemente, la señalada por Arthur Lewis: las economías pobres eran economías “duales” escindidas en un sector moderno de alta productividad y un sector tradicional de baja productividad. En las economías pobres no había pleno empleo, pero tampoco mucho desempleo (como sí ocurría en las economías avanzadas en coyunturas de crisis): el problema fundamental era el subempleo de buena parte de la mano de obra, que trabajaba discontinuamente en un sector tradicional que cumplía la función de empleador de último recurso. En términos más técnicos, lo que ocurría es que la 84 productividad marginal del trabajo en el sector tradicional era nula y, por tanto, la economía pobre contaba con reservas virtualmente ilimitadas de mano de obra susceptibles de ser transferidas al sector moderno. Hablar de dualismo era tanto como decir que el mercado laboral funcionaba de manera imperfecta, alejada de la flexibilidad y maleabilidad descritas en los modelos neoclásicos ortodoxos. Otros economistas señalaron situaciones adicionales de mercados imperfectos o incluso mercados inexistentes como rasgos estructurales de las economías atrasadas. En estas condiciones, los pioneros no creían que el desarrollo de las economías atrasadas fuera a llegar de manera gradual, espontánea y armónica como consecuencia del simple funcionamiento del libre mercado. Para Paul Rosenstein-Rodan y Ragnar Nurkse, las economías pobres se encontraban atrapadas en un círculo vicioso, en una “trampa de subdesarrollo”. Dado su bajo nivel de desarrollo, la demanda era débil y, por tanto, débil era también la inversión en el sector moderno de la economía, por lo que el crecimiento era mínimo y la demanda continuaba siendo débil como al principio, y así sucesivamente. Había, según Gunnar Myrdal, una causalidad “circular y acumulativa” que tendía a reproducir el atraso a lo largo del tiempo. Para salir del atraso se necesitaba algo más que inercia: hacía falta un “gran empujón” (Rosenstein-Rodan), un “despegue” (Walt Rostow), un “esfuerzo crítico mínimo” (Harvey Leibenstein). Y para ello resultaba fundamental la intervención del Estado en la economía. En palabras de Myrdal, el desarrollo económico “debe ser emprendido por los gobiernos, los cuales deben preparar y poner en práctica un plan económico general que comprenda un sistema de controles e incentivos adecuado para que el proceso de desarrollo se inicie y prosiga sin interrupciones” Según los pioneros, la intervención del Estado debe servir para aumentar las tasas de inversión (tradicionalmente lastradas por el bajo nivel de ahorro, consecuencia a su vez del bajo nivel de renta y su muy desigual distribución) e impulsar así un proceso de industrialización capaz de absorber mano de obra empleada (o subempleada) en el sector tradicional, elevando la 85 productividad del conjunto de la economía y dando lugar a un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo que permita salir del círculo vicioso. Como extensión natural de esta defensa del intervencionismo estatal en pos del desarrollo, los pioneros también eran partidarios de subordinar las relaciones económicas con el exterior al desarrollo de la industrialización en el interior. Tras la crisis agroexportadora del periodo de entreguerras, no eran muy optimistas al respecto del papel que las exportaciones podían desempeñar como motor de las economías pobres. Economistas como Myrdal tampoco descartaban que, junto a los indudables efectos de difusión del desarrollo derivados del contacto con países más avanzados (absorción de nuevas tecnologías, estímulo generado por la demanda de dichos países), hubiera claros efectos retardatorios, en especial cuando la industria naciente de los países pobres se viera amenazada prematuramente por la competencia de unos países ricos cuya tradición industrial estaba mucho más asentada. Se trataba, en suma, de una defensa del proteccionismo selectivo, orientado a fomentar la industrialización nacional, muy en la línea de lo que ya en el siglo XIX el alemán Friedrich List, temeroso de lo que el libre comercio con la Inglaterra industrial podía suponer para una Alemania entonces aún predominantemente agraria, había planteado como alternativa a la teoría ricardiana de la ventaja comparativa. La principal disensión entre los pioneros del desarrollo, quienes a grandes rasgos compartían este diagnóstico y estas recomendaciones, tenía que ver con el mayor o menor equilibrio que debía establecerse entre la inversión en unos y otros sectores industriales. Para Nurkse o RosensteinRodan, la nueva inversión industrial debía distribuirse de manera equilibrada entre los diferentes sectores de la economía, para que de ese modo su crecimiento simultáneo permitiera salir del círculo vicioso del subdesarrollo. Para Albert Hirschman, en cambio, era preferible una estrategia de crecimiento desequilibrado: concentrar la inversión inicial en unos pocos sectores que, por sus características, tuvieran una gran capacidad de arrastre sobre el resto de la economía (en términos técnicos, sectores que promovieran encadenamientos con otros sectores). El crecimiento de estos sectores iría promoviendo en etapas posteriores el crecimiento del resto de sectores, a través de una especie de reacción en cadena: “el desarrollo es una secuencia de desequilibrios”. 86 Como puede verse, en cualquiera de los casos la preocupación de los pioneros de la economía del desarrollo estaba centrada casi exclusivamente en la cuestión del crecimiento económico. La cuestión, igualmente vital para el desarrollo humano, de la distribución de la renta despertó en comparación mucha menos atención. Existía la sensación de que impulsar el crecimiento económico requería aumentar las tasas de inversión y que ello, casi inevitablemente, conduciría a una mayor desigualdad. Autores como Lewis veían aquí una especie de precio a pagar por conseguir poner en marcha un proceso de industrialización. Porque, además, el crecimiento económico se identificó con la industrialización: la agricultura, en cambio, quedaba retratada como un sector tradicional cuya principal contribución al crecimiento parecía ser la de desaparecer lo antes posible y que, pese a dar empleo aún a la mayor parte de la población, no parecía despertar el interés de los pioneros. Tampoco despertó su interés la tendencia, creciente en la profesión económica, a la formalización matemática de las teorías. El severo juicio retrospectivo de Paul Krugman es que los pioneros del desarrollo hicieron gala de un estilo arcaico incluso para su época, si bien hay que tener en cuenta que eran bien conscientes de ello y que probablemente se sentían más próximos a la tradición previa de la economía política clásica que a la nueva corriente principal encarnada por la escuela neoclásica. (En esto se parecen, por cierto, al Krugman columnista de periódico que tanta popularidad ha conseguido en los comienzos del siglo XXI.) EL ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO El estructuralismo es la primera escuela de pensamiento específicamente latinoamericana. Por supuesto, ya había economistas en América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no formaban una escuela, y menos aún una escuela con un pensamiento distintivo y orientado de manera específica hacia la realidad latinoamericana. La figura clave del estructuralismo fue el economista argentino Raúl Prebisch. Para Prebisch, el problema central de las economías latinoamericanas es su heterogeneidad estructural: en ellas conviven sectores de productividades muy diferentes. 87 Junto a unos pequeños brotes de industria intensiva en capital y altamente productiva, junto a algunas explotaciones agrarias de rasgos similares y orientadas hacia la exportación, convive un amplio sector de agricultura tradicional orientada hacia el mercado interno: una agricultura muy intensiva en mano de obra y cuya productividad es baja. Para Prebisch, esta heterogeneidad estructural marca la trayectoria económica de América Latina. Como los vínculos entre los sectores económicos son débiles, se demuestra difícil que el progreso de los sectores líderes se transmita al resto de sectores. Esto no sólo dificulta el crecimiento económico, sino que también genera la desigualdad que caracteriza a América Latina. Como la población se ocupa en empleos con productividades muy diferentes entre sí, también existe una diferencia fuerte entre los salarios que perciben unos y otros grupos sociales. Prebisch examina lo que ocurre cuando una economía de estas características entabla relaciones comerciales con una economía ya desarrollada, que ha logrado ya un cierto grado de homogeneización de su estructura productiva. Prebisch emplea el término “periferia” para referirse a la primera y “centro” para referirse a la segunda. Las diferencias van más allá de una diferencia cuantitativa en niveles de renta: hay diferencias cualitativas, estructurales, entre centro y periferia. Primero, los productores del centro, organizados en empresas monopolísticas u oligopolísticas, a menudo gozan de poder de mercado, mientras que los productores de la periferia tienden más bien a ser precio-aceptantes (como se había comprobado durante los duros años de la gran depresión y la contracción del comercio global de productos primarios). Segundo, en la periferia continúa habiendo mano de obra excedente (es decir, mano de obra subempleada y cuya productividad marginal tiende a cero), mientras que en el centro el propio proceso de desarrollo ha ido eliminándola. Tercero y último, la mano de obra del centro está organizada en sindicatos, mientras que la mano de obra de la periferia no lo está. Estas tres diferencias estructurales explican, según Prebisch, que las ganancias de productividad asociadas al comercio internacional se distribuyan de manera desigual entre centro y periferia. Prebisch no discute que existan tales ganancias, al estilo de Ricardo. Prebisch más bien indaga en el modo de distribución de dichas ganancias, y llega a conclusiones diferentes a las de Ricardo. Según Prebisch, cuando centro y periferia comercian, la mayor parte 88 de las ganancias de productividad son apropiadas por las empresas y los trabajadores del centro. Como las empresas del centro gozan de poder de mercado, no se ven forzadas a rebajar sus precios al compás del aumento de la productividad, como sí deben hacer las empresas de la periferia con objeto de competir contra sus rivales. Una parte de esas ganancias de las empresas del centro son beneficios para sus propietarios, y otra parte va a los trabajadores de dichas empresas. Como estos trabajadores están sindicados, consiguen con mayor facilidad que los de la periferia que las ganancias de productividad de sus empresas tengan efecto sobre sus salarios. Además, como en el centro ya se ha agotado la mano de obra excedente, los sindicatos gozan de una buena posición negociadora para lograr estas alzas salariales. En la periferia, en cambio, la persistencia de mano de obra excedente, dispuesta a trabajar por salarios de subsistencia, y el escaso desarrollo del movimiento sindical debilita la posición negociadora de los trabajadores. El resultado es que las empresas y trabajadores del centro se benefician más de todos aquellos cambios globales que provoquen un aumento de la productividad, ya sea la difusión de una nueva tecnología o el establecimiento de nuevas redes comerciales entre centro y periferia. Esta sombría visión de lo que el comercio internacional puede aportar al desarrollo de la periferia se ve completada en Prebisch por su famosa tesis sobre el deterioro de los términos de intercambio de los países exportadores de productos primarios. (En realidad, esta tesis fue desarrollada también, de manera paralela e independiente, por otro economista, Hans Singer.) Según Prebisch, las economías exportadoras de productos primarios se enfrentan a una tendencia problemática: la demanda de tales productos es poco elástica al aumento de la renta. En los inicios del desarrollo de los países desarrollados, los consumidores de estos países destinan buena parte de sus ganancias de renta a comprar más, mejores y más variados productos primarios. Sin embargo, conforme los países entran en etapas maduras de su desarrollo, sus consumidores alcanzan niveles nutritivos satisfactorios y comienzan a destinar sus ganancias de renta a otro tipo de productos, por ejemplo productos industriales como coches o electrodomésticos. La combinación de estas dos tendencias, una demanda de productos primarios que va desinflándose y una demanda de productos industriales que va creciendo, hace que el cociente 89 entre el precio de los productos primarios y el precio de los productos industriales tienda a caer. Se deterioran los términos de intercambio para los países exportadores de productos primarios (por lo general, la periferia), mientras mejoran para los países exportadores de productos industriales (por lo general, el centro). Una nueva llamada al escepticismo en relación al comercio internacional y su efecto sobre el desarrollo de la periferia. El enfoque de Prebisch inspiró a numerosos economistas latinoamericanos y sirvió de punto de partida para la escuela estructuralista. Pronto la CEPAL (la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de Naciones Unidas que se erigió en el centro del movimiento estructuralista) articuló una idea en la que mucha gente estaba pensando de manera intuitiva: mientras la globalización y la estructura de las ventajas comparativas en el mundo continuaran invitando a América Latina a ser una región exportadora de productos primarios, América Latina se mantendría en el atraso. ¿No había, al fin y al cabo, una conexión entre industrialización y desarrollo económico? ¿No compartían todas las economías atrasadas el rasgo común de ser economías predominantemente agrarias? Las señales de la globalización podían conducir a ganancias estáticas, pero sus efectos dinámicos sobre la trayectoria de desarrollo de la periferia podían ser temibles. Los economistas cepalinos se lanzaron entonces a un tipo de análisis económico que pudiera inspirar el cambio de rumbo en la política económica latinoamericana. El punto central de las recomendaciones estructuralistas fue industrialización por sustitución de importaciones. Los gobiernos debían levantar barreras arancelarias sobre las importaciones de productos industriales; de ese modo, el espacio dejado libre por las importaciones sería cubierto por industrias nacionales. Al fomentar el carácter industrial de la estructura económica nacional, podrían obtenerse ganancias dinámicas que estaban ausentes en condiciones de especialización agrícola. ¿Y si la iniciativa privada no acudía a la cita? Entonces, argumentaban los estructuralistas, el Estado debía fomentar la industrialización nacional a través de la formación de industrias públicas. En general, los estructuralistas eran partidarios de un Estado activo en la consecución del desarrollo económico. En contra de la visión clásica y neoclásica, según la cual el óptimo social se alcanza cuando el papel del Estado se reduce a las funciones estrictamente imprescindibles, los 90 estructuralistas consideraban que la superación del atraso latinoamericano requería un Estado fuerte y activo. Incluso en aquellos países y sectores en los que las empresas estatales fueran menos imprescindibles, el Estado aún tendría que desempeñar un papel activo a través de la planificación indicativa del proceso de ISI. Un aspecto relevante de esta planificación era el manejo de los precios: si, en una economía de mercado (y los estructuralistas nunca desearon otra cosa), los precios envían señales para que los empresarios decidan realizar unas u otras inversiones, entonces una forma de transformar la estructura de las economías latinoamericanas podía ser alterar dichas señales en beneficio del proceso de ISI. A través del control de los precios y de los tipos de cambio (en el fondo, un tipo especial de precio: aquel que regula el intercambio entre la moneda nacional y el resto), el Estado podía enviar señales favorables a la inversión en aquellas empresas industriales llamadas a liderar la ISI. Prebisch y los estructuralistas eran, sin embargo, muy conscientes del peligro que acechaba a la ISI: que el desarrollo orientado hacia el interior, receloso de la globalización, terminara creando un tejido industrial poco competitivo. Un tejido industrial que, protegido por los aranceles y el resto de medidas distorsionadoras de las señales del mercado, fuera incapaz de cumplir el papel histórico que los estructuralistas le asignaban: sacar a América Latina del atraso. Por ello, los estructuralistas eran enemigos de la autarquía nacionalista y firmes partidarios de la integración económica latinoamericana. Los estructuralistas sabían que, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los principales sectores industriales operaban con rendimientos crecientes, por lo que eran tanto más competitivos cuanto mayor fuera el mercado al que abastecieran. En la mayor parte de América Latina, sin embargo, los mercados interiores eran muy estrechos. Había un gran número de pequeñas repúblicas pobladas por apenas unos pocos millones de habitantes. Por todas partes, además, los niveles de desigualdad eran elevados, por lo que el tamaño efectivo de los mercados era menor aún que el tamaño demográfico de los países. Incluso países grandes como Brasil tenían un mercado interior relativamente reducido como consecuencia de los elevados niveles de desigualdad con que se distribuía su renta. ¿Cómo podían entonces las empresas industriales latinoamericanas aspirar a ser competitivas? 91 Respuesta estructuralista: gracias, entre otras cosas, a la integración económica en el subcontinente. A lo largo de la década de 1960, los estructuralistas reflexionaron de manera más sistemática sobre los estrangulamientos que podían pesar sobre el desarrollo de la ISI. Reclamaron entonces reformas encaminadas a eliminar tales estrangulamientos. Una de las reformas que consideraban clave era la reforma agraria. La agricultura representaba en su interior el problema central de las economías latinoamericanas: la heterogeneidad estructural. La tierra estaba muy desigualmente distribuida y, en consecuencia, grandes latifundios intensivos en capital convivían con minifundios intensivos en mano de obra. Los estructuralistas reclamaron la reforma agraria en virtud de dos principios: primero, la obtención de mayores grados de equidad (es decir, justicia social para con los pequeños campesinos y los jornaleros sin tierras); y, segundo, para aumentar la demanda de productos industriales como resultado del aumento de los niveles de vida de las poblaciones rurales desfavorecidas. Otra reforma reivindicada por los estructuralistas fue la reforma fiscal, con objeto de expandir la capacidad de gasto del Estado (y financiar así sus intervenciones de fomento de la ISI) y aumentar el grado de progresividad del sistema fiscal. Esto último serviría para mejorar la distribución de la renta y, por tanto, no sólo se justificaba en términos de justicia social sino también en términos de ensanchamiento del mercado interno de bienes de consumo. Estas recomendaciones de política económica tuvieron un eco importante entre los gobiernos latinoamericanos, si bien con frecuencia se ha exagerado su influencia. En no poca medida, el estructuralismo proporcionó cobertura intelectual a un cambio de rumbo en la política económica que iba a producirse de todos modos. De hecho, es significativo apreciar lo poco que fueron escuchadas las recomendaciones estructuralistas en materia de reformas y, en general, en su definición de las condiciones necesarias para que la estrategia de ISI se saldara con éxito. Por ese mismo motivo, resultaría también bastante exagerado culpar a la economía estructuralista del callejón sin salida en que terminaron encontrándose las ISI latinoamericanas hacia comienzos de la década de 1980. 92 UNA VISIÓN ALTERNATIVA: LA ECONOMÍA ORTODOXA Durante los inicios de la economía del desarrollo, los neoclásicos estuvieron en minoría. Dado que la economía del desarrollo había surgido como una reacción ante la corriente principal de la economía, de fundamento neoclásico, sus pioneros mostraban una orientación heterodoxa. Paradójicamente, esto hacía de la ortodoxa mirada neoclásica una visión alternativa dentro de los primeros debates sobre el desarrollo. Para empezar, los economistas neoclásicos no estaban de acuerdo con el punto de partida de los pioneros (incluyendo aquí a los estructuralistas): la idea de que las economías atrasadas eran cualitativamente diferentes a las economías avanzadas. Basándose en estudios empíricos realizados en diversos sectores y países del mundo pobre, neoclásicos como Peter Bauer llegaron a la conclusión de que, en realidad, los mecanismos del mercado funcionaban de manera muy similar en todas partes, y que por todas partes podían encontrarse agentes económicos racionales y calculadores. Así, por ejemplo, comenzó a acumularse evidencia de que el campesinado del mundo pobre también respondía a incentivos económicos y a cálculos racionales sobre el uso de sus recursos (mano de obra, tiempo, capital). La pobreza era perfectamente compatible con (e incluso estimulaba) la eficiencia en la asignación de recursos. En otras palabras, el homo economicus de los marginalistas no era un ciudadano occidental, sino que podía encontrarse también en el mundo pobre. Sobre esta base, los economistas neoclásicos aplicaron el análisis económico ortodoxo para mostrarse en desacuerdo con la mayor parte de recomendaciones de política económica efectuadas por sus colegas. En particular, las tres quizá más importantes: la llamada a un Estado activo, el fomento de la industrialización y la adopción de medidas proteccionistas. Frente a la idea de un Estado activo, los neoclásicos eran partidarios del libre mercado. Como mostraba formalmente el análisis marginalista, el mercado libre conducía a una asignación óptima de los recursos y, por tanto, era de esperar que eso llevara a un mayor crecimiento económico. Además, apoyar el mercado libre suponía no restringir la capacidad de elección de las personas y respetar las decisiones que cada cual tomaba, evitando la tentación del 93 paternalismo. Como señalaron los clásicos desde Smith, cada individuo es el mejor juez posible de su propio interés. A ello habría que añadir el hecho de que el paternalismo estatal, además de poder equivocarse en su valoración de lo que era bueno para los individuos, estaba sujeto a problemas como el exceso de burocracia o la corrupción, por no hablar de su posible deriva hacia regímenes políticos autoritarios (deriva que los neoclásicos consideraban menos probable en el contexto de una economía con mercados libres). Tampoco estaban los neoclásicos conformes con las políticas de fomento de la industrialización, que consideraban inferiores a la alternativa de seguir las señales lanzadas por los mercados libres en los diferentes sectores. Según ellos, las estrategias de ISI tendían a desatender al sector agrario, tachado de tradicional y atrasado, condenado a no cumplir otra función en el proceso de desarrollo que la de desaparecer con la mayor rapidez posible. Pero, continuaba la argumentación, la agricultura tenía una gran importancia en sí misma, dado el gran volumen de población empleada en el sector (lo cual es tanto como decir dada su gran importancia para determinar los niveles de vida de buena parte de la población en el corto plazo) y dadas las contribuciones que una agricultura dinámica podía hacer al proceso de industrialización a través de una oferta creciente de alimentos para la población urbana y una liberación de factores productivos (capital, mano de obra) para su aprovechamiento en otros sectores. Apoyándose en esta idea, Jacob Viner incluso sugirió que el progreso de la agricultura debía ser el punto de partida del posible avance de otros sectores. Finalmente, los economistas neoclásicos estaban también en contra del proteccionismo comercial. Ya en la década de 1950, Harry Johnson utilizó el razonamiento neoclásico estándar, casi indiscutido en el mundo desarrollado, de que el proteccionismo generaba una asignación de recursos menos eficiente que el libre comercio, forzando a los consumidores de los países afectados por el mismo a pagar unos precios más elevados de lo que habría sido el caso en condiciones de comercio libre. Por ello, insistía en la necesidad de que los países pobres respetaran las líneas de especialización que les marcaban sus ventajas comparativas, en lugar de embarcarse en costosos procesos de alejamiento de la disciplina de los mercados globales. 94 Todas estas ideas mantuvieron una influencia moderada hasta aproximadamente 1970 o 1980, mientras la mayor parte de economistas del desarrollo se posicionaban a favor de un Estado activo que impulsara la industrialización del país recurriendo si para ello fuera necesario a medidas de protección comercial. A diferencia de la mayor parte de sus colegas en el campo de la economía del desarrollo (pero al igual que la mayor parte de sus colegas en el campo de la economía a secas), los neoclásicos ni siquiera pensaban que lo que Hirschman llamaría más adelante “romper el hielo de la monoeconomía” (en referencia a Keynes) hubiera sido un avance en la historia del pensamiento económico: el buen razonamiento económico lo era tanto en el corazón financiero de Nueva York como en una aldea perdida de Bangladesh. Paralelamente, durante estas décadas surgieron entre las filas neoclásicas los primeros modelos del crecimiento económico (por ejemplo, el muy influyente de Robert Solow); modelos que buscaban explicar el crecimiento del PIB per cápita como combinación lineal de una serie de determinantes y que, por su naturaleza abstracta y general, podían aplicarse tanto a los países ricos como a los países pobres. Conforme el estrangulamiento de las ISI fracasadas fuera conduciendo en las décadas de 1970 y 1980 a reorientaciones liberales en las políticas económicas del mundo pobre, la previa predicación en el desierto de estos economistas neoclásicos terminaría constituyendo la base para una reorientación “monoeconómica” del análisis del desarrollo. PARA SABER MÁS… Bielschowski, R. (1998): “Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: una reseña”, en CEPAL (ed.), Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados, Santiago de Chile, CEPAL. Bustelo, P. (1998): Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Madrid, Síntesis. 95