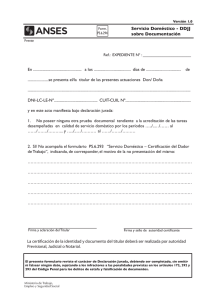Las aportaciones de las empleadas de hogar en España: Situación
Anuncio

“Las empleadas de hogar en España: Situación general y aportaciones a la sociedad” Jornada de Sensibilización. Cáritas Diocesana de Albacete, Sábado 2 de Abril de 2005 Carlos Pereda, Colectivo Ioé La intención de esta ponencia es ofrecer un conjunto de informaciones de tipo general que permitan trabajar con unas referencias básicas sólidas a lo largo del día. El equipo al que pertenezco ha realizado diversos trabajos que directa o indirectamente tienen que ver con el empleo doméstico, sobre todo desde el punto de vista de la inmigración extranjera. Se trata también de un tema poco estudiado, aunque hay algunos estudios de otras personas que pueden complementar el panorama. Lo primero que voy a intentar es algo muy elemental pero que, debido a las características propias de este sector, se conoce muy mal: de cuántas personas estamos hablando. Me gustaría que quedara claro el peso de la mano de obra española y extranjera en el sector. En segundo lugar creo que sería bueno tener una perspectiva histórica del tema, pues la servidumbre primero, las criadas después y ahora el servicio doméstico, tienen una línea de continuidad y conviene ver cómo han evolucionado sus condiciones y su regulación jurídica. En tercer lugar, trataré de ofrecer un pequeño panorama descriptivo de las características de las personas, en concreto de las mujeres que son más del 90% del sector. Para ello me voy a basar en el estudio que se publicó en el 2001 1 y que lamentablemente enseguida se agotó, pero está accesible por Internet. Es un estudio con una base empírica amplia y de ahí es de donde voy a extraer las principales características Soy consciente de que hay cierto desfase temporal, pues el trabajo de campo se aplicó a mediados del año 2000. De todos modos, a falta de una investigación más reciente, puede servir para conocer las grandes coordenadas de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico. Como la encuesta se aplicó a ambos colectivos, permite ofrecer una visión de conjunto que, salvando algunas cosas que han cambiado como el estatuto legal, se mantiene sobre los mismos ejes de entonces. Por último, propondré algunas cuestiones para el debate, que se derivan del análisis, propuestas para debatir con el fin de mejorar las condiciones laborales del sector. 1. Aproximación cuantitativa Vamos a aproximarnos al tema del número. Hemos estado repasando las cifras más recientes de las que podemos echar mano, y para ello hemos contrastado dos fuentes estadísticas: la Encuesta de Población Activa (EPA) y, por otra lado, las 1 Ver COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, IMSERSO, Madrid, 2001 y en nuestra WEB: www.colectivoioe.org 1 personas afiliadas al Régimen Especial del Servicio de Hogar Familiar de la Seguridad Social. Esta segunda fuente nos proporciona las personas que están trabajando en el empleo doméstico con un contrato formal y cotizando a la Seguridad Social, por tanto contabiliza el empleo regular del sector. En cuanto a la EPA, encuestas trimestrales que se hacen a más de 20.000 hogares españoles, se inscriben todas las personas que están trabajando y no se les pregunta si están dadas de alta en la Seguridad Social. Por tanto en principio estarían todas, pero digo en principio. Podemos contrastar estas dos fuentes con datos muy recientes, del final de 2004: personas registradas por la EPA como empleadas de hogar tendríamos 460.000, de las cuales el 90 % son mujeres, 410.000. En esa misma fecha, cotizantes a la Seguridad Social como empleados de hogar eran 184.000. Si comparamos las dos cifras, se puede deducir, de entrada, que por lo menos el 60 % del sector se encuentra en la economía sumergida, es decir, no cotiza a la seguridad social. No obstante, existen múltiples indicios de que nos quedamos cortos y que probablemente son muchos más. ¿Cuáles son estos indicios?: en el año 1986 el gobierno aplicó una macro encuesta, de la que se habló poco, pero de la que hay dos libros publicados, que la hicieron entre tres ministerios a la vez para detectar la economía sumergida, y detectaron que en España había un 29 % de trabajadores en situación sumergida (un porcentaje altísimo). Luego la encuesta de FOESSA del 92 registró mucho menos, probablemente porque no lo hizo con ese cuidado para registrar la economía sumergida. Si contrastamos ambos fuentes, la EPA y la macroencuesta del 86, la diferencia es que la EPA registró aquel año 470.000 personas en el empleo doméstico, y la otra encuesta, de los tres ministerios, con un registro mayor, contabilizó 578.000. Es decir, que ese indicio nos hace ver que seguro que las personas que trabajan en el empleo doméstico son bastantes más que las que así lo declaran en la EPA. Otro indicio: nosotros aplicamos en el año 2000 una encuesta por cuotas a trabajadores de empleo doméstico, españoles y extranjeros. Para ello no se seleccionó a la gente en función del status legal, sino que fue un muestreo por cuotas, de manera que con respecto a la legalidad salía lo que saliera. Salió una cosa absolutamente imprevista, y es que estaban mucho más regulares las mujeres extranjeras que las mujeres españolas, pero muchísimo más. ¿Cuánto más? De las mujeres extranjeras el 60 % estaban dadas de alta en la Seguridad Social y, el 40% no. De españolas, el 80 % no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, 4 quintas partes. Por ello es muy probable que la cifra del 60 % de economía sumergida se quede muy corta. Entonces por hacer una aproximación que pueda ser más realista sin pasarnos, pues yo diría que en el caso de las mujeres inmigrantes que están dadas de alta 78.800 al final del año pasado. Cuidado, de todas las dadas de alta en ese momento el 42,8 % eran extranjeras, un porcentaje muy alto, aunque con algunos matices que luego señalaré. De todos modos, esas serían las que tienen papeles. Si aplicamos la proporción que hay en el contraste con la EPA, podríamos deducir que el total de personas inmigrantes en el empleo de hogar serían 197.000, aumentando un 60 %. De todos modos pensando en el caso de las inmigrantes yo creo que habría que pensar que hay un subregristro en la EPA considerable, como los mismos que elaboran la EPA declaran en el caso de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque la EPA se hace en los hogares, y es muy probable que cuando se va a los hogares de inmigrantes, muchos de ellos, los que no tienen papeles, pues digan que no están, o no se dice nada de ellos, o se les dice sólo de los titulares del alquiler, pero no de los subarrendados en las habitaciones. Aquí puede 2 haber un subregistro considerable. Es probable también que una parte de ellos ni siquiera estén empadronados, desde que está la norma de que los padrones pueden ser utilizados para búsquedas de la policía. Entonces aumentando un 25 % que no creo que sea nada exagerar, pues cabría estimar en algo así como 260.000 las mujeres extranjeras que trabajan en empleo doméstico en el conjunto de España 2. ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? Pues aquí la pena es que, si bien tenemos con precisión los datos de altas en la Seguridad Social, no tenemos los datos de la EPA porque sólo están los datos desglosados a nivel estatal. Pero si hacemos una proporción equivalente de lo que hay en el ámbito estatal, para hacernos una idea de lo que hay al nivel autonómico, donde aparecen como personas que cotizan a la Seguridad Social 4,350 personas (la mayoría seguro mujeres), de las cuales 2.114, casi la mitad son extranjeras, con lo cual la proporción de extranjeras cotizantes es mayor que al nivel estatal. Si hacemos la misma proporción que he hecho antes al nivel estatal, las 2.114 personas extranjeras se convertirían en 5.200, y si aumentamos ese 25 % que he dicho, por el subregistro y demás, serían ya 7000 y pico personas trabajando en servicio doméstico3. Sé que no es mi tema, pero no me resisto a la tentación para decir muy brevemente, para colorear el asunto de la inmigración en Castilla-La Mancha, aludir a los últimos datos del Padrón de 1 de enero de 2004. . En la página web del INE se pueden ver todos los datos con mucho detalle, por provincias, grandes ciudades, etc... Con los datos más recientes, el nº de extranjeros que residen en Castilla-La Mancha serían de 88.000 y pico, que representan en relación con la población de la comunidad, que son 1.800.000 habitantes, el 4,7 %. En el ámbito estatal, en Enero de 2004, la proporción de extranjeros empadronados de extranjeros en relación con la población autóctona era del 7%. Por tanto, en la comunidad de Castilla-La Mancha esa proporción del 4,7% es un 30 % inferior al porcentaje nacional. Un 30 % es menos, pero no es mucho menos; a veces se tiene la sensación de que por Castilla-La Mancha hay pocos inmigrantes, pero hay muchos si se mira en relación con los que había hace unos años. Quizás haya aquí la misma proporción que había en Madrid hace 3 ó 4 años, quiero decir, que la cosa está evolucionando muy rápidamente, y es como una mancha de aceite que se va extendiendo poco a poco. El incremento relativo de Castilla-La Mancha es bastante mayor que el de las comunidades que tradicionalmente tenían mayor inmigración. De las 88.000 personas inmigrantes, son mujeres 38.000, menos de la mitad, y por eso las mujeres extranjeras en relación con total de mujeres de la comunidad no son el 4,7 % sino el 4,1 %, pues más hombres que mujeres. La provincia con más inmigración es Toledo, con gran diferencia, con 32.000 inmigrantes empadronados, seguida de Ciudad Real con 16.900, y Albacete con 16.000. Luego viene Guadalajara con 13.000 y Cuenca con 10.000. Los colectivos más importantes son el rumano con 21.700 empadronadas, el ecuatoriano, con 14.600, 2 Con posterioridad a la fecha de esta conferencia, el INE ha revisado la EPA haciendo aflorar casi un millón de nuevos empleos debido a la inmigración. En el IV trimestre de 2004 el número de empleados en el servicio doméstico no sería de 460.200 sino de 622.700. Teniendo en cuenta que el aumento se dabe a la población inmigrante, el número aproximado de mujeres inmigrantes contabilizadas por la EPA sería de 360.000 en lugar de 197.000º. El sumergimiento, por tanto, no sería del 60% sino del 78%. 3 Después de la revisión de la EPA podemos afirmar que ese subregistro era del 27% exactamente. 3 seguido por el marroquí con 14.200, y luego el colombiano con 8.400. Se puede destacar también el notable número de búlgaros (3.800). El sector laboral del servicio doméstico es un sector feminizado, tanto en la población autóctona como en la inmigrante. Históricamente esto ha sido también así, aunque menos pronunciado que de mitad de siglo XX para acá. En la Edad Media, s. XV, XVI. XVII, XVIII, los datos de que disponemos, parciales, indican que había hombres y mujeres, más mujeres que hombres, pero la proporción de hombres era más del 10 %, proporción que ha ido reduciéndose con el paso del tiempo. 2. Un poco de historia En primer lugar hay que decir que no se trata de un sector nuevo, es un sector que era más numeroso antes que ahora. En la Edad Media estaban los estamentos, estaba la servidumbre en las casas, la servidumbre era mucha, mucha gente. En otras partesl del centro de Europa el paso desde el Antiguo Régimen al Nuevo Régimen tuvo lugar en los siglos XVII –XVIII pero en España la estructura social del Antiguo Régimen apenas cambió hasta fines del XIX, principios del XX, es decir, que aquí hemos venido con mucho desfase. Por dar un ejemplo, hasta 1889, final del s. XIX, no se abolió en España el contrato de servidumbre, por el cual se llevaba a cabo un contrato ante notario, por el que un señor, un amo, o una ama contrataba por escrito que tenía la cuasi propiedad de una chica que solía ser el tiempo que le faltaba para la edad de casarse, 5 ó 6 años, con una serie de compromisos por ambas partes, pero que fundamentalmente era disponibilidad plena día y noche, sin días libres, más que lo que diera el amo, porque el día libre suponía “el peligro” de que se escapara, se fuera con otros amos, o a otros intereses, etc ... Tenía que estar al servicio del hogar. Es muy interesante, lo que destacan algunos historiadores sobre cómo en el s. XV y XVI en bastantes partes de España, en diferentes lugares de la geografía, se hacían los contratos de servidumbre ante notario, en los que se reflejaban todas sus características etc . Luego hubo una novedad en el s. XVII, que fue lo que se llamó las Casas de padres y madres de mozas, o Casas de mozas. Los padres y madres no eran los padres y madres de las mozas, sino algo que sería equivalente a una ONG personas de la sociedad que querían hacer ese servicio y se agrupaban para crear una casa donde se hacía la mediación para las chicas que venían de los pueblos, o las chicas pobres que acudían a la Casa, para ponerlas en el listado de gente que podía ser ocupada por un señor. Y hay constancia histórica de la existencia de estas casas en muchos lugares. Decir también que por los datos históricos con los que contamos podemos hablar de la magnitud de este colectivo a lo largo de la historia y la injusticia que es, que siendo un colectivo de trabajo para las mujeres tan enorme, que todavía hoy día no tenga una consideración y una conceptualización precisa en el mercado de trabajo español. Esto es algo increíble y muy llamativo. Por ejemplo, el censo de Ensenada, que es de uno de los primeros censos que se hicieron en España, del año 1.756, y que sólo abarcaba el territorio de las Castillas de entonces, contabiliza 257.000 sirvientes, y hay que destacar que la población era mucho menos numerosa. En 1.752, según un estudio que hay en la ciudad de Santiago de Compostela, el 70 % de las mujeres que trabajan fuera de su hogar, eran empleadas domésticas. En 1.860, mediados del s. XIX, en Madrid, según otro estudio histórico, el 30 % de toda la población activa, hombres y mujeres, estaba empleada en el servicio doméstico, quizás el porcentaje de mujeres 4 dentro de esa cantidad sería el 60 o 70 %. Y luego, por coger algo más reciente, en los años 40 - 50 del s. XX, todos los registros que hay hablan de más de medio millón de mujeres empleadas en el servicio doméstico. En este sentido la EPA que ha ido registrando el número de mujeres empleadas en este sector, lo que ha observado es que más o menos hasta el año 1.975 hubo crecimiento, eran muchas, eran en torno a 450.000 aproximadamente. Luego hubo un descenso, que no se ha recuperado hasta hace 10 años. Hace 10 años eran unas 350.000, y han ido subiendo en los últimos años, por supuesto en relación directa con el aumento de población extranjera 4. Me gustaría añadir otras dos pinceladas históricas. Una sobre cómo eran vistas las sirvientas por las personas que no eran sirvientas (señores, sociedad en general, etc.) Pues bien, se puede observar que era un sector bajo sospecha, muy vinculado en la mente de la gente a la corrupción moral, ligado al sector de la prostitución, a las madres solteras. Además estaba visto como un sector envidioso: la envidia a los señores, a los señoritos, y con falta de respeto, pues frecuentemente faltaban al respeto de los señores. Por ello, era un colectivo bajo sospecha, que había que controlar, reprimir y llevar con mano firme. En general era un sector desconsiderado, con poca estima social. Para las propias empleadas de hogar, trabajar en una casa era el mecanismo de la población campesina para ingresar en el mercado urbano. Normalmente no tenían un salario, se trabajaba a cambio de la comida y del alojamiento. Y se estipulaba por escrito que al final de período de trabajo contratado tendrían un salario acumulado, que en realidad era la dote para casarse. Ese era el objetivo que tenían. La movilidad social de las trabajadoras que venían de los pueblos, más que producirse en sentido ascendente, tenían lugar por la vía del matrimonio, se casaban y se ubicaban con su marido, que podía ser un trabajador, y cambiaban de vida. Estaban también las mujeres de familias muy pobres. Para ellas, el servicio doméstico era una especie de refugio, una forma de evitar la marginación y la prostitución. Cumplía funciones de protección social: familias que no daban de sí para proteger a sus hijos e hijas, las colocaban en el servicio doméstico, y esa era una vía de promoción hacia el matrimonio, con una dote. Luego, con el advenimiento de la sociedad más desarrollada, fines del XIX y sobre todo s. XX, el empleo doméstico se sigue considerando como una profesión puente. No es una profesión terminal, es un empleo que no se valora, que además es poco pagado en términos relativos. Por eso pocas mujeres, sobre todo las inmigrantes, hacen de este empleo un objeto de deseo. Lo hacen porque necesitan trabajar en algo, y esto es lo que encuentran, pero desean encontrar una cosa mejor, de hecho en cuanto pueden lo dejan. Es una profesión puente, les permiten crear una red de relaciones y ahorrar, sobre todo en el caso de las internas. Además, ahora que estamos impactados con la afluencia de inmigrantes, tengamos en cuenta que entre los años 50 y 75, hubo en España unos flujos de población absolutamente únicos en España, de hasta 7.000.000 de personas que cambiaron su lugar de residencia hacia otros lugares, ciudades, zonas industriales de España o del extranjero. Hubo comunidades autónomas como Extremadura que se redujeron a la mitad, hubo una migración enorme, y para las mujeres el principal 4 Al finalizar 2000, según el censo revisado, son ya 623.000. 5 empleo que encontraron en España y en el Extranjero fue el servicio doméstico, también como profesión puente. Por ejemplo en París, era muy conocido el fenómeno de “las conchitas”, que eran las empleadas de hogar españolas. Conviene destacar que el trabajo que había en la Edad Media , en general, era un trabajo doméstico, los lugares de producción eran las casas, por eso “economía” significa propiamente lo que tiene que ver con las “cuentas de la casa”. Con el paso del tiempo ha habido un viraje tremendo con el capitalismo y el trabajo asalariado, el cambio ha sido hasta tal punto, que cuando en 1.900 en España se elaboraron las primeras leyes de protección de los trabajadores para cuestiones enfermedad y demás percances, a la hora de definir el trabajo, se considera que nunca lo era si se llevaba a cabo dentro de los hogares. Por tanto, el empleo doméstico, el trabajo de las sirvientas se definió como no-trabajo. ¡Esto es muy gordo! Esto ha seguido después, en gran parte, sobre todo haciéndose extensivo al trabajo doméstico realizado en general por las mujeres en el ámbito privado del hogar, que es un trabajo, pero que se considera notrabajo desde el punto de vista jurídico, de la protección, etc. Esto afectó expresamente a las sirvientas. Trabajaban para otros, pero no era considerado como trabajo, y quedaron fuera de la protección laboral. 3. Condiciones laborales Hasta la segunda mitad del s. XX el trabajo doméstico ha sido un trabajo a medias, un trabajo no-trabajo. Cuidado, hay ahí sus puntos de interés. En la República española se le consideró trabajo legalmente, pero esto duró poco, duró un año, año y medio, pero hubo ahí un avance, lo mismo que en otros aspectos de la sociedad española, que quedó bloqueado por la victoria de Franco. Hasta el año 1959, no se produjo lo que se llamó el Monte Pío Nacional del Servicio Doméstico, que trataba mediante una pequeña, muy pequeña cuota, garantizar a estas mujeres algunas prestaciones mínimas. Con el tiempo esta cobertura fue subiendo. Pasó también que muchas mujeres que no tenían oficio ni beneficio, se acogieron a este seguro, diciendo que eran empleadas de hogar para luego cobrar la pensión, etc ... En el año 1969, ese Monte Pío pasó a la Seguridad Social, pero como régimen especial. La palabra “especial” aparece ligada a este trabajo por muchas partes. Con la democracia, una ley de 1976, la Ley de Relaciones Laborales, definió el trabajo de este colectivo como una relación laboral especial, con el mismo estatuto legal que el trabajo de los presos internos en las prisiones. Poco después, vino el Estatuto de Los Trabajadores en 1980, que señala las condiciones laborales mínimas de todos los trabajadores en España (vacaciones, jornada máxima, etc...). Sobre esos mínimos se apoyan los convenios de los diferentes colectivos, que mejoran en muchos casos esas condiciones. Pues bien, se dejan fuera otra vez a las Empleadas de Hogar que tienen que tener un estatuto distinto. Este salió en 1985, cinco años después, que es el que está todavía en vigor. Con las empleadas de hogar ha habido una especie de convenio, por llamarlo de una manera que no deja de ser inapropiada, porque los convenios se establecen entre las partes, y aquí lo que ha habido es que el gobierno ha dictado un reglamento, que es el que rige y es el único. Tiene unas características “especiales”, pero en este caso la palabra especial es un eufemismo para definir un apartheid laboral, es decir, un trabajo asalariado entre comillas, porque es todo distinto: está entre la servidumbre y el trabajo libre, pero no es trabajo libre, ni servidumbre, es una cosa intermedia, que tiene algunas características propias. Por ejemplo, el ámbito del empleo doméstico no es cualquier lugar, tiene que ser un hogar, este trabajo se realiza en los hogares, tiene que ser ahí. Y, claro, los hogares tienen un derecho, el derecho a la 6 intimidad, que prevalece por encima del derecho a la inspección laboral. No se puede entrar en el hogar a inspeccionar las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar. En otros países sí se puede entrar, en España no. En segundo lugar, la temporalidad. No es un empleo fijo, sino que cada año automáticamente se renueva. Pero en España hay despido libre, y el empleador puede prescindir del trabajador cuando quiera, preavisando con antelación. También el empleado se puede ir cuando quiera preavisando con unos días. Al haber despido libre, las trabajadoras no pueden hacerse planes de futuro, montar su vida contando con una posible estabilidad laboral, etc . La mayor parte de los derechos generales de los trabajadores, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, se encuentran, recortados o incluso anulados para las empleadas de hogar. El cuadro adjunto recoge las principales diferencias. Cuadro 6: Regulación laboral diferencial de los empleados de hogar Régimen General Régimen Especial de Empleados de Hogar Jornada laboral diaria (máxima) 9 horas Descanso entre jornadas 12 horas Descanso semanal Salario en especie (% del salario base) Dos pagas extraordinarias Seguro de desempleo Baja retribuida por enfermedad Jubilación anticipada Antigüedad (% del salario base) Cotización a la Seguridad Social Preaviso en caso de despido: - relación laboral menos de 1 año - relación laboral más de 1 año Indemnización por despido justificado Límite máximo por año trabajado Indemnización por despido improcedente Límite máximo por año trabajado 9 horas+tiempo de presencia (sin especificar y tienen que hacer ciertas cosas) 8 internas/10 externas (por qué no 12 como todo el mundo) 36 horas continuas Máximo 30 % 36 horas (continuas o separadas) Máximo 45 % 30 días cada una Sí Desde el tercer día Sí Según convenio Variable según salario Mínimo 15 días cada una No Desde el 29º día No 3 % cada tres años. Máximo 15 años (sólo desde 1986) Fija 30 días 7 días 30 días 20 días 20 días 7 días 12 mensualidades 45 días 6 mensualidades 20 días 42 mensualidades 12 mensualidades (Transcripción del cuadro nº 6. del libro Mujer, Inmigración y Trabajo Doméstico, o.c. pág. 180) Para que todo esto cambie hay un obstáculo principal: la consideración del trabajo doméstico como un no-trabajo. Claro, si esto no es trabajo, ¿a qué vienen éstas ahora exigiendo otras condiciones? Por regla de tres, también tendrían que tener todos esos derechos las amas de casa pues hacen las mismas cosas, sólo que lo hacen para su propia familia. ¿Por qué unas van a estar cubiertas y otras no? Es decir, nos 7 encontramos con una situación anómala. De entrada para el trabajo doméstico en general, y después para todo lo demás. Si a esto añadimos la poca cohesión del colectivo, la poca articulación del sector, su escasa fuerza social, se termina de comprender la situación precaria en la que se encuentran las trabajadoras del hogar. Me gustaría que no nos quedáramos sólo en España y entendiéramos lo que se vive aquí como algo universal. Empleo de hogar hay en todos los países. ¿Qué pasa en otros países? Nosotros hicimos un esfuerzo por saber qué pasaba en algunos de ellos, en concreto estudiamos los casos de Francia, Italia y Portugal por ser los más próximos. El caso de Portugal es muy parecido al de España, en algunas cosas está peor y en otras está mejor. Por ej. allí tienen que tener contrato escrito y además la remuneración también tiene que constar por escrito, señalando sus diferentes partidas. Por lo menos así pueden hacer valer sus derechos en casos de reclamación, cosa que no ocurre aquí en España, porque no es obligatorio hacer por escrito el contrato ni hacer nómina especificando las diferentes partidas del salario. Y luego otro detalle de Portugal es que cuando hay despido, hay que justificarlo, tiene que ser por una causa justa. En España no, hay despido libre. En Italia y en Francia las trabajadoras del hogar tienen muchos más derechos, su situación laboral está más asimilada al régimen general, sobre todo en el caso de Francia. Hay una legislación general, con convenios colectivos, hay categorías laborales, y sobre todo hay una cosa que me parece muy importante, está más desarrollado todo lo que es la formación reglada que prepara a los posibles trabajadores, como pueden ser aquí los módulos formativos. Hay formación específica para las diferentes tareas de un trabajador del hogar: cuidado de niños, cuidado de ancianos, etc ... Aquí se hace como se puede. Sé que en Cáritas dais formación con respecto a este tema, pero en estos países está profesionalizado como cualquier trabajo. Incluso en Francia cuando el empleador paga una cuota a la Seguridad Social, una pequeña cantidad de esa cuota está dedicada a la formación, a programas de formación para el servicio doméstico. En Francia el contrato tiene que llegar a ser indefinido, y cuando hay un despido tiene que ser sólo sobre la base de causas reales y serias. Efectivamente puede haber causas reales y serias por las cuales se puede plantear un despido, pero si no, no se puede. En Italia por ejemplo el despido es libre, como en España. A continuación voy a señalar algunas características personales del colectivo y de sus condiciones de trabajo. A. Características personales. El sexo: ya lo he dicho, la inmensa mayoría mujeres. La edad: Entre las españolas que trabajan como empleadas de hogar son de todas las edades, pero prevalecen los polos extremos: o son muy jóvenes o muy mayores. En las inmigrantes al revés, prevalecen la edad intermedia de 25 a 45 años, pocas muy jóvenes, pocas muy mayores. Hay excepciones como el colectivo filipino, que tiene muchas muy mayores. Estado civil: depende de la edad el que estén más o menos casadas, pero hay un núcleo significativo de mayores de 50 años en todos los colectivos, excepto en el marroquí, de mujeres solteras. Quizás se podría plantear la hipótesis de que ello en parte 8 se debe a su actividad laboral como internas, que les lleva a reducir sus relaciones personales y ver así reducidas sus posibilidades de llegar al matrimonio. Estudios: de las mujeres españolas, la mayoría, 54 %, no tiene estudios primarios, es decir, su nivel de estudios es muy bajo. Las jóvenes, tienen más nivel, pero en general es bajo. Las inmigrantes lo tienen alto, más de la mitad tienen estudios secundarios o superiores, aunque también hay diferencias por colectivos. Origen familiar: en España prevalece el origen urbano, probablemente porque hay muchas que ya no tienen que ver con la emigración rural, aunque el 30 % son inmigrantes, gentes llegadas de pueblos al lugar donde están trabajando en la actualidad. En el caso de las extranjeras, prevalecen más las de origen rural, aunque hay colectivos como las ecuatorianas y peruanas, donde prevalece el origen urbano y macrourbano. El tamaño de la familia de origen es más numeroso en las inmigrantes que en las españolas. En cuanto al trabajo paterno, en el caso de las españolas prevalecen los trabajadores de la construcción y la industria, es decir, familias obreras, y en el caso de las inmigrantes los de origen agrícola y también de los servicios. B. Condiciones de trabajo Edad de inicio en el trabajo: comienzan a trabajar antes las mujeres españolas que las inmigrantes. Esto puede que tenga que ver con el nivel de estudios. Inicio en el servicio doméstico: la mayoría de las mujeres inmigrantes han comenzado a trabajar en el servicio doméstico en España, aunque comenzaran su actividad laboral antes en otra cosa en su país de origen. Lo cual supone un descenso en su vida laboral, ya que provenían del mundo de los servicios, de otras ocupaciones. Movilidad laboral: es muy variada y muy alta en el caso de las españolas. Sólo el 30 % ha trabajado sólo en el servicio doméstico. El 70 % ha tenido otros empleos. Mientras que en las extranjeras, hay mucha más fijación en el servicio doméstico, pero una parte importante, que quizás en términos históricos habría que decir que es muy importante, fluye hacia otros empleos. O sea, ¿hay movilidad laboral en el caso de la inmigración que está en el servicio doméstico? Sí. Hay dos tipos de movilidad, una de interna a externa y trabajadora por horas, sobre todo cuando viene el resto de la familia, los hijos, suelen dar ese salto y también cuando regularizan su situación. Y hay otra movilidad, que es la del cambio de trabajo. En el estudio podéis ver que hicimos un trabajo comparativo, de cinco ocupaciones, las más frecuentes de las mujeres inmigrantes, 3 de bajo nivel: servicio doméstico, limpiezas, hostelería, y luego de alto nivel: trabajos por cuenta propia y empleos de tipo administrativo. Hay una movilidad ascendente. Al sector de limpiezas, doméstico y hostelería, vienen menos que las que van a los otros empleos. Pero claro, es muy lentamente. Cómo consiguen el trabajo: las españolas lo hacen a través del conocimiento de las familias empleadoras, y también por la prensa. En cambio las extranjeras lo hacen por redes familiares y de conocidos. También a través de agencias de pago, congregaciones religiosas y ONG’s. Ubicación por subsectores: es un tema muy importante, pues no es lo mismo trabajar como interna, externa o por horas. En nuestro estudio del año 2000 vimos que las inmigrantes estaban más en el subsector de internas, donde eran más de la mitad. Pero en la actualidad, yo diría, a partir de las tendencias que había entonces, que en el sector de las internas pueden llegar al 80 % quedaría un 20 % de españolas todavía. En el sector de externas fijas, probablemente en torno al 60 % son autóctonas y un 40 % 9 extranjeras. Y en el sector de trabajadoras por horas, en torno al 80 % serían autóctonas, y un 20 % de extranjeras. En el año 2000 eran sólo el 2 %. Salarios: En este tema nos llevamos una sorpresa en el estudio del año 2000 según los cuestionarios que hicimos. Con una base muestral amplia de 1295 cuestionarios, tenían más ingresos mensuales globales, las inmigrantes que las autóctonas. En el caso de las internas, tenían más o menos igual (95.000 pts). De las externas fijas, ganaban más las inmigrantes (92.000 pts. de media) que las españolas (80.000 pts.). Y en el sector de trabajadoras por horas, ganaban más en total al mes las extranjeras (89.000 pts.) que las autóctonas (58.000 pts.). Aquí no hemos contado lo que cobran por hora, y es que las inmigrantes trabajan muchísimas horas, en muchas casas. Si sacamos lo que ganan por hora, las españolas 992 pts. de media, y las inmigrantes, 560 por hora, es decir un 43 % más que las inmigrantes. Por tanto, las inmigrantes ganan más porque trabajan muchas más horas. 4. Aportaciones a la sociedad Cuando la prevención y los prejuicios hacia la población inmigrante son tan frecuentes en España, vale la pena destacar cuáles son sus aportaciones concretas a la sociedad. Limitándonos al aporte de las aproximadamente 400.000 mujeres inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico, podemos destacar las siguientes: 1. Contribuir al bienestar de más de medio millón de hogares españoles (las empleadas por horas trabajan en varias casas), a los que aportan –según la encuesta aplicada por Colectivo Ioé en 2000- los siguientes servicios: % de empleadas inmigrantes que realizan cada tarea Tareas habituales Internas Externas fijas Por horas 91,6 85,8 80,2 Limpiar la casa 86,3 80,1 67,9 Lavar y planchar 84,7 64,0 37,7 Preparar comidas 80,5 56,2 30,2 Atender la mesa 39,1 33,0 21,0 Cuidar niños 39,1 29,2 14,8 Limpiar zapatos 33,8 22,5 14,8 Hacer las compras 30,6 19,9 23,5 Cuidar ancianos/enfermos 16,4 11,6 5,6 Cuidar animales 10,6 8,2 9,9 Cuidar jardines 3,4 3,0 4,3 Conducir vehículos 2. Mediante el empleo en el hogar de mujeres inmigrantes, las mujeres empleadoras ganan espacio para el desarrollo de su carrera profesional fuera del hogar. Las contradicciones que acompañaban a la división sexual del trabajo dentro del hogar (la mujer “ama de casa”, aunque trabaje fuera, y el marido en el bar o sentado en el sillón…) se amortiguan gracias a la mediación de una empleada de hogar externa. De este modo el moderno servicio doméstico –con empleadas inmigrantes- se convierte en un desvelador de las contradicciones del mundo actual: la proclamada “igualdad de oportunidades” de las “sociedades abiertas” se asienta, en parte, en el esfuerzo no reconocido de las mujeres que realizan el trabajo de reproducción no 10 mercantilizado y hace visible la creciente brecha Norte-Sur a través de la incorporación constante de mano de obra inmigrada. 3. Por último, las empleadas de hogar venidas de otros países contribuyen, con el resto de la población inmigrante, al enriquecimiento de la sociedad española en aspectos fundamentales de la demografía, la economía y la diversidad cultural. En lo demográfico contribuyen a paliar la baja natalidad española, que se encuentra ya muy por debajo de la tasa de reposición generacional. En lo económico su aporte es reconocido por los expertos y el propio Instituto Nacional de Estadística se ha visto obligado a revisar el PIB al alza para reflejar más fielmente la contribución a la economía de los trabajadores/consumidores inmigrantes. En lo cultural, las diversas lenguas y tradiciones de los recién llegados pueden contribuir a hacer de España una país más plural y abierto, en contraposición al modelo uniforme y cerrado de la España tradicional. 5. Propuestas para el debate: 1ª Propuesta: equiparar jurídicamente el servicio doméstico con los demás sectores laborales. esto implicaría bastantes cosas que no puedo decir ahora, por falta de tiempo. 2ª Propuesta: introducir mediaciones organizativas para evitar los abusos. Por parte del trabajador, que pudiera haber empresas y/o cooperativas de trabajo desde las que se contrate este servicio. Esto tiene sus pegas porque, probablemente, encarecería el servicio (la empresa querría ganar dinero con esta mediación y la cooperativa tendría gastos de gestión). Pero si esto se generalizara, habría muchas más ventajas para el trabajador y para la familia que contrata. 3ª Propuesta : Potenciar la articulación del colectivo de empleadas de hogar en el ámbito sindical y en el ámbito general organizacional. 4ª Propuesta: reconocer los derechos humanos, sociales y laborales de las actualmente discriminadas por ser mujeres, por el trabajo al que se dedican y por ser inmigrantes. Desvincular los derechos a los papeles laborales a tener o no papeles de residencia. Si trabaja, que sea con derechos. Facilitar la libre circulación, lo que no se facilita si el permiso está circunscrito a trabajar en determinado sector. Y, por último, reconocer la formación y titulación académica que tengan las inmigrantes, que no siempre se reconoce. 5ª Propuesta: retomar como punto de debate una cuestión planteada por el movimiento asociativo de empleadas de hogar en los años 70, que decían que como objetivo último habría que ir a la abolición y desaparición del empleo doméstico. Esto tiene pros y contras, que al debate de ustedes. 6ª Propuesta: introducir módulos formativos en el sistema educativo reglado para cubrir las necesidades específicas del sector laboral del empleo doméstico, y que eso se articule como se hace en Francia. 11