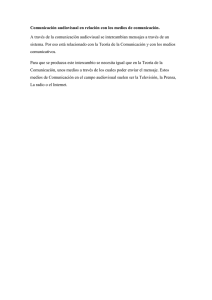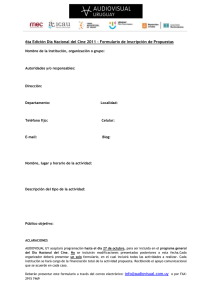Escritura e investigación audiovisual
Anuncio

JOSÉ Luis SÁNCHEZ NORIEGA
Historia del Cine
Teoría y géneros cinematográficos,
fotografía y televisión
NUEVA EDICIÓN
PRÓLOGO DE ROMÁN GUBERN
Madrid
Alianza Editorial
(O
ANEXO
Cómo escribir e investigar
sobre el audiovisual
SUMARIO. Por qué/para qué escribir e investigar. Tipos de textos y fases del trabajo. Metodología y objeto de la investigación. Herramientas y fuentes. El proceso de redacción del trabajo. Cuestiones de estilo.
1. Por qué/para qué escribir e investigar
El propósito académico de este libro exige el planteamiento de algunas reflexiones y pautas sobre la
escritura e investigación del audiovisual. Ello no es
un añadido al aprendizaje de la teoría o de la historia del cine y de la televisión, sino una de las salidas naturales a que lleva ese aprendizaje: tras la
información que ofrece este manual y las reflexiones que promueve, el estudiante ha de comprobar
su competencia para abordar de un modo mínimamente riguroso, personal y creativo algún área
de su interés. Y ello se aprecia de modo evidente si
es capaz de escribir un texto con un mínimo de
solvencia. Obviamente hay muy diferentes tipos de
textos, aquí únicamente se tienen en cuenta dos:
aquellos que un universitario con estudios de
audiovisual debería ser capaz de elaborar en su
vida profesional, como una crítica de cine, un
reportaje sobre audiovisual o el análisis de una
película, y aquellos otros que le pueden ser exigidos al estudiante en el marco académico y que sirven para evaluar su madurez en la materia o para
alentar la investigación. De los primeros nos limitamos a indicar algunas cuestiones globales, dado
que existen muchos ejemplos en las publicaciones
periódicas.
Aunque haya alumnos que se toman la elaboración de un trabajo como una tarea tediosa o un
trámite que cumplir -lo que explica la abundancia
de plagios y «refritos»-, otros encuentran en ello
una labor placentera, alternativa o complementaria a la siempre ingrata memorización de un temario. Un trabajo académico puede ser y será laborioso, pero tiene el aliciente de tratarse de una
creación del alumno, en donde puede expresar sus
ideas y convicciones, procesar la información
adquirida, relacionar la teoría y la práctica, mostrar su capacidad de análisis y de crítica, profundizar en sus intereses intelectuales, etc. No es una
tarea para personas con cualidades especiales
-como podría serlo escribir una novela- o con un
conocimiento innato para la misma; de ahí que
haya que aprender a hacerla y, en todo momento y
sin pudor, hay que contar con el profesor para que
desempeñe su papel de tutor.
Por otra parte, la escritura es un ejercicio intelectual valioso en sí mismo en la medida en que,
en rigor, más que suponer la plasmación en frases
y párrafos de unas ideas o unos conocimientos
•695
ANEXO
Cómo escribir e investigar
sobre el audiovisual
SUMARIO. Por qué/para qué escribir e investigar.Tipos de textos y fases del trabajo. Metodología y objeto de la investigación. Herramientas y fuentes. El proceso de redacción del trabajo. Cuestiones de estilo.
1. Por qué/para qué escribir e investigar
El propósito académico de este libro exige el planteamiento de algunas reflexiones y pautas sobre la
escritura e investigación del audiovisual. Ello no es
un añadido al aprendizaje de la teoría o de la historia del cine y de la televisión, sino una de las salidas naturales a que lleva ese aprendizaje: tras la
información que ofrece este manual y las reflexiones que promueve, el estudiante ha de comprobar
su competencia para abordar de un modo mínimamente riguroso, personal y creativo algún área
de su interés. Y ello se aprecia de modo evidente si
es capaz de escribir un texto con un mínimo de
solvencia. Obviamente hay muy diferentes tipos de
textos, aquí únicamente se tienen en cuenta dos:
aquellos que un universitario con estudios de
audiovisual debería ser capaz de elaborar en su
vida profesional, como una crítica de cine, un
reportaje sobre audiovisual o el análisis de una
película, y aquellos otros que le pueden ser exigidos al estudiante en el marco académico y que sirven para evaluar su madurez en la materia o para
alentar la investigación. De los primeros nos limitamos a indicar algunas cuestiones globales, dado
que existen muchos ejemplos en las publicaciones
periódicas.
Aunque haya alumnos que se toman la elaboración de un trabajo como una tarea tediosa o un
trámite que cumplir -lo que explica la abundancia
de plagios y «refritos»-, otros encuentran en ello
una labor placentera, alternativa o complementaria a la siempre ingrata memorización de un temario. Un trabajo académico puede ser y será laborioso, pero tiene el aliciente de tratarse de una
creación del alumno, en donde puede expresar sus
ideas y convicciones, procesar la información
adquirida, relacionar la teoría y la práctica, mostrar su capacidad de análisis y de crítica, profundizar en sus intereses intelectuales, etc. No es una
tarea para personas con cualidades especiales
-como podría serlo escribir una novela- o con un
conocimiento innato para la misma; de ahí que
haya que aprender a hacerla y, en todo momento y
sin pudor, hay que contar con el profesor para que
desempeñe su papel de tutor.
Por otra parte, la escritura es un ejercicio intelectual valioso en sí mismo en la medida en que,
en rigor, más que suponer la plasmación en frases
y párrafos de unas ideas o unos conocimientos
•625
preexistentes, en realidad es una actividad de
reflexión y de elaboración de esas ideas. De ordinario, hasta que no escribimos sobre una cuestión
no la hemos pensado en profundidad; incluso
cuando se trata de un tema sobre el que nos hemos
informado, hemos reflexionado y llegado a una
síntesis personal con ideas propias, la escritura nos
descubre relaciones inéditas, matices y aspectos
novedosos. Por esta razón, los trabajos académicos contribuyen poderosamente a la madurez
intelectual del alumno y complementan el conocimiento de una materia logrado a través de las
exposiciones del profesor, las lecturas, los visionados y el estudio personal.
2. Tipos de textos y fases del trabajo
Un texto no literario se caracteriza, en términos
generales, por su naturaleza, estructura formal,
extensión o amplitud, tema tratado, objetivo que
se prepone y lector al que se dirige. Cada tipo de
texto conjuga esos elementos de una forma concreta, que constituye una especie de leyes del género, de manera que lo que puede ser requisito para
uno ha de ser desechado en otro, como, por ejemplo, las notas bibliográficas, necesarias en un trabajo académico, pero fuera de lugar en la crítica
periodística de una película. Por tanto, definir el
tipo de texto no es un ejercicio vacuo o una elucubración estéril, sino la respuesta a la pregunta fundante de cualquier actividad de escritura. Para lo
que aquí nos interesa -y dejando al margen otros
aspectos que se ubican en la actividad propiamente periodística, como la entrevista o la noticiadistinguimos los siguientes tipos de textos:
a) Crónica o reportaje de divulgación. Destinado a
ser publicado en una revista, periódico o enciclopedia, se trata de un texto de interés general que
combina la información y la valoración o reflexión
sobre un tema concreto tratado de un modo global y asequible al gran público, sin un vocabulario
especializado ni excesivas precisiones. Viene a
proporcionar ese conocimiento básico e indiscutible que existe en una entrada de enciclopedia.
Suele tener en cuenta el contexto sociocultural y el
de la historia del audiovisual. Puede versar sobre la
relevancia de un cineasta en un país o un estilo,
una película en relación con otras del mismo
696 • Historia del Cine
género o tema, un programa de televisión de trascendencia pública, una exposición fotográfica, etc.
Los requisitos para la escritura son un conocimiento riguroso del tema, una valoración de la actualidad o interés social del mismo y una redacción ágil, capaz de interesar al lector. La escasa
ambición científica o académica de un texto de
estas características no puede llevar a menospreciar el rigor en su elaboración.
b) Crítica de una obra. Según quedó dicho, existen
muchos tipos de crítica según su nivel (espontánea
o reflexionada, profesional o aficionada, especializada o de divulgación), su pretensión (culturalista, moralista, cinéfila, ensayística...) y los criterios
empleados para valorar la obra (estéticos, comerciales, cinefilos, sociológicos...). La crítica es una
reflexión sobre los componentes de una obra
audiovisual que pondera su valor y tiene como
resultado un juicio estético sobre el conjunto, y
que se ofrece al lector como pauta para la contemplación y la interpretación de la obra. Desde la
cualificación académica -conocimiento de historia y estética del cine- y la consideración artística
del texto audiovisual, pero también desde la independencia de criterio, la subjetividad y el riesgo
inherente a todo juicio, es preciso dignificar la crítica como uno de los momentos esenciales de la
percepción estética. Un texto de crítica ha de contextualizar la obra, subrayar los elementos pertinentes, sugerir interpretaciones y argumentar
siempre sus afirmaciones; al tratarse de un texto
breve y destinado al público general, es preciso un
lenguaje matizado y no especializado al mismo
tiempo, capaz de condensar en pocas palabras
muchas ideas.
c) Análisis de un texto audiovisual. Aunque puede
tener diferente nivel y amplitud -desde unas páginas a una monografía completa-, el análisis de una
obra audiovisual es una aproximación con unos
requisitos mucho más concretos que otro tipo de
texto. No se trata de una crítica, ni de un comentario más o menos sugestivo; requiere una base teórico-práctica -fundamentalmente de semiótica del
audiovisual- y el manejo de los conceptos y las
herramientas propias de ella, además de una capacidad y una experiencia analíticas en el investigador. Tiene como finalidad poner en claro cómo y
por qué la obra dice lo que dice, para lo cual ha de
optar por una metodología de análisis y la aplicará
a la obra en el nivel oportuno (la totalidad, unos
fragmentos o unos elementos considerados más
significativos). De ordinario, analizar un texto
audiovisual exige conocer el contexto de producción, resumir el argumento, segmentar el texto en
sus partes estructurales, identificar los elementos
estéticos -visuales, sonoros y sintácticos- más relevantes, indagar en la significación que poseen los
personajes y los escenarios, verbalizar y concretar
la temática subyacente al texto, y evaluar la hermenéutica y la recepción que ha tenido la obra.
d) Trabajo académico. Tiene como objetivo fundamental que el alumno demuestre un conocimiento
global y riguroso de la asignatura, una mínima
capacidad de investigación y de redacción y, en
definitiva, madurez intelectual en el área universitaria de comunicación audiovisual o de las humanidades en general. El valor de este trabajo no reside tanto en la consecución de resultados o en la
formulación de conclusiones acerca de un tema
cuanto de demostrar competencia para plantear el
objeto de estudio, el manejo de fuentes y la búsqueda y selección de la información, la asimilación personal y la reflexión, la estructuración del
tema y una correcta expresión escrita. Tampoco es
requisito imprescindible la originalidad: se pueden escribir magníficos trabajos académicos sobre
cuestiones muy sabidas, pero metodológicamente
consistentes. Al fin y al cabo, sirve para afianzar
conocimientos o como simulacro de investigación. Hay trabajos de muchos tipos en función de
la perspectiva adoptada (estudios, análisis, ensayos, recopilaciones,...) y del objeto de estudio (un
género, una estética, un movimiento, un autor, una
época, un formato,...). Así, pueden consistir en
análisis de una filmografía, ensayos sobre un cineasta, síntesis de una época histórica, recopilaciones de fuentes o documentos sobre un autor, un
tema o una estética, indagaciones sobre un movimiento, estudios de las características de un formato televisivo, etc. En ningún caso un trabajo
académico puede ser una acumulación desvertebrada de textos que imitan a otros ya existentes,
complementados con una bibliografía copiada y
no utilizada.
e) Monografía de investigación. Sin llegar al nivel
de la tesis doctoral, la monografía de investigación
es un trabajo académico que tiene como requisito
la originalidad. Ésta puede consistir en el objeto de
estudio, en la metodología, en la perspectiva formal o en cualquier combinación de las tres. También se diferencia de aquél en la necesidad de formular una hipótesis inicial de trabajo y llegar a
unos resultados o conclusiones. La monografía
trata, como su nombre indica, sobre un tema muy
concreto e inédito; no siempre resulta fácil determinarlo y para ello es preciso un esfuerzo del
investigador a fin de evitar ambigüedades o querer
abarcar demasiado. También hay que plantearse la
pertinencia y oportunidad de la investigación: lo
deseable es que aborde una cuestión sobre la que
haya un interés objetivo o que suponga el primer
paso para una línea de investigación.
Las fases de un trabajo de escritura son etapas
necesarias en el proceso de información, maduración y redacción. Cada persona tiene un ritmo y
un modo singular de abordar cada fase, e incluso
varias de ellas se pueden solapar y reformular
sucesivamente, pero la disciplina de ir agotando
cada una de ellas es más necesaria cuanto menor
sea la experiencia. Aunque se pormenorizan más
adelante, conviene indicar el orden lógico de estas
fases: a) el punto de partida es saber con qué propósito se va a escribir y quién lo va a leer, es decir,
definir el tipo de texto; b) formular claramente qué
tema se va a abordar (objeto de estudio) y desde qué
perspectiva o con qué herramientas teóricas y
prácticas (metodología); c) buscar y seleccionar la
información pertinente de acuerdo con el objeto
de estudio y la metodología; d) reelaborar el esquema de trabajo inicial a tenor de esa información y
someterla a un procesado que lleve a la reflexión y
a la decantación de ideas; y e) redactar el trabajo.
3. Metodología y objeto de la investigación
Los trabajos de curso de una licenciatura -por
modestos y exploratorios que puedan ser- han de
ofrecer el suficiente fundamento teórico y metodológico. Es precisamente esa fundamentación la
que permite adentrarse al alumno en los procedimientos propios del saber científico y la que, a la
postre, valida el trabajo realizado. El fundamento
siempre tiene un carácter teórico-práctico, en
cuanto se parte de algún modelo ya establecido o
de saberes consolidados en alguna rama específica
(historia, semiótica, economía, tecnología, etc.)
ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual * 697
desde los que se va a abordar el objeto de investigación para, a medida que se lleva a cabo la propia investigación, sean necesarias nuevas fundamentaciones o se reflexione sobre la propia
metodología. Existen dos decisiones transcendentes en cualquier preliminar investigador:
identificar inequívocamente el objeto de la investigación y considerar la pertinencia y el interés
que tiene dentro del marco de la Historia del
Audiovisual. El objeto de investigación ha de ser
delimitado tanto desde el aspecto material (qué se
va a investigar) como desde el formal (cómo se va
a investigar), aunque ambas cuestiones sean solidarias entre sí.
Probablemente, frente a otras áreas de conocimiento, en el audiovisual nos encontramos en un
territorio bastante virgen; salvo algunos cineastas
mayores (Eisenstein, Bufiuel, Lang) y algunas estéticas (surrealismo, neorrealismo), el resto permite
investigaciones muy diversas en propósitos y
ámbitos. Este hecho comporta un riesgo evidente:
dado que se ha dicho poco sobre un tema, nos contentamos con decir lo elemental. Quizá por ello
abunden los trabajos de enorme superficialidad,
sobrevalorados por su pionerismo, que abordan
aspectos inéditos de la historia del audiovisual.
Identificar inequívocamente el objeto de estudio
exige una triple actitud de humildad intelectual
-no querer abarcarlo todo, no plantearse un programa que excede en tiempo y capacidad al investigador-, de creatividad, a fin de explorar nuevos
ámbitos de estudio y hacerlo desde nuevas líneas,
y de reflexión teórica, en cuanto toda investigación
lleva a replantear los propios conocimientos, los
presupuestos teóricos, el estado de la cuestión, etc.
El alumno que se inicia ha de leer mucho,
comenzando por manuales e historias generales
que le proporcionen una aproximación global y
despierten en él intereses intelectuales, para seguir
con monografías sobre directores, actores, épocas,
estéticas, movimientos, géneros... que le sirvan para
comprobar las distintas perspectivas de investigación y los posibles modelos de trabajos. Por tanto,
estas lecturas exploratorias -que son el punto de
partida para cualquier trabajo, además de requisito
para el estudio de la Historia del Audiovisual- tienen la función de dar a conocer tanto los temas susceptibles de ser estudiados o investigados como las
posibilidades metodológicas. La elección del objeto
698 • Historia del Cine
de investigación ha de responder a) a los intereses o
preferencias del estudioso: un trabajo de investigación exige una motivación alta; por ello es imprescindible que al alumno le guste el tema o sienta una
curiosidad fuerte; b) el marco académico o investigador, de forma que haya relación estrecha con los
estudios de licenciatura simultáneos al trabajo o
con una línea de investigación más amplia; y c) la
posibilidad de acceder a las fuentes o al material
necesario para hacer el trabajo.
Además de la base metodológica, las hipótesis
iniciales y los objetivos, toda investigación ha de
delimitar con precisión el Corpus sobre el que se va
a trabajar. Cuanto más reducido sea el ámbito a
investigar más fácil será considerar todo el material
y, por tanto, no tener necesidad de selección alguna.
Pero, de ordinario, habrá que hacer alguna selección que es preciso pensar detenidamente en orden
a establecer los criterios cualitativos o cuantitativos
empleados. Por ejemplo, cuando Bordwell, Staiger y
Thompson abordan el cine clásico producido por
Hollywood entre 1915 y 1960 se enfrentan a este
problema que, inicialmente, parece irresoluble, y
han de pasar de treinta mil películas a una cantidad
susceptible de ser estudiada, un centenar. Por lo que
se refiere a la pertinencia, habrá que considerar el
interés que tiene inicialmente el proyecto de investigación para la comunidad científica y universitaria -tanto desde el área de Historia del Cine o de
Historia del Arte en general como desde las ciencias
humanas y sociales-, so pena de tratar de responder
a preguntas que nadie se ha formulado o de abordar
aspectos tan limitados o tangenciales que carecen
de relevancia. En este sentido, hay dos líneas que
tienen un interés específico -y que, además, permiten la transferencia de resultados a la industria,
aspecto este que, como se sabe, cada vez cobra
mayor fuerza en la investigación universitaria-; son
el estudio del público (gustos, expectativas, modos
de consumo, etc.) y los trabajos sobre guión audiovisual (construcción de personajes, dialoguización,
temáticas, etc.).
4. Herramientas y fuentes
Aunque de modo somero, nos parece necesario
indicar las herramientas y fuentes específicas de la
Historia del Audiovisual.
a) Fuentes filmográficas y ^ideográficas. Dado que
el objeto de estudio son los propios textos audiovisuales, será preciso contar con una filmoteca o
videoteca. Para estudios especializados habrá que
indagar en las correspondientes filmotecas estatales y universitarias: Filmoteca Española (Madrid),
Instituto Oficial de RTVE (Madrid), videoteca de
la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense (Madrid), videoteca y
fototeca del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid), Filmoteca de Andalucía (Córdoba), Filmoteca Canaria (Las Palmas), Filmoteca de
Castilla y León (Salamanca), Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya (Barcelona), Centro
Galego de Artes da Imaxe (A Coruña), Filmoteca
de Murcia, Filmoteca de la Generalitat (Valencia),
Filmoteca Vasca (San Sebastián), Cinemateca del
Museo de Bellas Artes (Bilbao), Filmoteca de
Zaragoza, Fundació La Caixa (Barcelona), Videoteca del Centre de Recursos, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Barcelona), videotecas de los Institutos Británico,
Francés, Italiano y Alemán, con sedes en Madrid
y/o Barcelona, Confederación de Cineclubes del
Estado Español (Madrid), Federació Catalana de
Cineclubs (Barcelona), etc. y, por supuesto, los archivos de las emisoras de televisión. Es deseable el estudio de los textos filmieos tal como quedaron de las
manos de sus creadores, es decir, íntegros en metraje, color, sonido, etc. Como se sabe, además de los
cortes debidos a la censura, a productores o a exhibidores sin escrúpulos artísticos, circulan copias de
una misma película con variaciones decisivas.
V) Bibliotecas. Además de la Biblioteca Nacional y
de las bibliotecas de las filmotecas arriba mencionadas -particularmente la Filmoteca Españolahay que tener en cuenta las tesinas y tesis inéditas
de las facultades con estudios de Comunicación
(Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid,
Complutense de Madrid, Extremadura, La Laguna, Málaga, Navarra, País Vasco, Pompeu Fabra de
Barcelona, Pontificia de Salamanca, Ramón Llull
de Barcelona, Salamanca, Santiago, Sevilla y Valencia) y de otras con estudios de Filología e Historia
del Arte. Los fondos de todas estas bibliotecas
son consultables por internet a través de los enlaces de cualquier página universitaria, desde
www.mcu.es/lab/bibliote/ index.html o desde
www2.uji.es/rebiun/.
c) Filmogmfías y bases de datos. Los diccionarios
especializados y las enciclopedias tienen entradas
por países y nombres propios (al menos de directores, productores, estudios, actores y guionistas)
que contienen filmografías donde se indica, al
menos, el título de la película, el director y el año
de producción. En las bases de datos y en los
repertorios filmográficos más amplios aparecen
filmografías completas, con indicación del título
original de la película, año de producción, nacionalidad, metraje o duración, compañía de producción, productor, guionista, director, director de
fotografía, director artístico (o vestuario, maquillaje, decorador), músico, montaje o edición e intérpretes (nombre del actor y del personaje). Estos
materiales son suficientes para una exploración
preliminar. Para una mayor indagación habrá que
acudir a las bibliografías de bibliografías y catálogos colectivos; o a las filmografías críticas, catálogos especializados de festivales o de filmotecas,
anuarios, antologías y recopilaciones hemerográfícas o colecciones de publicaciones periódicas
donde, más allá de la ficha técnica, se pueden
encontrar sinopsis arguméntales de las películas,
críticas cinematográficas, crónicas del rodaje o del
estreno, entrevistas con el director o los actores y
todo tipo de cometarios. Este material ha de ser
sometido a los instrumentos críticos habituales de
la investigación pues, además de errores, gran
parte posee ese talante publicitario que abunda en
exageraciones, afirmaciones gratuitas y apreciaciones destinadas a la promoción de la película.
d) Otras fuentes documentales. Las historias del
cine, las monografías sobre directores y películas,
los libros de conversaciones y las autobiografías de
cineastas, los trabajos sobre productoras, políticas
cinematográficas... permiten una indagación
mayor sobre textos filmicos concretos. Pero habrá
que filtrar y seleccionar, dado que, como ha observado Doménec Font, «la escritura sobre cine es tan
inmensa y heteróclita como el propio cine. Sobrevuela este fenómeno de zigzag entre el juego y la
investigación, el espectáculo y el laboratorio, el
arte y el comercio que nutre el cine desde sus comienzos». El riesgo de todo investigador radica en
privilegiar estas fuentes documentales e incluso
llegar a considerarlas implícitamente como el
objeto de estudio, cuando, salvo excepciones, son
las propias obras audiovisuales.
ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual • 699
e) Investigar la televisión. En el caso de la televisión existe un desarrollo importante de la investigación en el área de audiencia y recepción. A partir de los años ochenta, y debido a la competencia
entre las cadenas y la necesidad de conseguir optimizar la rentabilidad de los espacios atrayendo la
financiación publicitaria, se han desarrollado
varios sistemas de medición de audiencias (sondeos, muéstreos, diarios de consumo, audímetros,
etc.), de estudio de actitudes, de medición de apreciaciones, de estudio de motivaciones, análisis
multivariado, investigaciones de estilos de vida o
etnografías del consumo. Sin embargo, aunque no
haya que excluir radicalmente ese campo, parece
evidente que no ha de ser prioritario en la Historia
del Audiovisual en una perspectiva estética. Por el
contrario, serán los ámbitos de la historia de la
televisión y de la evolución de los formatos y tipos
de programas donde se pueden llevar a cabo
indagaciones relevantes. En este sentido, los análisis de contenido y los análisis textuales -originariamente aplicados a obras fílmicas- constituyen
valiosas herramientas para ser aplicadas a los
cambiantes formatos de la televisión actual. En
particular habría que fomentar la investigación de
los nuevos formatos del telefilme, del videoclip y
el spot, de las cortinillas y de los mensajes de autopromoción.
5. El proceso de redacción del trabajo.
Cuestiones de estilo
Antes de proceder a la redacción del trabajo es preciso agotar las tres fases anteriores; a saber, a) definir el tipo de texto; b) formular el objeto de estudio
y clarificar la metodología; y c) buscar y seleccionar la información. En realidad estas dos últimas
son simultáneas, pues la información obtenida
ayuda a reformular tanto el objeto de estudio como
la metodología, entre otras razones porque se
encuentran perspectivas más interesantes o se llega
a la comprobación de que la inexistencia de material impide realizar el trabajo inicialmente previsto.
También hay que subrayar la importancia de las
lecturas exploratorias, dado que sólo desde un cierto conocimiento o desde una cultura previa es
posible plantearse problemas y ámbitos de investigación; por tanto, es necesario consultar revistas y
700 • Historia del Cine
libros hasta que surja algún tema de interés, a partir del cual se amplían las consultas.
a) El guión: definición de la cuestión y planteamiento de preguntas o hipótesis. Ya desde el punto
anterior de formulación del objeto de estudio y
búsqueda de información es preciso redactar un
guión que, en permanente reelaboración, será
compañero del estudiante a lo largo de toda la
tarea. Se puede comenzar simplemente haciendo
preguntas sobre la cuestión; por ejemplo, si queremos estudiar la filmografía de un director habría
que empezar planteándose ¿por qué me interesa
este cineasta?, ¿cuál es su relevancia?, ¿en qué
generación o grupo se ubica?, ¿cuáles son los títulos más interesantes?, ¿en qué clase o categoría de
director puede situarse?, ¿cuáles son los rasgos de
estilo de su cine?, ¿y la temática que aborda?, ¿por
quién ha sido influido?, ¿qué relaciones ha mantenido con la industria?, ¿cuál es su cultura literaria,
artística, musical, histórica, política... y cinematográfica? En la tormenta de ideas podemos señalar:
ámbito cultural y social de la familia y la infancia,
época de formación, itinerario profesional, películas más importantes, encargos o trabajos rutinarios, escritos, entrevistas y declaraciones, estudio
de la filmografía y su relevancia, etc. Como se ve,
esto resulta muy amplio y disperso, por ello sólo
constituye el punto de partida para el guión,
donde se precisa más qué aspecto se va a estudiar
o la idea central del trabajo.
Ese guión permite clarificar las preguntas básicas del trabajo y, al menos, ha de dar cuenta de los
objetivos, tema u objeto de la investigación, esquema de desarrollo, conclusiones, fuentes y bibliografía. Para su elaboración es preciso, tras las lectu:-.\.exploratorias y de acuerdo con la formulación
amplia del tema y con los objetivos, escribir un
esquema de desarrollo del trabajo con las partes o
capítulos de que consta y los enunciados con apartados y subapartados, lo más detallados posible,
incluso anotando preguntas o subtemas que deberían aparecer; un guión amplio facilita mucho e.
trabajo, porque evita digresiones en la búsqueck
de información. En el caso de los textos más breves, como los dos citados en primer lugar -la crónica o reportaje de divulgación y la crítica de una
obra audiovisual-, el guión se limita a una tormenta de ideas sobre qué aspectos hay que tríen qué orden.
Algunos profesores suelen exigir el guión con el
fin de que el alumno tenga una clarificación inicial
y no pierda el tiempo. Se ha de concretar lo más
posible la cuestión, intentando un título amplio,
de tipo descriptivo, que pueda ser abordado en los
límites del trabajo: por ejemplo, «tipos de personajes en la telecomedía española de tema familiar
de los años noventa» y no «la telecomedia española»; o «el tema de la culpa en las películas de Luis
Buñuel» y no «el cine de Buñuel». Un buen guión
expresa inequívocamente una idea central que ha
de presidir todo el proceso de elaboración del trabajo, desde el índice completo y las lecturas hasta
la redacción y las conclusiones. No hay que plantearse problemas irresolubles (los mal formulados),
ni investigaciones imposibles de abordar (por
vaguedad o falta de medios), ni intentar descubrir
mediterráneos (hipótesis sin interés o de solución
evidente). Tenemos que adecuar los fines (objeto y
objetivos del trabajo) a los medios (capacidad,
conocimientos, tiempo, material disponible, etc.).
Además de lo dicho más arriba sobre la pertinencia del trabajo y la definición del corpus y del objeto de la investigación, por lo que se refiere a la
metodología habrá que comprobar si existen
investigaciones similares y en qué monografías
nos podemos inspirar, definir a partir de qué teorías o de qué ámbitos de las ciencias o del saber se
va a llevar a cabo el trabajo y, en definitiva, cerciorarnos de que las herramientas teóricas y el procedimiento elegido son los adecuados para el trabajo propuesto.
b) Lecturas y visionudos. Las lecturas exploratorias
sirven para elaborar el guión o un primer borrador del mismo, pero a continuación hay que
abordar de forma sistemática los materiales escritos y audiovisuales -libros, revistas, páginas web,
documentales y películas de ficción- necesarios
para el trabajo. Un primer paso consiste en hacer
un rastreo para elaborar un listado lo más amplio
posible de esos materiales a partir de indicaciones
del profesor y de motores de búsqueda de las
bibliotecas; ojeando los índices de cada libro,
leyendo la introducción y las conclusiones o
haciendo calas en el texto se pueden elaborar unas
fichas y clasificar y jerarquizar el material. A veces
los alumnos se limitan a hacer cantidades ingentes
de fotocopias que luego no les sirven o no saben
cómo procesar; para evitar el acopio indiscrimi-
nado, se selecciona lo realmente imprescindible y
del resto se toma referencia para su eventual consulta posterior.
Comienza entonces la lectura y el visionado sistemáticos, que se inician por las obras que parezcan responder mejor al estudio propuesto. Hace
falta un ambiente físico, un tiempo y una tranquilidad para que esta labor sea provechosa; cada persona se organiza según sus capacidades y habilidades,
pero sólo con la máxima atención y rendimiento
intelectual es posible sacarle partido. La lectura es
dialógica y selectiva y, en cuanto tal, ya es un
momento importante para la escritura; hay que leer
tomando notas (de ideas, de citas, de referencias,
de precisiones para el guión, etc.), reflexionando
con el texto y haciéndole preguntas, lo que implica
diferentes ritmos y una selección de las páginas.
No hay que tomar notas interminables de la información que contienen los libros y, por el contrario,
es importante sintetizar las ideas básicas de los
autores. En el caso de la filmografía, un primer
visionado permite apreciar los rasgos generales o
las líneas comunes a partir de las cuales definimos
mejor el objeto de nuestro estudio.
c) Redacción. El investigador se encuentra con el
guión y un conjunto caótico de fichas, notas, fotocopias y apuntes. En una primera fase hay que
poner orden, depurar el material consultado, apreciar lagunas o ausencias... siempre teniendo en
cuenta el guión. La dificultad de la redacción
depende de la experiencia de cada uno, y quien la
tiene ya ha adquirido una pauta o un sistema para
escribir, ejercicio que siempre resulta muy personal. Para el alumno más inexperto se recomienda
comenzar por el capítulo o el apartado de un capítulo que resulte más fácil, de modo que adquiera
confianza en sí mismo y supere el vértigo del folio
en blanco o del cursor parpadeante en la pantalla.
Es preferible una primera redacción seguida -con
sus imprecisiones, oscuridades, evidencias, redundancias, etc.- que intentar un texto definitivo para
cada parte. En el estilo o talante de la redacción hay
que evitar dos extremos: la imitación de los autores
consultados -a veces es pura glosa o, incluso, plagio disimulado-, que hacen del texto un trabajo
ajeno al estudiante, y el estilo coloquial y personal,
alejado del nivel académico. Hay que partir de una
redacción personal -con las palabras y las ideas
propias- donde, de entrada, se intente un tono acaANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual • 701
démico, aunque posteriormente haya que perfeccionarla. En las ciencias humanas y sociales los
alumnos suelen preguntar si pueden exponer sus
ideas o su visión personal; ante esta cuestión hay
que deshacer equívocos: obviamente un escrito
pertenece a quien escribe y plasma las ideas de su
autor, pero, en el ámbito del conocimiento y de la
ciencia -por tanto, fuera de la creación-, todos
debemos aspirar a la mayor universalidad posible,
a que nuestras ideas sean compartidas por el
mayor número de personas, lo que ordinariamente
se logra matizando las perspectivas singulares.
También sucede que algunos estudiantes dan como
ideas propias lo que no son sino lugares comunes...
No es infrecuente que el alumno tenga la impresión de que lo escrito sirve poco; no importa, es
una fase necesaria en el proceso. También sucede
que hay partes que se pueden redactar con más
facilidad y otras cuestan más trabajo, como hay
párrafos introductorios, descriptivos, analíticos,
expositivos, de síntesis... es decir, que existen distintos ritmos en la redacción y un buen texto ofrece la variedad de modulaciones que corresponden
a esos ritmos. Hay personas más dotadas para la
escritura que otras, pero -en el caso de textos no
literarios- todos han de aspirar a un nivel de
expresión correcta, al que se llega tras una etapa
de aprendizaje. En general, el estudiante universitario ha adquirido el nivel gramatical básico
(ortografía, construcción sintáctica y vocabulario), pero le falta la destreza propia de quien posee
el oficio de la escritura. La primera recomendación para aprender ese oficio es leer ensayos de
revistas, editoriales y artículos de fondo de periódicos y libros, aunque no sean de la materia específica de estudio. La lectura abundante y variada
sirve también para comprobar los diferentes niveles y estilos de redacción. Merece la pena destacar
dos aspectos: la puntuación y la coherencia. El uso
de signos de puntuación (coma, punto, punto y
coma y dos puntos) se aprende leyendo, pero
resulta fácil corregir las deficiencias cuando en
una lectura en voz alta se aprecia en el texto falta
de fluidez, períodos excesivamente largos o pausas
a destiempo. Por lo que se refiere a la coherencia o
cohesión del texto hay dos niveles: en uno más
global se trata de comprobar que la división en
capítulos y apartados responde a la estructura que
el tema precisa; en otro más concreto hay que cui702 • Historia del Cine
dar la conexión entre párrafos para que la relación
entre ellos (de conjunción, causa, consecuencia,
conclusión, ampliación, excepción, ejemplificación, etc.) esté correctamente expresada con las
fórmulas habituales: «Por otra parte», «Sin embargo», «Además de lo dicho hasta aquí», «Por consiguiente», «Desde otro punto de vista», «En resumen», etc.
Así se llega a un borrador sobre el que hay que
trabajar a fondo. En primer lugar, comparándolo
con el guión para apreciar las lagunas o las digresiones que han de ser eliminadas; o, quizás, para
reformular todavía el guión. En esa comparación
también se reflexiona sobre las secciones o las partes del trabajo y el contenido de cada una, lo que
puede llevar a alterar el orden, a refundir algunas
o a cambiar de lugar los párrafos. También hay que
revisar lo escrito, tachar repeticiones, sustituir términos redundantes, rehacer argumentaciones
insuficientes, ampliar ideas importantes, añadir
ejemplos que expliquen las ideas, etc. Quizá haya
que volver sobre algunas lecturas o buscar otras
nuevas que nos sean necesarias para algunas
ampliaciones y profundizaciones. El resultado de
estas intervenciones es un segundo borrador que
hay que dejar «dormir» un tiempo -al menos dos o
tres semanas- con el fin de distanciarse de él y
poder enjuiciarlo posteriormente con mayor
imparcialidad. Pasado ese tiempo se trabaja el
texto para darle su forma definitiva: se redacta la
introducción, se anotan las impresiones o las deficiencias encontradas en una primera lectura global y, a continuación, se revisan las partes y los
títulos de cada una, la adecuación del vocabulario
al nivel del trabajo, la clarificación de conceptos, la
exacta transcripción de las citas, la cohesión entre
párrafos y partes, la corrección gramatical (ortográfica, morfológica y sintáctica), etc. Aún se
puede mejorar el trabajo si lo damos a leer a alguna persona de confianza que sepa del tema y nos
haga sugerencias.
d) Partes del trabajo. Salvo que el profesor haga
una indicación concreta, lo habitual es que el trabajo conste, por este orden, de portadilla, índice,
cuerpo del texto y bibliografía y filmografía. En la
portadilla figura el nombre completo del alumno
(eventualmente el número de expediente académico), el grupo al que pertenece, el curso académico, el título del trabajo (destacado), el nombre
de la asignatura y del profesor, la facultad y universidad y la fecha (mes y año). El índice es como
una radiografía del trabajo o la última expresión
del guión, por tanto tiene que plasmar de forma
clara -en la jerarquización de epígrafes y apartados y en el nombre de cada parte- lo que es en sí el
trabajo, su estructura material como expresión de
la aproximación intelectual al tema; tanta es su
importancia que, al margen de detalles, proporciona una idea inequívoca sobre la madurez del
alumno y el valor del trabajo. El trabajo propiamente dicho ha de comenzar con una introducción donde se expone la motivación para hacer el
trabajo, la idea central, los antecedentes sobre la
cuestión, las preguntas planteadas o los objetivos
que se propone, las razones para el título, la metodología y el itinerario con sus dificultades y logros;
en realidad, se trata simplemente de contar en qué
ha consistido su trabajo; por ello se redacta al
final. A continuación vienen las distintas secciones
del cuerpo del trabajo, numeradas por capítulos y
apartados de forma coherente; han de ser las mínimas y necesarias, y están en proporción a la extensión del trabajo, por lo que hay que evitar tanto un
texto seguido, sin vertebrar, como el fragmentado
artificialmente. No siempre es necesaria la redacción de una o dos páginas de conclusiones al final
del trabajo donde se pormenoriza la idea central,
aunque ello puede servir para que el alumno dé
cuenta de los logros y se exija a sí mismo una evaluación sobre la investigación. Hay trabajos cuya
naturaleza exige unas conclusiones, sobre todo si
sus objetivos han sido formulados en forma de preguntas, si el desarrollo conlleva un final y si, fruto
del conjunto del trabajo, se esboza un tema nuevo
de investigación.
Por último, se incluye la bibliografía y la filmografía, según las pautas indicadas; en el caso del
estudio de una filmografía específica, se incluyen
en este momento las fichas de las películas. Hay
varios modelos y en cualquier base de datos (por
ejemplo, www.imdb.com) se pueden obtener sin
mayor esfuerzo. No es necesaria una ficha exhaustiva; aunque se pueden incluir otros datos (nombres de ayudantes y otros técnicos, estudios y lugares de rodaje, laboratorio, sonorización, metraje,
formato, fecha de estreno, etc.), es suficiente con
los que se indican en el ejemplo de Ciudadano
Kane (véase tema 3).
e) Citas, referencias y notas. Las citas de textos ajenos sirven, de ordinario, para expresar nuestra
identificación con ideas de otros autores en que nos
basamos para el trabajo o como apoyo a las ideas
propias. El número de citas varía en función de la
naturaleza del trabajo: los ensayos tienen menos,
mientras que estudios sobre textos o ligados estrechamente a ellos habrán de incluir muchas. En
general, ni tienen que ser tan abundantes que impidan una lectura continuada o que parezca que el
investigador no tiene voz propia y se ha de valer de
las ajenas, ni tan escasas que hagan olvidar el carácter académico del trabajo, es decir, su capacidad
para dialogar con otros investigadores y pensadores; en cualquier caso, hay que desterrar la opinión
extendida de que un texto con muchas citas y notas
tiene mayor rigor o valor científicos. Las citas pueden ser textuales o de ideas. En las primeras se ha
de respetar escrupulosamente el texto ajeno sin
descontextualizarlo; si se trata de una cita de dos o
tres líneas se incluyen entrecomilladas dentro del
texto; pero si hay más líneas se ubica en párrafo
aparte, sangrado y sin comillas. En este último caso
pueden ir en cursiva; lo que nunca procede es
entrecomillar y poner en cursiva a la vez, salvo
cuando el original era en cursiva. Para citar una
idea basta con referirse de modo genérico al autor,
a una obra o a un párrafo concreto.
Resulta muy cómodo, para el escritor y para el
lector, el sistema Harvard de cita directa o indirecta que indica entre paréntesis el nombre del autor,
el año y la página y que remite a la bibliografía,
pues evita la nota a pie de página o final. Por
ejemplo,«... de ahí que en la televisión el privilegio
de la novedad conlleve cierta amnesia (Bourdieu,
1997, 108)», donde el paréntesis queda explicado
en la bibliografía: BOURDIEU, Pierre (1997), Sobre
la televisión, Barcelona, Anagrama. Además de los
textos ajenos, hay veces en que es preciso referirse
a ideas o afirmaciones del propio trabajo, sobre
todo en los de cierta extensión: son las referencias
internas que se remiten a un capítulo -diciendo,
por ejemplo, «véase el capítulo 3»- o a un punto
concreto, por ejemplo, «según se ha señalado en
3.4». Estas referencias tienen la ventaja de evitar
repeticiones, a la vez que demuestran la cohesión
del conjunto, pues necesariamente el desarrollo de
un estudio se construye párrafo a párrafo y capítulo a capítulo.
ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual • 703
Las notas a pie de página o finales sólo se deben Madrid, Cátedra. Los artículos de revistas por APEemplear cuando se trata de una explicación com- LLIDOS, Nombre del autor (año), «Título del artíplementaria o de una ampliación de las ideas culo», en Nombre de la revista, número, [fecha,
expuestas que rompa el hilo del discurso y, por volumen, páginas]. Por ejemplo: SÁNCHEZ-BIOSCA,
tanto, no sea estrictamente necesaria para el Vicente (1998), «En torno a algunos problemas de
mismo. Es decir, se debe incluir en nota aquello historiografía del cine», en Archivos de la Filmoteque no puede ir en el texto por su carácter digresi- ca, n° 29, junio. Los capítulos de volúmenes colecvo y que, al mismo tiempo, sea importante para la tivos se citan por APELLIDOS, Nombre del autor
argumentación; pero hay que evitar la demostra- (año), «Título del capítulo», en Título del libro,
ción de erudición a base de múltiples referencias Ciudad, Editorial [vol. , pp.]; por ejemplo: REDI,
que, en la mayoría de los casos y contra lo que se Riccardo (1998), «Marco general de la difusión del
piensa, resultan redundantes y no aumentan el invento», en Historia General del Cine, Madrid,
Cátedra, vol. I, pp. 143-187. Las obras en CD-Rom
valor científico o académico del texto.
La bibliografía -y el conjunto de las obras en y DVD se citan como los libros, indicando ese forcualquier soporte (artículos de prensa, documen- mato al final, al igual que los documentos obtenitales televisivos, CD-Rom, páginas web, etc.) usa- dos de internet, donde lo esencial es indicar la
das para la redacción de un trabajo académico- es página web y la fecha de la visita, cuidando de que
expresión del esfuerzo investigador en la el procesador no introduzca guiones que hagan
búsqueda de información y de reflexiones que fun- errónea la cita. Se cita APELLIDOS, Nombre (año),
damentan la metodología o sirven de referencia «Título del documento», [en Nombre de la revista o
ineludible en nuestro trabajo. Suele equipararse del portal, número, mes], dirección URL, (visitado
acríticamente la abundancia de bibliografía a la [fecha]). Por ejemplo, LEMRINI, Mohamed (2000),
calidad científica de un trabajo, pero cada vez «Marruecos: 44 años de cine colonial», en Revista
resulta más fácil copiar interminables relaciones Latina de Comunicación Social, n° 34, octubre,
bibliográficas... Desde luego, en ningún caso deben www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/w34oc/
figurar libros que no han sido empleados o que, 45s2 mohamed.htm (visitado el 18-10-01).
habiendo sido consultados, fueron desechados a la
Las películas (cortos o largometrajes, de ficción
hora de hacer el trabajo. Al margen de que ha de o documentales) se citan con el Título español
ser proporcionada a las dimensiones y a las carac- (Título original [en cursiva o redonda], director,
terísticas del trabajo, en una buena bibliografía año), por ejemplo Páginas del libro de Satán
figuran simplemente los libros y artículos esencia- (Blade afSatans bog [o Blade af Satans bog], Cari
les, aquellos sin los cuales sería imposible una T. Dreyer, 1920). En películas que no han sido
aproximación seria al objeto de la investigación, lo estrenadas con título castellano se deja sólo el orique no significa que sea exhaustiva. En la biblio- ginal -por ejemplo Taxi Driver (Martin Scorsese,
grafía hay que excluir, salvo excepciones muy con- 1976)- salvo que se trate de un idioma de conocicretas, obras generales o de referencia, como enci- miento improbable para el ciudadano occidental
clopedias, diccionarios o catálogos, así como los común, en cuyo caso se suele poner la traducción
textos de divulgación de periódicos y semanarios entre corchetes a continuación del título original:
o mensuales. Se suelen distinguir las fuentes escri- Todake no kyodai [Los hermanos de la familia
tas, gráficas y audiovisuales del resto de los mate- Toda] (Yasujiro Ozu, 1941). También se citan de
riales empleados, que a veces se clasifican en fun- ese modo las series de televisión, aunque se suele
ción de su formato (libros, revistas, largometrajes, poner el nombre del productor o del guionista
documentales, CD-Rom, etc.). Sólo en el caso de principal, sobre todo si hay varios directores, y
que la bibliografía sea muy amplia caben estas dis- también se puede añadir la emisora: Corrupción
tinciones por la naturaleza del documento, los en Miami (Miami Vice, Michael Mann, [NBC,]
temas o los formatos. Los libros se citan del 1984).
siguiente modo: APELLIDOS, Nombre del autor f) Cuestiones de estilo. Hay tratados completos
(año), Título, Ciudad, Editorial. Por ejemplo: que explican con detalle los requisitos para una
CASETTI, Francesco (1994), Teorías del cine, redacción correcta y un estilo apropiado. Aquí nos
704 • Historia del Cine
limitamos a exponer, de forma resumida, algunas
cuestiones concretas que nos parecen especialmente relevantes. Al igual que sucede en los libros,
hay que evitar el subrayado; en su lugar se emplea
la letra cursiva. Ésta tiene otras funciones: se usa
en palabras de otro idioma, títulos de obras artísticas y culturales, nombres de exposiciones, encabezados y epígrafes. Ya quedó dicho que, a lo largo
de todo el trabajo, hay que emplear el mismo tipo
y tamaño de letra. En los títulos de capítulos y
apartados se emplean las MAYÚSCULAS, las VERSALITAS y la negrita, pero siempre con la misma
jerarquía y criterio; es decir, que si el título de un
capítulo figura en mayúsculas todos los demás
también lo harán o si la negrita se emplea para un
rango superior a las versalitas en un apartado, se
mantendrá ese criterio en los demás. Las mayúsculas se emplean, sin puntos entre ellas, en las
siglas cuando hay cuatro letras o menos, en los
demás casos se escribe en minúsculas.
Las comillas sirven para citar un texto ajeno
cuando se intercala en el principal, en nombres de
artículos o apartados de libros y para darle un significado metafórico a una palabra, pero nunca
para subrayar la importancia de un concepto. No
hay un criterio unánime sobre el uso de comillas
altas ('simples' o "dobles") o «bajas». En general es
suficiente con el uso de las dos primeras o, preferiblemente, de las dos últimas, y se combinan cuando hay que entrecomillar algo dentro de un texto
ya entrecomillado; por ejemplo: Como dice Siegfried Kracauer, «Generalmente se habla de "sincronismo" cuando los sonidos e imágenes que
coinciden en la pantalla son también sincrónicos
en la vida real». Los guiones se utilizan para iniciar
cada una de las líneas de una numeración o, en
lugar del paréntesis, para insertar una ampliación
o explicación necesaria para la correcta comprensión del texto. Los paréntesis se usan para insertar
aclaraciones o ampliaciones que podrían suprimirse. Los corchetes sirven para incluir un texto
propio dentro de una cita o para hacer un paréntesis dentro de otro. No hay que abusar de abreviaturas y, menos aún, inventarlas.
g) Deficiencias y errores frecuentes. A modo de
breve catálogo, señalamos a continuación algunas
de las deficiencias más frecuentes que suelen tener
los trabajos académicos:
- Introducción: promete o anuncia lo que des-
pués no existe en el trabajo, no se formulan claramente los objetivos, contiene digresiones
improcedentes, aporta datos que deberían
figurar en el cuerpo del trabajo, etc.
- Falta de rigor en la estructura: epígrafes que no
responden al contenido, distribución aleatoria
de partes o exceso de apartados.
- Distribución desigual del espacio dedicado a
cada parte; por ejemplo, cuando recibe tanta
atención el contexto de una obra o de un autor
como el estudio de la obra o del autor.
- Incoherencias de nivel, como explicar cuestiones evidentes (por ejemplo, cuándo surgió el
cine sonoro) mientras se omiten otras más
complejas o desconocidas (quién es Satjayit
Ray) o cuando se combina un lenguaje estrictamente académico con otro coloquial.
- Incoherencias en los criterios: se citan de diversos modos a los autores, varía el año de realización de una misma obra, un mismo concepto
tiene denominaciones diferentes o se utilizan
indistintamente la cursiva, las comillas y la
negrita.
- Imitación de estilo: la redacción carece de unidad estilística porque el estudiante ha ido imitando el estilo de aquel autor al que ha seguido
en cada una de las partes.
- Exceso de subjetividad: predominio de fórmulas verbales («creo», «pienso») de tipo puramente subjetivo y de las ideas correspondientes, sin distancia hacia la materia tratada ni
esfuerzo por llegar a un conocimiento científico o intersubjetivo.
- Listados prescindibles: fichas técnicas exhaustivas en un trabajo breve, filmografías completas
con fichas técnicas para el estudio de cuatro o
cinco películas de un cineasta, enumeraciones
prolijas de decenas de capítulos de una serie,
etc.
- Incorrecciones gramaticales: transcripción
errónea de nombres extranjeros, uso innecesario de palabras en otro idioma, omisión de cursivas en otras, dequeísmos, falta de concordancia entre sujeto y predicado, errores
ortográficos, etc.
h) Presentación. En general, la presentación de
un trabajo debe imitar a la maqueta de un libro y,
en cualquier caso, hay que atender más al contenido que a la forma «bonita». Como el programa
ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual • 705
informático empleado permite componer el trabajo para la impresión en el último momento, hay
que dejar para el final la maquetación, que puede
servir de provechoso descanso antes de la última
revisión del texto. La forma de los capítulos y
apartados debe ser coherente. Los trabajos se presentan en soporte papel, impresos por una cara
(salvo para extensiones de más de un centenar de
hojas, en cuyo caso es preferible la impresión a dos
caras), mecanografiados en letra de tamaño legible, pero no excesivamente grande, y siempre del
mismo tipo o fuente (sólo en la portadilla se permite un cuerpo mayor u otro estilo tipográfico).
706 * 1
•;,?/ Cine
Las páginas van numeradas, con márgenes de
unos dos centímetros, con medio centímetro más
para el lado de la encuademación, y tienen de 30 a
35 líneas cada una. Las notas deben ir a pie de
página. Es absolutamente impresentable un trabajo con erratas o faltas de ortografía, morfología o
sintaxis; por ello es preciso revisar repetidamente
el texto antes de entregarlo. No se debe abusar de
las fotografías, carteles, gráficos o cualquier otro
tipo de ilustración; al margen de los cuadros o
tablas esenciales para el trabajo, es preferible
pocas y significativas que una proliferación que
suele revelar la debilidad del texto.