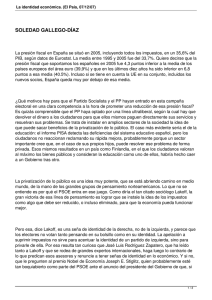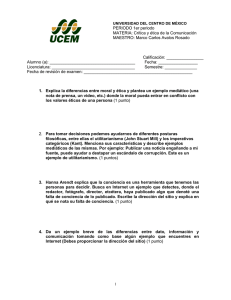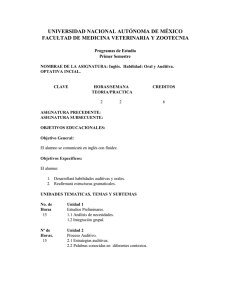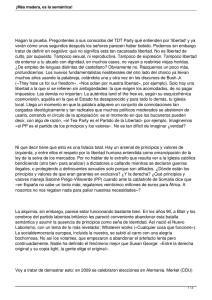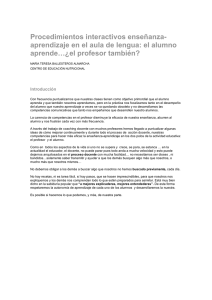Porque debe, es: reflexiones en torno a la falacia naturalista
Anuncio
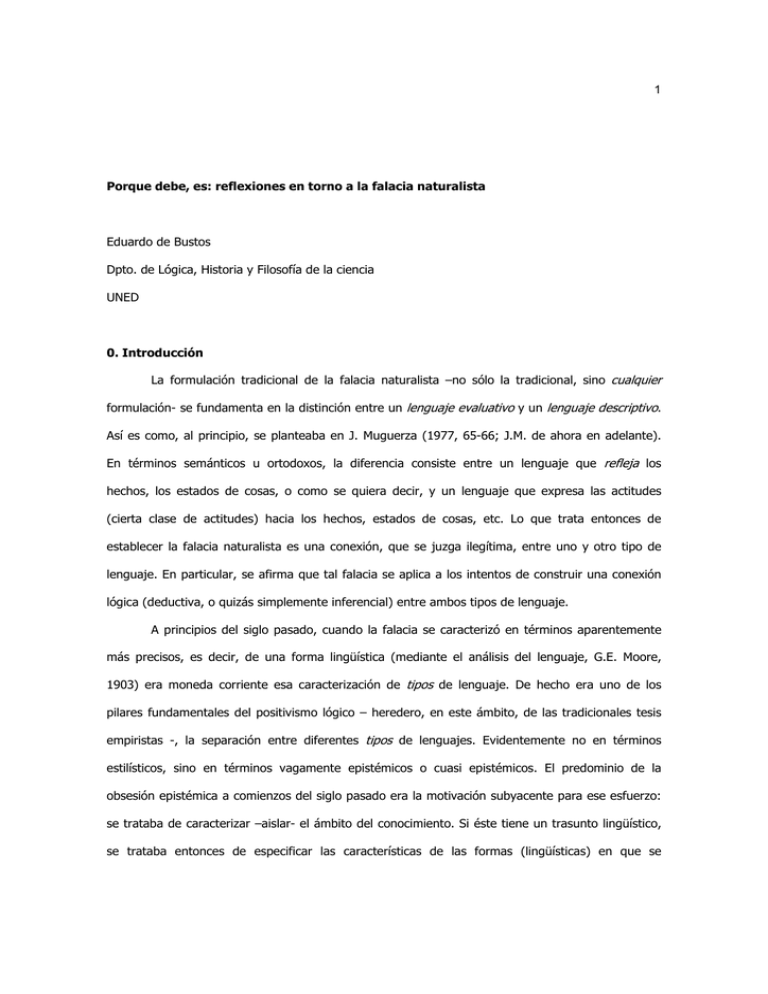
1 Porque debe, es: reflexiones en torno a la falacia naturalista Eduardo de Bustos Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia UNED 0. Introducción La formulación tradicional de la falacia naturalista –no sólo la tradicional, sino cualquier formulación- se fundamenta en la distinción entre un lenguaje evaluativo y un lenguaje descriptivo. Así es como, al principio, se planteaba en J. Muguerza (1977, 65-66; J.M. de ahora en adelante). En términos semánticos u ortodoxos, la diferencia consiste entre un lenguaje que refleja los hechos, los estados de cosas, o como se quiera decir, y un lenguaje que expresa las actitudes (cierta clase de actitudes) hacia los hechos, estados de cosas, etc. Lo que trata entonces de establecer la falacia naturalista es una conexión, que se juzga ilegítima, entre uno y otro tipo de lenguaje. En particular, se afirma que tal falacia se aplica a los intentos de construir una conexión lógica (deductiva, o quizás simplemente inferencial) entre ambos tipos de lenguaje. A principios del siglo pasado, cuando la falacia se caracterizó en términos aparentemente más precisos, es decir, de una forma lingüística (mediante el análisis del lenguaje, G.E. Moore, 1903) era moneda corriente esa caracterización de tipos de lenguaje. De hecho era uno de los pilares fundamentales del positivismo lógico – heredero, en este ámbito, de las tradicionales tesis empiristas -, la separación entre diferentes tipos de lenguajes. Evidentemente no en términos estilísticos, sino en términos vagamente epistémicos o cuasi epistémicos. El predominio de la obsesión epistémica a comienzos del siglo pasado era la motivación subyacente para ese esfuerzo: se trataba de caracterizar –aislar- el ámbito del conocimiento. Si éste tiene un trasunto lingüístico, se trataba entonces de especificar las características de las formas (lingüísticas) en que se 2 encarnaba. Para este fin, nada mejor que poder aislar un cierto modo del lenguaje que fuera el definitorio de la expresión del conocimiento. O, a la inversa, que la expresión del conocimiento sólo pudiera encontrar su cauce natural en una peculiar modalidad lingüística, el lenguaje descriptivo. En principio, no parece que merezca la pena recordar las deficiencias de tal proyecto intelectual. El propio J.M. fue uno de los primeros, en nuestro ámbito hispano, en indicar las carencias de tan tosco proyecto. Pero sí que puede resultar instructivo recordar, siquiera someramente, los avatares de ese proyecto y las sucesivas formas que fue tomando a lo largo del siglo XX: las vías muertas que emprendió, los raíles en que descarriló. No hay que olvidar que, esclerotizadas y enquistadas en el panorama filosófico general – e hispano- no es infrecuente encontrar posiciones filosóficas herederas de los mismos errores, cuando no incursas de pleno en ellos. En primer lugar, recuérdese la imposibilidad de trazar una distinción entre tipos de lenguaje en términos sintácticos, esto es, acudiendo a la forma de las expresiones utilizadas de manera característica en cualesquiera tipo de lenguaje. Tanto G.E. Moore como B. Russell y L. Wittgenstein advirtieron, cada uno a su modo y extrayendo de ello consecuencias diversas, que el lenguaje descriptivo no se correspondía de una forma unívoca con características sintácticas oracionales, como el modo indicativo. La modalidad indicativa, y el uso de la cópula ‘es’, no eran condiciones suficientes para asegurar el carácter descriptivo de las correspondientes proferencias (locuciones o enunciaciones). La estrategia general seguida por todos ellos – procedente de G. Frege – se conoció como la estrategia de la forma engañosa. La forma manifiesta del lenguaje no es transparente, sino que disfraza o esconde la auténtica forma del lenguaje. Es la lógica quien, en última instancia, representa esa auténtica forma. Donde aparentemente figura una expresión descriptiva, se esconde en realidad un enunciado valorativo. 3 Para lo que aquí nos interesa, la evolución de los enfoques de la falacia naturalista, es preciso recordar 1) el núcleo de la respuesta ofrecida por G.E. Moore (1903) a ese hecho, la imposibilidad de utilizar criterios sintácticos para diferenciar entre modalidades lingüísticas: la distinción entre propiedades naturales y no naturales, y 2) la imposición de una misma forma (lógica) a enunciados con predicados copulativos y modales, esto es, a enunciados con ‘es’ y ‘debe’. En virtud de la primera vía abierta por G.E. Moore, se operó un desplazamiento en el análisis del plano sintáctico al semántico. La propuesta de G.E. Moore encerraba en realidad una distinción ontológica discutible, una separación entre las propiedades del mundo (las propiedades naturales) y las propiedades que se constituyen en nuestras relaciones (morales) con el mundo. La segunda cuestión, en cambio, aún ateniéndose a ese desplazamiento, tenía una consecuencia diferente: los enunciados valorativos (incluyendo los morales) tienen una semántica diferente de los enunciados descriptivos. Una vez que el análisis lógico ha establecido que ciertos enunciados (con ‘es’ y con ‘debe’) no tienen una forma lógica enunciativa (proposicional), no cabe aplicarles las mismas consideraciones semánticas que a los ‘auténticos’ enunciados, en particular la noción semántica de verdad. Con una cierta perspectiva, ahora podemos advertir el sentido teórico de esas opciones argumentativas. La posición de G.E. Moore era compatible con un cierto cognitivismo. Los predicados morales (‘es bueno’, ‘es justo’, etc.) designan propiedades no naturales, pero esto no significa que carezcan de contenido, ni siquiera que no se les pueda aplicar, a los juicios correspondientes, el concepto de verdad. De hecho, para G.E. Moore, el contenido de los predicados morales es objeto de la intuición, un contenido que se impone al agente en la consideración de la acción. El intuicionismo de G.E. Moore equivalía pues a una cierta forma de cognitivismo y, como tal, incorporaba una propuesta acerca de la forma en que hay que adscribir contenido a las nociones y conceptos morales. 4 Al comentar el ensayo de G.J. Warnock (1967), Contemporary Moral Philosophy, J.M. llamaba la atención precisamente sobre este punto: la relativa escasa importancia dada, en los primeros cincuenta años de filosofía moral analítica, a los contenidos de los conceptos morales. Aunque de forma errónea, en mi opinión, J.M. hacía a tales contenidos el objeto de “las ciencias morales positivas (la antropología, la psicología o la sociología de la moral), cuyo lenguaje fáctico es el llamado a almacenar la información relativa a los contenidos morales efectivamente vigentes en épocas históricas o círculos culturales bien determinados” (J.M., 1977: 69). Con toda seguridad, la descripción diacrónica del contenido de los conceptos morales tiene un gran interés (por ejemplo, véase S. Pérez Cortés (1998) sobre la mentira), tanto desde un punto vista histórico, como antropológico o filosófico. Pero no puede reemplazar la descripción del contenido y la estructura de los conceptos morales, tal como son efectivamente utilizados por una comunidad en un momento de tiempo. Ahora concebimos tal tarea como propia de las ciencias cognitivas: la descripción y explicación de la constitución de los conceptos morales, haciendo uso de los avances en epistemología, filosofía del lenguaje y psicología evolutiva (M. Johnson, 1993). Desde el punto de vista de los conocimientos requeridos, esa labor no se considera específica, sino un caso particular de una empresa general, que no es sino la de describir los mecanismos que llevan a la constitución de cualquier tipo de concepto. Pero, volviendo a la cuestión de la ‘forma lógica engañosa’, hay que recordar las consecuencias que tuvo su aplicación en la evolución de la falacia naturalista. Al advertir que puede que existan enunciados con la forma ‘a es P’, pero cuya forma lógica no sea ‘Pa’, sino la correspondiente a la de un enunciado valorativo, sea ésta cual fuese, se podía extraer una conclusión inmediata: la falacia naturalista sólo resultaba patente cuando, en un razonamiento moral, los enunciados empleados eran analizados de tal modo que se pusiera de manifiesto su auténtica forma lógica. Entonces, y sólo entonces, se podría acusar al interlocutor de haber cometido una transición inválida, del lenguaje ‘descriptivo’ al lenguaje ‘valorativo’. Esto suponía una 5 modificación sustantiva de la formulación de D. Hume. En efecto, D. Hume había caracterizado tal falacia en términos de la utilización de expresiones del lenguaje corriente, no sometidas a análisis lógico. Para mencionar el texto preciso de D. Hume, dice éste en el Treatise: “de pronto me encuentro sorprendido al comprobar que, en lugar de la cópula ‘es’, que usualmente interviene en las proposiciones, apenas hay lugar para otras proposiciones que aquellas en que el verbo ‘es’ ha dejado paso al verbo ‘debe’. El cambio es casi imperceptible pero reviste, sin embargo, la máxima importancia. Porque, dado que dicho ‘debe’ expresa una relación de nuevo cuño, es menester tomar nota del mismo y explicarlo; y, al mismo tiempo, es necesario dar razón de algo que a primera vista resulta inconcebible: a saber, cómo pudo surgir aquella nueva relación por deducción a partir de otras de cuño enteramente diferente” (III, I, I). Resultaba pues que la cuestión no residía en la transición del descriptivo ‘es’, y de su fraudulenta transformación en un ‘debe’, sino de la imposibilidad de establecer relaciones de deducción válida entre expresiones del lenguaje corriente, una vez extraída su auténtica forma lógica, mediante el análisis. Como observaba J.M, tras considerar el texto de D. Hume: “Para ser enteramente completa, la caracterización humeana de la falacia naturalista sólo requiere precisar que el ‘es’ de que se habla es un ‘es’ fáctico (para nuestros efectos, el ‘es’ valorativo de ‘X es bueno’ podría asimilarse al ‘debe’ de ‘debe hacerse X’” (J.M., 1977: 71). La asimilación en cuestión sólo era justificable una vez que se había sometido a las expresiones al análisis. Ahora bien, ¿era ese análisis estrictamente lógico? Si así hubiera sido, la equivalencia entre enunciados con ‘es’ y con ‘debe’ tendría que haberse basado en el contenido lógico de ambos predicados. Dicho brevemente, dos expresiones tienen el mismo contenido lógico cuando el conjunto de inferencias lógicamente válidas que se sigue de una expresión resulta inalterado cuando se sustituye por la otra: cuando se trata de expresiones lógicamente equivalentes. Esa es la razón de que el contenido lógico de la conjunción ‘y’ sea idéntico a la de la expresión adversativa ‘pero’, aunque se pueda argumentar que ambas expresiones no significan lo mismo. El contenido lógico sólo es una parte del contenido semántico (y pragmático) de una expresión. 6 1. Contenido cognitivo y función pragmática La caracterización del contenido lógico de una expresión, tal como he mencionado, no está relativizada a ningún tipo de lenguaje. Hace referencia a una noción intuitiva, general, que no es lo suficientemente precisa para una aplicación concreta. Como se sabe, fue R. Carnap quien elaboró de forma técnica la noción de contenido lógico (R. Carnap, 1956) y basó en esa elaboración su elucidación de nociones como analítico y sintético, y de conceptos modales como necesario. Pero esa caracterización, tan inconcreta, basta para situar una bifurcación en el análisis de la falacia naturalista: se trata de la cuestión de si los conceptos morales tienen un contenido lógico o semántico. Evidentemente, la cuestión de que ese contenido se adscriba de una u otra forma sólo puede ser posterior al reconocimiento de su existencia. Si se niega que los predicados morales tengan un sentido, entonces resulta ociosa la tarea de averiguar en qué forma adscriben ese sentido los hablantes de una lengua. Ya hemos dicho que la posición de G. E. Moore entrañaba un cierto cognitivismo, en la medida en que reconocía la existencia del contenido conceptual moral. El emotivismo de los neopositivistas (C.L. Stevenson, 1937) representó en cambio una postura contraria: los conceptos morales no tienen contenido, sino únicamente una función. Su función es la de expresar las emociones de quienes usan las expresiones evaluativas morales. Todo lo que hay que explicar acerca de los conceptos morales, desde el punto de vista semántico o comunicativo, es la función que desempeñan en la manifestación de emociones. Desde el punto de vista emotivista, el argumento de G.E. Moore, conocido como el argumento de la ‘pregunta abierta’, carecía completamente de sentido. El argumento de G.E. Moore, que versaba sobre la inagotabilidad de una posible definición de las nociones morales, se podía interpretar como un argumento contra la pretensión de fijar el contenido conceptual (lógico o semántico) de los conceptos morales. Como se recordará, lo que G.E. Moore planteaba es que, dada una determinada caracterización de una noción como ‘X es bueno’, siempre se podía plantear con sentido la pregunta de si X era bueno de 7 acuerdo con la definición propuesta. Ese argumento sólo es cogente cuando se supone que ‘bueno’ tiene un contenido, por muy inefable o inabarcable que resulte. Si se considera que no tiene contenido, todo lo demás sobra. El emotivismo, aún siendo no cognitivista, no tenía una teoría, o una argumentación teórica, que fundamentara su posición. Partía de la consideración intuitiva de que eso, expresar las emociones, es lo que hacen quienes emplean nociones morales o, en general, evaluativas. Sólo cuando se desarrolló una teoría más elaborada de la utilización del lenguaje en la comunicación es cuando el no cognitivismo adquirió esa base teórica. Por ejemplo, el prescriptivismo de R.M. Hare (1952) es una forma de no cognitivismo basada en el análisis pragmático del lenguaje. Lo que venía a observar el prescriptivismo es que lo que los hablantes hacen cuando usan un concepto moral es un acto de habla diferente del de describir, representar o referirse a un hecho o estado de cosas. En definitiva, lo que hacen es prescribir, recomendar o encarecer uno u otro tipo de conducta. Desde este punto de vista, la equivalencia entre el ‘es’ valorativo y el ‘debe’ prescriptivo no se da en el nivel de lo que se dice (lo locutivo, sometido a análisis lógico o no), sino en lo que se hace (lo ilocutivo) cuando se emplean ambas expresiones. Dicho de otro modo, lo que justifica un tratamiento unificado de enunciados valorativos y prescripciones es que ambos tipos de expresiones son empleadas para realizar el mismo tipo de actos de habla. No se trata pues de una equivalencia semántica, sino pragmática. No se trata de la equivalencia entre estructuras profundas, para emplear una terminología popular en la época, ni entre formas lógicas, sino en el tipo de acciones que inducen. Desde el punto de vista pragmático, la fuerza ilocutiva de una expresión no es transparente, esto es, no se desprende sin más de la forma lingüística. Esa es la razón de que no baste el análisis lingüístico o lógico para establecer una equivalencia pragmática que, a la postre, no es sino una equivalencia funcional. La fuerza ilocutiva depende, en parte, del contexto, de lo que vagamente se puede denominar la situación comunicativa. Es ésta la que, en última instancia, 8 posibilita la realización de actos de habla determinados mediante la utilización de expresiones. Como pusieron de relieve los primeros teóricos de los actos de habla, tanto J. L. Austin como J. Searle, en la realización de un acto de habla siempre se da un ponderado equilibrio entre las dimensiones convencional e intencional en la comunicación. Mediante la realización de actos de habla, el hablante expresa sus intenciones, pero esa expresión se produce en el marco de un conjunto de convenciones que posibilitan su inteligibilidad por parte de un auditorio. Desde ese punto de vista, no toda intención lingüística puede ser expresada por cualquier expresión lingüística en una situación comunicativa. Si así fuera, el esfuerzo computatorio del auditorio, tratando de averiguar lo que el hablante quiere decir, sería tan grande que lo haría cognitivamente implausible. A veces la propia naturaleza de la situación comunicativa acota el tipo de actos que en ella tienen sentido – es difícil que, en una boda, se produzca un repudio, que uno de los participantes abjure o que declare inaugurado un evento. Pero, en la mayoría de las ocasiones, eso no sucede así. Esa es la razón de que existan elementos lingüísticos que orienten respecto a cuáles son las intenciones comunicativas del hablante. Se suelen denominar indicadores de fuerza ilocutiva (IFI) y pueden adoptar diferentes formas y tener diferentes niveles de generalidad. Por ejemplo, el modo es una flexión verbal indicadora de fuerza ilocutiva de una importante generalidad. El modo imperativo de un enunciado puede constituir una pista esencial para que un interlocutor averigüe qué es lo que un hablante está tratando de hacer, pero en modo alguno lo determina. Una cierta variedad de tipos de actos de habla es realizable – o compatible – con el uso del modo imperativo. Dicho de otro modo, el modo imperativo no es una característica formal que tenga una correspondencia unívoca con un tipo de actos de habla o, como se decía entonces, que codifique una única fuerza ilocutiva. Y eso pasa con otros muchos indicadores de fuerza ilocutiva. ¿Es ‘debe’ un marcador de esta clase? Así pudo parecer en un principio. Cuando J.M. se refería a la equivalencia entre el ‘es’ valorativo y el ‘debe’ prescriptivo, podía estar refiriéndose a este tipo de equivalencia pragmática. En una forma más precisa, lo que distingue, desde este punto de vista a ‘X es bueno’ de ‘Debe hacerse X’ es el grado de explicitud pragmática. Mientras que, en 9 la forma indicativa, el enunciado puede pasar por un enunciado de los que J. L. Austin denominaba ‘constatativos’, elementos de un ‘lenguaje descriptivo’, no así cuando aparece la expresión auxiliar modal. En efecto parece, al menos en principio, que el uso de ‘debe’ indica la pertenencia al ‘lenguaje prescriptivo’, es decir, a la realización de un acto de habla diferente del de enunciar, describir o representar un hecho o estado de cosas. Sin embargo, no sólo sucede que, en el lenguaje común, se dan expresiones aparentemente enunciativas que no lo son en absoluto. También expresiones aparentemente prescriptivas (con ‘debe’ como indicio de esa prescriptividad) resultan no serlo. En cualquier caso, la oposición entre ‘lenguaje descriptivo’ y ‘lenguaje prescriptivo’ es demasiado burda para recoger toda la variedad de acciones lingüísticas que un hablante puede realizar, todas las clases de fuerza ilocutiva que puede imprimir a sus expresiones. 2. J. Searle y la falacia naturalista A este respecto, merece la pena considerar las reflexiones efectuadas por J. Searle (1969) acerca de la conexión entre ‘es’ y ‘debe’ a la luz de la teoría de los actos de habla. En el trabajo de J. Searle -reelaboración de uno anterior de 1964, con respuesta a algunos críticos (J. Y J. Thomson, 1964)- se expresa, por primera vez de una forma clara, la dimensión general, semánticopragmática, del problema de la falacia naturalista. Lo que viene a decir J. Searle es que es preciso advertir que la conexión entre ‘es’ y ‘debe’ no es un problema característica o particularmente moral. Aunque la formulación originaria de D. Hume se efectuara en ese contexto, en el de la reflexión ética, nada hay en ella que lleve a pensar que se trata de un problema propio de la teoría moral. En definitiva, lo que vino a demostrar el análisis de J. Searle es que tal conexión, como conexión inferencial que es, tiene una naturaleza esencialmente semántica y pragmática. Dicho de otro modo, el análisis de J. Searle nos permitió darnos cuenta de que el problema de D. Hume no es sino un caso concreto de un problema mucho más general que, en realidad, trasciende los 10 límites de la espuria distinción entre lo descriptivo y lo evaluativo. Como afirma J. Searle: “la razón subyacente de esas diferencias [entre lo descriptivo y lo evaluativo] es que los enunciados evaluativos realizan tareas completamente diferentes que las de los enunciados descriptivos. Su tarea no es la de describir ningún aspecto del mundo, sino expresar las emociones del hablante, expresar sus actitudes, rogar o condenar, alabar o insultar, encomendar, recomendar, aconsejar, ordenar y demás. Una vez que se advierten las diferentes fuerzas ilocutivas que tienen las dos clases de proferencias, nos damos cuenta que tiene que haber un abismo lógico entre ellas” (J. Searle, 1969b: 183). La distinción entre lo evaluativo y lo descriptivo se fundamenta en una imagen atrayente, aunque distorsionada, de cómo funcionan el lenguaje y la comunicación. A saber que, por una parte, está la realidad ‘natural’, los hechos y los estados de cosas, que se describen y, por otra, el mundo de los valores, que ‘no son naturales’, para decirlo en términos de G.E. Moore, sino que constituyen un ‘reino’ aparte, que sólo cabe expresar, aunque de múltiples formas. Esta última forma de operar el lenguaje natural se efectúa a través de variados actos de habla pero que, en definitiva, tienen una naturaleza completamente diferente de los que pueden encuadrarse dentro del lenguaje descriptivo. El ‘abismo lógico’ que existe entre unos y otros actos de habla se basa en el diferente tipo de ‘tarea’ que realizan, en la forma diferente en que funcionan. El análisis de J. Searle señalaba, dentro de ese marco conceptual, dos puntos sumamente importantes: 1) la presunta relación inferencial entre ‘es’ y ‘debe’ tiene un carácter transversal, esto es, no coincide con la tajante separación entre el ‘lenguaje descriptivo’ (la utilización descriptiva del lenguaje) y el ‘lenguaje evaluativo’ (su uso ponderativo). Existen conexiones inferenciales perfectamente legítimas entre ‘es’ y ‘debe’ que no constituyen ejemplos de falacias naturalistas. Esto se desprende del hecho anteriormente mencionado de que ‘debe’ no siempre se emplea en un sentido prescriptivo, no siempre es un indicador de esa fuerza ilocutiva. Así, por ejemplo, “Si han salido a las dos, deben estar en Albacete; han salido a 11 las dos, luego deben estar en Albacete”, no es sino la expresión de una predicción, fruto de un cálculo, en el cual no se incurre en el tipo de falacia bajo análisis. 2) Existe un trasfondo convencional en la utilización de ‘debe’ en la adscripción de contenido conceptual. Ésta es la cuestión decisiva puesta de relieve por el análisis de J. Searle. Como se sabe, el presunto contraejemplo de J. Searle a la tesis de que no puede haber transiciones legítimas entre el ‘es’ descriptivo y el ‘debe’ prescriptivo se refiere al concepto de promesa o, si se quiere, al significado del término ‘prometer’. Al desplegar ese contraejemplo, J. Searle dividía su análisis en dos partes: 1) la que lleva de la realización de una acción lingüística a un determinado acto de habla, y 2) la que consiste en adscribir significado a ese acto de habla. La primera consiste fundamentalmente en analizar las condiciones que han de cumplir determinadas proferencias para contar como tal o cual acto de habla. Por ejemplo, las condiciones para que el uso del predicado ‘prometo’ en un determinado contexto constituya una promesa. Esta parte del análisis no deja de tener su importancia, pues no siempre el empleo de esa palabra desemboca en la realización de una promesa. Por ejemplo, a veces se emplea ‘prometo’ con la intención de amenazar y, dadas determinadas condiciones contextuales, lo que se hace, en efecto, es amenazar. Pero, si importante es este tramo de análisis, aún lo es más el segundo, que consiste en determinar qué es una promesa frente a otros actos o, lo que se solía considerar lo mismo, qué significa ‘prometer’. Describir qué es lo que significa ‘prometer’ incluye no sólo establecer las condiciones que se han de dar para que ciertas palabras cuenten como promesa, sino también, y de forma decisiva, describir en qué consisten las promesas. Ambas operaciones no son independientes entre sí, como se puede comprender, aunque en el siglo pasado fueran separadas bajo diferentes rótulos; forman parte de un único y mismo proceso. Dicho de otro modo, la fijación del significado/contenido conceptual de ‘prometer’/promesa es un proceso 12 simultáneo de determinación de lo que sean las promesas y de las condiciones para que una proferencia (el uso de ‘prometer’ en circunstancias específicas) cuente como una promesa. 3. Hechos institucionales y normatividad Quizás la observación más importante de J. Searle en su análisis se refiere al papel de los hechos institucionales en ese proceso de determinación del significado. En la época de su análisis, en plena constitución teórica de la teoría de actos de habla, el papel de dichos hechos se circunscribía a la dimensión convencional que regía dichos actos. Como se recordará, los actos de habla se realizan contra un trasfondo convencional que configura las condiciones de una realización correcta (feliz, con éxito) del acto. El conjunto de hechos institucionales relacionados con el acto desempeña pues un papel constrictivo: no cualquier acto de habla es realizable en el seno de cualquier situación comunicativa. Los hechos institucionales acotan pues el conjunto de los actos de habla realizables en un contexto. Desde este punto de vista, parecería que los hechos institucionales son factores puramente externos al acto, como si sólo desempeñaran la función de posibilitar el acto. El análisis de J. Searle, su ‘prueba’, muestra que no es así. De acuerdo con el análisis de la promesa realizado por J. Searle, los hechos institucionales pueden ser parte constitutiva de la misma noción de prometer, pueden ser inherentes al contenido conceptual de ‘prometer’. Decía J. Searle (1969: 184-85): “La clave de mi contraejemplo es la de mostrar que el modelo clásico es incapaz de dar cuenta de los hechos institucionales. En ocasiones, es un hecho que se tengan obligaciones, compromisos, derechos y responsabilidades, pero es una cuestión de hechos institucionales, no brutos. Es esa forma institucionalizada de obligación, la de la promesa, la que invoqué al derivar un ‘debe’ de un ‘es’”. Por modelo clásico, J. Searle entendía el modelo aristotélico-kantiano acerca de la naturaleza de los conceptos: una colección de propiedades, que desempeñan el papel de 13 condiciones necesarias y suficientes para la aplicación correcta (verdadera) del concepto. Las propiedades o bien son naturales, de acuerdo con la dicotomía esbozada por G.E. Moore, o bien no naturales. Pero no había lugar para la normatividad propia de los hechos institucionales, mera categoría extraída de las reflexiones del segundo Wittgenstein (a través de E. Anscombe, 1969). En la formalización de la teoría clásica de los conceptos, llevada a cabo por R. Carnap (1956), las reglas que adscribían contenido conceptual a los términos, bautizadas como postulados de significado, establecían la equivalencia entre el significado de un término y un conjunto de propiedades. Tales reglas estaban pensadas en realidad para conceptos naturales –lo que en la semántica filosófica del siglo XX se conocía como clases naturales-. La regla establecía que la propiedad en cuestión formaba parte de la definición del concepto. El conjunto de postulados de significado constituía una caracterización completa de la definición del concepto. Así pues, no se consideraba que, dentro de la definición, pudieran entrar a formar parte propiedades de carácter institucional o que tuvieran un componente normativo, pero eso es precisamente lo que J. Searle ponía de relieve: que existen conceptos para los que es necesario considerar ese tipo de propiedades. Así, “toda la prueba se basa en una apelación a una regla constitutiva de que hacer una promesa es adquirir una obligación, y esa regla es una regla de significado del término ‘descriptivo’ ‘promesa’. Por lo que el antiguo “Ningún conjunto de hechos brutos puede implicar una conclusión evaluativa si no se le suma al menos una premisa evaluativa”, podría ser sustituido por “Ningún conjunto de enunciados de hechos brutos puede implicar un enunciado de hecho institucional sin que se le añada al menos una regla constitutiva” (J. Searle, 1969: 185). Así pues, la esencia de la ‘prueba’ de J. Searle de que ciertas transiciones inferenciales de ‘es’ a ‘debe’ son legítimas era la de llamar la atención sobre un hecho semántico. El hecho semántico en cuestión es que la dimensión normativa expresada por el ‘debe’ prescriptivo 14 estaba ya incorporada, como si dijéramos desde el principio, en el significado/contenido conceptual. El que se deban cumplir las promesas no es un imperativo moral externo a lo que son las promesas. Precisamente porque ‘promesa’ significa lo que significa, quien realiza una promesa ha de (tener la intención de) cumplirla. Dicho de otro modo, quien empleara el término ‘prometer’ sin saber que dicho empleo le compromete con la realización de una acción en el futuro, estaría ignorando el significado de ‘prometer’. Es preciso advertir que tal forma de considerar la adscripción de contenido conceptual a ‘prometer’ no excluye la posibilidad de las promesas insinceras o incumplidas. Antes bien, esa posibilidad surge precisamente del hecho de que el contenido semántico de ‘prometer’ conlleva un compromiso. Cuando un interlocutor promete de una forma insincera, sin propósito real de cumplir su promesa, no está cometiendo un error semántico: precisamente porque conoce el significado de ‘prometer’ puede engañar a su auditorio. Éste, aplicando el principio de racionalidad comunicativa, y las correspondientes máximas conversatorias (H. P. Grice, 1975), infiere la intención del hablante de realizar una promesa y, por lo tanto, adquirir el compromiso consustancial al significado de ‘prometer’. El hablante explota esa estrategia general de interpretación para llevar a cabo un engaño, la ocultación de sus intenciones reales, etc. Como se ha puesto muchas veces de relieve, el engaño o la mentira sólo son posibles en un mundo comunicativo regulado por el principio de la racionalidad comunicativa. La idea de J. Searle era que la dimensión normativa inserta en el significado de ‘prometer’ tenía su origen en que prometer es un hecho institucional, esto es, regulado por convenciones sociales cuya observancia o violación se aprende y practica en un medio cultural. De hecho la evolución posterior de su obra (J. Searle, 1997, 2001) parte de su teoría semántica para construir una teoría de la naturaleza o los hechos sociales. Así pues, en su formulación original, el ‘resultado’ de J. Searle sobre la conexión entre ‘es’ y ‘debe’ parecía limitarse a una clase determinada y especial de conceptos, no necesariamente morales. Eran éstos los conceptos 15 que, como el de la promesa, tienen una base institucional, se refieren a un conjunto de reglas que rigen una forma de vida. Sin embargo, si se extraen los elementos esenciales del análisis semántico de J.Searle, se puede advertir que, de él, se pueden extraer consecuencias muy interesantes que afectan a cualquier proceso de adscripción conceptual. En efecto, el elemento decisivo de ese análisis era que, siquiera implícitamente, se basaba en el principio de racionalidad comunicativa. Es ese principio quien permite inferir a un auditorio, a partir de la utilización de un término, no sólo las intenciones del hablante, sino la adquisición de los compromisos correspondientes. Quien pretende comportarse de forma racional en la comunicación, no puede sino hacerse cargo de esos compromisos, so pena de verse acusado de carecer de la competencia semántica exigible. Buena parte del adiestramiento semántico consiste en eso: en la progresiva adquisición de la conciencia de que nuestra utilización de los términos/conceptos conlleva contraer compromisos comunicativos o, más contextualmente, discursivos. Y eso es cierto no solamente de los conceptos que entrañan aspectos institucionales, como creía J. Searle, sino de todos los conceptos. 4. Las concepciones clásica y cognitiva de los conceptos Para comprender en qué medida contrasta este análisis con las ideas dominantes en la filosofía analítica del siglo XX sobre los conceptos, merece la pena resumir, siquiera esquemáticamente, ambas teorías, sus puntos de coincidencia y discrepancia. La teoría clásica. aristotélico-kantiana, considera que los conceptos son colecciones de propiedades, rasgos o notas, con características estructurales. De acuerdo con esa familia de teorías tradicionales o definicionales, un concepto está formado por una intensión y una extensión, tal que aquélla 16 - es un conjunto de propiedades poseídas por los individuos que pertenecen a una clase, la cual es la extensión del concepto - las propiedades determinan el conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del concepto, esto es, constituyen una definición intensional del concepto - las propiedades son equipolentes, en el sentido de contribuir en la misma medida a la definición del concepto - las propiedades son comunes a todos los miembros de la extensión del concepto. Todos los miembros son igualmente representativos del concepto. Esta es básicamente la teoría tradicional o definicional de los conceptos. Su relación con la semántica fue establecida de forma clara por G. Frege a comienzos de siglo, en la siguiente forma: - los términos tiene una doble función, referencial y expresiva - los términos refieren a objetos y expresan sentidos - los conceptos son los sentidos de los términos lingüísticos; los términos expresan conceptos - los sentidos (conceptos) son objetivos: son diferentes de las representaciones mentales, que son de naturaleza psicológica Sobre los tres primeros puntos giraron muchas discusiones en filosofía del lenguaje en el siglo XX; sobre el cuarto se han centrado las divergencias, de énfasis, de metodología (y de más cosas), entre las concepciones semánticas y las cognitivas. Los tres primeros puntos implican, tomados en conjunto, que conocer un concepto es conocer el significado de un término, esto es, su sentido fregeano. Así, la tarea de la semántica, si se concibe como la tarea de especificar el significado de los términos lingüísticos (y de sus combinaciones), se reduciría a la tarea de la especificación 17 (definición) de los conceptos que constituyen el significado de los términos. A grandes rasgos, los filósofos exploraron dos formas de abordar esta tarea: 1) analizando la relación de los conceptos con la realidad o, más fregeanamente, del sentido con la referencia (de la intensión con la extensión) 2) analizando el uso de los conceptos, esto es, estudiando las funciones efectivas que desempeñan en la comunicación mediante el lenguaje La primera vía dio lugar, en el siglo XX, a la semántica filosófica que, en buena medida, ha sido incorporada por la lingüística (por ejemplo, por la lingüística generativa). La segunda está en el origen de la pragmática, que se inicia en la obra del segundo Wittgenstein, prolongada en la teoría intencional del significado (de H.P. Grice) y en la teoría de los actos de habla (de J. Searle). La idea básica desarrollada por el enfoque semántico es la de que el sentido determina la referencia. Evidentemente esto no hay que entenderlo como que el sentido causa la referencia, sino que, si conocemos el sentido, podemos decir, con verdad, que la referencia pertenece a la clase que constituye la extensión del concepto, esto es, la colección de realidades a las que el concepto se aplica, el conjunto de las cosas que poseen las propiedades definitorias del concepto. Para ser una idea filosófica, no es tan descabellada. Al fin y al cabo, si lo pensamos desde el lado psicológico, esa es una de las capacidades o habilidades de quien domina un concepto. Si alguien domina el concepto agua, ha de poder reconocer, si se le pone en las condiciones adecuadas, qué clase de líquido es el agua. Pero, como era de prever, muchos filósofos no se conformaron con eso. Para muchos filósofos, el sentido de una expresión ha de determinar su referencia independientemente de lo que crean o sepan los usuarios del concepto. De acuerdo con la cuarta tesis fregeana, el sentido es objetivo, y no psicológico o cognitivo, y ahí empieza una serie de problemas que nos han ocupado, y nos ocupan aún a los filósofos del lenguaje en el siglo XXI. En el caso de la teoría ortodoxa o definicional de los conceptos, la inferencia que va del concepto a cada una de sus notas o propiedades definitorias es una inferencia analítica, pero 18 existen formas menos rigurosas o lógicas de entender esa relación entre inferencia y contenido conceptual, como ya se ha dicho. Las exigencias de la teoría fregeana disuelven la estructura clásica de la epistemología kantiana, como han puesto de manifiesto la obra de filósofos como S. Kripke y H. Putnam. Ello forzaba un reacomodamiento de la forma en que se concibe el conocimiento al que otros filósofos (v. H.P. Grice y P. Strawson, 1956) no estaban dispuestos: la conclusión de éstos era la de que lo que está mal es la teoría semántica, no la teoría epistemológica. Pero bien, quizás se podría decir que esos son problemas de filósofos, empeñados en el objetivo, quizás absurdo, de que la epistemología encaje con la semántica. Pero, ¿qué hay de que H2O, en cuanto especificación del significado, sea también una definición del concepto agua?. Pues resulta entonces que alguna de las siguientes dos tesis no es correcta - el concepto es el significado de un término - el conocimiento del significado de un término es el conocimiento del concepto correspondiente A menos que se desee mantener que el significado de un término no tiene nada que ver con el uso que de él hacen los hablantes, la conclusión es inevitable. Un uso que incluye, entre otras cosas el uso referencial del término, el uso que consiste en reconocer una realidad como perteneciente a tal o cual clase, y aludirla, eso es, un uso que consiste en aplicar un concepto. Porque choca con nuestras intuiciones semánticas más elementales que, para poder utilizar correctamente el término ‘agua’, un hablante tenga que saber que ‘agua’ significa ‘H2O’.] Este es uno de los muchos aparentes callejones sin salida a que conduce la semántica de inspiración fregeana. El problema con esta concepción fregeana de los conceptos es que carece de conexión con procesos cognitivos reales, en particular con los que subyacen a la utilización del lenguaje. Dicho de otro modo, un hablante de una lengua puede utilizar correctamente un término conceptual de su idioma, y en ese sentido conocer su significado, sin estar en posesión por ello del conocimiento de la intensión o de la extensión del supuesto concepto correspondiente. Por eso ha 19 sido una teoría muy poco popular, en su forma estricta, entre psicólogos1, pero en cambio sigue siendo un teoría casi dada por supuesta entre lingüistas y filósofos, especialmente entre los de orientación formalista, no cognitiva. No voy a detallar ni entretenerme en exponer cómo los filósofos han salido de estos problemas –los filósofos somos gente ingeniosa. Lo que sí quiero es apuntar el principal punto de convergencia en la investigación conceptual al que señala este problema: la cuestión reside en que se pretende dar una explicación del contenido/significado del concepto al margen de lo que creen o saben los que utilizan esos conceptos/significados. La cuestión reside en que se pretende dar una explicación de cómo nuestros sistemas conceptuales se relacionan con la realidad (en el caso paradigmático, la representan) prescindiendo de cualquier consideración acerca de los procesos efectivos de formación, estructuración y funcionamiento de los significados/conceptos en la comunicación real mediante el lenguaje. Y esto es incompatible con el enfoque cognitivo del estudio de lo conceptual, porque el punto de partida de la concepción cognitiva es precisamente el contrario: el estudio de los conceptos es el estudio de realidades mentales, constitutivas del pensamiento humano. Por otro lado, la familia de teorías encuadradas como cognitivas es más afín a realidades psicológicas y propugna una estructura conceptual mucho más laxa. Tal familia de teorías es conocida como teorías del prototipo conceptual y tienen su origen, en el campo de la psicología, en las investigaciones de E. Rosch sobre categorización (E. Rosch, 1978; E. Rosch y C.B. Mervis, 1 Aunque, por ejemplo, A.M.Collins y M.R. Quilliam (1969, 1970) desarrollaron un modelo de estructura conceptual basada en esta concepción (v. M.V. Eysenk y M.T. Keane, 1990 para una crítica de los modelos definicionales de los conceptos). 20 1975). En su dimensión crítica, las teorías del prototipo constituyen una negación punto por punto de las teorías definicionales clásicas2: - la información relativa a un concepto, relevante para su adquisición y uso, no está simplemente organizada como un conjunto de propiedades o rasgos, sino que puede estar representada en forma proposicional, o en forma de esquemas (D. Rumelhardt, 1980) o parecidos sistemas de representación. - la información no constituye un conjunto de propiedades necesarias o suficientes para la aplicación del concepto. Mucha de la información, o de los rasgos conceptuales pertinentes, es contingente. - la información asociada a un concepto no es equipolente. Cierta información es primada sobre otra a la hora de gestionar esa información. En particular, la información conceptual se distribuye a lo largo de una escala de tipicidad, que expresa su proximidad a los miembros prototípicos de la extensión del concepto - no todos los miembros de la extensión del concepto poseen las propiedades pertinentes, o les es aplicable la información conceptual. Existen miembros atípicos. Como es de suponer, la dicotomía esbozada entre la concepción clásica y la teoría de los conceptos como prototipos es demasiado radical. La teoría definicional se puede modificar, y se ha modificado (v. Smith y Medin, 1981) para dar cuenta de hechos experimentales, como los efectos de tipicidad y predominancia (priming), y la teoría del prototipo conceptual a veces ha resultado 2 Esta es una interpretación natural de la teoría del prototipo, pero al parecer ni es la correcta ni la pretendida por E. Rosch (v. G. Lakoff, 1987, cap.9) 21 demasiado simple para dar cuenta de procesos cognitivos más sutiles o para explicar aspectos evolutivos3. Pero, en general, y en lo que atañe a las consecuencias filosóficas que se pueden extraer de uno y otro tipo de familias de teorías, se puede afirmar que la oposición sigue siendo válida (v. A. Goldman, 1993; G. Lakoff, 1994; véase E. Margolis y S. Lawrence, eds., 1999, para una panorámica reciente). Buena parte de la investigación psicológica sobre los conceptos, y de la reflexión filosófica, se ha centrado en los conceptos concretos (clases naturales) pertenecientes a un nivel básico (Rosch y Mervis, 1975; G. Lakoff, 1987). Sin embargo, comparativamente, pocas investigaciones se han dedicado a los conceptos abstractos, en particular a los conceptos morales Una de las primeras observaciones hechas al respecto de los conceptos abstractos, en general (J.A. Hampton, 1981), es que no parecen encajar en la teoría del prototipo. Pero la razón no es que estos conceptos queden perfectamente definidos por rasgos conceptuales; antes bien al contrario, se trata de categorías con una extensión no bien definida (como las categorías de regla o creencia, que se utilizan en el estudio mencionado) y, en ese sentido, están menos estructurados que las categorías de nivel básico4. Aunque existen diversas teorías sobre la estructura y adquisición de estos conceptos abstractos (P.J. Schwanenflugel, 1991), la teoría de la mente corpórea (embodied theory of mind) (G.Lakoff y M.Johnson, 1980, M. Johnson, 1987, G. Lakoff, 1987), en la órbita de las teorías del prototipo conceptual, ha proporcionado una alternativa sugerente y elaborada a las teorías tradicionales, 3 Véase el mencionado manual de M.V. Eysenk y M.T. Keane (1990) y el de N.A. Stillings et alii (1995) para una amplia panorámica de los logros y carencias de la teoría del prototipo conceptual. 4 No obstante, similares efectos prototípicos a los exhibidos por las categorías básicas se han demostrado en categorías característicamente abstractas, como la de numero primo (Armstrong, Gleitman y Gleitmant, 1983) o las propias categorías del análisis lingüístico -sujeto, nombre...- (G. Lakoff, 1987). 22 basadas bien en el teoría definicional de los conceptos, bien en una separación injustificada entre lo simbólico-formal y lo corpóreo-imaginativo5. La idea básica de la teoría de la mente corpórea respecto a los conceptos abstractos es que - los conceptos abstractos no son simplemente estructuras formales de rasgos conceptuales igualmente abstractos - están ligados a conceptos concretos o básicos mediante diferentes recursos cognitivos. Tales conceptos concretos constituyen el ancla corpórea del pensamiento abstracto, insuficientemente representado en las teorías computatorias clásicas como manipulación de símbolos formales - el proceso cognitivo central de la corporeización de los conceptos abstractos es la metáfora. - las metáforas dotan de estructura a los conceptos abstractos, dando origen por tanto a los procesos inferenciales puestos en juego en el razonamiento y la argumentación Según G. Lakoff, la teoría cognitiva de la metáfora (G. Lakoff y M. Johnson, 1980; G. Lakoff, 1987; E. Sweetser, 1990) constituye un elemento esencial de la teoría de la mente corpórea porque explica cómo el individuo es capaz de construir sistemas conceptuales abstractos a partir de imágenes esquemáticas y conceptos directamente ligados a la experiencia, Se puede decir que la teoría cognitiva de la metáfora sigue el sesgo general de la concepción piagetiana, anclar las propiedades formales de los conceptos en realidades experienciales concretas, pero haciendo uso del arsenal teórico de la lingüística y la psicología modernas. Así, para G. Lakoff, aunque los mecanismos metafóricos no son propiamente lingüísticos, sino conceptuales, son accesibles mediante el análisis lingüístico. Este análisis revela que las metáforas lingüísticas no son sino la 5 Como en la teoría de la doble codificación de A. Paivio (1986). 23 punta del iceberg de procesos cognitivos más básicos en la constitución y funcionamiento de los conceptos abstractos. De hecho, el análisis lingüístico permite descubrir la fisonomía de nuestros sistemas conceptuales a través de las generalizaciones pertinentes en el nivel del lenguaje. Las expresiones lingüísticas de carácter metafórico no son fenómenos puntuales o aislados, sino que se encuentran inmersas en redes de relaciones fundamentalmente inferenciales, que permiten conjeturar una rica estructura conceptual subyacente. El mecanismo cognitivo básico de la metáfora es la proyección (en un sentido similar al matemático): las metáforas conceptuales operan proyectando sobre un dominio, el dominio diana (target domain), (parte de) la estructura de otro dominio, el dominio fuente (source domain). Tal proyección se efectúa generalmente en el nivel de las categorías supraordinadas, esto es, en las categorías que agrupan las categorías de nivel básico (por ejemplo, `animal´ respecto a `perro´, `gato´, `león´, etc.). La razón tiene que ver con la productividad cognitiva: una misma metáfora conceptual puede concretarse en múltiples formas, con una rica variedad imaginativa. El aspecto más importante de la proyección metafórica no es estático -la capacidad para dotar de estructura -, sino dinámico, el potencial inferencial de tal proyección. Se puede decir que ésa es la motivación funcional de la metáfora, permite efectuar inferencias sobre dominios abstractos y, así, dotar a esos dominios de estructura6. El mismo proceso de razonamiento, su conceptualización, está estructurado en términos metafóricos: la manipulación de representaciones se concibe en términos de objetos y movimientos en el espacio; surge de la imagen esquemática del razonamiento espacial para conceptualizar el razonamiento abstracto mediante proyecciones metafóricas. En los conceptos múltiplemente estructurados, metafóricamente o no, se plantea no sólo el problema de la función 6 de esa heterogeneidad estructural, sino también el de las condiciones Existen autores (G. Murphy, 1996) que pretenden restringir o reinterpretar esta función cognitiva central de la metáfora. Para estos autores, la metáfora no ejerce la función de dotar de estructura a un determinado concepto, sino que consiste en la proyección entre estructuras similares. Esta similaridad de estructuración conceptual es la que posibilita la proyección metafórica. Ni que decir tiene que tal concepción ignora, por una parte, los procesos de génesis conceptual (onto y filogenética) y se basa, por otra, en un objetivismo insostenible, en la medida en que mantiene que existe una estructuración inmanente a cualesquiera conceptos. 24 formales de esa multiplicidad. En primer lugar, ¿existen tales condiciones formales?, esto es, ¿existen constricciones sobre cualquier estructuración de (parte de) un concepto?. Una respuesta clásica expresa una intuición wittgensteniana: no existen constricciones de principio sobre la estructuración de los conceptos o sobre su agrupación en categorías. La relación entre los conceptos o las realidades a que se aplica un mismo concepto es tan tenue que sólo puede ser recogida por la expresión (metafórica) `aire de familia´7. Pero esta es una postura insostenible si se generaliza a todos los conceptos y si excluye la posibilidad de grados en la estructuración conceptual, por no hablar de otros aspectos insatisfactorios de esta concepción8. Por su parte, la respuesta ortodoxa a la cuestión de la estructuración formal de los conceptos es que éstos están organizados en conjuntos de rasgos o caracteres, primitivos o no (R. Jackendoff, 1992, 1994), jerárquicamente organizados por relaciones lógicas de implicación. La desventaja de esta concepción es que, a diferencia de las teorías más o menos inspiradas en la filosofía wittgensteniana, es incapaz de dar cuenta de la flexibilidad conceptual, esto es, de que la aplicación de los conceptos depende esencialmente, en la comunicación real, de las condiciones contextuales de uso. En realidad, son estas condiciones contextuales de uso (su frecuencia, convergencia, homogeneidad, etc.) las que promueven o inducen (prompt) la estructuración parcial y heterogénea de los conceptos, junto con beneficios cognitivos aún no bien entendidos9. Teniendo en cuenta estos problemas, parece que es más prometedora la alternativa propuesta por Lakoff y Johnson (1980): una estructuración doblemente dimensional: en el eje vertical, una subcategorización funcional de los conceptos, dependiente de las condiciones contextuales de uso. Esas condiciones de uso explicarían la flexibilidad conceptual, el hecho de que un mismo concepto 7 En su forma más radical, ésta es la concepción defendida por M. Arbib y M. Hesse (1986) 8 Como que carezca de una auténtica explicación de la función de los conceptos en la gestión de la información y de su conexión con la acción. 9 A pesar del meritorio esfuerzo de D. Sperber y D. Wilson (1986) para integrar la funcionalidad conceptual en una teoría cognitiva general 25 sea aplicable en diferentes situaciones comunicativas, mediante una adecuada estructuración jerárquica. En el eje horizontal, un concepto podría estar estructurado por diversas proyecciones analógicas, - típicamente, por diferentes metáforas- con arreglo a ciertas constricciones formales, que asegurarían la definición y unidad del concepto, problemáticas en las concepciones wittgenstenianas radicales. De acuerdo con G. Lakoff, las metáforas conceptuales no son arbitrarias ni, en buena medida, culturalmente específicas. Se encuentran enraizadas en la experiencia de individuos con recursos cognitivos esencialmente similares. Las correspondencias formales de las experiencias constituyen la base sobre la que se construyen las proyecciones metafóricas. Aunque las experiencias como tales no son deterministas -no permiten predecir la naturaleza de las metáforas que se utilizarán en una cultura-, son explicativas en la medida en que acotan un determinado ámbito de metaforicidad: permiten predecir, negativamente, que ninguna metáfora violará la estructura experiencial básica. 5. Conclusión De acuerdo con estas tesis generales, que son compatibles con la semántica funcional o, como también se la conoce, semántica del rol conceptual (R. Brandom, 1994, 2000), 1) el contenido conceptual se fija mediante el proceso inferencial, esto es, dicho contenido no es sino la condición que posibilita la realización de las inferencias realizadas a partir de la utilización de un término/concepto 2) Aunque, por supuesto incluyen a las lógicas, tales inferencias no se reducen a ellas, puesto que se trata de inferencias que surgen de la aplicación del principio de racionalidad comunicativa, de la presunción acerca de la competencia semántica y pragmática del hablante. 26 3) Lo que es legítimo inferir al auditorio, se traduce en la adquisición de compromisos por parte del hablante, compromisos discursivos con el contenido semántico que se desprende de la utilización racional de los términos/conceptos. Desde este punto de vista, el hablante debe hacer honor a la adquisición de esos compromisos, orientando su conducta lingüística o no lingüística en forma consistente con la naturaleza de tales compromisos. ¿Cómo encaja, dentro de esta perspectiva, la semántica de los términos morales? En primer lugar, es preciso destacar dos hechos obvios que ayudan, no obstante, a situar el análisis 1) el propio empeño de especificar el significado de los términos morales – y no simplemente caracterizar su fuerza ilocutiva – presupone que dichos términos tienen un contenido cognitivo, esto es, que existen conceptos morales sustantivos 2) el contenido de esos conceptos ha de estar fijado por los procesos inferenciales a que dan lugar, desde la situación comunicativa concreta hasta los niveles discursivos más generales, esto es, lo que se suele denominar el sistema de la lengua. Los procesos inferenciales no están limitados, hay que repetirlo, a los modelos deductivos: pueden incluir otras formas de inferencia, incluyendo las propias del razonamiento práctico. Para perfilar más esta posición, hay que llamar la atención sobre que el punto 1) no excluye ninguna tesis sobre el contenido de los conceptos morales. En particular, no afecta a lo que se conoce como naturalismo ético, sea reductivista (F. Jackson, 1998) o no, incluyendo lo que se ha dado en llamar la ética evolucionista. En este nivel de análisis se puede considerar que todas las posiciones cognitivistas, es decir, que reconocen un contenido en los conceptos morales, pueden ser vista como propuestas de especificación de ese contenido. Asimismo, el punto no compromete a ninguna tesis metafísica sobre la existencia de hechos o propiedades morales en el mundo (como mostró J. Mackie, 1977). Tales teorías metafísicas implican que el contenido cognitivo de un concepto consiste en representar o estar en lugar de alguna propiedad y contribuir, de ese modo, a la determinación de las condiciones de verdad del enunciado de que forma parte. Pero, ni que decir 27 tiene, que tal clase de caracterización del contenido cognitivo está lejos de ser universalmente aceptada (v. por ejemplo M. Johnson, 1993). En cambio, respecto al punto a la forma en que se fija el contenido cognitivo, merece la pena resaltar lo siguiente. A pesar de la acumulación de evidencia psicológica en contra, sigue siendo habitual – al menos en filosofía – la tesis de que el contenido cognitivo de un concepto equivale a una definición del concepto, entendida ésta en el sentido clásico de conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la aplicación de un concepto. Tal teoría ortodoxa no es consistente con lo que conocemos acerca de la naturaleza de los conceptos en las lenguas naturales. Pocos de esos conceptos son definibles mediante propiedades esenciales y, lo que es más importante, pocos hablantes conocen las definiciones de los conceptos que usan, cuando tales definiciones existen. Por tanto, no hay que pensar que el potencial o la virtualidad inferencial de un determinado concepto se reduce a ese contenido, así especificado. Por ejemplo, muchos conceptos morales tienen un carácter metafórico (M. Johnson, 1993). Como ya indicó M. Black (1962, 1979) hace mucho tiempo, la estructuración metafórica conlleva una compleja red de implicaciones que se trasladan desde el concepto metaforizador (metáfora fuente) al concepto metaforizado (metáfora diana u objetivo). Si resulta plausible que el contenido conceptual esté ligado a la capacidad inferencial de un concepto, habrá que concluir que, en los conceptos morales metafóricos, se incorpora toda esa red de implicaciones que arrastra la metáfora. Resumiendo, la alternativa que se propone es una integración entre la semántica inferencial o del rol conceptual y la teoría cognitiva de la metáfora que, en lo que atañe a los conceptos morales, entraña las siguientes tesis 1.- En los conceptos morales, como en todos los conceptos, se da una dimensión normativa constituyente. Dicha dimensión normativa consiste en el compromiso discursivo del hablante con el contenido de los conceptos que utiliza. Por decirlo de otro modo, el hablante es responsable del 28 contenido conceptual que pone en juego discursivamente. Por tanto, debe orientar su conducta comunicativa en forma coherente con el contenido conceptual, inferencialmente fijado. La adscripción de contenido a un concepto moral, como ‘bueno’, conlleva pues también la normatividad impuesta en la adscripción conceptual. Si, como resultado de esa adscripción conceptual, el contenido se encuentra en relación inferencial con la información I1...In, el hablante debe aceptar o hacerse cargo, en términos comunicativos o prácticos, de esas consecuencias. En preciso insistir en que I1...In no constituye una definición de ‘bueno?, sino una determinación discursiva o comunicativa de su contenido conceptual que está contextualmente ligado a una situación: una forma de hacer explícito (R. Brandom, 1994) dicho contenido conceptual. La cuestión de la invariancia trans-contextual de la noción de bondad moral, en definitiva de la estabilidad – incluso universalidad – de tal noción es un problema diferente. 2.- En cuanto conceptos metafóricamente estructurados, al menos en parte, los conceptos morales adquieren su contenido, en contextos comunicativos concretos, en virtud de procesos inferenciales analógicos. La intuición de M. Black de que la metáfora consiste esencialmente en una proyección de sistemas inferenciales hay que trasladarla al terreno cognitivo. En esos términos cognitivos significa que la metáfora supone una proyección de estructuras mentales, o de espacios mentales (G. Fauconnier, 1994, 1997). La descripción y análisis de ese tipo de procesos es uno de los objetivos de la psicología y la lingüística cognitiva. Por parte de la semántica funcional o inferencial, la consecuencia que es preciso extraer de esos análisis es que los procesos inferenciales de adscripción conceptual han de incluir los mecanismos analógicos subyacentes a las proyecciones metafóricas. ¿Cómo es preciso incorporar este hecho a la semántica de los términos morales? Teniendo presente que las inferencias analógicas cuentan particularmente cuando se trata de la estructura conceptual de los términos morales, en cuanto conceptos estructurados parcialmente por metáforas. En definitiva, que la dimensión normativa de tales conceptos, aquello de lo que debe hacerse cargo un hablante racional abarca no sólo las conexiones estrictamente lógicas, sino también las analógicas. 29 Referencias bibliográficas Anscombe, E. (1958), “On Brute Facts”, Analysis, 18, 3. Arbib, M. y M. Hesse (1986), The Construction of Reality, Cambridge: Cambridge U. Press. Armstrong, S.L., L.R. Gleitman y H. Gleitman (1983), "What some concepts might not be", Cognition, 13, págs. 263-308. Black, M. (1962), Models and Metaphors, Ithaca: Cornell U. Press. Black, M. (1979), “How Metaphors Work: a Reply to Donald Davidson”, Critical Inquiry, 6, 131-143. Brandom, R. (1994), Making it explicit: Reasoning, Representing and Discursive Commitment, Cambridge, Mass.: Harvard U. Press. Brandom, R. (2000), Articulating Reasons: An Introduction to Inferencialism, Cambridge, Mass.: Harvard U. Press. Carnap, R. (1956), Meaning and Necessity, Chicago: Chicago U. Press. Collins, A.M. y M.R. Quilliam (1969), "Retrieval time for semantic memory", Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 8, págs. 240-248. Collins, A.M. y M.R. Quilliam (1970), "Does Category Size Affect Categorisation Time?", Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 9, págs. 432-438. Eysenck, M.W. y M. T. Keane (1990), Cognitive Psychology: A Student´s Handbook, Hillsdale, N.J.: Erlbaum. Fauconnier, G. (1994), Mental Spaces, Cambridge: Cambridge U. Press. Fauconnier, G. (1997), Mappings in Thought and Language, Cambridge: Cambridge U. Press. 30 Goldman, A. (1993), Philosophical Applications of Cognitive Science, San Francisco: Westview Press. Grice, H.P. y P.F. Strawson (1956), “In Defence of a Dogma”, Philosophical Review, 65, 141-58. Grice, H.P. (1975), “Logic and Conversation”, en D. Davidson y G. Harman, eds., The Logic of Grammar, Encino: Dickenson. Hare, R.M. (1952), The Language of Morals, Oxford: Clarendon Press. Hudson, W.D. ed. (1969), The Is-Ought Question, Londres: MacMillan. Hudson, W.D. (1970), Modern Moral Philosophy, Londres: MacMillan. Jackendoff, R. (1992), Languages of the mind, Cambridge, Mass.: MIT Press. Jackendoff, R. (1994), Patterns in the mind, Nueva York: Basic Books. Jackson, F. (1998), From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis, Oxford: Oxford U. Press. Johnson, M. (1993) Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics, Chicago: U. of Chicago Press. Lakoff, G. y M. Johnson (1980), Metaphors we live by, U. of Chicago Press, Chicago. Lakoff, G. y M. Johnson (1981), “The metaphorical nature of the human conceptual system”, en D. Norman, ed., Perspectives on Cognitive Science, Abblex, New Jersey, 1981. Lakoff, G. (1987), Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, U. of Chicago Press, Chicago. Lakoff, G. y M. Turner (1989), More than cool reason: a field guide to poetic metaphor, U. of Chicago Press, Chicago. Lakoff, G. (1990), "The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image schemas?", Cognitive Linguistics, 1, 1, 39-74. 31 Lakoff, G. (1992), “The contemporary theory of metaphor”, en A. Ortony, Metaphor and thought, 2ª ed., Cambridge U. Press, Nueva York, 1993, págs. 202-51. Lakoff, G. (1993), "How Cognitive Science changes Philosophy", Wittgenstein Symposium, Kirsberg am Wechsel, Austria. Lakoff, G. (1994), 'What is a Conceptual System?", en W.F. Overton y D.S. Palermo, eds., The Nature and Ontogenesis of Meaning, Hillsdale, N. J.: L. Erlbaum, págs.41-90. Lakoff, G. y M. Johnson (1999), Philosophy in the Flesh: why the discovery in cognitive science of the embodied mind and metaphorical thought leads to experiential philosophy and to a new understanding of what it means to be a human being, Chicago: Chicago U. Press. Mackie, J. (1977), Ethics: Inventing Right and Wrong, Harmonsworth: Penguin Books. Margolis, E, y S. Lawrence, eds. (1999), Concepts, Cambridge, Mass.: MIT Press. Moore, G.E. (1903), Principia Ethica, Cambridge: Cambridge U. Press. Muguerza, J. (1977), La razón sin esperanza, Madrid: Taurus. Murphy, G. (1996), "On metaphoric representation", Cognition, 60, 173-204. Pérez Cortés, S. (1998), La prohibición de mentir, México: Siglo XXI. Rosch, E. (1978), "Principles of Categorization". En E. Rosch y B.B. Lloyd, eds., Cognition and Categorization, Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1978. Rosch, E. y C.B. Mervis (1975), "Family Resemblances: Studies in the internal structure of categories", Cognitive Psychology, 7, págs. 573-605. Rumelhardt, D.E. (1980), "Schemata: the basic building blocks of cognition". En R. Spiro, B. Bruce y W. Brewer, eds., Theoretical Issues in Reading Comprehension, Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 32 Searle, J. (1964), “How to derive ‘ought’ from ‘is’”, The Philosophical Review, 407, 43-58. Searle, J. (1969a), “Deriving ‘ought’ from ‘is’”, en J. Searle (1969b), 175-198. Searle, J. (1969b), Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge U. Press. Searle, J. (1997), The Construction of Social Reality, The Free Press. Searle, J. (2001), Rationality in Action, Cabridge, Mass.: MIT Press. Smith, E.E. y D.L. Medin (1981), Categories and Concepts, Harvard: Harvard U. Press. Sperber, D. y D. Wilson (1986), Relevance,: Oxford: Blackwell. Stevenson, C.L. (1937), “The emotive meaning of ethical terms”, Mind, XLVI, reimpreso en C.L. Stevenson, Facts and Values, New Haven, 1963. Stillings, N.A. et alii (1995), Cognitive Science: an Introduction, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. Sweetser, E. (1990), From Etimology to Pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure, Cambridge: Cambridge U. Press. Thompson, J. y J. (1964), “How not to derive ‘ought’ from ‘is’”, The Philosophical Review, 408, 512516. Warnock, M. (1967), Contemporary Moral Philosophy, Londres: MacMillan.