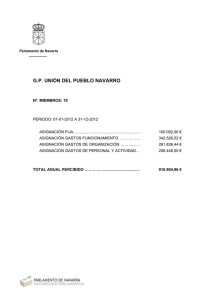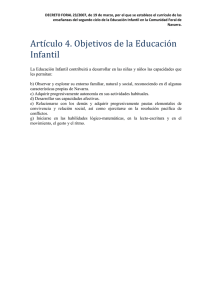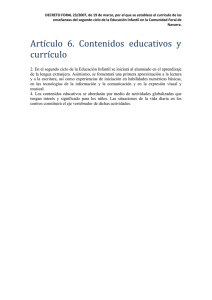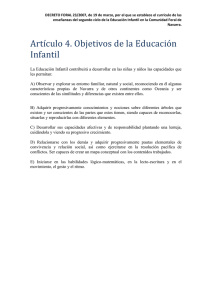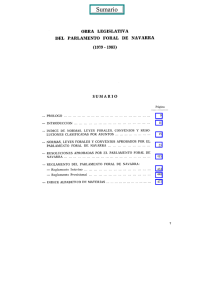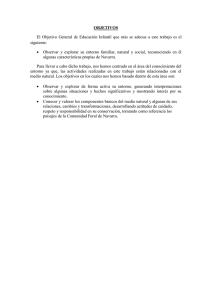Las fuentes del Derecho civil navarro... De Pablo Contreras, Pedro
Anuncio

·PEDRO DE PABLO CONTRERAS . . Profesor Titular de Derecho Civil Universidad de Zaragoza LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL NAVARRO EN LA NUEVA CONFIGURACION DEL REGIMEN FORAL SUMARIO I, 11. Introducción Las fuentes del Derecho navarro en el Amejoramiento. 1. El sistema general de fuentes. 2. El subsistema civil de fuentes. 111. Las fuentes del Derecho civil foral. 3. La nueva naturaleza del Fuero Nuevo y el sistema civil de fuentes. 4. La costumbre. A) Fundamentos históricos y jurídicos de la preeminencia de la costumbre en Navarra. B) Ambito de aplicación . C) Significado actual del orden público como límite de la costumbre. 5. La ley civil foral. A) Concepto. B) Leyes civiles forales de mayoria absoluta y de mayoria simple. C) Leyes civiles forales imperativas y dispositivas. 6. Los principios generales del Derecho navarro. IV. Otras supuestas fuentes del Derecho civil foral 7. La voluntad unilateral o contractual (paramiento fuero vienze). 8. La tradición juridica navarra. V. Aplicación de las normas civiles forales: reglas específicas. 1. INTRODUCCION La ponencia que me corresponde desarrollar en estas "Primeras Jornadas de De­ recho civil foral de Navarra" lleva el título de "L as fuentes del Derecho civil navarro en la nueva configuración del régimen foral". La exposición que sigue trata de aco­ modarse por completo a su enunciado, y ello significa que va a tener por objeto úni­ camente aquellas cuestiones relativas a las fuentes en las que entiendo es imprescin­ dible, tras el Amejoramiento de 1982, un nuevo enfoque conceptual y dogmático. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I ! m I I D ­ lB PEDRO DE PABLO CONTRERAS Prescindiré, por tanto, de numerosos detalles de lo que podríamos denominar "tra­ tado interno" de cada una de las fuentes del Derecho civil navarro, concretamente de los aspectos para los cuales la nueva configuración del régimen foral no haya su­ puesto novedad alguna; y, por el contrario, me ocuparé, aunque sea brevemente, de otras cuestiones: en particular, de las fuentes del Derecho navarro no civil y del pro­ blema -rntimamente relacionado con el sistema de fuentes y de extraordinaria im­ portancia práctica- de la aplicación en Navarra del Derecho civil a los casos concre­ tos que reclaman una solución jurídica. 11. LAS FUENTES DEL DERECHO NAVARRO EN EL AMEJORAMIENTO 1. El sistema general de fuentes Sabido es que el término "fuentes" se emplea , en el lenguaje jurídico, en un senti­ do metafórico, queriéndose con él designar -en su acepción más técnica y precisaa los modos de manifestación externa del Derecho positivo. • De otro lado, como quiera que en el Derecho moderno tales modos de exteriori­ zación de las normas jurídicas adoptan diversas formas, se hace preciso establecer un orden de prelación de las mismas, toda vez que el instrumento técnico que, supuesta la pluralidad de fuentes, sirve para unificar un ordenamiento jurídico es, precisamen­ te, el principio de jerarquía normativa. A la determinación de cuáles sean las fuentes y cuál el orden de prelación de las mismas se le denomina sistema de fuentes. Definir dicho sistema de fuentes es, desde luego, una función primaria del ordenamiento que corresponde llevar a cabo a la norma o normas que sustentan éste. Esta última consideración fue la que condujo al profesor DE CASTRO a sugerir que el título preliminar del Código civil tenía valor constitucional (idea seguida lue­ go por un amplio sector doctrinal), y la que explica también que hoy día la cuestión de las fuentes del Derecho sea objeto de estudio preferente por los constitucionalis­ tas, lo que aparece incluso reflejado en los proyectos de planes de estudio para las Facultades de Derecho actualmente en fase de elaboración. En el caso del ordenamiento jurídico navarro no ofrece duda que, hoy, sus nor­ mas de cabecera son la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi­ men Foral de 10 de agosto de 1982, la Ley Paccionada de modificación de los fue­ ros de Navarra de 16 de agosto de 1841 y la Ley de confirmación de fueros de 25 de octubre de 1839, en cuanto son éstas las que permiten la emergencia de aquel or­ denamiento. No obstante, el hecho de que el Amejoramiento haya servido para que Navarra recuperase la potestad legislativa que perdió en 1841 supone -dada la primacía de la ley en el sistema de fuentes consustancial a la actual concepción jurídica- que el protagonismo en la fijación de las fuentes formales del Derecho navarro corresponda en exclusiva a aquél. En mi opinión, hoy la determinación concreta y con carácter general del sistema de fuentes del Derecho navarro se contiene en los artículos 40, 41 Y42 del Amejo­ ramiento. Conforme a estos preceptos, las competencias atribuidas a Navarra pue­ den clasificarse en tres categorías: competencias exclusivas, competencias de desa­ rrollo legislativo y competencias de ejecución. Respecto a las primeras, corresponden a Navarra, sin más limitaciones que las propias del régimen foral (distintas, según he tenido' ocasión de explicar en otro lugar, según sean históricas o institucional es) y las que resulten de su delimitación material, la potestad legislativa y la potestad regla­ mentaria (art. 40.1); respecto a las segundas, puede Navarra dictar leyes y reglamen­ tos, pero el límite de su competencia queda enmarcado por la legislación básica del Estado, además de por los límites que materialmente tenga fijados, en el punto de que se trate, en el propio Amejoramiento (art. 41.1); respecto a las últimas, las po­ testades normativas de la Comunidad Foral se reducen a dictar reglamentos "para la organización de sus propios servicios" (mi. 42.1). .LA REFORMA DEL FUERO De estas tres clases de competencias no interesa aquí la consideración de las de mera ejecución . Los reglamentos que puede dictar la Administración foral en ejerci­ cio de esta clase de competencias han de calificarse como reglamentos administrati­ vos, los cuales - por contraposición a los reglamentos jurídicos- no producen efec­ tos ad extra de la propia Administración, esto es, no afectan a la esfera de los derechos e intereses de los ciudadanos. Dejando entonces aparte la potestad reglamentaria que corresponde a la Comu­ nidad Foral como consecuencia de las competencias de mera ejecución que tiene atribuidas, resulta, pues, que, según los artículos 40 y 41 del Amejoramiento, son fuentes del Derecho navarro las normas escritas derivadas del ejercicio de las potes­ tades legislativa y reglamentaria que corresponden a la Comunidad Foral en las ma­ terias sobre las que tiene reconocidas competencias exclusivas o de desarrollo legis­ lativo. Debe tenerse en cuenta que, en realidad, las normas forales dictadas ejercitando una competencia de desarrollo legislativo están ordenadas respecto a las normas bá­ sicas del Estado por razón de competencia y no por razón de jerarquía. De este mo­ do, la norma foral de esta clase que no respete la Legislación básica estatal que cons­ tituye su marco es nula , pero no por infringir una norma de rango superior, sino por no.respetar los linderos de la competencia que con ella se ejercita. El sistema general de fuentes del Derecho navarro se cierra en el Amejoramiento con la regla del artículo 40.3 : el Derecho navarro -dice este precepto-, en las ma­ terias de competencia exclusiva de la Comunidad Foral.... será aplicable con preferen­ cia a cualquier otro. En defecto de derecho pr opio, se aplicará supletoriamente el De­ recho del Estado. Hay que entender que, a pesar de su ubicación sistemática y de su tenor literal, la regla es aplicable no sólo a las materias de competencia exclusiva de Navarra a las que se refiere el artículo 40.1, sino también a las de desarrollo legislativo: éstas, en realidad -por 10 dicho más arriba- son también exclusivas y, además , así resulta del artículo 149.3 de la Constitución -aplicable en Navarra y que el Amejoramiento trata de reproducir-, a cuyo tenor el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades autónomas. El orden de prelación general de [as fuent es del Derecho navarro en el Amejora­ miento es, en resumen, el siguiente: 1.0) Las normas constitutivas del régimen foral de Navarra. 2.°) Las leyes forales. 3.°) Los reglamentos. El Derecho estatal, como supletorio que es del navarro, colma las lagunas del ordenamiento foral. Son normas constitutivas del régimen foral las Leyes de 25 de octubre de 1839 y 16 de agosto de 1841, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi­ men Foral de Navarra y las disposiciones de base pacticia, formalmente estatales . complementarias de la Ley Paccionada y del Amejoramiento (por ejemplo , el Con­ venio Económico). Con el mismo rango que las leyes forales hay que situar a los de­ cretos forales legislativos. Los reglamentos, por su parte, aparec en ordenados por el rango jerárquico de sus moldes formales : decretos forales y órdenes forales. 2. El subsistema civil de fuentes Este orden de prelación o sistema de fuent es no rige, sin embargo, en todas las materias que son objeto del Derecho navarro. Ocurre, en efecto, que, tras haberse ocupado de definir, en los términos precedentemente explicados , el sistema general de fuentes del Derecho navarro, el artículo 40 del Amejoramiento añade en su apar­ tado 4 que en materia de Derecho civil foral, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la presente L ey Orgánica. Es evidente que este precepto formula una excepción a dicho sistema general de fuentes del Derecho navarro. Dicho en otros t érminos: el artículo 40.4 afirma que el sistema de fuentes del Derecho civil foral no es el gene­ ral, sino el específicamente previsto en el Fuero Nuevo. Cabe decir, por tanto, que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Im&IDI ­ • PEDRO DE PABLO CONTRERAS junto al sistema general de fuentes existe un subsistema civil de fuentes aplicable a ese sector concreto del ordenamiento jurídico navarro. No acaba ahí, naturalmente, la virtualidad del artículo 40.4 del Amejoramiento. Por lo pronto, es claro que la remisión que en él se contiene al artículo 48 del propio Amejoramiento supone reconocer la competencia exclusiva del Parlamento de Na­ varra para establecer un distinto subsistema civil de fuentes o alterar en algún punto el actualmente previsto en el Fuero Nuevo. Por otro lado, la norma viene a matizar en el orden civil la regla de la supletoriedad del Derecho estatal prevista en el prece­ dente apartado 3 del mismo precepto: en dicho ám bito , la supletoriedad del ordena­ miento estatal -que, eso sí, ha de darse en todo caso- se producirá en los términos específicamente previstos en la Compilación. Por lo demás, es evidente que las normas de cabecera tanto en el sistema general de fuentes como en el subsistema civil de fuentes son las normas constitutivas del ré­ gimen foral de Navarra, esto es, las leyes de 1839 y 1841 y, sobre todo, la Ley Orgá­ nica de Reintegración y Amejoramiento. Para el Derecho civil, así resulta no sólo de la lógica del sistema y del hecho de que de aquéllas nace la competencia que permite la emergencia del ordenamiento civil navarro, sino también de los propios términos del artículo 40.4 del Amejoramiento, que claramente apoya en sí mismo la existen­ cia de un subsistema civil de fuentes distinto y separado del sistema general, aunque la fijación concreta de aquélla confíe al legislador foral ordinario. 11I. LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL FORAL 3. La nueva naturaleza del Fuero Nuevo y el sistema civil de fuentes Fue el Fuero Nuevo, en el momento de entrar en vigor, una norma constitutiva del régimen foral navarro que vino a modificar, en materia de Derecho civil, la Ley paccionada de 16 de agosto de 1841. Como tal, aparecía revestida de los caracteres propios de aquéllas: pertenencia al ordenamiento estatal, elaboración paccionada e inmodificabilidad unilateral. Tales caracteres aparecían plenamente expresados en su disposición final primera que, con el ladillo régimen de modificación, estableció que para cualquier modificación o alteración de la vigencia total O parcial de esta Compi­ lación, será necesario nuevo convenio previo con la Diputación Foral al efecto de su ulterior formalización . La aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi­ men Foral de Navarra, de 10 de agosto de 1982, altera la naturaleza del Fuero Nue­ vo: al afirmar su arto48.2 que la conservación, modificación y desarrollo de la vigen­ te Compilación del Derecho civil foral o Fuero Nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral, aquella nueva norma constitutiva del régimen foral deroga la disposición final primera de la Compilación (RUBIO TORRANo) e integra és­ ta en el ordenamiento jurídico navarro con rango y naturaleza de ley foral, subordi­ nada al propio Amejoramiento, Las concretas disposiciones del Fuero Nuevo dejan de ser normas constitutivas del régimen foral y, por tanto, abandonan su pertenencia formal al ordenamiento jurídico estatal y pierden, para el futuro, su nota distintiva de ser inmodificables unilateralmente. Obsérvese, sin embargo, que el arto 48 del Amejoramiento traslada de las normas concretas de! Fuero Nuevo a la competencia foral para conservar, modificar y desarrollar éste -o, más genéricamente, a la com­ petencia foral exclusiva en materia de Derecho civil foral- , el carácter de norma constitutiva del régimen foral que poseía la Compilación. Con ello, el Fuero Nuevo pasa a ser medida mínima de la competencia de Navarra en materia civil y, de ese modo, en cuanto es asumido en el Amejoramiento como vigente, sigue formando parte, indirectamente, de las normas constitutivas del régimen foral navarro. Hoy, pues, lo inmodificable unilateralmente es que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho civil foral y que sólo e! Parlamento de Navarra, mediante ley foral , puede alterar los términos del Fuero Nuevo. _._- ­ - - - - -- - - - - -- _..... LA REFORMA DEL FUERO Siendo hoy el Amejorarniento la norma de cabecera del ordenamiento jurídico navarro y habiendo sustituido en esa función, en materia civil, al Fuero Nuevo, a él compete definir el sistema de fuentes del Derecho navarro; labor que, en efecto y como ya he explicado, lleva a cabo en sus arts . 40 a 42 , viniendo a establecer un sis­ tema general y, junto a él, un subsistema civil de fuentes que no es otro que el defi­ nido por el propio Fuero Nuevo (cfr. arto40.4 del Amejoramiento). Dicho subsiste­ ma civil de fuentes es, entonces, el establecido en la ley 2 de la Compilación, a cuyo tenor en Navarra la prelación de fuentes de Derecho es la siguiente: 1) La costumbre. 2) Las leyes de la presente Compilación. 3) Los principios generales del Derecho na­ varro. 4) El Derecho supletorio . Sin embargo, redactada esta ley 2 del Fuero Nuevo cuando el mismo tenía dis­ tinta naturaleza y formaba parte, no sólo del ordenamiento jurídico navarro, sino también del general del Estado, es preciso hoy matizar sus términos literales, adap­ tándolos a la nueva configuración del régímen foral de Navarra operada por el Ame­ joramiento. En este sentido cabe sentar las siguientes conclusiones: a) Aunque la ley 2 del Fuero Nuevo refiera el orden de prelación de fuentes que establece al Derecho , es claro que el mismo sólo rige respecto al Derecho civil. En realidad, la misma conclusión cabía obtener antes de entrar en vigor el Ame­ joramiento, al ser el Derecho civil el objeto de la Compilación. Unicamente cabía entonces la duda de los otros sectores del Derecho privado, como consecuencia de la identificación entre Derecho privado foral y Derecho civil foral que parece hacerse en la ley 1. Desde luego, no me parece que quepa duda de que, si existiese entonces en el ordenamiento jurídico navarro algún sector del Derecho privado contemplado o regulado al margen de la Compilación, el orden de prelación de fuentes de la ley 1 de ésta le sería plenamente aplicable. El problema, sin embargo, se planteaba, no respecto al hipotético Derecho privado foral no compilado, sino respecto al Derecho privado no civil perteneciente al ordenamiento general. En efecto: al ser, originariamente, el Fuero Nuevo una norma estatal, podía per­ fectamente establecer un sistema de fuentes propio para el Derecho particular que constituía su objeto que implicase la posposición de otros conjuntos normativos emanados del mismo poder o soberanía. En hipótesis, pues, nada impedía que la ley posterior -el Fuero N uevo- previese la aplicación de su particular sistema de fuen­ tes con preferencia, no sólo al Código civil, sino también a las demás leyes generales de España: como, en efecto, hizo en su ley 6. Así, el tenor literal de ésta induce a pensar que el sistema de fuentes establecido en la ley 2 regía también, en su caso, las relaciones mercantiles, aplicándose el Código de comercio sólo en concepto de su­ pletorio. Publicado el Amejoramiento, no hay duda de que el sistema de fuentes de la ley 2 afecta sólo al Derecho civil foral, puesto que el ordenamiento jurídico navarro se gobierna por el principio de competencia, y sólo aquél es materia que pueda formar parte de dicho ordenamiento (cfr. arto 48 del Amejoramiento). Los demás sectores del Derecho navarro se rigen por el sistema general de fuentes ya explicado, del que el art o40.4 de aqu él excepciona expresamente al Derecho civil (Ahora bien: no pue­ de olvidarse que en el Fuero nuevo hay normas mercantiles -o, al menos, que inci­ den directamente en el Derecho mercantil-, que también merecen, a mi juicio, el calificativo de "Derecho civil foral" por el mero hecho de estar incluídas en la Com­ pilación). b) La ley 2 del Fuero Nuevo no regulaba, en puridad, el sistema de fuentes del Derecho civil navarro, sino el orden de prelación de las normas jurídicas (incluídas las dictadas, con carácter general, por los órganos competentes del Estado) aplica­ bles en Navarra, lo cual es bien distinto. Hoy, evidentemente, no es esto último algo que pueda competer, en ningún caso, al legislador foral. Entre las fuentes que enumera la ley 2, hay algunas que son propiamente fuentes de producción del Derecho (así, la costumbre y los principios generales), pero otras son meras fuentes de aplicación, esto es, conjuntos normativos ya formados respecto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m � m�� ­ 11 11 PEDRO DE PABLO CONTRERAS a los cuales sólo cabe señalar el orden que ocupan para que el aplicador del Derecho pueda servirse de ellos principal o subsidiariamente. Desde el momento en que Navarra -como los restantes territorios forales­ pierde sus órganos propiam ente legislativos, los autores se afanan en establecer un orden de meras fu entes de aplicación (mezcladas con las únicas fuentes de produc­ ción posibles, costumbre y principios generales) , a fin de proporcionar unas reglas que faciliten la búsqueda de la norma aplicable al caso concreto. Se enuncian así complicadísimos elencos' , no de verdaderas fuentes del Derecho, sino de normas jurídicas ya nacidas cuya sucesión en el tiempo y su diverso origen dificultan la labor electiva del aplicador jurídico: moviéndonos en el terreno de la inetáfora implícita en la palabra "fuentes", tales elencos no señalan los distinto s lugares (fuentes) de donde mana el agua (la norma jurídica] , sino los diferentes vasos en que ésta se re­ coge (el Código civil, las leyes generales, los cuerpos forales, etc.) y el orden en que debe ser bebido, en su caso, el contenido de tales vasos. Como quiera que al publicarse el Fuero Nuevo sigue careciendo Navarra de ór­ ganos legislativos, se comprende que, al establecer el orden de prelación de sus fuen­ tes, optase aquél por incluir, junto a verdaderas fuente s de producción de su Dere­ cho positivo, conjuntos normativos ya formados (las normas escritas de la Compilación). Hoy, en cambio, gozando como goza de potestad legislativa y habien­ do quedado plenamente garantizada la intangibilidad de su ordenamiento civil priva­ tivo por obra del principio de competencia -que convierte al Derecho estatal y al navarro en compartimentos estancos (sin perjuicio de la función del primero como supletorio del segundo)- , puede el legislador foral enunciar verdaderas fuentes de producción del Derecho, modos o formas abstractas de manifestar se éste al exterior. Es más: no es ya posible, tras el Amejoramiento, que el Fuero Nuevo indique el orden de prelación de las normas jurídicas aplicables en Navarra en cuanto tal orden de prelación afecte a las normas dictadas por el Estado en materias cuya regulación no compete a Navarra. El Fuero Nuevo ha de moverse necesariamente dentro de los límites de la competencia foral en materia civil: fuera de ellos, las normas estatales se aplican conforme a su propio sistema de fuentes. Así, por ejemplo, las normas esta­ tales que regulan los aspectos sustantivos del matr imonio no se aplican como suple­ torias del Derecho navarro -que ni regula ni puede regular tal cuestión-, ni vale frente a ellas costumbre contraria alguna, ni pueden aplicarse pasadas por el tamiz de los principios generales del Derecho foral: se aplican directa e inmediatamente, porque el sistema de fuentes del único ordenamiento del que pueden formar parte (el estatal) llama a su propia ley para regirlos. c) Es preciso, por tanto, interpretar la ley 2 y concluir que, de acuerdo con ella, las fuentes del Derecho privado de Navarra son exclusivamente, por este orden, la costumbre, la ley foral civil y los principios generales del Derecho navarro. El Derecho estatal supletorio no forma parte de las fuentes de producción del Derecho civil navarro: sus normas, por definición, suplen a éste y, por tanto, no es­ tán integradas en el ordenamiento jurídico fora!. La mención a las leyes de la presente Compilación, por su parte, ha de entender­ se hecha, genéricamente, a la fuente de producción equivalente, hoy posible con arreglo al Amejoramiento: las leyes civiles forales. 1. Sirva como ejemplo el siguiente, tomad o de CASTÁN T OBEJ'lAS: 1.0) Disposicione s posteriores al Código civil. 2.°) Las de este Código conten idas en su título preliminar y en el IV del libro I y aquellas que hayan reemplazado a leyes generales. 3.°) Las leyes generales anteriores al Código civil no deroga­ das por éste. 4.° Derecho propi o y especial de Navarra, integrado por los siguientes elementos: a) Dere­ cho escrito, por el siguiente orden: a') Leyes acordadas en Cortes de Navarra con posterioridad a su Novísima Recopilación. b') Novísima Recop ilación de Navarra. e') Fuero Gen eral y su amejoram iento. b) La costumbre en todas sus formas: según ley, fuera de ley y contra ley. 5.°) Derecho supletorio espe­ cial de Navarra constituido por el Derecho romano justinianeo. 6.°) Derecho supletorio establecido en el Código civil y constituido por las disposiciones de este Código y los principios generales del Derecho. LA REFORMA DEL FUERO d) En cuanto hoy el Fuero Nuevo encuentra su fundamento en las normas cons­ titutivas del régimen foral (principalmente en el Amejoramiento), está ordenado, respecto a aquéllas, por estricta razón de jerarquía. De tal relación de subordinación respecto al Amejoramicnto y de su vinculación -a través de éste- a la unidad cons­ titucional como lúnite genérico del régimen foral navarro, se deriva que el Fuero Nuevo queda afectado por las reglas generales de relación entre ordenamientos for­ muladas en aquél o resultantes de ésta (principio de competencia, reglas de preva­ lencia y supletoriedad, aplicación directa de los tratados internacionales y del Dere­ cho derivado de las Comunidades Europeas), cuestiones todas ellas de extremado interés pero que no parece oportuno explicar aquí. 4. La costumbre A) Fundamentos históricos y jurídicos de la preeminencia de la costumbre en Navarra En primer lugar en el orden de prelación de las fuentes del Derecho civil navarro lo ocupa la costumbre. Concretando lo establecido en la ley 2 del Fuero Nuevo, la ley 3 determina que la costumbre que no se oponga a la moral o al orden público, aunque sea contra ley, prevalece sobre el Derecho escrito. La costumbre local tiene preferencia respecto a la general. En los textos legales históricos no se formula expresamente la preferencia de la costumbre, sino que la misma se sitúa más bien como fuente concurrente con el De­ recho escrito. Se alude a la costumbre como fuente, equiparada al Derecho escrito, en los jura­ mentos reales: así, Teobaldo JI ante las Cortes de Navarra en los años 1253 al 1270 juró respetar lures fueros, et en lures franquezas, et en todos lures dreytos, et buenas costummes entegrament; y Felipe JI de Castilla y IV de Navarra, en 1551, todos vuestros Fueros, Leyes, y Ordenanzas, usos, y costumbres, y franquezas, exenciones, libertades, privilegios, y oficios, que cada uno de vosotros presentes & ausentes teneis, assi, y por la forma que los haveis, y segun los haveis usado, & acostumbrado (Noví­ sima Recopilación 1,1,1; donde se reproducen otros juramentos reales similares) . En el mismo sentido, la Ley 2 de las Cortes de Pamplona de 1642, sobre juramento de los virreyes (Novísima Recopilación 1,1,2). También, con la aludida equiparación, la Ordenanza 43 de Carlos III el Noble (1413) y la Ley 3 de las Cortes de Olite de 1688 (Novísima Recopilación 2,5,4). En las Ordenanzas del Real Consejo de Navarra de 1622 (3,1, ordenanza 1") se afirma que fuero, usos y costumbres sean observados y goardados y preferidosa todo Derecho canónico y civil; lo que parece ha de entenderse como preferencia del De­ recho navarro, escrito o consuetudinario, sobre el Derecho común. La Ley 82 de las Cortes de Pamplona de 1580 (Novísima Recopilación 1,31,3), la Ley 12 de las de CoreUa de 1695 (Novísima Recopilación 1,31,6) y la Ley 31 de las de Pamplona de 1757 ordenan se guarden a los pueblos sus privilegios, libertades, usos y costumbres, en lo que parece ser regla de preferencia del Derecho particular de las villas y ciuda­ des sobre el general del reino. Pero si no hay textos que con claridad antepongan la costumbre al Derecho es­ crito, la idéntica eficacia de una y otra se afirma expresamente en algún texto foral: así, la Ley 14 de las Cortes de Tudela de 1743-1744 afirma que en el Reyno son de igual virtud las Leyes, y las costumbres: y así, en los Juramentos Reales se compre­ henden igualmente ambas; y la Ley 16 de las Cortes de Pamplona de 1794-1797, in­ dica que es constante que dichos usos, y costumbres de los Pueblos deben observarse religiosamente en la propia forma que los Fueros, y Leyes. Cierta es la existencia en los cuerpos forales históricos de textos que dan por su­ puesta la existencia de costumbres contrarias a normas escritas: los más conocidos y citados son la Ley 41 de las Cortes de Pamplona de 1688 (Novísima Recopilación 3,13,16), que (frente al sistema legitimario del Fuero General) reconoce la existencia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dm� � B ­ • • PEDRO DE PABLO CONTRERAS de la libertad de testar y de la institución en la legítima foral por uso, estilo, y cos­ tumbre inconcusa, é inviolablemente observada de tiempo inmemorial á esta parte; y la Ley 51 de las Cortes de Pamplona de 1765-1766, que dicta normas acerca del re­ tracto gracioso introducido por costumbre de este Reyno . Tales textos, sin embargo, ilustran más bien sobre la concurrencia de costumbres y leyes , en un plan o de igual­ dad, a la formación del Derecho navarro: así, si el primero reconoce que de dicha costumbre quedaban excluidos los causantes que fuesen labradores y así lo recoge con eficacia legal, es claro que ulteriormente otra costumbre eliminó tal limitación ; y si, por su parte, el segundo indica que la costumbre concedía un plazo de cuatro años para el ejercicio del retracto gracioso, tal plazo consuetudinario vino a ser susti­ tuido por cl de un año por la Ley 102 de las Cortes de Pamplona de 1817-1818. Confirmando esta eficacia de la costumbre en el Derecho histórico navarro, ALON SO escribe en 1848 que en Navarra, "además de las leyes decretadas en la for­ ma dicha, y que se llaman escritas, hay otras que no lo están, y sin embargo tienen fuerza de tale s: éstas son las costumbres. A éstas llamaban los romanos derecho no escrito, imagen o imitación de las leyes. En efecto, si se diferencian en que regular­ mente no se reducen a escrito ni tampoco reciben sanci ón expresa del poder real, se asemejan en el valor y fuerza para obligar: porque en esta parte la costumbre llega a igualarse con la ley". En realidad, antes de que el Derecho navarro se viese influido por las concepcio­ nes jurídicas del constitucionalismo y la codificación, la ausencia en los textos forales históricos de un precepto que expresamente ordenase la preferencia de la costumbre sobre el Derecho escrito , más que negar aquélla, la demuestra. Y es que -escribe atinadamente SANCHO REBULLlDA- "la verdadera primacía de la costumbre, su efica­ cia contra ley, se impone por su propio vigor; la ley se limita, en su caso , a reconocer esta primacía normativa: pues, si fuese ella la que se la concediese, estaría demos­ trando con ello su propia superioridad de la que se limitaba a hacer abdicación en favor de la costumbre; abdicación, por tanto, revocable en cualquier momento". Además, afirmar que la costumbre y la leyeran, en el Derecho histórico navarro, fuentes concurrentes del mismo rango supone, implícitamente, afirmar la primacía de la costumbre, en tanto que la norma escrita sólo podría imponerse a la costumbre anterior en la medida en que fuese capaz de impedir su observancia. Desaparecidos los órganos legislativos de Navarra y petrificado su Derecho escri­ to (cfr. art. 2.° de la Ley paccionada de 1841), el mantenim iento de su sistema histó­ rico de fuentes implicaba la afirmación, de facto, de la primacía de la costumbre so­ bre la ley. Si, en aquel sistema, la costumbre tenía el mismo valor y rango que el Derecho escrito, desplazando -cuando fuere ulterior- a éste, es claro que las cos­ tumbres subsistentes O nacidas tras aquella petrificación necesariamente habían de prevalecer sobre las normas escritas, incapaces ya de renovarse a si mismas. Ello ex­ plica que, a partir de mediados del siglo XIX, comience a ser un lugar común en la doctrina navarra la afirmación de ser preferente la costumbre al Derecho escrito. La tradición histórica y la convicción doctrinal explican, entonces, que, admitida la posibilidad de codificar -o compilar- el Derecho civil navarro, en todos los tra­ bajos y proyectos de Compilación se contemplase, de una u otra manera, la prefe­ rencia de la costumbre sobre la ley; quedando definitivamente consagrada tal pree­ minencia en las leyes 2 y 3 del Fuero Nuevo. B) Ambito de aplicación Es la costumbre en Navarra -lo he señalado ya-la primera fuente del Derecho. Como tal, prevalece frente a la ley escrita y, también, frente a los principios genera­ les. La precedente consideraci ón ha de sustituir el, a mi juicio, equivocado enfoque implícito en el análisis de la validez en Navarra de la costumbre contra ley, con lo que ello conlleva de excepcionalidad o fenómeno más o menos pintoresco. En reali­ dad, la preeminencia de la costumbre sobre el Derecho escrito es consecuencia di­ LA REFORMA DEL FUERO recta de los caracteres diferenciales del ordenamiento jurídico navarro y, en particu­ lar, de la función de piedra angular que, en el mismo, cumple el principio de libertad civil. Como ha escrito SANCHO REBULLIDA, el principio de libertad civil tiene, en el ámbito de las fuentes, dos manifestaciones y una consecuencia: en primer lugar , la preeminencia de la autorregulación particular -r-Iex priva/a- de los intereses priva­ dos individuales o familiares ; en segundo lugar, la anteposición de la costumbre a la ley como norma reguladora de las relaciones privadas sociales; y, como consecuen­ cia, que las leyes se presumen disposit ivas. Ahora bien : la preferencia de la costumbre sobre el Derecho escrito sólo puede afirmarse, como es obvio, dentro del ordenamiento jurídico civil navarro. Antes de la entrada en vigor del Fuero Nuevo, algunos autores navarros (SALI­ NAS QUlJADA, SANTAMARJA ANSA) entendieron que la preferencia de la costumbre só­ lo era predicable respecto de la propia ley navarra; algún otro (ARREGUI GIL), por el contrario -en mi opinión, con más convincentes argumentos-, afirmó la solución contraria, expresamente apuntada en algunas sentencias del Tribunal Supremo (así, las de 29 de abril y 13 de junio de 1972). La inclusión por el Fuero Nuevo como Derecho supletorio del navarro -por tanto, tras la costumbre, las leyes de la Compi­ lación y los principios generales del Derecho navarro; e, incluso, tras la tradición ju­ rídica navarra: cfr. leyes 2 y 6- de las "leyes generales de España" (ley 6), sanc io­ nó, sin duda, esta última opinión doctrinal, de modo que la costumbre había de prevalecer también frente a las leyes no navarras. La inclusión de este sistema en el régimen foral -consecuente a la naturaleza originaria del Fuero Nuevo- obligaba a hacer uso del concepto de orden público como límite a la validez de la costumbre (cfr. ley 3) para impedir la aplicación en Navarra de costumbres contrarias a leyes generales excluidas del ámbito del mismo Fuero Nuevo (así, por ejemplo, las relati­ vas al vínculo matrimonial). Alterada por la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra la naturaleza originaria del Fuero Nuevo , que deja de ser norma -estatal- constitutiva del régimen foral y pasa a quedar integrado en el ordena­ miento jurídico navarro con rango y naturaleza de ley foral, los efectos de las normas de la Compilación -incluidas las que se ocupan de establecer el sistema civil de fuentes- quedan circunscritos a dicho ordenamiento. Este, a su vez, se limita estric­ tamente a las materias de competencia foral. Ocurre así que la preferencia de la cos­ tumbre sobre las leyes generales de España, cuya afirmación era perfectamente posi­ ble por el legislador estatal que aprobó el Fuero Nuevo en 1973, deja de ser viable desde el momento mismo en que abandona su procedencia estatal originaria para convertirse en norma exclusivamente navarra. Por otra parte, el establecimiento en el art o 40 del Amejoramiento de un sistema general de fuentes del Derecho navarro y, junto a él, de un subsistema civil de fuen­ tes, obliga a considerar que la preferencia de la costumbre sobre el Derecho escrito se circunscribe estrictamente al ámbito del Derecho civil foral. Cabe, entonces, en esta materia, sentar las siguientes conclusiones: a) La costumbre prevalece sobre las leyes forales civiles. b) Igualmente prevalece -10 mismo que las propias leyes forales civiles, los prin­ cipios generales del Derecho navarro e, incluso, la tradición jurídica navarra: cfr. le­ yes 2 y 6- sobre las normas estatales que constituyen el Derecho supletorio del De­ recho civil de Navarra. Ello implica que la costumbre ocupa el lugar preeminente en el sistema de fuentes en todas las materias en que corresponda a Navarra la compe­ tencia para su regulación, incluso aunque no haya ejercido su potestad legislativa en la materia: la atribución de la competencia implica capacidad para su regulación, y es indiferente que tal regulación se lleve a cabo por medio de la ley o de la costum­ bre. De este modo, es innegable, a mi juicio, la preferencia de la costumbre sobre al­ gunas de las que han venido denominándose "leyes generales de España" : así, por ejemplo, sobre las de arrendamientos rústicos y urbanos, sobre la ley de propiedad - - - - - - - - - - - - - - - - - -� ! m� D ­ .. PEDRO DE PABLO CONTRERA5 horizontal, etc. Tales leyes regulan materias sobre las que Navarra tiene competen­ cia, aunque aún no la haya ejercido aprobando una ley foral. e) En cambio, no prevalece la costumbre navarra frente a las leyes civiles dicta­ das por el Estado en ejercicio de sus competencias exclusivas, esto es, de aquéllas no incluidas en el ámbito del régimen foral, Así, la costumbre contraria cede, en todo caso, frente a las normas estatales que regulan las "relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio" . Tam­ bién cede frente a la normativa estatal atinente a los "Registros e instrumentos públi­ cos" (no, en cambio, frente a las normas -vgr., de la Ley hipotecaria- atinentes a aspectos jurídicos de los hechos, actos o negocios jurídicos que hayan de tener acce­ so a tales Registros o docum entarse en tales instrumentos). Etc . d) Tampoco prevalece la costumbre navarra frente a las normas escritas forales no civiles, por disposición expresa del art o 40 del Amejoramiento, que restringe el ámbito de aplicación del sistema de fuentes del Fuero Nuevo al Derecho civil foral. e) Finalmente, señalar que en los casos en que la costumbre navarra no prevale­ ce sobre el Derecho escrito, estatal o foral, no deja aquélla de cumplir cierta función supletoria respecto a éste: la misma que a la costumbre confieren los apartados 1 y 3 del art. 1 del Código civil. SANCHO REBULLIDA, tras enumerar el orden de prelación de fuent es del Derecho civil navarro, descarta que a continuación del mismo proceda situar la costumbre y los principios generales enumerados como fuentes supletorias en el arto 1 del Código civil. Así, con referencia a la costumbre, afirma que la misma, o se observa en Nava­ rra o no se observa ; si lo primero, es fuente principal y prioritaria conforme a la ley 2 del Fuero Nuevo; y si no se observa, no tiene vigencia alguna, ni como fuente principal ni como supletoria; la costumbre, por su propia esencia y naturaleza, sólo pued e ser norma, principal o supletoria, donde se observe; donde no, no hay norma alguna invocable. Tal planteamiento es rigurosamente exacto si se limita al campo del Derecho ci­ vil foral, pero quiebra, a mi juicio, fuera de él. En las materias civiles en que Navarra carece de competencia, la afirmación de la competencia estatal conduce a entender que aquéllas se rigen, no sólo por la ley escrita dictada por el Estado al ejercer tal competencia, sino -más genéricamente­ por el ordenamiento estatal al que pertenecen: por tanto, con arreglo al sistema de fuentes que es propio de este último. Ello conduce a entender que la costumbre na­ varra -la verdaderamente observada, pues ello es requisito imprescindible para su vigencia como norma jurídica- se aplicará. en estos casos, en los términos del arto 1.3 del Código civil, esto es, "en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contra­ ria a la moral o al orden público y que resulte probada". En cuanto al Derecho navarro no civil, las normas escritas a que aluden los arts. 40 y concordantes del Amejoramiento son sus únicas fuentes : en defecto de ellas, "se aplicará supletoriamente el Derecho del Estado" (art. 40.3 , in fine, del Amejora­ miento) ; incluido, por tanto , el sistema de fuentes propio de éste. Sucede, sin embar­ go, que respecto a las materias no civiles, la costumbre, o no tiene eficacia alguna -como ocurre en el Derecho penal- o la tiene muy limitada, circunstancia que obligará a matizar, en cada caso, la precedente afirmación. C) Significado actual del orden público como límite de la costumbre Dejando aparte sus elementos constitutivos (uso y opinio iuris), el primer requi­ sito de la costumbre es su observancia . Además, la costumbre que constituye la pri­ mera fuente del Derecho navarro , esto es, que es verdadera norma jurídica , es sólo la que no se oponga a la moral o al orden público (ley 3). La no contradicción con la moral o el orden público es la expresión actual del re­ quisito de la coherentia o racionalidad predicado de la costumbre por la doctrina medieval. LA REFORMA DEL FUERO ¡ 1 \ La referencia a la moral ha de entenderse como alusión a un standard ético, ne­ gando eficacia como costumbre a los usos, más o menos extendidos, que en cada momento determinado se conceptúen socialmente, en Navarra, como reprobables. En cuanto al orden público, se trata de un concepto jurídico indeterminado de difícil concreción. En todo caso, es obvio que, en el contexto de la ley 3 del Fuero Nuevo , no se identifican los conceptos de orden público y ley imperativa: aparte de que ello sería negar el primer lugar de la costumbre en el orden de prelación de las fuentes del Derecho civil navarro, predicado sin ambages por la ley 2, la afirmación de que la costumbre (...), aunque sea contra ley, prevalece sobre el Derecho escrito no tendría sentido si tal costumbre hubiera de prevalecer sólo sobre las leyes dispositi­ vas. El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de abril de 1966, consideró integrado el orden público -en general, no con referencia específica al Derecho navarro- por "aquellos principios jurídicos públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época det erminada"; pero tal noción -aparte de in­ cluir aspectos más bien encuadrables dentro de la "moral" que del orden público­ es excesivamente amplia , por lo que su adopción podría atentar contra el principio -sin duda de "orden público "- de seguridad jurídica, Teniendo en cuenta todo ello, tal vez la única aproximación posible a la verdadera solución del problema sea afirmar que son de ord en público -y constituyen el orden público - aquellas limita­ ciones que impedirían al propio Parlamento de Navarra legislar válidamente en una determinada materia o en un cierto sentido: la costumbre que no fuese contraria a la moral seria fuente del Derecho civil navarro siempre que la norma jurídica en ella contenida hubiese podido ser creada, en abstracto, por el legislador foral. Según es­ to, habría de considerarse como de orden público, en primer lugar, el ámbito mismo del régimen foral, que la costumbre no puede sobrepasar; y, en segundo lugar, los preceptos y principios contenidos en las normas constitutivas de dicho régimen foral y, a través de él, los que forman parte de la unidad const itucional en que éste tiene su límite: en particular, los derechos y libertades fundamentales (cfr. arto 6 del Ame­ joramiento). Obsérvese, sin embargo, que para llegar a tales conclusiones no es ne­ cesario hacer uso de la noción de orden público, bastando con atender a la naturale­ za misma del régimen foral navarro en que el sistema civil de fuentes -todo él, incluida, por supuesto, la costumbre- tiene su fundamento y límite. Entiendo, por ello, que hoy la mención al orden público como límite de la costumbre -perfecta­ mente explicable en el contexto normativo en que nació el Fuero Nu evo- resulta, en una consideración sustantiva, innecesaria; desde una perspectiva práctica, sin em­ bargo, ha de ser el cauce para que los jueces y tribunale s decidan por sí mismos si la costumbre se mantiene dentro del ámbito del régimen foral o atenta contra sus prin­ cipios fundamentales." • D) Costumbre local y costumbre general Entre las diversas clasificaciones que se apuntan por la doctrina de la costumbre, sólo tiene verdadera relevancia en el Derecho navarro la que, por el ámbito territo­ rial de su vigencia, distingue entre la costumbre general , comarcal y local, según que se practique en todo o en la mayor parte del territorio de Navarra, en una zona del mismo o en una localidad. 2. Todavía puede tener sentid o la alusión al orden público como límite de la costumbre navarra co­ mo complem ento de la moral. Este último concepto , como ya he explicado, no se identifica con la moral de ninguna confesión religiosa; pero una acepción vulgar del térm ino, hoy socio l ógicame nte muy exten­ dida , considera equ ivalentes las nociones de moral (sin adjetivos) y moral religiosa. Partiendo de esta incorrecta -aunque generalizada- acepci6n del t érmino moral, podría entend erse el orden público co­ mo una suerte de moral laica, desvinculada de toda concepción religiosa. De este modo, el resultado fi­ nal sería el mismo que procedería de un entendimiento correcto y riguroso de la referencia a la moral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -mB­ • PEDRO DE PABLO CONTRERAS Ciertam ente, todas estas clases de costumbre son, en Navarra, la primera fuente del Derecho y prevalecen, por tanto, sobre el Derecho escrito. La distinción tiene importancia solamente, entonces, para resolver la eventual concurrencia de varias costumbres con distinto ámbito territorial de observancia: para tal caso sienta la ley 3 la regla de que la costumbre local tiene preferencia respecto a la general. Con refe­ rencia al Código civil, afirma ALBALADEJO que sólo puede ser fuente la costumbre local -como, antes de la reforma de 1974, establecía su art o6-, pues, en realidad , la costumbre sólo tiene valor allí donde se observa , ya que su valor normativo le es conferido en la medida en que es practicada por la comun idad cuya convivencia re­ gula. Según esto, no quedaría excluida la aplicación de la costumbre regional o gene­ ral, pero como local en cada lugar en que aquélla se practicase . Para el Derecho navarro, en cambio, la expresa mención de la costumbre general indica que ésta también es fuent e donde no se observa, siempre que su no observan­ cia sea consecuencia de no haberse dado en el lugar o comarca concreta los supues­ tos de hecho precisos para que sea posible la repetición de actos uniformes en que aquélla consiste. En otro caso, habrá de estimarse la existencia de una costumbre lo­ cal -incluso consistente en aplicar el Derecho escrito sobre el que, en otro caso, prevalecería la costumbre general- que, conforme a la ley 3, tiene preferencia res­ pecto a la general. Por lo demás, la regla de que la costumbre es fuente allá donde se observa con­ duce a afirmar que la costumbre comarcal -aunque la ley 3 no se refiera expresa­ mente a ella- prevalecerá sobre la general y cederá , en su caso, ante la local. La clásica división de la costumbre, por su relación con la ley, en extra o praeter legem, contra legem, y secundum o propter legem -según que regule una materia no contemplada por la ley, en forma distinta o contraria a la de la ley, o interpretando de una determinada manera la regulación legal- carece, en realidad, de relevancia en Navarra, debiendo ser sustituída su consideración por la mera constatación de su primacía en el sistema de fuentes . En el Derecho civil navarro, a la ley se puede re­ currir tan sólo en defecto de costumbre aplicable , lo que implica que la costumbre gobierna las materias no reguladas por la ley, prevalece sobre las prescripciones ex­ presas de ésta y vincula cuando, entre las diversas interpretaciones de que sea sus­ ceptible la ley, acoge una determinada. E) Prueba de la costumbre Con arreglo al segundo párrafo de la ley 3 del Fuero Nuevo, la costumbre que no sea notoria deberá ser alegada y probada ante los Tribunales. Así pues, la costumbre notoria no está excepcionada del principio iura novit curia (deber y presunción de conocimiento judicial de la norma jurídica). En último término, la notoriedad de la costumbre es un concepto relativo -aun­ que en sí mismo suponga que aquélla sea pública y conocida de todo s-, referible al ámbito concreto en que aquélla se manifieste: por tanto no deja de ser notoria la costumbre porque no sea conocida por toda la sociedad navarra; ni siquiera , eviden­ temente, porque sea desconocida por quienes pudieran invocarla en el proceso. En todo caso, la prueba, por su propia naturaleza, ha de contraerse a hechos. De ahí que la necesidad de probar la costumbre no notoria se limite al uso como ele­ mento constitutivo de la misma; no a la opinio iuris, cuya concurrencia habr á de ser apreciada de oficio por el juez. Pienso, por otra parte, que -a pesar de los términos imperativos en que está re­ dactado el segundo párrafo de la ley 3- el juez viene obligado a aplicar la costum­ bre siempre que conozca su existencia, incluso aunque aquélla no sea notoria -en último término, lo sería en este caso para el juez, tal como expresamente reconocía la Recopilación Privada-« y no sea alegada por las partes. Me parece claro que, en el Derecho navarro -a diferencia , tal vez, del arto 1.3 del Código civil-, la prueba de la costumbre no afecta a la existencia misma de la norma jurídica consuetudinaria, - - - - ----_.--... ­ LA REFORMA DEL FUERO por lo que infringiría el principio iura novit curia y el orden de prelación de fuentes establecid o en la ley 2 el juez o tribunal que, conociéndola, no la aplicase. De este modo, a mi juicio, la notoriedad o no de la costumbre y su prueba tiene trascendencia, tan sólo, en el ámbito procesal, manifestándose especialmente en rela­ ción con la posible interposición del recurso de casación. La no aplicación por los tribunal es de una costumbre notoria, aun no alegada -ni, lógicamente, probada­ en el proceso, permite interponer el pertinente recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico (...) que fueren aplicables para resolver las cues­ tiones objeto de debate (art. 1692.5 Lec.), y lo mismo la no aplicación de una cos­ tumbre no notoria convenientemente alegada y probada; en cambio , la no aplicación por los tribunales de una costumbre no notoria no alegada ni probada sólo podría dar lugar al recurso de casación si de la sentencia recurrida se dedujese inequí­ vocamente su conocimiento por el juzgador. Para probar la costumbre (el uso) , cuando ello sea necesario, pueden servirse las partes de cualesquiera de los medios probatorios admitidos en Derecho, quedando sometida su admisión y valoración a las reglas establecidas por el ordenamiento jurí­ dico para el medio respect ivo. En la práctica, y pese a la literalidad de la ley 3, será conveniente la alegación y prueba también de la costumbre notoria. En realidad, la exclusión de la prueba de la costumbre notoria sólo tenía pleno sentido en la formulación de la Recopilación Pri­ vada, de cuya ley 3 procede el texto vigente, en la que se recogia la presunción iuris et de iure de tenerse por notoria una costumbre "cuando así conste al Juez o cuando lo declaren dos informes coincidentes de corporaciones jurídicas de Navarra, la opi­ nión común de los autores o la jurisprudencia" . Suprimida esta regla en el texto defi­ nitivo de la Compilación, la notoriedad de la costumbre no deja de ser siempre dis­ cutible o valorable, de donde la conveniencia, en todo caso, de la alegación y prueba de la misma. 5. La ley civil foral A) Concepto Tras la costumbre, se sitúa en el orden de prelación de las fuentes del Derecho civil navarro la ley civil foral. En realidad , la ley 2 de Fuero Nuevo alude a las leyes de la present e Compila­ ción; pero, como he argumentado ya, tal expresión debe entenderse hoy referida a las leyes civiles forales. Las leyes civiles forales son norma s jurídicas escritas dictadas por el Parlamento o Cortes de Navarra en ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en materia de Derecho civil foral. Son, pues, una especie -r-ratione materiae--- dentro del género de las leyes fora­ les. La doctrina civilista, al estudiar la ley como primera fuente del Derecho con arreglo al art. 1.1 del Código civil, ofrece un concepto mucho más amplio. Así, por ejemplo, Lxcnuz afirma que cuando se habla de la ley como fuente del Derecho, se hace referencia específica a las reglas expresas, generalmente escritas, enunciadas por quien tiene autoridad para darlas, en alguna de las formas predispuestas por el ordenamiento para tener vigor e imponerse a todos -autoridades, tribunales y parti­ culares- en calidad de norma vinculante : Constitución, ley orgánica, ley ordinaria, decreto, orden ministerial, etc. Per o esta noción, evidentemente exacta para el sistema del Código civil -y para el ordenamiento jurídico estatal en su conjunto-r-, no resulta aplicable a la ley como fuente del Derecho civil foral de Navarra. En efecto: la exactitud de aquél concepto amplio de ley en el contexto del Códi­ go civil resulta del dato fundamental de que el art o149.1.8 de la Constitución consi­ dera "legislación civil" de competencia del Estado , en todo caso, l ~ determinación de - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - � D � D ­ • 11 PEDRO DE PABLO CONTRERAS las fuentes del Derecho. Con ello, se constitucionaliza la general aplicación, a todos los sectores del ordenamiento jurídico, del sistema de fuentes previsto en el arto 1.1 del Código civil que, de acuerdo con su tenor literal, enumera las fuentes del ordena­ miento jurídico español; no sólo las del Derecho civil (se entiende, claro es, sin per­ juicio de las especialidades que en materia de fuentes reclamen los caracteres pro­ pios de cada rama jurídica). Por otro lado, la inexactitud de dicha noción de ley referida a la segunda fuente del Derecho civil navarro se deriva del arto 40 del Amejoramiento: al reconocer éste la existencia en el Fuero Nuevo de un subsistema específico de fuentes aplicable sólo en materia de Derecho civil foral, y al hacerlo mediante remisión a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley Orgánica, es claro que las fuentes enunciadas en la ley 2 de la Compilación actúan sólo dentro del ámbito competencial derivado de este último precepto; sólo son referibles, pues, al Derecho civil foral. Y como quiera que la ma­ teria civil está, por su propia naturaleza y según reiterada jurisprudencia -el Tribu­ nal Supremo ha negado siempre el acceso a la casación de las infracciones de sim­ ples normas reglamentarias-, reservada a la ley en sentido formal, resulta obligado concluir, en mi opinión, que la fuente del Derecho civil navarro aplicable tras la cos­ tumbre es la ley foral dictada por el Parlamento de Navarra (ley foral en sentido es­ tricto) en ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en materia de Derecho civil foral. Naturalmente, el requisito de que, para poder ser incluidas dentro del elenco de fuentes de la ley 2 del Fuero Nuevo, las leyes forales han de ser dictadas por el Par­ lamento en ejercicio de la competencia exclusiva de Navarra en materia de Derecho civil foral, no exige expresa alusión en la propia ley o en el procedimiento legislativo al arto 48 del Amejoramiento: basta con que la materia regulada por ella haya de considerarse civil, por más que tal calificación pueda, en ocasiones, ofrecer dificulta­ des . Cabe, así, que una disposición contenida en una ley foral que, en su conjunto, no sea de Derecho civil, deba ceder -por serlo la norma concreta- ante una cos­ tumbre contraria. Y es imaginable también el supuesto contrario -norma no civil en ley foral civil: por ejemplo, en el mismo Fuero Nuevo-, caso en que la costumbre contraria no habrá de prevalecer sobre la disposición legal de Derecho público . Por lo demás, que las normas jurídicas calificables como ley en sentido amplio, de rango jerárquico superior al de las leyes civiles forales -el Arnejoramiento, la Ley de 25 de octubre de 1839, la Ley Paccionada de 1841 y sus disposiciones comple­ mentarias-, están excluidas del elenco de fuentes de la ley 2, aunque versen sobre materia civil, es una consecuencia obligada del valor de aquéllas como constitutivas del régimen foral navarro, de donde su preeminencia sobre cualesquiera fuentes de nuestro ordenamiento, público y privado. B) Leyes civiles forales de mayoría absoluta y de mayoría simple Por el quorum parlamentario necesario para su aprobación, pueden ser las leyes civiles forales de mayoría absoluta y de mayoría simple. El arto 20 del Arnejoramiento determina que requerirán mayoría absoluta para su aprobación, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, las leyes forales expresamente citadas en la presente Ley Orgánica: entre ellas, pues, las que tengan por objeto la conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho civilforal o Fuero Nuevo de Navarra (art. 48.2 del propio Amejoramiento). No se requerirá tal mayoría cualificada para la aprobación de las leyes civiles forales que no afecten al texto del Fuero Nuevo, al no estar expresamente citadas en el Amejorarniento" 3. Entiendo que todas las leyes forales dictadas en ejercicio de la competencia atribuida a Navarra en materia de Derecho civil foral por el artículo 48.1 del Amejoram iento requieren su aprobación por mayoría absoluta : incluso aunque dejen inalterado el texto de la Compilación, pues no puede negarse LA REFORMA DEL FUERO No tienen las leyes forales de mayoría absoluta superior rango jerárquico que las aprobadas por mayoría simple: lo que sucede es que las materias reservadas a las le­ yes de mayoría absoluta están vedadas a las restantes leyes forales; es, así, el princi­ pio de competencia -y no el de jerarquía- el que explica las relaciones entre unas y otras, obligando a considerar que, en caso de conflicto, las previsiones de las prime­ ras han de prevalecer sobre las de las segundas, al no poder ser derogadas aquéllas por éstas". Por lo demás, en las materias cuya regulación viene reservada por el Amejora­ miento a las leyes forales de mayoría absoluta no es posible la delegación legislativa recepticia: no es posible, pues, la modificación del Fuero Nuevo mediante un Decre­ to foral legislativo que desarrolle una previa Ley foral de bases o apruebe un texto refundido. C) Leyes civiles forales imperativas y dispositivas Como todas las normas jurídicas, las contenidas en las leyes civiles forales pue­ den ser imperativas o dispositivas. Son imperativas las de carácter prohibitivo cuya contravención acarree la nulidad de la declaración de voluntad a ella contraria (cfr. ley 7, in fine); todas las demás, a tenor de la ley 8 del Fuero Nuevo, en razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro (...), se presumen dispositivas: rigen sólo en defecto de la voluntad unilateral o contractual (cfr. ley 7). En efecto: las normas son dispositivas cuando rigen sólo en defecto de la auto­ rregulación del sujeto, por lo que si, según la ley 7, la voluntad unilateral o contrac­ tual prevalece sobre cualquier fuente del Derecho, salvo que (...) se oponga a un pre­ cepto prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad, es claro que la imperatividad se circunscribe, en Derecho navarro, a las normas legales de naturale­ za prohibitiva cuya contravención aparezca sancionada con la nulidad de la declara­ ción de voluntad a ella contraria. Todos los demás preceptos legales se presumen, a tenor de la ley 8, dispositivos. Pese a todo, averiguar qué preceptos legales hayan de considerarse imperativos por contener prohibiciones sancionadas con la nulidad de la declaración de volun­ tad, no resultará siempre sencillo. No habrá duda cuando específicamente sancionen con la ineficacia o con la nulidad el pacto en contrario; ni tampoco cuando conten­ gan expresiones como "sin admitir pacto en contrario" u otras semejantes (en este último supuesto, por aplicación de la ley 19, a cuyo tenor son nulas todas las decla­ raciones de voluntad que estén prohibidas por la ley). Pero existen normas en el Fue­ ro Nuevo -normalmente portadoras de mandatos y no de prohibiciones- de tenor más bien imperativo y que, no obstante, no lo serían con arreglo a los criterios gene­ rales de las leyes 7 y 8: en estos casos puede que la costumbre -secundum legem­ que tales leyes forales extracompiladas vendrían a desarrollar el contenido de aquélla. La existencia de leyes civiles forales de mayoría simple es posible. entonces. en un único supuesto: cuando con ellas se ejercite específicamente una competencía diferente de la prevista, con carácter general , en el artículo 48 del Amejoramiento y que tenga su encaje en otro precepto concreto de éste (vgr., asociaciones, coope­ rativas, defensa del consumidor y el usuario , etc.). 4. La sentencia de 26 de junio de 1986, de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, resume la cuestión en los siguient es términos : 1.°) El art o20 del Arnejoramien­ to consagra la existencia en el ordenamiento jurídico navarro "de una categoría " de normas que desplie­ gan un papel similar al de las leyes orgánicas en el estatal"; 2.") Las leyes forales aprobadas por mayoría simple "no pueden ser utilizadas para la regulación de materias propias de aquell a otra categoría legal (leyes orgánicas forales)" ; 3.°) Resulta aplicable al ordenamiento jurídico navarro "la doctrina legal fija­ da por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 13 de febrero de 1981, respecto a que la reserva de ley orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva, por el he­ cho de estar incluida en una ley orgánica, hubiera de gozar definitivamente del efecto de congelacíón de rango y de necesidad de mayoría absoluta para su modificación ulterior, dado que puede acontecer que hayan pasado a formar parte de una ley orgánica preceptos que no participan de aquella naturaleza y que, sin duda, podrán ser modificado s posteriormente por ley ordinaria". - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - I!m!!D­ .. • PEDRO DE PABLO CONTRERAS confirme su carácter imperativo o lo desmienta, lo que permitirá averiguar su verda­ dero valor; en otro supuesto será necesaria una labor de interpretación, en la que habrá que atender especialmente a la naturaleza de la materia regulada y a la tradi­ ción jurídica navarra; si, pese a todo, subsiste la duda, habrá de entenderse que la norma legal es dispositiva , por aplicación de la ley 8 (que no contiene, pues , pese a su literalidad, una presunción en sentido técnico, sino más bien un criterio general de interpretación). 6. Los principios generales del Derecho navarro La tercera fuente del Derecho civil navarro, que rige en defecto de la costumbre y de la ley civil foral, son los principios generales del Derecho navarro (cfr. ley 2). Con arreglo a la ley 4, son principios generales los de Derecho natural o histórico que informan el total ordenamiento civil navarro y los que resultan de sus disposiciones. Cumplen, pues , los principios generales una doble función, informadora y pro­ piamente normativa. Por un lado, algunos principios -los de Derecho natural o histórico- informan el ordenamiento civil navarro en su conjunto, lo que los caracteriza como algo exter­ no y distinto del Derecho positivo que, por así decir, envuelve y empapa a éste, ha­ ciéndolo recognoscible como navarro. Por otro lado, todos los principios generales del Derecho navarro se integran en nuestro ordenamiento civil como fuente autónoma, distinta de la costumbre y la ley y aplicable en defecto de éstas. Pese a todo -y a diferencia de la función que cum­ plen en el Código civil como fuente supletoria de último grado-, no resuelven los principios todos los supuestos no regidos por la costumbre o la ley, pues ello sería tanto como dejar sin contenido la previsión de supletoriedad, respecto al Derecho navarro, del Código civil y las leyes generales de España expresamente contemplada en la ley 6 del Fuero Nuevo. En realidad, la llamada a los principios generales sólo se explica dentro de los moldes conceptuales de la codificación. Formulada por los Códigos civiles la obliga­ ción del juez de fallar todos los casos sometidos a su decisión, sin que le fuese lícito no hacerlo so pretexto de oscuridad o insuficiencia de la ley, se hacía precisa la exis­ tencia de algún género de regla supletoria que le permitiese resolver aquellos su­ puestos en que no encontrase ley o costumbre aplicable. Así, el Código austríaco de 1811 remitió al juez, en estos casos, a "los principios jurídicos naturales" y el italiano de 1865 a "los principios generales del Derecho"; de donde, seguramente, pasó la expresión al Código español. Ahora bien: la justificación última de la enunciación de los principios generales como fuente supletoria de último grado está, en todos los Códigos citados, en el he­ cho de que éstos configuran órdenes jurídicos autosuficientes, respecto a los que no es imaginable la existencia de un Derecho supletorio; es decir, dentro de una opción por la autointegración, con los mecanismos existentes dentro del ordenamiento cu­ yas lagunas se tratan de cubrir, para solventar su posible insuficiencia. Bien se observa, entonces, que tal justificación no resulta aplicable en los mismos términos al ordenamiento civil navarro, pues tanto en el momento en que se aprobó el Fuero Nuevo como en la actualidad, había de afirmarse siempre la supletoriedad, respecto a él, del Código y de las demás leyes civiles "generales". ASÍ, la explicación última de la llamada a los principios como fuente supletoria de último grado en el Derecho civil navarro está, a lo que entiendo, en la pretensión de hacer de él un or­ den lo más completo y autosuficiente que fuera posible. Dicho de otro modo: la enunciación de los principios generales del Derecho na­ varro como tercera fuente de nuestro ordenamiento civil pone de manifiesto la pre­ tensión de complitud de éste. Ocurre, sin embargo, que la expresa admisión de la su­ pletoriedad, respecto a él, del Código civil y las leyes generales de España (ley 6), supone reconocer que el Derecho civil navarro no es perfecto ni completo: que , por tanto, tiene lagunas, oquedades o vacíos que no pueden ser cubiertos acudiendo a su LA REFORMA DEL FUERO propio sistema de fuentes, ni a los medios de integración previstos en el mismo (con arreglo a las leyes 5 y 6, la analogía y la tradición jurídica navarra). Ello impide con­ siderar a los principios generales del Derecho navarro como fuente de ulterior grado en sentido estricto y hace difícil precisar cuáles sean los límites de su inequívoca fun­ ción normativa. Para considerar a los principios generales del Derecho navarro como fuente de ulterior grado en sentido propio y estricto habría que entender que el Derecho su­ pletorio al que se refiere la ley 6 sería tan sólo el dictado por el Estado en ejercicio de las competencias civiles exclusivas que no correspondan a Navarra; pero ya he explicado cómo tales disposiciones estatales no son supletorias del Derecho civil fo­ ral, sino aplicables directamente como pertenecientes a un ordenamiento distinto respecto al que nada puede decir la norma navarra . Y cualquier otra interpretación contradiría el tenor literal de la ley 6. A mi juicio, la determinación correcta de la función normativa de los principios generales sólo puede lograrse adoptando una perspectiva negativa: como medio, en definitiva, de evitar la aplicación indiscriminada del Derecho supletorio. Así, a lo que entiendo, los principios generales del Derecho navarro no resuelven todos los casos no reglamentados por la costumbre o por la ley civil foral, sino solamente aquéllos en que su no aplicación daría entrada a un precepto del Código civil o de otra ley estatal contrario a tales principios o, más en general, al sistema normativo navarro en su conjunto. Me parece que el tenor literal de la ley 6, al afirmar que las normas supletorias no se aplicarán a supuestos distintos de los expresamente previstos, puede confirmar esta interpretación. En otros territorios forales constituye afirmación corriente en la doctrina que los preceptos del Código civil, para poder ser aplicados como supleto­ rios del Derecho aragonés, catalán, etc., han de adecuarse al sistema y principios propios del Derecho cuyas lagunas vienen a integrar. La ley 6 del Fuero Nuevo, por el contrario, parece optar por la aplicación de los preceptos supletorios en sus térmi­ nos literales, si bien restringiendo los casos en que tal aplicación es posible mediante la interposición expresa, entre el Derecho autóctono y el supletorio, de los principios generales (ley 4), de la analogía (ley 5) y de la tradición jurídica navarra (ley 6). IV. OTRAS SUPUESTAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL FORAL 7. La voluntad unilateral o contractual ("paramiento fuero vienze") A tenor de la ley 7 del Fuero Nuevo, conforme al principio "paramiento fuero vienze" o "paramiento ley vienze", la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto prohibitivo de esta Compila­ ción con sanción de nulidad He aquí formulado el principio de libertad civil, que la ley 8 califica de esencial en el Derecho navarro. Del tenor literal de la ley 7 se deduce que la voluntad unilateral O contractual pre­ valece sobre cualquier fuente del Derecho, pero no es ella misma fuente del Dere­ cho: no es modo de manifestación externa del Derecho positivo, ni razón generadora de verdaderas normas jurídicas, sino sólo constitutiva de relaciones; modifica el ám­ bito de aplicación de las normas, pero no es norma. Es por ello que no está incluida en el elenco de fuentes de la ley 2. Como afirma atinadamente L ACRUZ, a la declaración de voluntad privada o al convenio entre partes le falta, para ser fuente del Derecho objetivo, el carácter de abstracción propio de la norma jurídica en general (costumbre, ley, principio general del Derecho), al dirigirse a regular una situación concreta. La norma no contempla personas con nombre y apellidos, ni bienes identificados, ni relaciones existentes en­ tre aquéllas y éstos: al contrario, previene , por motivos impersonales de política le­ gislativa, lo que se ha de hacer, los derechos y deberes de cada uno, en situaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� B � D ­ • El PEDRO DE PABLO CONTRERAS hipotéticas que podrán darse desde luego o no en la realidad; y procede de legisla­ dor es - se supone- desinteresados. Todo ello a diferencia del negocio, por el que una o ambas partes regulan, crean o extinguen sus propias relaciones prestando un consentimiento interesado sobre asuntos personales e irrepetibles. En cualquier caso, la consideración como fuent e del paramiento depende de qué se entienda por fuente. Si se reserva este término -como, a mi juicio, debe reservar­ se- para los modos de originación del Derecho objetivo, la ausencia de abstracción y generalidad de la declaración de voluntad privada impide considerarla tal; pero si por fuentes se entienden las reglas de solución -sean concretas o abstractas, particu­ lares o generales- a que debe acudir el aplicador jurídico para resolver una contro­ versia dada o para conocer los derechos y deberes nacidos de una relación jurídica determinada, es claro que habría que conceder carácter de fuente a la declaración unilateral o contractual de voluntad: fuente, en este sentido impropio, de primer grado y preferente a las verdaderas normas jurídicas. Esta última consideración aconseja, a lo que entiendo, analizar los límites que podríamos llamar normativos del paramiento. En definitiva: ¿frent e a qué clase de normas, en qué ámbito despliega sus efectos la voluntad privada? La respuesta a estos interrogantes ha de buscarse en el concepto jurídico indeter­ minado de orden público (no, obviamente, en los restantes límites -moral, perjuicio de tercero, normas imperativas- que al paramiento enuncia la ley 6). No es fácil determinar qué haya de entenderse hoy por orden público. Al no ser la voluntad norma jurídica -a diferencia de la costumbre-, no es posible entender como contrarias al orden público sólo las manifestaciones de la autonomía privada que excedan del ámbito propio del régimen foral, sino que es preciso un criterio dis­ tinto . Desde luego que la regla paramiento fuero vienze; como perteneciente al Dere­ cho civil navarro, despliega sus efectos única y exclusivamente dentro del ámbito propio de éste. Este ámbito, sin embargo, no debe identificarse , a mi juicio, con el Derecho civil navarro actual, sino con el Derecho civil navarro posible : es decir, des­ pliega sus efectos en toda s las materias o relaciones que hayan de considerarse de competencia foral a tenor del arto 48 del Amejoramiento, aunque todavía esa com­ petencia no haya sido ejercida y, consecuentemente, no haya fuente formal del De­ recho navarro (costumbre, ley, principio general) que regule aqu éllas. Ahora bien: esa limitación del ámbito de aplicación del paramiento al Derecho civil navarro posible no es consecuencia del concepto de orden públ ico, sino lógica derivación de las fronteras del ordenamiento en que está inserta la regla y en el cual, por tanto, puede la misma desplegar efectos. Así las cosas, me parece que el orden público, como límite al paramiento, com­ prende tanto materias indisponibles para la voluntad privada como principios indero­ gables por ésta. Son, entonces, de orden público aquellas materias o relaciones que tradicionalmente, en la concepción común y consideradas desde la óptica del con­ junto del sistema normativo civil navarro, se entienden sustraídas a la autonomía pri­ vada (vgr., la patria potestad, la tutela, las prestaciones alimenticias , etc.) ; y también lo son los principios fundamental es para la conservación del ord en jurídico y social. El paramiento no despliega sus efectos, pues , cuando tiene por objeto una materia indisponible; y tampoco cuando versa sobre una materia disponibl e pero con infrac­ ción de principios indisponibles. La materia o el principio indisponible puede existir tanto en el Derecho navarro actual como en el Derecho estatal supletorio (dentro del ámbito de este último que sea Der echo civil navarro posible)", siempre que la consideración del problema des­ 5. Así, la sentencia de la Audiencia Territorial de Pamplona de 26 de septiembre de 1985 entendió que, "afectando como afecta al orden púbico, la libertad de pactos acogida en la ley 7 a través del prin­ cipio paramiento fuero vienze no ampara la estipulación de un arrendamiento por plazo inferior al esta­ LA REFORMA DEL FUERO de la perspectiva del sistema civil navarro en su conjunto confirme aquella indisponi­ bilidad . Por lo demás, pese a no ser fuente, es indudable que al paramiento compete una función angular dentro del tratado de las fuentes del Derecho civil navarro; que la li­ bertad civil explica y fundam enta el sistema, pero, además, lo empapa y condiciona en cada una de sus manifestaciones. Así: a) El principio de libertad civil explica, en último término, la preeminencia de la costumbre dentro de las fuentes del Derecho civil navarro. Sólo en un ordenamiento en el cual el ámbito de la autonomía privada no se reduce a 10 contractual, sino que abarca todos los órdenes del Derecho civil, se comprende que la autorregulación ge­ neral y abstracta -costumbre-, no sólo haya de ser considerada norma jurídica, si­ no que , además, deba prevalecer sobre las restantes fuentes del Derecho. b) Al fundamentarse la costumbre en el principio de libertad civil, se entiende que aquélla (autorregulaci ón social, pero autorregulación al fin y al cabo) deba ceder siempre ante la voluntad unilateral o contractual (autorregulación particular y con­ creta). Dicho de otra manera: la costumbre es siempre dispositiva. e) En razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro, las leyes se presu­ men dispositivas (ley 8). Ya he aludido antes al significado de esta regla. S. La tradición jurídica navarra Algunos autores, con apoyo en el tenor literal de las leyes 1 y 6 del Fuero Nue­ vo, incluyen al Derecho histórico o tradición jurídica navarra en el elenco de las fuentes del Derecho civil navarro, inmediatamente después de los principios genera­ les y antes del Derecho supletorio. Pero , aparte de que la tradición jurídica navarra no está incluida en la enumeración de fuentes de la ley 2, si se reserva -como, a mi juicio, debe reservarse- el término fuentes para las de producción del Derecho ob­ jetivo, ha de concluirse que la tradición jurídica navarra no es fuente del Derecho ci­ vil foral. La verdadera función que a la tradición jurídica navarra atribuyen las leyes 1 y 6 del Fuero Nuevo es -además de la de actuar como criterio de mera interpretación de las leyes de la Compilación- la de integrar las lagunas que pu edan existir, no ya en el propio Fuero Nuevo - o, mejor, en el conjunto del Derecho escrito civil fo­ ral-, sino en cada una de sus normas concretas. Cabe decir, así, que la tradición jurídica navarra sirve para que el aplicador del Derecho lleve a cabo una labor de in­ terpretación integradora de la norma foral escrita; labor que necesariamente ha de realizar antes de reconocer la existencia de una laguna en el Derecho navarro que haya de ser cubierta mediante el recurso a la analogía (cfr. ley 5) o, en último térmi­ no, al Derecho supletorio (el Código civil y las leyes generales de España: ley 6). V. LA APLlCACION DE LAS NORMAS CIVILES FORALES Me he ocupado hasta aquí de las fuentes del Derecho civil navarro , esto es, de los modos de originación del Derecho -civil- positivo de este territorio. Distinta cuestión, aunque íntimamente relacionada con ella, es la de la aplicación del Dere­ cho -emanado de tales fuentes- al caso concreto que requiere una solución jurídi­ ca. La complejidad de las soluciones que a este último problema da el Fuero Nuevo aconseja una consideración de conjunto encaminada a fijar las operaciones que aquella aplicación requiere del operador jurídico. blecido en el arto 25 de la Ley de arrend amiento s rústicos". La sentencia pone de manifiesto que puede haber materias de orden público en el De recho supletori o del navarro , aunque sea más que discutible , a mi juicio, que el plazo al que alude la Audi encia sea una de esas materias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I B E I I ­ • PEDRO DE PABLO CONTRERAS a) Determinación del Derecho, foral o estatal, aplicable. En presencia de una de­ terminada controversia o situación que requiera una solución jurídica, lo primero que debe determinarse es el Derecho aplicable. Ello supone resolver si la competen­ cia para regular la concreta relación corresponde -por venirle atribuida en las nor­ mas constitutivas del régimen foral- o no a Navarra: sólo en el primer caso habr á de buscarse la norma aplicable en el Derecho navarro. Naturalmente, puede suceder que la solución jurídica del caso concreto requ iera aplicar normas forales y, a la vez, normas dictadas por el Estado en ejercicio de una competencia que sólo a él corresponde: así siempre que sea presupuesto para la apli­ cación del Derecho navarro alguna relación o institución cuya existencia sólo el De­ recho estatal puede determinar (vgr. el matrimonio respecto al usufructo de fideli­ dad). En estos casos habrá de aplicarse uno u otro Derecho a la parte de relación para cuya regulación sea competente. Por lo demás , la competencia navarra resultante de las normas constitutivas del régimen foral no impedirá, en su caso, la aplicación preferente de los tratados inter­ nacionales y del Derecho derivado de las Comunidades Europeas. b) Determinación de la naturaleza ci vil del hech o o relación que reclama una so­ lución juridica. La existencia dentro del ordenamiento jurídico navarro de un siste­ ma general de fuente s y de un subsistema que rige sólo en materia de Der echo civil foral, obliga al operador jurídico a, una vez concluida la aplicabilidad del Derecho navarro con arreglo al principio de comp etencia, resolver si es el Derecho civil foral u otro sector del ordenamiento navarro el llamado a dar solución al caso concreto. c) Búsqueda de la norma civil foral aplicable. Determinada la comp etencia foral para regular la concr eta relación y la aplicabilidad del Derecho civil navarro, la labor subsiguiente del operador jurídico puede concretarse en las siguientes proposiciones: 1.0) En primer lugar, habrá de atenderse a la voluntad unilateral o contractual (paramiento fuero vienze¡ si ésta afecta al hecho o relación que reclama una solución jurídica por estar los sujetos vinculados por la misma ; todo ello, en los términos y dentro de los límites establecidos en la ley 7. 2.°) Sin perjuicio de lo anterior, habiendo costumbre, ésta será la norma jurídica aplicable. 3.°) A falta de costumbre, preciso será acudir a las normas jurídicas contenidas en las leyes civiles forales , con la consecuente labor de interpretación para determi­ nar la correcta inteligencia de sus proposiciones. En caso de conflicto , las normas civiles contenidas en el Fuero Nuevo (o, en ge­ neral , en leyes forales de mayoría absoluta) prevalecerán sobre las contenidas en las leyes forales de mayoría simple. 4.°) Si las leyes civiles forales regulan la concreta relación o institución , pero, pe­ se a ello, no dan solución al supu esto específico que se debate, las leyes 1 y 6 del Fuero Nuevo obligan al aplicador jurídico a recurrir a la tradición jurídica navarra, no ya para interpretar las proposiciones o mandatos de aquéllas, sino para integrar­ las. Supuesta la regulación en la ley civil foral de la relación o institución, pero cons­ tatada la ausencia en aquélla de norma que resuelva el caso concreto, es preciso in­ dagar si en los textos históricos que constituyen la trad ición jurídica navarra -examen que habrá de hacerse en el orden enunciado en el segundo párrafo de la ley 1 del Fuero Nuevo- existe precepto que expresamente ligue al supuesto de he­ cho debatido una consecuencia jurídica aplicable . Bien se observa que la función de la tradición jurídica navarra en este punto no es la de suplir las laguna s de la ley civil foral , de modo que los preceptos históricos, cualquiera que fuese su contenido, resultarían aplicables en defecto de norma legal navarra actual; se trata, por el contrario, de llevar a cabo una interpretación integra­ dora de la ley civil foral en la que ésta es el único punto de referencia posible . Así, el LA REFORMA DEL FUERO text o histórico sólo podrá aplicarse si la consecuencia jurídica en él prevista es can­ forme con los principios y el sistema a que responde la ley civil foral integrada: no cuando responda a un planteamiento anacrónico o inaceptable en el contexto del Derecho navarro presente. 5.°) A falta de ley civil foral e intentada, sin éxito, su integración con la tradición jurídica navarra, debe el operador jurídico plantearse ya la búsqueda de la norma propiamente supletoria (contenida en el Código civil y las leyes generales de España: ley 6) , pues sólo encontrada aquélla, o constatada su inexistencia, está en las más perfectas y adecuadas condiciones para aplicar, en su caso, los principios generales del Derecho navarro (ley 4) O hacer uso de la analogía (ley 5) . En efecto: solamente si no hay norma supletoria, o si el precepto no navarro que resultaría supletoriamen­ te aplicable violenta el sistema normativo civil foral, es insoslayable la aplicación de los principios generales (cuya función normativa es básicamente negativa); en cuanto a la aplicación de las normas priv ativas por analogía, se trata de una derivación sin­ gular de la eficacia normativa de los principios gen eral es, y constituye el último re­ curso al qu e es forzoso acudir antes de aplicarse el Derecho supletorio. Corno quiera que, con arreglo a la ley 6, los preceptos del Derecho supletorio no pueden aplicarse a supuestos distintos de Los expresamente previstos, la ausencia de costumbre o ley civil foral -integrada, en su caso, con la tradición jurídica navarra­ determina la aplicación de los principios generales del Derecho navarro (incluyendo el recurso a la analogía) siempre que el supuesto de hecho no esté expresamente previsto en el Derecho supletorio o que, est ándolo, la consecuencia jurídica en él de­ terminada sea contraria al sistema normativo navarro (en cuanto éste contemple la específica relación o institución de qu e se trate, o considerado en su conjunto). d) Aplicación, en su caso, del Derecho sup Letorio. A las normas jurídicas conteni­ das en el Código civil y las leyes generales de España ha de acudirse, ent onces -una vez constatada la inexistencia de costumbre o ley civil foral , integrada esta última con la tradición jurídica navarra-, cuando el supuesto de hecho que reclama una so­ lución jurídica esté en ellas expresament e previsto (cfr . ley 6) y la cons ecuencia jurí­ dica establecida para tal supuesto no sea contraria al sistema normativo navarro. No es posible, pues, la aplicación analógica de normas supletorias, esto es, de las que no contemplen el supuesto específico sino otro semejante con el que se aprecie identidad de razón (cfr. art o4.1 Cc.), al vedario de forma explícita la ley 6 del Fuero Nuevo. Siempre que , supuesta la inexistencia de costumbre o ley civil foral - inte­ grada, en su caso, con la tradición jurídica navarra-, no quepa el recurso a las nor ­ mas supletorias, el caso concreto ha de ser resuelto por los principios generales del Derecho navarro o mediante la aplicación analógica de sus preceptos privativos. INDICACION BIBLlOGRAFICA De la tipología de las fuentes del Derecho navarro en la Ley Orgánica de Reint egración y Amejoramiento del Ré gimen Foral se han ocupado D. LOPERENA ROTA Y M. RAZQUI N L1 ZA­ RRAGA, Fuentes normativas procedentes de las instituciones navarras a lo largo de la historia, en " 1 Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX Y XX", "Prín cipe de Viana" , anejo 5-1986, págs . 6] 5 Ysigs. Sobre el principio de competencia y el régimen foral navarro, así com o la naturaleza de la competencia de Na varra en materia de Der echo civil foral, P. D E PABLO CüNTRERAS, Tres competencias de Derecho privado en el artículo 44 del A mejoramiento: asociaciones, funda ­ ciones y centros de contratación de mer caderías y valores, " Re vista Jurídica de Navarra" 3 (1987), especialmente págs. 28-32. Para la int erpretación del artículo 48.2 del Amejoramien­ to en relación con el Fuero Nuev o , E . RUBIO T ORR ANO, Competencia del Parlamento Foral en materia civil, en el vol. "El Derecho navarro tr as el Amej or amiento del Fuero", Pamplona 1985 , págs . 95-119 ; un a perspectiva diferente en L. ARECHEDERRA ARAN ZADI, Competencia de Navarra en materia de Derecho civil, " La Ley ", núm. 1582, de 12 de noviembre de 1986. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - I PEDRO DE PABLO CONTRERAS Para el sistema de fuentes del Derecho civil navarro, en general, F. SANCHO REBULLIDA, Tratamiento actual de las fuentes del Derecho civil navarro, Pamplona 1984, y Las fuentes del Derecho navarro, en " E l Derecho navarro tras el Amejoramiento del Fuero ", cit. , págs. 119 y sigs.; y l .A. DORAL G ARCIA , Prelación de fuentes en el Derecho navarro, ADC (1974), págs. 42 y sigs. Con anterioridad al Fuero Nuevo, F. SAUNAS Q UIJADA, Las fuentes del Derecho ci­ vil navarro , Tudela 1946, y Las fuentes del Derecho Navarro , en el vol. " Curso de Derecho foral navarro", 1, "Derecho privado", Pamplona 1958, págs. 55-75. Sobre las relaciones entre la Compilación navarra y el Código de Comercio, J. D ELGADO ECHEYERRlA, comentario a las sentencias de 19 de enero y 16 de febrero de 1987 en " Cu adern os Cívitas de Jurisprudencia Civil", 13 (1987), págs. 4.325 y sigs. Sobre la costumbre navarra -además de los trabajos relativos al sistema de fuentes ya ci­ tados-, F. SALINAS QUIJADA, La costumbre foral, especialmente en Navarra, RGU, 1968-'1, págs. 8 y sigs .; y J. ÁRREGUr GIL, Sobre la costumbre contra ley en el Derecho navarro, RGU, 1973-Il, págs. 8 y sigs. Sobre los principios generales, E. FERNANDEZ ASIA[N, Principios gene­ rales del Derecho navarro, en "Curso de Derecho foral navarro", 1, " D ere cho privado ", cit. , págs. 29 y sigs .; y J.1 . LOPEZ JACOISTE, Los principios generales en la codificación foral. RCD! (1966), págs. 617 y sigs. Entre la bibliografía no referida específicamente a Navarra he tenido particularmente en cuenta para la elaboración de este trabajo las aportaciones de Encama ROCA TRIAS, L 'estruc­ tura de l 'ordenament civil espanyol, RIC, 1983, 1, págs. 125 y sigs., y La modemitzaci ádel Dret Civil catald, RIC, 1985, 3, págs. 583 y sigs.; J. D ELGADO E CHEVERRIA, comentario al art, 1 de la Compilación aragonesa en el vol. Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón (dir. LACRVZ), Zaragoza 1988 , págs. 99 y sígs.; F. SANCHO REBl.Jl.L1DA, Los principios generales del Derecho, " Bo letín del Real e Ilustre Colegios de Abogados d e Zaragoza", 9 (abril 1963), págs. 1 y sigs . (también en Estudios de Derecho civil, 1, Pamplona 1978, págs. 41 y sigs.), y comentario al art, 2 de la Compilación aragonesa en el vol. cit. Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Arag án, págs. 197 y sigs .; J.L. LAQWZ BERDEJO, comenta­ rio al arto 3 de la Compilación aragonesa en la misma obra, págs. 229 y sigs .; y J. BALZA AGUILERA y P . D E PABLO CONTRERAS, El Derecho estatal como supletorio del Derecho propio de las Comunidades Autónomas, REDA, 55 (1987), págs. 381 y sigs.