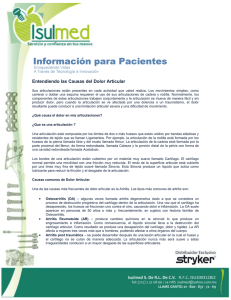Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y
Anuncio

AOCS008 Volumen Volumen VIII VII -- Número Número 4/2009 1/2010 Artrosis cervical Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas PUBLICACIONES PERMANYER www.permanyer.com Arthros DIRECTOR A. Rodríguez de la Serna Consultor de Reumatología. Servicio de Reumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona ComitÉ editorial Juan Majó Jefe Clínico de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona Enric Caceres Palou Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital del Mar. Barcelona Luis Munuera Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital La Paz. Madrid Gabriel Herrero-Beaumont Cuenca Jefe de Servicio de Reumatología Fundación Jiménez Díaz. Madrid Federico Navarro Sarabia Jefe de Servicio de Reumatología Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla Pere Benito Ruiz Jefe de Servicio de Reumatología Hospital del Mar. Barcelona Francisco Blanco García Jefe Clínico de Reumatología Hospital Juan Canalejo. La Coruña Isidro Villanueva Investigador Clínico Universidad de Arizona. Tucson. USA PUBLICACIONES PERMANYER www.permanyer.com © 2010 P. Permanyer Mallorca, 310 - 08037 Barcelona Tel.: 93 207 59 20 Fax: 93 457 66 42 www.permanyer.com Dep. Legal: B-48.655/2004 Ref.: 255AB091 Impreso en papel totalmente libre de cloro Impresión: Comgrafic Este papel cumple los requisitos de ANSI/NISO Z39.48-1992 (R 1997) (Papel Permanente) Reservados todos los derechos. Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo. La información que se facilita y las opiniones manifestadas no han implicado que los editores llevasen a cabo ningún tipo de verificación de los resultados, conclusiones y opiniones. Soporte válido Comunicado al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: n.º 0336E/192/2009 - 07/01/2009 Arthros Sumario Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas Artículo de revisión Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas 5 Bibliografia comentada Efectos del ejercicio en bipedestación versus en no bipedestación sobre la función, la velocidad de paso y el sentido de la posición en los participantes con artrosis de rodilla: un ensayo controlado aleatorizado Arch Phys Med Rehabil. 23 Análisis cuantitativo de la esclerosis subcondral de la tibia por parámetros de textura ósea en las radiografías de rodilla: relaciones específicas según la localización con la amplitud del espacio articular Osteoarthritis Cartilage. 24 Artroplastia total de rodilla en pacientes con más de 20 grados de contractura en flexión Orthop Traumatol Surg Res 25 Análisis a gran escala de la asociación entre las variantes de GDF5 y FRZB y la osteoartritis de cadera, rodilla y mano Arthritis Rheum. 26 Los ligandos de los receptores de ácido retinoico están elevados en la osteoartritis y pueden contribuir a los procesos patológicos en la articulación osteoartrítica Arthritis Rheum. 27 Asociación entre la actividad profesional y la artrosis radiográfica de rodilla y la espondilosis lumbar en pacientes ancianos en cohortes basadas en la población: un estudio a gran escala basado en la población Arthritis Rheum. 28 Limitaciones en las actividades en pacientes con osteoartritis de cadera o de rodilla: la relación con las funciones corporales, comorbilidad y funciones cognitivas Disabil Rehabil. 29 Efectividad de la terapia con campo electromagnético pulsado en el manejo de la osteoartritis de rodilla: un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios J Rehabil Med. 30 Densidad mineral ósea en pacientes con osteoartritis de cadera común o rápidamente destructiva Clin Exp Rheumatol. 31 Coste-efectividad del ejercicio y la dieta en adultos con sobrepeso y obesidad con artrosis de rodilla Med Sci Sports Exerc. 32 Artículo de revisión Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas J. Couceiro Follente1, R. Couceiro-Otero2, J. Couceiro-Otero3 Resumen Los defectos del cartílago hialino no corregidos conducen a una artritis degenerativa. Se describen las distintas técnicas actuales de aplicación clínica encaminadas a regenerar o sustituir este tejido. Cada procedimiento tiene unas indicaciones más específicas en la actualidad que en sus comienzos. Todas ellas, especialmente el implante de condrocitos, ya en fase III, condujeron a que la investigación básica y clínica se enfocaran más profundamente a la ingeniería de tejidos. La revisión de la literatura arroja una visión esperanzadora para la utilización de estos avances en pacientes. Nuestra experiencia coincide con la de otras publicaciones. Tanto las células como los tejidos se cultivan y procesan en nuestro laboratorio del Instituto de Ortopedia y Banco de Tejidos de la Universidad de Santiago, así como otros productos por ingeniería tisular. El tratamiento no protésico debería de ser prioritario en pacientes menores de 50 años. Palabras clave: Reparación de cartílago. Condrocitos. Ingeniería de tejidos. 1 Servicio de Cirugía Ortopédica Complejo Hospitalario Universitario de Santiago Director del Instituto de Ortopedia Universidad de Santiago de Compostela (USC) 2 Ciencias biomédicas Instituto de Ortopedia Universidad de Santiago de Compostela (USC) 3 Doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona Especialista en Cirugía Ortopédica Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology Hospital POVISA Vigo Arthros 6 Conceptos generales La experiencia quirúrgica histórica en el tratamiento de las lesiones articulares ha establecido entre los cirujanos el concepto comprobado de que el cartílago hialino no cicatriza por sí mismo o lo hace de formas deficientes. Se han publicado múltiples estudios encaminados a explicar la fisiopatología y biomecánica de este tejido con el objetivo final de conocer y controlar los mecanismos de mantenimiento del tejido sano, así como los mecanismos lesionales y su consecuencia final en degeneración articular, aunque paralelamente los cirujanos aplicaron prácticas de reparación y regeneración tisular que en la actualidad ocupan mucha dedicación en el campo de la llamada biomedicina regenerativa. El cartílago articular actúa como un sistema de absorción de esfuerzos que disminuye la intensidad de impactos en la placa subcondral. Su composición y lubrificación da lugar a una muy baja fricción, no reproducible en la actualidad por la industria de biomateriales. Las articulaciones sinoviales están sometidas a distintas intensidades de cargas físicas durante las actividades de la vida diaria cambiantes, como pueden ser el hecho de permanecer de pie, caminar, correr, distintos deportes de baja o alta intensidad, así como ciertos esfuerzos laborales. Las presiones de contacto en caderas y rodillas pueden oscilar entre 0,5 MPa hasta cifras tan altas como 18 MPa en grandes esfuerzos1,2. Tanto la capacidad de amortiguación como el muy bajo coeficiente de fricción son consecuencia de la estructura y funcionamiento del tejido, a su vez centrados en la matriz extracelular que producen sus células. La entrada y salida del dipolo positivo del agua entre las mallas de los glicosaminoglicanos, de naturaleza hidrofílica, y el elevado número de cargas eléctricas negativas contribuye a un flujo normal. La depleción de glicosaminoglicanos provoca un aumento en el coeficiente de fricción. La autorreparación es difícil. Este tejido es avascular, aneural, alinfático y se nutre por difusión. Muy escaso en células que, histológicamente, constituyen entre un 1 y un 3% de la masa total. La matriz extracelular consiste en un entramado de colágeno II, principalmente, y en menores cantidades de colágeno IX, X y XI que aumentan la rigidez y la resistencia a los esfuerzos y a la fatiga, mientras que la red de proteoglicanos confiere la elasticidad al tejido y controla la compresibilidad. Se hace imperiosa la necesidad de introducir técnicas mejoradas e indicaciones en regeneración del cartílago. Lesiones Las lesiones de la superficie articular son muy frecuentes y habitualmente conducen al desencadenamiento de una artritis degenerativa, que progresivamente entra dentro de las indicaciones de una artroplastia total. Sin embargo, la supervivencia de las prótesis totales de rodilla (PTR) está limitada en el tiempo por factores como la edad del paciente inferior a 50 años y su mayor actividad física, la obesidad, entre otros. Se considera que alrededor de un 40% de cirujanos implanta prótesis a pacientes menores de 50 años de edad. Se hacen imprescindibles técnicas alternativas que por lo menos retrasen la colocación de PTR. Aparte de la reconstrucción ligamentosa y meniscal, otras alternativas se refieren a los tratamientos quirúrgicos fémoro-rotulianos, corrección de ejes mediante osteotomías, aunque todas éstas son complementos para las distintas técnicas de regeneración y reparación del cartílago articular. La articulación de la rodilla es una de las más expuestas, aunque no la única, a lesiones osteocondrales. Las lesiones del cartílago articular o hialino son muy frecuentes. Anualmente más de unos 900.000 norteamericanos sufren lesiones de cartílago articular. En una revisión de Curl3 de 31.516 artroscopias se detectaron defectos del espesor completo del cartílago en el 5% de las artroscopias a pacientes menores de 40 años de edad, aunque la incidencia total de lesiones condrales era del 63% de los casos. El número promedio de lesiones es de 2,7 por rodilla. Una compañía consultora y de inversiones bancarias, especializada en el sector sanitario como la TECHVEST FIRM, basándose en estudios como los de Curl, además de otros, estima que unas 427.800 artroscopias son realizadas a pacientes con lesiones de cartílago articular. Tecnología superior a la microfractura o mosaicoplastia tiene un mercado potencial de entre 300 millones a 1 billón de dólares, solamente en EE.UU. Enfermedades congénitas y metabólicas como la enfermedad de Paget, la hemofilia y la acromegalia pueden dar lugar a la aparición de defectos condrales. Sin embargo, las lesiones habituales Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas tienen un origen traumático. Este traumatismo puede ser directo, como una fractura intraarticular o un impacto articular elevado, o indirecto como consecuencia de fuerzas repetitivas de cizallamiento, torsión, etc., por alteración de la biomecánica normal, algunas asociadas a situaciones como lesiones ligamentosas, meniscales, alteración de los ejes, etc. La fibrilación y degeneración del cartílago articular desencadena una artritis degenerativa. Solamente se ha descrito algún tipo de reparación espontánea en animales como conejos, perros y caballos. Este hecho indica cierta capacidad de reparación intrínseca reclutando células madre residentes4,5. Técnicas quirúrgicas La reparación del cartílago articular, habitualmente en la rodilla, debe de ajustarse a las expectativas del paciente como aliviar el dolor, mejorar la función, retrasar la progresión del deterioro articular y retrasar la cirugía de reemplazamiento articular. Existen procedimientos actualizados y otros en desarrollo para reparar y regenerar el cartílago articular, tratando de crear una superficie articular normal, lo que constituye un objetivo de la medicina moderna. Con el perfeccionamiento de la artroscopia y el progresivo aumento del número de estas técnicas practicadas, se siguen defendiendo actitudes como el lavado y desbridamiento articular. No obstante, la artroscopia de rodilla para artritis leve o moderada no es más beneficiosa que la cirugía placebo. Estudios como el de Moseley6 reta la creencia de que la artroscopia puede «lavar» factores de la inflamación y mejorar los síntomas de la artritis. Cuando menos, existen controversias en cuanto a resultados, al revisar varias series. La cirugía artroscópica se puede recomendar para rodillas con artrosis que presentan una clara rotura meniscal y para extraer cuerpos libres que alteren la biomecánica articular. La ortobiología agrupa y estudia campos como la reparación y regeneración de defectos osteocondrales. De una manera esquemática, estas técnicas se pueden describir de la siguiente forma: – Reparación intrínseca con células mesenquimales locales. – Terapia celular. • Células aisladas: implantes de condrocitos autólogos (ACI). 7 Implantes de condrocitos autólogos sellados con membrana de colágeno. Implantes de condrocitos autólogos en una matriz (MACI). Periostio. • Ingeniería de tejidos. – Trasplantes osteocondrales. • Autoinjertos, fragmentos tipo mosaicos o mosaicoplastias. • Aloinjertos: masivos o fragmentos frescos o conservados. Todas las técnicas enumeradas mejoran la situación clínica preoperatoria, según diferentes publicaciones, pero creemos que la elección del procedimiento debería de ser específico para cada paciente. Es recomendable que el cirujano elija la técnica que deje opciones para nuevos métodos de regeneración en el caso de que falle el primero; por esta razón se acostumbran a practicar las menos agresivas inicialmente, aunque algunas ya se establecen, apoyadas por las publicaciones, en relación con el tamaño, las actividades del paciente y la edad (también la fisiológica). Reparación intrínseca: microfractura Los fundamentos de la técnica están basados en el mecanismo de la mesengénesis o capacidad que tienen células mesenquimales indiferenciadas en optar por un fenotipo concreto en respuesta a la acción de factores inductores o de crecimiento. Una célula indiferenciada de la médula ósea puede inducirse a distintos tipos celulares como osteoblastos, con posterior maduración a osteócitos, condroblastos y condrocitos, pero también a células endoteliales, mesoteliales, fibroblastos, adipocitos. Se trata de un proceso de señalización celular de citocinas locales sobre células locales. Para conseguir todo lo anterior, la técnica quirúrgica se basa en perforar la placa ósea subcondral con el fin de conseguir un sangrado y un supercoágulo que sirva como armazón y aporte de células y factores bioactivos (Figs. 1 y 2). Con el fin de demostrar esta acción se han publicado diversos estudios experimentales. Si se rellena el defecto de cartílago creado, con malla Arthros 8 Lesiones condrales Células mesenquimales o subcultivadas de cartílago C A B Condroblasto Condrocitos Figura. 1. Células mesenquimales (A) y tisulares (B) cultivadas y subcultivadas. Rediferenciación a condroblastos y condrocitos (histología) (C). Figura 2. Células en cultivo de la médula ósea de un paciente. de colágeno, se forma un tejido fibroso, mientras que si al colágeno se añade factor-5 de crecimiento y diferenciación (GDF-5)7, el defecto se rellena con fibrocartílago, con presencia de colágeno II y se restaura la placa subcondral. lesión. El consenso en el postoperatorio es caminar en descarga durante unas seis semanas excepto para las lesiones fémoro-rotulianas, que deberían protegerse con una ortesis de control gradual de la flexión y, en general, utilizar una máquina de movimiento pasivo varias horas al día. El factor-5 de crecimiento y diferenciación tiene como sinónimos CDMP-1, BMP-14. Es un miembro de la superfamilia del factor transformador del crecimiento (TGF) como el TGF-β, las proteínas morfogénicas óseas (BMP). La proteína comparte el 40-50% de homología en la secuencia con BMP-2 y BMP-7. En otro estudio realizado en conejos blancos de Nueva Zelanda (NZW) adolescentes, la BMP-7 reforzó la acción de la microfractura mejorando la calidad y cantidad del tejido generado, más orientado a cartílago hialino que a fibrocartílago8. Descripción de la técnica de microfractura Como ya se ha mostrado en los fundamentos de esta técnica, el objetivo es el de perforar la placa subcondral para la formación de un coágulo de fibrina. Inicialmente se debe de extraer el cartílago destruido o inseguro, dejando las paredes verticales al hueso para proceder luego a las perforaciones, pero con una técnica que permita mantener la estabilidad ósea. Se emplean unos punzones cónicos y angulados siempre perpendiculares a la placa subcondral para producir los orificios compactos y, evidentemente, de forma cónica, evitando la confluencia de las perforaciones, que deberían de estar separadas entre sí unos 2-3 mm, comenzando por la periferia de la Indicaciones Los mejores resultados de esta técnica se dan en pacientes jóvenes con lesiones traumáticas pequeñas9. Defectos de hasta 2 cm2 en pacientes menores de 40 años y en hallazgos artroscópicos hasta 3 cm en áreas de no carga. El tejido que se forma es fibrocartílago. Estudios en animales mostraron que el tejido formado con la técnica de la microfractura es de naturaleza fibrosa10 y no perdurable11,12, por lo que no es de esperar una supervivencia de la curación a largo plazo. Desde el punto de vista clínico, utilizando escalas de valoración, se han publicado buenos resultados, que son mejores en defectos pequeños y en cóndilo femoral. Así, autores como Knutsen, et al. no encontraron diferencia en lesiones del cóndilo femoral entre la microfractura y el ACI, pero los pacientes tratados con microfractura para lesiones pequeñas mostraron mejores resultados que para grandes defectos13. De la misma manera, Gudas, et al. observaron que entre las lesiones mayores que 2 cm2 en la parte central del cóndilo femoral, aquellas tratadas Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas con microfractura mostraron peores resultados que las tratadas con autoinjerto osteocondral14. A pesar de estos buenos resultados clínicos, quedan dudas acerca de la calidad y duración del fibrocartílago obtenido, ya que, como se ha citado, el tejido nuevo difiere mucho del cartílago articular normal, con aumento de la cantidad de colágeno tipo I, alteración de la arquitectura articular, orientación aleatoria de las fibras de colágeno. Este tipo de cartílago puede degenerar con el paso del tiempo con la aparición de fibrilación y pérdida de la integridad estructural15,16. Un estudio de la evolución de microfractura a medio plazo, mostró un deterioro significativo a 18 meses después de una mejoría importante17. En osteocondritis disecante, con fisis abiertas, las perforaciones dan resultados razonablemente buenos. Los resultados empeoran al cerrar las placas epifisarias Terapia celular Implante de condrocitos autólogos Los principios de esta técnica se basan en la capacidad de adhesividad de las células a ciertas superficies sobre las que se esparcen y proliferan produciendo su matriz extracelular específica, formando así un tejido. Los condrocitos se pueden adherir al cartílago vivo o desvitalizado18,19. Otro estudio mostró que los condrocitos, tanto frescos como subcultivados, se adhieren a todas las superficies de los defectos osteocondrales, aunque las células subcultivadas presentaban una cierta tendencia mayor a la adherencia que los aislados frescos, con resultados no estadísticamente significativos. Las células expresan colágeno tipo II, agrecano, a las dos horas del implante, lo que parece relacionado con el estado de diferenciación celular20. En un estudio clínico, se obtuvieron 37 biopsias de pacientes tratados con ACI. En el 80% de los especímenes se halló un tejido similar al cartílago. El tejido de reparación después de ACI, puede alcanzar hasta el 90% de consistencia del cartílago hialino genuino y es muy diferente del fibrocartílago21. Siguiendo estos conocimientos, el Dr. Peterson, en Suecia, dio el paso a la aplicación clínica, produciendo una cavidad regular en el defecto articular, cerrando la superficie con periostio e inyectando condrocitos en el espacio estanco creado22 (Fig. 9). 9 La técnica de implante de condrocitos autólogos (ACI-P) se comenzó a aplicar en la práctica clínica en 199423. Este hecho dio lugar a muchos estudios y controversias, lo que estimuló el interés científico y condujo a la formación de grupos de subespecialización para desarrollar métodos de regeneración del cartílago, que incluye la ingeniería de tejidos. Técnica quirúrgica Se requieren dos estadios. El primero consiste en practicar una artroscopia para evaluar el tipo de defecto, tamaño, localización, estabilidad del cartílago que lo rodea, profundidad, etc., ya que las imágenes de resonancia magnética nuclear (RM) en la actualidad no arrojan todavía una clara información. Durante esta intervención se obtienen biopsias de cartílago para cultivar y hacer proliferar sus células para, posteriormente, reimplantarlas. Los condrocitos se obtienen habitualmente de biopsia del espesor total de cartílago de la zona superomedial del cóndilo femoral medial. Otras opciones podrían ser el espacio intercondíleo, sobre todo al reparar el ligamento cruzado anterior, e incluso de la periferia superior del cóndilo externo. Estudios recientes mostraron la capacidad de las capas superficiales del cartílago de poseer células progenitoras, lo que podría evitar, en el futuro, extraer todas las capas del tejido24. La cantidad de tejido obtenido es de unos 200-300 mg, extrayendo al mismo tiempo 10 x 10 ml de sangre con el fin de conseguir suero autólogo para enriquecer el medio de cultivo celular (Fig. 3). El segundo estadio consiste en implantar las células cultivadas en el defecto articular. Con este objetivo se establecen varios pasos: disociación, cultivo, expansión de las células e identificación (Figs. 4-6). El cultivo se hace con el fin de aumentar el número de células. Una vez recibidas las biopsias en el laboratorio se procede a la disociación celular mediante una digestión enzimática, para luego continuar con el cultivo añadiendo medio enriquecido con suero autólogo. Se subcultivan hasta alcanzar el número adecuado al defecto articular, por lo que es conveniente que se informe al laboratorio del tamaño del defecto (Figs. 4 y 5). Una vez obtenido el número suficiente de células que cumplen un control de calidad (Fig. 6), se Arthros 10 A B C Figura 3. A: biopsia de cartílago articular practicada con instrumental adecuado; B: tubo de transporte en medio de cultivo; C: sala clase 100 para cultivo (Instituto de Ortopedia). Figura 5. Condrocitos cultivados y envasados preparados para su envío al quirófano (Instituto de Ortopedia). A Figura 4. Salas de asepsia clase 100 del Instituto de Ortopedia de la Universidad de Santiago, en las que, a su vez, se manipulan las células en cabinas de flujo laminar, cumpliendo las buenas prácticas de laboratorio (GLP) y de fabricación (GMP). procede a una cirugía lo menos agresiva posible para preparar el defecto e implantar los condrocitos. Se interviene el paciente practicando una artrotomía, se identifica la lesión y los bordes estables del cartílago. Con unas curetas en forma de anillo B Figura 6. A: Células de cartílago hialino en cultivo con la habitual desdiferenciación morfológica. B: las mismas células rediferenciadas en cultivo en alginato. se corta el cartílago dañado, creando paredes perpendiculares a la placa subcondral dando lugar a la formación de un defecto contenido. Evitar que sangre la placa subcondral, en cuyo caso se puede utilizar epinefrina o fibrina y presionar. Se hace un dibujo de la periferia del defecto mediante un papel y un rotulador estériles, Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas A B 11 C Figura 7. A: defecto preparado en cóndilo medial; B: inyección de suero fisiológico comprobándose la estanquedad de la cavidad; C: aspiración del suero previa a la introducción de las células. A B A B Figura 8. A: defecto en cóndilo. B: el mismo con las células inyectadas, observándose el periostio distendido en forma convexa y el gel en su periferia. Figura 9. A: defecto preparado, con las paredes perpendiculares a la placa subcondral; B: cerrado con periostio, con el catéter dentro de la cavidad para introducir las células. añadiendo 1 o 2 mm para obtener una copia lo más exacta posible de periostio. A continuación, se hace una incisión en el extremo superomedial de la tibia y se identifica una zona de periostio poco grueso, eliminando tejido graso. Se pone una marca con el rotulador en la capa superficial (Fig. 7) para identificar la capa de cámbium que debe de colocarse hacia la cavidad creada poniendo la plantilla de papel sobre el periostio, cortando y despegando este con periostotomo, teniendo cuidado de no producir ningún orificio. Se mantiene el periostio húmedo con suero y se sutura sobre el defecto, para provocar un compartimento estanco, utilizando vycril de 5-0 o 6-0 pasando la aguja de afuera adentro atravesando el periostio a unos 2 mm y cruzando el cartílago también a 2 mm. Las suturas se deben de colocar a unos 2-3 mm entre sí. En las lesiones con zonas sin cartílago periférico, se debe de fijar el periostio con anclajes al hueso. Al terminar la sutura se introduce, por la parte superior del defecto, un catéter (angiocatéter) del número 18, se inyecta (jeringa tipo tuberculina) suero fisiológico sin antibióticos, comprobándose la estanqueidad y cerrando con más puntos, si fuera necesario (Fig. 7). Se sella la zona de sutura con gel de fibrina. Se aspira el contenido que pueda quedar y a continuación se aspiran las células del envase sellado (Fig. 5) y se inyectan en la cavidad, retirando el catéter suavemente, cerrando con sutura el orificio de entrada y añadiendo gel (Figs. 7-9). Durante las primeras seis semanas o fase proliferativa, se deben de restringir los movimientos articulares. Si la lesión es en área de carga, ésta se debe de evitar, pero se recomienda usar una máquina de movimiento pasivo en todos los casos durante unas 6-8 horas al día en las primeras seis semanas a partir de 12 o 18 horas postoperatorias, Arthros 12 Implante de condrocitos autólogos Intervalo de tiempo 1996-2000 Casos revisados los 96 primeros Seguimiento: entre 12 y 8 años Resultados: Supervivencia 93,75% Revisiones 6,25% 192 defectos tratados Figura 10. Implantes de condrocitos autólogos seis años postoperación. lo que facilita un efecto condrogénico. La segunda fase o reparativa dura unos 6-8 meses. El objetivo rehabilitador consiste en proteger el implante evitando fuerzas de rotaciones, promover carga progresiva, ejercicios isométricos de cuádriceps, elevación de la pierna en extensión, refuerzo de los gemelos para pasar gradualmente a ejercicios contra resistencia. La carga puede recomendarse a las cuatro semanas si el defecto es bien contenido; en caso contrario, se permite el apoyo completo a las 8-12 semanas. Si existe alguna deformidad asociada, se utiliza una ortesis hasta practicar la osteotomía o corrección. La siguiente fase de remodelación comienza a los seis meses y continúa durante otros 6-12 meses, aunque la maduración del tejido continúa durante unos tres años (Fig. 10). Ejercicios como correr deberían de comenzarse a los ocho meses y los del tipo de impacto elevado se recomendarían a los 12 meses. Los resultados de nuestros casos utilizando escalas como la de Cincinnati y SF-36 fueron buenos en un 85% de los pacientes (Fig. 11). Se realizaron seis reoperaciones principalmente por hipertrofia del periostio practicándole regularización y un caso se transformó en prótesis total. Indicaciones La técnica de implantación de condrocitos autólogos es ideal para pacientes con defectos sintomáticos, unipolares, de todo el espesor del cartílago dañado, rodeado de cartílago sano, con pérdida ósea menor de 6-8 mm (excepto si se rellena el fondo con hueso) y tamaños que oscilen entre 2 y 12 mm2. Está muy indicada en lesiones grado III y IV de la clasificación de la Sociedad Internacional de Investigación del Cartílago (ICRS) en las zonas del cóndilo femoral o tróclea, en pacientes Rótula 25,4% Tróclea 4,4% Cóndilo medial 48,1% Cóndilo lateral 14,6% Meseta lateral 0,7% Figura 11. Nuestros resultados de los primeros 96 casos de los 192 defectos tratados de rodilla entre 1996 y 2002. Distribución de las lesiones. jóvenes, entre 15 y 55 años con actividades físicas altas y con buena cooperación y motivación. Sin embargo, es difícil de tener el defecto ideal, puesto que es frecuente encontrar lesiones no contenidas, lo que quiere decir que una de las zonas no está rodeada de cartílago, u otras enfermedades asociadas de rodilla. La microfractura o mosaicoplastia son procedimientos iniciales aceptables para lesiones menores de 2 cm2. Si fracasan estas técnicas, los defectos cartilaginosos podrán tratarse con ACI. Los resultados iniciales de la implantación en rótulas no fueron tan satisfactorios, pero en la actualidad esta técnica se asocia a la osteotomía de la tuberosidad tibial y la anteromedialización de la patela con mejores respuestas de los pacientes. La técnica está contraindicada en artrosis aguda, con lesiones en espejo hueso-hueso, en artritis reumatoide activa, otras enfermedades autoinmunes y algún proceso de malignización. Implantes de condrocitos autólogos sellados con membrana de colágeno La técnica utiliza una membrana de colágeno I y III en vez del periostio (Fig. 12). El resto del procedimiento es igual que el ACI con periostio. Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas 13 Podría practicarse por vía artroscópica. Se está produciendo un paso hacia la ingeniería del cartílago. Sin embargo, se necesitan más estudios sobre las matrices a emplear, el mantenimiento de la diferenciación celular, así como las propiedades mecánicas, la interacción del injerto-huésped y la duración del nuevo cartílago formado. Los resultados de ACI-C y MACI son buenos y comparables. Las indicaciones y la preparación del defecto son como para el ACI. La aplicación de técnicas de ingeniería de tejidos se practica utilizando células en cultivo, factores de crecimiento inductores del fenotipo celular y armazones como estructuras para el desarrollo del cartílago (Figs. 14 y 18). Figura 12. Membrana de colágeno I y III (caso cedido amablemente por el Dr. Jacob). El diseño de los armazones se hace según: Se aplica el término de ACI asociados a colágeno. La superficie porosa de la membrana se coloca hacia el defecto y la zona lisa hacia la cavidad articular. La ventaja es la pretensión de conseguir ausencia de hipertrofia del periostio, pero con la imposibilidad de añadir células indiferenciadas del cámbium. – morfología: capsular, partículas, fibras, entrecruzado, mallas, geles… – material: polímero, metal, cerámica, compuestos… – aplicación: ingeniería de tejidos, expansión de células germinales, diferenciación celular. Entre los armazones empleados están los polímeros, que pueden ser de origen natural o biológicos, como el colágeno o el ácido hialurónico, alginato, xenoinjerto de submucosa, aloinjertos dérmicos; sintéticos, como el poliláctico (PLLA), poliglicólico (PGA), poliláctico-coglicólico (PLGA); de base mineral, como fosfato tricálcico, hidroxiapatita (THP, HA, sulfato cálcico). El método de aplicación podría ser utilizando polímeros inyectables como el alginato o el óxido de polietileno (PEO) que se entrecruzan químicamente in situ. Implantes de condrocitos autólogos en una matriz Otra generación de ACI (ACI-3) (Fig. 13) es la implantación de condrocitos adheridos a membranas o en matrices tridimensionales como colágeno I y III, polímeros en gel, el ácido hialurónico, etc. En este proceso de preparación se emplean entre cinco y seis semanas. El método se hace más sencillo, ya que consiste en rellenar el defecto con el gel y recubrirlo con fibrina. A B 2,5 mm 150 µm Figura 13. A: Malla de colágeno; B: la misma sembrada con condrocitos (MACI) (Instituto de Ortopedia, USC). Arthros 14 Terapia celular regenerativa Desarrollos futuros: ingeniería de tejidos I. Señalización celular II. Trasplante celular – Tradicionalmente se considera como: • Implante de armazones que contienen células y/o moléculas bioactivas • Trasplante de tejidos construidos ex vivo en biorreactores 1. Citocinas locales. Actividad sobre células locales – Alternativas a la liberación de proteínas: • Liberación de genes o productos genéticos III. Biomateriales que recluten células 1. Células: diferenciadas o MSC 2. Tejidos «Ingeniería tisular» Figura 14. Esquema explicativo de la interacción de distintos factores para la ingeniería de tejidos. El armazón ideal debería reunir una serie de requisitos para el adecuado desarrollo tisular, entre los cuales estarían una distribución uniforme de células en la estructura tridimensional, que facilite la difusión eficiente de moléculas bioquímicas y que la degradación del mismo se produzca a igual ritmo que el reemplazamiento por el tejido nuevo. una vez implantado subcutáneamente en ratones atímicos25, lo que indica la importancia del armazón empleado, la densidad celular y el método de cultivo, todo lo cual y trabajos similares pueden animar a los investigadores en biomedicina para complementar hallazgos que abran posiblidades de futuro (Figs. 15-17). Se pueden producir discos de cartílago sin un armazón añadido (Fig. 18). Un transportador sintético biodegradable como el E120, un copolímero de poliglicólico poliláctico, sembrado con células subcultivadas a alta concentración en alginato, forma tejido cartilaginoso Las inquietudes que surgen con el empleo de algunos armazones se pueden resumir en primer lugar en su eficacia para la retención de las células implantadas y la ausencia de efectos inflamatorios locales, así como la reducción del contenido de glucosaminoglicanos, la baja eficiencia en el sembrado celular, a consecuencia de lo cual se necesita la utilización de un número muy elevado de células. También se ha observado una distribución celular irregular, así como una mínima retención de las moléculas de la matriz extracelular. Hidrogel termosensible Transportadores Producción inst. ortopedia. En estudio A B Trasplantes osteocondrales Autoinjertos: fragmentos tipo mosaicos Figura 15. A: polímero fluido recién sacado de la nevera; B: transformado en gel a 37 oC. El trasplante de autoinjerto osteocondral consiste en trasladar algún número de cilindros osteocondrales de una zona sana articular al defecto cartilaginoso con el fin de cubrirlo con un tejido hialino y creando una superficie congruente. Los fundamentos de la técnica están basados en Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas A 15 B Figura 16. A: malla de alginato con condrocitos adheridos; B: detalle de los mismos con microscopía electrónica. A B Producción de un cartílago nuevo, in vitro, sin un armazón Aloijerto óseo liofilizado con condrocitos cultivados: se formó cartílago en superficie Figura 17. Producción de un cartílago aislado y sobre hueso. Implante en cabras a ocho semanas. Las limitaciones quirúrgicas actuales en el tratamiento de las lesiones articulares complejas se podrían superar mediante injertos de tejidos osteocondrales compuestos, producidos por ingeniería, combinando las propias células del paciente con materiales tridimensionales (3D) probablemente porosos con el tamaño y forma predefinidos Humano (azul alcián) De conejo preimplante Tróclea de cabra: 8/52 Prueba del tamaño en conejo Neocartílago Inst. Ortopedia 3/52 Figura 18. Injerto de cartílago producidos in vitro. Histología de cartílago de conejo y humano. Implante del injerto en cabras, a las 3 semanas (3/52) y a las 8 semanas (8/52). Arthros 16 A B Figura 19. A: trocar de mosaicoplastia (flecha) para reconstruir el defecto con injertos de distintos tamaños; B: lecho grande creado con cincel y broca. estudios previos con cilindros grandes, con los que se pudo demostrar la persistencia de cartílago hialino26. En la actualidad se trasplantan cilindros de poco diámetro con el fin de facilitar la congruencia articular, disminuir la morbilidad de la zona donante y la posibilidad de obtener un mayor número de injertos. Técnica quirúrgica Los injertos se obtienen de áreas de no carga como la zona periférica del cóndilo femoral o del surco intercondíleo en su zona central, mediante escoplos cilíndricos huecos, cortantes, ya diseñados especialmente por distintas compañías comerciales (Fig. 19). Se obtienen así cilindros osteocondrales de distintos tamaños, hasta 10 mm, recomendándose los menores de 7 mm de diámetro y, utilizando distintos tamaños, se puede rellenar entre el 90 y el 100% del defecto. La congruencia articular, creando una superficie uniforme, convexa, según el caso, es un objetivo primordial para obtener buenos resultados, implantando injertos perpendiculares a la placa subcondral. A pesar de todo, la técnica debe de ser muy precisa, buscándose una buena congruencia evitando espacios interinjertos e incluso discrepancias de nivel de la superficie articular, puesto que diferencias de 1 mm provocan una peor integración. Algunos autores publicaron que las zonas donantes de la rodilla en la supuesta área no sometida a movimientos articulares y fricción mostraron contacto en los márgenes fisiológicos de movimiento, en rodillas de cadáveres27, lo que puede ser problemático por las presiones patelofemorales altas sobre la zona donante y la degradación de la matriz extracelular. La morbilidad de la zona donante aumenta en relación con la cantidad de tejido obtenido, lo que limita su uso, dependiendo del tejido disponible en la rodilla. Esta técnica está recomendada principalmente para lesiones pequeñas, menores de 2 cm2, aunque se han publicado buenos resultados entre 2-4 cm. Un problema importante con esta técnica es la limitación de la obtención de autoinjertos, lo que reduce las indicaciones a lesiones de tamaños pequeños, focales, teniendo también en cuenta la morbilidad en las zonas donantes. Defectos anchos y profundos en forma de cráter son poco apropiados para la técnica. Es imprescindible y difícil restaurar el contorno del defecto y cubrirlo con cartílago hialino, debiendo de procurar dejar los mínimos espacios entre los injertos por la facilidad a formar fibrocartílago y la ausencia de unión con el tejido local. Algunos estudios crean controversias. Hangody, et al. mostraron macroscópicamente e histológicamente que sobrevivía el cartílago hialino y que el tejido compuesto estaba formado por un 80% de cartílago hialino y un 20% por fibrocartílago28. Experimentalmente se investigó la respuesta de injertos osteocondrales en caballos. La porción ósea del injerto osteocondral se integra bien, pero existía una pérdida marcada de proteoglicanos del cartílago y algunos injertos mostraron histológicamente, degeneración del tejido. El autor lo interpreta como una previsión de resultados clínicos de poco éxito a largo plazo29. Varios estudios de defectos experimentales en animales grandes concuerdan y concluyeron que se desarrollan fisuraciones, fibrilación, pérdida de proteoglicanos como en los humanos, persistiendo degeneración perilesional. Estos datos son importantes para un Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas futuro desarrollo de sustitutivos del tejido mediante ingeniería del cartílago y su potencial regenerativo en defectos crónicos. Incluso los espacios que quedan entre los defectos implantados con autoinjerto se rellenan con fibrocartílago, llegando a provocarse un sobrecrecimiento de tejido fibroso sobre el tejido adyacente. Se comprobó, en otros estudios, que no se llegaba a producir unión periférica entre el tejido trasplantado y el local. Por estas razones, algunos autores buscaron soluciones tales como el hecho de asociar técnicas de ingeniería de tejidos a la mosaicoplastia. Células mesenquimales óseas se cultivaron in vitro y el gen del factor transformador del crecimiento humano-β1 (hTGFβ1) se transdujo a las células, las que posteriormente se suspendieron en alginato, consiguiendo una mejor integración de los mosaicos30. Las fuerzas en los bordes de la zona donante y de la lesión aumentan de una forma significativa con lesiones mayores de 10 mm de diámetro31, y, como consecuencia de la limitación del tejido de la zona donante, las lesiones grandes son más susceptibles de tratar con aloinjertos (Figs. 19 y 20). A pesar de que la mayor parte de los estudios minimizan los efectos de la zona donante y el relleno de la misma con fibrocartílago, se han descrito síntomas de dolor anterior de rodilla. Los pacientes con zona donante para el astrágalo mejoraron en el 95% en seis semanas y el 98% se resolvió en un año. El sangrado de los defectos donantes en el postoperatorio puede ser una complicación, por lo que autores como Hangody, et al.32 utilizan materiales compuestos, biodegradables, en forma de tapones o cilindros, lo que por otro lado, servirían como soporte o matrices para un nuevo tejido como fibrocartílago, en principio. Experimentalmente, se siguen buscando los materiales más adecuados. Autores como La Prade, et al. describieron el caso de dos pacientes que presentaban síntomas mecánicos y de dolor por hipertrofia del fibrocartílago en la zona donante. Uno de los pacientes necesitó abrasión del tejido sobrecrecido y el otro se sometió a la misma técnica, pero los autores tuvieron que implantarle cilindros de aloinjerto33. La mosaicoplastia, por lo tanto, tiene sus desventajas como son, un área de donación limitada, diferencias en la orientación tisular, en el grosor y propiedades del cartílago hialino de la zona donante y receptora, hundimiento de la superficie del injerto y la precaria concreción del defecto remanente. Algunos autores no encontraron tejido 17 Figura 20. Tratamiento de un defecto grande en cóndilo medial. En primer plano se observa el extremo distal de un fémur de donante, fresco, cultivado en el Instituto de Ortopedia, con las zonas de extracción cilíndricas dibujadas. En el cóndilo receptor ya se han practicado dos orificios grandes y uno pequeño para tratar de reconstruir lo más perfecto posible la superficie. conectando entre el trasplantado y el local e histológicamente hallaron signos de degeneración del cartílago trasplantado34. A pesar de los buenos resultados publicados, siguen siendo motivo de observación las consecuencias de la zona donante y sus síntomas en rodillas previamente lesionadas, a largo plazo. Hay estudios que explican la variabilidad de respuesta de la zona donante según tipos de pacientes, por lo que sería aconsejable explicarle al paciente los riesgos de dolor anterior de rodilla, la posibilidad de síntomas mecánicos por hipertrofia del fibrocartílago. Durante el postoperatorio se deben de proteger las lesiones de la carga, durante dos o tres semanas, continuando otras tres con solo tocar el suelo, pero emplear una máquina de movimiento pasivo, durante el periodo de integración ósea, y con el fin de disminuir la formación de fibrocartílago entre los injertos. Las lesiones fémororotulianas pueden permitir la carga temprana, pero es recomendable la utilización de una ortesis graduable de la flexión. Aloinjertos: masivos o fragmentos frescos o conservados La implantación de aloinjertos en lesiones articulares constituye un recurso muy conocido, sobre todo en lo que se refiere a cirugía tumoral. Sin embargo, la utilización de aloinjertos en forma de cilindros osteocondrales para defectos de cartílago hialino ha sido menos utilizada que otros tratamientos. Arthros 18 Los fundamentos de la técnica están basados en la experiencia clínica y experimental, que muestra la evidencia de la viabilidad y la función de los condrocitos que se mantienen en el espesor del cartílago trasplantado. Algunos autores han demostrado histológicamente la viabilidad de condrocitos a los 17 años35,36. Los buenos resultados a largo plazo han hecho que los aloinjertos llamados frescos constituyan otra de las técnicas de tratamiento para defectos articulares que incluyen también tamaños grandes. Gross, et al. han publicado resultados de aloinjertos frescos, conservados a 4 oC e implantados a las 24 horas desde su obtención. Este grupo implantó 126 rodillas en 123 pacientes entre 1972 y 1992 con unos buenos resultados clínicos del 95% a los cinco años, 71% a los 10 años y un 66% a los 20 años37. Estos procedimientos están ganando popularidad a medida que progresan las técnicas de conservación, considerándose como una opción excelente para tratamiento quirúrgico de un solo estadio, de lesiones condrales y osteocondrales incluso grandes, con megainjertos. Los métodos de conservación de los aloinjertos comenzaron a atraer la atención de clínicos e investigadores, y hay estudios que comparan el efecto de estos métodos en cuanto a la relación entre el medio de conservación y las características celulares, metabólicas y mecánicas38. Los aloinjertos para trasplante osteocondral (OAT) conservados en solución de Ringer lactato mostraron una viabilidad del 29% a las cuatro semanas, mientras que los mantenidos en medio de cultivo sin suero tenían una viabilidad media del 83% en el mismo periodo de tiempo. El metabolismo de estos últimos también era mejor según la captación de SO4, pero la cantidad de glicosaminoglicanos y las propiedades mecánicas no variaban. Las características inmunológicas de los aloinjertos han sido motivo de múltiples estudios. Las células de este tejido poseen capacidad antigénica, pero al estar inmersas en la matriz extracelular, se considera al cartílago fresco, intacto, como un tejido con privilegio inmunológico. No obstante, los aloinjertos se implantan en formas geométricas regulares, habitualmente como cilindros, que incluyen hueso subcondral. Hay estudios que muestran la respuesta inmunológica al aloinjerto de hueso fresco39. Basándonos en informaciones como las previas, en nuestro Instituto de Investigación en Ortopedia y Banco de Tejidos, se hicieron pruebas de distintos tipos de cultivos, a diferentes temperaturas y se consiguió un método por el que se puede controlar tanto algunos de los factores inmunogénicos como la viabilidad celular. Las normas de obtención y procesamiento de tejidos están reguladas en toda la Comunidad Europea, EE.UU., y exigen unas instalaciones específicas (Figs. 3 y 4) para evitar o disminuir la transmisión de enfermedades. El método de cultivo que empleamos constituye un tipo de cuarentena y permite decidir el tiempo más adecuado para realizar la técnica quirúrgica del implante (Fig. 26). Alguno de nuestros pacientes nos permitió una artroscopia y biopsia del aloinjerto, y hemos podido comprobar una histología de cartílago normal (Figs. 27 y 28). Técnica quirúrgica En primer lugar, es necesaria una planificación preoperatoria para lo que se debe de disponer de un conocimiento adecuado de la lesión como el tamaño, la profundidad, lesiones asociadas, etc., bien sea con imágenes de RM o/y artroscopia. Una vez sentada la indicación, el paciente se incluye en una lista de espera para la obtención del donante adecuado. El hecho de cultivar el injerto permite un margen de tiempo para poner en alerta al paciente. Se pueden emplear como cilindros grandes o como mosaicos e incluso fragmentos de parte de un cóndilo femoral solo o combinándolo con parte de la meseta tibial. Algunos autores comenzaron a reconstruir articulaciones tibio astragalinas con resultados preliminares estimulantes para continuar con estudios a largo plazo40. En la actualidad existe instrumental específico para la realización de la técnica de forma más precisa (Figs. 22-24), implantando los cilindros a presión sin necesidad de usar sistemas de fijación interna; no obstante, si fueran necesarios se recomiendan clavos de polidiaxanona. Se practica una artrotomía y se expone la lesión, que se delimita en tamaño y forma circunferencial mediante un cilindro de plástico transparente y perforado en su centro. Se dibuja la circunferencia de todos los defectos procurando que se recubra toda la lesión. A continuación se introduce un clavo de K a través del cilindro y perpendicular a la placa subcondral y se retira el cilindro (Figs. 21-23). El clavo servirá de guía para introducir una fresa del tamaño del defecto marcado y se procede a perforar las distintas capas de tejido Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas A 19 B Figura 21. A: técnica quirúrgica. Defecto en cóndilo con círculos dibujados marcando zonas a rellenar; B: clavo de K insertado con la guía, perpendicular a la superficie y placa subcondral. A B Figura 22. A: defecto en cóndilo femoral; B: introducción de clavo con la guía. A B Figura 23. A: clavo guía en el centro del defecto; B: perforación de la periferia del defecto hasta la placa subcondral con broca hueca. hasta una profundidad mínima de unos 8-10 mm para crear un espacio con hueso esponjoso viable o sangrante (Figs. 23 y 24). Se mide la profundidad en los cuatro cuadrantes del hueco para recortar el aloinjerto con el fin de que asiente firmemente en el fondo, con la superficie del cartílago a nivel con el del área receptora. El aloinjerto cultivado se fija en un soporte y se identifican las áreas del mismo que se correspondan con el defecto, para proceder a continuación a extraer el cilindro con una fresa hueca. Se recorta el hueso subcondral a la forma y profundidad del hueco y éste se dilata 0,5 mm y a continuación se implanta el aloinjerto (Figs. 25 y 26). La rehabilitación postoperatoria consiste en evitar la carga durante 6-12 semanas, utilizar una máquina de movimiento pasivo, ejercicios en bicicleta estática a las 4-8 semanas, reforzar cuádriceps, Arthros 20 A B Figura 24. A: broca con escala de medición para vaciar el defecto hasta zona sangrante; B: espacio creado para la recepción del injerto. A B Figura 25. A: soporte de fijación para el cóndilo cultivado en nuestro laboratorio; B: orientación del soporte para obtener el injerto con la misma topografía de superficie que la zona receptora. A B Figura 26. A: injerto; B: implantado, con superficie congruente con la del receptor. comenzar con marcha normal gradualmente y sin protección a los tres meses, evitar ejercicios deportivos hasta los seis meses. Indicaciones Cualquier paciente con lesiones osteocondrales simples o múltiples, de tamaños grandes, con pérdida de hueso subcondral, y, aunque la edad no es una limitación mayor, se prefiere entre 50-55 años, puede ser candidato para esta técnica. Defectos que no sean susceptibles de otro tipo de técnicas o en aquellos en los que hayan fracasado tratamientos previos. Lesiones traumáticas directas o indirectas, incluso osteocondritis disecante, osteonecrosis, rescate de meseta tibial. Selección de pacientes para casos de enfermedad Reparación y regeneración del cartílago articular: fundamentos y técnicas quirúrgicas A 21 B Figura 27. Cilindro obtenido de aloinjerto en un paciente con capa superficial, intermedia, frente de calcificación, placa subcondral y hueso. A B Figura 28. Histología de biopsia de aloinjerto trasplantado a paciente de 46 años de edad al cabo de seis meses. Imágenes de cartílago hialino normal. fémoro-rotuliana y artritis unicompartimental. Como quiera que sea, la selección del paciente en cuanto a sus expectativas, su motivación, historia clínica y relación de los síntomas con la lesión, etc. es uno de los factores importantes. En pacientes mayores, con actividad baja, en lesiones grandes con pérdida de hueso subcondral y profundidades importantes, mayores que 6 y 8 mm, creemos que esta técnica de aloinjerto es recomendada. Bibliografía 1. Hodge WA, Fijan RS, Carlson KL, Burgess RG, Harris WH, Mann RW. Contact pressures in the human hip joint measured in vivo. Proc Natl Acad Sci USA. 1986;83:2879-83. 2. Ahmed AM, Burke DL, Yu A. In-vitro measurement of static pressure distribution in synovial jointse Part II: Retropatellar surface. J Biomech Eng. 1983;105:226-36. 3. Curl WW, Krome J, Gordon ES, Rushing J, Smith BP, Poehling GG. Cartilage injuries: A review of 31.516 knee arthroscopies. Arthroscopy. 1997;13:456. 4. Shapiro F, Koide S, Glimcher MJ. Cell origin and differentiation in the repair of full-thickness defects of articular cartilage. J Bone Joint Surg Am. 1993;75:532-53. 5. Convery FR, Akeson WH, Keown GH. The repair of large osteochondral defects. An experimental study in horses. Clin Orthop Relat Res. 1972;82:253-62. 6. Moseley JB, O’Malley K, Petersen NJ, et al. A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. New Engl J Med. 2002;347:81-8. 7. Simank H-G. Effects of local application of Growth and Differentiation Factor-5 (GDF-5) in a full-thickness cartilage deffect model. Growth Factors. 2004;22:35-43. 8. Kuo AC, Rodrigo JJ, Reddi AH, Curtiss J, Grotkopp E, Chiu M. Microfracture and bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) synergistically stimulate articular cartilage repair. OsteoArthritis and Cartilage. 2006;14:1126-35. 9. Gobbi A, Francisco RA, Lubowitz JH, Allegra F, Canata G. Osteochondral lesions of the talus: randomized controlled trial comparing chondroplasty, microfracture, and osteochondral autograft transplantation. Arthroscopy. 2006;22:1085-92. Erratum in: Arthroscopy. 2008;24:247. 10. Furukawa T, Eyre DR, Koide S, Glimcher MJ. Biochemical studies on repair cartilage resurfacing experimental defects in the rabbit knee. J Bone Joint Surg. 1980;62A:79-89. 11. Shapiro F, Koide S, Glimcher MJ. Cell origin and differentiation in the repair of full-thickness defects ofarticular cartilage. J Bone Joint Surg. 1993;75A:532-53. 12. Nehrer S, Dorotka R, Bindreiter U, et al. Microfracture in the treatment of chondral defects in a sheep model. Abstract book of the 5th symposium of the International Cartilage Repair Society in Gent, Belgium; 2004. p. 42. 13. Knutsen G, Drogset JO, Engebretsen L, et al. A randomized trial comparing autologous chondrocyte implantation with microfracture. Findings at five years. J Bone Joint Surg Am. 2007;89:2105-12. 14. Gudas R, Kalesinskas RJ, Kimtys V, et al. A prospectiverandomized clinical study of mosaic osteochondral autologous transplantation versus microfracture for the treatment of osteochondral defects in the knee joint in young athletes. Arthroscopy. 2005;21:1066-75. 22 15. Shapiro F, Koide S, Glimcher MJ. Cell origin and differentiation in the repair of full-thickness defects of articular cartilage. J Bone Joint Surg Am. 1993;75:532-53. 16. Menche DS, Frenkel SR, Blair B, et al. A comparison of abrasion burr arthroplasty and subchondral drilling in the treatment of full-thickness cartilage lesions in the rabbit. Arthroscopy. 1996;12:280-6. 17. Kreuz PC, Steinwachs M, Krause SJ, et al. Results after microfracture of full-thickness chondral defects in different compartments in the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14:1119-25 18. Lee MC, Sung KLP, Kurtis MS, Akeson WH, Sah RL. Adhesive force of chondrocytes to cartilage. Clin Orthop Rel Res. 2000; 370:286-94. 19. Kurtis MS, Tu BP, Gaya OA, et al. Mechanisms of chondrocyte adhesion to cartilage: role of ß1-integrins, CD44, andannexin V. J Orthop Res. 2001;19:1122-30. 20. Wang H, Kandel RA. Chondrocytes attach to hyaline or calcified cartilage and bone. OsteoArthritis and Cartilage. 2004;12:56-64. 21. Peterson L, BrittbergM, Kiviranta I, et al. Autologous chondrocyte transplantation. Biomechanics and long-term durability. Am J Sports Med. 2002;30:2-12. 22. Peterson L, Minas T, Brittberg M, Lindahl A. Treatment of osteochondritis dissecans of the knee with autologous chondrocyte transplantation. Results at two to ten years. J Bone J Surg Am. 2003;85:17-24. 23. Brittberg M, Lindahl A, Nilsson A, et al. Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous chondrocyte transplantation. N Engl J Med. 1994;331:889-95. 24. Dowthwaite GP, Bishop JC, Redman SN, et al. The surface of articular cartilage contains a progenitor cell population. J Cell Sci. 2004 Feb 29;117(Pt 6):889-97. 25. Marijnissen WJ, Van Osch GJ, Aigner J, Verwoerd-Verhoef HL, Verhaar JA. Tissue engineered cartilage using serially passaged articular chondrocytes. Chondrocytes in alginate, combined in vivo with a synthetic (E210) or biologic biodegradable carrier (DBM). Biomaterials. 2000;21:571-80. 26. Campanacci M, Cervellati C, Donati U. Autogenous patella as replacement for a resected femoral or tibial condyle. A report of 19 cases. J Bone Joint Surg Br. 1985;67:557-63. 27. Simonian PT, Sussmann PS,Wickiewicz TL, Paletta GA,Warren RF. Contact pressures at osteochondral donor sites in the knee. Am J Sports Med. 1998;26:491-4. Arthros 28. Hangody L, Fules P. Autologous osteochondral mosaicplasty for the treatment of full-thickness defects of weight-bearing joints: ten years of experimental and clinical experience. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A Suppl 2:25-32. 29. Hurtig M, Pearce S, Warren S, Kalra M, Miniaci A. Arthroscopy mosaic arthroplasty in the equine third carpal bone. Vet Surg. 2001 May-June;30(3):229-39. 30. Jun Sun, Xiao-Kui Hou, Xu Li, et al. Mosaicplasty associated with gene enhanced tissue engineering for the treatment of acute osteochondral defecto in the goat model. Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129:757-71. 31. Guettler JH, Demetropoulos CK, Yang KH, et al. Osteochondral defects in the human knee: Influence of defect size on cartilage rim stress and load redistribution to surrounding cartilage. Am J Sports Med. 2004;32:1451-8. 32. Feczkó P, Hangody L, Varga J, et al. Experimental results of donor site filling for autologous osteochondral mosaicplasty. Arthroscopy. 2003;19(7):755-61. 33. LaPrade RF, Botker JC. Donor-site morbidity after osteochondral autograft transfer procedures. Arthroscopy. 2004;20:69-73. 34. Tibesku CO, Szuwart T, Kleffner TO, et al. Hyaline cartilage degenerates after autologous osteochondral transplantation. J Orth Res. 2004;22(6):1210-4. 35. Czitrom AA, Keating S, Gross AE. The viability of articular cartilage in fresh osteochondral allograftsafter clinical transplantation. J Bone Joint Surg Am. 1990;72:574. 36. Oakeshott RD, Farine I, Pritzker KP, et al. A clinical and histologic analysis of failed fresh osteochondral allografts. Clin Orthop. 1988;233:283. 37. Gross AE, Aubin P, Cheah HK, Davis AM, Ghazavi MT. A fresh osteochondral allograft alternative. The Journal of Arthroplasty. 2002;17(4 Suppl 1). 38. Ball S, Amiel D, Williams S, et al. The effects of storage on fresh human osteochondral allografts. Clin Orthop. 2004; 418:246-52. 39. Langer F, Czitrom AA, Pritzker KP. The immunogenicity of fresh and frozen allogenic bone. J Bone Joint Surg Am. 1974; 56:297-304. 40. Lee DK. Ankle arthroplasty alternatives with allograft and external fixation: preliminary clinical outcome. The Journal of Foot & Ankle Surgery. 2008;47(5):447-52. Bibliografía comentada Por el Dr. Vicente Torrente Segarra Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona Effects of weight-bearing versus nonweight-bearing exercise on function, walking speed, and position sense in participants with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial Efectos del ejercicio en bipedestación versus en no bipedestación sobre la función, la velocidad de paso y el sentido de la posición en los participantes con artrosis de rodilla: un ensayo controlado aleatorizado Jan MH, Lin CH, Lin YF, Lin JJ, Lin DH Arch Phys Med Rehabil. 2009 Jun;90(6):897-904 Objetivo: Investigar si el ejercicio en bipedestación (WB) mejora la capacidad funcional en mayor medida que el ejercicio en no bipedestación (NWB) en los participantes con artrosis de rodilla. Ensayo controlado aleatorizado. Pacientes y métodos: Los participantes (n = 106) fueron asignados al azar a ejercicio WB, ejercicio NWB o un grupo de control (sin ejercicio). Los grupos de ejercicio WB y ejercicio NWB se sometieron a un programa de ejercicio de ocho semanas de extensión-flexión de la rodilla. Los resultados fueron evaluados antes y después de la intervención, la escala funcional del índice de OA de WOMAC, la velocidad de paso, los pares musculares y el error al reposicionar la rodilla. Resultados: Fueron evidentes las mejoras, igualmente importantes para los grupos después del ejercicio WB y del ejercicio NWB, a excepción del error en la reposición, cuya mejora fue mayor en el grupo de ejercicio WB. En contraste, no hubo mejoras en el grupo control. Conclusiones: Los sencillos ejercicios de rodilla de flexión y extensión (WB y NWB) realizados durante ocho semanas obtuvieron una mejora significativa en sus resultados en la escala de función WOMAC y la fuerza de rodilla en comparación con el grupo control. El ejercicio NWB solo puede ser suficiente para mejorar la función y la fuerza muscular. El beneficio adicional del ejercicio WB fue mejorar el sentido de la posición, que puede mejorar las tareas complejas de caminar (caminar sobre una figura en 8 y sobre una superficie esponjosa). Comentario: Es evidente que cualquier terapia física que se precie va a requerir una serie de ejercicios de marcha y WB, en pacientes con OA de rodilla. Lo que se deduce de este estudio es que la realización de ejercicios en NWB también aporta una gran mejoría en pacientes con OA de rodilla. Por tanto, estos ejercicios son altamente indicados en pacientes que permanezcan encamados durante periodos largos de tiempo, ya sea por su enfermedad articular como por otra cualquiera. 24 Arthros Quantitative analysis of subchondral sclerosis of the tibia by bone texture parameters in knee radiographs: site-specific relationships with joint space width Análisis cuantitativo de la esclerosis subcondral de la tibia por parámetros de textura ósea en las radiografías de rodilla: relaciones específicas según la localización con la amplitud del espacio articular Wong AK, Beattie KA, Emond PD, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009 May 18 Objetivos: Determinar la capacidad de los parámetros radiográficos de textura ósea (BTX) para cuantificar la esclerosis subcondral de tibia y examinar la relevancia clínica para la evaluación de la progresión de la artrosis. Hemos examinado la relación entre los parámetros BTX y cada una de las ubicaciones específicas de la amplitud del espacio articular (JSW) [JSW (x)] y JSW mínimo (mJSW) del compartimento afectado, y el ángulo de alineación de rodilla (KA) en radiografías de la rodilla de pacientes con artroplastia total de rodilla (TKA). Pacientes y métodos: Fueron analizadas radiografías digitalizadas de rodilla en flexión para los parámetros de longitud topográficos en una región subcondral usando un algoritmo. Se calculó el JSW medial (x) en x = 0,200, 0,225, 0,250 y 0,275 de acuerdo con un sistema de coordenadas definido por referencia anatómica. Se determinó el mJSW de las lesiones del compartimiento medial y lateral. Los ángulos de KA se determinaron a partir de radiografías mediante un algoritmo guiado por referencias anatómicas. Las medidas de JSW y la magnitud de la malalineación de la rodilla fueron correlacionados con los parámetros de BTX. La reproductibilidad de los parámetros de BTX se midió por la raíz cuadrada media de los coeficientes de variación (RMSCV%). Resultados: Los parámetros de longitud BTX resultaron altamente reproducibles (RMSCV% < 1%), mientras que los parámetros topográficos mostraron una reproductibilidad más pobre (> 5%). En los participantes TKA (17 mujeres, 13 hombres; edad: 66 ± 9 años; índice de masa corporal [IMC]: 31 ± 6 kg [–2]; universidades Western Ontario y McMaster [WOMAC]: 41,5 ± 16,1; escala de puntuación KellgrenLawrence [K/L]: 4), el espaciamiento trabecular reducido (Tb.Sp) y el aumento de extremos libres (FE) se correlacionan con la disminución del JSW tras considerar el IMC, el género y la malalineación de rodilla. Estas relaciones dependían del sitio de medición del JSW. Conclusión: La alta reproductibilidad en la cuantificación de la esclerosis ósea utilizando Tb.Sp y su relación significativa con el JSW demostró potencial para evaluar la progresión de la OA. El aumento trabecular en FE y la reducción de la porosidad observada con menor JSW sugieren colapso del hueso subcondral o perforación de la placa trabecular en la OA avanzada de rodilla. Comentario: En este trabajo se nos ofrece una posible nueva herramienta para la medición de la evolución de la artrosis. Esta enfermedad progresa sin que observemos grandes cambios en cortos periodos de tiempo. Por ello es fundamental obtener información precoz de cómo una determinada articulación, en este caso la rodilla, puede estar respondiendo al tratamiento de su osteoartritis (OA) mucho antes de lo que hoy estamos habituados. Para poder elegir la mejor terapia para estos pacientes con OA, es muy importante tener toda la información disponible de su evolución articular, antes, durante y posterior al tratamiento. Bibliografía comentada 25 Total knee arthroplasty in patients with greater than 20 degrees flexion contracture Artroplastia total de rodilla en pacientes con más de 20 grados de contractura en flexión Massin P, Petit A, Odri G, et al. Orthop Traumatol Surg Res. 2009 Jun;95(4 Suppl):7-12 Objetivo: Determinar si la TKA puede corregir la contractura con rigidez en flexión de la rodilla asociada a artrosis, enfermedad inflamatoria, la hemofilia o secuelas postraumáticas. Pacientes y métodos: Se revisaron de modo retrospectivo los resultados de 107 TKAs de cinco centros especializados. Sólo se incluyeron las rodillas con mayor o igual a 20 grados de contractura en flexión en extensión, 46 de los cuales también tenían menos de 90 grados de flexión. En general, la media residual de contractura en flexión fue de 7 ± 7 grados. Las mejoras en la movilidad fueron mayores en los casos con rigidez preoperatoria grave. Los resultados funcionales a un año se correlacionaron con la contractura residual final de flexión. La movilidad en el último seguimiento no dependía de la movilidad preoperatoria, excepto en el grupo 2, en la que el rango de amplitud de movimiento (ROM) postoperatorio final se correlacionaba con el ROM preoperatorio. La hemofilia es un factor de mal pronóstico. Resultados: Como resultado de la artroplastia, la extensión incrementó de 20 ± 6 grados en el grupo 1 (sólo contractura en flexión, n = 61), y de 22 ± 11 grados en el grupo 2 (rigidez combinada, n = 46), en que el rango total de la amplitud de movimiento aumentó de 39 ± 21 grados. Conclusión: Es obligatoria la recuperación de la plena extensión al final de la cirugía, en primer lugar liberando la cápsula posterior y los ligamentos colaterales desde sus osteófitos, y en segundo lugar, donde sea necesario ampliar el corte femoral distal. Comentario: Tras esta revisión bibliográfica se deduce que los pacientes sometidos a cirugía total de recambio articular de rodilla presentan mejor evolución cuanto mayor es el grado previo de afectación. Asimismo, los pacientes en los que persiste cierto grado de flexión tras la intervención no obtienen el mismo beneficio que los pacientes que sí consiguen una reducción total de la flexión residual postoperatoria. La cual, asimismo, no se correlaciona con el grado de afectación previa. Esto significa que no importa tanto la afectación previa a la cirugía como la obtención de un óptimo postoperatorio sin contracturas residuales, lo que implica directamente a un correcto periodo de rehabilitación. Arthros 26 Large-scale analysis of association between GDF5 and FRZB variants and osteoarthritis of the hip, knee, and hand Análisis a gran escala de la asociación entre las variantes de GDF5 y FRZB y la osteoartritis de cadera, rodilla y mano Evangelou E, Chapman K, Meulenbelt I, et al. Arthritis Rheum. 2009 May 28;60(6):1710-21 Objetivo: Se han propuesto como locus genéticos que confieren susceptibilidad a la OA a GDF5 y FRZB; sin embargo, los resultados de varios estudios de investigación de la asociación de la OA con el polimorfismo rs143383 del gen GDF5 o los polimorfismos rs7775 y rs288326 del gen FRZB han sido conflictivos o no concluyentes. Para examinar estas asociaciones, se realizó un metaanálisis de datos a nivel individual. Métodos: Catorce equipos aportaron datos sobre los polimorfismos de la rodilla, la cadera y la mano con OA. Para rs143383, el número total de casos y controles fue de 5.789 y 7.850, respectivamente, para la OA de cadera, de 5.085 y 8.135 para la OA de rodilla, y de 4.040 y 4.792 para la mano con OA. Para rs7775, los tamaños de la muestra fueron de 4.352 y 10.843 para la OA de cadera, 3.545 y 6.085 para la OA de rodilla, y 4.010 y 5.151 para la mano con OA; y para rs288326, eran de 4.346 y 8.034 para la OA de cadera, 3.595 y 6.106 para la OA de rodilla, y 3.982 y 5.152 para la mano con OA. Para cada estudio individual, se calcularon las odds ratio (OR) específicas por sexos para cada fenotipo de OA que se había investigado. Las OR para cada fenotipo se sintetizaron usando modelos tanto de efectos fijos como de efectos aleatorios para los efectos basados en alelos, y también para los efectos del haplotipo de FRZB. Resultados: Se ha demostrado para rs143383 un sumatorio significativo de OR de efectos aleatorios para la OA de rodilla (1,15 [IC 95%: 1,09-1,22]) (p = 9,4 x 10 [–7]), que no hay heterogeneidad entre los estudios. Las estimaciones de los efectos del tamaño para la OA de cadera y la mano son similares, pero se observó una gran heterogeneidad entre los estudios, y la significación estadística era límite (para la OA de la cadera [p = 0,016]) o ausente (para la OA de la mano [p = 0,19]). Los análisis de polimorfismos y haplotipos FRZB no reveló señales estadísticamente significativas, a excepción de una asociación límite de rs288326 con OA de cadera (p = 0,019). Conclusión: La evidencia de una asociación entre el polimorfismo GDF5 rs143383 y la OA es sustancialmente fuerte, pero los efectos genéticos son concordantes en las diferentes poblaciones sólo para la OA de la rodilla. Los hallazgos de este análisis de colaboración no apoyan la idea de que los rs7775 o rs288326 de FRZB tengan un considerable efecto genético sobre los fenotipos de OA. Comentario: En este extenso estudio no se encuentra ninguna asociación sustancial a nivel genético que favorezca la aparición de los tres tipos más frecuentes de OA. Como hoy día sabemos, la mayoría de las enfermedades crónicas responden a una predisposición genética o incluso a una relación causa-efecto entre la presencia de determinado gen y la aparición de una determinada enfermedad. La OA es una enfermedad de posible asociación a algún marcador genético, dado que se presenta en numerosos casos en una misma familia y podemos pensar que existe cierta herencia familiar. El hallazgo de un marcador genético que determine la susceptibilidad para el desarrollo de la OA permitiría actuar en cuanto a prevención primaria, es decir, antes de que ésta se desarrolle completamente o inicie su proceso etiopatogénico. Bibliografía comentada 27 Ligands for retinoic acid receptors are elevated in osteoarthritis and may contribute to pathologic processes in the osteoarthritic joint Los ligandos de los receptores de ácido retinoico están elevados en la osteoartritis y pueden contribuir a los procesos patológicos en la articulación osteoartrítica Davies MR, Ribeiro LR, Downey-Jones M, Needham MR, Oakley C, Wardale J Arthritis Rheum. 2009 May 28;60(6):1722-32 Objetivo: Los derivados de vitamina A, incluyendo all-trans-retinoic acid (ATRA), tienen un papel bien establecido durante el desarrollo esquelético y la formación de las extremidades, y han demostrado tener efectos profundos en el fenotipo del condrocito. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de los retinoides y los componentes de la vía metabólica retinoide en el fenotipo del condrocito en las articulaciones tibiofemorales de pacientes con OA, para demostrar que los retinoides puede tener múltiples efectos relevantes para el proceso de la enfermedad OA. Métodos: Se trataron con ATRA explantes de tejidos humanos y una línea celular tipo condrocito, y se analizaron las respuestas de cuatro de los principales marcadores del fenotipo de condrocito. Además, se evaluaron los efectos del tratamiento con ATRA en una serie de nuevos genes asociados con la OA utilizando un microarray de baja densidad que contiene 80 marcadores genéticos de la enfermedad. Resultados: Se encontraron elevados niveles de metabolitos de vitamina A en el líquido sinovial, el suero y el cartílago de los pacientes con artrosis. El perfil de expresión de una proteína coactivadora del receptor alfa del ácido retinoico, P/CAF, demostró una elevada expresión en pacientes con OA, lo que sugiere el potencial para aumentar la señalización a través de los receptores retinoides en la enfermedad. El ATRA incrementó los niveles metaloproteinasa-13 de matriz y la actividad agrecanasa en explantes de cartílago humano y en una línea celular de condrocitos humanos. Además, ATRA alteró la expresión de una amplia gama de genes, incluidos los genes del colágeno tipos I, II, IX, XI, hacia un fenotipo no condrogénico y OA-like. Conclusión: Estos resultados sugieren que la señalización retinoide podría tener un papel central en la OA, y que esos componentes de la vía podrán proveer de potenciales biomarcadores de la enfermedad o de dianas para la intervención terapéutica. Comentario: Cada vez más conocemos más funciones de los elementos básicos como protectores o favorecedores del buen desarrollo de los distintos sistemas del organismo. Si ya se conocen perfectamente las ventajas de, por ejemplo, la vitamina D sobre el hueso, es interesante observar cómo también la vitamina A participa en el proceso osteoartrítico. Esto significa que, incidiendo en el metabolismo retinoide, podríamos estar modificando el proceso del desarrollo de osteoartrítico. Arthros 28 Association of occupational activity with radiographic knee osteoarthritis and lumbar spondylosis in elderly patients of population-based cohorts: a large-scale population-based study Asociación entre la actividad profesional y la artrosis radiográfica de rodilla y la espondilosis lumbar en pacientes ancianos en cohortes basadas en la población: un estudio a gran escala basado en la población Muraki S, Akune T, Oka H, et al. Arthritis Rheum. 2009 May 28;61(6):779-86 Objetivo: Investigar el riesgo de OA radiológica de rodilla y de la espondilosis lumbar asociado con la actividad profesional en sujetos ancianos japoneses, utilizando el estudio de cohortes a gran escala basada en la población de la investigación sobre artrosis contra la discapacidad (Research on Osteoarthritis Against Disability [ROAD]). Métodos: A partir del examen inicial del estudio ROAD, se analizaron 1.471 participantes de edades ≥ 50 años (531 hombres y 940 mujeres) que viven en comunidades de montaña y costa. La información recopilada incluía una historia de vida profesional y los detalles específicos de las actividades físicas del lugar de trabajo. La gravedad radiográfica en la rodilla y la columna lumbar se determinaron por el sistema de clasificación K/L. Resultados: La prevalencia del grado K/L ≥ 2 en OA de rodilla y en espondilosis lumbar entre los trabajadores de la agricultura, la silvicultura y la pesca fue significativamente mayor que entre los empleados de oficina y expertos técnicos en la población general. En las actividades de trabajo, el estar sentado en una silla tenía una significativa asociación inversa con el grado K/L ≥ 2 en la OA de rodilla y en espondilosis lumbar. Estar de pie, caminar, subir y cargar peso se asociaron con un grado K/L ≥ 2 para la OA de rodilla, pero no se asociaron con un grado K/L ≥ 2 en la espondilosis lumbar. Estar de rodillas y agachado en cuclillas se asociaron con un grado K/L ≥ 3 en la OA de rodilla. Conclusión: Este estudio transversal mediante una cohorte basada en la población sugiere que el estar sentado en una silla es un importante factor protector contra la OA radiográfica, tanto de rodilla como de espondilosis lumbar, en sujetos japoneses. Una actividad profesional que incluye cargar peso parece tener un efecto mayor sobre la OA de rodilla que en la espondilosis lumbar. Comentario: Como bien es sabido, la OA es una enfermedad que puede agravarse con determinadas sobrecargas físicas. Si bien es cierto que responde a algún mecanismo genético, la sobrecarga física podría ser el trigger que desata la secuencia de fenómenos fisiopatológicos que conllevan a la OA. Además, esta misma sobrecarga podría incidir en un agravamiento o mayor progresión de la misma, por lo que sería interesante poder definir qué población posee un mayor riesgo y, de la misma manera, poder realizar prevención secundaria en estos sujetos. Bibliografía comentada 29 Limitations in activities in patients with osteoarthritis of the hip or knee: the relationship with body functions, comorbidity and cognitive functioning Limitaciones en las actividades en pacientes con osteoartritis de cadera o de rodilla: la relación con las funciones corporales, comorbilidad y funciones cognitivas Van Dijk GM, Veenhof C, Lankhorst GJ, Dekker J Disabil Rehabil. 2009 May 19:1-7 Objetivo: Determinar la relación entre las funciones corporales, la comorbilidad y el funcionamiento cognitivo, por un lado, y las limitaciones en las actividades por el otro, en pacientes ancianos con artrosis de la cadera o la rodilla. Métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal de cohortes, en el que se incluyeron 288 pacientes con OA de cadera o de rodilla. Los pacientes fueron reclutados en centros de rehabilitación y hospitales (departamentos de Ortopedia, Reumatología y Rehabilitación). Aparte de los datos clínicos y demográficos, la información acerca de las limitaciones en las actividades, las funciones del cuerpo (dolor, fuerza muscular, ROM articular), la comorbilidad y el funcionamiento cognitivo fue recopilada por los cuestionarios y pruebas. El análisis estadístico incluyó análisis de regresión univariable y multivariable gradual. Resultados: Las limitaciones en las actividades autoinformadas (WOMAC) se asociaron significativamente con el dolor, la fuerza muscular en la extensión de la rodilla, el ROM, la flexión de la cadera y el recuento de la morbilidad. Las limitaciones en las actividades basándose en el rendimiento, (el tiempo del test de caminar [timed walking test]) se asociaron significativamente con el ROM (flexión de rodilla, flexión de cadera y extensión de rodilla), la fuerza muscular en la abducción de cadera, el dolor, el funcionamiento cognitivo y la edad. Conclusiones: Las limitaciones en las actividades autoinformadas de la OA de cadera o de rodilla dependen en gran medida de dolor y, en menor medida, del rango de movilidad articular, la fuerza muscular y la comorbilidad. Las limitaciones en las actividades basadas en el rendimiento dependen en gran medida del ROM articular y de la fuerza muscular y, en menor medida, del dolor, el funcionamiento cognitivo y otros factores. Estos hallazgos indican el papel de las funciones corporales en las limitaciones de las actividades en la OA de cadera o de rodilla. La comorbilidad y el funcionamiento cognitivo también juegan un papel, aunque menos importante. Comentario: Como en este estudio se demuestra, la capacidad funcional se ve muy afectada por la alteración del correcto balance articular, pero además por la comorbilidad que presentan estos pacientes con OA de rodilla o cadera. Esto es, que los pacientes con alguna afectación del carácter cognitivo pueden ver afectada su movilidad también, aunque en menor medida. Es por ello que la atención de estos pacientes debería ser, como sugiere el estudio, multidisciplinar, intentando abarcar las diferentes parcelas afectadas, tanto físicas como mentales. Arthros 30 Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized controlled trials Efectividad de la terapia con campo electromagnético pulsado en el manejo de la osteoartritis de rodilla: un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R J Rehabil Med. 2009 May;41(6):406-11 Objetivo: Evaluar la eficacia de los campos electromagnéticos pulsados en comparación con placebo en el tratamiento de la OA de rodilla. Se realizó una revisión sistemática de PubMed, EMBASE, y el Registro Cochrane de Ensayos Controlados. Métodos: Ensayos controlados aleatorios, donde se incluyeron informes sobre la comparación a ciegas de los campos electromagnéticos pulsados con el placebo. La validez fue probada de acuerdo con la escala de Jadad. Los estudios se combinaron mediante modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios tras la exclusión de un sesgo de publicación y evaluación de la heterogeneidad. Los análisis de sensibilidad y de metarregresión se han realizado para poner a prueba la estabilidad de nuestros hallazgos. Resultados: Se combinaron nueve estudios, que incluyeron 483 pacientes. No se mostró ninguna diferencia significativa para el dolor (diferencia de medias ponderada 0,2 pacientes; IC 95%: –0,4-0,8) o rigidez (diferencia de medias ponderada 0,3; IC 95%: –0,3-0,9). Hubo un efecto significativo sobre las actividades de la vida diaria (diferencia de medias ponderada 0,8; IC 95%: 0,2-1,4; p = 0,014) y en los resultados (diferencia de medias 0,4; IC 95%: 0,05-0,8; p = 0,029). Sólo vimos diferencias estadísticamente insignificantes entre los estudios con diferentes protocolos de tratamiento. Conclusión: Los campos electromagnéticos pulsados mejoraron los resultados clínicos y la función en pacientes con OA de rodilla y debería ser considerado como terapia adyuvante en su manejo. Comentario: En la OA es tan importante el tratamiento de fondo, mediante condroprotectores, como el tratamiento farmacológico y no farmacológico dirigido a reducir la inflamación y el dolor. En este sentido, este trabajo nos aporta nuevas evidencias sobre la eficacia de la terapia electromagnética en los pacientes con OA de rodilla mediante una revisión sistemática de trabajos publicados. Si bien en la práctica habitual se solicita el apoyo de la fisioterapia en nuestros pacientes, es bueno recordar que su uso periódico puede ser beneficioso para el paciente, ya que su eficacia está más que demostrada. Bibliografía comentada 31 Bone mineral density in patients with rapidly destructive or common hip osteoarthritis Densidad mineral ósea en pacientes con osteoartritis de cadera común o rápidamente destructiva Richette P, Vicaut E, De Vernejoul MC, Orcel P, Bardin T Clin Exp Rheumatol. 2009 Mar-Apr;27(2):337-9 Objetivo: Hallazgos recientes en los que la fractura por insuficiencia subcondral en la cabeza femoral podría preceder a una rápida condrolisis sugieren un papel para la baja masa ósea en la génesis de la OA de cadera rápidamente destructiva (RDHOA). El objetivo de este estudio es comparar la densidad mineral ósea (BMD) de hembras con RDHOA con aquellas que tienen artrosis común de cadera. Métodos: Este estudio caso-control prospectivo implicó a 26 hembras con RDHOA, reclutadas en nuestra institución entre marzo de 2000 y noviembre de 2006. La BMD se midió en el cuello femoral y en la columna lumbar (L1-L4) por rayos X (RX) de absorciometría de energía dual. Para comparar se midió la BMD en 33 mujeres, con OA común de cadera que tenían programada una artroplastia total de cadera. Resultados: Los pacientes con RDHOA y aquellos con OA común de cadera eran parecidos en edad (74,9 ± 9,9 vs 74,7 ± 8,8 años), IMC (26,3 ± 4,3 vs 26,3 ± 5 g/m 2) y no diferían en BMD a nivel de columna lumbar (1,0 ± 0,2 vs 1,1 ± 0,2 g/cm 2; mean T-score: –0,6 ± 1,3 vs –0,8 ± 1,5) o de cuello femoral (0,7 ± 0,1 vs 0,8 ± 0,2 g/cm 2; mean T-score: –1,5 ± 1,1 vs –1,4 ± 1,4). Conclusión: Los resultados de este estudio no sugieren un rol para la baja masa ósea sistémica en la fisiopatología de la RDHOA. Comentario: La fragilidad ósea u osteoporosis, que se mide por la presencia de una BMD, podría suponer un riesgo para la presencia de una OA a raíz de la destrucción del hueso subcondral. Si bien esta hipótesis tiene mucho sentido, no se demuestra en este estudio una menor densidad ósea en los pacientes con RDHOA. Aun y así, la densitometría por absorcimetría es válida para el estudio de la osteoporosis, pero podría ser necesaria alguna otra técnica, como la microrresonancia de hueso, para valorar el hueso subcondral y compararlo con pacientes sanos sin RDHOA. En los pacientes con riesgo de desarrollar RDHOA sería muy interesante iniciar terapia condroprotectora (condroitín sulfato, hialuronato). Arthros 32 Cost-effectiveness of exercise and diet in overweight and obese adults with knee osteoarthritis Coste-efectividad del ejercicio y la dieta en adultos con sobrepeso y obesidad con artrosis de rodilla Sevick MA, Miller GD, Loeser RF, Williamson JD, Messier SP Med Sci Sports Exerc. 2009 Jun;41(6):1167-74. Objetivo: El propósito de este estudio fue comparar el coste-efectividad de las intervenciones sobre dieta y ejercicio en pacientes ancianos obesos o con sobrepeso con OA de rodilla que participaban en el estudio «Artritis, dieta y promoción de la actividad física» (ADAPT). Métodos: El ADAPT fue un estudio ciego simple, controlado, de 316 adultos con OA de rodilla y aleatorizado a uno de cuatro grupos: grupo control con estilo de vida saludable, grupo a dieta, grupo que hace ejercicio y grupo que hace dieta y ejercicio. Se llevó a cabo un análisis de coste desde la perspectiva del pagador, incorporando los costes y beneficios que se aportarían a una organización de salud interesada en mantener la salud y la satisfacción de sus afiliados mientras reducen la innecesaria utilización de los servicios de salud. Resultados: La intervención «a dieta» fue la que tuvo el mejor coste-efectividad para la reducción de peso, 35$ por cada punto de porcentaje de reducción del peso inicial. La intervención «ejercicio» fue la que tuvo mejor coste-efectividad para mejorar la movilidad, costando 10$ por cada punto de porcentaje de mejora en la distancia caminada en seis minutos y 9$ por cada punto de porcentaje de mejora en la tarea cronometrada de subir escaleras. Las intervenciones «ejercicio» y «a dieta» fueron las que tuvieron mejor coste-efectividad para mejorar la función y los síntomas «autoinformados» de artritis, costando 24$ por cada punto de porcentaje de mejora en la función subjetiva, 20$ por cada punto de porcentaje de mejora en el dolor «autoinformado» y 56$ por cada punto de porcentaje de mejora en la rigidez «autoinformada». Conclusiones: Las intervenciones «ejercicio» y «a dieta» produjeron, consistentemente, las mayores mejoras en el peso, condición física y síntomas de OA de rodilla. De todas formas, fue también la intervención más cara y la que tuvo mayor coste-efectividad sólo para las variables subjetivas de la OA de rodilla (función, dolor y rigidez «autoinformadas»). La función y los síntomas percibidos de la OA de rodilla parecen ser los conductores más fuertes de una disminución del uso de los servicios de salud más que el peso o una medición objetiva del rendimiento, y podría ser la medida con menor costeefectividad a largo plazo. Comentario: Tras la realización de este estudio parece ser que los pacientes con OA de rodilla presentan mejorías subjetivas a raíz de la realización de actividades encaminadas a reducir peso, como son el realizar una dieta y un ejercicio dirigidos. Es interesante observar cómo estas mejorías aparecen con una rentabilidad, coste-eficacia, mayor a la propia pérdida de peso. Esto lleva a imaginar que si los pacientes con OA de rodilla realizaran tareas como el ejercicio continuado o bien una dieta, o ambos, la sintomatología sería menor, y, por ende, el uso de otras terapias farmacológicas o no farmacológicas dirigidas a la reducción de síntomas también podrían ser menores (aunque eso no se puede extraer de la información que se detalla en este trabajo).