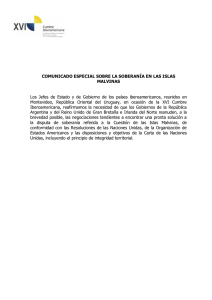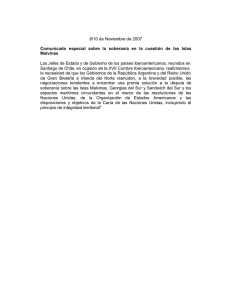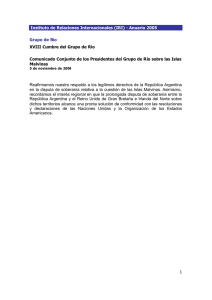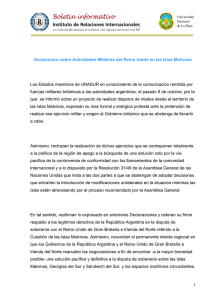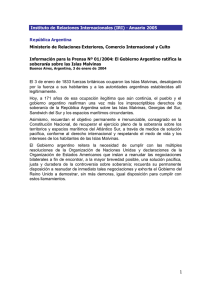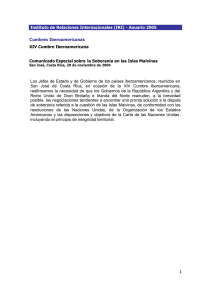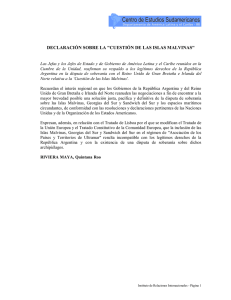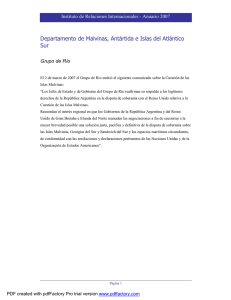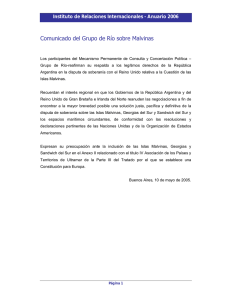1.9. Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas_una
Anuncio

1.9. Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas: una perspectiva político-diplomática Autoras/es: Anabel Felices, José Santillán Ledesma y Fernanda Moreno Luna. Docente: Nélida Salega. Instituto: Profesorado Superior de Historia, Provincial N 1 Localidad: Santiago del Estero Producción: Ensayo Correo de contacto: [email protected] Introducción El siguiente ensayo tiene como objetivo abordar la temática referida a las cuestiones propias del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Tomamos como punto de partida de análisis el siglo XVI con la llegada de los primeros exploradores europeos sucediéndose los primeros asentamientos hasta la situación actual de las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y la República Argentina. El conflicto por el archipiélago se encuentra atravesado por dos conceptos de suma importancia: soberanía y diplomacia. La soberanía se define en torno al poder, y se comprende como aquella facultad que posee cada estado de ejercer el poder sobre su gobierno, su territorio, su población y, externamente, manifestarse dueño de sí ante los demás estados. Un estado soberano, no depende de ningún otro estado y posee la libertad de relacionarse con el mundo si así lo desea, relacionarse es indispensable para una mejor convivencia política y económica de todos los países que conforman el mundo. Estas relaciones se establecen a través de la diplomacia. La diplomacia es definida como la ciencia de las relaciones internacionales, es la conducción de los negocios entre estados por medios pacíficos y es también la aplicación de la inteligencia y el tacto en el manejo de las relaciones oficiales entre gobiernos de estados independientes (Raúl Valdés y E. Loaeza Tovar; 1976; 26). Es justamente, quién ejerce su soberanía sobre las islas, el tema central del conflicto Malvinas, la diplomacia es uno de los medios, de las herramientas de las que dispone y utiliza la Nación Argentina para lograr un consenso lo más favorable posible para nuestros intereses. Este conflicto se encuentra anclado en la memoria colectiva del pueblo argentino marcando un antes y un después en la historia de nuestro país. La guerra de Malvinas se desarrolló en 1982 durante la última dictadura militar inaugurada en 1976 luego de derrocar al gobierno justicialista de María Estela Martínez de Perón. El combate se destacó por ser protagonizado por miles de jóvenes que dieron sus vidas por las 1 pretensiones caprichosas del gobierno de Leopoldo Galtieri en un momento en que el país atravesaba una gran crisis tanto político institucional como económica. Por muchos años, el Estado Argentino ha reclamado el derecho sobre las islas mediante organismos internacionales sin éxito alguno ya que Gran Bretaña demostró desinterés para llegar al diálogo y escasos fundamentos válidos que expliquen por qué el archipiélago correspondería a la corona británica. Los ejes de análisis que llevaremos a cabo son: • “El panorama antes de la guerra de Malvinas (siglo XVI – 1982)” • “El situación durante la Guerra de Malvinas (abril de 1982 – junio de 1982)” • “El período posguerra (1982 – actualidad)” Desarrollo Panorama antes de la guerra de Malvinas (siglo XVI – 1982) Las relaciones diplomáticas internacionales antes del conflicto armado de 1982 tienen las siguientes características: En el siglo XIX la Nación Argentina no estaba constituida como tal por lo tanto el desprestigio por parte de los consolidados Estados europeos era evidente en sus discursos y formas. Argentina, en sus luchas intestinas, tomó diferentes posturas ideológicas para respaldar sus ideales de Nación provenientes de Europa y EEUU, por lo tanto la mirada, hacia esas naciones se encontraba condicionada por una cierta admiración y respeto ya que en el momento de los conflictos estos países se encontraban consolidados política, ideológica y sobre todo económicamente, para muchos, eran un modelo a seguir. Se estaba gestando la identidad de la nación, en un ambiente de anarquía e incertidumbre donde diferentes grupos se disputaban el poder político y tenían ideas diferentes sobre el proyecto de país a futuro; esto causó un sentido de inferioridad estructural e institucional. Estas circunstancias afectaron los reclamos debido a cierta liviandad o falta de solidez en los argumentos, seguido de una débil presencia internacional de las demandas, lo que llevó a un estancamiento de la causa porque para el contexto internacional ser una Nación en formación con gobiernos inestables y un aparato jurídico precario a la hora de los conflictos no tenía peso. En 1880 con las políticas que favorecieron la inmigración, la Argentina abre un nuevo capítulo en su historia de las relaciones internacionales: el país intentó modernizarse y para ello debía poseer el conocimiento proveniente de Europa 2 occidental, para lograr esto las relaciones con estos países debían ser excelentes, especialmente con Gran Bretaña que era el país con mayor cantidad de industrias y el mayor comprador del que luego nos proveeríamos la mayoría de los productos importados. Por estas razones se diluyeron los diálogos con respecto al territorio ocupado. En el siglo XX los pedidos de diálogo se acrecentaron y se volvió a tomar en cuenta la causa Malvinas. En 1960 los reclamos serán tomados en cuenta por la Organización de las Naciones Unidas. La relación de Argentina con los demás países tanto latinoamericanos como europeos era entonces muy fluida, en los diferentes planos y esto brindaba un contexto propicio para retomar los reclamos diplomáticos. Se concretan así dos resoluciones, las cuales confirman por fin la aceptación de la ONU de la existencia de un litigio entre ambas naciones. Estas resoluciones –la 1514 de 1960 y la 2065 de 1965- representan un antes y un después en la lucha por la legitimidad del reclamo argentino de soberanía. Su importancia radica en que por primera vez las Naciones Unidas apoyan la postura argentina de integridad territorial, lo que constituye un derecho internacional que establece que el territorio nacional de un país debe ser respetado, por lo tanto ninguna otra nación podrá incursionar en dicho territorio sin autorización previa de éste, quien podrá tomar las medidas que considere necesarias si esto llegara a ocurrir. La ONU actuó, en este caso en detrimento de otro principio denominado “autodeterminación de los pueblos” esgrimido por los británicos. El contexto de la época ayudó de alguna manera a que se escuchara el reclamo argentino, las colonias bajo el control de los grandes imperios comenzaron un fluido proceso de búsqueda de su autonomía, estos pueblos apelaron a lograr la reivindicación de sus derechos. De todas maneras algunos de los principales Estados que conforman la ONU se abstuvieron de tomar una posición como es el caso de Francia y Estados Unidos, lo que nos permite hacernos una idea de la mirada internacional hacia la disputa. A continuación vamos a describir los principales acontecimientos políticos y diplomáticos ocurridos desencadenantes del altercado Malvinas hasta las causas del inicio de la guerra. El archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra geográficamente situado frente al litoral patagónico-fueguino (costas continentales de la República Argentina), en la misma latitud que Río Gallegos (Capital de la provincia de Santa Cruz), sobre el 3 mismo paralelo que pasa por la capital de las Islas (Puerto Argentino) y a más de 12.700 Km de Londres. Históricamente a principios del siglo XVI comenzaron a llegar a las costas de las islas expediciones como consecuencia de la expansión económica de las coronas europeas y los adelantos tecnológicos y técnicos en cuanto a navegación. Llegaron europeos a estas costas de diferentes naciones: Portugal, España, Gran Bretaña y Holanda. Hubo varios conflictos por la ocupación efectiva de las islas que conforman el archipiélago. Los ingleses no habían poseído efectivamente la totalidad de éste, sólo fundaron en 1765, en una isleta llamada Saunders, el fuerte de Puerto Egmont y en 1774, lo abandonaron voluntariamente tras una negociación con España (Ruda; 1964; 2). El rey español Carlos III mediante las reformas borbónicas designó la creación del virreinato del Rio de la Plata separándolo del virreinato del Perú en el año 1776. Con su creación mantiene a las islas Malvinas bajo la jurisdicción de la capitanía general de Buenos Aires. La colonia francesa de Puerto Luis había sido trasladada por los españoles en 1767 y re bautizada Puerto Soledad. El primer administrador militar español en las islas fue Felipe Ruiz Puente. Pasaron diecinueve gobernadores españoles a cargo de las Islas quienes dependían de la Capitanía General de Buenos Aires. Un período de anarquía a raíz de los conflictos entre criollos y españoles, en un principio, y luchas intestinas luego, provocaron que el archipiélago quedara prácticamente abandonado durante varios años. Con la partida del personal español de Puerto Soledad las islas quedaron nuevamente deshabitadas. Durante ese tiempo, las Malvinas sólo fueron visitadas por buques balleneros de diversas nacionalidades en búsqueda del refugio que ofrecía su recortada geografía costera. Recién en 1820 el gobierno de las Provincias Unidas envió a la fragata Heroína, al mando del coronel Daniel Jewett, de origen norteamericano, a tomar posesión de las islas. El 6 de noviembre de 1820, Jewett, desde Puerto Soledad, formalizó la posesión de las Malvinas en nombre del gobierno del Río de la Plata (Goebel; 1950; 434). Jewett ocupó las islas invocando el principio “uti possidetis”, que define la soberanía territorial en base a los antiguos límites administrativos coloniales, principio que no suele ser aceptado –en general- por juristas europeos y norteamericanos, quienes consideran que la soberanía está dada por la ocupación efectiva del territorio. En 1823 fue nombrado gobernador de las islas Pablo Areguati para reforzar la soberanía de las Provincias Unidas sobre las Malvinas quien le entrega a Luis Vernet y 4 a Jorge Pacheco tierras con el fin de que establezcan una colonia. Finalmente en 1829 se nombra a Vernet gobernador de las islas y además se disponen medidas para controlar la caza y pesca indiscriminada en el territorio por parte de países extranjeros. En julio de 1829 Inglaterra comienza a mostrar interés nuevamente en las islas. La carta de un ciudadano inglés de apellido Beckington al primer ministro de Gran Bretaña aboga por la pronta ocupación del archipiélago por motivos estratégicomilitares y económicos. El ministro Aberdeen utiliza esta carta y protesta contra el gobierno de Buenos Aires sobre el nombramiento de Vernet como gobernador. La protesta formal contra la ocupación argentina de las Malvinas fue finalmente elevada por Woodbine Parish –cónsul general británico- al ministro de relaciones exteriores Guido el 19 de noviembre de 1831. El documento decía que las Provincias Unidas asumieron "una autoridad incompatible con los derechos de soberanía de su Majestad Británica sobre las islas Falkland". Más aún, "estos derechos no habían sido invalidados por la evacuación de las fuerzas de su Majestad en 1774, dado que esta medida se había tomado a los efectos de generar economías, cuando se efectuó la evacuación se habían dejado marcas de posesión, y se habían observado todas las formalidades que indicaban los derechos de propiedad, así como la intención de reanudar la ocupación" (Goebel; 1950; 442) Se produce en este contexto el incidente de la captura de tres buques norteamericanos que no tomaron en serio la circular establecida por el gobierno de Vernet, que establecía la prohibición de la caza de focas y ballenas. El capitán Duncan, norteamericano, exigió la rendición inmediata de Vernet para ser enjuiciado como ladrón y pirata. La situación entre los Estados Unidos y el gobierno de Buenos Aires llevó al acercamiento entre el cónsul norteamericano con el representante de Gran Bretaña. El cónsul inglés, Parish, se reunió con George W. Slacum –cónsul norteamericano- y le informó que las Provincias Unidas no tenían derechos sobre las islas y que Gran Bretaña nunca había renunciado a sus derechos sobre las mismas. El cónsul Slacum, al llegarle esta información, negó la existencia del decreto de nombramiento de Vernet y aconsejó a su gobierno la conveniencia de "aumentar inmediatamente nuestras fuerzas navales en este Río de la Plata” (Goebel; 1950; 457). El 28 de diciembre de 1831, enarbolando bandera francesa, la corbeta Lexington (flota británica) arribó a Puerto Soledad. Una partida desembarcó y destruyó el asentamiento, tomando prisioneros a sus habitantes. El día 8 de febrero de 1832 el buque norteamericano arribó al puerto de Montevideo con seis de los prisioneros 5 engrillados y otros en calidad de pasajeros. Todos fueron luego liberados en el puerto. Antes de abandonar las islas, Duncan había declarado a éstas libres de todo gobierno. El gobierno de Buenos Aires protestó ante el cónsul norteamericano solicitando que este fuera reemplazado. Gran Bretaña justificaba la ocupación de las islas alegando la debilidad jurídica de las Provincias Unidas y también que estas atravesaban un período de inestabilidad política, liderado por un gobierno, en su momento, despótico. Estados Unidos mandó a un nuevo representante Francis Baylies para resolver el conflicto. Baylies reconoció la existencia del decreto enviado por Lavalle, sin embargo en una carta evalúa al gobierno de Buenos Aires y considera que, los argentinos eran inferiores a una tribu de indios norteamericanos en cuanto al conocimiento de la ley, derechos y principios de política. Su gestión terminó con la ruptura de las relaciones diplomáticas con nuestro país que se extendería por un período de once años. En 1832 Buenos Aires manda una expedición militar al mando de Esteban Mestivier. Gran Bretaña critica esta medida y la considera un atentado a sus derechos de soberanía sobre las islas. En 1833 finalmente el comandante Onslow toma posesión de las islas y manda a los pocos ocupantes que había de vuelta a las Provincias Unidas. Cuando el gobierno de Buenos Aires supo de lo acontecido en las Malvinas, el ministro de relaciones exteriores Maza citó al representante británico, pero este no estaba enterado de los acontecimientos recientes. A partir del 17 de junio de ese mismo año se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países .En esa fecha, Manuel Moreno, representante argentino elevó una protesta formal escrita en inglés y francés. En ella se hace alusión también al nombramiento de Vernet. Las Provincias Unidas del Rio de la Plata, como comunidad política independiente, reconocida por Gran Bretaña y otros estados, se declara legítima sucesora de España en los derechos sobre los territorios de ésta en su jurisdicción. A partir de este momento se intentaron diversas negociaciones por parte del poder ejecutivo de entonces con Reino Unido para lograr algún beneficio o avance en el diálogo, hasta el punto que se avanzó sobre un acuerdo en el que los bancos británicos darían por saldada la deuda de las Provincias Unidas a cambio de adjudicarles la soberanía del archipiélago, pero las presentaciones argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte del gobierno de Reino Unido. La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el Secretario de Asuntos Extranjeros 6 británico en 1849 (“Malvinas: la cuestión y la causa” Ministerio de educación de la nación; 2012; 5) Por el lado argentino continuó planteándose en distintos niveles del gobierno y fue objeto de debates en el Congreso de la Nación. Como ejemplos de estos reclamos podemos señalar los realizados por Juan Manuel de Rosas en los años 1838, 1841 y 1849; y el que llevó adelante Julio Argentino Roca en 1884, quien reinició la protesta diplomática por la soberanía y le propuso a Inglaterra llevar el caso a un arbitraje internacional, que lo rechazó sin dar razones. A partir de 1850, con la caída de Rosas, la elite dirigente porteña mermó el reclamo ya que ésta poseía fuertes vínculos con Gran Bretaña. Estos vínculos se hicieron más importantes a partir de la década del 80. (“Malvinas: la cuestión y la causa” Ministerio de educación de la nación; 2012; 9) En el siglo XX más específicamente durante la década del 60 se realizó un proceso de descolonización por parte de los países europeos, en este marco, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 1514, apoyó la posición de los países tercermundistas en cuanto a la liberación de los países hegemónicos. Con respecto al conflicto Malvinas, instó tanto a Gran Bretaña como a Argentina a entablar diálogo para encontrar una solución pacífica mediante los resoluciones 2065 en 1965 y las que se sucedieron en 1973, 1976, 1982, 1983, 1984,1985, 1986, 1987 y 1988. A su vez, se declaró a favor del principio de integridad territorial (soberanía por ubicación geográfica), posición adoptada por Argentina por sobre el principio de autodeterminación de los pueblos esgrimido por el Reino Unido. Panorama durante la guerra de Malvinas (abril de 1982 – junio de 1982) El estado argentino reclamó históricamente la posesión del archipiélago y en las últimas décadas había conseguido grandes logros con dos resoluciones muy importantes, pero las negociaciones no avanzaron porque había resistencia por parte de Reino Unido sumado a que los kelpers estaban en contra, alegando el principio de autodeterminación. Ante el panorama negativo de la solución diplomática apareció una propuesta concreta de ocupación efectiva de las islas, con el objetivo de presionar al país europeo a llegar a un acuerdo que favoreciera de alguna manera a Argentina. El primero en deslizar la posibilidad de la ocupación efectiva fue el canciller Nicanor Costa Méndez, buscando la alianza con los países latinoamericanos. La incursión estaba organizada para mediados de 1982 pero se adelantó por la ocupación del puerto Leith por parte de obreros argentinos que se dirigían a trabajar en el 7 archipiélago (Comisión de análisis de evaluación de las responsabilidades del conflicto del Atlántico sur; 1982; 4). Los ingleses decidieron entonces, enviar el buque Endurance para reprimir la rebeldía de los trabajadores, y Argentina, por su parte decidió enviar otro buque con tropas argentinas. Ante la ocupación de las tropas, la ONU instó a reanudar las negociaciones, pero la situación económica de ambos países era desfavorable, la libra esterlina británica veía disminuido su valor monetario con el correr de los meses y Argentina vivía un período de una nueva crisis inflacionaria y de gran desorden político – social. En ese contexto, la posesión de las islas beneficiaba a ambos países en distintos aspectos: • Político: En Argentina, la junta militar necesitaba restablecer su deteriorada imagen y para esto la causa Malvinas era una manera arriesgada pero viable de hacerlo apelando al sentimiento de patriotismo de una sociedad desmoralizada. Además la inactividad, la pasividad y el estancamiento de las negociaciones y el diálogo habían llegado a su punto límite. Gran Bretaña, por su parte atravesaba un período de descolonización desde los años 70’s y este proceso lograba disminuir su prestigio y posición hegemónica en el mundo; este país, que a lo largo de la historia, fue pionero en distintos campos científicos y técnicos estaba siendo retado por un país del tercer mundo. • Económico: La República Argentina veía las islas como un territorio en potencia con respecto a sus recursos naturales, en los 70’s se dieron importantes crisis del petróleo y el archipiélago poseía gran cantidad de este recurso. Para Gran Bretaña ese capital constituía una de las materias primas claves e indispensables para sus múltiples industrias. A lo largo de abril de ese año la actividad diplomática fue muy ardua. La República Argentina cosechó importantes adhesiones a la causa, de sus vecinos países latinoamericanos. Estados Unidos brindó su apoyo a Gran Bretaña, algo que tomó de sorpresa a la dictadura, ya que ésta tenía muy buenas relaciones con ese país. La guerra de Malvinas fue una guerra desproporcionada: uno de los países que controlaba el mundo entablaba un conflicto armado con un país en crisis, sometido y desvalido moralmente, con escaso apoyo de los poderosos. Se podía vislumbrar el resultado de este litigio: el objetivo de Gran Bretaña era desmoralizar y eliminar las esperanzas de una nación a la que consideran poco más que una colonia. Hubo un antes y un después de esta guerra en materia diplomática: Si antes los reclamos eran 8 instados a ser escuchados pero ignorados por Gran Bretaña, después de ésta el apoyo de la ONU a la causa casi fue retirado, las relaciones diplomáticas se caracterizaron por una tensión posguerra reinante en los discursos y formas. Panorama posguerra (1982 - actualidad) El conflicto desencadenó importantes acontecimientos en el país: La dictadura se retiró vencida y desgranada, una sociedad sometida a la voluntad de sus represores se alzaba triunfante pero expectante, el país en ruinas debía levantarse de entre los escombros y reivindicar tantos valores pisoteados por tantos años. No era una tarea fácil, los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la realidad ocultada, la destruida, la transformada. Nada sería igual, habría que volver a empezar. Todavía estamos en proceso de reconstrucción o resignificación de nuestra identidad. La diplomacia tuvo un papel importante a la hora de presentar esa identidad nueva al resto del mundo, se trataba de enfrentar una crisis masiva, una crisis que aún hoy está latente en nuestra memoria, nos duele, nos molesta, nos afecta, nos avergüenza, nos define también. La guerra de Malvinas fue vista y fue planteada por los medios y los académicos como un hecho desafortunado llevado a cabo por la junta militar (se quitaba responsabilidad a la sociedad por lo sucedido) y a los soldados y a la sociedad como mártires de ésta (Lorenz; 2011; 50). La reanudación de las relaciones diplomáticas con Reino Unido fue posible gracias a la adopción de una fórmula de “salvaguardia de soberanía” sobre todo el archipiélago. Dicha cláusula supone que ningún aspecto de la relación bilateral realizada bajo este auspicio supone la renuncia o rectificación alguna en los reclamos de la soberanía. La disputa por la soberanía quedo pendiente de solución por la renuencia británica a responder a los llamados de la comunidad internacional a que ambos países reanuden las negociaciones. Se logró que el conflicto sea un tema de agenda permanente en la Asamblea general de la ONU. En el orden internacional se reiteró ante los organismos internacionales y regionales la disposición de la nación Argentina a restablecer el diálogo (Ministerio de Educación de la Nación; 2012; 28) CONCLUSIÓN El reclamo por la soberanía de las islas Malvinas es un tema anclado en la memoria de nuestro país, despierta el patriotismo de los casi cuarenta millones de argentinos. Ese sector territorial ubicado en el mar argentino fue motivo de varias 9 negociaciones que se sucedieron durante aproximadamente dos siglos y que en la actualidad es un tema pendiente. Analizando la historia las Malvinas vemos que son territorios pertenecientes a la Argentina por motivos geográficos y políticos-jurídicos. El honor inglés jugó un papel fundamental en este largo proceso de negociaciones. Evidentemente la diplomacia siempre estuvo a favor de los poderosos, de aquellos países consolidados a nivel internacional como consecuencia de sus innovaciones ideológicas de todo tipo y consideramos que por la llamada División Internacional del Trabajo se condenó la existencia de los países llamados desde entonces “periféricos”. La historia demuestra que la grandeza se gana con trabajo arduo, de acuerdo a las reglas del juego (capitalismo) y con la conquista de los recursos económicos, sin embargo los países tercermundistas son también agentes del progreso, preferimos la denominación “en vías de desarrollo”, ya que estos comienzan a tener reconocimiento en las diferentes organizaciones internacionales. Solamente si la Nación comienza a modificar su lugar en el mundo en este esquema puede lograr un consenso y beneficios con respecto a esta tan injusta usurpación. El reclamo argentino de a poco es escuchado ya que la estructura del colonialismo está en decadencia, la libertad y el respeto por la integridad territorial es un tema que exige la unidad de todos los países latinoamericanos. _____________________ BIBLIOGRAFÍA Ansaldi Waldo “La memoria y el olvido como cuestión política” Revista Ciencias sociales UBA; 2012 Danero E. M. S. “Toda la historia de las Malvinas” s.n.e. Goebel Julius “La pugna por las islas Malvinas”; s.n.e. ;1950 Lorenz Federico “El malestar de Krimov. Malvinas, los estudios sobre la guerra y la historia reciente argentina” Revista Estudios n°25; 2011 Ministerio de Educación de la Nación “Las Malvinas la cuestión y la causa”; 2012 Ministerio de educación de la nación “Sobre el informe Rattenbach”; 2012 Raúl Valdés, Enrique Loaeza Tovar “Derecho diplomático y tratados” Secretaria de relaciones exteriores de México; 1976 Ruda José María “Alegato Ruda” Subcomité III del comité especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales; 1964 Sitio web consultado. www.protocolo.org/Relaciones-Internacionales www.mrecic.gov.ar 10