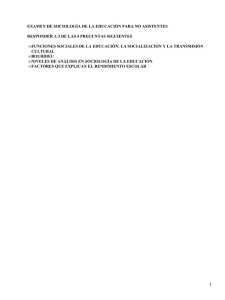entrevista de lucas lavado
Anuncio

MARIO BUNGE Y LA ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ENTREVISTA DE LUCAS LAVADO * Mario Bunge no necesita presentación. Sus obras tienen una gran influencia en el campo de la Epistemología y de la filosofía de las ciencias sociales. Su personalidad y su estilo para abordar problemas avanzados y candentes en dichos campos tienen la particularidad de contagiar y convocar. Esta entrevista tiene un valor especial porque sus respuestas absuelven problemas metodológicos importantes y encaran cuestiones vinculadas a las estrategias de la investigación científica. Su concisión y claridad sobre el desarrollo de la investigación y la conducción de seminarios de investigación, no le hace concesiones a la improvisación y la vaguedad. Su ya famoso libro La investigación científica, su estrategia y su filosofía, forma parte de la bibliografía indispensable en el campo de la metodología de la investigación. Han trascurrido 35 años desde su primera traducción al castellano, su vigorosa presencia y su influencia no se han hecho esperar. La última edición corregida (siglo xxi editores) se ha agotado muy pronto. Mario Bunge es seguramente el único filósofo latinoamericano incorporado, en vida, en el Petit Larousse; muchas de sus obras han sido traducidas al francés, alemán, ruso, polaco, húngaro, portugués, italiano y japonés. Su sistema filosófico, contenido principalmente en su Treatice on Basic Philosophy, es seguramente su aporte más importante. Esta entrevista ofrece una ventana y una invitación a su lectura. L. L Doctor Bunge, existe un libro suyo que está circulando alrededor de medio siglo y que es casi de propiedad de los editores informales: La ciencia su método y su filosofía. En Latinoamérica es citado en los sílabos de los currículos de formación universitaria y en la mayoría de los libros de metodología de la investigación científica. ¿Qué reflexión le sugiere este hecho? M. B. Simplemente que la producción epistemológica en América Latina es tan pequeña que un librito como ese llenó un vacío, eso es todo. El hecho de que tenga tantos lectores muestra que hay acá un interés muy grande por cuestiones filosóficas, interés que no se encuentra en otras partes, que yo no encuentro en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. En América Latina hay un interés enorme por la filosofía, pero desgraciadamente la filosofía está pasando por un mal momento. Está prácticamente estancada, de modo que no se satisface adecuadamente ese interés popular que hay por la filosofía. De todas maneras, el hecho de que haya tal interés lo hace a uno optimista respecto al futuro de la filosofía en América Latina. L. L La Investigación científica, su estrategia y su filosofía es otro libro suyo que también ha tenido una vastísima difusión entre docentes universitarios y especialistas dedicados a la investigación científica. ¿Formó parte de un proyecto o respondió a las circunstancias del momento? M. B. No, tardé 10 años en producirlo. Es producto de mis cursos de filosofía de las ciencias. Si ha tenido éxito ha sido más bien entre científicos que entre filósofos. Los filósofos solamente en Europa le han llevado el apunte, en Estados Unidos es prácticamente desconocido ese libro. ¿Porque? Por que no dejo tigre con cabeza, por que ataco a todos, ataco en forma indirecta a todas las escuelas filosóficas y adopto una propia. No tiene un formato clásico. Por ejemplo, a Popper no le gustó ese libro me dijo que mi libro sobre Fundamentos de la física le había gustado, pero este no ¿Porqué? Porque no está dividido de acuerdo con los temas clásicos: inducción, deducción, verificación, etc. Al no ser tradicional, al no ser clásico, al ser de cierto modo original, la gente encuentra dificultades en aceptarlo, excepto, como le digo en el ambiente científico. Yo recibo muchas más invitaciones para exponer a grupos de científicos que a grupos de filósofos. Por ejemplo, me invitan físicos, químicos, biólogos, neurobiólogos, sociólogos, economistas y por supuesto ingenieros etc. Yo me encuentro más cerca de ellos que de los filósofos de la torre de marfil que no se ocupan de problemas sociales, ni de problemas científicos, ni de problemas técnicos. Hace poco, en Suecia, me contaba un economista que cuando el era estudiante en los años sesenta mi libro fue utilizado por el movimiento estudiantil de revueltas de aquel tiempo, el 68 o 69, para atacar a los viejos profesores que eran todos positivistas. Los dirigentes estudiantiles utilizaban este libro mío, decían: “ya ven, los positivistas están atrasados de noticias, la ciencia no procede de la manera que ustedes dicen”. Fue una sorpresa para mí bastante agradable claro que aquí, bueno en Argentina, me llaman positivista, pero simplemente por ignorancia de lo que significa el positivismo. L. L. Estimo que usted está actualizando este libro, que tiene alrededor de 900 páginas, e incluye aspectos no solamente de las ciencias formales y factuales, sino también las llamadas ciencias mixtas o interdisciplinas. ¿Qué otros aspectos está actualizando en este trabajo? M. B. Bueno aquí he actualizado más bien la parte de semántica, la parte de definición de significados, etc. He dejado de lado una cantidad de problemas que mientras tanto han sido resueltos y he agregado algunos nuevos especialmente en ciencias sociales que todavía están siendo elaborados. También he insistido en las interciencias, en las interdisciplinas. Sabemos que muchas veces las novedades en una disciplina vienen de afuera, por ejemplo los que fundaron la biología molecular, en su mayoría no fueron biólogos sino químicos. Los que están transformando, renovando la psicología no son psicólogos en su mayoría, sino neurobiólogos. Es muy importante subrayar que no hay fronteras entre disciplinas, o mejor dicho, que esas son artificiales. Hay que facilitar en lugar de obstaculizar el tránsito, el flujo entre las distintas disciplinas. Hay que fomentar el cultivo de las interdisciplinas, tales como la bioquímica, la psicología biológica, la socioeconomía, la sociología 2 histórica, etc. La nueva edición de este libro va a salir a comienzos del año próximo, editado por la editorial norteamericana Transaction Publishers, que es una editorial universitaria. L. L. Este libro exhibe un núcleo importante constituido por el andamiaje teórico, el planteamiento del problema y la formulación de las hipótesis. ¿En esta parte el libro ha sufrido alguna modificación? M. B. No, desgraciadamente no ha habido progreso en la teoría de los problemas y esto es muy lamentable. El otro día, conversando con un matemático que se ocupa de computación, de inteligencia artificial, me decía justamente que el diseño de nuevos algoritmos va lentamente porque no hay una teoría de problemas, una teoría suficientemente formalizada. Yo hago un primer esbozo en esta formalización de los problemas porque todo algoritmo en su mayoría son algoritmos para resolver problemas. Y a menos que el problema esté bien planteado y formalizado no se puede diseñar un algoritmo para resolverlo. Por lo tanto la teoría del problema tiene una importancia no solamente filosófica sino también una importancia práctica para la ingeniería del conocimiento y no ha avanzado mucho. Son muy pocos los filósofos que se ocupan de problemas. Que yo sepa no hay ningún filósofo en actualidad que haga teoría del problema. Hablan sobre problemas sí, hablan muchas veces de problemas pero nunca han analizado en qué consiste el problema, la lógica del problema, la semántica del problema. Todo esto está en veremos. Da para varias tesis doctorales. L. L. Una de las lecciones que uno encuentra en el libro es que la investigación empieza con el planteamiento de un problema y concluye también con el planteamiento de otro problema mayor. La cuestión es ¿dónde está la importancia de un problema para la investigación? M. B. Un problema aislado cuya solución requiere una investigación breve, de rutina, es un problema de poca monta. Un problema muy importante es un problema cuya solución o cuya posible solución puede dar lugar a nuevos problemas, en particular, a nuevos problemas en distintas disciplinas. Naturalmente, la importancia de un problema la pueden juzgar solamente los investigadores individualmente y discutiendo entre sí. Por ejemplo uno de los problemas que abordan los físicos en este momento es descubrir la fuente o el asiento de la mayor parte de la masa del universo. Se tiene la convicción de que hay partículas todavía no observadas y que son las más importantes de todas, porque son partículas que interactúan en forma muy débil con las demás. Para poder observar algo hay que ponerlo en interacción. Entonces existe ese problema: primero caracterizar, hacer teorías más o menos especulativas para saber qué buscar y después diseñar instrumentos de detección mucho más precisos, mucho más finos que los actuales. Ése es un problema muy gordo. Un problema que no ha sido todavía resuelto. En cambio, se ha resuelto hace poco el problema de la 3 existencia de otros planetas. Se han encontrado varios sistemas planetarios y eso empezó como usted sabe, como una especulación. Giordano Bruno especuló por primera vez que habían muchos mundos, que habían muchos sistemas planetarios parecidos al nuestro y ése es uno de los motivos por los cuales le quemaron, porque si hay muchos mundos, entonces ¿qué pasa con Cristo? Debe haber muchos Cristos. L. L. En el proceso de investigación científica, el investigador encara y formula problemas, pero se encuentra frente a teorías rivales o teorías discrepantes ¿Existe alguna estrategia para encarar esta situación? M. B. La estrategia habitual es comparar las teorías y ver cuál de ellas es más precisa, cuál de ellas permite hacer predicciones más exactas y además predicciones más novedosas. La novedad de una teoría es muy importante. Es una característica de primera importancia, es decir que una teoría no solamente dé cuenta de los hechos conocidos, sino también prediga los hechos totalmente inesperados e influya un poco en el trasfondo filosófico de las teorías. Supongamos dos teorías que expliquen o que den cuenta de la memoria o de la ansiedad: una de estas teorías es puramente descriptiva, una teoría de caja negra y la otra, en cambio, postula o conjetura la existencia de un cierto mecanismo neurofisiológico. Las dos, por ahora, dan cuenta de un mismo proceso, pero si se llega a comprobar que la teoría mecanísmica, la teoría que conjetura la existencia de un mecanismo neurofisiológico entonces, se la va a preferir por ser más profunda y por ser más útil porque si conocemos el mecanismo, podemos alterarlo, por ejemplo la ansiedad. Hoy en día hay ansiolíticos, hay píldoras que se dan a la gente que tiene ansiedades para calmarlas, pero no se sabe muy bien cómo funcionan. Entonces, la teoría neuropsicológica es una teoría que da por sentada la hipótesis filosófica de que los procesos mentales son procesos neurofisiológicos. Es una teoría –digamos− más comprometida con la filosofía que la otra, y es una teoría comprometida con la filosofía materialista. L. L. En el proceso de investigación tomado en su conjunto, ¿existen otros elementos no formales que tienen importancia para el desarrollo del conocimiento científico? M. B. Se habla de un aspecto social, que es el interés que puede tener en un momento determinado una cierta investigación. El caso normal es que la gente investigue los problemas que están sobre el tapete. Hay unos pocos casos en que los investigadores se animan a investigar problemas que no interesan a nadie. Por ejemplo, Einstein se puso a investigar los problemas del campo de la gravitación en una época en que estos problemas no interesaban a nadie y eso le llevó a formular su Teoría General de la Relatividad. Pocos pueden darse el lujo de acometer empresas como ésas. La mayor parte de la gente está más o menos al día, digamos, con los problemas y no se animan a abordar problemas que no les interesan a otros. Otro ejemplo, es el de los que investigaron la estructura del ADN o material hereditario. Era un problema que interesaba a muy poca gente, podía ser abordado por muy poca gente y para abordarlo requería conocimientos no solamente de 4 genética, sino también de química y de física. - entre otros, Crick, Watson y Pauling- De modo que el interés no determina la importancia del problema, pero al revés, una vez que se muestra que el problema es importante entonces sí van a aparecer muchos interesados. L.L. Usted ha transitado por la matemática, la física, la biología, la psicología y las ciencias sociales. Algunos de sus libros como Causalidad; Teoría y Realidad; Materialismo y Ciencia; Epistemología; El problema mente- cuerpo; Mente y sociedad; Sistemas sociales y filosofía lo atestiguan. ¿Obedecen también a un proyecto o responden a un interés? M. B. Las dos cosas. Así es, primero por mera curiosidad. Me doy cuenta que no conozco algo, por ejemplo, economía entonces me pongo a estudiar. Al estudiar economía me doy cuenta de que hay una gran cantidad de problemas filosóficos que no han sido, no digamos resueltos, ni siquiera planteados. Lo mismo pasa con la psicología: es simplemente curiosidad. Segundo, es un proyecto de largo alcance, de hacer una filosofía, de construir una filosofía nueva que concuerde con la ciencia y la técnica actual. Yo creo que la filosofía debe actualizarse, organizarse. Mientras viva, seguiré estudiando asuntos en diversas ciencias. Por ejemplo, ahora de vacaciones, me llevo a Grecia dos libros de matemáticas, libros de ciencias sociales y me llevo todo una pequeña biblioteca. Voy a ponerme al día en ciertas ramas de la matemática, de las cuales tengo apenas una pálida idea. En particular, quiero profundizar la teoría del caos. Eso es curiosidad. Además, el empeño de construir una filosofía al día. L. L Ha dicho también que si volviera a estudiar o si se “reencarnaría”, estudiaría psicología y sociología. M. B. Neuropsicología y sociología porque creo que están en la frontera. Están recién planteando problemas importantes y apenas han logrado resolver algunos de ellos, porque poca gente estudia neuropsicología. La enorme mayoría de los psicólogos no hacen caso de la neurobiología y la sociología está en crisis en estos momentos. Las sociologías tradicionales están caducas y las nuevas sociologías son desastrosas. Las pseudosociologías posmodernas y hermenéuticas están en crisis, hay que darles una mano a los compañeros sociólogos para que salgan del marasmo. Además, cómo vamos a resolver los problemas sociales concretos como la desigualdad social, la pobreza, etc., si no empezamos por estudiarlos adecuadamente. L. L. En varios de sus libros como, Pseudo ciencia e ideología, Mente y sociedad, Economía y filosofía, propone un modelo -la decatupla- para evaluar los conocimientos que se reclaman científicos. Una primera aplicación concreta de la decatupla nos la ofrece usted frente a la economía y es perfectamente aplicable a la sociología, puesto que contribuiría a mejorarla y rigorizarla ¿Qué aspectos de la sociología académica merece esta remosión? 5 M. B. Todos. La matematización de la sociología comenzó en los años 50 y se interrumpió en los años 70 debido a la irrupción de esas corrientes anticientíficas e irracionalistas, de modo que hoy día la revista de Sociología Matemática ya no se imprime. Hay muy poca gente que hace sociología matemática en este momento, creo que es un paso atrás considerable. Uno de los problemas que sí sigue investigándose es el problema de la desigualdad social. Hay varias medidas, varios indicadores de desigualdad social. Asistí, hace pocos años en Italia, a un simposio dedicado exclusivamente a eso: a indicadores matemáticos de desigualdad social y ese es uno de los problemas. El otro problema es unir la sociología con la economía formando la socioeconomía. Considerar, por ejemplo, los sistemas económicos tales como las firmas, las empresas como sistemas sociales, estudiar cuál es la organización social, las relaciones sociales que mantienen la empresa; estudiar también los problemas económicos tales como el problema de la escasez o de la superabundancia, es decir, qué necesidades satisfacen o qué necesidades despiertan los bienes y servicios. Los economistas, en lugar de ocuparse solamente de cantidades y precios, que se ocupen también de la medida en que estos bienes satisfacen necesidades o las pierden ¿no? L. L. Usted ha hecho reiterados deslindes entre investigación básica, aplicada y técnica. Ocurre que en ciencias sociales y, particularmente, en la sociología se encuentran dificultades de operacionalización, por decirlo de algún modo. En la enseñanza y en los textos de metodología, en la gran mayoría de éstos, se hace pasar ciencia básica por ciencia aplicada. M. B. Le puedo responder solamente en un caso: en el de los economistas. Los economistas llaman economía aplicada a las investigaciones cuyos objetivos son bien precisos, problemas bien específicos a diferencia de la economía general, por ejemplo, la teoría general del equilibrio, esa no es parte de la economía aplicada, en cambio, la economía de la empresa o el problema de la inflación o el problema de la deuda exterior dicen que esos son problemas de economía aplicada, entonces, no ven que la diferencia que tiene dentro de su misma disciplina entre la economía descriptiva y la economía normativa. L. L. Permítame insistirle con la sociología. MB. Algo parecido también pasa con la sociología. Cuando un sociólogo estudia la criminalidad o cuando estudia la transformación de la familia extensa en familia nuclear o cuando estudia los efectos de la industrialización sobre la urbanización, etc. se dice que hace sociología aplicada, simplemente sigue siendo, a mi modo de ver, sociología básica. Lo que ocurre es que en lugar de divagar o en lugar de hacer grandes teorías generales están haciendo estudios especiales, y eso es todo, pero son ciencias básicas. 6 L. L. En comparación con la economía y la sociología, la socioeconomía es una ciencia muy reciente, le pregunto si es a precio de la sociología o de la economía. M. B. No, de ninguna de las dos: se enriquecen ambas. La economía estudia la producción de las riquezas y la sociología económica estudia como está distribuida, cuáles son las distribuciones de ingresos y egresos. La socioeconomía estudia entre otras cosas la diferencia entre el estilo de vida y el modo de vida asociados por la diferencia de ingresos; por ejemplo, el hecho de que una familia de ingresos muy modestos pueda mandar a sus hijos a la universidad. Se fijan cuál es el porcentaje dentro de la universidad cuántos proviene de clase alta; cuántos de clase media, cuántos de clase baja, etc. L. L. Sobre la investigación tecnológica afirmaba usted en Ciencia y desarrollo que no se hace en las universidades sino en la empresa, pero al parecer –para citar el caso peruano- en la Universidad Agraria La Molina y la Universidad de Ingeniería para mencionar dos ejemplos, es posible hacer investigación tecnológica ¿No cree usted? M. B. Mire, no conozco las universidades peruanas pero en las universidades que yo conozco se hacen investigaciones tecnológicas dentro de la universidad y además se hace investigación tecnológica en algunas grandes empresas, pero solamente en algunas grandes empresas, porque es muy costoso. Lo que prefieren las empresas medianas y algunas grandes, eso sí, son convenios con universidades para que la investigación tecnológica se haga en la universidad y que sus resultados puedan ser utilizados por las empresas. Algunas universidades están bien equipadas para hacer investigación tecnológica, mucho mejor que la enorme mayoría de las empresas. L. L Éste es un esfuerzo que exige un cierto nivel de exactificación y de precisión, pero cuando usted ha insistido en ello han habido voces discordantes que le han calificado de positivista. M. B. Eso es simplemente ignorancia. Un filósofo y sociólogo idealista, Georg Simmel, eso lo escribí en alguna parte, que es seguidor de la hermenéutica filosófica. Uno de los trabajos principales de Simmel se titula De la importancia del número en sociología y tiene un estudio de las parejas de duplas y las triplas. Se fija en cuál es el rol de una tercera persona que viene a incorporarse a la dupla anterior. Por ejemplo, nace un chico, el chico es fuente de conflicto por un lado y por el otro, es un nuevo lazo de unión entre los esposos. Tienen un interés común pero también puede ser fuente de conflicto y sobre todo, a medida de que el chico crece, si ve algún conflicto o alguna rivalidad entre los esposos, entonces explota, el tercero explota. Lo mismo pasa con amigos si se agrega un tercero. Las tríadas son inestables cuando son de gente que tiene el mismo poder. La única manera de que una tríada pueda ser estable es cuando uno de los tres tiene un poder muy superior o bien muy inferior al poder de los otros dos. Si es muy superior, reconocen el poder, hay obediencia y si es muy inferior, entonces esa persona es una especie de esclavo 7 del superior. Bueno, Simmel era idealista. Tiene toda una concepción muy subjetivista de la historia. Era antipositivista y, sin embargo, era un hombre inteligente, no como esos que no saben lo que es positivismo. No es lo mismo una familia con hijos que una familia sin hijos; no es lo mismo una familia nuclear que una familia extendida; no es lo mismo una familia con hijos y una familia con muchos hijos. Son moldes diferentes. L. L. Además de la interdisciplina, usted ha insistido también en el análisis y la exactificación de los conceptos. Existen conceptos importantes como Sistema, funciones específicas, propiedad emergente, nivel de organización. Su preocupación ha sido constante por aquellos conceptos que transitan distintas disciplinas. M. B. Claro, efectivamente, por ello son filosóficos. Están en la tierra de nadie, que es la filosofía. L. L. ¿En qué radicaría la diferencia entre un concepto filosófico y un concepto científico? M. B. En que los conceptos filosóficos son muy generales. Los conceptos científicos, no todos, suelen ser muy específicos. Por ejemplo, el concepto de peso específico, probablemente tiene sentido solamente en la física. El concepto de vida, en cambio, tiene sentido en todas las ciencias biológicas. El concepto de sociedad tiene sentido en todas las ciencias sociales. El concepto de emergencia, absolutamente en todas las ciencias, es universal; igual que el concepto de sistema. Hay conceptos filosóficos que son totalmente universales, como el concepto de cosa, el concepto de espacio, de tiempo, de causalidad. Son conceptos filosóficos universales, además hay conceptos filosóficos regionales como el concepto de vida, el concepto de mente, etc. Y el concepto de energía es a la vez un concepto filosófico y físico porque todas las cosas tienen energía, y porque podemos caracterizar el concepto de materia. L. L. En el contexto del modelo que propone, estas disciplinas mixtas, estas disciplinas híbridas ¿a que nivel interactúan, a nivel del universo del discurso, de la problemática o del fondo formal? M. B. A nivel del fondo formal. La matemática es una ciencia portátil, se puede utilizar la misma matemática en la economía o en la física. L. L. ¿Esta hibridación de disciplinas se da más a nivel del universo del discurso, a nivel de la colección de problemas o a nivel del fondo formal? M. B. Para las ciencias fácticas las herramientas formales son éstas. Entonces, aparece la problemática. Si estamos estudiando un grupo de gente que para ser 8 estudiados por la sociología se conforman pequeños grupos o hacemos psicología social, pero este grupo está inmerso en una sociedad más amplia y esta sociedad está pasando por un período de recesión con cambios muy grandes -hay un descenso súbito del poder adquisitivo del dinero o hay un descenso súbito de los salarios o puede haber una dictadura- entonces se plantea el problema de cómo reaccionan los miembros de este grupo ante estos hechos macrosociales. Por ejemplo, pongámonos en el grupo que son miembros de un club. De pronto hay una dictadura y la gente ya no se habla tan francamente como antes, se recelan, sobre todo si sospechan que ha habido una delación. Cambia entonces la actitud y, cuál es la fuente, cuál es el estilo pues simplemente el de la amenaza del sistema político. Al contrario, tomemos el caso en el que hay una prosperidad económica rápida, aumenta la riqueza, se distribuye mejor, etc., cambian los hábitos, la gente empieza a comprar automóviles, se comporta ya de una manera diferente. En cuanto una persona adquiere un automóvil ya no es una persona cualquiera: ya es un automovilista, y el automovilista es un hombre más egoísta que el peatón: para él tiene prioridad el coche. L. L. Otro campo en el que usted ha ingresado y ha suscitado otra polémica es La sociología de la ciencia. En las tres cuartas partes del siglo XX, el tema no ha ingresado en los textos universitarios de nuestro medio. Se observa una ausencia notable. Inclusive algunos han sostenido que la Sociología de la ciencia no tiene importancia. M. B. Es porque ignoran el contexto social y también por reacción contra el marxismo. Los marxistas han exagerado el contexto social a expensas de la creatividad, a expensas de la labor de los individuos. Han sostenido, con Marx, que la ideas emanan de las clases. Mucha gente, por reacción contra el marxismo, ha rechazado la sociología, y eso no ha hecho más que alimentar a los marxistas. De otro lado, los marxistas han dicho con toda razón que no se puede criar al individuo como si fuera aislado socialmente. L.L. ¿Y así la sociología de la ciencia ingresa con dificultad al mundo académico? M.B. No, ahora está bien difundida, excesivamente difundida en Estados Unidos, sin embargo, por este país y en Europa están muy bien difundidas la mala sociología de la ciencia, la postmertoneana, la posterior ala obra de Robert Merton que además ha infectado a la filosofía de la ciencia en esos países y me alegro que no haya llegado todavía aquí, pero ya hay un atisbo. En Argentina un grupo de la universidad de Quilmez publica la revista Redes, hace filosofía de la ciencia y por supuesto de la mala, no de la buena. L. L. Existe un texto de Jürgen Habermas que tiene una amplia difusión cuyo título es Teoría de la acción comunicativa, que para algunos filósofos es sociología y para algunos sociólogos es filosofía. ¿Qué es para Ud.? 9 M.B. No es ni una cosa ni la otra. Se han equivocado. Es simplemente un pesado ladrillo teutónico, cargoso como todas las cosas de Habermas, que centra su atención sobre el único aspecto que puede entender un lego como es Habermas, un lego en las Ciencias Sociales, o sea la comunicación. Por supuesto que la comunicación es un lazo social, es un vínculo social, por lo tanto es de competencia del sociólogo no solamente del lingüista pero alguien tiene que producir algo además de comunicarse con otros. Hay pocos profesionales de la comunicación. La mayor parte de la gente o cultiva papa o tiene una fábrica o está en la oficina, no pasa todo el tiempo comunicándose. Es una visión totalmente inadecuada. Además, no es filosofía. No le veo nada original. Siguen cometiendo los mismos errores anteriores, es impreciso, oscuro. Es un ejemplo de cómo se puede hacer sociología hoy día sin estadísticas, no hay ninguna ley, no hay ninguna hipótesis final. En sociología no hay ningún dato, no hay estadísticas, no hay nada. Se llama teoría, pero no es teoría, es lamentable porque tiene difusión popular. L .L. Algunos autodenominados posmodernos, parafraseando a Fukuyama están hablando también de “el fin de la ciencia”, en el mismo sentido, otros han dicho “adiós a la razón” ¿Es que estamos asistiendo al final de la racionalidad científica, de la razón en general? M. B. Adiós a la razón es el título de un libro de Paul Feyerabend. Son simplemente oscurantistas, son gente que quiere hacernos volver a ala edad de las cavernas. John Hogan es un periodista que acaba de escribir precisamente un libro titulado The end of science, el fin de la ciencia, que ha tenido mucho éxito. Este señor Hogan, egresado de literatura inglesa cree que eso lo capacita para hablar acerca de las investigaciones científicas actuales. Es un periodista que ha hecho entrevistas a científicos famosos, actualmente hombres de cierta edad, hombres que ya no están en la plenitud de su producción. Para él la ciencia se está acabando por que él se está acabando. Algunos científicos se dan importancia, dicen que recuerdan los tiempos en que se hacía gran ciencia, en cambio lo que se está haciendo ahora no es tan importante. Es que ya no se está al día y es muy difícil estar al día en la ciencia, a menos que se esté haciendo efectivamente. Se da la visión pesimista de un científico jubilado y además desde la visión de la mente de un egresado de la facultad de Letras. A raíz de la publicación de este libro me pidieron un artículo, entonces fui a la biblioteca y me fijé en el anuario de los libros en prensa, y conté unos doscientos libros que empezaban con The end of..., El fin de la ciencia, el fin de la educación, el fin de la familia, el fin del quechua, el fin del castellano, el fin de la historia, el fin de los... una industria escatológica donde cualquier cosa está en el fin. L. L. Está usted trabajando ahora intensamente sobre la filosofía de las ciencias sociales y la puesta al día de la sociología principalmente ¿Responde este esfuerzo a un programa y cuáles son sus alcances? M. B. Hace tiempo que me propuse poner la filosofía al día, al día con la ciencia, con las técnicas y con la realidad social, ensanchar los problemas que interesan a 10 científicos, a técnicos, a estadistas, a empresarios, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, etc. Es un programa de largo alcance que comencé a ejecutar hace ya tres décadas, pero ahora mi trabajo en filosofía y las ciencias sociales ha retomado el dominio sociológico, es decir sociología matemática que empecé en los años 70. El trabajo consta de estructura social y cambio social, mecanismos de mantenimiento o de cambios de tipo social. Éste ha sido un trabajo sociológico ya no filosófico. Ahí no utilizo conceptos cuantitativos, sino cualitativos y, en una segunda fase, intento el trabajo cuantitativo, algunas leyes de movimiento social. Marx se había propuesto encontrar leyes del movimiento social, quería ser el Newton de las Ciencias Sociales, no las encontró. Bueno, quiero ver si hay algunas leyes de cambios sociales. He hecho ya un primer esbozo, lo he discutido con un ex alumno y estoy esperando que termine su tesis para trabajar juntos. L. L. Usted empezó estudiando la ciencia, luego se dedicó a la filosofía y ahora vuelve a la ciencia, ¿es así doctor Bunge? M. B. Yo nunca me salí. Yo empecé con la filosofía, mi interés fue por la filosofía y en particular, aunque exclusivamente, la filosofía de la física. Advertí que para hacer filosofía en la física necesitaba entender algo de física. Por eso estudie física, comencé con un interés meramente práctico de poder hacer filosofía de la física, pero después, viendo paralelamente la física, era una necesidad la filosofía. Al cabo de un tiempo me metí tanto en la física que me olvidé un poco de la filosofía, pero en el año 1952, lo recuerdo con bastante precisión, se me planteaban en mi trabajo problemas filosóficos, en mi trabajo de mecánica cuántica. Eso hizo que se intensificara mi interés por la filosofía. Pero durante todos esos años en que terminé de enseñar física, la última vez que enseñé física fue el año lectivo del 64 al 65. Enseñé también relatividad especial, relatividad general y mecánica cuántica, pero siempre seguía interesado por la física. He publicado algunos artículos, los últimos artículos de física se publicaron en el año 83. He hecho física en forma más o menos esporádica durante 40 años, del 43 en que publiqué mi primer artículo hasta el 83. Antes de estos últimos artículos, en física publiqué un trabajo bastante extenso sobre el concepto de estructura social y antes de eso, en el 69, publiqué mi trabajo titulado: Cuatro modelos matemáticos de la emigración: un ensayo en sociología matemática. Siempre me fascinaba la sociología matemática. Hice un seminario sobre sociología matemática un poco después de ingresar en la Universidad Mc Gill en el año 66. Siempre me ha interesado. L. L. Usted ha venido varias veces a Perú y siempre ha encontrado un creciente e interesado auditorio por los problemas filosóficos y, sobre todo, por escucharle ¿Qué impresión se lleva del Perú? M. B. Cada vez que vengo, mejor que la anterior. Veo un interés, una pasión por problemas intelectuales y en particular por problemas filosóficos que no veo usualmente en otros lugares. Veo que aquí aumenta en lugar de disminuir. Veo 11 interés, la gente está sedienta, está dispuesta a discutir, a dialogar en forma civilizada con las excepciones habituales de los filósofos comprometidos con una ideología, pero que son mucho más abiertos que en otras partes. L. L. ¿Qué mensaje les dejaría finalmente a los estudiantes? M. B. Que estudien ciencias sociales, no estudien autores sino que investiguen problemas sociales, en particular los principales problemas sociales que tiene Perú: la pobreza, la desigualdad social, la baja industrialización, problemas como estos de la salud y la desertificación. *Profesor de Filosofía y Metodología de la Investigación de las Universidades San Martín de Porres e Inca Garcilaso de la Vega. 12