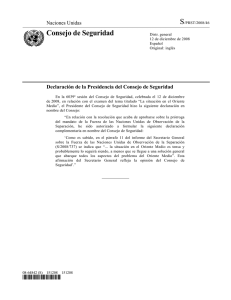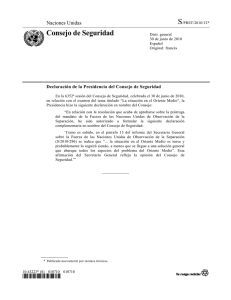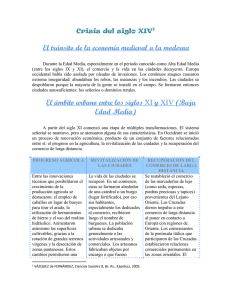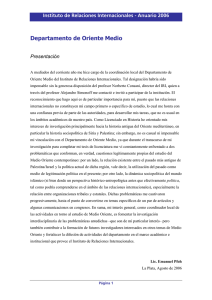Viaje a Oriente
Anuncio

VIAJE A ORIENTE adolfo de mentaberry V I AJ E A OR I EN TE de madrid a constantinopla nausícaä mmvii 1.ª edición Nausícaä junio del 2007 Colección Españoles por el mundo, n.º 8 Copyright © de la edición, Nausícaä Edición Electrónica, s.l. 2007 Fotografía de cubierta © Santokh Kochar / Getty Images, 2007 Mapa © Nausícaä, 2007 Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los propietarios del copyright. Compuesto en Minion Pro 11/12,5 isbn: 978-84-96633-04-9 depósito legal: mu-1 288-2007 Impreso en España - Printed in Spain Imprime: Azarbe, s.l. CON T E N I DO Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Primeras Jornadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 De Marsella a Alejandría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Alejandría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 El Cairo y las Pirámides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 De Alejandría a Beirut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Beirut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 De Beirut a Damasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Damasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 De Damasco a Baalbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Galería de retratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 De Beirut a Trípoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Trípoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 De Beirut a Constantinopla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Constantinopla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 PRÓLOG O D espués de pasar tan bien como a sus floridos años cumplía el alegre Carnaval de 1866, dejó el Sr. Mentaberry a Madrid, y al parecer sin gran duelo, para dar principio a la carrera diplomática. Tal fue el origen de la sencilla pero interesante odyssea que contiene este libro. Cónsul en Damasco primeramente, y segundo secretario en Constantinopla dos años y medio más tarde, vínosele como a las manos su Viaje a Oriente; y fuerza es reconocer que no desperdició la ocasión en lo más mínimo. Con no ser poco lo que por obligación hubo de visitar o aprender, todavía fue más, mucho más, lo que visitó y aprendió por cuenta propia, sin otros estímulos que su curiosidad y su gusto. Tiempo ha habido, y no tan lejano que se escape a mi memoria, durante el cual no crió Europa hombre de letras que no soñase despierto con su viaje a Oriente. Y como en este siglo apenas se ha visto hombre de Estado que a la par no haya sido, o presumido serlo, de letras, no falta quien sospeche que, tan sólo por poseer más a sus alcances semejante recreo, engendraron los gobernantes de Inglaterra, Rusia y Francia a la moderna nación helénica; la cual salió del mar, como Venus, aunque no de blancas espumas, sino de las espumas sangrientas de Navarino. Sea lo que quiera de eso, que delicado y arduo punto es para tratado de prisa, no hay duda que fue el Oriente, treinta años ha, una verdadera pasión para nuestros padres y nuestros tíos carnales. 7 Los muchos, muchísimos aficionados que con sus propios ojos no alcanzaron a verlo (entre los cuales hay que contar, si no todos, casi todos los de España), leían, releían, saboreaban los itinerarios y relaciones de aquellos otros más felices que, realizada la peregrinación, estaban ya de vuelta, con un tesoro copiosísimo de imágenes, ideas y frases poéticas. No pocos de los frutos que cosechó entonces la inteligente y activa librería extranjera están ya secos y abandonados hoy en día; pero otros de calidad superior retienen y ofrecen aún blandos perfumes, colores hermosísimos y sabor delicado. Notorio es, y va de ejemplo, que Chateaubriand y Lamartine deben a las brillantes páginas que del Oriente escribieron muy buena parte de su gloria presente; y aún tengo para mí que no fue yerro en Byron mismo el suponer que los héroes de poemas y tragedias llevaban a cabo sus más esforzados hechos y tiernas empresas en esas marinas mediterráneas, donde tan risueños vivieron, allá en días remotos, fenicios, helenos y bizantinos. No son ya hoy tales, ni mucho menos, las simpatías literarias que el Oriente inspira. Bien sabido es que, así las puras imaginaciones como los conceptos reales que llegan a poner de moda los literatos, fácilmente se convierten ahora en sentimientos o afectos comunes, pasando muy luego de afectos a pasiones, y de pasiones a hechos; por manera que tal idea, que tan sólo parece original o bella un día, acaba por dar de sí bonitamente guerras cruelísimas y temerosas catástrofes. Mas, realizadas ya estas últimas, ¿no es también disculpable que se convierta en apartamiento y hastío, cuando no en enemistad abierta, el antiguo amor que a tales ideas se profesara? Por eso el Oriente, que ha pocos años recibió de Europa, en homenaje, el cementerio inmenso de Sebastopol, no puede andar ya tan bien quisto, hacia estas partes del mundo, como cuando se le reputaba, y tenía, no más que por minero inagotable de poesía histórica o lírica, de fi losofía religiosa y política sentimental. Por eso mismo la idea italiana, que comenzó católica y papista, y rodando, rodando, ha venido a ser una desvergonzada negación de la independencia del catolicismo, nunca será ya, en lo sucesi8 vo, tan universalmente simpática como era, cuando allá, en su larga e inocente infancia, la amparó la musa celeste que dictaba los altos versos del Petrarca y Leopardi. Refiérome, pues, a un hecho natural y, como natural, constante. Poca o ninguna parte tomaron, en el entretanto, los españoles en el gran comercio de libros a que dieron lugar los mencionados amores literarios de la Europa cristiana con el Oriente. Esta bendita nación nuestra posee, en verdad (y nada menos que desde los principios del siglo xv), un libro sobre el Oriente, en el cual relató, por maravillosa manera, el buen camarero Ruy González de Clavijo aquel gran viaje que, por Constantinopla y las orillas del Éufrates, hizo hasta la ciudad de Samarkanda, con formal embajada de Enrique III para el viejísimo Tamurbec, Taijiorlan o Tamerlán, terror aún de cuantos le oyen nombrar en tierra de turcos o árabes. Posee asimismo un libro del ilustre caballero D. García de Silva y Figueroa, enviado de Felipe III a la corte de Persia, que sólo ha corrido por el mundo en extraña lengua; y el cual dio a conocer aquella nación y sus grandes ruinas de Persépolis, en el siglo xvii, minuciosa y exactísimamente, tal y como nadie las conoció, hasta aquel tiempo. Posee, por fi n, entre algunos de menor cuenta, un viaje al extremo Oriente y otras remotas partes, del insigne Clérigo agradecido, D. Pedro Ordóñez de Ceballos (sexto viajero que dio la vuelta al mundo); obra por primera vez impresa en 1614, y que ni por lo interesante, ni por lo amena, tiene acaso superior en nación alguna1. Pero desde el primer tercio del siglo xvii en adelante descuidó España el estudio de las cosas de Oriente, cual otros más indispensables; y, por lo tanto, fuera de aquella que contiene las incomparables aventuras de D. Domingo Badía y Leblich (o sea Ali-bey) en 1 Como no puede ser mi intento formar aquí la bibliografía completa de este género de literatura en España, me contento con citar los más interesantes, a mi juicio, de los libros de esta especie. Rarísimas son las Relaciones de D. Juan de Persia, impresas en Valladolid en 1604; mas no pueden compararse en mérito con las de D. García de Silva y Figueroa. Libros muy importantes tenemos sobre la China y el Japón y otras regiones asiáticas; mas no creo que ninguno iguale en interés al de Ordóñez de Ceballos, como digo en el texto. 9 Asia y África, ninguna obra formal, acerca de tales regiones, se había dado a la estampa por viajeros españoles, hasta los días de universal entusiasmo ya referidos. Y entonces, cual suele, hallábase distraída España con los fatídicos preparativos o las escenas horrendas de la revolución y la guerra civil, y no traspasaban sus fronteras verdaderos viajeros, sino emigrados, muy más ganosos de salvar la propia vida que no de aprender lo que hacían o habían hecho de la suya los orientales; y menos provistos también de dineros de lo que tales peregrinaciones reclaman. Algo a deshora, pues, si no fuera tan cierto aquello de que nunca para el bien es tarde, lanzáronse las modernas plumas españolas a tratar de las cosas de Oriente; pero, al menos, lisonjero y justo es confesar que no sin éxito. Ha habido un período (algo corto por desgracia), en que cuanto era en otras partes posible también era posible en España; y, como en todo, aprovechóse algún tanto esa clara para estudiar el Oriente. Varios, por lo mismo, son los escritos sobre el Oriente que, en los años últimos, han llegado a mis manos; mas, sin que esto sea negar el mérito de otros, de tres hablaré aquí únicamente. Es el uno de ellos, inédito aún, obra de cierto antiguo amigo mío, ingeniero, arabista y literato a un propio tiempo, y, a no dudar, de los más ilustrados individuos de las Academias de la Historia y de Ciencias. Trata en especial este trabajo del Egipto antiguo y moderno: de Alejandría, del Cairo, de las Pirámides, del Nilo, del canal de Suez; y, o mucho me engaño, que pienso que no por esta vez, o sus noticias y apreciaciones geográficas, históricas, artísticas y científicas harán que se cuente, cuando esté impreso, entre las mejores producciones españolas de nuestra época. Hay otro libro, impreso ya, que tiene por título De Ceylán a Damasco, y comprende los viajes de D. Adolfo Rivadeneyra por la Mesopotamia y la Siria, donde halló ocasión de visitar las ruinas de Babilonia y Nínive, de Balbek y Palmira; y también éste merece, en mi concepto, grande estima, por las singulares dotes de observador ingenuo, concienzudo y grave que en el autor resplandecen. El tercero de los libros que me había 10 propuesto mencionar es, en fi n, este cuyo prólogo escribo; razón por la cual he de tratar de él con más detención. Nada tan inútil hay cuanto el poner infundado y pomposo panegírico al frente de un libro cualquiera. Acontece en tal caso de dos cosas una: o bien el dicho panegírico estimula a los que le leen a seguir adelante, y por sí propios examinan ellos el libro, o bien no se consigue semejante intento; en el primer caso, el delito lleva la prueba consigo, y el desengaño inclina a cargar la mano en la sentencia; en el segundo, claro está que los loores, justos o injustos, vienen a ser trabajo perdido. Es tan cierto esto que, aunque la estimación que profeso al autor pudiera estimularme a otra cosa, fácilmente comprenderá cualquiera que no he de ser yo quien gaste en semejante nonada tinta y pluma. Lo que voy, pues, a exponer es mi juicio leal y sincero. Ni la edad ni la posición que Mentaberry tenía cuando salió de Marsella para su destino consentían, seguramente, que abrigase las altas ambiciones literarias del mayor número de los que han solido hasta aquí escribir viajes a Oriente. Probablemente no pensaba en otra cosa el novel diplomático entonces, sino en principiar bien su carrera, y dejarse querer, ni más ni menos que de cualquiera otra hembra amable, de la Fortuna. Pudiérale haber llevado esta divinidad caprichosa a alguna de tantas tierras prosaicas y oscuras como el mundo tiene, de aquellas donde ni se ha fabricado, ni ha acontecido jamás cosa alguna que merezca ser vista o sabida; y, en lugar de eso (que era tan fácil), le condujo nada menos que a Alejandría, al Cairo, a Siria, a las Islas griegas, al Asia menor y al Bósforo tracio, poniéndole ante los ojos las Pirámides, los templos de Heliópolis, las ruinas del de Éfeso, y hasta las cúpulas de Santa Sofía, muslímicas hoy, que Ruy González de Clavijo conoció y describió cristianas todavía. Pudiera muy bien haber vuelto a Madrid, sin dejar hecha amistad con otros sujetos que sus amables colegas en diplomacia, y cuando más, con algunos honrados capitanes o patrones de barcos, únicos caballeros españoles que suelen visitar remotas tierras; y lejos también de eso, la misma propicia diosa se encargó de aumentar el círculo de sus relaciones juveniles 11 con personajes famosísimos, como el emir Abd-el-Kader, y aquel terrible caudillo de los drusos, Ismain-el-Atrach, que tan ligeramente llevó sobre sus robustos setenta y cinco años aquella pesada responsabilidad de la sangre de seis mil cristianos, bajo su dirección sacrificados al fanatismo islamita. Pero Mentaberry, que indudablemente debió tanto a la Fortuna en los principios, debióse a sí mismo luego una cosa todavía más rara que caerle a ella en gracia sin saber por qué, pues de hembra se trata al fi n; y fue no desatender ni dejar escapar inadvertidamente el menor de sus favores. Inteligente, estudioso, activo, incansable, sagaz, singularmente sensible a las grandes como a las pequeñas emociones, dotado de viva fantasía y de un carácter ligera y risueñamente epigramático, ilustrado y hasta erudito para sus años, Mentaberry ha escrito, por consecuencia de todo esto, un libro interesante, ameno; libro que, en medio de muchas y no leves preocupaciones de espíritu, ha leído de seguido el autor de este prólogo, sin que ni por sólo un instante se le cayera de las manos. Y ésta es la primera razón que me asiste para esperar que a otros muchos les parezca como a mí el libro interesante y ameno; porque, a la verdad, es bien fácil que él encuentre más ásperos críticos, pero no críticos más desinteresados ni imparciales. No soy yo de los que admiran fácilmente y con exceso, pero tampoco de los que hacen necia gala de hallar y poner de relieve no más que las imperfecciones en las cosas humanas. Todo el que sepa y quiera juzgar bien, en este caso paréceme que ha de decir, en suma, cual yo digo: «Estas páginas las ha escrito un hombre que tiene en sí mucho de lo que no se adquiere, y que es capaz de adquirir y poseer cuanto de menos echen en él los más exigentes». Y con esto quedará sintetizado en pocas frases cuanto puedo y debe juzgarse del autor y del libro. Tocante a este último, lo que más importa, sin embargo, es que el lector comience pronto a conocerlo por sí mismo. Sus breves páginas (tan breve cada una de por sí que la vista la abarca de un golpe) le llevarán sin sentir de Madrid a San Sebastián y a Marsella; de Marsella a Alejandría y al Cairo; luego a Beyrut, y a las costas de Sidón y Tiro, al Líbano, a 12 Damasco, a Balbek; desde Damasco a Beyrut otra vez, y de allí al Archipiélago griego, a Chipre, a Rodas, a Lesbos, a Tenédos, a Quíos; por último, al Asia Menor, a Esmirna, a Éfeso, a Constantinopla. Lo propio que el autor, hasta ahora incógnito, del libro especial sobre Egipto, de que tengo hablado, hizo Mentaberry la difícil y penosa ascensión de la mayor de las Pirámides; igualmente que Rivadeneyra, y hasta en su propia compañía, visitó a Balbek, la antigua Heliópolis o Ciudad del Sol, y sus maravillosas ruinas de los templos del Sol y de Jove. Todos nuestro tres viajeros son profundamente sensibles, a Dios gracias, al inefable encanto de las grandes ruinas, y sobre todo al melancólico hechizo de las ciudades destruidas. Todos tres son dignos de haberlas visitado, y de haber descrito sus grandezas pasadas, en este magnífico idioma patrio, que ya parece tener por propio oficio el describir pasadas grandezas y miserias presentes. ¡Ah! ¡Yo soy también amigo de las ruinas, y, cual ellos, he saboreado en mi mocedad sus melancólicas y silenciosas soledades! Solícito busqué algún dia, en la confluencia del Aniene y del Tíber, el desierto solar de Antemne, la primera conquista de Roma; muchas, muchas veces visité la viña solitaria, de española propiedad en otro tiempo, donde dicen que fue la antigua Coriolis; y sin descanso recorrí asimismo los templos, los sepulcros, los hogares, los muros abandonados de Ostia, de Herculano y de Pompeya. A mí también me concedió la Fortuna, amiga de mozos, al decir del gran Carlos V, morar por largo espacio en Roma y en la antigua Alba-Longa, y pasear los campos del Túsculo, de la Aricia, de Lanuvium; y tengo allí pasadas noches y noches enteras observando, a la luz purísima de la Luna, el vecino mar, las playas, los promontorios, las ciudades que los héroes de la Eneida habitaron. Bien he de comprender, por tanto, los sentimientos que inspiran los lugares donde vivieron, y pelearon, y murieron, los héroes (todavía mayores que los de Virgilio), de Herodoto y de Homero. Bien se me ha de representar, por tanto, a la fantasía el solemne recogimiento y el placer melancólico y profundo que diz que causa ver, en sudarios inmensos de blanca arena, los colosales esquele13 tos de piedra de Balbek y Palmira; los descalabrados e interminables pórticos y columnas sueltas de esta última; los monolitos incomparables, inexplicables, de la primera. Los lugares y las ruinas son diferentes; pero una misma tiene que ser, o poco menos, la emoción que originen. El inglés Carlos Buke compuso toda una extensa obra, intitulada Las ruinas de las ciudades antiguas, que nunca he abierto sin llenárseme la mente de meditaciones, y con otras ningunas comparables. Paréceme ir recorriendo en aquellas páginas un cementerio; pero cementerio, no de hombres, sino de ciudades. Y las ciudades, sabido es, por demás, que en lo antiguo eran naciones. ¿Qué importa el que, por ventura, halle un crítico defectos o imperfecciones en el arte de las ruinas, o que, contemplando fríamente los monumentos, llegue a declararlos inferiores a su fama histórica? M. Charles Reynaud, por ejemplo, cuenta en su obra intitulada D’Athénes à Balbek que, acostumbrados sus ojos a la belleza ideal de los monumentos helénicos, no podía menos de disgustarle un tanto el sello de decadencia que dondequiera se advierte, mas sobre todo en el mejor conservado de los monumentos de la última de tales ciudades. «Allí, dice, la enormidad de las dimensiones reemplaza al gusto, la profusión de los adornos a lo acabado y elegante de la ejecución, y lo increíble del tamaño a la buena calidad de las piedras.» Tambien el Sr. Rivadeneyra rebaja, y no poco, el supuesto mérito artístico de los monumentos de Palmira, muy celebrados ya por el sabio ingles Roberto Vood, y reputados de exquisito arte por el famoso autor de Las ruinas; aquel fi lósofo superficialísimo que pretendía haber aprendido el dogma de la igualdad, así como el de la libertad, contemplando las vastas reliquias de la que fue cor te de Zenobia, cuando toda igualdad y toda libertad la hacía él imposible con sólo negar, según negaba, a Dios. Y precisamente lo negó en el desierto, y a solas con el cielo estrellado; es decir, allí donde Edgar Quinet, y aún Max Muller, que no son ninguno devotos, imaginan que se crió, como en su propia cuna, la idea del Dios infinito y uno de los judíos y los cristianos. Pero, sin sentirlo, me desvío de 14 mi asunto. ¿Qué importa, digo de nuevo, la crítica del arte, aunque en sí sea justísima, ante la majestad augusta de las ciudades destruidas? A mí también, después que gocé por algún tiempo de la constante contemplación de las puras y armónicas líneas clásicas, toda otra línea me parecía bárbara, y como que me ofendía la vista primero, y luego el alma. El hecho es general o incontestable, y aún por eso jamás están juntas impunemente las obras griegas con otras ningunas, si no son de las que se ajustan a sus máximas, sin eclipsarlas. Pero allá en el desierto concibo yo, no obstante, que el efecto de las imperfectas obras del arte pueda ser otro, y que, con eso y todo, sea la emoción que causen purísima. Ello es de todas suertes sublime, y lo sublime, cuando menos, es igual a lo bello en el arte. Placer más dulce que la sabia descripción de M. Reynaud produce, después de todo, en el ánimo la que modestamente hace Mentaberry de los propios lugares; y es sólo porque es más sencilla y más ingenua: porque el autor, en suma, dejando la crítica aparte, sin reparo se entrega al entusiasmo. Pero en lo que suele señalarse Mentaberry entre los que han escrito viajes a Oriente, y hasta aventaja a los más de ellos, es, sin duda alguna, en la pintura de las costumbres. Seré sobre este punto muy discreto; pues por nada del mundo me perdonara que el autor tuviera algo que sentir hoy a causa de haber yo aquí expuesto desnudamente las observaciones de cierta índole que me sugiere su obra. La justicia me obliga, no obstante, a dar lo suyo a cada uno, dejando, al menos, entrever las diferencias que en este punto hallo entre los tres modernos viajeros de que he hecho mérito. El libro inédito de mi docto colega (si no recuerdo mal), poquísimo o nada dice de las mujeres egipcias, como si el autor no tuviese por costumbre reparar en mujer que no le pertenece. El Sr. Rivadeneyra, por su parte, si bien reparó en ellas en Damasco, mirólas tan sólo como misteriosas y pasajeras fantasmas, tal y como serían de mirar las que solía haber antes en las casas desocupadas de España, y dicen que todavía moran en las de Oriente. Pero a la legua se conoce, 15 en conclusión, que Rivadeneyra no vio a las señoras damasquinas sino tapadas; cosa que, a fe de hombre honrado, no osaría yo afirmar del joven y curiosísimo Mentaberry, soltero en aquel tiempo. Contiene el libro de éste una lindísima carta, que su autor supone hallada casualmente en un mueble de desecho, en Constantinopla, la cual, no sé por qué, me trae a las mientes una chistosa observación de Ricardo Corazón de León, en el Ivanhoe, a aquel maligno eremita con quien cierta noche cenó, casi por fuerza, en los bosques. Preguntóle el rey-andante al falso eremita (que a no dudarlo era gran contraventor de las rigurosas leyes de caza de Inglaterra, y asesino y empedernido ladrón de buenos venados) por el tiempo trascurrido desde que le regalaron, según él contaba, un cierto pastel de carne de aquel sabrosísimo cuadrúpedo; y su interlocutor le respondió sin vacilar que dos meses. A lo cual replicó el rey, como quien algo entendía de achaque de venados y pasteles: By the true Lord, every thing in your hermitage is miraculous, Holy Clerk! for would have been sworn that the fat buck which furnished this venison had been running on foot within the week. Lo cual, traducido, y arreglado al caso de la consabida carta y del mueble viejo, quiere decir, a poco más o menos, lo siguiente: «Ateniéndome ¡oh mi buen amigo! tan sólo a cálculos humanos, jurara yo por mi vida, que el mueble donde se halló semejante carta no era ningún trasto viejo o desechado, sino novísimo y muy en uso, allá, en la propia casa que V. habitara; y que la tal carta no anduvo nunca perdida, ni estuvo olvidada jamás, sino que salió de los bolsillos de V., para quedar mejor guardada en el tal mueble, y sin apartarse por mucho tiempo de su memoria». Confieso que la traducción es algo libre; pero el cuento no lo tengo, con eso y todo, por inaplicable al caso, ni juzgo que aquí sea inoportuno. Basta ya, no obstante: que los turcos no sufren burlas, según reza el presente libro (impreso hace ya muchos días), y confirma cierta novela turca recién publicada en la Revue de Deux Mondes, con el título de La maison du bey, scènes de la vie du harem; la cual no habrán dejado de leer, según 16 costumbre, y con el debido horror naturalmente, las más cultas y lindas de mis lectoras. Callaré, sobre este delicadísimo punto, como es razón; y, una vez puesto a callar, lo haré del todo, dando ya punto al prólogo. A. Cánovas del Castillo 17