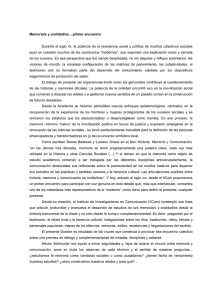Abrir adjunto - RIEHR. Red Interdisciplinaria de Estudios sobre
Anuncio

1 Rechazo del premio consuelo. Sobre la memoria como fin Federico Guillermo Lorenz Mesa: memoria, historia y transmisión 2 Tenía previsto hacer una especie de reflexión sobre cómo este siglo que acaba empezó con la esperanza de un mundo mejor, con hombres visionarios y valientes que pretendían cambiar la Historia, y cómo termina con banqueros, políticos, mercaderes y sinvergüenzas jugando al golf sobre los cementerios donde quedaron sepultadas tantas revoluciones fallidas y tantos sueños. Arturo Pérez – Reverte, “El rezagado”, en Con ánimo de ofender. La explosión de la memoria A mediados de los años noventa, en la Argentina, muchos investigadores empezamos a concentrar nuestros esfuerzos en una categoría analítica que, si bien no era nueva, comenzaba a tener una fuerte presencia en publicaciones y espacios de discusión: la memoria. De la mano de la fiebre conmemorativa del mundo occidental, alimentada por el impacto de matanzas colectivas como el genocidio nazi o las guerras mundiales, y traída por la boca de los sobrevivientes, la noción de que ciertos relatos del pasado y experiencias son referibles a grupos sociales específicos en momentos históricos determinados se expandió rápidamente, sobre todo en el ámbito de las Ciencias Sociales. Había un campo ya preparado para que eso sucediera: fundamentalmente, por la lucha del movimiento de derechos humanos, cuya bandera, ya por aquel entonces, había pasado de ser la de Aparición con vida o Juicio y Castigo a los Culpables a la de Memoria, Verdad y Justicia. La impunidad vigente reclamaba respuestas. Desde el punto de vista de la investigación, además, el desarrollo de metodologías como el uso de entrevistas, los testimonios fotográficos o audiovisuales, etc., potenciaron también la reflexión sobre las memorias. A la vez, también hubo algunos conceptos que se desarrollaron durante aquella década (lo que no implica, obviamente, que no existieran antes, sólo me estoy refiriendo a un énfasis en los mismos durante el período): identidad y diversidad, por ejemplo. Hablábamos –y hablamos--, además, de niveles de memoria (recortables generacionalmente, por proximidad con una determinada experiencia, etc.) y de luchas por la memoria. Este último concepto, sobre todo, remite a la idea de relatos y experiencias del pasado que se pueden asociar a sectores sociales específicos que confrontan con otros acerca de la interpretación sobre determinados hechos de la Historia. Según esta concepción, el espacio público es un 3 territorio de relatos en disputa, en el que a lo largo del tiempo algunas visiones del pasado eclipsan a otras, las subsumen, o las niegan. Las nociones analíticas acerca de la memoria proliferaron, y cada aporte científico encarnado en un caso diferente parecía añadir otra. Así, las memorias son públicas, privadas, individuales, colectivas, de género, obstinadas, recalentadas, fragmentadas, reprimidas, escondidas, silenciadas, cristalizadas, hegemónicas, dominantes, sueltas, emblemáticas. Y hay lugares de memoria, vehículos de memoria, vectores de memoria, iniciativas de memoria, empresarios de la memoria... La verdad es que tardamos bastante tiempo en reparar en una verdad de Perogrullo: que si hay luchas por la memoria, es porque alguien o algunos desean ganar algún tipo de enfrentamiento. Nadie lucha para empatar, y muchísimo menos para perder. Aún el suicida (un aparente derrotado) piensa que obtiene una victoria con su muerte (y eso, entre otras cosas, explica los actos heroicos, otra palabra vieja si las hay). Qué se busca ganar, qué se hace para lograrlo, quiénes materializan el triunfo (a qué costo, para ellos y para los demás) son preguntas tan viejas como la Humanidad que constituyen el motor de cualquier indagación histórica (es decir, política). De esos procesos de confrontación emergen relatos históricos, es decir... memorias. Por otra parte, la categoría analítica de la memoria está fuertemente asociada a los estudios del discurso. En este marco, se trata de relatos contra relatos, y buena parte de los estudios que toman a la memoria como puerta de entrada al pasado están marcados por esta aproximación: experiencias reducidas a sus dimensiones textuales, desmontadas pacientemente desde la crítica, en el mejor de los casos con la apoyatura en fuentes documentales. Es notorio, en base a esto, que la oposición entre discursos puede reemplazar a la oposición entre los actores sociales que los encarnaron, que los produjeron. Por eso es central preguntarse acerca de las consecuencias que tiene una categoría analítica como la memoria exportada al espacio político. Como señalé, la consigna del movimiento de derechos humanos es la de memoria, verdad y justicia. Pero Genaro Díaz Bessone, uno de los máximos apologistas del terrorismo de Estado (al que llama guerra contrarrevolucionaria) afirma en las introducciones a sus libros que estos son un aporte... a la memoria, la verdad y la justicia. Aún reconociéndole una elevada cuota de cinismo, no podemos dejar de advertir que la idea de memoria es lo suficiente amplia como para amparar aún discursos contrapuestos. Es decir, ¿puede ser la memoria un objetivo político en sí mismo, o es más adecuado entenderla sólo como un instrumento para alcanzar un objetivo político? Esta precisión, a la hora de pensar en procesos de 4 transmisión, es fundamental. Porque, ¿qué sucede si la memoria nos ancla en las consecuencias de la tragedia, en el lugar que buscó una represión, en el dolor inexplicable, en el trauma que paraliza? A estas alturas, la memoria puede parecer un premio consuelo frente a una derrota social e histórica mucho mayor que las posibilidades de recordarla. Me refiero a la memoria per se, como objetivo, y no a aquella que da sentido a una experiencia histórica para poder imaginar un futuro, y buscarlo. Por ejemplo el Día de la Memoria, el 24 de marzo, es la fecha instalada por la dictadura militar como iniciática de un proceso de refundación, y así lo recordaban cada año en sus ceremonias conmemorativas. Las condiciones de reapropiación social del aniversario no pueden (y probablemente no deban) escapar al dato de la tragedia: pero elegimos como fecha emblemática (ahora feriado nacional), un hito en el disciplinamiento social a sangre y fuego de la sociedad argentina. Recordamos la fecha fundacional de una victoria cuyas consecuencias sociales, culturales, económicas, padecemos hoy. Creo que debemos preguntarnos si en términos de incorporar procesos históricos a una narración colectiva del pasado la reflexión desde la condena (y a veces sólo la denuncia) es suficiente. La lógica de la efeméride, en este caso, conspira contra la apropiación social (en términos de re - apropiación), y prolonga la eficacia de la represión: “las violaciones a los derechos humanos fueron antes”, “ahora nunca más sucederá”. Despoja de su historicidad y politicidad un enfrentamiento social; contribuye a anular, mediante la instalación dogmática de una forma concreta (histórica) de violación a derechos fundamentales, la posibilidad de pensar políticamente la sociedad presente, es decir, de encontrar las violaciones a los derechos humanos hoy. ¿Es posible recordar de otro modo esos años, y los que lo precedieron? ¿Qué significaría hacerlo? Es conveniente hacerse esta pregunta pues asistimos hoy a un gran impulso reivindicativo de la experiencia política de los setenta, que puede ser tan simplificador como aquel de los años ochenta en torno a la defensa de la democracia y los derechos humanos, y en un punto, tan eficaz para borrar las diferencias y las posibilidades de una apropiación social de la experiencia a través de una jerarquización, como la represión. ¿Qué significa, por ejemplo, “recordar a los luchadores sociales”, que es como genéricamente se alude a veces a los sobrevivientes y las víctimas de aquellos años? ¿Luchadores en nombre de qué? ¿Cómo luchaban? ¿Contra quiénes? ¿Cuáles eran los costos propios y ajenos que asumieron para esa lucha? ¿Qué pasa, a la hora de recordar, con los que no luchaban por lo mismo, no porque estuvieran en contra, sino sencillamente porque no participaban? Preguntas que desde la Historia se pueden responder, pero cuyas consecuencias políticas van directamente al proceso de transmisión: porque responderlas aporta a la reconstrucción de un proceso histórico, y en 5 consecuencia a la construcción de un linaje, de una tradición. Porque darle carnadura histórica a los procesos sociales que recordamos implica reconocerles características políticas. Y, en consecuencia, inscribirlos en una narrativa histórica concebida desde un presente. En el caso de las generaciones que se escolarizaron desde mediados de los ochenta, la relación con el pasado vino fuertemente marcada por el deber de memoria, por el mandato de recordar. ¿Hasta qué punto, aún hoy, este mandato instala un duelo que excede a los nuevos, pero que los abruma con su carga? En términos de apropiación, cómo se analiza críticamente aquello que debe respetarse sacrosantamente? ¿Hasta dónde nuestras reflexiones, nuestra enseñanza sobre aquellos años, son hijas del terror y del dolor más que de la convicción del no retorno a la violencia? ¿Y qué consecuencias, en términos de construcción colectiva, tiene esta situación? Mi generación es hija de muchas violencias y silencios. Los que comenzamos el secundario en 1984 heredamos la muerte y la derrota, traducidas en una normativa para el buen vivir, una serie de valores incuestionables porque garantizaban el futuro. ¿Hasta qué punto fuimos educados desde el miedo, desde el recuerdo del dolor que paraliza? Jóvenes historiadores, investigadores, educadores, literatos, artistas, participamos en las discusiones por un pasado que heredamos, pero que muchas veces no nos pertenece, sencillamente porque lo pensamos desde el mismo lugar de quienes lo actuaron y nos lo legaron con la urgencia de lo irreparable. Herederos del dolor y del silencio, acaso hayamos incorporado fortísimamente el deber de la memoria sin preguntarnos qué hacer con el recuerdo, que es básicamente una pregunta política. Como generación no hemos decidido qué hacer con el pasado, como no sea preservarlo. Y la idea de memoria como objetivo ha sido extraordinariamente funcional a esta incapacidad de avanzar más allá de la denuncia y la preservación. Que puede ser un noble fin, pensando en los nuevos, pero que muchas veces puede también ser una forma que perpetúa la derrota. Qué hacer con el pasado es una pregunta política porque inscribe los muertos en un relato de luchas, los homenajes en una serie de hitos identitarios de un movimiento, de una clase, de un pueblo. El trauma deja de ser trauma para pasar a ser herida profunda en un devenir histórico. En una búsqueda de un porvenir. Darle un sentido a esta requiere de un importante grado de coraje, menos ruidoso que una revolución, más silencioso que un desembarco o una marcha, pero imprescindible: aquel necesario para pensar desde la derrota, aun a costa de reconocerse intelectualmente como parte de ella. Gramsci señaló, en un texto llamado “La cuestión de los jóvenes” que luego de un período violento, “la lucha se agarra como una gangrena disolvente a la estructura de la 6 vieja clase, debilitándola y pudriéndola, asume formas morbosas, de misticismo, de sensualismo, de indiferencia moral (...) La vieja estructura no contiene ni consigue dar satisfacción a las exigencias nuevas. El paro permanente o semipermanente de los llamados intelectuales es uno de los fenómenos típicos de esta insuficiencia”. 1 Pienso que en ese punto estamos hoy: hemos hecho el trabajo necesario de denuncia (aunque con fortísimas diferencias regionales), pero el sentido que le daremos a la experiencia está ausente. Estamos aún en el momento de abrir una discusión. Y para empezar a dárnosla, acaso convenga preguntarse (aunque más no sea para desechar la duda) si el énfasis en la memoria no ha contribuido a ese “paro permanente o semipermanente” de los intelectuales que menciona Gramsci. La idea de lucha por la memoria es tan completa analíticamente como insuficiente políticamente. Si esta nos permite incorporar la complejidad de las relaciones entre los seres humanos y el pasado –y lo cambiante de estas a lo largo del tiempo--, la multiplicidad y fragmentariedad de memorias acerca de hechos colectivos; si nos permite desenmascarar la falsía de los discursos autoritarios y tranquilizadores, el traslado de esa mirada a la imaginación de una sociedad es por lo menos complejo. Porque al enfatizar en la disputa entre relatos –y desconocer por ejemplo las bases materiales de esa disputa— diluye la carne humana que encarnó el conflicto, que lo padeció, que lo actuó. La idea de que existen “muchas memorias” y la multiplicidad asociada a ella puede ser funcional al objetivo de máxima de la represión que actuó al servicio de los sectores oligárquicos: la ruptura de los lazos sociales, el disciplinamiento a partir de la eliminación física y cultural de una experiencia de clase, la voluntad de anular la posibilidad de pensar colectivamente, la desinstalación de la idea (de fuerte arraigo en amplios sectores de la sociedad argentina) de que no es posible la salvación aislada, en solitario. Dos ejemplos La idea de memoria(s) subsume otras categorías analíticas mucho más definidas y que pueden ser más acabadamente políticas. El análisis de las diferencias entre relatar históricamente una revolución y no como una memoria revolucionaria no es para nada menor. Porque la Historia puede inscribir a una memoria del episodio revolucionario en un relato general que Antonio Gramsci, “La cuestión de los jóvenes”, en Antología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 274-275. 1 7 avanza en su continuo narrativo; pero esto no necesariamente sucede a la inversa. La categoría analítica de memoria corroe la noción de tiempo histórico, anclando procesos históricos en experiencias individuales o colectivas, subordinando el marco a la experiencia que lo percibe y lo relata. El énfasis en la subjetividad, imprescindible para abordar algunos aspectos de nuestra historia reciente, conlleva al mismo tiempo la posibilidad de que la historia se fragmente hasta el punto de constituirse en una sumatoria de micro relatos que la vuelvan irreconocible. Al mismo tiempo, la construcción de relatos hegemónicos puede llevar a soslayar aspectos centrales de la experiencia colectiva. En relación con la historia argentina, el énfasis en las memorias de aspectos bien acotados de la historia reciente, reemplazaron, o al menos pasaron a segundo plano, a elementos centrales de la cultura política argentina (y más ampliamente, de cualquier sociedad moderna). Dos ejemplos claros son las ideas de nación y clase. Referirse a la guerra de Malvinas, en primer lugar, es poner en cuestión una idea de nación a partir del paroxismo dramático de una guerra que demostró su fracaso. Evidentemente, la derrota en la guerra de 1982 puso en crisis un modo de concebir “lo nacional” fuertemente anclado en la territorialidad, con una presencia determinante de las FF.AA. en la política y adscripto a valores del patriotismo republicano que, entre otros lugares, habían encontrado su semillero fundamental en el sistema educativo público argentino. Pero las memorias dominantes acerca de Malvinas, inextricablemente unidas a la experiencia del terrorismo de estado, obliteran la posibilidad de discutir la idea de que un modo de concebir la Nación (y por ende, las relaciones sociales encarnadas en este) fracasó. ¿Es que no hay otros? SDin embargo, las versiones dominantes circulan bajo la forma de relatos de guerra, de asociaciones entre la dictadura y Malvinas que no por ciertas dejan de ser simplificadoras. Subordinada a la memoria del terrorismo de Estado, la experiencia bélica pierde su arista potencialmente más rica en términos de propiciar una discusión social: el alto valor simbólico que el imaginario patriótico y nacional tiene en otras regiones del país que no sean Buenos Aires, aún después (y en muchos casos, sobre todo después) de la guerra. Su capacidad cohesiva. El fuerte rechazo a cualquier resabio de imaginario castrense o patriótico post dictatorial construyó un sentido común muy fuerte: aquel consistente en asociar cualquier interés en la temática militar a un impulso de reivindicación de la dictadura. En el camino, desde el punto de vista de los individuos, quedaron los más directamente asociados a la guerra: los ex combatientes y los deudos de los soldados muertos. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta: cualquier memoria, aún aquellas autodenominadas progresistas, excluye, porque jerarquiza. En función del dolor, de la pertenencia, de la propiedad o legitimidad sobre el relato 8 (construida, por ejemplo, en base a haber estado preso o no, exiliado o no), pero lo hace. ¿Qué sucede con la idea de clase? El relato hegemónico acerca de las violaciones a los derechos humanos ha construido un sentido común dominante que dibuja a los desaparecidos como jóvenes de clase media, estudiantes volcados a la guerrilla o a la militancia en centros estudiantiles, o cristiana. De este modo, la represión sobre los trabajadores originada en el alto grado de movilización alcanzado por las organizaciones obreras a mediados de la década de 1970 (hasta el momento culminante de las movilizaciones de junio y julio de 1975), se desdibuja, por un lado, en la construcción de un arquetipo, de una víctima genérica que no reconoce al componente numéricamente mayoritario de las víctimas de la dictadura, y que tampoco refleja la experiencia de aquellos sectores que la represión atacó con mayor ferocidad. Como acertadamente define Eduardo Basualdo, el golpe de 1976 debe ser concebido como un episodio de brutal revancha oligárquica, alimentado por la voluntad de frenar, hacer retroceder y anular la combatividad y poder de presión alcanzado por el movimiento obrero organizado. Y no solamente aquel encarnado en sus organizaciones más radicales, sino al conjunto de este, a la clase trabajadora. Pero la memoria dominante sobre el terrorismo de Estado enfatiza el horror (como arrastre de la voluntad de denuncia de los ochenta) y se ancla fuertemente en uno de los aspectos de este: la experiencia de los campos de concentración clandestinos, y la represión sobre los sectores medios. Desconoce, por ejemplo, otras formas menos espectaculares pero estructurales de este, tales como el disciplinamiento por la baja del poder adquisitivo del salario o el desempleo. De este modo, existe un doble silenciamiento: el de la experiencia de los trabajadores, pero también, de los responsables y cómplices civiles del terrorismo de Estado. Los que proveyeron listas de sus empleados díscolos, los que necesitaron de la represión a sangre y fuego para garantizar y aumentar sus privilegios, como condición sine qua non para la reconfiguración económica y social de la Argentina. Las mismas empresas, como Ford y Mercedes Benz, que facilitaron instalaciones para que los grupos de tareas no perdieran tiempo en el secuestro y tortura de los delegados combativos, financian fundaciones que apoyan programas de estudios sobre la memoria, bajo los cuales muchos nos formamos. Frente al énfasis en la cara militar de la represión, los rostros de la clase a la que benefició permanecen en las sombras. Que el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera un alto directivo de Acindar, ubicada en la zona de Villa Constitución, una de las zonas obreras más combativas de la república, no es sólo una anécdota. 9 La memoria fragmentada interrumpe el relato histórico tanto como el énfasis excesivo, hasta la repetición traumática, del horror (que es el recuerdo del castigo). Como en la célebre frase de Rodolfo Walsh, parecería que cada vez hay que empezar de nuevo, que el movimiento obrero no puede tener héroes ni mártires, sencillamente porque no se los puede inscribir en una lucha. 2 Víctimas y victimarios fueron parte de un proceso político, y no sólo de una experiencia que a veces es recuperada en su aspecto meramente subjetivo. Sin duda, numerosas cosas han cambiado. El grupo minoritario de familiares que denunciaban a sus desaparecidos es el núcleo histórico de una memoria que es hoy la dominante. Los verdugos están siendo juzgados pese a la aparente impunidad construida entre 1986 y 1990. Existe una idea bastante amplia acerca de las características del régimen dictatorial, y una adscripción a la defensa de la democracia como forma de convivencia que, aún con altibajos, parece la mejor posible. El Estado, que en su faz terrorista masacró a sus ciudadanos, es el que hoy nos convoca aquí, y estimula el ejercicio de la memoria. Pero también está López. La memoria como medio Otras cosas no cambiaron, y es difícil percibir esto si nuestro Norte es la memoria per se, si nos resulta suficiente el recuerdo, que no necesariamente es lo mismo que la apropiación de la memoria. Pienso por ejemplo en la famosa consigna del No pasarán. Acuñada en las trincheras francesas de Verdún, en 1916, alimentó la resistencia de las milicias republicanas en Madrid, frente al franquismo, durante la guerra civil española, y muchos acompañamos la consigna de “El punto final no pasará”. ¿Qué tramados sociales subyacen a ese recorrido libertario? ¿Qué ideas alimentaron esas sucesivas apropiaciones en contextos tan distintos, pero con el denominador común de la resistencia y la libertad? Difícil saberlo, pero hermoso objeto para una investigación. Sin embargo, un hilo atraviesa a estas cuentas: la inscripción de una consigna dentro de proyectos políticos. Porque una consigna sintetiza una experiencia; es la expresión de una aspiración que se reconoce en las de otros, y actúa por el bien del conjunto. 2 “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los duelos de todas las cosas”. 10 La memoria del exilio republicano español, por caso, alimentó el imaginario de los movimientos revolucionarios en América latina; las historias de la resistencia peronista nutrieron a los militantes de la década del setenta, tanto como la experiencia anarquista enseñó a los proscriptos por la Revolución Libertadora. La apelación a la memoria era para el sostenimiento de un ideal político, de una lucha. No se trataba de memorias sueltas, sino de relatos de experiencias políticas inscriptas dentro de una proceso de lucha. Creo que es bueno preguntarse si esto es así hoy. Si retomamos la idea de luchas por la memoria con la que comencé, creo que podemos hacer una afirmación conjetural: la lucha social parece haberse reducido, en lo que hace a la historia reciente, al plano de esas memorias. ¿Una victoria moral y simbólica construye una sociedad más justa? No lo creo, aunque puede aportar mucho para que así sea. De allí que yo rechazo ese premio consuelo. Porque efectivamente, alguien emergió, en términos materiales (un privilegio, la vida misma) victorioso de la lucha cuyo recuerdo hoy se disputa en términos simbólicos. Hasta qué punto eso ha cambiado, es una cuestión que nos coloca a los educadores, y al estado en particular, en una posición difícil. Porque hemos avanzado en la lucha por la memoria, pero las consecuencias estructurales de la reconfiguración social iniciada a mediados de los años setenta siguen vigentes hoy. La democracia y la exclusión no se llevan para nada mal. Es decir: esta sociedad desigual y violenta expresa la victoria de unos pocos, poquísimos, y la derrota de otros muchos, por más memorias condenatorias del terrorismo de estado que haga circular. 3 En el espacio de disputas por la memoria, se habla de miradas como ésta de hemipléjicas. Acepto con gusto esa medalla. Hay distintas formas de escribir versiones de la Historia. Los que se quejan del sesgo de estas aproximaciones, también lo hicieron: es el país brutalmente desigual en el que vivimos hoy. No deja de ser paradójico que quienes se benefician de la hemiplejia material de una sociedad que fue notablemente más incluyente e igualitaria hace tan sólo treinta años --sin indignarse por ello--, se sientan afectados por la apelación a una de las pocas herramientas que emergieron de ese desastre: la posibilidad de pensar desde otro lugar, de mostrar otras cosas y sí, de contar otras historias. En este espacio de disputa y construcción, el rol del Estado es, nuevamente, tan central como difícil: garantizar la circulación, pasar de garante del statu quo a custodio de la posibilidad de una disputa que, 3 Para Alain Badiou, esta es una época de “inflación moral”. Se condena “el furor tanto revolucionario como totalitario, mientras que pasa a segundo plano el triunfo del capitalismo y del mercado mundial (...) Por fin, al enterrar las patologías de la voluntad desatada, la correlación bienaventurada del Mercado sin restricciones y de la Democracia sin orillas habría instaurado el sentido del siglo como pacificación o sabiduría de la mediocridad”.Alain Badiou, “Cuestiones de método”, en El siglo, Buenos Aires, Manantial, 2005, p. 14. 11 primero simbólica, debe sin duda concretarse materialmente. Para ello, ofrecer espacios de contacto entre las generaciones es tan importante como eludir el canto de sirenas de la contemplación nostálgica, retórica o autocomplaciente en el pasado.