1 EL CONTENEDOR MORADO Había pasado al menos un minuto
Anuncio
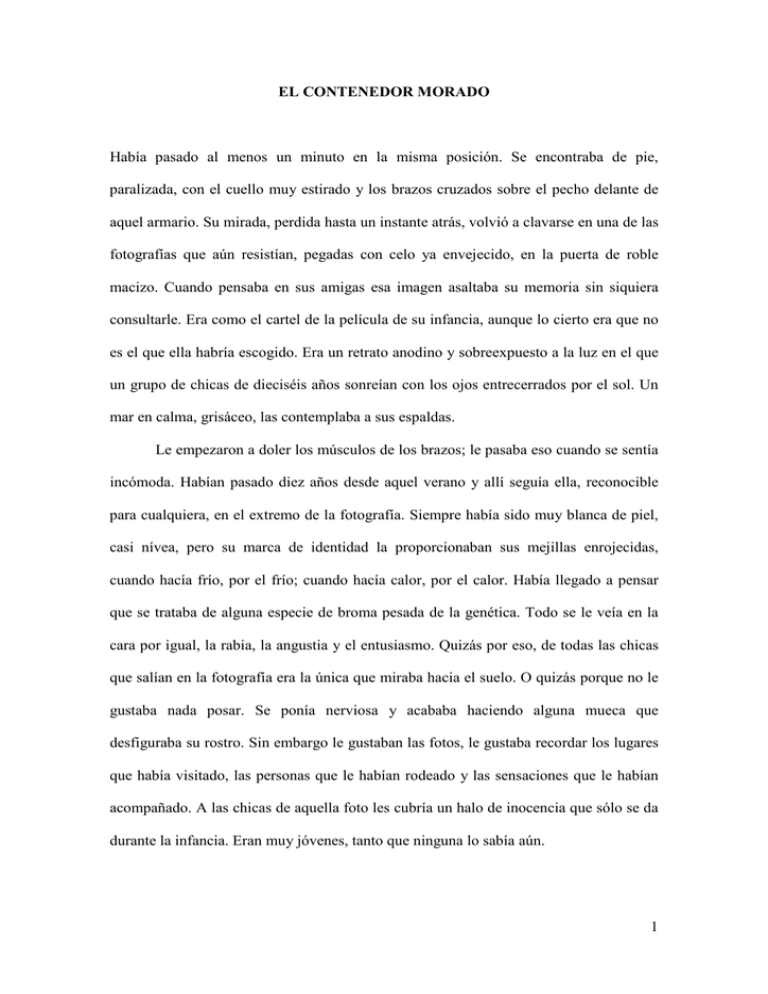
EL CONTENEDOR MORADO Había pasado al menos un minuto en la misma posición. Se encontraba de pie, paralizada, con el cuello muy estirado y los brazos cruzados sobre el pecho delante de aquel armario. Su mirada, perdida hasta un instante atrás, volvió a clavarse en una de las fotografías que aún resistían, pegadas con celo ya envejecido, en la puerta de roble macizo. Cuando pensaba en sus amigas esa imagen asaltaba su memoria sin siquiera consultarle. Era como el cartel de la película de su infancia, aunque lo cierto era que no es el que ella habría escogido. Era un retrato anodino y sobreexpuesto a la luz en el que un grupo de chicas de dieciséis años sonreían con los ojos entrecerrados por el sol. Un mar en calma, grisáceo, las contemplaba a sus espaldas. Le empezaron a doler los músculos de los brazos; le pasaba eso cuando se sentía incómoda. Habían pasado diez años desde aquel verano y allí seguía ella, reconocible para cualquiera, en el extremo de la fotografía. Siempre había sido muy blanca de piel, casi nívea, pero su marca de identidad la proporcionaban sus mejillas enrojecidas, cuando hacía frío, por el frío; cuando hacía calor, por el calor. Había llegado a pensar que se trataba de alguna especie de broma pesada de la genética. Todo se le veía en la cara por igual, la rabia, la angustia y el entusiasmo. Quizás por eso, de todas las chicas que salían en la fotografía era la única que miraba hacia el suelo. O quizás porque no le gustaba nada posar. Se ponía nerviosa y acababa haciendo alguna mueca que desfiguraba su rostro. Sin embargo le gustaban las fotos, le gustaba recordar los lugares que había visitado, las personas que le habían rodeado y las sensaciones que le habían acompañado. A las chicas de aquella foto les cubría un halo de inocencia que sólo se da durante la infancia. Eran muy jóvenes, tanto que ninguna lo sabía aún. 1 El sonido inquisitivo del teléfono le recordó que debía hacer espacio en el armario de su habitación, de la habitación que había vuelto a ocupar en casa de sus padres. Acababa de regresar de París y dos años allí habían conseguido que trajera de vuelta tres maletas más de las que llevó y que reclamaban un territorio donde situarse. Aquel armario, que sin embargo parecía el propicio, no había vuelto a abrir sus puertas desde que se fue a la universidad más que para recibir todo tipo de ropa y trastos viejos que ya no usaba. Se había convertido en un agujero de olvido. Detrás de esa madera no sólo estaban las camisetas y pantalones de cuando tenía quince años, sino que era el lugar donde había terminado por recluir sus cintas de música e, incluso, sus libros infantiles. Abrió la puerta decidida a clasificar sus cosas rápidamente en dos grupos: basura que iba a tirar y recuerdos que iba a conservar. Al azar sacó un traje azul de chaqueta y falda que le habían comprado sus padres para el día de la graduación del instituto. Aún recordaba las palabras del director, aquel hombre cuyo pelo sólo recorría la circunferencia de su cabeza y que había afirmado en la ceremonia que los niños que habían entrado seis años atrás en sus aulas se habían convertido en hombres y mujeres preparados para la vida. Había que reconocer que había sido un discurso sentimental, e incluso sincero, pero totalmente erróneo. Se miró al espejo y se probó el traje. Sus caderas, para decirlo con sencillez, no tenían el mismo diámetro que a los diecisiete. Así era la anatomía, en progreso constante, sin dar tregua. Sin embargo, decidió quedárselo. Era un recuerdo del que ella había creído era el paso de la infancia a la madurez. La siguiente prenda fue una camiseta verde de algodón grueso, adornada con una capucha con lunares y bolsillos laterales. Se la había comprado en un encuentro con el grupo de amigos que había hecho en Inglaterra. Inevitablemente el torso también le había crecido y pensó que, aunque en el fondo era un alivio que todo fuera a la par, el trozo de piel que ahora ocultaba era similar al que dejaba ver. Esa camiseta le traía a la memoria momentos de risas y le fue imposible alinearla al montón de basura. La realidad es que el armario resultó más grande de lo esperado y después de probarse cada una de las camisetas raquíticas, los pantalones pegajosos y las chaquetascorset, se dio cuenta de que no había sido capaz de desprenderse de casi nada. La excepción la componían algunas prendas que ella misma había confeccionado y que, con el paso de los años, había conseguido ver con objetividad. Cada pieza de ropa le recordaba a algo bueno del pasado y sentía que desprenderse de ellas sería como borrar aquellos momentos, como si no hubieran existido. Por cabezonería, siempre había sido perfeccionista, y aunque era consciente de que no lograría tirar nada, abrió el último cajón, el de los pijamas y los camisones. Empezó a sacarlos todos y debajo del último, del pantalón azul de algodón que creía haber perdido, encontró su bloc de notas, aunque era irrisorio llamarlo así. Tan sólo consistía en un montón de folios grapados por la cabecera donde, durante su adolescencia, había escrito algunas noches aquellas frustraciones agónicas que le iban surgiendo día tras día. Deslizó las hojas con calidez, una detrás de otra hasta que llegó a la mitad. Las páginas estaban en blanco; en algún momento entre el instituto y la universidad había dejado de desahogarse sobre el papel. Cuando fue a colocarlo en la estantería, un folio doblado, que parecía haber querido esconderse de su mirada, cayó al suelo. Al desdoblarlo, un vistazo rápido sobre las letras mayúsculas muy marcadas –se podía tocar su relieve en el dorso– le reveló su contenido. Había grabado con fuerza aquellas letras sobre un papel durante las navidades de su primer año de universidad. Lo recordaba bien, había sido un viernes a las ocho de la mañana. Por aquel entonces se preparaba para los primeros exámenes de Derecho y madrugaba mucho. Aquellas palabras, que presidieron la cabecera de su cama durante un par de años, habían sido la respuesta de su cuerpo al, por entonces, el último mensaje que él le había mandado al móvil. Las leyó sin poder y sin querer evitarlo. “Quiero que recuerdes este momento, la angustia que sientes, las ganas que tienes de llorar, la manera en que te tiembla el cuerpo, lo difícil que te está siendo escribir. Apenas te responde la mano y te aferras al bolígrafo como si no te quedara nada más en esta vida. Nunca, jamás en tu vida, vuelvas a cogerle el teléfono. Nunca vuelvas a leer un mensaje suyo. Nunca vuelvas a chatear con él por internet. Por favor, nunca más. ¿De qué te sirve? Siempre acabas igual, con ese peso en el estómago que no te permite comer, sin ganas más que de dormir todo el día y toda la noche, sintiéndote exactamente como él te hacía sentir. ¡Y es mentira! Es mentira que no valgas nada. Él te destrozó, esa es la realidad, porque él es basura. Tienes que convencerte de ello. Porque ésta es tu vida. Porque ya no quieres volver a sentirte ni un minuto más así. Porque quieres volver a quererte. Y te lo mereces, mereces ser feliz. Y con él eso es imposible. Escúchate a ti, no a él. Quiero que recuerdes este momento la próxima vez, para que no vuelva a haber una próxima vez…” Era la carta que más veces se había leído a sí misma. Y aunque conscientemente la había olvidado, una voz dentro de ella la había recitador de memoria. La había escrito en un extraño momento de rabia y lucidez, en tinta roja sobre fondo blanco. Siempre que la releía se le contraían las manos hasta que se le marcaban los tendones. Esas frases eran el fruto de varios meses de ayuda en los que había conseguido decir en voz alta aquello que le avergonzaba sin entender el motivo, en los que había logrado ponerle nombre a lo que le había sucedido. Y los nombres son muy importantes. Dejó la carta sobre la cama y a su lado el traje de la graduación pedió importancia. Ese papel sí significaba un cambio real, reflejaba la decisión más difícil de su vida; pronunciar el “adiós”, cerrarlo, fue lo más duro que había hecho, pero también lo que le permitió volver hacia sí misma. Y la verdad es que se encontró, agazapada, en sus raíces, en sus aficiones de infancia, en sus creencias del pasado. Pero lo importante es que allí seguía. . Se levantó de pronto y empezó a meter en bolsas de basura toda la ropa que ya no le servía pero que había poblado hasta ese momento su montón de recuerdos. De dos en dos las fue bajando hasta el coche y condujo calle abajo. Giró la esquina y divisó el contenedor. Cuando llegó a su altura puso las luces de emergencia y salió. Al abrir la ranura de color morado tuvo la impresión, por un momento, de que el contenedor le estaba sonriendo, orgulloso de poder mirarla. Una tras otra metió las bolsas llenas de esperanza para otras mujeres y condujo de vuelta a casa. Su armario, abierto, parecía vacío, pero lo necesitaba así para guardar aquello que pertenecía a su presente e, incluso, para lo que le deparara el futuro. Cuando terminó de ordenar sus cosas lo cerró. Al lado de la fotografía vieja pegó una en la que aparecía ella mirando fijamente al fotógrafo, alguien que, después de mucho tiempo, se había habituado a sus muecas nerviosas cuando sacaba la cámara. Ella y sus mejillas rosas sonreían desde el campanario de Notre Dame. Detrás de ella, el Sena bañaba sin descanso la ciudad de la luz.
