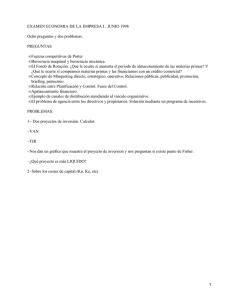BUROCRACIA Y ANTIBUROCRACIA
Anuncio
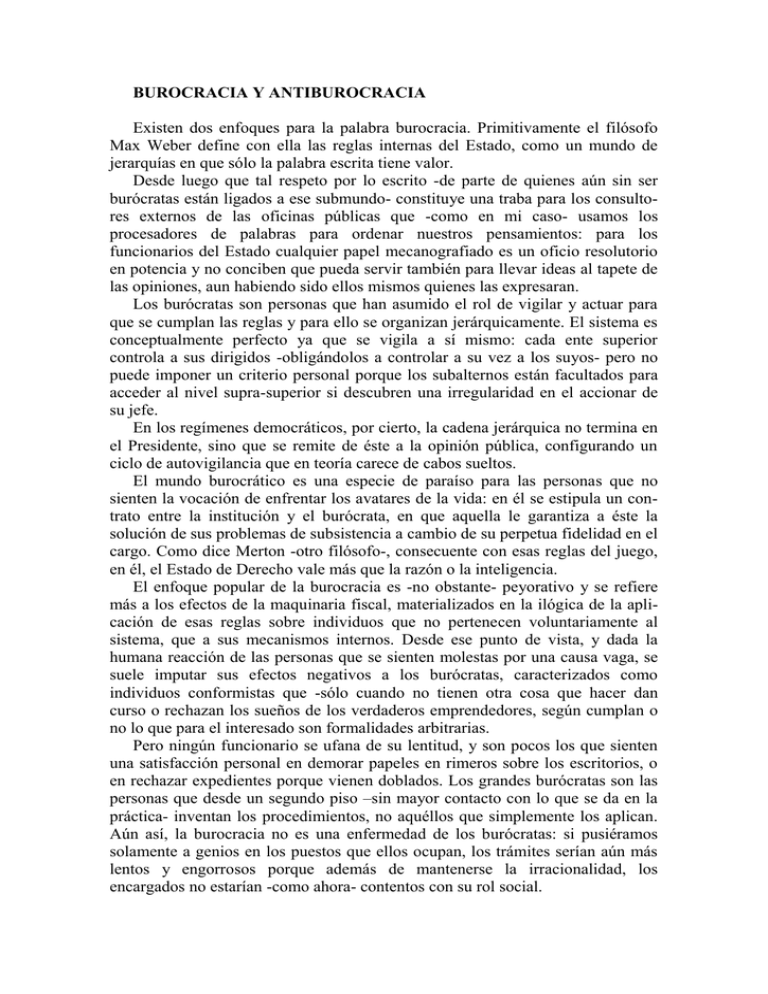
BUROCRACIA Y ANTIBUROCRACIA Existen dos enfoques para la palabra burocracia. Primitivamente el filósofo Max Weber define con ella las reglas internas del Estado, como un mundo de jerarquías en que sólo la palabra escrita tiene valor. Desde luego que tal respeto por lo escrito -de parte de quienes aún sin ser burócratas están ligados a ese submundo- constituye una traba para los consultores externos de las oficinas públicas que -como en mi caso- usamos los procesadores de palabras para ordenar nuestros pensamientos: para los funcionarios del Estado cualquier papel mecanografiado es un oficio resolutorio en potencia y no conciben que pueda servir también para llevar ideas al tapete de las opiniones, aun habiendo sido ellos mismos quienes las expresaran. Los burócratas son personas que han asumido el rol de vigilar y actuar para que se cumplan las reglas y para ello se organizan jerárquicamente. El sistema es conceptualmente perfecto ya que se vigila a sí mismo: cada ente superior controla a sus dirigidos -obligándolos a controlar a su vez a los suyos- pero no puede imponer un criterio personal porque los subalternos están facultados para acceder al nivel supra-superior si descubren una irregularidad en el accionar de su jefe. En los regímenes democráticos, por cierto, la cadena jerárquica no termina en el Presidente, sino que se remite de éste a la opinión pública, configurando un ciclo de autovigilancia que en teoría carece de cabos sueltos. El mundo burocrático es una especie de paraíso para las personas que no sienten la vocación de enfrentar los avatares de la vida: en él se estipula un contrato entre la institución y el burócrata, en que aquella le garantiza a éste la solución de sus problemas de subsistencia a cambio de su perpetua fidelidad en el cargo. Como dice Merton -otro filósofo-, consecuente con esas reglas del juego, en él, el Estado de Derecho vale más que la razón o la inteligencia. El enfoque popular de la burocracia es -no obstante- peyorativo y se refiere más a los efectos de la maquinaria fiscal, materializados en la ilógica de la aplicación de esas reglas sobre individuos que no pertenecen voluntariamente al sistema, que a sus mecanismos internos. Desde ese punto de vista, y dada la humana reacción de las personas que se sienten molestas por una causa vaga, se suele imputar sus efectos negativos a los burócratas, caracterizados como individuos conformistas que -sólo cuando no tienen otra cosa que hacer dan curso o rechazan los sueños de los verdaderos emprendedores, según cumplan o no lo que para el interesado son formalidades arbitrarias. Pero ningún funcionario se ufana de su lentitud, y son pocos los que sienten una satisfacción personal en demorar papeles en rimeros sobre los escritorios, o en rechazar expedientes porque vienen doblados. Los grandes burócratas son las personas que desde un segundo piso –sin mayor contacto con lo que se da en la práctica- inventan los procedimientos, no aquéllos que simplemente los aplican. Aún así, la burocracia no es una enfermedad de los burócratas: si pusiéramos solamente a genios en los puestos que ellos ocupan, los trámites serían aún más lentos y engorrosos porque además de mantenerse la irracionalidad, los encargados no estarían -como ahora- contentos con su rol social. Tampoco es un conglomerado homogéneo y espeso sino un conjunto de mecanismos tipificables. Uno, al menos, data de la época de Adam Smith, otros son consecuencia de las tendencias legislativas de controlar lo incontrolable o de paliar síntomas en lugar de corregir causas de fondo, pero -al parecer- todos nacen de la necesidad de generar un ambiente de trabajo individual o en equipo a fin de disuadir los intentos de racionalización que podrían amenazar la estabilidad laboral. Como bien dicen Hammer y Champy, un tipo de burocracia es el pegamento que sostiene a un esquema de administración funcional, esto es, basado en la división del trabajo, en que nadie responde por los procesos completos, porque no existe quien posea una visión global de ellos, sino muchos entes que sólo conocen cada uno una parte. Así, cuando un particular le presenta una idea o una factura a una institución gubernamental, aquella será evaluada como un conjunto de elementos siguiendo un proceso discontinuo, cada una de cuyas etapas está a cargo de un especialista. Cuando el interesado pregunta por su factura las únicas respuestas que puede obtener son “no ha llegado a mis manos”, “la tengo en mi escritorio”, o bien “ya la entregué”, porque cada funcionario conoce sólo su función. Si -por otra parte- se los conmina a ser más eficientes en lo individual, dejarían de atender lo genérico. Es lo que ocurrió cuando un jefe de sección con ímpetus renovadores, guiado por su percepción acerca del público que acudía, hizo colocar un gran cartel a guisa de manual de eficiencia, cuya instrucción principal era atender bien a las personas, evitando dar las tradicionales respuestas vagas y cortantes. Los que llegaban a esa oficina quedaban gratamente sorprendidos del cambio: ya no había personajes hoscos tras los escritorios, sino amigos dispuestos a servir y a solucionar los problemas. Pero sólo se atendía bien a los que se acercaban en persona a acelerar sus trámites. Los demás -que se habían acostumbrado a la lentitud del sistema- al verse desplazados empezaron a protestar por teléfono. Para el interesado, el problema cambia de cariz cuando ni siquiera existe ese proceso discontinuo, es decir, cuando las etapas no están conectadas, y es él en persona quien debe llevar su expediente de un especialista a otro hasta completar el ciclo requerido, situación que ocurre si el trámite no se realiza en el interior de una sola institución sino a través de varias. Un ejemplo típico es aquél del particular que intenta crear una nueva empresa y debe obtener visaciones de diversas autoridades, cada una con sus propias normas, exigencias y controles que redundan -o no se condicen- con las impuestas por las otras. El origen de esa profusión de instituciones radica en la tendencia a paliar síntomas en lugar de elaborar diagnósticos que permiten detectar causas. Omitirlos equivale a recetarle a un enfermo de gripe bacteriana, un remedio para la fiebre, otro para la tos, otro para el romadizo y un cuarto para levantarle el ánimo, en lugar de un sólo antibiótico. Igual principio siguen las autoridades cuando instituyen diversas comisiones encargadas de contrarrestar la contaminación, la congestión y el centralismo en lugar del problema que los liga a todos. Un tercer tipo de burocracia emana de leyes que pretenden fiscalizar y sancionar actividades, sin tener la capacidad ni los recursos para hacerlo, lo que induce a los fiscalizadores a vigilar el cumplimiento de detalles insignificantes en lugar de elementos de fondo. De acuerdo a la ley, el Estado debería fiscalizar a las universidades para asegurar su calidad. Ello es no es factible si no se cuenta con una legión de inspectores con grado de profesores universitarios, por lo que sólo se realiza una labor funcionaria consistente en verificar detalles, como que las actas de notas no presenten enmiendas ni dobleces, o que los exámenes se hayan efectuado a la hora exacta que se prefijó. Un profesor podría ser malo para enseñar, pero si cumple el reglamento será digno de confianza. Naturalmente, el efecto de la ley es opuesto a aquél para el que fue concebido. Para calificar la calidad de los profesores existe un mecanismo natural que -aunque imperfecto- es mejor que el del Ministerio. Emana de la percepción de los alumnos: por lo menos hasta hace un tiempo, éstos protestaban cuando la enseñanza en los ramos esenciales de su carrera era deficiente. Ahora, en un mundo que se mueve en base a certificados, y los títulos universitarios son mirados como artículos de primera necesidad, es posible que haya menguado esa costumbre. Una mención especial en el mundo burocrático la merecen los impuestos y la gigantesca maquinaria contralora que hay tras ellos. .Los políticos que abogan por su disminución, suelen utilizar argumentos falaces: si el gobierno, por ejemplo, determina subir los correspondientes a la bencina y a los cigarrillos para mejorar las rentas de los jubilados, alegan que éstos también fuman y conducen autos y que -por lo tanto- se estaría perjudicando a los mismos a quienes se intenta favorecer. Esa lógica no puede tener otro objetivo que el de sorprender a quienes -para formarse una opinión- sólo leen fugazmente los titulares de los diarios (es decir, la inmensa mayoría), o bien, carecen de toda noción matemática. Por mi parte, pienso que los habitantes de Isla de Pascua, o de Tierra del Fuego, deben sentirse muy poco motivados a entregar una parte de sus ingresos para que se construya una Central Hidroeléctrica en la cuenca del Bío Bío, o un nuevo ramal del Metro en Santiago de cuyos beneficios no serán jamás partícipes, pero lo hacen a regañadientes y sin pedir que se les rindan cuentas acerca de en qué se ha gastado su plata, porque están acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, si pueden hacer uso de cualquier resquicio que les permita no pagar o pagar menos, lo emplean. A pesar del celo fiscalizador y la drasticidad de las sanciones que aplica el Servicio de Impuestos Internos, los que saben evadirlos están mejor capacitados para sobrevivir y prosperar que los que hacen todos los años su declaración ajustándose al reglamento y -como consecuencia- éstos o aprenden o declinan. Dudo de la eficacia de mejorar dicha maquinaria de recaudación, o hacer llamados para que la gente sea más honesta, porque una buena parte de las personas no creen que pagar impuestos sea un signo de honradez. Al contrario, los ven como una imposición de la autoridad que en el mejor de los casos favorece el desarrollo de algo que poco o nada les compete, y su lealtad está mucho más comprometida con otros deberes. Si el gobierno obtuviera el dinero que necesita para pagar sus cuentas por la vía de emitir papel moneda, esto generaría inflación, que es el impuesto más cruel pues grava directamente a los que no tienen bienes sino sólo circulante. Obviamente, el mecanismo no es justo (¿cuál lo es?) ni está orientado a eliminar la pobreza, pero un gobierno que dispusiera de esa herramienta podría también con ella compensar la desigualdad. La concepción y los parámetros de la economía serían distintos pero conocidos, y sus reglas mucho más claras. Con la regulación existente, el Estado de Derecho en Chile consiste en que cada ciudadano es tenido por culpable o deshonesto mientras no demuestre lo contrario. Por otra parte, existe la creencia de que los reglamentos garantizan el orden y la estabilidad. Surgió, pues, un nuevo tipo de burocracia consistente en ficheos, empadronamientos sindicales y colegiaturas profesionales (moderno remedo de los antiguos títulos nobiliarios) que rotulan a las personas de por vida. No basta con poseer una cédula de identidad. Además de ello, las personas son identificadas por un Rol Único Tributario, un número de inscripción electoral, un número de carné de conducir, un Rol Único Nacional, e innumerables credenciales que les permiten ejercer tal o cual actividad o tener acceso -a través de ellas- a las granjerías estatales. Ningún político ha propiciado una ley que (aprovechando, por ejemplo, la imposibilidad de imitar la huella digital) proteja a las personas del destino que les espera si una de esas credenciales se le extravía y es utilizada por un tercero para abrir una cuenta corriente o contraer préstamos en su nombre. En esos casos de poco sirve dar parte a Carabineros o hacer la denuncia a los juzgados. Quien sufra el percance deberá soportar el embargo paulatino de sus bienes, y pasar buena parte de su vida acudiendo a citaciones de la justicia con intermitentes estadías en la Cárcel Pública. Es comprensible que así sea: como hemos visto, los legisladores están ocupados en asuntos más trascendentales, como la Justicia, la Igualdad y la Libertad. Pero la exacerbación de los reglamentos produce una cultura paralela que permite a los ciudadanos sobrevivir apelando al vasto mundo de las triquiñuelas para obviarlos, con la consecuente injusticia y detrimento moral. Un ejemplo de irracionalidad que prueba la aseveración anterior, es el sistema de fe pública, al que acuden las instituciones fiscales para legitimar cualquier declaración de un particular. Hace un tiempo me di el trabajo de acudir a una docena de las más importantes notarías para que me legalizaran documentos manifiestamente falsos, y pude comprobar que estampar una firma y un timbre notarial es un formalismo que no garantiza nada. En fotocopias de la escritura de compraventa de mi casa, sustituí mi nombre por el de Bernardo O'Higgins Riquelme, y el de la vendedora de la propiedad por el de Inés de Suárez (incluso una de esas copias fue adulterada intercalando una frase que daba expresa cuenta de la falsificación). Pues bien, con excepción de la Notaría Hurtado, ubicada en Apoquindo, que se cerciora de la identidad de la fotocopia exigiendo que sea obtenida en una máquina instalada tras su mesón y operada por sus propios funcionarios, las restantes estamparon el timbre y la firma que certifica la identidad de la copia y el original, sin verificar nada, previo pago de una (hay que reconocerlo) módica suma. Con ese vacío, imagino cuántos falsos balances, autorizaciones, y certificados de todo tipo habrán sido presentados y admitidos como pruebas fehacientes, para estafar a quienes desconfían de las personas pero les creen ciegamente a los papeles. Un estilo de burocracia que sólo tiene vida latente proviene del hecho de que nuestra jurisprudencia está repleta de prohibiciones y regulaciones residuales que no se practican, pero que jamás han sido borradas de los códigos, y a las cuales los gobiernos podrían recurrir según su arbitrio. Una municipalidad o un gobierno de turno podría -por ejemplo- aplicar en todo su rigor la ley aún vigente que prohíbe a los ciudadanos pasear a sus mascotas por la calle sin poseer la correspondiente autorización, para crear así nuevos empleos inspectivos y allegar fondos a las arcas fiscales (o de algún sector que presione lo suficiente), por la vía de las multas. Sin embargo, cuando lo que se necesita es fiscalizar realmente el cumplimiento de las reglas porque su violación deriva en consecuencias graves, suele optarse por el aumento de la drasticidad en las sanciones, como el que se aplicó a las infracciones de tránsito, basándose en la alarmante frecuencia de accidentes mortales (de un tiempo a esta parte nos hemos convertido en uno de los países que -en ese poco deseable aspecto- presentan el mayor índice per cápita en el mundo). No se pensó -sin embargo- que de ahora en adelante, cuando un carabinero detenga a un chofer aumentará la tentación por ambas partes de zanjar el asunto con un pago al contado, sin mezclar para nada a los tribunales de justicia (haciéndose partícipes de esa manera tan latinoamericana de combatir la burocracia), excepto -claro está- que el conductor sea de aquellos a los que desembarazarse de la multa no les cueste sino un oportuno llamado telefónico. Los que no cuenten con esa prerrogativa, tendrán sin duda, razones más poderosas que antes para acceder a ella por cualquier medio que se les presente. La mentalidad que trata de abrirse paso es la de empezar a confiar en el criterio y la honorabilidad de las personas en lugar de imponer más reglas a sus actividades, y está basada en la idea de que las segundas son malas, sustitutas de las primeras. Sus detractores pretenden construir un atajo basado en reglas y castigos para llegar a un ideal de justicia y de igualdad social. Argumentan que los chilenos somos “vivos” y que abrir las compuertas de la confianza conduciría al desenfreno. No dejan de tener razón. Pero caen en un círculo vicioso al esgrimir efectos como causas: siglos de reglamentaciones carentes de fundamento real han forjado esa mentalidad “avivada”. Hay un impedimento moral para exigir que se respeten las reglas del tránsito si en mitad de una carretera aparece de improviso un letrero que conmina a reducir la velocidad a 30 Km/hra., sin otra justificación que el hecho de que alguna vez en ese lugar ocurrió un accidente. Los reglamentos y las leyes insostenibles tienen -no obstante- un efecto más grave que el de generar burocracia o estafar a los desconfiados: cada vez que violamos un reglamento estamos transmitiendo a nuestros hijos el mensaje de que los reglamentos pueden ser violados. Cuando pasamos frente al letrero que limita la velocidad al tope de 30 Km por hora, sin darnos por enterados de su presencia, no les estamos enseñando a discernir sino a avivarse. Ellos no distinguen que el letrero es absurdo. Sólo saben que es la ley. No se puede negar que hay una minoría de personas que tienen la paciencia y la disposición de respetar todos los reglamentos, aun considerando la tremenda desventaja que ello les acarrea ante los que no lo hacen. Para que esa minoría se transforme en mayoría no sirve ni siquiera el expediente de aumentar la fiscalización. Primero hay que hacer que las reglas sean racionales. ANTI BUROCRACIA Tal como en la burocracia lo que más importa son los textos escritos, en la anti burocracia lo valioso son los gestos y las maquinaciones extraoficiales. Así, el mundo de los negocios privados es el polo opuesto de la burocracia fiscal. Como todos sabemos, una parte de ellos -los más grandes- se rigen por la ley de la selva, en que el capital es el rey indiscutido y pone una sordina a las relaciones humanas. En su seno, el afecto y la empatía son estorbos, y el individuo es un siervo de ínfimo nivel. La única técnica válida para alcanzar el éxito en ellos, es la astucia. Pero aunque la frecuencia de ese estilo va en aumento, en nuestro país está aún lejos de generalizarse. En la mayoría de los negocios chilenos imperan aún la confianza y la afinidad, o bien los lazos familiares, y las técnicas para triunfar se basan en ganarse el afecto de los que tienen el poder. Las empresas familiares, por ejemplo, se caracterizan porque las relaciones formales de jerarquía conviven con las informales de consanguinidad, y por supuesto son éstas últimas las que determinan el real grado de poder de un individuo en el interior de la organización. Dichas empresas no son burocráticas. Nacen y crecen en base al esfuerzo personal de un individuo, quien -a medida que pasa el tiempo y la empresa se desarrolla-.incorpora, además de profesionales seleccionados en el mercado, a uno o dos de sus hijos o yernos, con los que comparte -fuera del tiempo de oficina- horas de intimidad y solaz familiar, y mantiene lazos capaces de resistir puntos de vista discrepantes en la estrategia del negocio, prerrogativa que los primeros no poseen. Los que llegaron a través del mercado laboral tienen la potestad para tomar las decisiones inherentes a su cargo, pero su carrera o su permanencia está supeditada -en último término- a la voluntad de los familiares dueños o a la del propio fundador. Entre los no familiares se instaura una competencia por ganar la confianza de los que sí lo son, y ojalá la del dueño principal. Así, las reuniones de trabajo en que, además de ellos, está presente un miembro de la familia, suelen derivar en una lucha de alardes técnicos y zancadillas a objeto de socavar la credibilidad del adversario ante el familiar presente. Éste, entretanto, guarda un observante silencio para eludir las miradas escrutadoras que los expositores le lanzan de reojo. Si están solos -en cambio- la conversación gira en tomo a cómo convencer a los miembros del clan de que le dan a la empresa un cariz más profesional y menos arbitrario. Es natural que el dueño desarrolle un sentido que le permite identificar esas maquinaciones. Las acepta porque, después de todo, sus hombres son buenos profesionales, aunque -por otra parte- está algo cansado del ambiente de pleitesía que evidencia su entorno. Pero cuando llega un asesor externo cuya primera prioridad más que ganar su confianza es comprender el problema que lo aqueja, suele quedar gratamente sorprendido y casi de inmediato se la entrega. En nuestro país, una manera siempre vigente de inspirar confianza en los negocios, es romper los moldes formales tratando a los clientes o a los superiores jerárquicos de “tú” en lugar del ya anquilosado “usted”. Desde luego, el apelativo en Chile es -como en todos los países de habla hispana- una forma de hacer explícita la diferencia o la igualdad de los interlocutores. Pero tiene el grave defecto de dejar para siempre fijo el tipo de trato que habrá entre ambos. Al iniciar una relación hay que definir de una vez y para siempre cuál será su alcance. Tratar de “usted” a alguien que recién se viene conociendo equivale a establecer los inconfortables límites de compostura que tendrán todas nuestras actitudes con esa persona. Una relación que parta con un “usted” es como un bonsai o como una acacia plantada en un macetero. A algunos nos resulta tan embarazoso eliminar sin más trámite las reglas, que -aunque íntimamente quisiéramos extender las raíces y las ramas- nos quedamos para siempre en el macetero. Porque... ¿y si el otro no quiere eso? Hay algunos que -por no afrontar la terrible dlsyuntiva- insinúan un vacilante “ustedes” (si es que viene al caso) o dirigen exprofeso la conversación hacia tópicos impersonales que no impliquen en ningún aspecto al que tienen al frente, porque cualquier aproximación obliga a definirse. Pero no es sólo cuestión de evadir el pronombre, también las formas verbales nos levantan una ceja inquisidora cuando queremos hacer uso de ellas: ¿digo fuiste o fue?, ¿levantaste o levantó?, ¿o mejor improviso una terminación ambigua que el otro podrá interpretar según su gusto.Para algunos, en cambio, el doble apelativo es una bendición: tutear a un desconocido puede chocar inicialmente, pero los vendedores expertos no acusan para nada ese impacto. Esperan pacientemente que se acepte como trato normal, lo que en promedio toma tres minutos. Los ingleses han resuelto el problema del apelativo de una manera simple: no supeditan a él el tono de la relación bipersonal. Allá existe sólo el you, que no es ni tú ni usted: es you. Con ello consiguen obviar ese instrumento de manipulación que tan gratuitamente brinda nuestro castellano a los que quieren capturar la confianza u ofrecer una determinada imagen. El lugar común de que “los chilenos nos jactamos de ingleses de Sudamérica”, tiene algo de cierto: por seguirlos exageramos la formalidad comunicativa. Pero los de la vieja Europa no se ven en esos aprietos, pues el you permite que los compradores evalúen al producto y no al oferente y, si la relación trasciende el ámbito meramente comercial, que sean las impredecibles circunstancias de la vida las que determinen si será distante y efímera, o se desarrollará en todo su posible esplendor. Alejandro Covacevich Agosto 1995