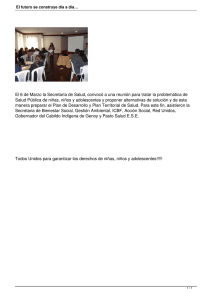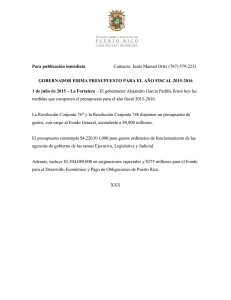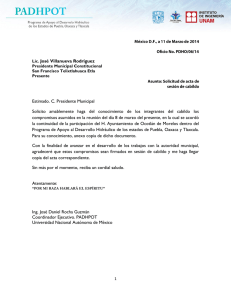Vol 240. Súbditos a ciudadanos siglos xvii-xix tomo III
Anuncio

De súbditos a ciudadanos siglos xvii-xix El proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo) Archivo General de la Nación Volumen CCXL Jorge Ibarra Cuesta De súbditos a ciudadanos siglos xvii-xix El proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo) Tomo III Santo Domingo 2015 Cuidado de edición: Leonora Ramírez S. Diagramación: Yahaira Fernández Vásquez Diseño de cubierta: Engely Fuma Santana Motivo de cubierta: Montaje fotográfico a partir de imágenes del siglo xix © Jorge Ibarra Cuesta De esta edición © Archivo General de la Nación (vol. CCXL) Departamento de Investigación y Divulgación Área de Publicaciones Calle Modesto Díaz, No. 2, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110 www.agn.gov.do ISBN: 978-9945-586-37-4 Impreso en República Dominicana / Printed in Dominican Republic Contenido Capítulo IX las transgresiones del orden colonial por los cabildos criollos. conflictos de clases por el poder local en las antillas hispánicas. . . . . . . . . . 15 Diferendos en las Antillas españolas entre los Cabildos de las ciudades puertos y las autoridades coloniales, por una parte, y los Cabildos de la Tierra Adentro, por otra . . . . . . . . . . . . 15 Puerto Rico Solidaridad entre las comunidades boricuas implicadas en los rescates. La percepción de las autoridades sobre la identidad criolla. . . . . . . . . Los viceversa de las relaciones de las autoridades coloniales con el Cabildo y el vecindario de San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El diferendo del Cabildo de San Germán con las autoridades coloniales y el Cabildo de San Juan. . . . . . 4. El poder colonial frente a las pretensiones sangermeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La presencia de los tenientes a guerra en San Germán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1. 2. 3. 7 17 21 31 48 56 8 Jorge Ibarra Cuesta 6. La defensa del suelo patrio por los patriciados locales y la población criolla puertorriqueña . . . . . . . . . 60 7. Manifestaciones de una temprana identidad sangermeña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 8. Demandas comunes de los patriciados locales boricuas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 9. Las conspiraciones de la Tierra Adentro. . . . . . . . . . . . 68 10.La aparición de una clase media colonial: liberales, conservadores e independentistas en el trienio liberal de 1820-1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 11.Presencia campesina en los conflictos entre las autoridades coloniales y el patriciado terrateniente. . . . . 83 12.Extensión de las tierras ocupadas por las estancias y las haciendas comuneras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 13.La dicotomía ciudad-campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 14.Plantación extranjera y campesinado boricua . . . . . . . 112 • La Española: La identidad forjada contra propios y extraños 1. Persistencia de los conflictos de los Cabildos con las autoridades coloniales en el siglo xvii . . . . . . . . . . . . . 120 2. Los diferendos de los criollos en la esfera eclesiástica. . . 128 3. La identidad forjada en torno a la defensa del suelo patrio y de las comunidades criollas . . . . . . . . . . . . . . 132 4. La solidaridad de las clases criollas subalternas con el patriciado rescatador. Todos a una, Fuenteovejuna . . . 139 5. Un paréntesis conceptual: alcaldes mayores, comandantes y gobernadores en armas, tenientes gobernadores, tenientes y capitanes a guerra y tenientes de justicia mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6. Las fluctuantes relaciones del patriciado terrateniente con las comunidades campesinas de criollos y canarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 7. La sublevación de los capitanes de Santiago de los Caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 De súbditos a ciudadanos...9 8. La factoría de tabaco dominicana y su incidencia en la producción tabacalera del Cibao. Vegueros y terratenientes propietarios de molinos. . . . . . . . . . . . 9. La revuelta santiaguera de las harinas: ¿tan solo una sublevación patricia?. . . . . . . . . . . . . . 10.El campesinado reconstituido dominicano: vividores, conuqueros y monteros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.La emigración de los terratenientes y las clases medias dominicanas ilustradas, en las décadas de 1790 y 1800: ¿un drama histórico irrevocable?. . . . 12.La lucha de los criollos por la defensa de la comunidad territorial, la restauración colonial y la emergencia de la clase media (1810-1820) . . . . . . 13.Las Juntas españolas ante la emancipación dominicana del dominio francés. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.La independencia efímera y la clase media dominicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • La formación de la identidad criolla en la región centro oriental de Cuba 1. Los conflictos de las autoridades coloniales con los Cabildos criollos desde la segunda mitad del siglo xvi en Cuba. La desobediencia civil como sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Las movilizaciones militares de las milicias criollas en la defensa del suelo patrio. . . . . . . . . . . . . 3. Repercusiones en Cuba de la represión en gran escala llevada a efecto por Osorio contra el contrabando en La Española. La primera sublevación de Bayamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Segunda sublevación de Bayamo . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La creciente conflictividad de los Cabildos de la Tierra Adentro en el siglo xvii. . . . . . . . . . . . . . . 6. Asaltos corsarios a Puerto Príncipe . . . . . . . . . . . . . . 7. Reactivación de las protestas en Bayamo y Puerto Príncipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 171 175 202 210 216 222 233 238 241 243 245 263 264 10 Jorge Ibarra Cuesta 8. Incremento de los rescates en el Caribe. . . . . . . . . . . . . 265 9. Nuevas sediciones en Puerto Príncipe. . . . . . . . . . . . . 267 10.Los principeños dispuestos a todo por salvar sus rescates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 11.Tenientes de gobernador y gobernadores abatidos en atentados en la Tierra Adentro . . . . . . . . . . . . . . . 272 12.La centralización político-militar borbónica frente a la autonomía de los Cabildos de Tierra Adentro (1700-1800). . . . . . . . . . . . . . . . . 276 13.Los patriciados se resienten de las ordenanzas borbónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 14.Crisis de poder de las autoridades coloniales en la Tierra Adentro y nuevas sublevaciones en Puerto Príncipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 15.La progresiva militarización de la isla desde 1730 . . . 286 16.Disposiciones de los jueces de residencia con respecto a los Cabildos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 17.Las hostilidades por el dominio de Bayamo. . . . . . . . . 292 18.Las demandas del ideólogo de la hacienda patriarcal oriental, Nicolás Joseph de Ribera . . . . . . . . 299 19.Cuando los cabildos les daban las espaldas a los intereses de sectores de la clase terrateniente de su localidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 20.La criminalización de los oficios de regidor y alcalde ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 21.En Holguín también se cuecen habas . . . . . . . . . . . . . 309 22.Litigios pendientes contra las autoridades coloniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 23.Las pugnas de Santiago de Cuba con La Habana por la hegemonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 24.Los reñidos desacuerdos entre la ciudad puerto de Santiago de Cuba y Bayamo . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 25.Un intento de neutralizar los conflictos del Estado colonial con los Cabildos de Tierra Adentro. 324 De súbditos a ciudadanos...11 26.En Santiago de Cuba los capitulares reñían con las autoridades, pero también se arreglaban con ellas. Carencias y penurias de la ciudad puerto. . . . . . . . . . 27.El caso de Remedios: sus rasgos comunes con la economía de subsistencia de Santiago de Cuba. . 28.El enemigo externo: sus agresiones a la isla en el siglo xvii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 La contraofensiva española contra el extranjero: cooptación de sectores del patriciado y las comunidades criollas mediante la expedición de patentes de corso y los comisos . . . . . . 30.La aparición de un tercero en discordia en el campo: los vegueros de la región centro oriental de Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.Las relaciones esclavistas impuestas por las autoridades en las vegas y estancias de tabaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.El padrón de los vegueríos de Morell y de Santa Cruz. . 33.Las autoridades y el patriciado se disputan la preferencia de vegueros y campesinos. . . . . . . . . . . . 34.El respaldo del patriciado oriental a las desobediencias de los vegueros a las disposiciones del estanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.La desigual tributación regional de los vegueros al patriciado terrateniente oriental. . . . . . . . . . . . . . . 36.La crisis del cultivo del tabaco a principios del siglo xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.El campesinado de subsistencia y los cultivos menores: estancias, sitios de labor y conucos. . . . . . . . 38.La contribución de los vegueríos de la Tierra Adentro y el campesinado de subsistencia a la formación de una comunidad de cultura criolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.Los Cabildos en el período constitucional de 1812 . . . . 325 340 343 345 357 361 363 365 368 374 378 383 390 393 12 Jorge Ibarra Cuesta 40.El patriciado santiaguero entre franceses, catalanes y autoridades coloniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.Luchas por la hegemonía entre la clase media emergente criolla y los sectores tradicionales del patriciado bajo el régimen constitucional de 1812. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.Emergencia del sector venido a menos de la clase señorial y de una clase media liberal en Bayamo y Puerto Príncipe en el decenio de 1820 . . . 43.Puerto Príncipe: del constitucionalismo liberal al independentismo bolivariano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 410 411 421 Índice Onomástico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 La aparición de una toma de conciencia histórica es probablemente la más importante de las revoluciones que hemos sufrido con el advenimiento de la época moderna Gadamer Capítulo IX Las transgresiones del orden colonial por los criollos. Conflictos Cabildos de clases por el poder local en las Antillas hispánicas Diferendos en las Antillas españolas entre los Cabildos de las ciudades puertos y las autoridades coloniales, por una parte, y los Cabildos de la Tierra Adentro, por otra. Los conflictos de los Cabildos de la Tierra Adentro con las autoridades coloniales y los Cabildos de las ciudades puertos de las Antillas Mayores, provocados por la represión por los contrabandos y la obligación de la pesa, constituyeron uno de los centros sobre los que se formó el concepto de patria local. Estos conflictos perfilaron la unidad geográfica, cultural y de mentalidades de la Tierra Adentro de las islas, con la dirección hegemónica de los patriciados locales. La unidad de las distintas regiones de la Tierra Adentro tomó forma en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba bajo la advocación y supremacía del patriciado de haciendas ganaderas de los siglos xvii y xviii. La comunidad económica, geográfica y cultural de la Tierra Adentro propició, además, la formación de un mercado interno complementario a través del contrabando que se efectuaba 15 16 Jorge Ibarra Cuesta en las plantaciones azucareras de Haití, Jamaica, y las Antillas Menores. En el período 1650-1700 Puerto Rico no sufrió ningún ataque enemigo de importancia, a pesar de que los corsarios y piratas saquearon en la región caribeña 18 ciudades, 4 pueblos y más de 35 aldeas.1 La pobreza de la isla pudo ser determinante en la ausencia de agresiones navales y militares de consideración.2 López Canto atribuye la poca atención de los enemigos de España por la menor de las Antillas españolas y la más cercana a las Antillas Menores británicas, francesas y holandesas, a la inexpugnabilidad del Castillo del Morro. En contraste, durante esos años fueron atacadas otras ciudades caribeñas con fortalezas más imponentes que el Morro de San Juan, como son Santiago de Cuba y Cartagena de Indias. La renuncia de las potencias rivales de España a ocupar militarmente a Puerto Rico habría radicado en el hecho de que la isla participaba de un vigoroso comercio clandestino, a través de las plantaciones azucareras que prosperaban en las posesiones nordoeuropeas de las Antillas Menores. Esas potencias se asociaron económicamente con la isla, sin necesidad de apoderarse de esta. Procedía principalmente de Puerto Rico el ganado que hacía funcionar a la creciente industria azucarera inglesa y francesa; así como los cueros, el tabaco, y el café que se abrieron paso en el mercado europeo a través de las Antillas Menores. A cambio, la isla recibía valiosos cargamentos de esclavos y de toda clase de mercancías y géneros de vestuario. De hecho, no se efectuó ninguna gran invasión hasta el asalto a San Juan en 1797, en el que los criollos le hicieron pagar caro a la Armada y al Ejército británico de 6,000 soldados el atrevido deseo de apoderarse de la isla.3 Ángel López Canto: Historia de Puerto Rico (1650-1700), pról. Francisco Morales Padrón, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1975, p. 286. 2 Ibidem, p. 321. 3 Francisco Scarano: Puerto Rico. Cinco siglos de historia, Edit. McGrawHill, 2da. ed., México, 2001, p. 316. 1 De súbditos a ciudadanos...17 Los diferendos sobre la obligación de la pesa dieron paso a que el patriciado de la Tierra Adentro se separase de los Cabildos criollos, de las ciudades puertos y las capitales de las Antillas. Los Cabildos capitalinos, con el apoyo de los gobernadores, les imponían a los terratenientes ganaderos y a los Cabildos del interior de las islas la obligación de contribuir anualmente con una cuota fija de reses para el consumo de sus vecindarios. Cada año los Cabildos de La Habana, Santiago de Cuba, San Juan y Santo Domingo tomaban en consideración la cantidad de vecinos existentes en esas ciudades y preparaban un estimado de las reses y cerdos que se debían sacrificar para asegurar, por un año, el abastecimiento de la población. Realizados los estimados pertinentes, se prorrateaba el total de ganado necesario entre las localidades sujetas a la jurisdicción de las capitales mencionadas, tomando en cuenta el número de hatos, estancias, su extensión y cantidad de ganado existente en cada una, para asignarle a cada señor de hacienda una cuota que debía satisfacer anualmente de manera rotativa en los mercados capitalinos. Las protestas de los señores de haciendas, por la cuota de reses con que debían contribuir a la pesa, motivaban con frecuencia su ruptura con los capitulares que integraban los Cabildos capitalinos. Puerto Rico 1.Solidaridad entre las comunidades boricuas implicadas en los rescates. La percepción de las autoridades sobre la identidad criolla La actitud diferenciada de las autoridades con relación a los criollos se manifestaba de las más diversas maneras. En el transcurso del siglo xvii, algunos gobernadores recapitularon sus impresiones sobre los naturales de Puerto Rico. El gobernador José Noboa y Moscoso (1655-1690), en una carta dirigida a Su Majestad, el 6 de enero de 1656, informaba sobre las prevenciones con que valoraba la presencia de soldados criollos en las guarniciones de la isla. 18 Jorge Ibarra Cuesta Tan pronto él supo que la Corona estaba en disposición de situar 100 soldados peninsulares en las fortalezas, removió a “algunos naturales desta que sobravan del número”. Los oficiales españoles recién llegados ocuparon las plazas de los oficiales criollos con mando. No los sustituyeron a todos, porque no eran suficientes, como observó Noboa “sino los hubiera suplido”.4 El funcionario justificaba también que se recurriera al expediente de reclutar forzosamente a los criollos, porque casi siempre no había soldados ni oficiales peninsulares que ocupasen todas las plazas. Otro despojo del que fueron víctimas los criollos quedó evidenciado cuando, el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Andrés Caballero, en el juicio de residencia a Fernando de la Riva, quien era antecesor de Noboa en la gobernación de la isla, lo condenó por haberle “pagado los suelos a los naturales que servían en esta plaza”. Caballero declaró al final de la sentencia que de ahora en adelante, “no se les debía pagar lo que se les estaba debiendo a los naturales”.5 La situación creada por las medidas que, en el juicio de residencia, dispuso el oidor Caballero contra el gobernador De la Riva, fue informada a Su Majestad por el gobernador Noboa Moscoso. Según el nuevo mandatario de la isla, el malestar e inconformidad creado en San Juan se debía, aparentemente, a que estaba prohibido pagar salario a los criollos: “He hallado en esta plaza tan estragado el respeto en los oficiales de la guerra, y tan perdido el respeto a su General y Señor, mayormente desde que fue fomentado por el juez que tomó la residencia a mi antecesor.” De ahí que su actitud hacia los criollos, como “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, José Noboa y Moscoso a SM, del 6 de Noviembre de 1656”, Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Santo Domingo (ASD), leg. 157, R1, no. 1, imágenes 1-5. 5 Ibidem. 4 De súbditos a ciudadanos...19 nuevo “General y Señor”, estuviera encaminada “a que no se falte al natural quando lo permita la ocasión”.6 En una comunicación en la que el gobernador Antonio de Robles Silva (1698-1699) dirigió al rey el 6 de junio de 1699, le explicaba sobre el grado de solidaridad y protección mutua que existía entre los criollos que participaban en los rescates en la Tierra Adentro, “porque es un género de gente ésta que se callan de suerte e culpa de comercio (si lo ejecutan), que aunque los maten confesaran el menor indicio y tal igualdad y correspondencia hay en ellos, que no hay ejemplar que unos denuncien a otros”. El encubrimiento era un precepto sagrado y no es que realizaran los rescates en secreto, pues “los llevaban a efecto a plena luz del día”.7 Se puede presentar como ejemplo el caso de un cura que denunció a los rescatadores del pueblo de San Germán y que, por traicionar a los vecinos con sus delaciones, fue conducido a un monte por el teniente a guerra de la localidad y 40 soldados para ser fusilado. Ese es el trato que se les da a “los deslenguados” le dijo el militar testaferro de los terratenientes.8 Las medidas de los gobernadores de Puerto Rico tenían, por lo general, un carácter severo cuando se descubrían actividades de rescate en las que estaban implicados regidores, sacerdotes y funcionarios coloniales. En comunicación enviada por el gobernador Gaspar de Arredondo (1690-1695) a Su Majestad, el 29 de julio de 1695, se planteaba el descubrimiento de un importante contrabando destinado al presbítero Pedro de Centeno, promovido por el vecino Melchor de Rivera, con la colaboración del alférez Juan de Castro y de Joseph Figueroa. Como el gobernador no tenía jurisdicción sobre el padre Centeno, lo remitió al obispo, “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, José Noboa y Moscoso a SM, del 6 de Noviembre de 1656”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R1, no. 2, imágenes 1-7. 7 López Canto: Op. cit., p. 273. 8 López Canto: Op. cit., p. 274. 6 20 Jorge Ibarra Cuesta “para que tomara resoluciones combenientes”, advirtiéndole que el sacerdote beneficiado por el rescate no podría “hazer diligencia ninguna en todo el tiempo de mi gobierno”, pues “no ygnoraba se mezclaba en este género de excessos”. De las investigaciones practicadas por el gobernador “resultó el condenar a Melchor de Rivera a muerte y pedimento de bienes aplicados al Real Fisco”.9 Al alférez Castro y al soldado Figueroa se les sancionó con servicios en fortalezas alejadas de la capital, durante un año y seis meses, respectivamente, así como la pérdida de sus bienes. Una de las razones por las que los patriciados pudieron enfrentar las disposiciones adversas de la Corona, y de las autoridades coloniales, fue la participación activa del clero en los contrabandos. López Canto, el historiador que más acuciosamente ha investigado el tema, después de consultar cientos de documentos sobre rescates en el Archivo de Indias llegaba a la conclusión que “fueron muy pocos los miembros del clero que no participaron de él”. La única distinción que podía establecerse entre ellos era que “Mientras la inmensa mayoría de los eclesiásticos lo hacían por pura necesidad, había una minoría que comerciaba por lucro, simplemente por aumentar aún más las riquezas y poder que tenían”.10 La historiografía colonial de los siglos xvii y xviii invoca, con frecuencia, a las autoridades coloniales que les atribuían a los clérigos de Cuba y Santo Domingo ser los principales rescatadores de la isla.11 El gobernador Sancho Ochoa Castro (1602-1608) refería que la gente de Puerto Rico era “sediciosa y capitulante” y que “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, Gaspar de Arredondo a SM, de 29 de Julio de 1695”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 163, R1, no. 3, imágenes 1-3. 10 López Canto: Op. cit., p. 271. 11 Isabelo Macías Domínguez: Cuba en la primera mitad del siglo xvii, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1978, p. 328 y Leví Marrero: Cuba: economía y sociedad. El siglo xvii, Edit. Playor, Madrid, 1975, t. IV, pp. 119 y 124. 9 De súbditos a ciudadanos...21 estaba dominada por dos grandes familias que controlaban el Cabildo y toda la sociedad: los Ponces y los Pantojas. Las familias patricias se sucedían en el poder y eran las que ponían el freno a la autoridad real. En 1626, el gobernador Juan de Haro (1625-1630) dictaminaba que los criollos eran “indómitos y egoístas”. El obispo Bernardo de Balbuena (1623-1627) describía a la sociedad boricua de la siguiente manera: “Los ciudadanos del estado de los caballeros, que en esta ciudad hay muchos de calidad conocida, aunque pobres por no ser la tierra de más sustancias, se tratan sino con superflua pompa con buen lustre y autoridad de sus personas. Acuden bien a sus obligaciones y en las del culto divino se extreman notablemente y no dudan de empeñarse por este fin más que por ninguna causa profana”. Preferían vivir en la pobreza que desempeñarse en un oficio. La población blanca se completaba con los pequeños comerciantes y soldados del presidio. Los hijosdalgos y las familias principales daban el tono de aquella sociedad. 2. Los viceversa de las relaciones de las autoridades coloniales con el Cabildo y el vecindario de San Juan Las advertencias que hacía el gobernador Iñigo de la Mota Sarmiento (1635-1641) sobre el vecindario de San Juan parecen ser congruentes con la solicitud que formuló ante Su Majestad, para que no se le autorizara al regidor de mayor edad en el Cabildo que lo sustituyese en caso de muerte, enfermedad o ausencia, como se había dispuesto. De hecho, en carta al monarca fechada el 30 de abril de 1636, el gobernador De la Mota suplicaba que se le concediese licencia para nombrar a la persona que lo reemplazaría en caso de estar imposibilitado de ejercer funciones de gobierno. Su petición la fundamentaba en el hecho que a su antecesor, Enrique Enríquez de Sotomayor (1631-1635), se le facultó mediante Real Cédula del 29 de junio de 1634 que nombrase en el gobierno, en caso 22 Jorge Ibarra Cuesta de muerte o ausencia suya, a un sargento mayor o al soldado de la guarnición española de la ciudad que le pareciera más conveniente.12 La petición de Iñigo de la Mota fue satisfecha por la Corona, evidenciando su preferencia por un militar español, antes que por un regidor criollo, para desempeñar el gobierno interino de la pequeña isla. La detención, proceso y fusilamiento del sargento mayor del Castillo de San Martín, de San Juan, Francisco López Quiroga, se relacionan con la administración que dio a los situados de Nueva España y con las protestas que suscitó en el vecindario criollo. Las autoridades españolas anunciaron que la ejecución del sargento mayor era una advertencia “en orden a la quietud de aquella plaza”. Así, el gobernador Iñigo de la Mota le comunicaba a Su Majestad, en carta enviada el 27 de marzo de 1637, que después de su ajusticiamiento los vecinos no protestaron más: “la sentencia de muerte que se promulgó contra el Sargento maior... no aber abido vecino...se atreva a hacerlo con los malos sucesos de los situados pasados”. El fusilamiento, tal como informaba el gobernador, se había efectuado con “la ynfanteria y gente de guerra a sus ojos y en prescencia de los mal vecinos desta ysla”.13 En otro documento que De la Mota Sarmiento dirigió a Su Majestad, el 28 de agosto de 1638, se consignaba que la tranquilidad en la ciudad se había logrado con el fusilamiento de López Quiroga: “Las novedades del presidio de San Martín aquietadas con la continua asistencia, fomentando la administración de la justicia y execución en esta plaza del Sargento maior Francisco López Quiroga”.14 12 13 14 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, Iñigo de la Mota Sarmiento a SM, del 30 de Abril de 1636”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R5, no. 64, imagen 2. “Exposición del gobernador de Puerto Rico, Iñigo de la Mota Sarmiento a SM, del 27 de Marzo de 1637”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R6, no. 71, imágenes 1-8. “Exposición del gobernador de Puerto Rico, Iñigo de la Mota Sarmiento a SM, del 28 de Agosto de 1638”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R6, no. 74, imagen 6. De súbditos a ciudadanos...23 Es conveniente destacar que, cuando se atrasaba el situado, los vecinos de San Juan les hacían préstamos a las autoridades, para solventar los gastos de la administración colonial de la isla. Mientras las autoridades se demoraban en la amortización de las deudas que contraían con los principales vecinos, las facilidades provistas por estos garantizaban el pago a la guarnición de las fortalezas, las operaciones de desembarco de navíos en puerto y otros gastos indispensables para la estabilidad de la comunidad. De la misma manera que la seguridad de la isla dependía de la disposición de los criollos de defenderla con las armas, sus actividades económicas fundamentales estaban en manos de los vecinos acaudalados, lo que acendraba su sentido de pertenencia.15 Un documento del 26 de febrero remitido a Su Majestad por el gobernador de la isla, Fernando de la Riva Agüero (1643-1649), y por el Cabildo de San Juan, quejándose de los atrasos en la remisión del situado de Nueva España, dan una idea de que por esos años las autoridades debían identificarse con las demandas más elementales de la población criolla para poder gobernar con su consentimiento. “Habiendo V. Magd. entendido de los gobernadores, mis antecessores, y de los clamores generales del Cabildo de la ciudad y vecinos dellos, el miserable estado en que se halla el presidio y por su respecto toda la isla, acusa no haberse pagado en ocho años continuos sus situados y fue V. Magd. servido de mandar se pagasen en las Cajas Reales y por su falta diese esta cantidad el General de la Armada...”16 La queja del gobernador resultó inútil, pues el Algunos documentos que pueden ilustrar la dependencia de los gobernadores y de la administración colonial del soporte económico de los vecinos son los siguientes: “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, Iñigo de la Mota Sarmiento a SM el 21 Febrero de 163”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R5, no. 61, imágenes 1-5, y “Exposición del Gobernador Juan Robles de Lorenzana a SM, el 18 de Octubre de 1678”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 158, R2, no. 4, imagen 4. 16 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, Fernando de la Riva Agüero a SM, de 26 de Febrero de 1645”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R7, no. 90, imágenes 1- 3. 15 24 Jorge Ibarra Cuesta general de la Armada, ni la Real Hacienda, pagaron las cantidades que se destinaban por concepto del situado para la administración colonial de la isla. Es célebre la frase de fray Damián López de Haro (1644-1648) “…la gente es muy caballerosa y los que no vienen de la casa de Austria descienden del delfín de Francia o de Carlomagno”.17 El testimonio versaba sobre las principales familias patricias de San Juan. En otra carta del prelado, fechada en 1644, se relataba: “La ciudad está muy pobre (…) Y, todo lo peor que tiene la ciudad es que no hay una tienda donde poder enviar por nada, si no es que unos a otros truecan o prestan a otros lo que tienen (…) Ha siete años que falta el situado de SM y uno que traían ahora dos años de 60,000 pesos lo cogió el enemigo. y aquí estamos tan sitiados de enemigos, que no se atreven a salir a pescar en un barco porque los coge el holandés”.18 Aunque el patriciado de San Juan siempre contaba con el apoyo de los gobernadores y otras autoridades, en el contexto de los conflictos que tenían con los hateros de San Germán por el tema de la pesa, los patricios capitalinos demandarían de manera invariable la satisfacción de sus prerrogativas y el resarcimiento de los agravios que sufrían por parte del poder colonial. Ante el fallecimiento del gobernador Agustín de Silva y Figueroa (1640), el capitán Juan de Bolaños, con el apoyo del Cabildo de San Juan en pleno, decidió quedarse en el mando de la isla hasta que el rey designase a un nuevo mandatario. De su lado, los regidores de la capital le comunicaron a Su Majestad, en carta del 16 de diciembre de 1641, la aprobación general que había tenido el ascenso de Bolaños Enriqueta Vila Vilar: Historia de Puerto Rico (1600-1650), pról. de Francisco Morales Padrón, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1974, pp. 34-35. 18 Blanca G. Silvestrini y María Dolores Luque: Historia de Puerto Rico. Trayectoria de un pueblo, Edit. Cultural Panamericana, San Juan Puerto Rico, p. 151. 17 De súbditos a ciudadanos...25 a la Gobernación. Pero como la Real Audiencia de Santo Domingo consideró que, tanto el Cabildo de San Juan como Bolaños, se atribuyeron indebidamente la facultad de reemplazar al gobernador fallecido, designó al oidor Juan Melgarejo y Ponce de León en la gobernación de la isla. Cuando él llegó a Arecibo, de camino hacia San Juan varios soldados armados lo detuvieron y le informaron que, por órdenes de Bolaños, sería arrestado y devuelto a Santo Domingo. Melgarejo le escribió al Cabildo de San Juan sobre los delitos en que incurría al desobedecer a la Real Audiencia, entidad a la que le correspondía el derecho de designar al sustituto del gobernador. La respuesta que recibió fue la llegada de otro grupo de soldados, al mando del sargento Cristóbal Torres, con orden de detenerlo; Melgarejo evadió la disposición refugiándose en la iglesia. El sargento Torres, cumpliendo órdenes superiores, violentó el asilo del santuario, prerrogativa tradicional de la Iglesia, y obligó a Melgarejo a marcharse de la isla.19 La agitación suscitada por el Cabildo sanjuanero, con la designación del mandatario interino, y las decisiones posteriores de Bolaños, fueron sancionadas por la Corona, que condenó al gobernador provisional a dos años de destierro y a dos de suspensión del oficio que desempeñaba como capitán de presidio. El enjuiciamiento y apresamiento, en 1658, del licenciado criollo Luis Coronado, por “la mala cuenta que dio de un situado de Nueva España”, provocó un hecho singular en San Juan. Según se establece en la correspondencia del nuevo gobernador José Noboa Moscoso (1655-1660) con Su Majestad, los “hijos mozos” de Coronado planearon un atentado contra la vida del gobernador Aguilera. El proyecto fue puesto Enriqueta Vila Vilar: Historia de Puerto Rico (1600-1650), pról. de Francisco Morales Padrón, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1974, pp. 51-54. 19 26 Jorge Ibarra Cuesta “en ejecución por quatro o cinco veces del que fue Dios servido librarle y en haviendolos preso y aberiguandoles el delito y ellos confesándolo y teniéndolos en los palos amarrados y vendados los ojos para arcabucearlos se les perdonó...” Con ese acto, se castigó no solo a los jóvenes, sino a su padre, que había sido, según Noboa, “cabeza del bando de los enemigos del Gobernador Aguilera, mi antecesor”,20 razón por la que hubo una motivación de bandería o facción adversa al gobernador Diego Aguilera (1649-1655). Los hechos descritos fueron tachados de “sedición” y “traición” por las autoridades. La “inquietud sediciosa” de Coronado era tal, que según el relato de Noboa, había participado “En ciertos conventículos y conciliábulos todos los días en su casa con el Sargento maior y capitanes deste presidio, temiendo la asonada de la ynfanteria que fue lo que procuró para sus fines, con que me hubiera alborotado la República, de tal manera que me obligó a prenderle”. A juicio de Noboa, toda esta actividad conspirativa determinó en el pasado que el gobernador Aguilera llegase a tener “esta plaza para perderla”.21 Las contrariedades del gobernador Noboa Moscoso (1655-1660) no se limitaron a las que tuvo con Coronado y sus hijos, pues en 1660 debió reprimir la oposición del capitán Francisco Vicente, del sargento mayor Alonso Cejas, del alguacil mayor de la Santa Inquisición, Pedro Sea, y de algunos presbíteros criollos que se reunían con los militares y les hacían coro.22 Para mayor desasosiego del gobernador, una parte del vecindario de San Juan estaba constituido por portugueses, de quienes desconfiaba por sus sentimientos separatistas del Reino de Castilla. Para la defensa de la Plaza “Exposiciones del Gobernador de Puerto Rico José Noboa y Moscoso a SM de 15 de Noviembre de 1658 y de 25 de Octubre de 1659 ”, (AGN), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R1, no. 10, imágenes 1-3. 21 Ibidem. 22 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico, José Noboa y Moscoso a SM del 20 de Agosto de 1660”, (AGN), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R1, no. 14, imágenes 1-8. 20 De súbditos a ciudadanos...27 pensaba que había pocos vecinos, “pues los más hacen en ellos tal impresión algunas voces, esparcidas por los dichos sujetos y sus aliados, que no hay orden que se execute, ni bando que se respete.” Esa situación le hacía temer lo peor, por lo que se decidió repartir “negros peones entre los vecinos para...que ayuden a algunas personas particulares con toda finessa y afecto al servicio de V.M...”23 Entre las personas afectas al gobernador se cita el capitán de infantería Francisco Menéndez Valdés, alcalde de la ciudad.24 Durante su mandato, Noboa presumió de ser un fiel e incorruptible servidor de la Corona. En cartas a Su Majestad alardeaba de no transigir en la aplicación de la obligación de la pesa a los hacendados. La actitud era creíble por el carácter tajante de sus enfrentamientos con los criollos. Sobre los gobernadores y funcionarios reales, que aceptaban sobornos de los señores del ganado, decía: “Hay, quien tiene allí una vaca gorda, una ternera y la carne fresca poniéndola cerca y era despreciarme a mí mismo deste regalo por combeniencia mía”. De ahí que hiciera voto de actuar de espaldas a estos ofrecimientos y cohechos, “mirando solo el servicio de VM, ahorro de la Real Hacienda y conveniencia de la plaza y útil de los vecinos”.25 El nuevo gobernador de la isla, Juan Pérez Guzmán (1660-1664), daría razones de la miseria y del malestar imperantes en la comunidad criolla, y de la total incomunicación del territorio con la metrópolis desde hacía mucho tiempo, ”ha onze años que no entra en este puerto navío de registro por cuya causa y por no tener los vezinos salida de sus frutos experimentan notables miserias y en mi tiempo se le recrecieron porque (a) menos que los navíos entrasen en puerto no traygan registro o licencia de la Casa de Contratación no los he de admitir, y antes procederé Ibidem. Ibídem. 25 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico José Noboa y Moscoso a SM”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R2, no. 95, imagen 9. 23 24 28 Jorge Ibarra Cuesta con ellos con todo rigor como V. Magd. me manda, con que el remedio desta ciudad será permisso que Vtra. Magd. mande que se despache cada año un navío...”26 Pero había otras circunstancias que incidían en el deplorable estado de la isla. De hecho, Pérez Guzmán decía que la capital “estaba sumamente afligida por hacer más de un mes que no se pessaba carne en las carnicerías ocasionado por haver muchos tiempos que no se abrían los caminos por omission de las justicias para remedios de lo qual ordene luego al Alcalde hordinario más antiguo della y al Procurador General que los fuessen a hazer y aderezar conforme era de obligación como lo hicieron...”27 Se trataba de una representación del gobernador ante Su Majestad para parecer justiciero y preocupado con el real servicio frente a la inconsciencia de los criollos. A estos se les podían imputar sus rescates, su resistencia a pagar los tributos, prodigalidad y espíritu sedicioso, pero no de despreocuparse de sus propios asuntos. Por ejemplo, si reparaban los caminos destruidos por los ciclones se debía a que, no contaban con suficientes fondos en el Cabildo para acometer esa empresa, como sucedía con frecuencia. El gobernador le añadió sal a la herida, cuando le ordenó al escribano de la ciudad transmitir un auto en el que le comunicaba al alcalde ordinario, Francisco Menéndez Valdés, y al procurador general, Juan Guilarte Salazar, “el poco cuidado que an tenido los justicias desta ciudad y el Procurador en hacer abrir dos caminos como consecuencia de lo cual han padecido y padece esta República y Pressidio grande excesso y necesidad”.28 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Juan Pérez de Guzmán a SM de 20 de junio de 1662”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R2, no. 26, imágenes 1-2. 27 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Juan Pérez de Guzmán a SM de 20 de junio de 1662”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R2, no. 23, imágenes 1- 6, 9-10, 17-19. 28 Ibidem. 26 De súbditos a ciudadanos...29 Un conjunto de disposiciones tomadas por Pérez Guzmán, encaminadas a reforzar el cumplimiento de la obligación de la pesa por parte de los señores del ganado de San Germán y San Juan, recrudecerían aún más los enfrentamientos de ambas villas con el poder colonial. Las recientes providencias prohibían a la jurisdicción de San Germán y del valle de Coamo, “sacar de ordinario partidas de ganado bacuno sobresalientes bendiéndose a diferentes personas...”29 Parece haber respondido a una nueva proyección del poder colonial la política de atracción hacia los patricios que inauguró el gobernador Jerónimo de Velasco (1664-1670), luego de las intemperancias de los gobernadores Noboa y Pérez Guzmán. La actitud de De Velasco pudo deberse a que el Consejo de Indias lo instruyera motu proprio. Un primer paso en ese sentido fue la decisión de De Velasco de que, dada la enfermedad que lo aquejaba, lo sustituyese el alcalde ordinario de más edad, recibiendo en la catedral, de manos del obispo, la llave del sagrario. Si bien el obispo le aconsejó al gobernador que designase a la persona que lo sustituiría en la referida ceremonia, se negó a entregarle la llave al alcalde criollo, lo que motivó el descontento de De Velasco. Es por eso que, en carta enviada a Su Majestad el 20 de abril de 1666, en la que externaba sus quejas sobre el prelado, destacaba que este “no ha querido dar ninguna satisfacción quando deviera hacerlo aun en casos de menos consideración.” Lo sucedido era de trascendencia, pues tendría un impacto perjudicial “en los vecinos de más peso...”30 En la correspondencia de De Velasco se puede apreciar el interés que puso en limar los aspectos más escabrosos de las relaciones del poder colonial con el patriciado y el vecindario. Ibidem. “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Jerónimo de Velasco a SM de 20 de Mayo de 1666”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R3, no. 62, imágenes 1- 8. 29 30 30 Jorge Ibarra Cuesta En otra misiva enviada el 9 de agosto de 1667 le informaba que esperaba vencer cualquier agresión a la isla de las potencias europeas enemigas de España, confiado en “la disciplina de la infantería” del Morro de San Juan y en la política que había llevado “de paz y unión con los vecinos”.31 Su valoración sobre el espíritu patriótico que animaba a los criollos en la defensa de la isla, contrastaba con la visión de Noboa sobre el desgano y falta de amor a la tierra de sus naturales. Para De Velasco, la construcción del Morro y de la defensa de San Juan “hubiera sido considerable de no aber ayudado los vezinos en lo que an podido y la gente de campo y la ynfanteria, obrando todos con mucho celo y puntualidad”.32 Las lanzas que se destinaron a la defensa de la ciudad fueron construidas en la casas de los vecinos. Hasta qué punto De Velasco se engañaba suponiendo que sus gestos apaciguadores harían desaparecer los conflictos lo muestra la siguiente manifestación que le hizo a Su Majestad, en carta de 3 de agosto de 1664: “Y en lo tocante a la paz pública es tanta que parece que jamás ha estado dividida en dos bandos esta República, como lo estaba, sin haberme costado más diligencia que administrar justicia con toda entereza sin dar lugar a que ninguno de los dos me gobierne”.33 Pero el solo hecho de que De Velasco se refiriese al propósito del bando de las autoridades y de los criollos de imponerse a su gobierno, suponía que las contradicciones se mantenían latentes. Si bien su política de conciliación contribuyó a que se sosegaran los ánimos en la isla, el solo hecho que aplicara las “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Jerónimo de Velasco a SM de 9 de Agosto de 166”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R3, no. 75, imágenes 1-2. 32 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Jerónimo de Velasco a SM de de 7 de Julio de 1669”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R3, no. 88, imágenes 1- 2. 33 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Jerónimo de Velasco a SM de de 3 de Agosto de 1664”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R2, no. 4, imágenes 1- 3. 31 De súbditos a ciudadanos...31 providencias de la política colonial lo indisponía con los vecindarios criollos. Por otra parte, los rescoldos por las arbitrariedades cometidas en el pasado por los gobernadores que le precedieron, no podían extinguirse de un día para otro. El nuevo talante con que el gobernador se acercó a los patricios no era suficiente, en el contexto colonial, para cambiar la actitud criolla con respecto a las autoridades peninsulares. La conciencia de que los intereses propios de los criollos eran diferentes a los de la metrópolis, y con frecuencia antagónicos, quedaba de manifiesto en cada ocasión propicia. A propósito de los numerosos cargos formulados contra De Velasco por los vecindarios boricuas, el nuevo gobernador Gaspar de Arteaga (1670-1674) escribió a Su Majestad, el 28 de febrero de 1671: “Hallome obligado a representar a V. Magd. que los Gobernadores en estas provincias al paso que obran con más celo, cobran más poderosos enemigos porque an de disimular con los que lo son, o ser odiados dellos, y en lo que es reconocido extrajudicialmente lo a experimentado así mi antecesor a quien no le an faltado malquerientes por aver procurado el que V.Magd. sea más bien servido”.34 3. El diferendo del Cabildo de San Germán con las autoridades coloniales y el Cabildo de San Juan La primera demanda del Cabildo de San Germán ante la Audiencia de Santo Domingo se registró en 1573, cuando solicitó que se trasladase el pueblo de la Bahía de Guadanilla hacia las Lomas de Santa Marta. El gobernador desconoció la petición, lo cual causó gran malestar y protestas de los vecinos. La Real Audiencia de Santo Domingo falló favorablemente a la instancia de los regidores sangermeños. Pero evidentemente disgustado “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Gaspar de Arteaga a SM de 28 de Febrero de 1671”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R4, no. 98, imagen 1. 34 32 Jorge Ibarra Cuesta por la decisión adversa, el gobernador dispuso de nuevo que los vecinos se trasladasen a la costa. Los conflictos entre los gobernadores y el Cabildo de San Germán se repetirían en 1589, cuando el mandatario impuso unas ordenanzas que afectaban económica y políticamente los derechos de la villa. Las normativas regulaban el comercio con embarcaciones extranjeras, la extracción de ganado de la jurisdicción y la obligación de los vecinos de San Germán de prestar servicio militar en San Juan, lo que rechazaría el patriciado de la ciudad en distintas ocasiones a lo largo del siglo xvii. Ante la imposición de unas ordenanzas locales que le correspondía promulgar al Cabildo, los regidores apelaron ante la Audiencia de Santo Domingo, cuyos oidores favorecieron a la ciudad de San Germán. Si bien entonces no todos los regidores eran criollos, estos tendían a predominar en el Cabildo, por lo que desde entonces comenzaban a registrarse contradicciones entre los naturales del país y las autoridades. Las historiadoras Luque y Silvestrini escribieron respecto a esas diferencias: “Es así como gradualmente va comenzando a surgir una diferenciación entre los intereses de los residentes de Puerto Rico y los de los funcionarios que venían de España. Estas diferencias surgieron principalmente en el plano económico”.35 Como veremos, los conflictos políticos y de orden jerárquico alcanzarían tanta importancia en la época como los de índole económico. La notoriedad de San Germán y Ponce como centros del comercio de rescate se remontaba a mediados del siglo xvi. A diferencia de La Española, donde la sede de la Capitanía General y del comercio oficial con la península estaba en la ciudad puerto de Santo Domingo, al sur de la isla, en Puerto Rico el eje del comercio con la metrópolis se encontraba en el norte, en la ciudad puerto de San Juan, donde radicaban las Silvestrini y Luque: Op. cit., pp. 124-125. 35 De súbditos a ciudadanos...33 autoridades coloniales. El comercio ilícito con el extranjero se efectuaba en los polos geográficos opuestos a las capitales: en Santo Domingo en la región norte y occidental de la isla, y en Puerto Rico en las regiones este y sur. El interés preferente de la Corona, de comerciar desde Sevilla con las ciudades puertos de San Juan, Santo Domingo y La Habana, relegaba a otros puertos y bahías de las islas a una relación comercial mínima con la metrópolis. Circunstancias geográficas propiciaban que muchos lugares en las costas de Puerto Rico resultaran ideales para traficar clandestinamente con las embarcaciones extranjeras, tomando en cuenta las dificultades que, para comerciar con España, se presentaban en las regiones insulares apartadas. En esas regiones distantes estaban los rebaños de ganado más numerosos. La costa sur y occidental de Puerto Rico disponía de magníficas bahías para que recalasen los navíos contrabandistas. Informadas las autoridades de que por La Aguada había un comercio clandestino, ordenaron que la población rural se agrupase en San Germán y en el valle de Coamo. Con el tiempo, esas regiones alejadas de la capital fueron más propicias para el comercio de rescate. Como relataron los redactores de la Memoria del gobernador Juan López de Melgarejo, mandada a hacer en 1582, en la región del valle de Coamo había “... en sus dehesas muchos hatos de ganados que encomiendan a criar, porque los pastos y dehesas son los mejores que se hallan en esta Isla, a causa de que por aquella costa del Sur no se multiplica tanto el maldito guayabo…” La Memoria describía un recorrido que comenzaba en San Juan por la costa norte y continuaba hacia el este. A medida que avanzaban, desde el río Cibuco hasta Arecibo, encontraban minas de oro abandonadas donde se criaba ganado en hatos. Desde Arecibo hasta el río Jacaguas solo estaba San Germán, asaltada varias veces por los franceses que venían a robar las reses de los hateros. En el siglo xvii la villa tendría 30 casas, casi todas de paja; en 1650 tenía una campana y una capilla, pero 34 Jorge Ibarra Cuesta todavía no se había construido una iglesia. Lo más notable era la existencia de un convento de la orden dominica.36 Si bien gran parte del ganado mostrenco que abundaba en la región a principios de siglo xvii era monteado por cimarrones o por negros y mulatos libres que vivían al margen de las ordenanzas municipales, el creciente comercio de contrabando con las posesiones europeas en las Antillas Menores estimuló que, los vecinos de la localidad, solicitaran al Cabildo mercedes para hatos y corrales con la finalidad de domesticar el ganado. El gobernador Felipe de Beaumont (1614-1620) aconsejaba que los vecinos se dedicasen a criar ganado manso en tierras mercedadas por el Cabildo. De manera imperceptible, el centro principal de la cría de grandes rebaños de ganado se trasladó, de las inmediaciones de San Juan, a la jurisdicción de San Germán. Los rescatadores extranjeros preferían parajes apartados para concertar sus tratos con los hateros de la localidad. Las primeras quejas que expresó el gobernador Juan de Haro (1625-1630) sobre los vecinos de San Germán, en carta a Su Majestad del 22 de julio de 1626, se relacionaban con “las obligaciones que tienen de traer los ganados y vastimientos que antes solían llevar al presidio.”37 Ese mismo año Haro reconoció que los sangermeños rechazaron una embarcación holandesa, que estuvo reparándose alrededor de un mes en la costa cercana a la villa. Los vecinos se opusieron a que los holandeses se internaran en la localidad, y cuando echaron “gente en tierra, les defendieron la salida, “Memoria y descripción de la Isla de Puerto Rico mandada a hacer por SM. el Rey Don Felipe II en el año de 1582 y sometida por el ilustre señor Capitán Jhoan Melgarejo, gobernador y justicia mayor en esta ciudad e Isla”, Boletín Histórico de Puerto Rico, Ed. Cayetano Coll y Toste, San Juan 1914-1927, t. I, pp. 75-91. 37 “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Juan de Haro a SM de 22 de Julio de 1626”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R4, no. 46, imágenes 1-3. 36 De súbditos a ciudadanos...35 matándoles alguna gente”, por lo que los invasores “no se atrevieron más”.38 En varios períodos del siglo xvii quedó expresada la desobediencia de los sangermeños a las disposiciones de las autoridades coloniales, incluso las que se proponían organizar la defensa de la isla contra ocasionales agresiones de las potencias europeas enemigas de España. La inminencia de un ataque a las posesiones hispánicas del Caribe, por una poderosa armada holandesa de 80 velas, tal como le comunicase el rey al gobernador de Puerto Rico, Fernando de la Riva Agüero, no fue atendida por los patricios de San Germán, quienes desde hacía tres años mantenían una actitud de flagrante rebeldía con la primera autoridad de la isla. De acuerdo con De la Riva, la causa que había instruido contra el Cabildo de la villa rebelde, por no cumplir sus disposiciones, evidenciaba las dificultades que tenía para organizar la defensa de la isla. “La desobediencia de los vecinos de la villa de San Germán de que con los autos de la causa que he dado quenta a V. Magd. en carta duplicada de veinte de Febrero del año pasado, se continua por haver apelado ellos para la Audiencia de Santo Domingo...” Lo lamentable era, según el gobernador, que la Audiencia “sobre este caso no ha tomado resolución, ni la tomará mientras V. Magd. no se sirva demandarle por nueva Cédula que imponiendo graves penas no embarace con sus provisiones a los gobernadores de esa villa...de lo contrario nunca yo ni mis sucesores en este gobierno podremos servir a V. Magd. como conviene”. El problema radicaba no solo en la importancia que tenía el contingente militar con que disponía el Cabildo de San Germán para su defensa, sino en que él, como gobernador, carecía de soldados suficientes para someter a sus órdenes “a los gobernadores de esa villa”. “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Juan de Haro a SM de 14 de Febrero de 1626”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R4, no. 42, imágenes 1-3. 38 36 Jorge Ibarra Cuesta La magnitud de la milicia sangermeña era descrita por De la Riva a Su Majestad “porque la milicia de aquella villa, que son trescientos hombres de valor, es el socorro de más importancia que aquí se puede tener en las ocasiones que se esperan”.39 La negativa de los señores de haciendas ganaderas de San Germán, a cumplir regularmente con la obligación de la pesa, se manifestó de manera invariable en el siglo xvii. Al tiempo que los gobernadores protestaban contra la mediación de la Audiencia de Santo Domingo en esos conflictos. El gobernador Diego de Aguilera (1649-1655), en carta dirigida a Su Majestad el 13 de septiembre de 1649, protestaba contra los oidores de La Española porque no prestaban atención a sus demandas, en tanto no tomaban “resolución, ni la tomarán”. De ahí que De Aguilera solicitara a Su Majestad que dictase una Real Cédula imponiendo “graves penas” a los que “embaracen con sus provisiones a los Gobernadores”. Todo se reducía entonces a que los sangermeños actuaban impunemente, tomando las provisiones de la Audiencia de Santo Domingo “como un pretexto para no obedecer”.40 En la segunda mitad del siglo xvii todos los esfuerzos por detener el comercio de rescate resultaron insatisfactorios. El ascenso de José Noboa Moscoso al mando pondría de manifiesto el estado de ingobernabilidad de la isla. En una amplia exposición a Su Majestad, del 15 de junio de 1658, le describía el estado de rebeldía e independencia de San Germán. La villa tenía dos alcaldes, cuatro regidores, un alférez, un alguacil mayor y un procurador general. Según Noboa, el Cabildo, “cuyo cuerpo y junta ha sido siempre en tanto perjuicio de los gobiernos pasados, que no ha habido Gobernador ninguno de “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Fernando de la Riva Agüero a SM de 13 de Mayo de 1646”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R7, no. 94, imágenes 1 y 2. 40 Exposición del Gobernador de Puerto Rico, Diego de Aguilera a SM de 13 de Septiembre de 1649”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R7, no. 94, imágenes 1 y 2. 39 De súbditos a ciudadanos...37 muchos años a esta parte, a quien no hayan perdido el respeto y la obediencia...”41 La razón por la que no se había puesto fin a ese estado de cosas era que se recelaban “tumultos y escándalos mayores”.42 Con el objetivo que se conociesen y cumpliesen sus órdenes designó un teniente en San Germán, anticipándose así a la medida borbónica de destinar tenientes gobernadores en todas las villas de sus posesiones ultramarinas. Mas todo había sido en vano, pues, como reconoció en la misiva a Su Majestad, “no he podido conseguir ni que se execute orden ni mandato que de aquí se embie, no obstante tener allí a un Theniente. Pero en entrando en su Cabildo y junta, le tienen en tan poco, que es poquísimo el caso que le hazen”. Otra de las causas que debilitaba la autoridad de los gobernadores era que San Germán y otras villas se convirtieron en refugio de todas las disidencias. “Ellos tienen hecho aquel coto tan libre que todos los mal vivientes de la Isla se van a aquella jurisdicción...”43 Lo más grave era que, incluso los extranjeros, eran protegidos por los sangermeños, “y quanto francés en llegando en alguna embarcación de Santo Domingo son... ayudados por los mismos de aquel cavildo”. Entre las causas de la desobediencia criolla Noboa le concedía un primer rango a las decisiones de la Audiencia de Santo Domingo, la cual tenía el designio de deshacer cuanto hacían los gobernadores, “por temor o por passiones tiene puesta la mira en contradecir o deshacer cuanto obran tanto lo bueno como lo malo, de donde nace el orgullo, la inquietud y la sedizión de los naturales...” En realidad, la Audiencia de Santo Domingo no hacía otra cosa que seguir la política de mediación de la Corona, encaminada a cimentar el poder de las autoridades coloniales Exposición del Gobernador de Puerto Rico, José Noboa y Moscoso a SM de 15 de Julio de 1658”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 157, R1, no. 7, imágenes 1-8. 42 Ibidem. 43 Ibidem. 41 38 Jorge Ibarra Cuesta haciéndoles concesiones insignificantes a los patriciados y a las comunidades criollas, o impidiendo que medidas que resultaban intolerables se impusieran sin paliativos con el fin de evitar males mayores. La decisión de los oidores de la Audiencia que tanto irritaba al gobernador fue que “al thenniente que tengo puesto allí (en San Germán) que no exerciese el puesto de Theniente”.44 Luego de exponer sus quejas por la independencia de los sangermeños, Noboa pidió a la Corona que suprimiera los Ayuntamientos de La Aguada, Coamo y Arecibo, villas de la Tierra Adentro, por presentar una conducta igual que la de San Germán. Ya desde 1661 algunos hacendados ganaderos se opusieron a los intentos de iniciar cultivos de tabaco en San Germán. La controversia legal contra el Estado colonial, interesado en fomentar el cultivo comercial del tabaco, había culminado con desalojos de algunos vegueros, autorizados previamente a establecer plantíos de tabaco y de viandas en los hatos de Ponce y Coamo. En 1683, el gobernador Gaspar Martínez de Andino (1683-1685) elevó una exposición sobre el alcance que tenía el contrabando en la Tierra Adentro. Ponce, Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, en fin, en todo el territorio que abarcaba el partido de San Germán se advertían los vínculos entre los patriciados terratenientes locales y los rescatadores extranjeros. Como el gobernador no refería los nombres y apellidos de los personajes locales involucrados en el negocio ilícito, en 1687 se encargó una investigación oficial, designándose para tales fines a Manuel de la Cruz Abeledo, oidor de la Audiencia de Santo Domingo. En el juicio de residencia llevado a cabo por el oidor de Santo Domingo contra el gobernador Martínez de Andino, a propósito de una operación de rescate que concertó con un navío de Jamaica, 29 testigos alegaron unánimemente que jamás oyeron hablar de tales cosas. El encubrimiento era un precepto sagrado e inviolable que regía de manera infalible Ibidem. 44 De súbditos a ciudadanos...39 para una población que vivía del contrabando. No solo estaban interesados los terratenientes que lo promovían, sino la población criolla de estancieros, aparceros y precaristas, blancos, gente “de color” libre, y por último los esclavos que se beneficiaban de los rescates. En esas circunstancias, Cruz de Abeledo quiso finalizar la pesquisa cuando se percató de que uno de los principales personajes implicados era Baltasar de Andino, sobrino y cuñado del gobernador, y capitán de una de las compañías de caballería mediante la cual el gobernador efectuaba los rescates. En contacto con los distintos promotores del contrabando del patriciado local, Andino se movía por la Tierra Adentro como pez en el agua. Conocedores de que el oidor había descubierto los ejes de la trama en el interior de la isla, el gobernador y su sobrino profirieron tantas amenazas que el representante de la Audiencia de Santo Domingo tuvo que refugiarse en un convento.45 El obispo de Puerto Rico, en carta enviada a Su Majestad el 23 de agosto de 1686, se solidarizó con el Cabildo de San Germán al presentarle a la Corona sus principales demandas. Si bien la identificación del obispo con el patriciado sangermeño pudo tener su origen en la petición del Cabildo de construir una iglesia en su villa, lo cierto es que no dudó en criticar a las autoridades coloniales por no acceder a las demandas de la localidad. Según el prelado, era conveniente aprobar la demanda de los regidores sangermeños “de que la Justicia de dha. villa pueda conocer en primera instancia, de las causas que resultaran en sus términos, civiles o criminales, por las molestias que en lo contrario les hacen los Governadores de que se les sigue grave perjuicio. Y soy de sentir que piden muy bien, porque suelen estos hombres padecer mucho en los casos que se ofrecen. Y sin algún recurso, de que se pueden seguir gravísimos daños en el servicio de Dios y de SM, siendo a las vezes tratados con más imperio que los esclavos.” Otra demanda local, Loida Figueroa: Breve historia de Puerto Rico, Edit. Edil, Inc., Río Piedras, Puerto Rico, 1979, vol. I, p. 101 y López Canto: Op. cit., p. 273. 45 40 Jorge Ibarra Cuesta respaldada por el cura, era no asistir a las movilizaciones militares convocadas por el gobernador en la capital, solicitando, en cambio, que se efectuaran en San Germán, “por el Capitán a Guerra, porque de no ser así, los padecen sus haziendas, y sus mujeres e hijos, además de quedar la tierra desierta, expuesta a que se apoderen de ellas los enemigos o le peguen fuego”. El obispo consideraba como justo que la villa pudiera “comerciar con las naos españolas que llegan a la costa, cambiando su tabaco, corambre y demás frutos a los géneros de lienzo basto su vestuario seza (sic) y vino por impedirselo los Governadores”. Requería también que no se le impusieran penas a los patricios por demorarse en el cumplimiento de la obligación de la pesa “... dada la extrema pobreza de la villa...”46 Aunque San Germán fue acreedora de una felicitación del monarca por la valiente defensa que protagonizaron sus naturales en 1678 contra holandeses que pretendieron reparar sus navíos en las cercanías de la villa, sus regidores continuaron sus pleitos con los gobernadores radicados en San Juan.47 La actitud airada y rebelde que exhibió el Cabildo de San Germán, en la defensa de los derechos más elementales de sus vecinos frente al Cabildo de San Juan y las autoridades españolas, provocó una marcada aversión del gobernador Juan de Robles Lorenzana (1678-1683) contra la villa. En 1683, el mandatario insular solicitó que primero Aguada, y luego Ponce, se independizaran de San Germán y se constituyeran en partidos aparte, con la finalidad de atenuar las pretensiones hegemónicas de la villa insumisa. De ese modo, el Estado colonial aparecía favoreciendo las aspiraciones locales que pudieran tener Aguada y Ponce frente a San Germán. En exposición del Cabildo de San Juan del 8 de mayo de 1683 se quejaban los regidores de que “los Gobernadores no “Exposición del Obispo Francisco de Padilla a SM de 23 de Agosto de 1686”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 165. 47 “Exposición del Rey al Cabildo de San Germán de 15 de Julio de 1678”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 165. 46 De súbditos a ciudadanos...41 les an dejado administrar justicia”. El derecho a juzgar en primera instancia, alegaban, “a ningun justicia se les puede quitar aunque los Gobernadores lo quisieran.” Se trataba de una franquicia concedida por las Leyes de Indias a los alcaldes en las posesiones del Nuevo Mundo, a la que el gobernador no le prestaba ninguna atención. Protestaban también los regidores sanjuaneros porque a los ganaderos, cuando se disponían al cumplimiento de la pesa, “los penan quand. bienen con el ganado al tiempo señalado”. Esto sucedía a pesar que “Los Goveres. no tienen ynterbenzon. asi en el repartimiento. como en lo demás tocante al abasto que toca a la ciudad”. 48 Al parecer el gobernador Robles Lorenzana intervenía en la regulación del derecho de la pesa, desestimando a las Leyes de Indias que les concedían esa prerrogativa a los Cabildos de las posesiones de ultramar. Tales disposiciones del gobernador perjudicaban los intereses del patriciado ganadero de San Germán. El mismo Cabildo de San Juan, en una correspondencia dirigida a Su Majestad el 12 de abril de 1681, protestaba por los excesos cometidos por el gobernador contra los intereses del vecindario.49 El Gobierno despótico de Lorenzana afectó no solo la tranquilidad de San Germán, sino también la de San Juan, Coamo y otras villas de la Tierra Adentro. Las actas del Cabildo de San Juan, del 28 de mayo de 1648, recogen la exposición de 23 mujeres de Coamo, quienes consideraron que con la actitud conciliadora de Gaspar Martínez, el nuevo gobernador, cesaron las tropelías de Robles de Lorenzana, su antecesor. Además de esa correspondencia, los capitulares comentaron en esa sesión del Cabildo la existencia de 3 cartas, “Exposición del Cabildo de San Juan a SM de 8 de Mayo de 1683”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 165. 49 Catálogo de las cartas y peticiones del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico en el (AGI) (Siglos xvi-xviii), recopilación y notas de José R. Raúl Díaz, Instituto de Cultura Puertorriqueño, San Juan de Puerto Rico, 1968, p 19. 48 42 Jorge Ibarra Cuesta firmadas por 32 personas, que denunciaron los desafueros de Robles Lorenzana en la Tierra Adentro borinqueña.50 En la década de 1690 no parecían haber cedido la agitación y zozobra de los terratenientes y estancieros, ante las normativas gubernamentales que les eran adversas. El gobernador Gaspar de Arredondo (1690-1695) se veía precisado a tomar medidas drásticas contra los dirigentes de las protestas rurales procedentes del valle de Coamo. A tono con esa actitud apresó a Francisco y Matheo García, vecinos de Coamo, y dispuso su deportación al Reino de Castilla para que allí fuesen juzgados por el Real Consejo, por ser “personas sediziosas y inquietadores de la pública tranquilidad y cómplices del dho. Matheo García en un motin en el dho. valle del Coamo, además de desobedientes pretensiones de prohibido comercio que contravienen con cuyo motibo han estado presos”. En la carta enviada a Su Majestad el gobernador le adjuntaba los autos contentivos de “los graves inconvenientes que perseguían”. 51 Como Arredondo no estaba conforme con la actitud disidente adoptada por el patriciado sangermeño en contra de sus antecesores en la gobernación de la isla, se propuso debilitar a la villa de San Germán sustrayendo de su jurisdicción los caseríos anexos de Aguada, Ponce y Coamo, por lo que planteó que se constituyeran en villas con Cabildos que las representasen. La Real Audiencia de Santo Domingo, probablemente ajena a los conflictos boricuas, no aprobó el plan de Arredondo, argumentando que la fragmentación de la jurisdicción de San Germán no estaba justificada por la escasa población, pero dispuso la división del territorio en cinco partidos que dependerían del capitán general. De hecho, los oidores de Santo Domingo reforzaron la autoridad Ibidem, p. 197. “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Gaspar de Arredondo a SM de 26 de Julio de 1693”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 161, R7, no. 13, imágenes 1-8. 50 51 De súbditos a ciudadanos...43 del primer mandatario de la isla. 52 El propio Arredondo, a su llegada a Puerto Rico, escribió a Su Majestad el 30 de abril de 1690 que en la isla fallecieron a causa de una epidemia más de 700 personas, entre estas 22 clérigos y los oficiales reales asignados a esa plaza, por lo que se redujo el vecindario de San Juan a 550 personas.53 En una carta del Cabildo de San Germán a Su Majestad, del 29 de enero de 1689, los regidores expusieron la miseria en que vivía el vecindario, y reclamaban atención de la Corona en el contexto político: “Y también Señor biendonos precisados, hemos suplicado a Vtra. Magd. por carta (de) uno de Deciembre del Pasado de ochenta y siete se sirviese derogar lo mandado por su Rl. Cédula en orden que concurramos a los Governadores a confirmar las elecciones de los oficios consejiles que tenemos... (de por vida) con la prompta y ciega ovediencia, mas biendonos privados de un privilegio tan antiguo, qual era hacer ntras. elecciones capitulares sin dependencia ni obligaciones de irlas a presentar y confirmar ante los Governadores emos quedado con vastante desconsuelo, maoiormente no haviendo deservido a Vtra. Magd. en cosa alguna, antes si procurando adelantarnos siempre en las cosas de Vtro. Rl. Servicio”.54 En 1692 el Consejo de Indias le otorgó a San Germán la potestad que en su puerto recalasen todos los navíos españoles que llegaran a San Juan durante cuatro años. En ese breve período, sin embargo, solo hizo escala en San Juan un navío español, y que sepa la historiadora Vila Vilar, esa embarcación no recaló en San Germán. El hecho revela las ventajas que San Juan tenía como puerto con relación a San Germán. La concesión a la villa como puerto de escala se Loida Figueroa: Op. cit., vol. I, p. 102. “Exposición del Gobernador Gaspar Arredondo a SM de 30 de Mayo de 1690”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 159, R2, no. 115. 54 “Exposición del Cabildo de San Germán de 29 de Enero de 1689 a SM”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 165. 52 53 44 Jorge Ibarra Cuesta debió a los tumultos que se produjeron en 1691 en Ponce, el Valle de Coamo, Arecibo y Aguada. El movimiento sedicioso tuvo su origen en la situación de miseria en que vivían esas villas, y en las medidas represivas que, contra los rescates que practicaba la población, tomaron los tenientes a guerra nombrados por el gobernador Gaspar de Arredondo (1690-1695). La información relativa a esos sucesos se halla en un informe enviado por Arredondo al rey, el 13 de agosto de 1691. El gobernador decidió darle un escarmiento a la población rural, condenando a la horca a un grupo de campesinos por concertar comercio de rescate a través del Puerto de Cebuco; esa sentencia fue ratificada por el Consejo de Indias.55 El historiador Fernando Picó comenta que los nuevos tenientes a guerra, designados por la máxima autoridad de la isla, “seleccionados entre la élite del vecindario, pronto cedieron a las presiones de sus convecinos.”56 En otras palabras, no demoraron ellos mismos en participar en los rescates que se efectuaban en la región. De modo que, de nada había servido, las cruentas medidas tomadas contra los vecinos de la Tierra Adentro. Al procurador general del Cabildo de San Germán, Bernardo Rodríguez Pacheco, le correspondería hacer una recapitulación de los desafueros del gobernador Arredondo. En una exposición a Su Majestad, del 3 de mayo de 1691, lo acusaba de enriquecimiento a costa de “las multas impuestas a todos los vecinos de dicha villa que (h)an tenido oficio en los últimos siete años”. La condición de los vecinos de “sumamente pobre los trae exasperados”.57 El procurador lo definía como “hombre cruel, amiguisimo del dinero”, que López Canto: Op. cit., pp. 280-281, apud. “De Gaspar Arredondo al Rey”, Puerto Rico, 13 de Agosto de 1691, (AGI), Santo Domingo, leg. 162. 56 Fernando Picó: Historia general de Puerto Rico, Ed. Huracán Academia, Río Piedras, P.R., 1986, pp. 96-97. 57 “Exposición del Procurador de San Germán ante SM de 3 de Mayo de 1691”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 159, R 2, no. 128. 55 De súbditos a ciudadanos...45 especulaba comprando toda la mercancía a los barcos que arribaban, para venderla a altos precios al vecindario en una tienda propiedad suya. Arredondo había metido en la prisión del Castillo del Morro, durante un año, al alcalde ordinario, y luego le impuso una multa “de 100 ducados de plata y otros 40 pesos de oro”. De acuerdo con el procurador, “la causa fue que escribió un cierto pliego de ninguna importancia con un bellaco y le dio gana de volver y decir que no lo avía querido decir”. Arredondo encarceló también al otro alcalde de la ciudad, el alférez de caballería Martínez del Pino, “por causas de poca importancia. Concluía su alegato el procurador Rodríguez Pacheco aseverando que “la tiranía de este hombre hambriento nos deja sin fuerzas para defendernos”.58 Pero no fueron esas las únicas arbitrariedades de Arredondo. Una versión de uno de sus sucesores en el mando, Antonio Robles Silva (1698-1699), indica que el iracundo mandatario le impuso severas penas a Alberto de Viera y Quiñones, alcalde ordinario de San Germán, y a su hermano Juan de Quiñones “al uno por no aber recibido unas cartas y Bando que se le despachó del Real Servicio y al otro condenándole a muerte de garrote en rebeldía”. Esas últimas sanciones no llegaron a cumplirse por la intervención del nuevo gobernador. De la misma manera, Arredondo condenó a Fernando Ferrara, médico e ingeniero, original de Bruselas, y a quien según Robles Silva, “lo mataron en la Veracruz....quando lo llevaba entregado el dho señor”.59 Robles Silva expresó su desacuerdo con las medidas tomadas por su antecesor, en una misiva a Su Majestad del 27 de marzo de 1699, en la que planteaba que los campesinos sentenciados a muerte por Arredondo solo podían subsistir por 58 59 Ibidem. “Exposición del Gobernador de Puerto Rico Antonio de Robles Silva a SM de 22 de Marzo de 1699”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 163 R3, no. 32, imágenes 1-5. 46 Jorge Ibarra Cuesta el contrabando o el abigeato, robando y matando ganado.60 Para el recién estrenado mandatario Arredondo terminó incurriendo en las transgresiones que se propuso reprimir, pese a la severidad demostrada cuando tomó posesión del cargo. El nuevo gobernador Gabriel Gutiérrez de la Riva (1700-1703) convocó en 1702 a 100 milicianos de San Germán, Mayagüez y Cabo Rojo, para servir turnos de guardia por rotación en los fuertes de la capital. Ante un posible ataque enemigo a San Juan, también requisó cerdos y ganado de la jurisdicción con destino al abasto de la capital, lo que provocó una gran excitación entre la gente del campo. El Cabildo de San Germán alegó que necesitaba de esas tropas para defender el sur de la isla de un probable ataque enemigo. Ante la negativa de los sangermeños, Gutiérrez de la Riva los acusó de practicar el contrabando con los holandeses, por lo que les impuso una multa exorbitante. El gobernador citó en la capital a los capitulares del Cabildo de San Germán y los arrojó en los calabozos del Morro de San Juan. No hay evidencias de que ocurrieran confrontaciones armadas, pero las fuerzas locales se opusieron a que las tropas de Gutiérrez de la Riva penetraran en su jurisdicción. El primer mandatario insular instruyó a sus tropas que pasaran a Ponce y Coamo, con la orden “de matar y destruir todos sus habitantes, y que se quemaran sus casas…y tomasen por despojo todos su bienes…”61 Noticias procedentes del sur de la isla, en el sentido de que los ingleses proyectaban una agresión en gran escala contra del territorio, inclinaron al sargento mayor, jefe de las fuerzas del gobernador, a desistir de las órdenes recibidas y evitar una colisión sangrienta con los naturales de la isla. Con posterioridad a estos hechos se instruyó un expediente subversivo contra los capitulares sangermeños por alentar una insurrección contra las autoridades coloniales, encabezada por López Canto: Op. cit., p. 274, apud. “De Antonio de Robles Silva al Rey”, Puerto Rico, 27 de marzo de 1699, (AGI), Santo Domingo, 163. 61 Francisco Lluch Nora: La rebelión de San Germán, 1701-1712, Ed. Isla Inc, Mayagüez, 1981. 60 De súbditos a ciudadanos...47 el alférez real del Cabildo, Sebastián González de Mirabal, y los vecinos de Mayagüez, Hormigueros, Ponce y Coamo, que se sublevaron con las armas en las manos. Entre los protagonistas de la sublevación se citan el alcalde de la villa, José Ortiz de la Renta, y el capitán de milicias criollas, Cristóbal de Lugo. Las autoridades también involucraron en el hecho al indio José de la Rosa y al mestizo Juan Martín, cabecillas subalternos de la rebelión. En Ponce asumió la dirección de la lucha el terrateniente Miguel Rodríguez Colón. La represión del movimiento armado por las fuerzas de San Juan, fieles al gobernador, dio lugar a algunos encuentros y a la derrota final de la insurrección. Hubo sentencias de muerte, prisiones y persecución de alzados en las montañas. Se desconoce si, más allá de las incriminaciones de contrabando contra los principales dirigentes del movimiento, hubo causas de mayor envergadura relacionadas con reclamaciones locales contra las autoridades coloniales, el Cabildo de San Juan y la obligación de la pesa. Algunos de los principales dirigentes del levantamiento fueron apresados y enviados a Cádiz. El Consejo de Indias y la Junta de Guerra instruyeron su regreso a Puerto Rico en 1712, al cabo de una decena de años de esos sucesos. La rebelión sangermeña de principios del siglo xviii formaba parte de una relación de conatos y tentativas armadas, alentadas por los patriciados locales de las posesiones hispánicas de las Antillas.62 El conflicto entre los patricios y el Estado colonial se prolongó durante la primera mitad del siglo xviii. En la primera década de esa centuria ocurrieron numerosos motines y alzamientos, y las autoridades impusieron penas severas a los protagonistas de la resistencia. La fisura que se abrió entre las autoridades coloniales y el patriciado del Cabildo de San Germán evidenció tener varias causas. Lluch Nora: Op. cit., pp. 12-13; Francisco Moscoso: Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglos xvi al xviii. Un acercamiento desde la historia, Edit. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico, 2001, pp. 119-120 y Francisco Scarano: Puerto Rico. Cinco siglos de historia, Ed. McGraw-Hill, México D.F., 2000, p. 335. 62 48 Jorge Ibarra Cuesta 4. El poder colonial frente a las pretensiones sangermeñas A las pretensiones de subdividir la jurisdicción de San Germán, para debilitar al patriciado local, se sumaba la de imponerle nuevos deberes a la obligación de la pesa de los señores del ganado.* Tales designios hacían tabla rasa de la autonomía local alcanzada por la localidad durante la monarquía Habsburgo.63 La orientación absorbente de la política colonial borbónica no podía admitir las franquicias e inmunidades alcanzadas durante el siglo xvii por el Cabildo sangermeño y los partidos de Tierra Adentro, como resultado de sus luchas contra las prohibiciones de libre comercio impuestas por el Estado colonial, y por su participación activa en la defensa del suelo patrio contra las agresiones extranjeras.64 Quedaron frustrados proyectos posteriores de crear nuevas villas en la jurisdicción de San Germán, que tenían el propósito de fraccionar el poder político y la hegemonía regional de su Cabildo. De hecho, no se aplicó la Real Cédula del 14 de enero de 1778 que concedía a los partidos de Aguada, Arecibo y Coamo el nombramiento de villas con derecho a tener Cabildo propio, por el desorden que se advertía en la urbanización y porque los residentes de más prestancia no * Un siglo después el diputado puertorriqueño a las Cortes de Cádiz, Ramón Power Giralt, se hará eco no solo de los intereses de San Juan, a pesar de ser alcalde de la capital, sino que reclamará la abolición de la pesa en nombre de las oligarquías de la Tierra Adentro, que se oponían a la contribución forzosa del abasto de carne a la capital. Las autoridades, tras largos debates, abolieron la obligación de la pesa durante la primera mitad del siglo xix. 63 Aída R. Caro: Villa de San Germán: sus derechos y privilegios durante los siglos xvi, xvii y xviii, San Juan, 1963. 64 Fernando Picó: Vivir en Caimito, Ed. Huracán, Río Piedras, Puerto Rico, 1989, p. 24, apud. José M. Eizaguirre: Los sistemas en el régimen de abasto de carnes en San Juan durante la primera mitad del siglo xix, tesis de maestría en historia, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 1974. De súbditos a ciudadanos...49 eran legos.65 El atraso cultural en que se mantenía la región ganadera incidió en que conservara la unidad regional de San Germán. Por otra parte, la empecinada oposición sangermeña a las autoridades coloniales parece haber disuadido a los gobernadores de la idea de imponer tenientes gobernadores que presidieran las sesiones del Cabildo, como ocurría en San Juan, donde el gobernador tutelaba las reuniones de los capitulares.* En San Germán el derecho a regir el Cabildo eleccionario le correspondía al alcalde ordinario de primer voto, o al regidor alférez mayor del Cabildo, y no a un teniente gobernador. Además le tocaba al alcalde de primer voto, y no a un teniente gobernador, convocar las sesiones del Cabildo durante los años 1761-1767 y 1797-1808. En el curso de esos años se designó a un teniente gobernador que solo desempeñaba las funciones de ayudante del gobernador en la residencia de este en San Juan, sin que ninguno gobernase otra localidad en la isla.66 En el caso de los tenientes a guerra, quienes a diferencia de los tenientes gobernadores tenían como objetivo principal reprimir los contrabandos y actuar en asuntos de orden público en las villas, su actuación estaba estrictamente regulada. De modo que “los tenientes a guerra se abstuvieran de intervenir en negocios y causas de la exclusiva incumbencia de los alcaldes ordinarios”, y no podían tampoco “ejercer encomiendas ajenas a las obligaciones inherentes a su cargo sin * El señalamiento demanda nuevas indagaciones, pues en Cuba y Santo Domingo la nueva orientación centralizadora y represiva de la dinastía Borbónica, puesta en vigor desde la primera mitad del siglo xviii, supuso la imposición de Tenientes Gobernadores en casi todos los partidos, arrogandose buena parte de las atribuciones de los cabildos y subordinandolos a su mando político y militar. Aída Caro: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo xviii, Editores Municipio de San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1965, t. I, p. 5. 66 Ibidem, t. I, pp. 22 y 68, nota 131, y pp. 178-199, nota 21. 65 50 Jorge Ibarra Cuesta presentarla previamente para su aprobación a las justicias, o sea, a los alcaldes”.67 Lo que parece más significativo es que durante el siglo xviii, o al menos desde 1700 hasta 1816, los alcaldes ordinarios presidían las sesiones del Cabildo y las elecciones en San Germán, mientras el teniente gobernador se limitaba a desempeñarse como auxiliar o ayudante del gobernador únicamente en San Juan, sin que, según las evidencias disponibles, hubiese ejercido las funciones del gobernador en ninguna jurisdicción determinada. El cargo de teniente gobernador en Puerto Rico, o sea, de ayudante del gobernador, fue creado en fecha tan tardía como 1761. En ese sentido, San Germán, centro del comercio de rescate y de la desobediencia civil, no debió padecer las imposiciones que sufrieron desde principios del siglo xviii los Cabildos de la Tierra Adentro de Cuba, cuando se les asignó un teniente gobernador que debía tutelar y vigilar sus actos, y cuyas tropas debían radicarse en la jurisdicción a la que fuera asignada como un territorio ocupado militarmente. No tuvo tampoco el Cabildo de San Germán que asumir los gastos de las tropas radicadas en la localidad donde fuera destacado su teniente gobernador, como ocurría en Cuba. No obstante, desde la promulgación de la Real Cédula del 6 de junio de 1816, comenzaron a designarse en los siete partidos de la isla gobernadores y alcaldes mayores con funciones similares a las de los tenientes gobernadores. Por Real Cédula del 10 de marzo de 1827 solo quedaron alcaldes mayores en la capital y en las villas de San Germán: Arecibo, Aguada, y Coamo. Los tenientes a guerra debieron cumplir esas funciones en los restantes partidos de la isla. Los alcaldes mayores tenían las mismas prerrogativas que los gobernadores en las villas referidas, y su presencia en ellas significaba un menoscabo de las funciones, autoridad y autonomía de los Cabildos. Sin embargo, no tenían el carácter militar de los tenientes gobernadores, ni venían acompañados de una tropa cuyos Ibidem, t. I, pp. 124-125. 67 De súbditos a ciudadanos...51 gastos debieran financiar las localidades. Desde 1831 se redujeron a jueces de paz las funciones de los alcaldes ordinarios, que eran electos por los regidores del Cabildo de San Germán y de las otras tres villas. Solo los alcaldes mayores podían conocer las apelaciones que se presentaran en jurisdicción contenciosa civil y militar, y debían presidir las sesiones del Cabildo sustituyendo al alcalde ordinario. Igualmente tenían la facultad de vetar las resoluciones del Cabildo con las que no estuvieran de acuerdo.68 Durante el siglo xviii fue muy frecuente que se concertasen acuerdos entre familias y parientes de San Germán, para obtener el control del Cabildo y hacer caso omiso a lo dispuesto sobre la reelección de los regidores para los mismos cargos. De hecho, los Cabildos constituían clanes endogámicos; y precisamente en ese contexto las familias Mirabal, Segarra, Ramírez de Arellano, De Torres, De Rivera, De Quiñones y De Pabón Dávila disfrutaron de un virtual monopolio de los oficios del Cabildo.69 De ese modo se reeligieron con frecuencia los alcaldes ordinarios, y los regidores de un año fueron electos para el otro. Los vínculos de las familias sangermeñas se conservaron íntegros, a pesar de la hostilidad manifiesta de las autoridades coloniales A fines de siglo xviii, sin embargo, el Cabildo de San Germán aceptó someter una terna de candidatos para distintos oficios, para que fuese el gobernador quien los eligiese. La transacción llevada a efecto no significó necesariamente que el Cabildo capitulara ante la autoridad central, sino que pudiera ser resultado de una negociación con el gobernador en cuanto a rescates, o a la abstención de este para designar tenientes gobernadores en la localidad. Otra tentativa centralizadora de la monarquía borbónica, tendente a subvertir las bases del poder de los Cabildos de San Juan y San Germán, encontró una tenaz resistencia por José María Zamora Coronado: Biblioteca de Legislación Ultramarina, t. I, letra A, Imprenta de Alegría y Charlain, Madrid, 1844, p. 195. 69 Aída Caro, t. I, p. 28. 68 52 Jorge Ibarra Cuesta parte de los capitulares y los vecinos de ambas villas. La Real Orden del primero julio de 1746 disponía “considerar nulos y de ningún valor los títulos librados desde el 26 de Abril de 1618 en adelante, exigiendo la presentación de los anteriores en el plazo de cuatro días so pena de ser tenidas por baldías y realengas las tierras ocupadas”. A tales fines, el gobernador de la isla, Esteban Bravo de Rivero (1751-1753) (1757-1761), comisionó en 1758 a José Vicente de la Torre para imponerle el cumplimiento de la disposición real al Cabildo de San Germán. La dilación en ordenar a los Cabildos puertorriqueños la ejecución de la disposición real se debió al fallecimiento del rey Felipe V. El gobernador Bravo de Rivero, opuesto a su puesta en vigor, le escribió al monarca adjuntándole una protesta del Cabildo de San Juan. Convencido de que en San Germán el real mandato podía provocar una reprobación sumamente enérgica, le impartió instrucciones a De la Torre, con el propósito de evitar que tomara un sesgo más comprometido. Una vez en el Cabildo sangermeño, leyó las provisiones reales que disponían que, los usufructuarios de hatos y corrales que no tuvieran papeles justificativos de las mercedes que le confirieron el uso de sus predios, debían revertirlos a la Corona para que se convirtieran en estancias y se traspasara la propiedad a quienes desearan comprarlas. Una versión que sobre esos hechos recoge el estudioso decimonónico Cayetano Coll y Toste refiere que, el regidor y síndico José Ramírez de Arellano, contestó en nombre del Cabildo sangermeño al comisionado del gobernador en los siguientes términos: “Los consejeros del nuevo Rey ignoran que estas tierras las hemos ganado con la sangre de nuestros abuelos, peleando contra caribes, Franceses, Ingleses y Holandeses, que estos predios han venido a nuestras manos, de padres a hijos. Que los papeles se los han llevado los temporales y destruido las mudanzas del caserío y los incendios de los piratas invasores. Pero que estamos dispuestos a defenderlos con nuestras espadas de cazoleta, De súbditos a ciudadanos...53 muestras lanzas y nuestras rodelas... mi vida y mi hacienda están a disposición del Rey; pero el Rey no es quien hace esta ley injusta…sino sus malos consejeros”.70 Acto seguido anunció que estaba estableciendo una reclamación a nombre del Cabildo ante la Audiencia de Santo Domingo. Esa noche fue apedreada por los vecinos de la localidad la casa en que se alojaba el comisionado del gobernador, José Vicente de la Torre. Por la mañana fue agredido físicamente por el síndico Ramírez Arellano, cuando subía las escaleras de la iglesia parroquial para asistir a misa. Durante todo el día se produjeron tumultos y disturbios en la localidad. El gobernador ordenó desde San Juan la detención del regidor criollo, pero este se refugió en la iglesia parroquial. Pocos días después escapaba a La Española, donde se presentó ante la Real Audiencia de Santo Domingo con la protesta del Cabildo de San Germán. Ante la censura de ambos Cabildos, el gobernador suspendió la aplicación de la Real Orden, mientras el Consejo de Indias estudiaba el caso. Al parecer, en la derogación de la disposición por parte de la Corona obraron las mismas causas que la hicieron desistir de su aplicación en Santo Domingo y en Cuba. Se temía, como en otras ocasiones, que una agravación de la protesta terrateniente podía ser aprovechada por las potencias rivales del imperio colonial español en el Caribe. Ninguna otra posesión colonial española del Caribe estaba tan indefensa a las agresiones y asaltos de las naciones europeas enemigas de España. La jurisdicción de San Germán debía contribuir también con el abasto de la capital. A los señores de haciendas ganaderas les correspondía cumplir puntualmente sus obligaciones y llevar a la carnicería sus animales el día y la hora que se les indicase. Se les imponían multas a los que así no lo hicieren. El Cabildo fijaba el salario que debían pagarle los señores de 70 Cayetano Coll y Toste: Tradiciones y leyendas puertorriqueñas, Casa Editorial Maucci, Barcelona, 1903, pp. 209-213. 54 Jorge Ibarra Cuesta haciendas a los pastores que conducían el ganado hasta San Juan, de acuerdo con las distancias recorridas. Según la investigación realizada por Aída Caro en las actas del Cabildo de San Germán, de 1797 a 1808, “Entre los opugnadores más fuertes que tuvo el sistema de pesa de la ciudad de San Juan hemos de destacar a los vecinos de los partidos sujetos a la villa de San Germán, quienes debían contribuir al abasto de la ciudad. Y de todos estos vecinos merecen destacarse los de Aguada, quienes no solo pretendieron se les relevase de la contribución de la pesa por no tener la obligación de suministrar reses a los navíos reales que tocaban dicho puerto, sino que también a veces se resistieron a cumplimentar aquella y hasta recurrieron a la Audiencia de Santo Domingo para que se dejase sin efecto la obligación de la pesa… Por su parte el Cabildo de la villa también hubo de pronunciarse contra el sistema y elevó peticiones al Rey, a la Audiencia y al gobernador para que se eximiese a la villa de continuar suministrando ganado a San Juan”.71 En las actas del Cabildo de la capital aparecen otras evidencias sobre la oposición de San Germán y Arecibo a contribuir con su ganado a la pesa de San Juan. En 1781 los regidores sanjuaneros designaron a Tomás Pizarro para que se “entienda con los tenientes a guerra de los respectivos partidos para un mejor y más exacto arreglo”. Estos, a su vez, apelaban en ocasiones ante el gobernador o actuaban como intermediarios de los ganaderos, para que ajustase los padrones de modo que no se afectasen sus intereses. La actitud que asumían los tenientes a guerra de San Germán, y los distintos partidos obligados a la pesa, distaba de representar las exigencias del gobernador y el Cabildo de San Juan. En los registros que aparecen sobre las discusiones ocurridas en una sesión del Cabildo de San Juan, el 23 de julio de 1781, se plantea que de la dotación diaria de 14 reses que debían llegar a las carnicerías de la capital, “… no llegan Aída Caro: Op. cit., t. 2, pp. 40-41. 71 De súbditos a ciudadanos...55 jamás completas y muchas veces ninguna por la negligencia de los tenientes a guerra que no cumplen las órdenes de los diputados (del Cabildo)”.72 En una sesión del Cabildo de San Juan, efectuada el 17 de julio de 1776, ya se había responsabilizado a los “tenientes a guerra y oficiales encargados de puertos”, de la extracción fraudulenta del ganado a las Antillas Menores.73 Se dispuso entonces que se sancionaran a distintas penas a los señores de haciendas y a los tenientes a guerra que incursionaron en rescates “a la pérdida del ganado extraído y el sometimiento de sus conductores a 200 azotes y 10 años de presidio”.74 Se trata de las mismas medidas severas que se aplicarían en determinadas coyunturas a las ciudades contrabandistas por excelencia: Cuba, Bayamo y Puerto Príncipe. Había que escarmentar a sangre y fuego, si fuera necesario, a los sediciosos contrabandistas antillanos. En la acuciosa investigación de Mafalda Victoria Díaz Melián se establece que, la negativa de los señores del ganado sangermeños y de otros partidos de abastecer a San Juan era serle, “…más rentable el contrabando a través de la costa próxima que la concurrencia a la ciudad”.75 Como destacaba el viajero francés André Pierre Ledrú, “ese tráfico ofrece a los colonos un beneficio de un 25% a 30% que tendrían que perder si fuesen a proveerse a la Capital, que es el único puerto habilitado para hacer el comercio”. El contrabando a fines del siglo xviii y principios del xix, según el mismo autor, se concentraba en la región occidental de la isla, o sea, en la del antiguo partido de San Germán.76 Mafalda Victoria Díaz Melian: La actividad económica en Puerto Rico. Comportamiento de los sectores ganadero y pesquero entre 1775-1810, en el Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social de la Cuenca del Caribe, 1763-1898, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan de Puerto Rico, 1992, pp. 542 y 548. 73 Ibidem, p. 564. 74 Ibidem, p. 564. 75 Ibidem, p. 550. 76 André Pierre Ledrú: Viaje a la isla de Puerto Rico. Río Piedras, Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1957, pp. 117-120. 72 56 Jorge Ibarra Cuesta El Cabildo de la villa rebelde antepondría sus demandas regionales a las imposiciones de las autoridades coloniales, en las más diversas circunstancias. De la misma manera que se enfrentaba a las exigencias de la pesa del Cabildo de San Juan, demandaba en los términos más enérgicos que los emigrados franceses de la revolución haitiana, radicados por las autoridades coloniales en su jurisdicción, cumplieran con las mismas obligaciones que los naturales. A los refugiados de Saint Domingue se les asignaron tierras para la crianza de ganado en la costa. Bien pronto el Cabildo sangermeño se percató de que se estaba rescatando por Cabo Rojo y Mayagüez, debido a “la introducción de tantas familias de Santo Domingo en los partidos de la costa”. De ahí que en San Germán los forasteros no cumpliesen con sus obligaciones de la pesa, lo cual era una especie de caballo de Troya introducido por las autoridades españolas en la jurisdicción para subvertir el orden, causando más insatisfacción con el poder colonial. Por eso el Cabildo protestaba de “…haberse introducido en la jurisdicción tantos forasteros y extranjeros perjudiciales a la quietud pública por su relajada vida y deprabadas costumbres que admira este Ylle. Cuerpo y de que ya causando al público mucha relajación especialmente en la juventud”.77 Se trataba de un cuerpo ajeno al patriciado, cuya presencia alteraba el orden tradicional de las familias hateras. Algunos de estos inmigrantes establecerían las primeras plantaciones de café y de azúcar en la región, lo que contribuiría a crear nuevos poblados y centros de poder independientes de la oligarquía tradicional. 5. La presencia de los tenientes a guerra en San Germán En todos los pueblos nuevos fundados en el siglo xvii en la jurisdicción de San Germán y sus proximidades, se designaron Juan R. Gonzáles Mendoza: “…faltos del temor a Dios: un homenaje y una lectura experimental”, en Historias vivas, Historiografía puertorriqueña contemporánea, Asociación Puertorriqueña de Historiadores, San Juan de Puerto Rico, 1996, pp. 53-59. 77 De súbditos a ciudadanos...57 tenientes a guerra que no devengaban sueldos, pero dirigían las milicias locales e intervenían en asuntos de policía y podían juzgar pleitos menores. Ahora bien, en la medida que estos tenientes a guerra no percibían salarios del Ejército, del capitán general, ni de ninguna otra autoridad colonial, se encontraban en la esfera de influencia de los patriciados locales de las jurisdicciones de San Germán o de San Juan. Por consiguiente, tendían a responder a las incitaciones y persuasiones de la clase terrateniente local. Fernando Picó refiere en el caso del partido de Utuado, colindante con el de Arecibo, que a principios del siglo xviii los tenientes a guerra eran “…miembros de la familias fundadoras”, o “… de familias hateras…”, por lo que se supone no atentaran contra los intereses de esas clases. Otros estudios sobre la fundación de los poblados de Naranjito, San Miguel de Hato Grande y Gurabo, revelan que los tenientes a guerra eran vecinos de esas localidades que respondían a los intereses de la ruralía.78 Sin embargo, como bien señala Picó respecto a la situación de los tenientes a guerra de la Tierra Adentro en el siglo xix “…con la revocación de la Constitución en 1824, y la asunción al poder absoluto de Fernando VII, fue designado en Puerto Rico como gobernador el general don Miguel de la Torre (1822-1837) y “…la situación vino a cambiar dramáticamente…y eventualmente introdujo en Utuado la práctica que le caracterizó en toda la Isla. Procedió a nombrar inmigrantes como tenientes a guerra”. En otras palabras, con la intención de endurecer en la década de 1820 la represión interna en la isla contra la gente de Tierra Adentro, los tenientes a guerra que hasta entonces eran criollos escogidos en la clase terrateniente o entre los medianos y pequeños propietarios, se seleccionaron entre los inmigrantes, preferentemente españoles o sudamericanos reaccionarios Ángel G. Quintero Rivera: Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados, artesanos y las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo, Ed. Huracán, Río Piedras, Puerto Rico, 1988, p. 35. 78 58 Jorge Ibarra Cuesta emigrados a raíz de los movimientos revolucionarios del continente.79 Este proceso, que comenzó en Cuba a principios del siglo xviii con la designación de tenientes gobernadores por parte de los Borbones, se incrementó a mediados del siglo xix. La tendencia de despojar a los Cabildos del interior de la isla de todo el poder, que comienza a proliferar a fines del siglo xviii, culminaría con la progresiva supresión de facultades de los alcaldes ordinarios, elegidos entre los miembros de las oligarquías locales o el campesinado. El control de esos cargos, como destaca Picó, había asegurado a la oligarquía de Utuado “el monopolio de las funciones públicas más esenciales para la estabilidad de su poder”. El alcalde era el juez cartulario y tenía la facultad de convertir en documento oficial con fuerza de ley toda negociación. En Puerto Rico todo acuerdo bilateral, desde la venta de un terreno hasta los testamentos, desde las escrituras de hipoteca hasta la compra y emancipación de un esclavo, tenían carácter obligatorio para las partes con la firma de los alcaldes ordinarios. Sus funciones judiciales incluían los juicios de paz y conciliación de las partes, solventando toda clase de pleitos. Tenía el alcalde ordinario, además, el poder sobre las milicias urbanas que guardaban las cárceles y atendían al orden público. Reglamentaba el abasto de carne, concesión de solares y venta de bebidas. Presidía la Junta de Vagos y Amancebados, lo que le permitía disponer de los primeros o los que pensaba eran tales, para trabajos forzados en obras de la localidad y actuar con suma tolerancia con respecto a los segundos, una vez que en el campo muy pocos eran sancionados por esa razón. En realidad, a los alcaldes ordinarios criollos al parecer no les interesaba mucho, ni convenía del todo, imponer a la población campesina los preceptos restrictivos de la Iglesia Fernando Picó: Al filo del poder, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, pp. 30- 34. 79 De súbditos a ciudadanos...59 contra los amancebados.80 Las funciones que se les asignaron las implementaban, fundamentalmente, para imponer el señorío de los patriciados locales sobre las clases subalternas. No sería sino hasta el gobierno de Juan de la Pezuela (1848-1851), en 1850, que se les arrebataría ese cargo a los criollos de la clase señorial. Las medidas represivas contra los Cabildos de Tierra Adentro en Cuba, y especialmente contra el Cabildo de Puerto Príncipe por su implicación en las conspiraciones anexionistas a Estados Unidos, se harían extensivas a Puerto Rico. Desde el decenio de 1850 en Puerto Rico los alcaldes serían españoles o sudamericanos prófugos de las guerras independentistas del continente, quienes estaban a las órdenes directas de los gobernadores españoles. Es decir, cumplirían las funciones asignadas a los alcaldes mayores de los Cabildos.81 Ya fuesen criollos al servicio de la clase terrateniente, o peninsulares escogidos por los gobernadores para reprimir a los Cabildos, los tenientes a guerra no disfrutaban de la estimación de los puertorriqueños en la segunda mitad del siglo xviii. Según las apreciaciones del fraile español Iñigo de Abbad, en la década de 1780 “La autoridad y gobierno depositado en un militar padece sus alteraciones, según la mayor instrucción y modo de pensar del que gobierna. Todos tienen el carácter de capitanes generales y se inclinan a esta jurisdicción más naturalmente que a la política. Acostumbrados a mandar con ardor y ser obedecidos sin réplica, se detienen poco en las formalidades establecidas para la administración de la justicia, tan necesarias para conservar el derecho de las partes. Este sistema hace odiosos a algunos que, no conociendo que el interés del gobierno debe ser el bien del pueblo, y que jamás hará este progreso mientras no tenga confianza y amor al que gobierna, ha entibiado Ibidem, pp. 39-40. Ibidem. 80 81 60 Jorge Ibarra Cuesta los ánimos y aplicación de estos isleños que por su carácter piden un gobierno dulce y moderado”.82 El juicio histórico del religioso español reflejaba la honda fisura abierta en la isla por el gobierno de poderes absolutos de los capitanes generales, y de sus subordinados en el mando militar. 6. La defensa del suelo patrio por los patriciados locales y la población criolla puertorriqueña El hecho sociológico e histórico más trascendente que emerge de todas las agresiones armadas e invasiones extranjeras, llevadas a cabo entre los siglos xvi y xvii contra las Antillas, es la defensa armada del suelo patrio por los naturales del país. No se trataba tan solo de campesinos o de gente subalterna reclutados a la fuerza en la milicia por sus señores o patrones, por el Cabildo o el Estado, sino de personas que defendían un modo de vida, un pedazo de tierra, un lugar en la sociedad colonial, frente a los extranjeros que tenían una religión, una lengua, un modo distinto de comportarse y que reiteradamente invadían sus tierras para incendiarles sus villas o apoderarse de su ganado, cosechas, mujeres y riquezas. Es más, se conoce una variedad de ejemplos en que los criollos combatieron motu proprio, sin que nadie se lo pidiera, contra los extranjeros, corsarios y bucaneros del Caribe. En esas coyunturas la identidad de los criollos se definía en virtud de un doble proceso, frente a los extranjeros y a los españoles. Como ha destacado la historiadora Loida Figueroa, a propósito del proceso que tenía lugar en los combates de los criollos por sus dominios, y en el papel que desempeñaban las milicias criollas de la Tierra Adentro, “… los hijos del país, reclutados en 82 Fray Iñigo Abbad la Sierra: Historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, Edit. Edil, Río Piedras, Puerto Rico, 1975, p. 168. De súbditos a ciudadanos...61 el ejército o no, acudían a contraatacar cualquier intento de los enemigos de España, como bien se ha podido ver en ocasión del ataque de Drake en 1595, del de Cumberland en 1598, del de Enrico Balduino en 1625, así como también en el incidente habido con Beltrán d´Ogéron en 1665, en que sin ayuda de soldados (españoles) una treintena de ellos atacaron una flotilla de trece balandras y cuatro naves, obligando al enemigo a retirarse. El héroe de la victoria sobre el holandés Enrico fue el Capitán criollo Juan de Amézquita. Claro que en ese siglo, aunque los hijos del país se sintiesen distintos a los venidos de la península, no les pasaba por las mentes una separación de España”.83 Una de las agresiones extranjeras más célebres, ocurrida durante la Guerra de Sucesión Española, fue protagonizada en agosto de 1702 por una partida de 30 o 40 ingleses contra el puerto de Arecibo. Los invasores lograron desembarcar, pero en la tierra les esperaban entre 30 y 40 milicianos criollos, bajo el mando de Antonio Reyes Correa, teniente y capitán a guerra de Arecibo. Correa y los criollos lograron dominarlos. Como era rutina en este tipo de enfrentamientos, los invasores no tuvieron heridos ni prisioneros. Todos resultaron muertos. El parte del encuentro reflejado en una Real Cédula decía, “...logrando matarlos a todos, a los veintidós en tierra y a los demás en el agua, adonde se arrojaron tras ellos…cuya operación ejecutaron solo con lanzas y machetes no obstante venir armados los enemigos de fusiles y espadas.” Por la parte, criolla solo hubo un muerto y tres heridos. Como de costumbre, los prisioneros no escaparon con vida.84 El vecindario de Arecibo quedó identificado con el nombre de Capitán Correa “como ningún otro término municipal ha sido vinculado jamás con otro héroe”.85 Loida Figueroa: Op. cit., t. I, p. 100, y Cayetano Coll y Toste: Op. cit., pp. 71-75. 84 Francisco Scarano: Op. cit., p. 317. 85 Fernando Picó: Historia General de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Huracán, 1986, p. 101. 83 62 Jorge Ibarra Cuesta Los puertorriqueños debieron combatir también por la posesión de la isla de Vieques, que siempre se consideró parte integrante del territorio insular. Cuando en 1718 los ingleses ocuparon la pequeña isla fueron derrotados y desalojados de nuevo por una gran expedición de criollos, procedentes de la isla grande. Desde entonces, desistieron de sus planes de apoderarse del islote boricua, aunque los criollos no llegaron a colonizarla. La estrecha relación con los contrabandistas ingleses y franceses no impidió que los criollos defendieran su territorio de las agresiones extranjeras. La victoria que obtendrían en 1797 sobre el ejército invasor inglés de 6,000 soldados, al mando del almirante Henry Harvey y del general Ralph Abercromby, las comparaba con las victorias de los residentes en Santo Domingo sobre las tropas del almirante Venables, en 1655, y de los criollos del departamento oriental de Cuba frente al general Edward Vernon, en 1740. La población criolla puertorriqueña estuvo sobre las armas por más de dos siglos por los ataques imprevistos de los extranjeros, a pesar de los estrechos nexos económicos clandestinos con estos.86 Un testimonio del enviado real a las Antillas, Bernardo Lancho Ferrer, hacia 1680, daba cuenta de la actitud que por lo general mantenían los naturales del país, “Toda la gente de estos pueblos está de continuo con las armas en las manos (…) Y la nación que más predomina es la francesa y tiene poblados las mayores y mejores, y así para poderse librar, y resistir a sus continuas invasiones están siempre los hombres de aquellos partidos con las armas en la mano y lo hacen con bastante trabajo y pérdida de sus propios bienes”.87 Las compañías de milicias se componían entonces de 350 hombres cada una, “en dos de españoles, una de mulatos y otra de negros”. En 1756 el visitador general, mariscal Alejandro O´Reilly, disminuiría a Scarano: Op. cit., p, 319. Estela Cifre de Loubiel: Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, no. 56, 1972, pp. 27-31. 86 87 De súbditos a ciudadanos...63 una las compañías de milicias de negros y mulatos existentes en Bayamón, pero antes, desde la segunda mitad del siglo xvii, las autoridades coloniales de la isla debían depender fundamentalmente de “la gente de color” para la defensa del territorio insular. 7. Manifestaciones de una temprana identidad sangermeña A propósito de la identidad regional y del sentimiento de patria local de la gente de Tierra Adentro, representada por las actitudes de los sangermeños, el historiador puertorriqueño Francisco Scarano escribió: “Por último, la rebeldía de los sangermeños tenía un marcado cariz patriótico. No se trata aun, claro está, de un patriotismo nacional, puertorriqueño, sino de un sentimiento de lealtad local o regional. Un cierto apego a la patria chica, al lar nativo,….es en definitiva el mismo sentimiento que sostendría las solicitudes para fundar pueblos nuevos, que tantas veces en el transcurso del siglo xviii los puertorriqueños de la isla someterían a las autoridades de San Juan y Madrid”.88 Desde luego, el sentimiento de patria local descrito no estuvo ausente en el curso de las confrontaciones de los boricuas con el Estado colonial. El sentir predominante entre los sangermeños y los puertorriqueños, en general, fue el de su propia identidad. En esa mirada del puertorriqueño cargada “con tedio a los europeos”, descrita por Abbad, se concentraba la conciencia de sí del criollo de entonces. En pocas palabras, se trata de la creciente conciencia de ser un pueblo distinto, diferenciado de los otros pueblos. La explicación de la actitud que enunciamos solo podremos adelantarla cuando comparemos el proceso de Puerto Rico con el de Santo Domingo y Cuba. Scarano, p. 337. 88 64 Jorge Ibarra Cuesta Al trazar los orígenes del separatismo, la historiadora Loida Figueroa los remonta a las discusiones que tuvieron religiosos y jefes de los cuerpos armados en el Convento de Santo Domingo en 1810, en las que el arcediano José Gutiérrez del Arroyo expresó que estaba de acuerdo con el manifiesto de la Junta de Caracas, declarándose independiente de España. Desde luego, sentimientos de simpatía hacia el movimiento independentista venezolano pueden haber existido entre grupos reducidos de letrados en la isla, pero de ahí a que tomaran forma y se incorporasen a un movimiento político orgánico debía transcurrir algún tiempo. La historiadora registra que poco tiempo después “San Germán era un hervidero, estando envueltos en la antesala de la conspiración las principales familias (Quiñones, Ramírez, Irizarri)”. Los grupos referidos efectuaban reuniones en las que se comentaban los sucesos de Caracas, lo que sucedería en España, ocupada por las tropas de Napoleón Bonaparte, y lo que debían hacer en esas circunstancias los puertorriqueños. El motivo que incitaba a algunas de estas personas a pronunciarse por la constitución de una Junta independiente era que muchos estaban endeudados, a causa de la pesada tributación que debían pagar a la Real Hacienda. Uno de ellos, Francisco Antonio Ramírez, descendiente de una importante familia patricia, debía 10,000 pesos. Las dificultades se iniciaron cuando un español comenzó a difundir en público que los Quiñones y los Ramírez, las familias que regentearon el Cabildo de San Germán, per secula seculorum, estaban conspirando. Estos se trasladaron a San Juan para convencer al capitán general que no estaban comprometidos con ningún movimiento subversivo, pero fueron encausados como desafectos al régimen. En diciembre de 1811 se trasladaban tropas españolas a Aguadilla, ante el temor que se estuviese gestando un movimiento contra España. El Cabildo de San Juan, como el de La Habana, había rechazado propuestas de pronunciarse y asumir la gobernación del país, como había ocurrido en De súbditos a ciudadanos...65 Caracas, ante la posibilidad que se cortaran las comunicaciones con España. El prelado Alejo de Arizmendi, (1812-1814),primer criollo en desempeñarse como obispo de Puerto Rico, le propuso al gobernador Toribio Montes (1804-1809) constituir una Junta, igual que la Junta de Sevilla, para asumir las riendas del Gobierno toda vez que se había interrumpido la comunicación con el Consejo de Indias y el monarca. Montes y los oficiales reales de la isla rechazaron la proposición. Una Junta de Gobierno criolla podía traer malas consecuencias. Cal margen de que el movimiento tuviera un carácter tan solo separatista, ante la contingencia de que España no pudiera ejercer su dominio en las posesiones ultramarinas, el hecho significativo es que las primeras reuniones conspirativas y medidas represivas tuvieran lugar en San Germán. La Junta Central Gubernativa de Sevilla y el Consejo de Regencia cursaron invitaciones a las provincias ultramarinas para que enviasen diputados a Cortes. Por Puerto Rico fue electo Ramón Power y Giralt, que había sido alcalde de la capital. Las instrucciones que recibió de los Cabildos de San Juan y San Germán pueden considerarse como una declaración de lo que Loida Figueroa denominó el sentimiento de “puertorriqueñidad.” En las indicaciones de los Cabildos se disponía que, los empleos públicos de la administración colonial, fuesen cubiertos ante todo por los nacidos en la isla. El Cabildo de San Juan demandó la abolición de varios impuestos de la tierra, entre ellos el de la pesa y del diezmo. Se insistía en la necesidad de que patricios criollos ocupasen la mayoría de los cargos de la administración colonial, y se solicitaba la abolición de la esclavitud, señalada como “… el mayor de los males de la isla”.89 Francisco Moscoso: Rompiendo el cascarón criollo: nociones tempranas de identidad nacional en Puerto Rico, 1809-1812, ponencia presentada en el V Seminario Internacional de Identidad, Cultura y Sociedad en las Antillas Hispanoparlantes, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana, 25 al 27 de octubre de 2004. 89 66 Jorge Ibarra Cuesta Obsérvese que tres años después el patriciado recibiría con beneplácito la Cédula de Gracias de 1815, que abría la isla a la introducción de esclavos sin límites. El Cabildo de San Germán, por su parte, propuso que se constituyese una Junta Provincial, refundiéndose en ella toda la autoridad superior gubernativa, militar y de Intendencia, la cual debía estar integrada por el capitán general y cinco diputados de los cinco Cabildos de la isla. En Puerto Rico no se creó una Intendencia de Hacienda autónoma, separada del gobernador, como fue el caso de La Habana, en 1764. En caso de discordias sobre asuntos controvertidos se decidirían por mayoría de votos. Con esta propuesta, todo el poder pasaba a manos de los Cabildos y el gobernador tendría un carácter meramente decorativo. Para coronar las reivindicaciones criollas se demandaba que todos los puestos de la administración colonial debían ser ocupados por naturales del país.90 No se llegaba tan lejos como en Caracas, donde expulsaron a las autoridades españolas, pero se sentaban las premisas de un Gobierno criollo, a diferencia de La Habana, donde fue derrotada la propuesta de una Junta de Gobierno hecha por los plantadores occidentales. Por último, el Cabildo de San Germán proclamó que en caso de que la Junta Central de Sevilla, que gobernaba en nombre de Fernando VII y su dinastía, “se destruyese esta y perdiese la península de España, quede independiente”. En otras palabras, Puerto Rico solo reconocía la soberanía de la dinastía de Fernando VII. Una vez desaparecida esta, la isla se consideraba independiente y en disposición de elegir el sistema político que rigiese su vida en el concierto de las naciones. Se trataba de un separatismo sui generis, en tanto la isla solo se consideraba dependiente de la dinastía de un monarca, y no de ninguna otra casa real o Junta de Gobierno que se pudiera instaurar en España. Ibidem. 90 De súbditos a ciudadanos...67 8. Demandas comunes de los patriciados locales boricuas La exposición de las instrucciones del Cabildo de San Germán en las Cortes podía interpretarse como una manifestación separatista, por lo que Ramón Power, como alcalde de San Juan y representando el parecer de los criterios de la capital, estimó prudente no dar a conocer tales planteamientos por considerarlos extemporáneos. Algunos historiadores puertorriqueños han interpretado esa disposición como la primera expresión independiente con respecto a España. En el curso posterior de las sesiones de las Cortes de Cádiz, Power, en función de diputado puertorriqueño, se ciñó a las instrucciones de los Cabildos de San Juan, San Germán, Aguada y Coamo. Debía pronunciarse contra el sistema político instaurado por las autoridades coloniales en la isla en tanto “… despótico, arbitrario y tiránico”. Los Cabildos boricuas exigían también “la derogación del tributo de abasto forzoso de carne a favor de la capital, y la rebaja de los derechos de diezmos, primicias, salario y estola…” También pidió la supresión de las restricciones a la libertad de comercio. Con estas reclamaciones se resumían más de dos siglos de conflictos con las autoridades coloniales por librarse del monopolio comercial, la pesada tributación y la obligación de la pesa. Los antillanos se abstuvieron, sin embargo, de demandar, como en Cuba, “una constitución en sentido autonómico”, ni “…la supresión de los Tenientes a Guerra tan aborrecidos por todos”. Los diputados de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo definieron el sistema político como “injusto y arbitrario”, pero no había en mente un plan preciso de reforma.91 Estas palabras parecían definir la actitud del Cabildo criollo capitalino con relación a las riesgosas opciones que se perfilaban en España y en tierra firme. Desde luego, se precisaba Loida Figueroa: Breve historia de Puerto Rico, Edit. Edil, Inc., Río Piedras, Puerto Rico, 1979, t. I, pp.141-142. 91 68 Jorge Ibarra Cuesta también la actitud de los regidores frente a los grupos independentistas que se movían en la isla.92 Mientras en Cádiz Ramón Power discutía con gran prudencia y moderación las instrucciones de los Cabildos puertorriqueños, la llegada del capitán general Salvador Meléndez (1809-1820), en junio de 1809, complicaría los planes que hubieran podido forjarse reformistas e independentistas a raíz de la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Informado de los designios separatistas que albergaban algunos de los notables de la capital, el nuevo gobernador detuvo e interrogó a las personas allegadas a estos. En la interpelación a la que posteriormente las autoridades sometieron a Juan Eloy Tirado, escribano del Cabildo de la capital, este confesó que uno de los separatistas de San Germán, Antonio de Quiñones, le comunicó que su hermano Ventura “le había dicho que con efecto de que todas las cosas estaban dispuestas para dar un golpe en esta Ciudad, que don Pedro Yrizarri, siendo alcalde de primera elección de Puerto Rico había ido a verse con el Señor Obispo, y que le manifestó que todo estaba dispuesto para formar la revolución y trastornar el Gobierno que era el objeto a que se conspiraba”.93 La acción planeada había sido suspendida por esperar el arribo del nuevo gobernador, procedente de España, que llegó acompañado por gran cantidad de tropas. Las autoridades, informadas de la trama conspirativa de 1809, hicieron una serie de arrestos que frustraron los planes revolucionarios.94 9. Las conspiraciones de la Tierra Adentro En otro expediente de enero de 1812, instruido ante una conspiración que se tramaba en San Germán y debía estallar en las navidades de 1811, distintos testigos le atribuían a uno de los Lidio Cruz Monclova: Historia de Puerto Rico (Siglo xix), Edit. Universitaria, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1970, t. I, apéndice 2, p. 522. 93 Moscoso: Rompiendo el cascarón... 2004, p. 22. 94 Ibidem. 92 De súbditos a ciudadanos...69 patricios de la ciudad, Nicolás Quiñones, proclamar a voz en cuello la necesidad de “sacudir el yugo de los españoles”. El historiador Francisco Moscoso plantea en tal sentido que el diputado a Cortes Ramón Power, “no era ajeno al movimiento que se gestaba, que incluía a los principales miembros de la clase hacendada e integrantes del gobierno municipal de San Germán, empezando por el alcalde Francisco Antonio Ramírez de Arellano, el provisor del Obispo y otras figuras políticas importantes de la capital”.95 Entre los conspiradores se cita a Vicente “Cheche” González, a quien se consideraba “el cabeza de los mulatos” y fue reclutado por los Ramírez y los Quiñones. En uno de los expedientes instruidos por las autoridades en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, se establece que en la casa del regidor Mateo Belvis, y en Guanica, se convocaron reuniones de “los cavildos de los campos”, con la participación de capitulares de Coamo, Arecibo, Aguada, Yauco y Añasco. El gobernador Salvador Meléndez (1809-1820) acusaba a los líderes del movimiento sedicioso, Nicolás Quiñones y Antonio Ramírez de Arellano, de “desaprobar sus providencias, de ambición de mando y de oponerse al pago de los tributos”. Los confidentes de las autoridades reportaban decenas de opiniones adversas en San Germán y San Juan. Un español residente en San Germán declaraba que no se podía confiar “… en todos aquellos criollos por el odio acérrimo que manifiestan contra los españoles”. Un italiano radicado en la isla había informado a las autoridades que los criollos anunciaban que pronto saldrían de los europeos y “los degollaremos”. En distintos informes se “21 de Enero de 1812. Puerto Rico. Expediente formado con motivo de una conspiración proyectada contra el Gobierno y Villa de San Germán”, consta de cinco piezas y oficios relativos al mismo asunto, (AGI), Audiencia de Santo Domingo 450. Consúltese también a Francisco Moscoso que comenta sucintamente este expediente, en Criollo, Patria y Nación: Puerto Rico, 1492-1814, Foro de Criollismo. Español e Yndia nase mestizo, Edit. Centro de Bellas Artes Ángel O. Berrio Díaz. Municipio Autónomo de Caguas, 2004, pp. 12-48. . 95 70 Jorge Ibarra Cuesta destaca que por todas partes se escuchaba que pronto “tendríamos la Ley de Caracas” y que el Cabildo mantenía correspondencia con los patriotas venezolanos. El teniente a guerra de San Germán, un criollo tránsfuga, expresaba que en esa ciudad “todo lo quieren ser menos español”. Otros sangermeños no se ocultaban para decir “… que todo lo español le hedía a muerto”. En diversas declaraciones de personas interrogadas se ponían de manifiesto los nombres despectivos con que llamaban a los españoles: “cachacos y cachupines”. El gobernador Meléndez informaba asimismo de la respuesta dada por el alcalde Francisco Antonio Ramírez de Arellano, cuando le pidió que rindiera unas cuentas administrativas, en el sentido que él no obedecería sino “… al llamamiento de un Gobernador que sea la hechura de sus manos”. El joven Juan Figueroa, de Yauco, decía “Ya vamos a tener gobierno propincuo… ya tengo ganas de dar tajos a los cachacos”. Los criollos expresaban sus dudas respecto a la información que les llegaba de las autoridades españolas sobre la situación militar en España: “las noticias que se comunicaban de España eran mentira pa engañar a aquellos naturales, que la Europa toda estaba poseída por los franceses”. Otros aseveraban que “lo que le adeudaban a la Rl. Hacienda pensaban pagarlo con una Revolución”. Los vecinos de San Germán demandaban la supresión de “los remates de los diezmos y alcabalas, que han sido en la mayor parte el origen de los disgustos de la villa de San Germán...” Los informantes sobre las declaraciones de desafección de los sangermeños reportaban también haberles oído decir en varias ocasiones, “que hacía 300 años que los americanos gemían bajo el yugo de los españoles, siendo otros tantos los que contaban de esclavitud”. Una de las quejas más frecuentes expresadas por los vecinos de San Germán era que a Puerto Rico “no nos remiten otra cosa que unos gobernadores pobres, hambrientos y unos ladrones eternos que no nos han enseñado otra cosa que mil maneras de robar”.96 Ibidem. 96 De súbditos a ciudadanos...71 El destronamiento de la dinastía borbónica por parte Napoleón, y la invasión de las tropas francesas a la península ibérica, coadyuvó a que los naturales del país dieran rienda suelta a sus sentimientos patrios y a protestas seculares contra la dominación colonial y las autoridades. Las numerosas declaraciones espontáneas, tomadas en el curso de la investigación policial a causa de la conspiración y los sucesos de Europa, revelan los sentimientos de desafección e inseguridad que se exponían en San Germán y en San Juan. Las conspiraciones independentistas de San Germán, de 1809 y 1812, fueron gestadas por notables de la oligarquía local. Con posterioridad fueron encausados como infidentes los regidores Mateo Belvis y José Monserrate, así como los hermanos de este último. Independentistas y reformistas, aunque marchaban por líneas paralelas distanciadas, coincidían en mostrar la preocupación, malestar y desavenencia con las autoridades coloniales ante la situación creada en la península.97 La tensión emanada de las detenciones e interrogatorios llevados a cabo en San Germán fue aliviada por la aprobación de la Real Cédula de Gracias. Sin embargo, la restitución de los tenientes a guerra, que eran agentes represivos incondicionales al gobernador Meléndez, provocó una ola de protestas y una nueva represión desatada en toda la isla. Los hechos revolucionarios de Venezuela catalizaron el descontento en América, a pesar de la retirada de Bolívar a Jamaica y el apresamiento de Francisco Miranda. En esas condiciones, los reformistas creadores de la política colonial de Fernando VII consideraron tomar las medidas más convenientes para fomentar la población y la agricultura del Caribe, y el establecimiento de un mercado en la región para la industria y agricultura española. El 10 de octubre de 1814, la monarquía expedía una Real Orden solicitando al Cabildo de San Juan un informe sobre las disposiciones más provechosas para promover el desarrollo de Ibidem. 97 72 Jorge Ibarra Cuesta la economía insular. A principios de enero de 1815 el Cabildo designó a Juan Antonio de Mexía, Pedro Irizarry y José Maysonet para que preparasen el informe. El 10 de agosto de 1815 se libraba una Real Cédula, que sería llamada Cédula de Gracias, mediante la cual se accedía a la mayor parte de las solicitudes del Cabildo puertorriqueño. De tal suerte se abrieron los puertos de la isla al comercio con todas las naciones amigas por espacio de 15 años; se les asignaron tierras a inmigrantes interesados en fomentar la agricultura; se estableció la importación libre de maquinarias, utensilios y aperos de labranza, y se admitió la libre importación de esclavos. La Cédula de Gracias sentaba las bases para el desarrollo de una economía de plantaciones, con una producción orientada al comercio internacional. Solo que se produciría con un retraso de decenas de años con relación a Cuba, donde se creó una poderosa y próspera clase de plantaciones, enriquecida con la explotación implacable del trabajo esclavo. La Habana, centro de las plantaciones azucareras, se había convertido en una de las ciudades más lujosas y ricas del continente americano. Con la Cédula de Gracias de 1815 se pensaba también que se sustraería a Puerto Rico de la vorágine revolucionaria del continente, como se hizo con Cuba. Con algunos regidores de San Juan satisfechos por la tramitación y resolución favorable de sus demandas económicas, el gobernador Salvador Meléndez Bruna decidió aprovechar las circunstancias para proponer un plan de gobierno que contribuyese con el cumplimiento de la Real Cédula. El precursor de la conspiración separatista, el alcalde Pedro Irizarri, se opuso a la introducción de esclavos como premisa para el fomento de plantaciones azucareras y cafetaleras. En una extensa memoria de 1809, estudiaría los problemas que presentaba la mano de obra esclava en una economía de exportación. A diferencia de algunos miembros del Cabildo, que abogaban por la trata africana como única solución, Irizarri entendía que se debían aplicar medidas coercitivas que forzaran a trabajar en las plantaciones a la población flotante de campesinos De súbditos a ciudadanos...73 agregados y desacomodados que había en el campo. Asimismo planteaba que, si después que se tomaran esas medidas faltasen trabajadores en las plantaciones, entonces y solo entonces debía recurrirse a traer campesinos canarios, indios sudamericanos y esclavos africanos. La propuesta de Irizarri era en embrión el plan de la libreta, que se aplicaría años después con la finalidad de sojuzgar al campesino y convertirlo en un siervo de la plantación azucarera y cafetalera.98 Los que pensaban como él temían que la entrada a la isla de decenas de miles de esclavos pondría en peligro a la población criolla blanca, si se tenía en cuenta que se había descubierto recientemente una gran conspiración de esclavos en Aguadilla, y entre las autoridades se rumoraba que había entrado clandestinamente un agente de la revolución haitiana, Chaulette, con la encomienda de sublevar a los esclavos de la isla. La entrada de esclavos y extranjeros complicaba el paisaje político, enturbiado por los conflictos con las oligarquías locales. De ahí que el gobernador Meléndez concibiera el plan de dividir la isla en seis comandancias militares, a cuya cabeza estarían tenientes justicia mayores con facultades para intervenir en los asuntos de justicia, policía, hacienda y guerra que se originasen en sus jurisdicciones. De ese modo los tenientes justicia mayores reemplazaban a los Cabildos en muchas de sus funciones, subordinando a su mando a los tenientes a guerra. Los tenientes justicia mayores presidirían las reuniones del Cabildo. Se trataba de una variante de los tenientes gobernadores que se crearon en Cuba en el siglo xviii, solo que se nombraban de otra manera. Todas las orientaciones y órdenes procedentes del gobernador debían pasar por las “Informe de Don Pedro Irizarri, alcalde ordinario de San Juan, sobre las instrucciones que debían darse a Don Ramón Power, diputado por Puerto Rico ente las Cortes españolas para promover el adelanto económico de la Isla. Año de 1809”, tomado de Crónicas de Puerto Rico desde la Conquista hasta nuestros días (1493-1955), editado por Eugenio Fernández Méndez, Edit. Universitaria, Río Piedras, Puerto Rico, 1969, pp. 345-372. 98 74 Jorge Ibarra Cuesta manos de ellos. Desde luego, el proyecto de militarización de la sociedad civil puertorriqueña encontró la oposición de los Cabildos de la isla, en primer lugar la del Cabildo de San Germán. En representación al gobernador del 12 de marzo de 1816, los capitulares sangermeños alegaban que un teniente justicia mayor no tenía derecho a intervenir en la jurisdicción civil y criminal ordinaria A los alcaldes ordinarios de San Germán se les había concedido esa facultad desde tiempos remotos, por lo que el proyecto del gobernador era ilegal. El gobernador respondió que el Cabildo no podía negarse a darle posesión al teniente justicia mayor, mientras la Corona no dispusiera otra cosa. La actitud asumida por los capitulares constituía un desacato a su autoridad. Solo los Cabildos de San Germán y Aguada se opusieron a que los tenientes justicia mayores designados por él desempeñasen sus cargos. Los otros expresaron su oposición sin desacatar la autoridad del gobernador. El regidor que dirigía la oposición contra las disposiciones de Meléndez era Nicolás Quiñones, uno de los conspiradores independentistas de San Germán. Meléndez comenzó a ver en cada boricua a un revolucionario armado de una tea y un machete. Una de las primeras medidas represivas que tomó fue el destierro a La Habana del presbítero Juan Crisóstomo Rodríguez y de 6 seminaristas, de quienes se sospechaba eran agentes de Caracas. Luego rechazó la designación, de parte de los regidores de San Juan, de Felipe de la Torre como síndico procurador del Cabildo, porque esa atribución no les correspondía. Ya en ese camino, ordenó la demolición de las casillas de carne instaladas por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor. Prosiguió sus enfrentamientos con los regidores, destituyendo a Tiburcio Durán Villafañe, Francisco Pimentel, Vicente Pizarro y Francisco Antonio Hernández, a quienes advirtió que en caso de que recurriesen al Consejo de Indias les tenía reservado el presidio del Morro. Meléndez destituyó también al alcalde de Aguada. De súbditos a ciudadanos...75 Al trasladar el radio de su acción hacia la Iglesia, formuló cargos ante las autoridades eclesiásticas contra los curas párrocos de Aguada y Aguadilla, Andrés Ricardo Martínez y Pedro José Madiedo. Incansable, detuvo y desterró a los presbíteros Francisco Fajardo, Diego Cova y Ángel de la Concepción Vázquez. Por último, instruyó causa contra Ramón Power y el prelado criollo Juan Alejo Arizmendi, implicado en el golpe de mano puertorriqueño que se gestó contra el dominio colonial en 1809. El influyente deán del obispado, Nicolás Alonso de Andrade, ejerció entonces todo su ascendiente en España contra las represiones desatadas por Meléndez hacia tirios y troyanos en la isla. Temerosos de que la situación se complicara como en Venezuela, el Consejo de Indias y el monarca decidieron darles la razón a los puertorriqueños y atraer al grupo reformista. Ante la magnitud del movimiento, en 1814 las autoridades coloniales decidieron archivar los casos y conceder algunas reformas, tales como amnistiar a los implicados en tramas revolucionarias para evitar “una combustión contenciosa”, como declaró el fiscal de la causa que se les seguía. Con posterioridad, en virtud de una Real Orden de 6 de junio de 1816, se dispuso el cese de los tenientes justicia mayores. Se reponían a los alcaldes ordinarios del patriciado en cada pueblo, invistiéndolos de todas las facultades que ejercían con anterioridad. Sus procedimientos debían atenerse solo a los reglamentos que confeccionarían el capitán general, en materia de gobernación y policía, y el intendente de Hacienda, en lo referente a disposiciones fiscales. Los tribunales ordinarios de las villas y la capital tendrían las mismas funciones. Luego de una serie de pugnas encarnizadas por el control de la Intendencia de Hacienda, con los funcionarios que presidieron esa dependencia de 1816 a 1819, Meléndez fue destituido.99 99 Cruz Monclova: Op. cit., t. I, pp. 43-45. 76 Jorge Ibarra Cuesta 10. La aparición de una clase media colonial: liberales, conservadores e independentistas en el trienio liberal de 1820-1823 La promulgación en San Juan de la Constitución de 1812, en un acto llevado a cabo el 15 de mayo de 1820, abrió un segundo período constitucional en el que de nuevo se enfrentarían los partidos liberales y conservadores y se debatirían las ideas del iluminismo. El trienio liberal de 1823 no ha sido suficientemente estudiado por la historiografía puertorriqueña. Pero se conoce que a pesar de las libertades que disfrutaron los puertorriqueños bajo la advocación de la Constitución de 1812, el capitán general, el habanero Gonzalo de Aróstegui, no cedió en su deseo de militarizar la isla, creando 4 comandancias diseñadas para reprimir cualquier invasión bolivariana procedente del continente. En las Cortes de Cádiz fueron electos como diputados por la isla Demetrio O´Daly, destacado militar puertorriqueño radicado en España, que había apoyado el levantamiento de Riego contra Fernando VII, y José María Quiñones, miembro de la oligarquía sangermeña, exoidor de la audiencia de Caracas. A solicitud de Quiñones se discutió en Cortes la tributación y el erario deficitario de la isla. En la resolución final de la comisión que discutió sus proposiciones, se reconoció que los pueblos debían gobernarse conforme a su situación y circunstancias, como resultado de una moción presentada en 1821 por los diputados cubanos Félix Varela, Santos Suárez, Ginés Cuevas y el puertorriqueño Quiñones. El proyecto le otorgaba, a una Diputación Provincial que se instituiría en Cuba y Puerto Rico, un grado de independencia suficiente para representar los intereses locales. Asimismo, se les concedía a los Cabildos una amplia libertad y autonomía en el gobierno en sus jurisdicciones. Las Cortes votaron finalmente un proyecto que concedía un régimen político distinto a Cuba y Puerto Rico. Los diputados antillanos se manifestaron también por la abolición del sistema de la pesa. Y mientras en Cádiz se tomaban esas De súbditos a ciudadanos...77 medidas de signo progresista, el gobernador Francisco González de Linares (1822-1824),considerado como civil y liberal, se encargaría de reprimir junto con el general Miguel de la Torre los movimientos independentistas y abolicionistas que surgían en la isla. De la Torre cumpliría en Puerto Rico una función eminentemente represiva. En Puerto Rico las conspiraciones independentistas y las actividades revolucionarias de todo tipo carecieron de un cronista que diera cuenta de sus incidencias en la época, de modo que la historiografía ha registrado solo las causas que se instruyeron contra las tramas revolucionarias, los nombres y los apellidos de los criollos desafectos al régimen colonial. La primera conspiración que se registra es la de Carlos Romano y del guadalupano residente en Puerto Rico,Pedro Dubois. Ambos estaban en contacto con el general Luis V. Ducodray Holstein, quien fue jefe del Estado Mayor de Simón Bolívar, y debía llevar a las costas de Borinquen una gran expedición de revolucionarios venezolanos. A Romano y Dubois los fusilaron en el Morro de San Juan el 12 de octubre de 1822. No se había terminado de reprimir esta trama, cuando se comenzaba a gestar otra conspiración dirigida por el coronel Manuel Suárez Solar, y respaldada en San Juan por el teniente coronel puertorriqueño Matías Escudé, asignado a las tropas que defendían la capital. Se pensó que la detención y procesamiento de los militares tenía por objeto preparar las condiciones para derogar la Constitución de 1812, pero las evidencias documentales parecen confirmar la idea que se trató de una conjura separatista, muy bien pensada, para liberar al país e incorporarlo a Colombia. Escudé fue encarcelado, desterrado y condenado a las mazmorras españolas. Dos años después sería descubierta otra conspiración en la que estuvieron vinculados los nombres de los puertorriqueños José Ignacio Grau, apresado y recluido en el Castillo de San Cristóbal, y María de las Mercedes Barbudo, la primera mujer implicada en actividades subversivas en las 78 Jorge Ibarra Cuesta Antillas, quien fue condenada por las autoridades españolas. La valiente puertorriqueña actuó como enlace de esas actividades entre San Juan y Caracas. Algunos informes de las autoridades la describen presidiendo en su residencia una tertulia literaria que le servía para sus actividades rebeldes. La instrucción de la causa que condujo a su detención tuvo su origen en una carta hallada en la isla vecina de Saint Thomas, acompañada de una proclama revolucionaria y de otras dos cartas del religioso fray José Antonio Bonilla. Al obtener orden de registro, encontraron en la casa otras cartas enviadas desde Venezuela por un tal J.M. Rojas, que le adjuntaba periódicos venezolanos. Por esa carta se supo que otro sacerdote iba encomendado a Rojas a través de María de las Mercedes, quien fue encarcelada en el Castillo de San Cristóbal. De allí fue desterrada a La Habana. Poco después era encarcelado y desterrado a Cádiz su hermano, el escribano de Añasco, José Barbudo, acusado de “… sus máximas revolucionarias y adhesión a la Independencia”. Barbudo, de 60 años, falleció en prisión en España. Detrás de estas actividades destinadas a secundar el desembarco de una expedición procedente de Venezuela estaba el general puertorriqueño del Estado Mayor de Bolívar, Antonio Valero de Bernabé y Pacheco. El alto oficial puertorriqueño, integrado al Ejército de Liberación Venezolano, luchó en España contra la invasión napoleónica; después pasó a Méjico para servir a la revolución contra el dominio colonial español, ya con el rango de coronel; y luego se trasladó a Colombia donde se incorporó a las huestes libertadoras de Bolívar, obteniendo el grado de general. Según una información de la inteligencia española, del 14 de noviembre de 1822, existente en el Archivo Nacional de Cuba, el coronel Valero se aprestaba desde Méjico a pasar a Puerto Rico “con intento de insurreccionar a la Isla”.100 Archivo Nacional de Cuba, Asuntos Políticos, leg. 21, no. 8. 100 De súbditos a ciudadanos...79 La destrucción de las redes clandestinas de Grau y los hermanos Barbudo motivó, probablemente, que la expedición de barcos venezolanos que desembarcó en las costas borincanas, a mediados de marzo de 1825, no contara con apoyo del interior. Los expedicionarios lograron apoderase del fuerte de Aguadilla, pero ante el contraataque de fuerzas españolas superiores, se vieron obligados a retirarse a Venezuela. Los estudios históricos referidos a estos hechos no consignan el nombre de las personas que dirigieron esas expediciones, ni su nacionalidad. Mientras, el general puertorriqueño Valero, acompañado de un grupo de revolucionarios cubanos, se entrevistaba con Bolívar para preparar sendas expediciones a Cuba y Puerto Rico. En la correspondencia de Bolívar se observan, a partir de entonces, diversas referencias a las expediciones que preparaba para liberar a Puerto Rico, donde concentró su interés estratégico. La celebración del Congreso de Panamá, donde se debía discutir la carta de Bolívar que motivaba una resolución de respaldo a las expediciones liberadoras que preparaba en las Antillas, contó con la presencia del cubano José Agustín Arango como miembro de la legación del Perú, y del general puertorriqueño Valero, en representación de su patria. La oposición de Estados Unidos, temeroso de que la independencia de las Antillas viniera acompañada de la abolición de la esclavitud, en perjuicio de los intereses esclavistas de los estados sureños, logró que no se discutiera en el Congreso la liberación de Cuba y Puerto Rico. La historiografía no ha discutido el contenido social de los movimientos independentistas puertorriqueños del decenio de 1820, pero la simple enumeración de los oficios y actividades laborales de los confabulados sugiere que se trataba de movimientos de la clase media, a diferencia de las conspiraciones del patriciado sangermeño de la década de 1810 en colusión con algunos notables de la capital. Así, nos encontramos con dos sacerdotes, un escribano, un coronel, un teniente coronel y una mujer que organizaba reuniones intelectuales en su casa, mientras que no aparecen nombres de miembros de los Cabildos o de terratenientes locales. 80 Jorge Ibarra Cuesta Los capitulares del Cabildo de San Juan estaban, a la sazón, interesados en propiciar el fomento de plantaciones esclavistas estimulados por la Real Cédula de Gracias. En ese orden, el gobernador de la Torre hizo todo tipo de concesiones para introducir esclavos, facilitó las inversiones de extranjeros en plantaciones, y propició que Puerto Rico se convirtiera en el segundo productor de azúcar del Caribe, después de Cuba. Como en la mayor de las Antillas, los intereses creados en torno a la esclavitud y al azúcar, y el temor a las represiones sin freno de las autoridades, se sobrepusieron a todas las consideraciones patrióticas sobre la necesidad de independizar al país.101 El retorno al trono de Fernando VII, y la permanencia como capitán general de Miguel de la Torre (1822-1837), un general resentido y derrotado por Bolívar en Venezuela, induciría al Cabildo de la capital a pronunciarse de nuevo por el dominio colonial. Los Cabildos de la isla emitieron declaraciones solicitándole al monarca que mantuviese como gobernador a De la Torre, por existir las condiciones para el desarrollo de una economía de plantaciones. En agosto de 1824 el Cabildo de San Juan envió a un emisario, ante Fernando VII, para demandar que permaneciera en su cargo el capitán general, por haber demostrado “su indisimulable aversión al abolido sistema constitucional”. Con el aval de los Cabildos, en especial el de San Juan, De la Torre fue ratificado como capitán general, se le otorgó el título nobiliario de conde de Torrepando, disolvió las sociedades masónicas, prohibió hablar sobre la Constitución a las autoridades coloniales, discutir sobre política en los hogares, así como las reuniones nocturnas y el tránsito por las calles después de las 10:00 de la noche. Se repusieron en sus cargos a los tenientes a guerra, se suprimieron los alcaldes ordinarios de los Cabildos, y retornaron a desempeñar sus antiguas funciones los tenientes justicia 101 Fernando Picó: Op. cit., 1986, p. 170. De súbditos a ciudadanos...81 mayores, que eran incondicionales del capitán general. Con la creación de la Audiencia de Puerto Rico se establecieron alcaldes mayores en la Tierra Adentro, que serían designados por el rey. Los tenientes a guerra serían designados por el gobernador, seleccionados de una terna propuesta por la Audiencia. En fin, se retornaba a la militarización del país, con algunos visos legalistas. A De la Torre se le otorgaron las mismas facultades omnímodas que a Miguel Tacón, capitán general de Cuba. La proclamación en 1834, por tercera ocasión, de la Constitución de 1812, propició que a Puerto Rico le correspondiese elegir dos procuradores, pero solo serían electos por el Cabildo de San Juan de entre las 16 personas más ricas de la isla. Los procuradores electos serían dos personas catalogadas como liberales en la época: José San Just y Esteban de Ayala. El Cabildo de San Juan fue el único Cabildo que les impartió instrucciones a los diputados. Algunas de las demandas concedidas desde el siglo xviii, como la libertad de comercio, y otras no debatidas, como la inmigración blanca, se solicitaban reiteradamente desde entonces. Otras políticas como el fomento de la industria y del saber tampoco representaban enfrentamientos con intereses opuestos. La más conflictiva era la reforma a la tributación, pero podía ser objeto de conversaciones y negociaciones sin afectar seriamente los ingresos de la Real Hacienda. Una medida que también podía ser divisiva era la institucionalización de Cabildos electivos. No obstante, la única aprobada fue esta última, por decreto del 23 de julio de 1835. Se arrogó también el gobernador De la Torre el derecho de designar los candidatos para que la elección recayese en las personas que él había seleccionado previamente para regidores. Del mismo modo, se opuso desde un principio a que se instalasen Ayuntamientos en todos los pueblos de la isla, porque podían ser electos negros o mulatos en tanto, en muchos de estos centros de población, había una mayoría absoluta de 82 Jorge Ibarra Cuesta “gente de color”. Tal como expresó, se oponía “...por la diversidad de castas en que componen su población porque sería difícil repetir elecciones en algunos pueblos por faltos de sujetos elegibles”. En eso De la Torre contó probablemente con el respaldo tácito de los Cabildos.102 La conspiración militar que contra el dominio español llevaron a cabo los hermanos Andrés, Juan y Lorenzo Vizcarrondo en las milicias disciplinadas y en el Regimiento de Valencia, como reacción de los criollos liberales a la negativa de las Cortes Constituyentes de 1837 a promulgar el régimen constitucional en las Antillas, reveló cuál era la alineación de la mayor parte de los Cabildos de la isla con respecto al estatus colonial. Cuarenta y dos Cabildos, encabezados por el de San Juan, enviaron felicitaciones al capitán general Miguel López Baños por haber aplastado la conspiración militar de los Vizcarrondo, y por haber librado a la isla de una revolución. Sin embargo, los Ayuntamientos de San Germán y Arecibo no elevaron manifiestos congratulando al capitán general. Fajardo, Cabo Rojo y Mayagüez no se pronunciaron contra los separatistas puertorriqueños. Parecería que no había palabras suficientes, en el idioma de los regidores sometidos al dominio español, para elogiar al capitán general. El Cabildo de San Juan se distinguió en ese sentido calificando a López Baños de “ángel tutelar” de la isla. El alcalde de Toa Alta, el peninsular Lorenzo Cabrera, declaró que en toda su existencia Puerto Rico no había querido otra cosa que la unión entrañable a la Madre Patria. El gobernador En este resumen hemos seguido casi al pie de la letra los acuciosos estudios de la maestra de la historiografía antillana Loida Figueroa. Véase Loida Figueroa, Breve historia de Puerto Rico, Edit. Edil, Inc., Río Piedras, Puerto Rico, 1979, pp. 172-203; Puerto Rico y el sueño bolivariano respecto a la América, Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, año 75\ 3ª época,vol. XXVI, enero-marzo 1984, no. 1, La Habana, Cuba, pp. 9-20, y Francisco Pérez Guzmán: Cuba y Puerto Rico: dos isla caribeñas en la estrategia bolivariana, ponencia presentada en el XVI Congreso de la Asociación de Historiadores del Caribe. 102 De súbditos a ciudadanos...83 Miguel López de Baños (1838-1841) disolvió el regimiento de Granada, en cuyas filas abundaban los criollos, y fue la base de la conspiración de los Vizcarrondo. Andrés Vizcarrondo (1804-1897) era descendiente de una antigua familia del patriciado terrateniente de San Juan. Su padre, Andrés Vizcarrondo y Martínez de Andino, fue alcalde de la capital y ganó méritos como uno de los héroes de la defensa de San Juan contra los invasores británicos en 1797; y su abuelo, el capitán Andrés Vizcarrondo y Mansi, fue jefe de las milicias disciplinadas fundadas por Alejandro O´Reilly. Vizcarrondo le dio continuidad a la tradición patriótica familiar en las nuevas condiciones del siglo xix, abrazando la causa independentista. Murió en 1897 apoyando a Betances en sus luchas al frente de la delegación del Partido Revolucionario Cubano. A una edad muy temprana fue alcalde del poblado de Trujillo Bajo y propietario de un pequeño ingenio azucarero. 103 11.Presencia campesina en los conflictos entre las autoridades coloniales y el patriciado terrateniente Los campesinos se diferenciaban por el acceso a la tierra, lo que cultivaban, y el destino que le daban a las cosechas. Cuando el patrimonio familiar se reducía, los descendientes convenían trabajar con los terratenientes y plantadores como peones. Los campesinos que cultivaban la tierra o criaban animales en los dominios de un señor, en virtud de un acuerdo, debían retribuirlo en especies, en dinero, en trabajo o servicios. Se saldaban las obligaciones o adeudos con el terrateniente por uno u otro de estos procedimientos. Loida Figueroa: Op. cit., vol. I, pp. 215-219. Germán Delgado Pasapera: Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, Ed. Cultural, Río Piedras, Puerto Rico, 1984, pp. 36-37 y Vicente Geigel Polanco: Don Andrés Vizcarrondo y Ortiz de Zarate, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, no. 63, abril-junio, 1974. 103 84 Jorge Ibarra Cuesta En los siglos xvii, xviii y la primera mitad del xix los campesinos que criaban animales o labraban en tierras de terceros eran llamados agregados. En la medida que en el curso del siglo xix formalizaron contratos con los terratenientes se les denominó arrendatarios, aparceros o colonos. Los hombres de campo que criaban animales o cultivaban parcelas propias mercedadas por los Cabildos u otras autoridades, realengos o en tierras sin propietarios conocidos, se denominaban estancieros o sitieros. Estos podían destinar el fruto de su trabajo a su consumo, al mercado local, al mercado exterior autorizado o al contrabando. De acuerdo con los estudiosos puertorriqueños Godreau y Giusti “Los campesinos podían vivir en pleno realengo, o en la periferia de los hatos; o fijaban sus bohíos en los hatos mismos, bien como “agregados” con consentimiento del hatero, bien como ocupantes informales”.104 Ahora bien, los que se asentaban en los terrenos del terrateniente con su consentimiento, como bien destacan Godreau y Giusti eran, “agregados”. Los ocupantes informales, en cambio, eran campesinos sin tierra, desacomodados. En Cuba, a estos ocupantes ilegales e informales se les denominaba precaristas.105 Sidney Mintz los llama “squatters”, una figura equivalente en las colonias de Inglaterra a la de los precaristas. Un tercer tipo de campesinos que no poseían tierras, y no tenía relaciones con un terrateniente, se denominaban en la época “desacomodados”. Lo único común a los desacomodados y a los agregados era su condición de “sin tierra”. Los desacomodados no estaban sujetos a relaciones de dependencia, como los agregados. Los agregados no son una categoría de los desacomodados, Michel J. Godreau y Juan Giusti: Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos xvi-xx: un estudio jurídico, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, vol. 62, no. 3, 1993, pp. 464-465. 105 Godreau y Giusti confunden a los precaristas con los agregados, cuando se trata de figuras distintas, ibidem, p. 486. 104 De súbditos a ciudadanos...85 como aparece en algunos padrones del siglo xvii106 o como los han definido algunos historiadores, pues tenían una naturaleza distinta. Los campesinos desacomodados no tenían tierra, trabajaban en las monterías o en las estancias de sus padres, y con alguna frecuencia se veían obligados a laborar como peones en el área agrícola para subsistir. En las condiciones existentes en los siglos xvii y xviii, los altos funcionarios coloniales y los patricios consideraban a los desacomodados y a los agregados arraigados en la Tierra Adentro como campesinos montaraces y levantiscos, que estaban fuera del alcance de las autoridades y de la civilización. Las siguientes palabras de Fray Iñigo de Abbad los definen como una plaga de asaltadores, aliados de los contrabandistas, “...faltos de medios para subsistir, suelen arrancharse en los bosques, en donde viven de la pesca y hurtos, o haciendo viajes en piraguas de contrabando, sin conocer juez, ni cura que pueda observar su conducta cuyos perjuicios, se evitarían si se les diese una estancia donde viviese de su trabajo”. Se trataba de agregados informales, de precaristas y de campesinos de subsistencia que vivían en tierras realengas o en regiones inaccesibles. En Puerto Rico, a los campesinos que vivían fuera del alcance de las autoridades se les denominaba por lo general jíbaros. Del género de vida que llevaban los huidizos y montaraces jíbaros se derivaba, según fray Iñigo Abbad, que se mudasen “por el más leve motivo o por puro antojo de un pueblo a otro, donde encuentran quien los admita en sus tierras”.107 La propuesta del benedictino de mercedarle estancias en las cercanías de las villas, o en pueblos de negros creados ad hoc, para someterlos paulatinamente a la jurisdicción y autoridad de los funcionarios coloniales, fue una de las soluciones que se Francisco Moscoso: La economía del hato y los campesinos agregados en Puerto Rico, 1750-1815, Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, año XI, 1999, p. 20. 107 Juan R. González de Mendoza: Op. cit., pp. 273-275. 106 86 Jorge Ibarra Cuesta sugirieron con más frecuencia en el siglo xviii. La otra opción era la esclavización de los campesinos agregados y desacomodados en “las libretas” de las haciendas, plantaciones y villas. El interés que despertaba en algunos patricios y en las autoridades la posibilidad de explotar a este campesinado rústico e insociable, ahorrándose la inversión de capitales considerables en la compra de esclavos, se revela en los padrones que se levantaron para conocer las dimensiones de su presencia en el medio rural. Se estaba considerando la forma de apoderarse por medios coercitivos de la fuerza de trabajo campesina, y subyugarla en las plantaciones y haciendas de la isla. En los primeros siglos de la colonización no era concebible la sobrevivencia de las villas sin la creación de ejidos, o tierras comunales, en las que se labrasen cultivos menores para el abasto de los vecindarios. Los ejidatarios estaban estrechamente relacionados con las necesidades de los vecindarios, y dependían a su vez de estos para la solución de sus problemas. En la región del Caribe, los campesinos cosecharon frutos de alta demanda en el mercado mundial tales como tabaco, café, jengibre, azúcar, algodón y cacao. La mercantilización de esos productos implicó el esquilmo y la subordinación de los campesinos a los comerciantes, usureros, terratenientes y a la Real Hacienda. La historiografía económica ha acentuado el aprovechamiento de los campesinos antillanos por los terratenientes, o bien ha generalizado excesivamente la oposición de los señores de haciendas a que los labradores se asentaran en sus dominios. Las relaciones de dependencia del campesino del Estado colonial y del capital comercial no han sido estudiadas suficientemente. De manera parecida, las relaciones cambiantes del campesinado con el patriciado terrateniente y con las autoridades coloniales, en función de las contradicciones entre estos últimos, demandan de estudios específicos. En los siglos xvi y xvii, el cultivo de jengibre alcanzó una gran demanda en la metrópolis y propició la formación de un De súbditos a ciudadanos...87 numeroso campesinado. Las estancias de jengibre desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de los primeros colonos de la isla en el primer siglo de la colonización. El médico y capellán John Layfield escribió durante la ocupación británica de la isla en 1598, a propósito de la preferencia de los naturales pobres por el cultivo del jengibre antes que la caña de azúcar: “...no necesitan tanto escoger el terreno de manera que los pobres pueden tenerlas fácilmente y no necesitan de grandes recursos para empezar dicho cultivo”.108 A pesar de su tamaño, a fines del siglo xvi Puerto Rico proporcionaba cerca del 30% del jengibre que se destinaba desde las Antillas para el mercado peninsular. La siguiente tabla nos ilustra al respecto. Cultivo de jenjibre antillas hispánicas (1576-1594) La Española 22 056 QQ (1 103 TONS) 71.7% Puerto Rico 8 657 QQ (433 TONS.) 28.1% 54 QQ (2.7 TONS) 0.2% Cuba 108 Los cultivos menores para el mercado local requerían poca inversión y eran sembrados en estancias, mientras que los destinados a la exportación eran cultivados en estancias de jengibre y tabaco. Los de subsistencia, el plátano, la yuca y otras raíces, no requerían casi ninguna atención. Ante las reclamaciones de los estancieros que destinaban su producción al mercado exterior, el Sínodo Diocesano de 1645 determinó que se redujese el diezmo sobre los productos de exportación: el jengibre del 10% se rebajó al 6.5% y el casabe al 5%. La disminución del diezmo al casabe se debía a la importancia que tenía, ya que suplía el consumo del pan en las villas y en los navíos de la Carrera de las Indias. 109 Francisco Moscoso: Agricultura y sociedad en los siglos del xv al xviii, Edit. ICP, San Juan, Puerto Rico, 2001, p. 71. 109 Ibidem. pp. 72-73. 108 88 Jorge Ibarra Cuesta No obstante, la contribución decimal se mantuvo en el 10% para los cultivos menores: maíz, mijo, frutas, legumbres y diversas semillas que se cultivaban en el ejido para el vecindario de la ciudad. De ese modo, los campesinos que cultivaban frutos menores con destino al mercado interno no fueron beneficiados por el Sínodo Diocesano.110 De la documentación del Sínodo se deduce que un número de estancieros mantenían una tenaz resistencia al pago de la tributación eclesiástica. Los prelados les imponían entonces sanciones religiosas severas, “Y porque de no darlas con tiempo se les han seguido y siguen pleitos y costas a los interesados de dichos diezmos, incurran los que no la dieren en pena de excomunión mayor, y de quatro pesos, aplicados, la mitad para la cera del Santísimo Sacramento y Cruzada.”111 Los estancieros debían entregar puntualmente la contribución decimal y la alcabala. Aquellos que tenían ganado debían satisfacer la obligación de la pesa, en conformidad con el número de reses que había en la jurisdicción, no de las cuerdas de tierra que poseían.112 Desde luego, los más perjudicados por esta obligación eran los pequeños ganaderos y los estancieros. La obligación de la pesa era la condición esencial y única que debía cumplir un hatero o un estanciero que criase ganado, para continuar disfrutando de la merced o de la posesión de la tierra. El sistema implantado desde 1620 resultaba tan abusivo que fue modificado finalmente en 1802.113 A partir de entonces debía tributarse de acuerdo con la extensión de tierra que tuviera cada terrateniente o estanciero, tuviera o no ganado. En 1820 se abolió la onerosa obligación y se estableció el libre aprovisionamiento en la capital. Ibidem, pp. 90-91. Ibidem. p. 92. 112 Michel J. Godreau y Juan Giusti: Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos xvi-xx: un estudio jurídico, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, vol. 62, no. 3, 1993, pp.468-469. 113 Ibidem. 110 111 De súbditos a ciudadanos...89 Si bien existen evidencias de algunos casos de hateros que se opusieron al asentamiento de vegueros en sus haciendas, los Cabildos de la isla, en tanto corporaciones representativas de la clase terrateniente, se pronunciaron en más de una ocasión en defensa del cultivo del tabaco. En 1651 los patricios terratenientes Diego Menéndez de Valdés y Pedro de Sepúlveda, posiblemente interesados en cultivar la hoja o de elaborar el polvo en molinos de tabaco, solicitaron al monarca que suprimiera el estanco del tabaco, protestando contra los tributos que lo gravaban, al tiempo de abogar por la libertad de su cultivo y venta.114 El Cabildo de San Juan, en exposición a Su Majestad del 24 de abril de 1674, planteaba que los regidores defendían los intereses de los vegueros puertorriqueños contra el estanco, a pesar de los escasos cultivos de tabaco que había en el territorio insular. “Como uno de los frutos que se labran en esta Isla es el tavaco y el que se ha estancado, los pobres labradores que la cultivan no hallan quien se lo compre sino solo el estanquero por el precio que quiere. Lo cual es de gran inconveniente y se le sigue mucho daño. Uno por no poder venderlo libremente y, lo otro, porque no se les paga su valor, con que se hallan aflijidos del rigor que trae consigo estancar frutos de la propia tierra, que no se hace en otra parte alguna...” La denuncia de la situación por la que atravesaban los vegueros no tuvo efecto, pero en la referida misiva los regidores defendieron a los terratenientes y estancieros respecto a la tributación de la Real Hacienda, y de los abusos del mandatario de la isla, Gaspar de Arteaga, (1670-1674). “El Gobernador Gaspar de Arteaga no contento con pagarse los derechos enteramente, por haverse acavado la merced, ha introducido acrecentarlos como lo ha hecho con el de la Armada de Barlovento que no se pagaba aquí, imponiendo en cada arroba @ de azúcar blanca 114 Juana Gil- Bermejo García: Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico, Escuela de Estudios Hispano Americanos, Sevilla, 1970, pp. 20-21. 90 Jorge Ibarra Cuesta dos Rs. de plata y el parda Real y medio, que según el valor que tiene al presente importa diez por ciento..” Ante la actitud asumida por el gobernador los regidores manifestaban que, “De no remediarse bendra a ser causa para que los Dueños de Ingenios de Azúcar que los mantienen a costa de tantos trabajos los dejen a perder del todo, por el grande Impuesto que contra razón y justicia y sin Orden de SM se mando pagar”.115 Lo más lamentable, a juicio de los regidores, era que “Informado el dho Governador sin representar los inconvnientes que se siguen y se esperimentan, pues en su gobierno se han perdido los más de los frutos, por no haver quien benga a sacarlos como por las Amenazas que hizo a los Dueños de los Bajeles que halló en el Puerto despachandose, como lo ha reducido a ejecución, aunque con violencia, y la esperiencia ha mostrado que estas diligencias las encaminara a sus maiors conveniencias”.116 El gobernador Diego de Robledillo (1674) y prominentes representantes del patriciado terrateniente criollo, como Alonso Menéndez de Valdés y Luis Salinas Ponce de León, se opusieron a las prohibiciones, y lejos de plantear que las talas de tabaco eran perjudiciales a la ganadería, aseveraron que, “la beneficiaban con la progresiva roturación de terrenos y desmontes y proporcionaban buenos pastos para el ganado”.117 En la década de 1730 la Corona dictó dos Reales Cédulas, en 1734 y 1739, prohibiendo a los Cabildos otorgar tierras. El Cabildo de San Juan trató de esquivar por todos los medios esas disposiciones, y continuó repartiendo entre la gente pobre y desacomodada. En 1751, en el poblado de Manatí Abajo, se distribuyeron terrenos entre 181 campesinos pobres, que “Exposición del Cabildo de San Juan de Puerto Rico a SM de 24 de Abril de 1678”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 165. 116 Ibidem. 117 Juana Gil- Bermejo García: Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico, Escuela de Estudios Hispano Americanos, Sevilla, 1970, pp. 20-21. 115 De súbditos a ciudadanos...91 tenían estancias de una caballería a cada uno. Tenían los estancieros la obligación de tributar los propios del Ayuntamiento y cercar sus parcelas.118 Con posterioridad al nombramiento del gobernador Ramírez de Estenoz, en 1754, el Cabildo sanjuanero volvió a repartir tierras en Aibonito, Coamo y en los hatos de Brame y Guadiana. A propósito de la repartición en Aibonito, el Cabildo expresó su voluntad de que se “acomode en sus tierras sin perjuicio del dho. Hato y sus ganados, a todos sus vecinos, sus dueños y los demás que de dho. pueblo resultasen desacomodados...”119 En Toa Arriba el Cabildo también otorgó predios a los campesinos montaraces. Ante la abierta desobediencia del Cabildo de San Juan a la Real Cédula de 1739, que le prohibía repartir tierras, el doctor Francisco Galindo, oidor decano de la Audiencia de Santo Domingo, declaró “no residir en dicho Cabildo facultad hacer merced de tierras”. El Cabildo sanjuanero se dirigió entonces a SM el 11 de mayo de 1754, exponiendo que seguía entregando tierras “…atendiendo a los clamores de tanto pobre desacomodado y a que por carecer de este beneficio detestarían de su legal hombría y se entregarían a la ociosidad y otros vicios perniciosos a la República”. Advertían los capitulares al propio tiempo “el notable quebranto que resultaba de los propios y que quedaba este Cabildo expuesto a escasear las funciones de su cargo…y contribuciones de salarios de su obligación…y no tener otros arbitrios de que poderse valer”, por lo que decidieron continuar mercedando las tierras, “hasta que por vuestra real majestad se determine lo que fuese más de su real agrado”.120 Aunque de acuerdo con Moscoso no faltó cierta dosis de demagogia en las reparticiones, no dejó Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico. 1751-1760, publicación oficial del Gobierno de la capital, 1930, p. 4. 119 Ibidem, pp. 17 y 70. 120 Ibidem, pp. 84-86 y Aida R. Caro Costas: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo xviii, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1974, t. II, pp.70-71. 118 92 Jorge Ibarra Cuesta de asentarse una numerosa población campesina en las tierras mercedadas por el Cabildo.121 Lo que resultaba evidente a todas luces era que, detrás de las disposiciones del Cabildo sanjuanero, estaba el designio de forjar una alianza con el campesinado y sentar las bases de la hegemonía patricia frente a la Corona, que le privaba de la prerrogativa de entregar tierras. Sin proponérselo, los regidores se anticipaban a los acontecimientos, arrogándose el derecho de ser los que efectuaban demoliciones de haciendas comuneras y reparticiones de tierras entre los campesinos, antes que la Corona dispusiera tales innovaciones en 1778. Parejamente el Cabildo asumió nuevas funciones con relación a las tierras que distribuyó al campesinado. Entre estas, la de exigir a los labriegos que le pidieran autorización para cambiar de cultivo o tipo de crianza, y para todo lo relativo a venta, donaciones, herencias y pleitos en torno a las tierras. La Corona decidió entonces tomar medidas contra el Cabildo de San Juan. Por Real Cédula del 15 de Octubre de 1754, ratificó las mercedes que les hizo a la Junta de Reparticiones de Tierra. En esas circunstancias, el rico y emprendedor estanciero Severino Xiorro, se apresuró a demandar del gobernador Felipe Ramírez de Estenoz (1753-1757) que le restituyese en el cargo de subdelegado de Repartimiento de Tierras que obtuvo por disposición real, y del cual fue despojado por el anterior gobernador Bravo de Rivera. Desde luego, el encargado de distribuir terrenos no sería el inquieto estanciero criollo, partidario de los asentamientos campesinos en las haciendas comuneras. Las reparticiones que harían las autoridades coloniales serían evidentemente en competencia con las que ejecutó por su cuenta el Cabildo de San Juan. La historiadora Juana Gil- Bermejo dice que se suponía que de la Torre y Navedo, “otorgasen tierras de las incultas y vírgenes a todos cuantos vecinos desacomodados las solicitasen según sus posibilidades. Las darían al uso y sin Moscoso: Agricultura…, p. 125. 121 De súbditos a ciudadanos...93 otro gravamen que los acostumbrados, incluso gratuitamente en caso de suma pobreza. Esto debían realizarlo, según tradicional norma y criterio, sin perjuicio y contradicción de tercero”.122 La Corona se propuso entonces alentar al gobernador a que se pusiera al frente de los acontecimientos: mediante la Real Cédula del 21 de enero de 1756, lo instó a que movilizase a “los naturales” de la isla a aplicarse en la agricultura, “siendo esta una isla que sus tierras son capaces de hacerla subsistir por sí”. En realidad, Ramírez de Estenoz no hizo otra cosa que darle continuidad al impulso que le impartió el Cabildo al proceso de asentar a los campesinos en las tierras. De ahí que consignase en oficio del primero de Agosto de 1757, “estoy entendiendo de que se hallen muchos pobres desacomodados por defecto de tierras que cultivan y labran para sufragar sus indigencias, que es el común ejercicio en que generalmente se emplean”.123 Aguijoneado por los asentamientos dispuestos por el Cabildo y por los pronunciamientos de estancieros como Severino Xiorro, el gobernador Ramírez de Estenoz declaró en la sesión del Cabildo del 16 de agosto de 1757, que era necesario demoler y extinguir los hatos y criaderos en las inmediaciones de la capital, para “la conversión de sus dilatados terrenos en estancias para el acomodo de los principales y más hacendados de estos naturales, pues estos con los esclavos que poseen y las fuerzas de sus caudales, plantaran sin pérdida de tiempo tabaco, algodón, cacao, jengibre y frutos comestibles...”124 No se trataba, desde luego, de demoler los hatos de la isla, sino solo los de las cercanías de la capital. Seis días después de las declaraciones de Ramírez de Estenoz, un grupo de 20 Juana Gil- Bermejo García: Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla 1970, pp. 247-249. Citado por Moscoso en Agricultura…, p. 125. 123 Moscoso: Agricultura…, p. 127. Apud: “Oficio del Gobernador Felipe Ramírez de Estenós, Puerto Rico, 1º de Agosto de 1757”, (AGI), Santo Domingo, 549. 124 Moscoso: Agricultura…, p. 128. 122 94 Jorge Ibarra Cuesta estancieros y terratenientes identificados por Moscoso como “la crema estanciera” del país, dirigidos por Severino Xiorro, Juan de Andino y Pedro Vicente de la Torre, se pronunciaron a favor de la agricultura comercial en el Cabildo de la capital. Los principales proponentes de estas medidas eran regidores capitalinos. Significativamente el grupo promotor lo integraban los emprendedores estancieros y terratenientes que estaban resueltos a comprar sus tierras por composición desde 1751, y a promover la agricultura comercial, demoliendo el hato cercano a San Juan. Su principal dirigente, Severino Xiorro, había sido apartado por los gobernadores Bravo de Rivera y Ramírez de Estenoz por razones que no han sido esclarecidas. El proyecto que el historiador Francisco Moscoso ha llamado estanciero, pudiera definirse también como un designio de un sector del patriciado terrateniente y de un grupo de estancieros ricos del Cabildo, interesados en fundar una economía de plantaciones desde mediados del siglo xviii. De la misma manera que el grupo de estancieros y terratenientes que favoreció la demolición de los hatos, el Cabildo de San Juan, del que formaban parte muchos de ellos, estuvo de acuerdo con “la demolición y extinción de todos los hatos y criaderos de las inmediaciones de esta plaza y conversión de sus dilatados terrenos en estancias para el acomodo de los principales y más hacendados sujetos de estos naturales”.125 Cuando el Cabildo se refería a “Los principales y más hacendados de estos naturales” aludía, entre otros, a los emprendedores estancieros criollos interesados en producir para el mercado exterior. Los hateros debían retirar sus ganados a la región montañosa central, donde la crianza de reses sería su eje y de manera secundaria algunos cultivos comerciales. El Cabildo de San Juan dispuso entonces que, “los dueños de los dichos hatos y criaderos puedan retirar sus ganados a tierra Aida R. Caro Costas: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo xviii, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1974, t. II, p. 74. 125 De súbditos a ciudadanos...95 adentro... en cuyas partes se pueden mantener, fomentar y conservar especialmente”.126 De acuerdo con Moscoso, autor de la razonada investigación sobre el proyecto estanciero que citamos, el objetivo último de la exposición era “que sus tierras se convirtieran en estancias de labor que produzcan café, algodón, azúcar, añil y jengibre, como frutos de mayor utilidad para el mejor establecimiento y permanencia de la dicha compañía y su comercio”.127 En respuesta a las demandas de los estancieros y patricios el gobernador recomendó que las tierras consideradas en usufructo, se entregasen como propiedad privada. Luego dispuso la abolición “del horroroso gravamen de la pesa”. Se le dejarían tierras a los hateros solo si accedían a estregarlas a los estancieros, para “fomentar los frutos referidos”.128 Una de las razones que argumentaron los gobernadores españoles, para defender la demolición de los hatos, fue el papel que desempeñaría la Real Compañía Barcelonesa al contribuir con el financiamiento de plantaciones y con el vínculo de la isla con el mercado europeo. La llegada de la compañía catalana fue anunciada en el Cabildo por el gobernador Ramírez de Estenoz, el 16 de agosto de 1757. Pero, ni los capitales de los entusiastas estancieros y terratenientes criollos, ni las facilidades de crédito de la Compañía Barcelonesa resultaron suficientes para fundar una economía de plantaciones en Puerto Rico, hasta la segunda década del siglo xix. En la misma medida que no se cumplían los fines del proyecto, huérfano de capital y de los recursos necesarios, las rencillas y reservas del patriciado y los prósperos estancieros con las autoridades coloniales no se aplacaban y Ibidem, t. II, pp.74-75. Francisco Moscoso: Agricultura y sociedad siglos xv al xviii, Edit. ICP, San Juan, Puerto Rico, 2001, p. 130. Apud Reflexión de los vecinos habitadores de esta isla infraescritos, Ciudad de San Juan, 22 de agosto de 1757, (AGI), Santo Domingo, 549. 128 Ibidem, p. 130, Apud Carta del Gobernador Felipe Ramírez de Estenós, 26 de Agosto de 1757 y Carta del Gobernador Ramírez de Estenós al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, don Julián de Arriaga, 29 de Agosto de 1757, (AGI), Santo Domingo, 549. 126 127 96 Jorge Ibarra Cuesta tendían a enconarse. No solo se estaban disputando el apoyo de los campesinos desacomodados, sino los de una clase de plantaciones en formación. Así, en 1768, los regidores sanjuaneros, informados de que el teniente gobernador de Toa Alta distribuía tierras en el hato de Espinoza, al parecer alentado por el gobernador de la isla, denunciaron enérgicamente que la autoridad se arrogaba el derecho del Cabildo de la capital, a pesar de que sus prerrogativas fueron cuestionadas por el oidor decano de la Audiencia de Santo Domingo. Según los regidores, el proceder del teniente gobernador era una injerencia que “cede en ofensa de la autoridad y jurisdicción de este Cabildo”.129 La Real Orden de 1758 despertó gran oposición, en especial, entre los poderosos terratenientes sangermeños. El Cabildo de San Germán encabezó las protestas contra la disposición real que autorizaba la demolición de las haciendas. Según Salvador Brau, “la protesta contra el mandamiento regio fue general”.130 Para evitar males mayores, el gobernador Esteban Bravo de Rivero (1757-1759) suspendió la investigación ordenada por la Real Cédula e hizo recomendaciones alternas al Consejo de Indias. El gobernador sugirió dejar en pie los hatos más importantes en los 19 poblados de la isla. Solo se demolerían los hatos no aptos para la ganadería, y se repartirían entre los desacomodados pobres. Un reparto de este tipo se hizo en Aguadilla, lo que fue muy criticado por el visitador general mariscal O´Reilly. Conforme a las recomendaciones del importante funcionario, la Corona dispuso la distribución y venta parcelaria de los hatos realengueros y le otorgó la propiedad a los estancieros beneficiados. Es decir, comenzó la repartición de tierra realenga perteneciente a la Corona. El nuevo gobernador, Mateo Guazo de Calderón (1759-1760), debió aplacar “la excitación de los ánimos, coincidentes casi en Aida R. Caro: Op. cit., t. II, p.79. Michel J. Godreau y Juan Giusti: Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos xvi-xx: un estudio jurídico, Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico. vol. 62, no. 3, 1993, pp. 471-473. 129 130 De súbditos a ciudadanos...97 rebelión”, provocada por las disposiciones encaminadas a la demolición de las haciendas. Las medidas suscitaron fuertes pugnas entre los criollos, sin que la documentación consultada por los historiadores puertorriqueños arroje luz sobre la naturaleza de los conflictos. Godreau y Giusti creen que “Probablemente se trataba de pugnas entre comuneros y entre estancieros y hateros.” Estos autores piensan además que los funcionarios españoles trataron de beneficiar a los estancieros con el designio de ganarlos para la reforma, dando lugar a “fuertes altercados” entre estos y los terratenientes. Es posible también que algunos agregados reclamasen la propiedad de las tierras que ocupaban en las haciendas, en calidad de estancieros propietarios. La división y demolición de las haciendas comuneras afectaba sobre todo a los propietarios de los rebaños más grandes, que pastaban en cualquier lugar de los amplios predios de la hacienda. De hecho, la distribución de la tierra entre todos los tenedores de pesos de posesión, en calidad de propietarios para que dispusieran de ellas como estimasen conveniente, significaba la disolución de los amplios dominios del hato. Esto afectaba los intereses de los propietarios de los rebaños, que no estaban dispuestos a vender la parte que les correspondía. La gestión de demarcación y deslinde de las haciendas, por parte de los comisionados, provocó nuevos disturbios. Solo el hecho de deslindar las posesiones atentaba contra el orden de cosas existentes en las haciendas comuneras. Los trabajos de los comisionados concluyeron con la entrega de 2,000 títulos a estancieros y a poseedores de pesos de posesión en las haciendas comuneras. El reemplazo de Guazo de Calderón, a su fallecimiento, por Esteban Bravo de Rivero, (1760-1761), tranquilizó a los terratenientes. Pero la controversia tomó un cauce judicial en virtud de una apelación de los terratenientes del suroeste de la isla ante la Audiencia de Santo Domingo, sin que se sepa la derivación última de la apelación. El resultado de estas pugnas fue que la mayor parte de los tenedores 98 Jorge Ibarra Cuesta de pesos de posesión en las haciendas comuneras no los vendieron. Estos permanecieron fieles a las tradiciones y costumbres comunitarias existentes entre las familias hateras, las que prohibían a los tenedores de pesos de posesión vender las tierras, sin el acuerdo de todos los que formaban parte de la hacienda comunera.131 Los cronistas puertorriqueños Salvador Brau y Cayetano Coll y Toste consideraron abusivas las Reales Cédulas de 1746 y 1754, que establecían que los usufructuarios de hatos debían entregar los títulos que les dieron a sus antepasados por el uso de la tierra. Coll y Toste escribió, “El real mandato fue desobedecido por los puertorriqueños, porque era una gran injusticia”. Sobre el particular Brau comentó “La medida era violenta y dada a graves perturbaciones, porque aquellos jíbaros que se batían por el Rey sin contar el número de sus enemigos, con igual fiereza mantenían sus derechos, dirimiendo con su espada de tazón o el machete campesino, las diferencias personales causadas”.132 La amenaza de confiscar las haciendas o estancias, a los usufructuarios que no presentaran las mercedes por las que comenzaron a explotar esas tierras o rehusaran entrar en un proceso de composición, pendía de la misma manera sobre los terratenientes y los estancieros, que no tenían recursos para comprar las tierras. De ahí que Brau llamase “jíbaros”, sin diferenciarlos, a los terratenientes propietarios de unos pocos pesos de posesión o de pequeños rebaños, y a los estancieros. En otras palabras, en ambos casos se trataba de campesinos con pocos recursos. La Memoria del visitador general, mariscal Alejandro O´Reilly, de 1765, tuvo como telón de fondo el triunfo del Ibidem, p. 474. Michel J. Godreau y Juan Giusti: Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos xvi-xx: un estudio jurídico, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, vol. 62, no. 3, 1993, pp. 474-475. Apud: Coll y Toste: La propiedad territorial, p. 281, nota 33 y Salvador Brau: Historia de Puerto Rico, p. 153, nota 32. 131 132 De súbditos a ciudadanos...99 patriciado boricua que impidió se pusieran en vigor las provisiones de 1758 y 1759. Temeroso O´Reilly del destino de Puerto Rico, luego de la ocupación de La Habana por los ingleses en 1762, le propuso a la Corona no despojar de las tierras al patriciado terrateniente boricua, sino repartir tan solo las realengas para fomentar plantaciones de azúcar y café. Los nuevos plantadores pagarían un tributo con el que se financiarían las milicias, pero las haciendas no se demolerían. La Real Cédula del 14 de enero de 1778 dispuso finalmente la entrega de la propiedad de la tierra a los que la usufructuaban. La cédula prevenía que los terrenos que se hallaren sin usufructuarios, se repartirían a los vecinos “menos acomodados que requieran de este auxilio para mejorar su suerte.” Si bien el sector mayoritario del patriciado se opuso a la entrega de los títulos y a la demolición de los hatos, la creciente mercantilización de las relaciones económicas convenció a algunos de que la concesión de la propiedad privada de la tierra, y la venta de los terrenos baldíos, les permitiría prosperar en una economía de mercado. De ahí el apoyo del Cabildo y de parte del patriciado terrateniente, en el decenio de 1750, al proyecto estanciero y al inicio de la demolición de hatos al menos en las inmediaciones de la capital. Luego de considerar la cuestión, la Corona acordó conceder la propiedad de las tierras a los hateros, a cambio de que contribuyesen con el uniforme y armamentos para la milicia. El subsidio consistía en un real y cuartillo, por cada vara de terreno que tuvieran los estancieros, y tres cuartillos los hateros. Hasta entonces, los derechos que pagaban los estancieros eran los de alcabala, los diezmos y la obligación de la pesa. A pesar de que en 1778 la Corona finalmente concedió la propiedad de la tierra a sus poseedores, los nuevos propietarios no cejaron en denunciar desde el Cabildo las prácticas corruptas de la Junta a la que se le había asignado el reparto de tierras. En 1781 el Cabildo reveló que los comisionados del gobernador José Dufresne (1776-1783), autores de la demolición de los hatos de 100 Jorge Ibarra Cuesta las Caguas, “no han repartido los terrenos que demolían, sino que los han vendido, y caros, a su beneficio particular… No han atendido a los pobres para remediarlos, sino para aniquilarles su substancia. Ellos reservaban para sí varios terrenos que después enajenaban”. Es decir, que se quedaban con ellos. En ese contexto demandaba el Cabildo del gobernador que sus comisionados Carmona y Bonilla restituyesen “lo que por exceso de su comisión han llevado en el mal reparto de sus terrenos”.133 Los regidores sanjuaneros pasaron, de esa forma, a representar a los numerosos usufructuarios de los hatos de Caguas y a los desacomodados, al demandar que se les reintegrasen las tierras que le reconocían las disposiciones reales. Si se tiene en cuenta que algunos hatos mercedados desde el siglo xvi, como el de Buena Vista, se subdividieron por herencias sucesivas entre decenas de tenedores de pesos de posesión, y que a cada uno le correspondían de una a dos caballerías de tierra, y que sus rebaños por lo general no llegaban a una decena de reses, llegamos a la conclusión de que los ingresos que obtenían de sus crianzas y cultivos eran apenas superiores a los de los estancieros y agregados pequeños o medios. De acuerdo con un estimado sobre la enumeración de 1775, en cada hato debió haber desde 5 hasta 30 condueños.134 Por supuesto, en la medida que transcurría el tiempo el número aumentaba considerablemente. Las haciendas comuneras se subdividieron progresivamente en decenas de tenedores de peso de posesión, herederos del primer patricio al que se le mercedó un hato. La Real Cédula de 1758 respetó los derechos de los campesinos que trabajaban en común los ejidos de los pueblos, y sus cotos territoriales fueron convertidos en propiedad de los ejidatarios. La propiedad de las tierras no fue concedida a los terratenientes y estancieros de Cuba y Santo Domingo, sino hasta 1819. Aida R. Caro Costas: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo xviii, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1974, t. II, p. 75. 134 Ibidem, t. II, p. 81. 133 De súbditos a ciudadanos...101 La decisión de los patricios boricuas de atraerse a los estancieros, en su diferendo con las autoridades, se evidenció de nuevo en las actas capitulares del Cabildo de San Juan de 1774 a 1777. El interés de los regidores por el crecimiento económico se puso también de manifiesto en sus declaraciones sobre la demolición de los hatos y la necesidad de fomentar añil, algodón y jengibre, promoviendo exenciones arancelarias y tributarias a esos productos. De la misma manera destacaron la importancia que tenía el fomento de los ingenios, lo que interesaba cada vez más al patriciado y al capital comercial español, por las ganancias que se obtenían en la producción de aguardiente, ron y azúcar.135 Otra evidencia de la actitud del patriciado boricua fue el talante con que, el Cabildo de San Germán, se enfrentó en 1807 al teniente a guerra y al recaudador del diezmo y la alcabala. La ocasión propicia para unirse a las clases subalternas urbanas y a los campesinos desacomodados, frente a los funcionarios coloniales, se presentó durante los tumultos que se suscitaron ese año en San Germán. Durante la sesión del Cabildo del 13 de marzo de 1807, los regidores se manifestaron a favor de los vecinos que interrumpieron las deliberaciones denunciando a gritos al fisco español, “se agolpó un tumulto de gente de todas clases, estados y profesiones llamando a altas voces al Sindico Procurador General el que saliendo a los balcones de las Casas Capitulares le dijeron que pidiera al Ayuntamiento encavezara en nombre de ellos el ramo del Diezmo y qualquiera otro que hubiese arrendado o pretendiese arrendar este hombre (un tal Eufracio Uriondo) que a más de que trata de arruinarlos y reducirlos a una esclavitud es un afrentado asotado por ladrón en las Calles de la Ciudad...”136 Las protestas del Ibidem, t. II, p. 82. Juan R. González de Mendoza: Hombres incultos, desagradecidos, inconstantes, y desaplicados autores particulares de la destrucción de su patria: los agregados puertorriqueños como cimiento endeble de la patria, Colonial Latinamerican Review, vol. 7, no. 2, 1998, pp. 234-235. Apud AHMSG, Libro de Actas I, fol. 107 v. 135 136 102 Jorge Ibarra Cuesta vecindario propiciaron una prolongada negociación del Cabildo con el teniente a guerra, protector del cobrador del diezmo Eufrasio Uriondo, y con el gobernador. 12.Extensión de las tierras ocupadas por las estancias y las haciendas comuneras Los datos de la primera enumeración censal de 1775 confirmaron la preeminencia de la agricultura y cría de ganado en pequeña escala, llevada a cabo por estancieros, agregados y poseedores empobrecidos de pesos de posesión en las haciendas comuneras. Las discusiones sobre la disolución de los hatos reflejaron de nuevo el interés de los patricios y las autoridades por atraerse al creciente campesinado y al numeroso sector terrateniente venido a menos. El censo registró por primera vez el número de estancias y de hatos que había en la isla. La importancia de esta enumeración radica en que reveló las dimensiones de la agricultura y ganadería en pequeño. Distribución de la tierra en Puerto Rico. 1775 Unidades Extensión total en caballerías Extensión en cuerdas Tamaño unidad promedio (Cuerdas) 5039 estancia pequeñas 994 198 800 39.4 185 estancias medianas 236 47 200 255.1 82 estancias grandes 248 49 600 570.1 254 hatos 6 913 1 382 600 6 607 Totales 8 391 1 678 200 137 137 Cerca de las 4\5 partes de la tierra estaban ocupadas por hatos. Ahora bien, en términos de población las estancias aventajaban a los hatos. Más de 5,048 personas poseían estancias, mientras Fernando Picó: Historia general de Puerto Rico, Ed. Huracán Academia, Río Piedras, P.R., 1986, p. 155. 137 De súbditos a ciudadanos...103 que los hatos estaban repartidos entre 1, 847 vecinos. Todos se consideraban dueños de las tierras que les concedieran las autoridades coloniales o los Cabildos, pero la Corona siempre se atribuyó la propiedad de las tierras realengas, y conceptuaba como usufructuarios a los poseedores. Si tenemos en cuenta que el número de jefes de familias de la isla ascendía a 12,000, resultaría que 5,048 de estas poseía una estancia. El recuento censal de 1775 no registraba el número de agregados que debió haber sido cuantioso. En 1775 del total de tierras 1,382,600 cuerdas eran de hateros (82.38%) y 295,600 cuerdas eran de estancias (17.61%). En 1822, 47 años después, se calculaba que del total de tierras había 175,142 cuerdas en hatos (un 12.5% del total de tierras) y 96,139 cuerdas (o sea, un 6.9%) en tierra realenga. En cambio, 1,130,456 cuerdas (el 80.6% del total de tierras) eran consideradas de labranza. Hatos (cuerdas) Estancias (cuerdas) 1775 1 382 600 (82.3%) 295 600 (7.61%) 1822 175 142 (12.5%) 1 130 456 (80.6%) Mientras los hateros disminuyeron su representación en la posesión de la tierra desde 1775 hasta 1822, de un 82.38% a un 12.5%, los estancieros la incrementaron de un 17.61% a un 80.6%. La isla acentuó su condición de tierra de pequeños cultivos, entre los que se destacaban los de café. Poseedores Caballerías Poseedores x caballería Estancias 5 048 1 478 0,29 Hatos 1 847 6 913 xxx Agregados 7 000 xxx xxx Desacomodados 8 000 xxx xxx Esclavos 6 531 xxx xxx 104 Jorge Ibarra Cuesta Lo más notable de estos datos es que de la gente del campo que vivía en caseríos o en la campiña, el 91.57% eran campesinos (estancieros, agregados y desacomodados) y un 8.43% propietarios de pesos de posesión en las haciendas comuneras. Fray Iñigo Abbad plantea que “Repartidos a esta proporción, o en la que se tuviese por más conveniente, los dilatados bosques que cubren la isla, entre los vecinos que llaman agregados y demás que están sin tierras, se podrán establecer desde luego, 7,835, de los primeros y mayor número de los segundos, que entre unos y otros ascenderán a más de 15,000 vecinos formando 30 pueblos de a 500 familias cada uno en los sitios que más se estimase...”138 La aparición de la categoría de agregado estuvo vinculada al crecimiento de la población rural, y al interés de los terratenientes de apropiarse del trabajo de los desacomodados, para entonces convertirlos en agregados, atados a sus haciendas. El crecimiento del sector desposeído rural tuvo su origen en la primera mitad del siglo xviii, como resultado de distintas corrientes de inmigración, mejoras en las bases alimenticias y tráfico de esclavos. No obstante, desde el siglo xvii ya se formaba una numerosa población de libertos que, después de la quiebra de la esclavitud en las plantaciones azucareras y de jengibre, se internó en el campo alejándose de las autoridades.139 Aun cuando se invoquen ejemplos de terratenientes expulsando de sus tierras a campesinos, estos casos resultan irrisorios ante el hecho que el número de agregados en las haciendas aumentó de 7,795 en 1775, a 21,373 en 1815.140 Fray Iñigo Abbad la Sierra: Historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, Edit. Edil Río Piedras, Puerto Rico, 1975, pp. 171-172. 139 Jorge Luis Chinea: The West Indian immigration worker experience in Puerto Rico. Race and labor in the Hispanic Caribbean. New directions in Puerto Rican studies, University Press of Florida, Pensacola, 2005. 140 Francisco Moscoso: La economía del hato y los campesinos agregados en Puerto Rico, 1750-1815, Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, año XI, 1999, pp. 16-17 y 26. 138 De súbditos a ciudadanos...105 Lo que indica que el patriciado terrateniente, antes que expulsar de sus predios a los campesinos, auspició un incremento sostenido del agrego en sus haciendas, con el fin de aumentar la renta. En esas circunstancias es difícil sostener que el patriciado terrateniente fuera un adversario del asentamiento del campesinado en sus tierras, y de la producción mercantil en sus predios. Desde luego, las relaciones que establecían los terratenientes con sus agregados distaban de ser idílicas, en tanto se trataban de relaciones de dependencia rural. Como bien destaca Quintero Rivera, “La relación descrita entre la tierra, la mano de obra y el capital fomentó regímenes laborales basados en lazos de servidumbre: principalmente el denominado agrego, es decir, la mano de obra agrícola residente a la que se permitía cultivar una parcela para su subsistencia con la obligación de dedicar una cuota de tiempo al cultivo comercial del hacendado; el llamado “medianeo” o aparcería, en virtud del cual el productor directo tenía que repartir su producción con el terrateniente; y, para finalizar, el endeudamiento, consistente en pagar el trabajo en especie o con vales en la tienda de la hacienda, lo cual hacía que el peón contrajera deudas y pasara a depender de determinado terrateniente”.141 En Cuba y en República Dominicana no se han estudiado suficientemente la importancia de la aparcería y los arriendos de las haciendas por parte de campesinos, lo que hubiera permitido refutar la noción de que el patriciado terrateniente se oponía invariablemente al arriendo de sus tierras, avalado solo por pleitos dispersos por la posesión de la tierra registrados por los historiadores económicos. Ángel Quintero Rivera: Puerto Rico, 1870-1940. Historia del Caribe, Edit. Crítica, Barcelona, 1990, p. 87. 141 106 Jorge Ibarra Cuesta 13.La dicotomía ciudad-campo La historiografía puertorriqueña ha debatido sobre la dicotomía entre la ciudad y el campo desde los siglos xvi al xix. Se ha acentuado la separación y el antagonismo del campesinado de las regiones apartadas de la isla, integrado por “escapados” y jíbaros, con los vecindarios de las villas. El historiador Arcadio Díaz Quiñones ha argumentado que “No solo las mujeres, también los hombres, toda la sociedad campesina -como ha demostrado el historiador Fernando Picó en sus trabajos- se encontraba muy alejada de la institución de la Iglesia y del Estado”.142 Si bien es cierto que los vínculos de la población campesina con la Iglesia y los funcionarios españoles eran débiles, no puede decirse lo mismo de sus relaciones con otros sectores de la sociedad criolla. Otros historiadores como Moscoso y Giusti han argumentado, en cambio, que los contactos entre la ciudad y el campo se mantuvieron todo el tiempo, a pesar del alejamiento de los huidizos jíbaros.143 Historiadores como Fernando Picó y Arcadio Díaz Quiñones han planteado implícitamente, en grandes términos generales, la existencia de una dicotomía entre el campo y la ciudad. Su posición tenía antecedentes en la narrativa puertorriqueña. Las descripciones del hombre de letras que fue Antonio S. Pedreira de San Juan, proyectan la “vida civilizada” de la ciudad contra la “barbarie” del resto de la isla. San Juan se erguía contra un mar de herejes y enemigos. La ciudad representaba la cultura de los funcionarios coloniales españoles, sus prelados, gobernadores y regidores criollos. El campo era una sociedad rústica de una mezcla religiosa, racial, cultural y étnica pronunciada, viviendo en un estado salvaje que había formado sus propias normas y costumbres de origen africano, lejanas de los conflictos con los enemigos europeos de España e irreconciliable con la cultura española. Arcadio Díaz Quiñones: “Una España pequeña y remota”, en Vírgenes, magos y escapularios. Imaginería, etnicidad y religiosidad popular en Puerto Rico, Angel Quintero Rivera, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 1988, p. 11. 143 Plantea Moscoso que se reconsidere la tradicional dicotomía entre la ciudad y el campo, tal como dice Juan. A Giusti en Puerto Rico and the Non Hispanic Caribbean: Un reto al exclusivismo de la historiografía puertoriqueña. 142 De súbditos a ciudadanos...107 El hecho que en Puerto Rico, de la misma manera que en Cuba y en Santo Domingo, no se creasen dialectos por la población rural negra, como en las posesiones inglesas, francesas y holandesas, desmiente la aseveración sobre la existencia de dos polos irreductiblemente separados entre la ciudad y el campo. Por otra parte, la existencia de una numerosa población de agregados, que mantenía relaciones de trabajo con el patriciado terrateniente en las haciendas comuneras, por muy esporádicas e inestables que pudieran ser, revela que había vínculos duraderos y crecientes entre los montaraces jíbaros y los terratenientes que formaban parte de los Cabildos y residían en las ciudades. La presencia de una cuantiosa población rural blanca, integrada por inmigrantes canarios y desertores o“escapados” de las flotas españolas, refuta la idea que los prófugos negros del poder esclavista de las ciudades no tenían vínculos con estos otros “escapados” blancos. Por otra parte, la fundación de muchos poblados de negros y mulatos, patrocinados por las autoridades y la Iglesia, es incompatible con la teoría de una separación tajante entre la cultura española y la montaraz o cimarrona negra. Los pueblos de negros reunían a jíbaros y libertos a los que se les ofrecían tierras y herramientas de trabajo. Aunque la población campesina retraída constituía una mayoría considerable comparada con esos primeros caseríos rurales, su fundación revelaba los contactos entre la ciudad y el campo. Reducidos núcleos de gente de campo, congregados en un pueblo a instancias del gobernador Miguel de Muesas (1770-1776), incluían grupos de desacomodados “de color” y algunos soldados peninsulares desertores. Fernando Miyares González afirmaba que a la fundación del pueblo de Cayey “se han acogido muchos desacomodados, los cuales dan bastante pruebas de su aplicación”.144 Estas aldeas fueron apadrinadas en la mayoría Francisco Scarano: Puerto Rico: Cinco siglos de historia, Edit. McGraw-Hill, México D.F., 2000, p. 381. Apud Fernando Miyares González: Noticias 144 108 Jorge Ibarra Cuesta de los casos por las autoridades coloniales o por terratenientes, interesados en captar la fuerza de trabajo jíbara. Según Godreau y Giusti, 50 familias de campesinos negros libres, emancipados y cimarrones, que vivían sin título al este de Punta Vacía Talega, en tierras de los frailes dominicos, fundaron la comunidad de Piñones.145 En 1820 se constituyó, con el auspicio oficial, una comunidad de negros y mulatos libres en el barrio de Caimito. La comunidad tuvo su origen cuando un grupo de campesinos “de color”, que cultivaban frutos menores y criaban animales para su subsistencia, se reunieron para fundarla. Se trataba de descendientes de esclavos y peones jíbaros. En 1864, el 75% del poblado estaba integrado por negros y mulatos, y solo un 25% por blancos.146 En Loíza se creó otro pueblo de negros y mulatos libres. Santurce también fue ejemplo de pueblos de ese tipo, compuesto por esclavos, negros y mulatos libres, y dedicado también a la agricultura de subsistencia. En Lares, fundado en 1752, el 87% de los habitantes eran pardos, a pesar de que se consideraba un poblado de blancos.147 Estudios más detallados deben ayudar a esclarecer el origen de los vecindarios de estos poblados de campesinos negros y mulatos, fundados con el consentimiento o el patrocinio oficial. En todo caso, eran poblados que vivían separados de los centros de poder colonial. particulares de la Isla y Plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico, 2da. ed., Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1957, pp. 89-90. 145 Michel J. Godreau y Juan Giusti: “Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos xvi-xx: un estudio jurídico”, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, vol. 62, no. 3, 1993, p. 492, nota 640; y Juan A. Giusti: Black Lands, Black folks, National History: Social Transformations in an Afro-Puerto Rican Zone. Piñones, Puerto Rico 18th- 20th Centuries, Conference at Puerto Rican Association in Ann Harbor, University of Michigan, 10 de marzo 1989. 146 Fernando Picó: Caimito: una comunidad negra y mulata libre puertorriqueña al margen de las haciendas azucareras, Al filo del poder, Edit. de la Universidad de Puerto Rico, 1993, pp. 132-146. 147 Ángel Quintero Rivera: Vírgenes, magos y escapularios. Imaginería, etnicidad y religiosidad popular en Puerto Rico, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 1988, p. 47. De súbditos a ciudadanos...109 El asentamiento secular de esclavos emancipados en regiones inaccesibles de Puerto Rico, en el transcurso del siglo xvii, no alcanzó las dimensiones de los palenques de La Española, ni el arraigo de los rebeldes primitivos en los montes y cerros de esa isla.* A diferencia de los esclavos prófugos y liberados, por la quiebra de las plantaciones de azúcar y jengibre en La Española, los esclavos de Puerto Rico no se constituyeron en palenques. Quintero Rivera destaca al respecto, “Los escapados no sentían pues, la necesidad de organizarse en palenques. Este tipo de contra plantación se caracterizó por viviendas aisladas de núcleos familiares en una producción básicamente de subsistencia. Agricultura de tumba y quema forma de vida seminomádica y poco apego a la propiedad territorial...” Los escapados rurales del Caribe hispano, añadirá Quintero, incluyendo los de origen español, “compartían un retraimiento (buscado) del Estado”.148 Fue precisamente ese retraimiento de los escapados puertorriqueños lo que iba a provocar la rabia y el malestar de algunos patricios, quienes pretendían usar su mano de obra en las plantaciones que proyectaban fundar a principios del siglo xix. Al margen del deseo de fundar pueblos de negros y mulatos que atrajesen a los jíbaros trashumantes, el poder colonial ensayó también convertir en cautivos a los que apresaba. Los intentos de las autoridades coloniales, de apresar y someter bajo su dominio a los jíbaros, se sintieron con intensidad en la segunda mitad del siglo xviii. En 1769 el arzobispo Pablo Ramón se El nombre por el que se conocerá en los primeros siglos de la colonización española el campesino boricua será el de jíbaro. De acuerdo con Fernando Ortiz, jiba es una voz indoantillana, que significa bosque o monte. Por antonomasia es un animal que se fuga al monte: un perro jibaro o un puerco jibaro. * Ángel Quintero Rivera: ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música tropical, Premio Casa de las Américas, Ensayo Histórico Social, La Habana, 1998, p. 272. 148 110 Jorge Ibarra Cuesta quejaba del numeroso grupo de “hombres nativos y extranjeros, decididamente de color, no asentados y sin aplicación, que andan de un vecindario a otro, como si nada los molestara”.149 En 1783 el gobernador Juan Dabán y Noguera (1783-1789) instruía a los alcaldes que arrestasen “a esclavos musulmanes, descendientes de judíos, gitanos y traficantes, extranjeros y vagabundos”. Dabán restringió también la libre circulación de los vecinos en toda la isla, exigiéndoles que obtuvieran de las autoridades locales una licencia o un pasaporte para trasladarse de un lugar a otro. En 1814 el gobernador Salvador Meléndez (1809-1820) les ordenó a los alcaldes que tomaran severas medidas contra los vagos, ladrones y desertores.150 El calificativo de vago era sinónimo de jíbaro y montaraz, y se aplicaba también a otros insumisos que deambulaban por las villas en la época. Las búsquedas y averiguaciones del patriciado en sus villas y cercanías, a propósito de la condición ociosa de los vecinos y labradores de las tierras comunales, revelaba el atractivo que revestía conseguir su mano de obra. En la sesión del 6 de mayo de 1799, el Cabildo de San Juan acordó “averiguar de los vecinos, las labranzas en que se exercitan para mantenerse sus familias, apremiando a los osiosos para que se apliquen a la labor, y siendo contumaces, los arrestaran en la Cárcel pública, apremiándoles de que se les pondrá con Amo, a fin de que se corten la holgazanería en que muchos viven”.151 Una disposición parecida se tomó en la sesión del Cabildo el 8 de marzo de 1802, encaminada a que “se dispusiese el que uno de los señores regidores... les “El Consejo de Indias al Rey, Octubre 6, 1769”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 2282. 150 Instrucción del señor Gobernador y Capitán General de la Isla, p. 299. 151 Juan R. González de Mendoza: Hombres incultos, desagradecidos, inconstantes, y desaplicados autores particulares de la destrucción de su patria: los agregados puertorriqueños como cimiento endeble de la patria, Colonial Latin American Review, vol. 7, no. 2, 1998, p. 239. Apud AHMSG, Libro de Actas I, fol. 107 v. 149 De súbditos a ciudadanos...111 señalase a cada Capitular el Partido, o Partidos que había que visitar, y celar, inquiriendo por los vagos que hay en ellos, para facilitar con los vecinos pudientes el trabajo para su mantenimiento a que no sugetandose, se le remitiese con sumario al servicio del Rey”.152 Se perseguían a los vecinos “vagos” y a los jíbaros de otros partidos para que trabajasen forzosamente en las obras públicas que estuvieran realizándose. Todavía en 1806 el síndico de San Germán se lamentaba de “los muchos bagos qe. hay en la Jurisdicción: a la que se decretó qe. los Señores Alcaldes con conocimiento de causa probean el remedio”.153 En 1809, el alcalde de San Juan, Pedro Irizarri, criticaba a los terratenientes que toleraban en sus predios a desacomodados como precaristas o agregados, pues “por una caridad mal entendida suelen abrigar este mal, consintiendo en sus terrenos y socorriendo a esta clase de hombres perniciosos”.154 El objetivo final de estas denuncias contra “los vagos” de las villas, los agregados, desacomodados y merodeadores era, de acuerdo con las Instrucciones de 1809 de los Cabildos de la isla, recluirlos y someterlos al dominio de los patricios en las villas, “Que todos los vecinos que carecen de propiedades o no se hallan asalariados o legítimamente invertidos en las casas de los propietarios hayan de reducirse precisamente a vivir en las poblaciones...” Lo mismo debía hacerse con los agregados que vivían libres en los campos, “El sinnúmero de agregados que abruman los campos, si por una parte viven ociosos y sin la proporcionada aplicación al trabajo, son por otra la más roedora polilla de las estancias y haciendas”.155 En el informe del alcalde de la capital, Pedro Irizarri, se definirán los agregados como unas excrecencias Ibidem, p. 239. Ibidem. 154 Ibidem. 155 Ibidem, p. 243. 152 153 112 Jorge Ibarra Cuesta de la naturaleza. Así dirá: “Que se borre de la memoria de los hombres el nombre de agregado como desolador de la agricultura de Puerto Rico”. Lo que irritaba al patricio criollo era que los agregados, en vez de prófugos intratables, “pudieran ser vecinos de nombre y útiles para sí, a la Patria y al Estado”.156 La patria de la que hablaba Irizarri era la patria de la plantación de la metrópolis española, no la de los “rebeldes primitivos” que eran los agregados. Otro de los pecados de los ariscos agregados fue que, cuando se contrataban ocasionalmente con un terrateniente, “no reportan consigo regularmente obligación alguna ni pagan regularmente ningún derecho al señor del fundo en reconocimiento de su dominio”. Peor aun, en la parcela de terreno que le cedía el terrateniente los agregados no cultivan productos bien cotizados en el mercado mundial como café, caña o algodón, “privándose de su utilidad para que no participe en ella el dueño”, sino “maíz, frijoles, arroz o batatas que les sirven de un grosero alimento para pasar el año”.157 De ahí que los fulminase definitivamente como “autores de la destrucción de la patria” y “categoría humana inferior”. Claro está, los temores y resentimientos del alcalde patricio de San Juan hacia los jíbaros se vinculaba con la negativa de estos a someterse a relaciones de servidumbre, después de haber conquistado muchos su libertad en el monte. La raíz de la independencia de los rebeldes primitivos boricuas se situaba en el colapso de las plantaciones de azúcar y jengibre en el siglo xvii, y en el internamiento de gran parte de la fuerza de trabajo cautiva en montañas abruptas y bosques impenetrables. 14.Plantación extranjera y campesinado boricua El incipiente proceso de formación nacional de la sociedad criolla se vio interrumpido por la constitución de un sistema Ibidem, p. 240. Ibidem, p. 241. 156 157 De súbditos a ciudadanos...113 plantacionista en la región, y la integración de la isla a las corrientes del mercado capitalista mundial durante la primera mitad del siglo xix. La emergencia de una clase de plantaciones azucareras y cafetaleras estuvo estrechamente vinculada a la nueva política colonial que ensayó la metrópolis en Cuba y Puerto Rico desde la primera mitad del siglo xviii y principios del xix, así como a la inmigración masiva de europeos y vecinos blancos de otras colonias españolas que se radicaron en la pequeña isla. En la medida en que los inmigrantes europeos integraron una clase social emergente, formada por grandes plantadores y mercaderes que desplazaron al patriciado terrateniente boricua para devenir en la clase hegemónica de la isla, no incorporaron a su visión del mundo las tradiciones locales y el incipiente sentimiento nacional de las clases sociales criollas.158 Estadísticas de la época señalan que los 279 inmigrantes europeos que invirtieron en esclavos, tierras y maquinarias, para fundar el sistema de plantaciones cafetaleras y azucareras de Puerto Rico y en otras empresas, ascendió a 1,672,044. El capital extranjero declarado en 1815 era superior tres veces al total del dinero en curso en Puerto Rico. Las inversiones foráneas excedieron de la misma manera al valor de las exportaciones de la isla en 1819, equivalentes a 1,098,083 pesos.159 El 60% de James L. Dietz: Historia económica de Puero Rico, Ed. Huracán, San Juan de Puerto Rico, 2002, pp. 70 y 72; Francisco Scarano: Sugar and slavery in Puerto Rico: The plantation economy of Ponce, 1800-1850, The University of Wisconsin Press, Madison, 1984, p. 82, Tabla 4.1., y pp. 204-209; Astrid Cubano Iguina: Economía y sociedad en Arecibo en el siglo xix: los grandes productores y la inmigración de comerciantes; Francisco Scarano: Inmigración y clases sociales..., Ed. Huracán, Río Piedras, Puerto Rico, 1981, p. 118; Pedro San Miguel: El mundo que creó el azúcar. Las haciendas en Vega Baja 1800-1873, Ed. Huracán, San Juan de Puerto 158 Rico, 1989; Laird Bergard: “Agrarian history of Puerto Rico”, Latin American Research Review, vol. XIII, no. 3, 1978 y Fernando Picó: “Los catalanes en el despegue de la agricultura comercial en la montaña puertorriqueña”, en Al filo del poder, Edit. de la Universidad de Puerto Rico, 1993, pp. 73-90. 159 Jorge Luis Chinea: The West Indian immigration worker experience in Puerto Rico, Race and labor in the Hispanic Caribbean. New directions in Puerto Rican studies. University Press of Florida, Pensacola, 205. 114 Jorge Ibarra Cuesta los inversionistas eran franceses, los seguían italianos, corsos, daneses, escoceses, holandeses, portugueses y suizos. La desaparición gradual del patriciado puede apreciarse en las enumeraciones censales realizadas en los siglos xviii y xix. Según el censo de 1775, un 82,4% de las tierras en la isla estaban ocupadas por hatos ganaderos, y solo un 17,6% se dedicaba a la agricultura; pero el censo de 1822 registraba que los hatos y corrales ocupaban solo el 12,5% de las tierras, en tanto un 80,6% de estas se destinaban a la agricultura. Carente de capitales, el patriciado criollo terrateniente no pudo emprender la formación de plantaciones orientadas hacia el mercado mundial. A diferencia de la región occidental de Cuba, donde en el curso de los primeros siglos de colonización se consolidó una economía de servicios (astilleros, construcción de fortalezas, agricultura comercial, grandes mercaderes), organizada en función del abastecimiento de la flota española, Puerto Rico estuvo marginada de las grandes rutas marítimas del Nuevo Mundo y no pudo alentar en el siglo xviii la fundación de una economía de plantaciones. Solo la inmigración de comerciantes catalanes, corsos, mallorquines, ingleses y franceses, procedentes de la vecina isla de St. Thomas, hizo posible la formación de una clase de plantadores en el siglo xix. La gran mayoría de estos inmigrantes, estrechamente unidos con el poder colonial, eran hostiles a la idea de reformas políticas o de una revolución por la independencia.160 En la región occidental de Cuba, los 160 Estela Cifre de Loubiel: Catálogo de extranjeros residentes en Puerto Rico en el siglo xix, Edit. de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P.R. 1962; María Dolores Duque de Sánchez: La interrelación de los corsos con la población criolla de Yauco durante la primera mitad del siglo xix, ponencia al XV Congreso Internacional de LASA. Miami, 1989; Francisco A. Scarano: Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo xix, Ed. Huracán, Río Piedras, Puerto Rico 1981; Birgit Sonesson: Catalan migration to Puerto Rico in the xix Century: the links of sitges and Vilanova Geltru, ponencia al XV Congreso Internacional de LASA, Miami 1989; Laird Bergard: Coffee and the growth of agrarian capitalism in nineteenth in Puerto Rico, University Press, 1984; De súbditos a ciudadanos...115 señores de haciendas criollos que emprendieron la formación de un sistema de plantaciones, en el decenio de 1740, fueron reemplazados en buena medida por los grandes comerciantes españoles que se adueñaron de sus propiedades mediante préstamos usurarios en la primera mitad del siglo xix.161 De ese modo, tanto en Puerto Rico como en la región occidental de Cuba, la clase rectora de la economía de plantaciones fue una clase extranjera ajena, cuando no hostil, a las tradiciones criollas y a los sentimientos de patria local. Los comerciantes europeos que se dieron a la tarea de constituir un sistema de plantación esclavista en Puerto Rico, se dieron cuenta que carecían de capitales suficientes para la compra de la mano de obra esclava requerida para producir azúcar y café. El incremento de los precios de los esclavos y de la tierra incidió en que se redujera su capacidad para financiar las cosechas.162 A diferencia del patriciado criollo boricua, los comerciantes y plantadores europeos de St. Thomas no tenían mayores contradicciones con el poder colonial español. Esa Rosa Marazzi: “El impacto de la inmigración a Puerto Rico de 1800 a 1830: análisis estadístico”, Revista de Ciencias Sociales, 18, nos. 1 y 2, San Juan, Puerto Rico, 1974, pp. 1-42 y Pedro San Miguel: El mundo que creó el azúcar. Los hacendados en Vega Baja. 1800-1873, Ed. Huracán, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P.R, 1985, p. 129. 161 Jorge Ibarra Cuesta: The Spanish Communities in Cuba and Puerto Rico. Their role in the nation building process during the xxth Century, Sugarlandia, editors Roger Knight and Juan Giusti, Berghahn Publishing, 120 pags. Oxford and New York, 2007; Cultura e identidad nacional en el Caribe Hispánico, La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98 congreso convocado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1997; The sense of national identity in the Independent territories, en The Unesco General History of the Caribbean, chapter 13, vol. IV, 180 pages, Unesco Publishing, London and Oxford, 2007; Los nacionalismos hispanoantillanos del siglo xix, en vísperas del 98 congreso. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Congreso Historiográfico convocado por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1997. 162 José Curet: Sobre la esclavitud y el orden de cosas en Puerto Rico (1845-1873), Ed. CEREP, San Juan, Puerto Rico, 1972. 116 Jorge Ibarra Cuesta situación originó que las autoridades los avalaran y respaldaran en la ejecución del proyecto de apoderarse e la mano de obra campesina mediante el sistema de coerción estatal de “la libreta”. De paso, se evitaron solicitar préstamos usurarios del capital comercial para comprar negros en África. Una de los aspectos que ha provocado criterios diversos y debates entre los historiadores es el de la intensidad con que el campesino era explotado por los terratenientes, el capital comercial y el Estado. La historiografía también ha analizado el carácter estancado de las relaciones de servidumbre impuestas por los terratenientes al campesinado, y su relación con el empobrecimiento del agregado y del peón provocado por el capital comercial y el fisco español. No parecen haber muchas dudas sobre el estilo menos desmedido y arbitrario de las relaciones patriarcales impuestas por los señores de hacienda, en comparación con las exigencias onerosas del capital comercial español y las exigencias tributarias del Estado colonial con respecto al campesinado. Fernando Picó describió con mano maestra el creciente peso de las cargas de los comerciantes refaccionistas y de las imposiciones fiscales de la Real Hacienda, en el contexto de las obligaciones del campesino con su señor de agrego en Utuado, región representativa de la producción cafetalera en las montañas. El historiador puertorriqueño estima que el pequeño propietario desposeído de Utuado «acostumbrado a contar solo con compadrazgos y parentescos para hacerle frente a las eventualidades de una economía campesina, ahora tenía que confrontar tasas de interés, plazos fijos y vaivenes en los precios, con el agravante de tener que ofrecer la tierra como garantía de la puntualidad. Así, los comerciantes aceptaban la tierra como pago de obligaciones cuando toda otra posibilidad de satisfacer las obligaciones se había agotado. La presión sobre la propiedad campesina, no solamente provenía de las obligaciones crediticias, sino también de los reclamos fiscales”. Lo más preocupante era “La renta anual de 5% del De súbditos a ciudadanos...117 capital censual (dado a censo) podía equivaler a una o dos vacas (5 ó 10 pesos). Esto, añadido a los diezmos, primicias y derechos de tierra podía, cumulativamente a largo plazo, convertirse en una pesada carga”.163 Por otra parte, Picó agregaba que “Los censos y capellanías que ya en 1776 Iñigo Abbad señalaba como origen de los descendientes de codueños de hatos y estancieros contribuyeron decisivamente al endeudamiento acumulativo de los campesinos”.164 El asunto más difícil sobre los vínculos de dependencia rural es el concerniente al carácter estancado del agrego. Desde esa perspectiva vale destacar la tesis marxista que el campesino subordinado al terrateniente es incapaz de emanciparse por sí mismo, una vez que sus relaciones de dependencia tienen una naturaleza política. El campesino debe estar agradecido del terrateniente en tanto este lo incluye en los contrabandos que organiza, se solidariza con sus evasiones tributarias y, en virtud del paternalismo señorial terrateniente y las relaciones de parentesco y de compadrazgo, recibe un trato que no les dan las autoridades ni los comerciantes. Si bien le resultará más difícil liberarse de la deferencia señorial, en la cual está atrapado, primero deberá romper sus vínculos con la usura comercial y el Estado colonial. Puede protestar contra el terrateniente, pero sus críticas guardan relación con la violación por este de los preceptos morales que rigen para las relaciones económicas, no con la situación de dependencia ni con sus fundamentos propiamente dichos. Por otra parte, sus reprobaciones no se proponen subvertir el orden terrateniente. Es preciso que esos vínculos se tornen económicos, en virtud de la inserción del campesino en relaciones económicas de mercado, para que tome conciencia de su situación de dependencia. Fernando Picó: Amargo café (Los pequeños y medianos caficultores de Utuado en la segunda mitad del siglo xix), Ed. Huracán Río Piedra, Puerto Rico, 1981 p. 67. 164 Ibidem, pp. 58-59. 163 118 Jorge Ibarra Cuesta En la situación colonial el campesino se percata del designio metropolitano por el carácter descarnado de las imposiciones económicas de la Real Hacienda, el estanco y el monopolio mercantil que le prohíbe comerciar con el extranjero. De la misma manera se siente oprimido por la persecución de las autoridades coloniales al juego ilícito, la obligación de portar permisos de las autoridades para trasladarse de un lugar a otro, y la represión oficial por sus más elementales expresiones culturales y religiosas. Esos condicionamientos propiciaron que, algunos jíbaros, se sintieran motivados a seguir los pasos de los terratenientes que insurgieron en Lares en 1868. No faltaron tampoco razones de peso para que otros hombres de campo abrazaran las campañas políticas autonomistas de sus señores en el período 1878-1895. Francisco Scarano ha estudiado la trayectoria de los mitos que elaboraron los patricios boricuas sobre los jíbaros. En un primer momento, pensadores liberales como Pedro Irizarri y Antonio S. Pedreira concibieron a los jíbaros como un lastre porque no se sometían a los dictados de los señores de haciendas, ni a las normas civilizadas de la comunidad letrada de San Juan.165 El vocablo despectivo de jíbaro se reservaba para el otro criollo, para el campesino mulato, montaraz y levantisco, que no cedía de buen grado su fuerza de trabajo codiciada por los plantadores. En la medida en que en la primera mitad del siglo xix se agudizaron los conflictos del patriciado y de una clase media emergente boricua con el poder colonial, se trató de convalidar los proyectos liberales y reformistas criollos “mediante un acto de identificación y solidaridad con un sujeto autóctono, genuino ¨del país¨, como se denomina en Puerto Rico todo lo que allí se origina”. Los patricios y la clase letrada boricua lo identifican con la expresión más auténtica de la puertorriqueñidad, Francisco A. Scarano: Desear el jíbaro: Metáforas de la identidad puertorriqueña en la transición imperial, en Illes i Imperis, Universitat Pompeu Frabra. no. 2, primavera de 1999, pp. 65-77. 165 De súbditos a ciudadanos...119 en tanto constituye una etnicidad y una cultura fraguada en la isla, opuesta a la española. Para la intelectualidad criolla blanca no se trata de identificarse en igualdad de condiciones con el jíbaro que sigue siendo su negación cultural, sino de atraerlo a sus filas para enfrentarlo a la metrópolis y a sus autoridades. Tanto Scarano como Quintero Rivera se percataron de las dos caras que tuvo el jíbaro para la intelectualidad puertorriqueña, a medida que avanzaba el siglo xix.166 Por supuesto, era preciso reconocerlo como uno más de la tierra, para contarlo como un subalterno en las filas criollas a la hora de formular las grandes demandas ante España. De acuerdo con las reflexiones de Scarano sobre los criterios de Gerald Sider, lo que define el mito del jibaro es “la creación de la otredad del subalterno y, contradictoriamente, la consolidación de lazos de dependencia mutua, y hasta de cierta intimidad, entre el poderoso y el débil”.167 De ahí la necesidad de identificar al jíbaro como otro miembro de la comunidad criolla, señalándole, a la vez, sus limitaciones, para que aceptase de buen grado, pasivamente, la dirección hegemónica de la élite que lo reivindica. No parece poca cosa que la literatura puertorriqueña de la segunda mitad del xix predicase la inclusión del jíbaro en la comunidad criolla. Las novelas y ensayos más significativos de la época tuvieron un carácter marcadamente político, sus autores depositaban sus esperanzas en que algún día el campesino puertorriqueño deviniese en el elemento más numeroso de la ciudadanía y el factor decisivo en los procesos electorales.168 Puerto Rico: Identidad nacional y clases sociales, Coloquio de Princeton. Angel G. Quintero Rivera, José Luis Gonzales y otros, Río Piedras, Puerto Rico, 1979, p.23. 167 Francisco A. Scarano: Op. cit., 1999, p. 67. 168 Scarano refiere las novelas Cofresí, de Alejandro Tapia y Rivera, La Charca, de Manuel Zeno Gandia, ¿Pecadora?, de Salvador Brau, y los ensayos históricos y sociológicos Las clases jornaleras de Puerto Rico, y La Campesina, del mismo Brau, y estudios médicos sociales como, El campesino puertorriqueño de Del Valle Atiles, Ibidem, p. 68. Ver también Ángel Quintero Rivera: 166 120 Jorge Ibarra Cuesta Como en todo lo que hemos discutido, los conflictos entre el patriciado y las autoridades influían poderosamente en las actitudes que observaban con relación al campesinado. La Española: La identidad forjada contra propios y extraños 1.Persistencia de los conflictos de los Cabildos con las autoridades coloniales en el siglo xvii En la segunda mitad del siglo xvi hubo pronunciamientos del fiscal y los oidores de la Real Audiencia de Santo Domingo para que se les diera un mejor trato a las comunidades criollas de la isla ante el fenómeno de la emigración de cientos de vecinos al continente americano, sin embargo, los conflictos de los criollos con las autoridades persistieron con pocas variaciones en el siglo xvii.169 La oposición de las comunidades criollas a la represión que desató la monarquía española contra los rescates, después de los despoblamientos de Osorio, no se limitó a la unidad de los Cabildos de la isla frente a determinadas disposiciones de las autoridades, sino que se expresó de las maneras más diversas a lo largo del tiempo.170 El gobernador Diego Acuña “Apuntes para una sociología del análisis social en Puerto Rico. El mundo letrado y las clases sociales en los inicios de la reflexión sociológica”, en Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados y artesano, y Las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo, Ed. Huracán Río Piedras, Puerto Rico, 1988, pp. 189-280. 169 El licenciado Alonso Estévez, fiscal de la Real Audiencia de Santo Domingo, en reiteradas ocasiones se dirigió a SM recomendando que se le prestara protección y ayuda a los naturales del país, como un medio de evitar su emigración a otras posesiones de España en el continente americano. Genaro Rodríguez Morel: Desarrollo económico y cambio demográfico en las Española, Boletín del Archivo General de la Nación, año lxix, vol. XXXII, no. 117, Santo Domingo, enero-abril 2007. 170 Veáse t. II de esta obra. De súbditos a ciudadanos...121 (1624-1626) entendía que se debía aumentar la guarnición de soldados españoles de la capital porque, “…la gente de la tierra es tan poco aficionada a la guerra que no hemos de hacer mucho caudal della como poco diestra y no inclinada a la milicia”. Esto lo que significa es que los criollos de La Española, a pesar de haber sido víctimas del desalojo de sus tierras y de sus medios de subsistencia por parte de la metrópolis, solo peleaban cuando se sentían agredidos en sus vidas y propiedades. Como en la mayoría de los casos en los que tenían lugar agresiones extranjeras, los criollos fueron siempre los primeros en tomar las armas y combatir las intromisiones enemigas. El gobernador Gabriel Chávez Osorio (1627-1630) y el Cabildo de Santo Domingo consideraban que las comunidades criollas naturales estaban colmadas “de buen ánimo y resolución de morir en defensa de esta ciudad sirviendo en ella a vuestra majestad...pero también se hallan diestras y ejercitadas en las armas siendo sus arcabuces la cosa que más miran y sus casas y que más cuidados ponen de que esté con la prevención necesaria. teniendo balas ajustadas, pólvora, cuerda y demás”.171 El mismo criterio tenía la Orden de los Franciscanos en La Española, según su exposición ante Su Majestad el 27 de diciembre de 1630, “hoy día está la gente de la milicia tan disciplinada que hasta los negros pueden ser soldados de Flandes, ejercitados en la puntería, escaramuzas y demás actos militares... y los castillos, fuerzas y murallas tan bien dispuestos que juzgamos ser lo más importante para esta plaza”.172 Durante el gobierno de Juan Bitrián de Biamonte (1636-1644) se decidió encarcelar a los regidores que no pudieron pagar la Genaro Rodríguez: Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii, Archivo General de la Nación, vol. XXXIV, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 300-301. 172 Fray Cipriano de Utrera: Noticias históricas de Santo Domingo, Ed. de Emilio Rodríguez Demorizi. Edit. Taller, Santo Domingo, República Dominicana, 1979, t. IV, p. 128. 171 122 Jorge Ibarra Cuesta sisa que se impuso para la construcción de la muralla y demás obras públicas en Santo Domingo. Así lo comunicó el Cabildo de Santo Domingo a Su Majestad, en carta del 23 de noviembre de 1638: “Hoy se hallan condenados los capitulares de este Cabildo cuando no se excusaron de pagar su parte demás de las diligencias y cuidado de la dicha obra...”. Por esa causa, los regidores se quejaron de que “el Licenciado Diego de Carranza a quien vuestra majestad fue servido de dar comisión para visitar este Cabildo en la sentencia que pronunció les dio por libres y sin embargo se hallan los capitulares afligidos con la dicha condenación y temerosos que se les haga en otras ocasiones teniendo acordado que (se) corriese sisa para reedificar y levantar el matadero...acordó parase la dicha sisa hasta que se diese cuenta vuestra majestad”.173 Durante la residencia de Bitrián de Biamonte, los regidores y los vecinos formularon severos cargos contra este por haber despojado a los Cabildos del derecho de elegir los alcaldes ordinarios, por apresar por mucho tiempo a un capitán de milicias criollo a quien no le dieron de beber ni comer por varios días, y por haber interrumpido una boda, apresando al novio, al suegro y otros invitados, porque no se pidió licencia para las nupcias. En esta residencia los oidores de la Audiencia también lo denunciaron por haberles dicho palabras ultrajantes, y por haber puesto en cepo a oficiales Reales.174 Bitrián Biamonte fue liberado de todas los excesos y abusos que cometió, como muchos gobernadores que le precedieron en el cargo. Solo tuvo que responder de un acto de liberalidad al liberar unos presos. Las protestas más sentidas contra las autoridades coloniales llegaban por lo general de la Tierra Adentro. Santiago Genaro Rodríguez: Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii, Archivo General de la Nación, vol. XXXIV, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 309-310. 174 Américo Moreta Castillo: La Real Audiencia de Santo Domingo (1511-1799), La Justicia en Santo Domingo de la época colonial, Academia Dominicana de La Historia. vol. LXXXVIII, Santo Domingo, República Dominicana, 2010. 173 De súbditos a ciudadanos...123 de los Caballeros constituía el centro de la oposición criolla a todo tipo de arbitrariedades de los gobernadores. Así, de acuerdo con Utrera, los regidores santiagueros, en conformidad con un acuerdo capitular del 30 de diciembre de 1632, protestaban porque “los Gobernadores han introducido la costumbre de que se les envien los nombramientos de (de oficios de Cabildo) para la confirmación, y muchas veces vienen nombrados y confirmados a gusto de los Gobernadores y sujetos que no miran por la ciudad, y de aquí que los oficios de regidores valgan menos, o no se quieran por no pagar por eso ....”175 El Cabildo de Santiago solicitaba a Su Majestad, en carta de 16 de junio de 1640,100,000 ducados para traer 100 familias y esclavos para resistir las acometidas de los franceses que se robaban sus reses y corambres “de lo que gozan mucho los enemigos por estar como está, despoblada y no haberla podido defender treinta y cinco años ha ni gozar de los frutos que en ella tenían...”176 Se trataba de una referencia evidente a las consecuencias negativas de larga duración que había tenido para la Tierra Adentro la política de devastaciones de Antonio Osorio en 1608. Las reiteradas denuncias de los capitulares santiagueros, sobre la creciente despoblación de la Tierra Adentro y la latente amenaza de ocupación del territorio por los franceses, motivó la Real Cédula de 1640 en la que se conminaba a la Real Audiencia a que no molestara más al patriciado y vecindario santiaguero designando jueces de comisión que interfiriesen en los asuntos locales. Se le ordenaba también a la Real Audiencia que no conociera de las causas contra el Cabildo de Santiago de los Caballeros y los vecinos, y que estas se remitiera a los alcaldes ordinarios de la ciudad para su discernimiento.177 En los años siguientes, los oidores parece que siguieron deUtrera: Noticias históricas..., t. III, p. 47. Ibidem, t. IV, pp.121-122. 177 Ibidem, t. IV, p.159. 175 176 124 Jorge Ibarra Cuesta signando jueces en comisión en Santiago de los Caballeros, pues de acuerdo con una Real Cédula del 20 de diciembre de 1666, el Cabildo y los vecinos se quejaron porque “la Real Audiencia de Santo Domingo suele enviar a aquella ciudad Jueces en Comisión por causas muy leves y los vecinos padecen muchos agravios por imponerseles gabelas”.178 Por esa razón, la Corona se veía obligada a reiterar que las causas que se presentasen se remitieran a los alcaldes ordinarios de Santiago de los Caballeros. En otra Real Cédula, expedida en la misma fecha y dirigida en esta ocasión al gobernador de Santo Domingo, se daba a conocer que la Corona había designado a un alcalde mayor, José de Yarza, para Santiago de los Caballeros, con poderes para mantener el orden, sin que pudiera residenciársele.179 Si bien se le retiraban los poderes a la Audiencia para controlar al Cabildo y al vecindario santiaguero, se le transferían al gobernador la potestad de ejercer una estricta vigilancia e la ciudad, pero mediante el alcalde mayor. La creciente despoblación de la isla por la migración de sus vecinos y la conciencia de lo dañino que resultaron las despoblaciones de 1608, aconsejaban a la Corona a que accediera a gran parte de las demandas de los Cabildos en el siglo xvii. En el decenio de 1640, la ciudad de Santo Domingo exigía a la Corona que las autoridades coloniales no interviniesen en la esfera de lo que consideraban sus atribuciones, de modo que los capitulares pudieran hacer Cabildos ordinarios y extraordinarios sin avisar a los gobernadores. No obstante, una Real Cédula del 21 de junio de 1641 ordenaba que se guardase, “en esto la costumbre que la ciudad ha tenido en este punto.”, lo que compelía a los regidores consultar al Gobernador sobre la convocatoria de Cabildos ordinarios o extraordinarios.180 Ibidem, t. III, p. 174. Ibidem, t. III, p. 175. 180 Ibidem, t. IV, p. 161. 178 179 De súbditos a ciudadanos...125 La misma indiferencia de los Habsburgo con relación a las continuas protestas del Cabildo, sobre la tributación que le imponía el fisco al vecindario de la capital para beneficio de las fortificaciones, acentuaba el malestar y la creciente separación del patriciado criollo de los intereses de la monarquía. En Real Cédula del 31 de marzo de 1654 se reproducían fragmentos de una carta del Cabildo a Su Majestad, en la que los capitulares se mostraban indignados porque los gobernadores anteriores “con el pretexto de la guerra, han hecho mucha fortificación y muralla y reconcentrado gente del interior del país, con mucho gasto que han sacado para ello el dinero por medio de sisas y contribuciones a los vecinos, principalmente de la ciudad y ha pedido que se ponga freno en lo de acrecentar sisas y que los gastos de fortificación corran por cuenta de la Real Hacienda, y no de los vecinos que están aburridos y cansados de acudir a tanta demanda de dinero...”181 Esa misma irritación estaba presente en una carta del Cabildo de Santo Domingo, del 18 de mayo de 1682, en la que denunciaba los descuidos del gobernador Juan Balboa Mogrebejo (1658-1661) con la defensa de la ciudad, así como la censura que ejerció con los capitulares, fiscalizando los menores actos de sus vidas, así como las cartas que escribían al rey y al Consejo de Indias.182 La victoria de los milicianos y lanceros criollos, frente a los invasores ingleses en 1655, y la resistencia de las villas de la Tierra Adentro ante las invasiones sucesivas de los franceses (Azua en 1641, Santiago de los Caballeros, en 1660, Cotuí en 1673 y Concepción de La Vega) parecían acreditar la demanda del Cabildo de Santo Domingo para que los contingentes militares de las fortificaciones de la isla se reforzaran con naturales del país, dado el exiguo número de soldados españoles encargados de su custodia. De acuerdo con una carta del Cabildo Ibidem, t. V, p. 316. Ibidem, t. IV, p. 208. 181 182 126 Jorge Ibarra Cuesta de Santo Domingo a Su Majestad, del 26 de junio de 1681, el problema de las fortalezas radicaba, ante todo, en “tan poca gente para su defensa. porque se huyen”. De ahí la urgencia “de mandar que en las plazas de la dotación de presidio se asienten por soldados hasta cien hombres de los vecinos y naturales de esta isla respecto de estar prohibido por haberse considerado que siendo naturales no estarían seguros...” A juicio de los regidores de La Española, el temor a que los soldados criollos fueran mayoría en las fortalezas para estabilidad del poder colonial, “se había frustrado por la misma necesidad”. La seguridad de la isla frente a los numerosos poderes enemigos de España en el mar Caribe solo se podía garantizar con los soldados criollos, pues la Corona se había mostrado incapaz de reclutar suficientes hombres en la península para la defensa de sus posesiones antillanas. En una correspondencia de Esteban Torre de Ambran, del 21 de febrero de 1685, se ratificaba que los regidores seguían solicitando, al cabo de cuatro años, que “se asentasen plaza de soldados a cien hijos de vecinos”.183 De manera parecida, los capitulares de la isla hacían todas las gestiones posibles encaminadas a que las personalidades más destacadas del patriciado accediesen al mando de las milicias. En esa coyuntura, el Cabildo solicitó a Su Majestad, en una carta del 11 de agosto de 1684, que el alcalde ordinario y regidor Tomás de la Bastida y Ávila ostentase la dirección de la compañía de la fortaleza del presidio, sin renunciar al ejercicio de la administración de la justicia, ni de la vara alcaldicia.184 Otra demanda con la que se pretendía conceder más poder a la comunidad criolla fue formulada por el Cabildo de Santo Domingo a Su Majestad el 29 de junio de 1681: “por costumbre inmemorial los presidentes que han gobernado nombran maestre de plata a criados suyos o residentes en Ibidem, t. IV, p. 186. Genaro Rodríguez: Cartas del cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii, Archivo General de la Nación, vol. XXXIV, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, p. 402. 183 184 De súbditos a ciudadanos...127 este lugar siendo de graves sentimientos para los vecinos que se excluyan de hacer este servicio a SM. Cuando son ellos los que con la cortedad de sus caudales están completamente supliéndola en que se hallan las Reales Cajas para el socorro de este presidio”.185 La lógica era que si los vecinos contribuían con su peculio al sostenimiento de las guarniciones de las fortalezas, lo más natural era que un criollo administrase esos fondos. Los regidores no se andaban con tapujos para decir que se trataba de “una corruptela” de la administración colonial. De esa modo, en una carta dirigida al monarca el 3 de agosto de 1861, la ciudad de Santo Domingo demandaba que el cabo de tropa de la fortaleza, que originalmente era jefe de los rancheadores de cimarrones subordinado al Cabildo de la capital, se sometiera de nuevo al mando de los capitulares.186 La pugna del Cabildo con los oidores de la Real Audiencia no cedío en las últimas décadas del siglo. Atentos a cegar todas las coyunturas que pudieran beneficiar a sus rivales, los regidores capitaleños se percataron de que los oidores, los fiscales de la Audiencia y alcaldes de Corte no eran residenciados “de algunos años a esta parte”. De ahí que denunciasen a Su Majestad, en una misiva dirigida el 9 de agosto de 1684, que los altos funcionarios de la Real Audiencia disfrutaban de privilegios, mientras se empeñaban en que sus antagonistas hicieran rendición de cuentas. En otra comunicación del 28 de agosto de 1683, dirigida también al rey, los capitulares informaban que las relaciones con la Capitanía General de la isla se deterioraron notablemente, debido a que el teniente general Lucas Berroa había “despojando al Cabildo y sus comisarios de este derecho de ser inmediatos a la Real Audiencia en todos los concursos públicos y secretos...” Aun cuando el gobernador no había Ibidem, p. 385. Ibidem, pp. 388-389. 185 186 128 Jorge Ibarra Cuesta dicho la última palabra sobre esa incidencia, los capitulares temían “que se repita el mismo desaire o una multa si rehusaren hacer, lo que será tan indecente al Cabildo y contrario a su observancia”.187 No sería la primera vez que los patricios de Santo Domingo, Puerto Rico o Cuba quedaran relegados en cuanto al lugar que debían ocupar en la catedral. La respuesta de los Cabildos por lo general era asistir a misa en otra iglesia que no sea la catedral, lo que generaba el escándalo del vecindario. Si bien la conflictividad del patriciado y el vecindario criollo con las autoridades no cedió a lo largo del siglo, los regidores de La Española se las arreglaron siempre para formular exhortaciones ante la Corona pidiendo que se mantuviesen en sus cargos aquellos gobernadores que accedían a sus demandas, o bien no chocaban con sus intereses corporativos. Ese proceder no era ajeno al de los Cabildos de Puerto Rico o Cuba. Los Cabildos antillanos no sacrificaban sus intereses a las complacencias de las autoridades, y si elogiaban la actuación de algunos gobernadores y capitanes generales se debía a que estos satisfacían sus expectativas.188 2. Los diferendos de los criollos en la esfera eclesiástica Ya desde la segunda mitad del siglo xvi y durante todo el siglo la mayor parte de los clérigos procedía de familias criollas adineradas.189 El historiador Genaro Rodríguez esclareció la xvii Ibidem, pp. 393-394. Las solicitudes del Cabildo de Santo Domingo a SM encaminadas a que se mantuviese en el mando de la Isla a Bernardo de Meneses Bracamonte y Zapata, conde de Peñalva (1655-1656 ), así como los reiterados elogios a la actuación del gobernador Ignacio Zayas Bazán (1699-1677) obedecieron precisamente a la conjunción de intereses entre estas autoridades y el patriciado dominicano. Cartas del cabildo eclesiástico de Santo Domingo en el siglo xvii, Genaro Rodríguez, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 348-349, 361-399. 189 Genaro Rodríguez: Cartas de los cabildos eclesiásticos de Santo Domingo y Concepción de La Vega en el siglo xvi. Compilación y ensayo introductorio, Santo Domingo, República Dominicana, 2000, p. 19. 187 188 De súbditos a ciudadanos...129 temprana presencia de los naturales de la isla en la clerecía. El Cabildo de Santo Domingo desempeñó un activo papel en la designación de criollos para los cargos eclesiásticos. A las principales familias criollas que integraban el Cabildo les interesaba tener representación en la Iglesia.190 De manera parecida, las familias patricias de la ciudad conseguían que sus hijos tuvieran acceso a las órdenes religiosas y a otras posiciones en la Iglesia, mediante donaciones.191 Ahora bien, el alto clero estuvo integrado principalmente por peninsulares, ya que el patriciado criollo solo pudo acceder a estamentos bajos. Las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el bajo clero criollo estuvieron relacionadas con los conflictos entre los prelados y el patriciado, a causa del diezmo y la tributación eclesiástica. El bajo clero criollo tendía a tomar partido con sus familias en este diferendo.192 Los conflictos entre los criollos y las autoridades coloniales se manifestaron de una forma muy aguda en la esfera de las relaciones estamentales y políticas. Hasta entonces, las desavenencias entre la jerarquía eclesiástica y el clero criollo tuvieron un carácter subalterno con respecto a los conflictos entre el patriciado y las autoridades. La promoción del prelado Pedro de Oviedo a la mitra de Quito dio paso a su sustitución por el arcediano de la catedral de Santo Domingo, Francisco Serrano; a lo que se opuso el Cabildo eclesiástico. Los dignatarios criollos pretendían elegir a uno de los suyos a la mitra de La Española, y se oponían a la designación del arcediano por haber sido impuesto casi manu militari, “por el licenciado Miguel Otalora, que vino con el alguacil mayor y los menores y doce soldados con armas de fuego y cuerdas encendidas a dar posesión de Ibidem, p. 33. Ibidem, p. 34. 192 Téngase en cuenta también que los salarios de los clérigos, que ejercían su sacerdocio en los ingenios en el siglo xvi y principios del xvii, eran pagados por los hacendados. Ibidem, pp. 36 y 44-48. 190 191 130 Jorge Ibarra Cuesta este arzobispado al arcediano Francisco Serrano”.193 De acuerdo con estos, el oidor Otalora se había valido de su amistad con el arzobispo del Cuzco, Fernando de la Vera, para imponer la designación de Serrano. Sin embargo, según una carta del gobernador de La Española, Gabriel de Chávez Osorio (1627-1630), dirigida a Su Majestad el 28 de noviembre de 1629, la decisión de darle posesión de la mitra a Serrano había sido suya, en cumplimiento de una Real Cédula del monarca. Las medidas militares excepcionales tomadas en la investidura del arzobispo se debían a la turbulencia de los sacerdotes criollos, que forzaron la puerta del calabozo donde el arcediano mantenía preso a uno de los miembros del Cabildo eclesiástico, para liberarlo. De acuerdo con Serrano, “por dos veces les habían quebrado las cerraduras que tenía en la puerta donde tenía al do. Canónigo preso”.194 Los vínculos entre el patriciado que integraba los Cabildos y el bajo clero se hacían más visibles cuando los capitulares se solidarizaban con las reivindicaciones criollas en el seno de la Iglesia. En una carta enviada por el Cabildo de Santo Domingo al monarca, el 16 de abril de 1654, se denunciaba la poca estima que el obispo de la isla, Francisco Pío de Guadalupe y Téllez, tenía por los prebendados criollos. Los capitulares decían del obispo que “valiéndose de lo poco que dice valen sus prebendas y de la poca renta de dicha fabrica de que se sigue a los naturales de esta isla gran perjuicio, pues ya no le queda otra cosa con que alienten sus estudios ni a que aspiren”.195 El obispo no tenía en consideración los estudios de los criollos: “discutir los dichos naturales de todo”. Por eso, a los regidores no les quedaba otro remedio que erigirse en sus defensores Exposición del cabildo ecleciástico de La Española a SM, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 72, R6, no. 15, imágenes 1-3. 194 Exposición del Gobernador de La Española a SM de 28 de Noviembre de 1629, (AGI). Audiencia de Santo Domingo, leg. 72, R6, no. 15, imágenes 1-3. 195 Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii, Archivo General de la Nación, vol. XXXIV, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 341-343. 193 De súbditos a ciudadanos...131 “Esta ciudad suplica a Vuestra majestad no permita desposeer a sus naturales del premio que a sus estudios les queda...” De todo ello se desprendía que no debía consentirse en que se “malograran sus buenos talentos”.196 La alta jerarquía eclesiástica se enfrentaba con amplios sectores de la población criolla, e incluso con el bajo clero, debido a la política represiva que los prelados auspiciaban contra los amancebamientos. El Cabildo de Santo Domingo denunció a Su Majestad, en una misiva del 10 de agosto de 1678, la campaña que desató en la isla el obispo Juan de Escalante y Tercio de Mendoza, contra “los pecados públicos”. Según la versión de los capitulares, el obispo creó alarma en la ciudad por sus movimientos “introduciendo novedades nunca antes experimentadas...prendiendo personas legas, así hombres como mujeres sin preceder amonestaciones, haciendo por este medio públicos los pecados ocultos, sin otro fin que quitareles a todos por estos medios en dinero que no tienen como mostró la experiencia que se ha continuado así en los lugares de la Tierra Adentro...”197 Aunque las campañas contra los amancebamientos constituían parte de una política practicada por la Iglesia en los primeros siglos de colonización española, los excesos a los que llegó el obispo Escalante y Turcio de Mendoza provocaron que chocase no solo con la Real Audiencia de Santo Domingo, sino con el gobernador. El bajo clero criollo, implicado con frecuencia en amancebamientos, rechazó como de costumbre las políticas moralistas de los prelados. En otro contexto, si los Cabildos se unían entre sí y nucleaban a la población criolla en torno a ellos frente al Estado colonial, lo mismo puede decirse con relación a los estrechos vínculos que se fraguaban entre estos frente a las agresiones extranjeras. La situación de pobreza y miseria causada por las devastaciones de Osorio, el virtual cese de tráfico mercantil con la península por varios años, y la animadversión ocasionada Ibidem. Ibidem, pp. 362-363. 196 197 132 Jorge Ibarra Cuesta por la política colonial, alentaba aún más el sentimiento de independencia de las comunidades criollas. El estado de sitio en que se encontró Santo Domingo desde el comienzo de la ocupación de la parte oeste de la isla por los franceses, los continuos ataques de ingleses, franceses y holandeses a la navegación y a las costas, y la decadencia del tráfico comercial con España en el siglo xvii determinaron, cada vez más, que sus habitantes tuvieran que depender de sus propias fuerzas para sobrevivir. De hecho, la única asistencia que recibiría la isla de la metrópolis consistiría en el situado, para que siguiera cumpliendo el papel estratégico de defensa de las rutas marítimas españolas en el Caribe. El siglo xvii fue un período de estancamiento demográfico, de crecientes penurias alimenticias, de consolidación de la hacienda ganadera, de lento crecimiento de la producción de tabaco y de auge del contrabando en las Antillas hispánicas. Lo que le impuso un sello definitivo a la época fue la función que le asignó la Metrópolis a la defensa de sus fronteras imperiales. En Santo Domingo, los gastos del situado a principios de siglo ascendían a 20,000 pesos anuales para 200 plazas de tropa regular. En 1691 ya se gastaban 90,000 pesos y la cantidad de tropas había ascendido a 500 soldados y oficiales, sin contar las milicias locales. En el siglo xvii se hicieron también importantes inversiones en la construcción de la muralla que rodeaba a la ciudad de Santo Domingo, y de fuertes como el de San Jerónimo. El incremento de las tropas españolas y portuguesas asignadas a la capital provocó, lo que los historiadores dominicanos han llamado, la militarización de la vida dominicana. 3. La identidad forjada en torno a la defensa del suelo patrio y de las comunidades criollas La primera evidencia de la decisión de los naturales de La Española de defender el suelo patrio a toda costa, se puso de manifiesto cuando en 1655 se produjo la invasión de un ejército De súbditos a ciudadanos...133 inglés de 9,000 soldados dirigido por el general William Penn, y transportado por una poderosa escuadra al mando del almirante Robert Venables. Las compañías de milicias criollas de blancos y negros que participaron en las luchas por el dominio de la isla Tortuga a lo largo de la frontera con la parte francesa, eran dirigidas por personalidades del patriciado de Santo Domingo y de Santiago de los Caballeros. Algunos de los heterogéneos contingentes militares bajo su mando participaron en los cruentos combates por la posesión de la legendaria isla, refugio en algún momento de los piratas, corsarios y bucaneros europeos que incursionaban en el mar de las Antillas. Durante la primera mitad del siglo xvii se temió una invasión en gran escala de los franceses o los ingleses, por lo que se vivía en un estado de tensión bélica. Ya desde 1630 el Cabildo eclesiástico de Santo Domingo informaba sobre el carácter de la gente de campo, que de ocurrir una invasión extranjera podía movilizarse militarmente a través de las milicias. Por esos años comenzaron a constituirse las unidades militares conocidas como las cincuentenas, armadas con largas y afiladas lanzas, manejadas por la temible gente de la tierra. El Cabildo eclesiástico expuso a Su Majestad, en carta del 27 de octubre de 1630, la importancia de la movilización de la gente del campo, así como sus inconvenientes, “Las gentes de campo y de las haciendas de la Tierra Adentro es de un gran socorro y de mucha importancia para la defensa de esta ciudad por ser 400 ó 500 hombres endurecidos en el trabajo y criados con una lanza en la mano y como lo que se hubiere de pelear ha de ser en el monte estas gentes son tan sueltos en el que convendrá mucho tenerlos aquí, pero esto tiene muchos inconvenientes porque esta gente son los labradores del campo, los que pastorean el ganado mayor y menor, administran y benefician las haciendas de la gente noble de esta ciudad y de traerlos aquí todos se le recrecen daños...”198 198 Ibidem, pp. 300-301. 134 Jorge Ibarra Cuesta Una descripción del padre francés Labat, como resultado de sus viajes por Saint Domingue y sus relaciones con los criollos del lado español de la isla, dan una idea de la fiereza de las cincuentenas. “Es de temer el encontrarlos, sobre todo si son españoles, pues como la mayor parte no son sino mulatos, gente cruel, y sin razón es raro que den cuartel a nadie (…) quienquiera los aprese tiene el derecho de colgarlos al instante de las puntas de las vergas y echarlos al mar”.199 Es difícil discernir con estas palabras quiénes eran más crueles, si los naturales de Santo Domingo que mataban sin piedad a los invasores defendiendo su patria, su tierra, familias, comunidades y posesiones, o los franceses que los exterminaban sin misericordia apoderándose de sus heredades. Como quiera que fuese, las cincuentenas estaban destinadas a librar combates decisivos en la defensa del suelo patrio contra los franceses de Saint Domingue. Las más importantes acciones en las que tomarían parte las cincuentenas serían las libradas en 1655 contra la invasión del poderoso ejército británico, al mando del general William Penn. Las fuerzas criollas arrollarían al ejército británico infringiéndole su primera gran derrota en América. Las veloces arremetidas de los lanceros no podrían ser detenidas por los soldados ingleses, que no disponían de tiempo para cargar sus mosquetones y disparar contra sus enemigos. Los criollos recurrieron a ataques nocturnos, asaltos de caballerías y de lanceros que, al impactar las filas invasoras británicas formadas en sólidos bloques, las desorganizaban y desmoralizaban.200 De esa manera, las fuerzas invasoras inglesas ascendentes a 9,000 soldados fueron vencidas por menos de 400 lanceros R. P. Labat: Viajes a las islas de América, Edit. Casa de las Américas, serie Rumbos, La Habana, 1979, p. 238. 200 Roberto Cassá: Historia social y económica de la República Dominicana, t. I, Santo Domingo, República Dominicana, 1987, pp. 102, 105 y Wenceslao Vega Boytie: “Junta de hacienda del 1661 en Santo Domingo para el pago de los lanceros del 1655”, Revista Clío, año 71, enero-junio 2003, no. 165, pp. 87-101. 199 De súbditos a ciudadanos...135 criollos, negros y mulatos de la Tierra Adentro, un refuerzo de 200 soldados recién llegados de España y más 270 soldados peninsulares de la guarnición de Santo Domingo, de los cuales la mayoría permaneció en la ciudad, alejados de los combates.201 Aproximadamente un defensor de la isla por cada 9 soldados invasores. Distintas fuentes británicas, indican que los invasores tuvieron más de 1,000 muertos; y según fuentes españolas y británicas 77 criollos y españoles murieron en combate o de sus resultas.202 Lo más trascendente de la victoria en la defensa de la capital de La Española es que fue esencialmente una victoria del campesinado criollo y del patriciado de la Tierra Adentro, más que de las tropas españolas destinadas a la defensa de la isla. De los 400 lanceros de la Tierra Adentro, Santiago de los Caballeros contribuyó con 90, seguido por Higüey con 82 y Azua con 67.203 En su retirada de la isla, el contingente invasor se reorganizó y decidió incursionar contra Jamaica, cuyas reducidas fuerzas se encontraban desprevenidas frente a la eventualidad de una invasión. La pequeña isla había sufrido el año anterior un terremoto que dejó en ruinas la capital y diezmó sus fuerzas. El resultado fue su conquista en 1655, y la primera penetración en profundidad de Inglaterra en el sistema defensivo español del arco de las Antillas Mayores.204 No es posible seguir las incidencias de la guerra de cerca de un siglo que libró Santo Domingo en la frontera de la parte oeste de la isla, que era ocupada por los franceses. En 1664 vivían en la costa noroeste de La Española alrededor de 800 franceses. Bernardo Vega: La derrota de Penn y Venables en Santo Domingo, 1655, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, República Dominicana, 2013, p. 116. 202 Ibidem, p. 115. 203 Ibidem, p. 124. 204 Frank Moya Pons: Manual de historia dominicana, 7ma. ed., Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana, 1983, pp. 83-86. 201 136 Jorge Ibarra Cuesta La guerra por la posesión de la isla Tortuga desde 1630 hasta 1655, lugar que fue base de operaciones de los franceses que ocupaban la parte oeste de La Española, estuvo íntimamente vinculada a la guerra irregular que libró la población criolla contra los ocupantes franceses. Tortuga fue ocupada por fuerzas al mando de las autoridades españolas en cinco ocasiones, las que fueron desalojadas por los enemigos franceses e ingleses en igual número de ocasiones. Durante esos años la villa de Azua fue asaltada e incendiada por los franceses en 1641; Santiago de los Caballeros fue saqueado en 1660 y 160 casas de la ciudad fueron quemadas en 1690; la villa de Cotuí fue asaltada y robada en 1673; Concepción de la Vega fue invadida y destruida en tres ocasiones. En 1650 Santiago de los Caballeros albergaba a 200 vecinos, pero otra fuente refiere que en 1674 había 180 vecinos, de los cuales 170 servían en las milicias. Ya en 1681 la población de la vecina colonia francesa ascendía a 7,848 personas y se había fundado una embrionaria economía de plantaciones azucareras, que dependía del comercio de ganado con el Santo Domingo español. Los gobernadores españoles se negaban a comerciar con los franceses y rechazaban el establecimiento de una línea fronteriza entre ambas colonias, que hubiera significado el reconocimiento o legitimación de la ocupación de la región noroeste de la isla por sus enemigos. Los encuentros militares a lo largo de la frontera continuaban, a pesar de las negociaciones en curso. En esas condiciones, el gobernador francés Tarin De Cussy decidió atacar Santo Domingo en profundidad. El 6 de junio de 1690, De Cussy, al frente de 1,100 hombres, atacaba Santiago de los Caballeros, en lo que fue la tercera agresión armada a esa ciudad en la segunda mitad del siglo. Un día antes De Cussy se había entrevistado con representantes de la ciudad, quienes se negaron a rendirse a pesar de estar desguarnecidos. Cuando se ocupó la ciudad, el general francés la incendió destruyendo 190 viviendas. En esa época había 200 bohíos y 30 casas de piedra. Sobre ese hecho el De súbditos a ciudadanos...137 arzobispo Fernando Carvajal y Rivera dijo que los franceses se robaron alrededor de 20,000 reses y 120 esclavos. El testimonio del gobernador Francisco de Segura y Sandoval (1679-1680) sobre el expansionismo de los franceses en la década de 1670 daba cuenta que estos “se habían hecho dueños de las dos terceras partes del territorio insular”. De ahí que los naturales de La Española “le dedicasen tanto tiempo a defender la isla con las armas en la mano que no tienen tiempo para otra cosa, pues cada día están sufriendo muertes violentas a mano de los franceses”.205 Al llamado de la defensa del suelo patrio frente al enemigo extranjero el gobernador Ignacio Pérez Caro (1700-1706), con el concurso de los regidores y el clero, movilizó a las milicias criollas y a las fuerzas de los lanceros. Un gran contingente de naturales de la Tierra Adentro, ascendente a más de mil hombres, avanzó hacía el territorio francés con el propósito de librar una batalla decisiva. Al mando de esas fuerzas estaba el antiguo gobernador Francisco Segura y Sandoval. Su Estado Mayor lo componían los principales miembros del patriciado y del Cabildo de Santiago de los Caballeros: los capitanes Pedro Morell de Santacruz, usufructuario del hato Jaibón, Francisco del Monte Pichardo, del hato de Gurabo, Pablo Tejada de Amézquita, del hato de Mao, el alcalde mayor y Antonio Pichardo Vinuesa, del hato Yaque y la hacienda Hospital. Pertenecían también a familias hateras los capitanes santiagueros Antonio Miniel y Pedro Polanco.206 Exposición del Gobernador de la Española Francisco de Segura Sandoval y Castilla a SM, (AGI). Audiencia de Santo Domingo, leg. 75, R9, no. 22, imágenes 1-2. 206 Del Monte y Tejada menciona una relación de hatos en Santiago de los Caballeros en la página 47, t. III de su obra, que pertenecían a la familia de los capitanes santiagueros reseñados por él en la página 50 del mismo tomo de su obra. En el censo del ganado de Santiago de los Caballeros que se efectuó en 1742 aparece el capitán Antonio Miniel como hatero propietario de 140 reses, y Pedro Polanco propietario de 150 reses. Otros nombres y apellidos de los capitanes de Santiago de los Caballeros, que aparecían formando el Estado Mayor de Segura y Sandoval, están repetidos en el censo 205 138 Jorge Ibarra Cuesta El contingente invasor estuvo constituido en gran medida por los peones de sus hatos y su clientela rural. Se estima que 600 lanceros, los fusileros y la caballería que integraban la fuerza reconquistadora criolla y española, desembarcaron en las cercanías de lo que sería el escenario del primer gran encuentro armado con los franceses. El 21 de enero de 1691, en la batalla de Limonade, perdieron la vida el gobernador De Cussy, sus principales lugartenientes y 400 franceses. Las milicias criollas y las tropas españolas acantonadas en la isla tuvieron un saldo de 47 muertos y 137 heridos. Al día siguiente de la victoria de Limonade atacaron y destruyeron Cap Francais, apoyados por la armada española de Barlovento. Pérez Caro dice sobre el particular que luego asaltaron cinco poblaciones francesas en el Guarico, quemaron más de mil casas y se apoderaron de 140 esclavos.207 Las victorias del Río Haina contra los ingleses en 1655, y de la Batalla de Limonade en 1691, las conmemoraron desde entonces los Cabildos como hechos emblemáticos del amor a la patria de los criollos. En los documentos oficiales enviados por los Cabildos a la Corona no faltaban las expresiones de devoción al altar y al pabellón español, pero, lo que latía en ellos, ante todo, era un arraigado sentimiento de orgullo patrio. La participación decisiva en la defensa del territorio común, por parte de las milicias criollas y las cincuentenas, integradas fundamentalmente por la población negra y mulata libre, evidenciaba la formación de un frente histórico en torno a los ganadero referido. Antonio Del Monte y Tejada: Historia de Santo Domingo, t. III, Imprenta García Hermanos, Santo Domingo, 1890, pp. 47 y 50. Véase también: Antonio Gutiérrez Escudero: “Diferencias entre agricultores y ganaderos en Santo Domingo: siglo xviii”, Ecos, órgano del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, año I, no. 2, 1993, pp. 68-69. 207 Carta del gobernador Ignacio Pérez Caro del 22 de febrero de 1691 a S.M. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 65. De súbditos a ciudadanos...139 señores de hacienda criollos en defensa del suelo patrio. No solo se forjó una estrecha unidad de las clases subalternas, esclavos y libres, con el patriciado terrateniente, sino que apenas puede hablarse de que hubiera fisuras en esa alianza y deserciones a la filas enemigas. Ni siquiera las numerosas comunidades de cimarrones alzadas en las montañas de Santo Domingo se asociaron a los franceses que hacían la guerra a la población criolla y a las autoridades españolas. En correspondencia, los cimarrones y los negros montaraces se percataron que los extranjeros constituían un peligro a su modo de vida, por cuanto asociaron su suerte a su territorio.208 En el contexto de la guerra irregular que se libraba en las fronteras con los extranjeros, las autoridades coloniales entendieron que debían hacer gestos solidarios extensivos a las clases subalternas. De ahí que libertasen a los esclavos que peleaban en sus filas contra los franceses, y se propusieran llegar a acuerdos con los cimarrones de las lomas de Maniel. 4. La solidaridad de las clases criollas subalternas con el patriciado rescatador. Todos a una, Fuenteovejuna. El repudio de las clases subalternas a la tributación española y su participación en los contrabandos creó estrechos lazos con la clase terrateniente. Ejemplos elocuentes del sentido corporativo con que procedían los Cabildos y de sus relaciones con los negros y mulatos libres, lo constituyen las informaciones abiertas por las autoridades coloniales sobre rescates en la Tierra Adentro. Una amplia investigación orientada por el gobernador Constanzo Ramírez (1715-1724) demandó la colaboración de funcionarios españoles al servicio de la Capitanía General, a saber, los alcaldes mayores de Concepción de La Vega, Bánica, Roberto Cassá y Genaro Rodríguez: Algunos procesos formativos de la identidad nacional, Estudios Sociales, año XXV, no. 28, abril-junio, 1992, p. 91. 208 140 Jorge Ibarra Cuesta Hincha, Cotuí, Azua, Santo Domingo, El Seibo y Santiago de los Caballeros. Estos debían averiguar quiénes eran los que introducían caballos, mulos y reses en la colonia francesa. Todos los interrogados, desde regidores a vegueros, de profesionales a artesanos “de color”, declararon “no saber nada de la cosa”. Solo en la información levantada en Bánica uno o dos testigos coincidieron en que, desde el Tratado de Paz, no se llevaban a los franceses ganado vacuno y equino desde Cotuí, Santiago de los Caballeros, Azua, Bánica, Hincha, El Seibo y Santo Domingo. No informaron a las autoridades los nombres de las personas que hacían los rescates, pues Utrera no refirió quiénes eran.209 En 1732 se realizó otra investigación en Santiago de los Caballeros, después de la Sublevación de los Capitanes, para averiguar quiénes eran los terratenientes que introducían ganado en la colonia francesa. La misma estuvo dirigida por el alcalde mayor de la ciudad y lugarteniente del gobernador, Alonso de Castro y Mazo (1732-1740). En su visita pastoral de 1740, el obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu estimaba que en la capital cibaeña había “más de 1,300 vecinos y tantos hombres de armas… y habitaban muchos franceses”. Dadas las estrechas relaciones de los santiagueros con la parte francesa de la isla, y la pasada sublevación de la ciudad, el gobernador ordenó que la información debiera hacerse con sumo cuidado, sin que trascendiese cuáles personas fueron interrogadas. La documentación del Archivo General de Indias establece que se citaron regidores, alcaldes, alféreces, alguaciles y gente del común que pudiera tener alguna información, hasta llegar a 32 sujetos. Ni una sola de estas personas dijo una palabra que pudiera comprometer a los contrabandistas.210 Además de las razones que usualmente se exponían para explicar la solidaridad de los santiagueros con los autores de los rescates, había otras de peso que justificaban el encubrimiento de los rescatadores. Mientras que en la capital el precio de compra de una cabeza Utrera: Noticias históricas..., t. IV, p. 302. Ibidem, t. IV, p. 172. 209 210 De súbditos a ciudadanos...141 de ganado a los terratenientes santiagueros era de 6 y 7 escudos, el precio que pagaban los franceses en la frontera de Saint Domingue fluctuaba entre 18 y 20 escudos. 5. Un paréntesis conceptual: alcaldes mayores, comandantes y gobernadores en armas, tenientes gobernadores, tenientes y capitanes a guerra y tenientes de justicia mayores En La Española, los alcaldes mayores también eran llamados corregidores. De acuerdo con Ots Capdequi, los cargos de corregidores y de alcaldes mayores, distintos en un principio, se fusionaron con posterioridad.211 Los alcaldes mayores presidían las reuniones del Cabildo e impartían justicia como jueces de primer grado en materia civil y penal, conocían los casos de apelaciones de las sentencias dictadas por los alcaldes ordinarios, y tomaban decisiones administrativas. En Santo Domingo ejercían sus funciones en la Tierra Adentro, y aunque su ubicación era imprecisa, hay evidencias de que algunos se radicaron en algún momento en Santiago de los Caballeros. La figura del alcalde mayor se instauró desde el siglo xvi El alcalde mayor de Santo Domingo fue en sus orígenes el juez de Primera Instancia para toda la isla, con recursos de apelación ante el gobernador. En 1504 se creó otro alcalde mayor para la villa de La Concepción de la Vega, quien debía conocer los casos de Primera Instancia en su jurisdicción. De ese modo la administración de justicia en la referida instancia quedó dividida en dos regiones.212 La distinción más importante entre los alcaldes mayores y los alcaldes ordinarios era que los primeros eran funcionarios de las autoridades coloniales, y los segundos representantes del patriciado criollo en los Cabildos. José María Ots Capdequi: Instituciones. Historia de América y los pueblos americanos, dirigida por Antonio Ballester y Beretta. Edit. Salvat S.A., Barcelona 1959, pp. 267-268. 212 Américo Moreta Castillo: La justicia en Santo Domingo del siglo xvi. Col. Banreservas. Serie Historia, vol. 5, Santo Domingo, República Dominicana, 1998, p. 51, y Wenceslao Vega: Op. cit., p. 46. 211 142 Jorge Ibarra Cuesta Vega establece que “desde fines del siglo xvii existió un funcionario con el nombre de “Alcalde Mayor de Tierra Adentro”, especie de subgobernador para todo el Cibao y la Región Norte de la isla. Este nombramiento obedeció a que las luchas contra la intromisión francesa en la “banda norte” puso a toda esa zona bajo régimen cuasi militar por muchos años, y se precisó de un jefe regional sobre varios municipios del área”.213 Utrera relaciona que hubo 10 alcaldes mayores de la Tierra Adentro desde 1639 hasta 1716.214 También menciona en distintas partes de su monumental Noticias históricas de Santo Domingo a 13 gobernadores o comandantes en armas de los siglos xvii y xviii. La institución de alcalde mayor estuvo reservada a funcionarios que tomaran decisiones administrativas, presidieran las reuniones de los Cabildos y conocieran los casos de Primera Instancia en la Tierra Adentro. El cumplimiento de las funciones referidas, y otras en tiempos de guerra que le eran facultadas o confiadas por los gobernadores, convirtieron a los alcaldes mayores, por lo general funcionarios peninsulares en Santo Domingo, en una institución sui generis. En más de un sentido, la presencia de estos funcionarios civiles del Estado colonial en las reuniones de los Cabildos restringía la autonomía que disfrutaban los regidores y alcaldes ordinarios criollos. En tanto eran funcionarios peninsulares que respondían a la administración colonial, no eran elegidos por los regidores criollos como los alcaldes ordinarios. Los resultados parciales de un estudio que lleva a cabo Ángel Sanz Tapia indican que entre 1682 y 1698 los cargos representativos del poder colonial, como el de presidente de la Audiencia, alcalde mayor y corregidor, estaban ocupados en un 77% por peninsulares y en un 23% por criollos blancos, de los cuales la mayoría procedía de posesiones coloniales distintas al lugar onde ejercían sus funciones.215 Vega: Op. cit., p. 75. Utrera: Noticias históricas..., t. I, pp. 233 y 280. 215 Ángel Sanz Tapia: Provisión y beneficio de cargos políticos en Hispanoamérica (1683-1698), revista Estudios de Historia Social y Económica de América, no. 15, Alcalá de Henares, julio- diciembre, pp. 107 y 116. 213 214 De súbditos a ciudadanos...143 En el curso del conflicto y las confrontaciones con los ocupantes franceses de la región oeste de la isla, las funciones represivas de los alcaldes mayores contra la población criolla y los patricios locales disminuyeron notablemente. En ocasiones, los gobernadores les conferían a los alcaldes mayores el grado de capitán a guerra o de comandante en armas de la plaza, de manera que concentrasen en sus manos las funciones civiles y militares. Por lo general, recurrían a ese expediente para reprimir a los Cabildos levantiscos. Los alcaldes ordinarios, en cambio, eran regidores criollos elegidos el primero de enero de cada año en los Cabildos de cada localidad en las Indias. Les correspondía juzgar en primera instancia las causas civiles y criminales que tuvieran lugar en su jurisdicción, a excepción de las que competían a los fueros especiales de los alcaldes mayores y las encomendadas al gobernador por el Consejo de Indias o el monarca. Se trataba de criollos que representaban los intereses de los patriciados locales. Por Reales Órdenes podían asignárseles funciones represivas contra los contrabandos, la resistencia a la tributación impuesta por el Estado colonial, pero de hecho, eludían en la mayoría de los casos, por no decir de manera invariable, sustanciar las causas contra personajes encumbrados de los patriciados. En Cuba y en Puerto Rico, donde los casos enviados a Primera Instancia en las villas de la Tierra Adentro estaban solo en manos de los alcaldes ordinarios, por lo general solo se instruían cargos contra la gente común que incurría en violaciones a las disposiciones coloniales.216 En la historiografía dominicana no existen estudios pormenorizados de los conflictos entre los alcaldes mayores de Tierra Adentro y los Cabildos, aunque se conocen casos de algunos de estos funcionarios de Su Majestad, destituidos por instancias superiores del Estado colonial por identificarse con intereses locales.217 Aída Caro: Op. cit., t. I, pp. 85-107. Utrera: Noticias históricas..., t. I, p. 280. 216 217 144 Jorge Ibarra Cuesta La presencia de los comandantes y gobernadores en armas, así como de los tenientes gobernadores en calidad de subalternos y ejecutores de las órdenes de los gobernadores en distintas localidades, plantea la cuestión de si los alcaldes mayores constituían la máxima representación del Estado colonial en la Tierra Adentro. Todo hace pensar, sin embargo, que en distintas épocas los gobernadores de la isla designaron diversos funcionarios para que los representasen en localidades del interior. En ese sentido, las evidencias sugieren que, en los siglos xvi y xvii, los gobernadores o comandantes en armas de algunas plazas eran militares que cumplían funciones estrictamente castrenses. Los gobernadores y los comandantes en armas podían oponerse y anular ocasionalmente decisiones de los Cabildos por asuntos vinculados con el ejercicio de su mando, pero sus funciones no podían sustituir o subrogarse la de alcaldes ordinarios y de los Cabildos. Por eso, la autoridad de los gobernadores y comandantes en armas podía coexistir con la de los alcaldes y Cabildos de Santo Domingo. Cuando surgían fricciones se debían, generalmente, a que los funcionarios se excedían en el ejercicio de sus facultades y transgredían la esfera de atribuciones de otros. Los tenientes gobernadores fueron creación de las nuevas orientaciones centralizadoras de la dinastía borbónica en el siglo xviii, y su propósito fue el tener bajo un puño a las oligarquías criollas locales.218 Los conflictos Se le ha atribuido un carácter progresista a las medidas de la monarquía borbónica en las posesiones coloniales españolas. No obstante, estudios recientes de las orientaciones fundamentales de la política centralizadora de los borbones la definen como “el proyecto de una revolución conservadora permanente…” y como “una empresa conciente de lucha contra la modernidad”. Claro está, en América esa lucha estaba encaminada a impartirles un sentido conservador a los avances de la modernidad, en beneficio exclusivo del poder colonial. De lo que se trataba ante todo en las posesiones de España era de reforzar las bases del dominio colonial y del dominio e intervención en la autonomía de los cabildos. [Roberto Descimon y Alain Guery, “Un État des temps modernes?”, Histoire de la France. La longue durée de l’État, volume dirigé par Jacques Le Goff, sous la 218 De súbditos a ciudadanos...145 se agudizaron en Cuba durante la segunda mitad de ese siglo, bajo la impronta represiva de los gobiernos de Francisco Antonio Caxigal de la Vega, como gobernador de Santiago de Cuba (1738-1747) y como capitán general de la isla (1747-1760). Las responsabilidades que en Cuba les asignaron a los tenientes gobernadores, y en menor medida en Puerto Rico, tenían por finalidad subordinar a los Cabildos al poder de la Corona. En Santo Domingo, a diferencia de Cuba y Puerto Rico, la historiografía apenas registra unos pocos tenientes gobernadores. Así, en Hincha se designó en 1729 a Santiago de los Reyes como teniente gobernador.219 Desde 1736 se tiene conocimiento de que hubo en Santiago de los Caballeros un teniente gobernador, Juan Geraldino de Guzmán, que fue escogido por el gobernador Castro y Mazo el 9 de febrero de 1736.220 La ausencia de conflictos entre los tenientes gobernadores y los Cabildos, consignados por los historiadores dominicanos, pudiera deberse, entre otras causas, a que las funciones de los primeros no interferían o se subrogaban en las de los segundos. Al parecer, en Santo Domingo no hubo el propósito de subordinar rígidamente a los Cabildos a las autoridades coloniales, en la medida que la ocupación de una parte de la isla por los franceses exigía la armonía entre las instituciones locales y las autoridades coloniales y entre españoles y criollos. Incluso las autoridades llegaron a designar héroes de la resistencia criolla frente a los franceses, como al patricio Antonio Pichardo Vinuesa, alcalde mayor de Santiago de los Caballeros. Desde luego, en el curso de la rebelión del patriciado santiaguero contra las autoridades coloniales, en 1720, Pichardo Vinuesa se abstendría de actuar frente a sus compatriotas, pero tampoco se unió al direction de André Burguiére et Jacques Revel, Éditions du Seuil, Paris, 2000, p. 211]. 219 Utrera: Noticias históricas..., t. VI, p. 45. 220 Antonio Sánchez Valverde: Idea del valor de la Isla Española, anotaciones a la edición por Emilio Rodríguez Demorizi y Fray Cipriano de Utrera, Edit. Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, 1971, p. 134. 146 Jorge Ibarra Cuesta movimiento de protesta. La sedición santiaguera alertó a las autoridades coloniales y a la Corona sobre el peligro que representaba, poner en manos de los criollos, los cargos de tenientes gobernadores y alcaldes mayores. Los criterios de Utrera sobre las facultades de los gobernadores y comandantes en armas y de los tenientes gobernadores difieren en más de un sentido de los de Wenceslao Vega; por eso deben analizarse con detenimiento las disquisiciones de Utrera. El erudito historiador afirma que bajo una de las denominaciones de teniente gobernador se comprende a aquellos “sujetos que en un tiempo hacen las veces de Gobernador, en todo el territorio”. En ese caso, los tenientes gobernadores eran lugartenientes del gobernador, a quienes sustituían cuando estaban impedidos de cumplir sus funciones por alguna razón particular, o eran designados provisionalmente por este para resolver algún asunto en una región del interior. Ahora bien, hubo otros tenientes gobernadores designados por el gobernador para ejercer todo el tiempo labores gubernativas en una localidad determinada, realizar las funciones judiciales de los alcaldes, intervenir en decisiones del Cabildo y reprimir el contrabando. Es decir, eran gobernadores en pequeño, con todas las atribuciones para actuar a escala local en nombre de sus superiores. Utrera precisa que se les llamaba tenientes gobernadores a los que cumplían instrucciones de los gobernadores “en los mismos y distintos períodos de tiempo, hacen sus veces en porción del territorio”. Debe subrayarse que los tenientes gobernadores eran casi siempre militares, y en la gran mayoría de los casos peninsulares. En un momento Utrera identifica a los tenientes gobernadores con los gobernadores de armas o comandantes de armas, pero rectifica destacando que los tenientes gobernadores administraban justicia suplantando frecuentemente en sus funciones a los alcaldes ordinarios, lo que no hacían los gobernadores militares locales. Así dirá, “Pero bien veo que difieren notablemente de estos los Tenientes de Gobernador, De súbditos a ciudadanos...147 que administraban Justicia”.221 Desde luego, la diferencia esencial entre unos y otros radicaba en que el cargo de teniente gobernador fue creado por la dinastía borbónica en la primera mitad del siglo xviii, con el propósito de subordinar a los Cabildos al mando militar; mientras que, por sus funciones castrenses, los gobernadores y comandantes en armas actuaban básicamente en una esfera de atribuciones distinta a la de los Cabildos, aunque en ocasiones se propusieran imponerse a estos. En la amplia documentación del Archivo de Indias que maneja Utrera apenas aparecen tenientes gobernadores en el siglo xviii, así como en los testimonios aportados por otros historiadores dominicanos. Al parecer, en Santo Domingo primaban los gobernadores de armas o comandantes de armas, con funciones de jefe militar de plaza en la guerra contra los franceses. En la medida en que reprimían los contrabandos, también vigilaban a los capitulares. En el siglo xix en Puerto Rico se creó el cargo de tenientes de justicia mayor, homólogos de los tenientes gobernadores de Cuba en los siglos xviii y xix. Su trabajo principal era asumir algunas funciones de los alcaldes y subordinar los Cabildos a su vigilancia. El signo distintivo de los alcaldes mayores, capitanes, tenientes a guerra, comandantes y gobernadores en armas de Santo Domingo, de los tenientes gobernadores de Cuba y los tenientes mayores de justicia de Puerto Rico era su tipo de trabajo y la nacionalidad de estos funcionarios subordinados directamente a los gobernadores. Cuando su nombramiento tenía la finalidad tomar para sí algunas responsabilidades de los Cabildos y subordinarlos directamente a su mando, y cuando eran españoles o forasteros, desvinculados de las oligarquías locales y de la población criolla, entonces cumplían una función represiva en representación de los gobernadores. En Santo Domingo, en los siglos xvii y xviii, los alcaldes mayores, capitanes y tenientes a guerra parecen haber sido represivos contra los rivales europeos de España y el contrabando. Utrera: Noticias históricas..., t. VI, p. 114-115. 221 148 Jorge Ibarra Cuesta El hecho que en Santo Domingo se redujeran los conflictos entre los Cabildos y las autoridades coloniales, desde la rebelión de Santiago de los Caballeros en 1720 hasta la de las harinas en la misma ciudad en 1778, parece estar relacionado con las amenazas que pendían sobre los criollos y los españoles. La ocupación del territorio oeste de la isla por una creciente población francesa le imponía a las autoridades españolas, y a la población criolla, la necesidad de unirse estrechamente frente a la eventualidad de ser anexados a Francia. Ese mismo peligro incitaba a criollos y españoles a colaborar entre sí, cuando se abrían las posibilidades de comerciar clandestinamente con el adversario. Las mismas instancias de cooperación y reciprocidad funcionaban en períodos de convivencia y de comercio legal con los vecinos de la parte oeste de la isla. De hecho, el auge de la economía de plantaciones en Haití, en la segunda mitad del siglo xviii, propició una creciente demanda del ganado de La Española. Por eso existía un acuerdo implícito entre las partes de no forzar la mano en las reclamaciones territoriales, y limitar las confrontaciones militares a lo largo de los lindes fronterizos. Desde luego, la paz aparente no significaba que se hubieran aplacado los temores y reservas de los españoles y los criollos con relación a los designios últimos de los colonos franceses, ni que las incertidumbres de estos sobre las intenciones de sus vecinos se hubieran disipado o satisfecho. Por eso, en el transcurso del siglo xviii la militarización del país se convirtió en una de las opciones más imperiosas de las autoridades y las comunidades criollas. La población de la Tierra Adentro parecía aceptar de buen grado la militarización de la sociedad, a la vez que proseguían imperturbable los contrabandos. Al mismo tiempo que daba muestras externas de dependencia oficial a las autoridades, reincidía en los más variados actos cotidianos de desobediencia civil. En ese contexto, los bandos y severas prohibiciones de los gobernadores y oidores de la Real Audiencia imponían contra los rescatadores involucrados en el comercio ilícito con el enemigo en la frontera, no De súbditos a ciudadanos...149 tenía otro sentido que el de un mero rito o formulismo oficial. Como atestigua la historiografía dominicana, gran parte de los gobernadores del siglo xviii, con excepción de uno u otro, estuvieron involucrados de distintos modos en el contrabando con la parte francesa. Las partes estaban conformes en dejar pasar lo que las dividía, y hacer alarde del pasado glorioso de hechos heroicos contra el enemigo común. 6. Las fluctuantes relaciones del patriciado terrateniente con las comunidades campesinas de criollos y canarios El arribo de los inmigrantes canarios a Santo Domingo, estimulado por la Corona, trajo como consecuencia cambios en la correlación clasista de la agricultura dominicana. En una primera instancia, se manifestarían una variedad de conflictos entre el patriciado terrateniente y las comunidades de canarios que contaban con la protección del Estado colonial, interesado en su asentamiento en la isla en tanto estos podían ser utilizados como una fuerza militar contra las agresiones francesas y por los ingresos que obtendría la Real Hacienda de la producción de tabaco. En un segundo momento, el patriciado terrateniente apoyaría, en diversas ocasiones, las reivindicaciones de los canarios contra la tributación e imposiciones del Estado colonial. Además, un sector importante del patriciado, integrado por terratenientes propietarios de molinos de tabaco, se solidarizaría con las reivindicaciones de los vegueros canarios y criollos, en sus luchas contra las factorías de tabacos y la Compañía de Comercio de Barcelona. Ya desde 1683 el procurador del Cabildo de Santo Domingo, Antonio de Obraneja, en una exposición al rey, expresaba la necesidad de disponer de familias canarias que contribuyesen con la defensa de la capital.222 Al parecer esos trámites estaban muy avanzados, pues en 1684 llegó a la isla un grupo de 97 familias Rubén Silié: Economía, esclavitud y población, Ensayo de interpretación histórica de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana, 2009, p. 162. 222 150 Jorge Ibarra Cuesta canarias, integradas por 543 personas. A pesar del deseo del patriciado de mantenerlos en la capital bajo su control, la Corona les concedió la potestad de fundar la villa de San Carlos, con un Cabildo que tuviese su propia jurisdicción.223 En 1693 los canarios tuvieron varios litigios con patricios y regidores de la localidad, que exigían la propiedad de las tierras que estos cultivaban. En 1709 los regidores de San Carlos decían que formaron dos compañías de milicias en el poblado, integradas por 260 milicianos canarios.224 Si bien desde un primer momento los inmigrantes enfrentaron las pretensiones de terratenientes criollos de desalojarlos de las tierras que les otorgó el poder colonial, debieron soportar las cargas y gabelas impuestas por los gobernadores españoles. 225 Una de las obligaciones más gravosas dispuestas por las autoridades coloniales fue que trabajasen con los esclavos como siervos en la construcción de murallas en la capital, así como caminos rurales, y sufragar con sus ingresos los gastos de los oidores de la Real Audiencia y de las tropas españolas asignadas a las fortalezas de la ciudad. En carta del 21 de marzo de 1709 el Cabildo de San Carlos denunció que los canarios eran obligados todo el año a trabajar “en fajinas en las murallas y con su pobreza en continuos prestamos para los socorros de la infantería de este presidio y ministros de la Real Audiencia”.226 Sus protestas y negativa a trabajar en las murallas provocaron que el gobernador los encarcelara. En 1695 y 1708 los recluyeron en prisión por las mismas causas. Emilio Rodríguez Demorizi: Relaciones históricas de Santo Domingo, Santo Domingo, 1945, t. III, pp. 319-320. 224 Ibidem, p. 177. 225 Manuel Vicente Hernández González: La colonización de la frontera dominicana (1680-1795), Archivo General de la Nación, vol. XXVII, Academia Dominicana de la Historia, vol. lxxv, Santo Domingo, 2006, p. 170. 226 Manuel Vicente Hernández González: El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas, Archivo General de la Nación, vol. lxv. Santo Domingo, 2008, Ibidem, pp. 177-178. 223 De súbditos a ciudadanos...151 Al parecer, los criterios raciales de algunas de las personalidades destacadas de la comunidad canaria contribuían a que esta se apartase de la población criolla a su llegada a la isla. Según una comunicación del párroco isleño de San Carlos, Fernando Castanio de Leyva, fechada el 24 de junio de 1720, la pobreza de los inmigrantes no contribuía a que prevaleciera su condición de blancos, en una ciudad en la que una parte del patriciado era mulato y la gran mayoría del vecindario era “de color”.227 De manera parecida, el sacerdote argumentaba que la supervivencia de los canarios como comunidad, diferenciada cultural y racialmente de la población criolla negra y mulata, dependía de su conducta endogámica. Ahora bien, como evidencian las investigaciones del historiador Manuel Hernández González, la conducta de la comunidad canaria hacia la población criolla estuvo pautada en buena medida por los malos tratos que recibió de las autoridades coloniales y del patriciado blanco y mestizo, en el país que no sentían todavía como suyo.228 El advenimiento de la dinastía Borbónica a la Corona española implicó la formulación de una política más definida con respecto a la inmigración canaria en Santo Domingo. De ahora en adelante, se estimularía el ingreso de contingentes canarios a la isla como un medio de oponerse al avance de los franceses a lo largo de la frontera.229 Desde luego, la Corona no se despreocupó en cuanto a la percepción de tributos y el establecimiento del estanco del tabaco que cultivaban los inmigrantes. Es más, a los canarios se les proporcionaban créditos y facilidades con el propósito de explotar su trabajo al máximo y recaudar sus ingresos para la Real Hacienda. Como Ibidem, pp. 187-188. Manuel Vicente Hernández González: Expansión fundacional y desarrollo en el norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la Bahía de Samaná, Archivo General de la Nación, vol. XXVII, Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXV, Santo Domingo, 2007, Ibidem, pp. 177-178. 229 Rubén Silié: Economía, esclavitud y población, ensayo de interpretación histórica de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana, 2009, pp. 158-159. 227 228 152 Jorge Ibarra Cuesta parte de la política encaminada a crear colonias militares canarias, se fundaron 12 poblados entre 1704 y 1768 tanto en la frontera como en otros lugares de la isla. Estos fueron Hincha (1704), San Juan de la Maguana (1733), Neiba (1735), Puerto Plata (1737), Dajabón (1740), Montecristi (1751), Samaná (1756), Sabana de la Mar (1760), San Rafael de la Angostura (1761), Baní (1764), San Miguel de Atalaya (1768), y Las Caobas (1768).230 Las estadísticas sobre los flujos migratorios entre 1684 y 1764, aportadas por Rubén Silié, revelan la presencia de 4,137 personas de ambos sexos llegados a La Española desde Canarias. Si bien los inmigrantes pudieron haber sido más numerosos, no hay dudas que representaron un sector minoritario de la población campesina.231 Los inmigrantes reportados por Silié llegaron en familias y solo 88 de ellos eran hombres que arribaron sin mujeres. El que hubiera una proporción equivalente entre hombres y mujeres procedentes de Canarias contribuyó a que los patrones endogámicos de ese grupo determinasen la preservación de sus rasgos étnicos y culturales.232 El rasgo más importante de la presencia canaria fue su negativa a ser un instrumento del dominio colonial, a pesar de que contaron con el apoyo oficial en sus conflictos con el patriciado terrateniente y de que fueron distinguidos por las autoridades con numerosas mercedes. A nuestro modo de ver, sus protestas contra la tributación española y el estanco, y su oposición a la represión estatal contra los rescates con Antonio Gutiérrez Escudero: Santo Domingo Colonial. Estudios históricos. Siglos xvi al xviii. Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXXII, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 218. 231 Rubén Silié: Economía, esclavitud y población, ensayo de interpretación histórica del Santo Domingo español en el siglo xviii, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, República Dominicana 2009, p. 167. 232 Ibidem, pp. 166-168. 230 De súbditos a ciudadanos...153 la parte francesa de la isla, de los que a su vez se beneficiaban, tuvieron más peso en la conformación de sus actitudes. Su participación con los patricios en los contrabandos tendió a unirlos más que las divisiones originales que pudieron haberse gestado por disputas sobre la posesión de la tierra. De la misma manera, la resistencia que hacia el estanco y la Corona tenían los vegueros canarios, y los terratenientes propietarios de molinos de tabaco, contribuyó a fortalecer su unidad. En los poblados fronterizos de nueva creación, en los que se asentaron inmigrantes, se crearon Cabildos cuyas principales posiciones fueron ocupadas en ocasiones por canarios. Los gobernadores españoles los designaban con frecuencia como comandantes militares de la región fronteriza, para evitar los contrabandos de los terratenientes criollos y de los vegueros isleños; pero como evidencian las investigaciones de Hernández González, en ocasiones los jefes militares participaban también en los rescates. Una diversidad de situaciones creadas a raíz de la fundación de colonias canarias en la frontera, en el siglo xviii, ilustran las cambiantes relaciones de los vegueros con el patriciado terrateniente y las autoridades coloniales. El nombramiento en 1761 del comandante isleño Fernando Espinoza, como justicia mayor y gobernador de armas del poblado fronterizo canario de San Rafael de Angostura, provocó numerosas reclamaciones por parte de los regidores criollos de Hincha, los cuales argumentaban que el nuevo poblado estaba bajo su jurisdicción. Con posterioridad, los nuevos vecinos canarios de San Rafael protestaron porque el Cabildo criollo de Hincha interfería continuamente en “el conocimiento de sus causas”. En virtud del Real Decreto de 2 de julio, el poblado surgió sin autonomía civil, dependiendo de los alcaldes ordinarios y del Cabildo de Hincha, dominado por el patriciado terrateniente criollo.233 233 Manuel Vicente Hernández González: La colonización de la frontera dominicana (1680-1795), Archivo General de la Nación, vol. XVII, Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXV, Santo Domingo, 2006, pp. 188-196. 154 Jorge Ibarra Cuesta En Montecristi, como en otras colonias de reciente creación, ocurrieron numerosos pleitos por el acceso de los inmigrantes fundadores de la villa a las tierras que pertenecían a terratenientes radicados en Santiago de los Caballeros, y por la intrusión de reses mayores y menores de los hacendados en las labranzas de los inmigrantes.234 Un caso distinto parece haber sido el de la fundación de la colonia militar canaria de San Miguel de Atalayas, bajo la tutela del señor de hacienda José de Guzmán, Barón de Atalaya, propietario en 1742 de 1,400 reses y de 20 hatos en la localidad, los cuales arrendó a familias de inmigrantes isleños desde su llegada al poblado.235 En 1721 el nombramiento temporal de Francisco Mieses, como comandante de armas de Hincha, Bánica y Azua, provocó disturbios en esa última villa. A su llegada al poblado sureño colonizado por canarios, los regidores no se dignaron atenderlo. Cuando trató que lo atendieran se desencadenó “un tumulto de más de 200 hombres, que están abandonados a que no se les gobierne”… 236 Mieses se había distinguido en la represión del contrabando y su nombramiento como comandante en Azua coincidió con la rebelión protagonizada por los capitanes patricios de Santiago de los Caballeros contra “el mal gobierno” de la isla. Hincha, fundada en 1704, fue el segundo poblado de la frontera con mayor número de esclavos. En 1760 de 3,092 personas 1,443 eran esclavos. De acuerdo con Hernández González, desde 1760 hubo considerables tensiones sociales, por la posesión de la tierra, entre el patriciado terrateniente y los inmigrantes recién llegados. El modo de ascenso social por excelencia de los canarios y sus descendientes fue por medio de matrimonios con las familias criollas patricias, que se proponían conservar la estirpe blanca en su descendencia, cuando no a blanquearla.237 Ibidem, pp. 55-67. Ibidem, pp. 202-215. 236 Ibidem, pp. 219-220. 237 Ibidem, p. 154. 234 235 De súbditos a ciudadanos...155 La historiografía dominicana no ha registrado conflictos de importancia entre los terratenientes criollos y los vegueros en el Cibao en los primeros siglos de colonización. Desde las noticias del cultivo de la aromática hoja aparecidas en la Memoria del Cabildo de Santo Domingo de 1607, hasta el establecimiento de los primeros contingentes de canarios en Santiago de los Caballeros y en La Vega en 1684, el hecho más notable lo constituyó el creciente valor de la producción de tabaco, devenido paulatinamente el segundo renglón de exportación de la isla. Las memorias destacaban que en el Cibao los cultivadores de la hoja del tabaco eran “gente común” blancos pobres, mestizos, mulatos y negros, todos criollos libres. Estos cultivaban la hoja para su consumo personal y solo comercializaban una pequeña parte de sus sembradíos en el comercio de contrabando y en el mercado de la isla”.238 Después de las despoblaciones forzadas de la costa norte de La Española, una Real Cédula de 1606 prohibió todo cultivo de tabaco en las posesiones caribeñas. El Cabildo dominado por el patriciado terrateniente de Santo Domingo protestó inmediatamente, por entender que muchas personas dependían del cultivo del tabaco para su “sustento y conservación”. Los miembros del Cabildo de la Catedral, o sea, el clero procedente de las familias terratenientes más poderosas, se opusieron también a la Real Cédula que prohibía el cultivo del tabaco.239 En su exposición referían que los principales tributos que recibía la Iglesia, 1000 ducados anuales, procedían de las vegas dominicanas, lo que evidencia la importancia que había adquirido el cultivo del tabaco con relación al azúcar y el ganado. En 1612 se comenzó a exportar de nuevo tabaco del Cibao a Sevilla. De 1612 a 1614 se vendieron 322,757 libras, aunque José Chez Checo y Mu- Kien Adriana Sang: El tabaco: Historia General en República Dominicana. Botánica, usos y comercios. Grupo León Jiménez, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, t. I, p. 87. 239 Michiel Baud: El surgimiento del campesinado criollo. La producción tabacalera en La Española, (1500-1780), Revista Ecos, año 4 (1966), no. 5, pp. 17-18. 238 156 Jorge Ibarra Cuesta la exportación fue probablemente mayor por la vía de barcos que entraban al puerto.240 En 1614 se anularon oficialmente las disposiciones reales prohibitivas del cultivo del tabaco. Como señala Michiel Baud, durante el siglo xvii el tabaco se sembraba con otros frutos de subsistencia como la yuca, los frijoles y el maíz. La producción comercial en gran escala solo tomaría impulso con la creciente demanda del emporio azucarero que fundaron los franceses en Saint Domingue, y con el empleo de esclavos en el cultivo de la aromática hoja. El papel estratégico del cultivo del tabaco en el Cibao, durante el siglo xvii, el siglo de la miseria y de la escasez, fue destacado por Sánchez Valverde, “Nuestros andullos o garrotes de Tabaco son los más apreciados por los franceses (…) Esta introducción clandestina ha sido una de los más fuertes comercios con que ha subsistido nuestra colonia en su mayor decadencia y que todavía da mucho jugo”.241 En la “Relación sumaria…” de 1650, del canónigo de la Catedral Primada de Santo Domingo, Luis Gerónimo Alcocer, se establece que a mediados de siglo se producían más de 200,000 libras cada año.242 En 1699 el oidor Araujo y Rivera confirmaba lo que otros testimonios de la época daban a conocer de manera imprecisa, “Se cría con gran fertilidad y de buena calidad, de forma que si hubiera comercio se pudiera cultivar mucho, y por falta de él, beneficia solo el que es necesario para el consumo de la tierra”.243 Gil Bermejo: Op. cit., La Española…, pp. 71-72. Antonio Sánchez Valverde: Idea del valor de la Isla Española, anotaciones a la edición por Emilio Rodríguez Demorizi y Fray Cipriano de Utrera. Editorial Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, 1971, p. 185. 242 Emilio Rodríguez Demorizi: Relaciones históricas de Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2008, vol. I, p. 197. 243 Antonio Gutiérrez Escudero: Tabaco y desarrollo económico en Santo Domingo. Siglo xviii, Anuario de Estudios Americanos, t. LVIII, 2, 2001, p.714. 240 241 De súbditos a ciudadanos...157 El cuadro siguiente indica la cuantía de las exportaciones de tabaco de Santo Domingo a España, las que después de las cubanas, eran las más importantes en el área del Caribe a fines del siglo xvii. Importaciones de tabaco en España ( en @ ) según los puertos de procedencia Decenios N. España T Firme Cuba Sto. Dgo. Pto. Rico Barinas Gob. Total % 1650-59 826 248 1061 60 5042 5034 12271 23% 1660-69 60 1752 749 --- 459 553 3573 6.6% 1670-79 168 148 384 56 2 51 1563 2362 4.4% 1680-89 139 --- 14327 870 --- 540 2598 18474 34.6% 1690-99 180 180 13884 1057 859 496 16656 31% Cuadro de Lutgardo García Fuentes:|62| En 1684 llegaban a Santiago de los Caballeros las primeras 100 familias canarias. Otros grupos posteriores, integrados por 109 familias, se asentaron en el Cibao. En 1690 se solicitaron otras 100 familias, de las que 60 eran para Santiago. Al parecer existe constancia que de estas llegaron 18 familias, con un total de 94 personas. Una Real Cédula del 6 de octubre de 1693 disponía que se destinasen otras 50 familias para el Cibao. Las primeras familias canarias radicadas en Santiago de los Caballeros participaron en las incursiones militares para defender la ciudad atacada por el gobernador francés De Cussi. La inmigración fue tan numerosa en los años sucesivos, que llegaron a establecerse varias compañías de milicias integradas solo por canarios. Hubo varios capitanes de milicias isleños al frente de distintas compañías. El historiador del siglo xix, Del Monte y Tejada, informaba que las familias canarias “ya dedicadas a la agricultura, ya a la cría de animales dieron animación a los pueblos y familias antiguas”.244 Antonio del Monte y Tejada: Historia de Santo Domingo, t. III, Imprenta de García Hermanos, Santo Domingo, 1890. 244 158 Jorge Ibarra Cuesta Desde 1659 ya se tenían noticias que en Santiago de los Caballeros había muchas vegas. En 1717 el valor de las cosechas de tabaco, comercializadas legal o ilegalmente en Saint Domingue, alcanzaban los 100,000 escudos. En 1720 descollaban entre los cultivadores de tabaco dos grandes señores de haciendas propietarios de molinos de tabaco: Pedro Morell de Santa Cruz y Alonso Tejada. Debe pensarse que en Santo Domingo, igual que en Cuba, muchos terratenientes molían y comercializaban la hoja en los mercados locales y en los rescates con Saint Domingue. En 1700 un viajero francés había destacado que en Santiago “no cultivan más que tabaco y un poco de cacao. No poseen mucho ganado Su principal comercio es el que no se cultiva más que en los hatos y no en la ciudad, donde no se ve un huerto, ni siquiera una legumbre”.245 Se refería, probablemente, a las vegas que cultivaban en los hatos de ganado sus usufructuarios, y los vegueros canarios y criollos que trabajaban la tierra en calidad de arrendatarios o precaristas de los señores de hacienda. Tal como consignaba, apenas podía cultivarse algún tabaco en el ejido que rodeaba a la ciudad. Si bien la presencia de vegueros criollos y canarios era numerosa desde fines del siglo xvii, el Cabildo santiaguero era dominado por el patriciado terrateniente que dirigió la sedición de 1720 contra el gobernador Fernando Constanzo y Ramírez (1715-1724). 7. La sublevación de los capitanes de Santiago de los Caballeros La oposición de los Cabildos de la Tierra Adentro a la política colonial de la metrópolis constituyó el factor que activa y precipita el proceso de formación nacional. En los siglos xvii y xviii este antagonismo toma la forma de un sentimiento de identidad regional, de una confrontación de las patrias locales con el Estado colonial. Ibidem, pp. 76-79. 245 De súbditos a ciudadanos...159 El historiador Roberto Cassá definió el alcance de la rebelión en términos de la relación entre el patriciado local y las clases subalternas de la comunidad santiaguera. “La cercanía de los nobles santiagueros con el común de la plebe, como parte de la sencillez de su cotidianidad, explica la quintaesencia del estallido de 1720, cuando se dieron cita nobles y plebeyos, algo inconcebible en Santo Domingo, salvo en condiciones imponderables”.246 Estimaciones históricas y demográficas indican que entre 1684 y 1720 llegaron al Cibao unas 359 familias de canarios, aproximadamente 1,800 personas. De acuerdo con algunas proyecciones, un 60% de esta inmigración se radicó en la jurisdicción de Santiago de los Caballeros. En otro contexto, ya más vinculado al comercio, las medidas represivas tomadas por el gobernador Fernando Constanzo Ramírez (1715-1724) contra el comercio de rescate que se producía en la frontera con los franceses, creó las condiciones para la primera sublevación de los santiagueros contra la autoridad colonial. Un incidente provocado por las medidas tomadas por el gobernador en 1718, contra unos comerciantes franceses radicados en Santiago de los Caballeros, fue considerado como el preámbulo a los hechos de violencia que se generarían tres años después. A instancias del gobernador, se había dictado una Real Cédula el 18 de enero de 1716, ordenando la expulsión de los franceses. El alcalde mayor, Antonio Pichardo Vinuesa, héroe criollo de la batalla de Sabana Real contra los franceses, manifestó su discrepancia con la disposición real. Sin pensarlo dos veces, Constanzo lo depuso de su cargo. Pero antes que se dirimiera la demanda interpuesta por la autoridad local, el gobernador tomó la decisión de detener y deportar a los franceses. Estos tenían tiendas de ropa en la ciudad y comerciaban con los poblados de Cotuí y La Vega. Apoyado Roberto Cassá: Rebelión de los Capitanes. Viva el Rey y muera el mal gobierno, Arhivo General de la Nación, vol. cxlviii, Universidad Autónoma de Santo Domingio, Facultad de Humanidades, Santo Domingo, República Dominicana, 2001, p. 48. 246 160 Jorge Ibarra Cuesta en la Real Orden, Constanzo le ordenó al capitán Francisco Ximénez de Lora proceder al arresto y expulsión de los comerciantes. La decisión provocó altercados que terminaron con la agresión física al enviado del gobernador, y la fuga de algunos de los comerciantes a la parte francesa de la isla.247 El Cabildo santiaguero apeló el 20 de febrero de 1719 al Consejo de Indias, porque “además del gran desconsuelo que ocasionaría a los que había muchos años que se hallaban casados con hijas de la tierra y a sus parientes, era muy considerable la pérdida de gente que se seguía en aquella república, así como por estar tan falta de ella como por componerse las mencionadas familias de 530 personas….”248 Se alegaba también que la ciudad se quedaría con muy pocos blancos. Se daba la paradoja que los santiagueros, los primeros en defender la isla de las agresiones e invasiones de los franceses, eran los primeros también en practicar el contrabando con sus vecinos y acogerlos en su ciudad civilizadamente. El Consejo de Indias envió al monarca la exposición del Cabildo santiaguero, recomendando que no se expulsaran a los vecinos franceses y a sus familias, y que se restituyera al patricio santiaguero Pichardo Vinuesa a su cargo de alcalde mayor, a lo que este accedió el 27 de Septiembre de 1719.249 Convencido de que había sido víctima de una maniobra de los santiagueros, Constanzo preparó un informe sobre el contrabando, convocando a decenas de testigos con el propósito de que declarasen contra las actividades de los rescatadores en Santiago de los Caballeros. Al mismo tiempo, dispuso que se aumentara la vigilancia en la frontera, situando tropas en Dajabón con instrucciones que detuvieran a todos los que intentasen introducir tabaco o ganado en la colonia francesa. El propósito era establecer un impuesto sobre cada res que se vendiera, una vez que se lograra el control de todos los accesos Antonio Gutiérrez Escudero: Población y economía en Santo Domingo, 1700-1746, Sevilla 1985, p.168. 248 Utrera: Noticias históricas..., t. III, pp. 209-210. 249 Ibidem, t. IV, p. 243. 247 De súbditos a ciudadanos...161 a la región fronteriza. El incidente que habría de provocar los motines, conocidos como la Revuelta de los Capitanes, ocurrió cuando los guardias de la frontera intentaron impedirle el paso y detener al capitán Santiago Morell de Santa Cruz, que conducía su ganado a la parte francesa. Ya se había denunciado que el cabo de la tropa fronteriza del norte, Antonio Miniel, aceptaba sobornos y Constanzo lo había defendido a capa y espada. Por eso, el incidente con Santiago Morell de Santa Cruz se consideró una humillación a uno de los héroes santiagueros de la batalla de Lemonade, miembro del Estado Mayor de Segura y Sandoval. El suceso provocó de inmediato la adhesión de sus compañeros de armas criollos a la invasión a la parte francesa de la isla. En abierto desafío a la Corona, los sublevados eligieron como gobernador a Morell de Santa Cruz y como su teniente gobernador a Pedro de Carvajal, auxiliados por Bartolomé Tiburcio y Juan Morell de Santa Cruz, capitanes todos de la guerra contra los franceses. Todos eran representativos del sector más poderoso de la élite terrateniente local: en 1723, Santiago Morell de Santacruz poseía el hato Escalante, Pedro Carvajal el hato la Ceniza, Bartolomé Tiburcio el hato la Meseta y Juan Morell de Santa Cruz era tenedor de pesos de posesión en el hato Charcón. Todas esas haciendas estaban en la jurisdicción de Santiago de los Caballeros.250 La constitución del Gobierno de los capitanes era un mensaje al gobernador Constanzo Ramírez que no podía ser más diáfano. Eran ellos, los hateros santiagueros y nadie más, los que decidían cuándo se hacía la guerra con los franceses, y cuándo y en qué condiciones se comerciaba con ellos. Eran ellos los autores de la derrota a los enemigos de la patria y más nadie. No estaban tampoco dispuestos a pagar un tributo más a la venal administración colonial. Los motines que se desataron en la ciudad provocaron derramamientos de sangre. La plebe había destituido a un contingente de Constanzo y después se Ibidem, t. IV, p 299. 250 162 Jorge Ibarra Cuesta dirigió al puesto de Miniel, desmovilizando a la tropa que custodiaba las fronteras. La gente del común no admitía la idea de que sus héroes fueran tratados como gente subalterna por las autoridades. Más grave aún, tenía sus propias y sentidas exigencias contra el Estado colonial. Ningún gobernador tenía potestad para impedir el comercio del cual toda la población vivía. Lo más significativo era que el dirigente de la sublevación de la plebe, como ha revelado Roberto Cassá, fuera el canario Manuel Álvarez, y que los capitanes del patriciado le reconocieron un papel relevante en la organización del movimiento, hasta el punto que se le consideró “el cerebro gris” de las protestas por su capacidad intelectual superior a la de los patricios.251 La dirección de Álvarez parece estar relacionada, sin dudas, con la numerosa población de canarios y su progenie en la ciudad. No solo había vegueros canarios y sus descendientes residiendo en Santiago, sino artesanos y empleados de esa procedencia. De ahí que la furia de los santiagueros se dirigiese contra quienes se sospechaba respondían a los intereses del gobernador o a los del Cabildo de Santo Domingo. Los regidores de la capital se oponían al tráfico clandestino de ganado de los santiagueros con los franceses, porque provocaba el incumplimiento de la obligación que tenían las villas de Tierra Adentro de abastecer de carne a la capital.252 Desde luego, las razones principales que motivaban su actitud eran los innumerables negocios, estudiados por Gutiérrez Escudero, que hacían con las ventas del tabaco y del ganado del Cibao. Roberto Cassá: Rebelión de los Capitanes. Viva el Rey y muera el mal gobierno, Arhivo General de la Nación, vol. CXLIII, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Humanidades, Santo Domingo, República Dominicana, 2001, pp. 232-242, 414-418 y 424-426. 252 Utrera: Dilucidaciones…, 1978, pp. 230-231, y Utrera: Noticias históricas..., t. IV, p. 173. Rosario Sevilla Soler: Santo Domingo Tierra de frontera (1750-1800), Sevilla 1980, p. 147. Apud. Carta del Cabildo de SD de 13 de Febrero de 1758, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 1010; Gutiérrez Escudero: Op. cit., pp. 169-170, 1985. 251 De súbditos a ciudadanos...163 La documentación oficial de aquellos hechos aludía solamente al carácter díscolo de los santiagueros, a su proceder desleal con la Corona y a contactos subversivos con los agentes franceses para derrocar al gobernador, ocultando la verdadera naturaleza del conflicto. Los documentos de la colonia francesa de aquellos días revelan, por el contrario, los motivos de la sublevación de los capitanes santiagueros. No había ninguna presencia, ni intromisión francesa en los motines. Se trataba simplemente que los santiagueros querían hacer en su casa lo que les venía en ganas.253 El desenlace que tuvo el conflicto se debió a la mediación que ejerciera el presbítero Carlos de Padilla, cuando una compañía de ganaderos, enviada por el gobernador desde Santo Domingo, pretendió arrestar a Santiago Morell de Santa Cruz. Según la versión de Del Monte y Tejada, ante la orden de detención “Don Santiago, que era Capitán y bizarro reputando injusto el vejamen, fijó banderas convocó parciales y resistió con armas a la compañía del Fijo que vino arrestarle y a otros individuos que eran también capitanes, y fue ardiente la refriega y fatal habría sido el resultado a no haberse interpuesto con la custodia del sacramento en las manos el cura Rector, Don Carlos de Padilla, a cuyo respeto cedieron Morell y sus compañeros, que fueron presos y encausados”.254 Simultáneamente con los motines de Santiago, en Azua las milicias criollas dispusieron no reconocer como gobernador de armas a Isidro Miniel, ni a Juan López de Morla, este último de la capital. La protesta no tuvo la duración de la sublevación de Santiago, que se prolongó por tres semanas. Al mismo tiempo, los regidores llegaron a algún tipo de acuerdo y aceptaron las disposiciones de Constanzo. No obstante, debieron crear un Cabildo abierto de toda la población para pacificar los ánimos encrespados de los azuanos. Frank Moya Pons: Manual de Historia Dominicana, editado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 1983, pp. 116-117. 254 Antonio del Monte: Op. cit., t. III, p. 67. 253 164 Jorge Ibarra Cuesta Bánica y Guaba demandaron entonces que le enviasen a Francisco Mieses Ponce de León como gobernador de armas, por entender que sería tolerante con los intereses de los vecinos. Desde luego, la llamada “pacificación del territorio” era aparente, los santiagueros, azuanos y demás partidos de la Tierra Adentro continuarían como de costumbre sus operaciones de comercio clandestino de ganado. El sacerdote Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, que con el correr del tiempo sería obispo de Cuba, al parecer gestionó la intercesión de los jesuitas ante el Consejo de Indias a favor de sus hermanos Santiago y Juan. La solicitud, presentada el 8 de mayo de 1721, no surtió efecto. Ocho años más tarde, de acuerdo con Utrera, los hermanos Morell de Santa Cruz, promotores de los tumultos de Santiago de los Caballeros en compañía de Jerónimo de Guejenaba, se fugaban de la cárcel.255 En el Archivo de Indias existen documentos, según revelaciones de Utrera, que expresan que en 1727 Santiago Morell fue desterrado por un año, cumplió la sentencia, reclamó que se le pagara una pensión de su padre y el Consejo de Indias decidió, en 1730, que solo podía percibirla a partir del momento en que se le venciera la sanción impuesta. Desde luego, esto no impidió que pudiera haberse fugado antes que se le impusiera la pena de destierro en 1727.256 La pregunta que emerge de la investigación realizada en los estudios históricos, y en la bibliografía documental dominicana, está relacionada con la ausencia de protestas e incidentes violentos que produjeran encarcelamientos, destierros o muertes, entre la sublevación de los capitanes santiagueros en 1721 y la sublevación de las harinas en 1778. ¿Se trata de un vacío historiográfico o de una ausencia de oposiciones entre los Cabildos y las autoridades coloniales signadas Utrera: Noticias históricas..., t. I, p. 131. Utrera: Noticias históricas..., t. V, p. 224, t. III, pp. 185-186 y 187-88, Biblioteca Casas Reales, V Centenario, Santo Domingo, República Dominicana, Colección Herrera, t. V, no. 63, 64 y 65. Apud. (AGI) Audiencia Santo Domingo, leg. 303. 255 256 De súbditos a ciudadanos...165 por la violencia o la pasión? De la lectura de los conflictos entre los regidores criollos y las autoridades españolas, señalados en el capítulo anterior, se deduce que en el período referido se registraron conflictos solucionados por los procedimientos legales de apelación, ante las instancias superiores de la administración colonial y la judicatura indiana. Los conflictos entre las partes en pugna, criollos y autoridades españolas, no se desvanecieron, sino que tomaron otras formas. En el período estudiado no faltaron las demandas y litigios por designaciones de gobernadores en armas o alcaldes mayores en localidades de la Tierra Adentro, imposiciones de tributos al ganado y disposiciones limitando o interfiriendo en las facultades de los Cabildos. En otras palabras, no se disfrutó de una etapa de paz con el dominio colonial. Los desacuerdos profundos se mantuvieron latentes, acentuando la línea divisoria que separaba a criollos y españoles. Por otra parte, el contrabando por la frontera y por las costas no se interrumpió un solo momento. En ese sentido, lo más significativo que se advierte en la historiografía es la ausencia de procesos judiciales y sanciones a rescatadores de la frontera. Abundan los bandos o decretos anunciando penas severas a prisión y muerte y, sin embargo, apenas se dan a conocer casos de personas sentenciadas por comercio ilícito, o siquiera por algo que llama tanto la atención de los investigadores como son los escándalos en los que estaban implicados las autoridades y los terratenientes criollos. No hay una manera más fehaciente de demostrar un hecho que despertar el interés que genera en el lector lo que trasciende o se hace del dominio público en la época estudiada. Los escasos desafíos al poder colonial registrados historiográficamente son indicativos de la tregua implícita concertada por las partes. Una primera lección aprendida por el poder colonial fue que los alcaldes mayores de Santiago de los Caballeros no debían ser criollos. Así, la Real Cédula de 29 de julio de 1764 advertía a las autoridades que no le pusieran objeciones a la designación insólita de Fernando Morell de Santa Cruz como 166 Jorge Ibarra Cuesta alcalde mayor de Santiago de los Caballeros, por el hecho de ser natural de la isla. Transcurrieron más de 40 años de los hechos de violencia que tuvieron lugar en Santiago, por lo que se debían comenzar a detener las heridas. Sin embargo, el monarca tuvo que defender su decisión. En Real Cédula dictada dos años más tarde, el 12 de octubre de 1766, se vio obligado a responder a la negativa del gobernador de darle posesión del cargo. Entre los argumentos que expuso el gobernador Manuel Azlor (1760-1771), en carta del 2 de septiembre de 1766, se destaca la aseveración de que si se había impedido que uno de los responsables de la sublevación de los capitanes desempeñase el cargo interinamente, cómo no iba a oponerse a que lo ocupase de manera definitiva. Ante la resistencia empecinada de Azlor a la autoridad real, la disposición de 1766 dictaminó que se le dispensara la oriundez criolla y se le diera posesión como quiera que fuese, sin más dilaciones. Para el Consejo de Indias estaba claro que había que llegar a entendimientos y negociar con el patriciado santiaguero, en un esfuerzo por mantener la tranquilidad y el orden tan necesario para la seguridad de la isla.257 Las evidencias referidas nos inducen a pensar que con posterioridad a la rebelión de los capitanes sobrevino un período de relativa tranquilidad. Una guerra entre criollos y españoles en la isla significaba la ocupación militar inmediata por las fuerzas armadas de la colonia francesa. Otro hecho de cierto peso contribuyó en más de un sentido a la relativa paz alcanzada después de 1720. Se trata de la posición beligerante del Cabildo de Santo Domingo contra los contrabandos de la Tierra Adentro, promovidos desde Santiago de los Caballeros. En ese aspecto las denuncias del Cabildo de la capital al gobernador se repiten una y otra vez. En ese contexto, en una sesión del Cabildo de Santo Domingo del 4 de junio de 1732 se pedía al gobernador que impidiese a los intermediarios que Utrera: Noticias históricas..., t. V, pp. 234 y 256. 257 De súbditos a ciudadanos...167 iban de Higüey al Cibao que comprasen ganado en el este, pues se los llevaban a sus hatos y desde allí cruzaban la frontera para comerciar con los franceses. Como consecuencia de esto la capital se hallaba sin carne. Desde luego, detrás de esas imputaciones estaba el interés de los regidores, asociados con los intermediarios de la capital y los carniceros, para alterar el precio del ganado comprado en la Tierra Adentro. Otros cargos fueron formulados por el Cabildo de la capital el 6 de junio de 1732, demandando que se evitase el traslado del ganado de Santiago de los Caballeros para la colonia francesa, lo que se efectuaba a través de los hatos de Higüey y El Seibo. Los regidores capitaleños no se privaban de la oportunidad de elogiar a los gobernadores cuando estos reprimían y apresaban a los rescatadores de ganado de Santiago de los Caballeros. De acuerdo con un expediente del 25 de agosto de 1683, en alabanza al gobernador Francisco Segura, los soldados de los puestos fronterizos no cedían en su asechanza a los movimientos de los rescatadores. Gutiérrez Escudero estudia otras resoluciones del Cabildo capitalino relacionadas con el apoyo a las autoridades coloniales y de crítica al contrabando que practicaban los vecinos de Santiago de los Caballeros.258 La actitud asumida por los regidores de la capital rompía la solidaridad alcanzada por los Cabildos en sus diferendos con las autoridades en el siglo xvii, y dificultaba los arreglos de los terratenientes de la Tierra Adentro con los jefes militares de la frontera, pero a la larga, como ha demostrado fehacientemente la historiografía dominicana, los contrabandos de ganado prosiguieron sin interrupción en el siglo xviii. Ninguna otra posesión colonial española estuvo expuesta a las múltiples agresiones e invasiones como La Española, y ninguna otra clase terrateniente debió defender por sí misma, a falta de un soporte consecuente por parte de la metrópolis, la integridad del territorio insular. Tampoco hubo otra comunidad criolla de Gutiérrez Escudero: Op. cit., p. 168 y ss., 1985, Utrera: Noticias históricas..., t. III, p. 325 258 168 Jorge Ibarra Cuesta América que debió hacer frente a obstáculos tan enormes para alcanzar su autodeterminación. Ahora bien, si la clase terrateniente criolla pudo asumir esos desafíos hasta 1820 se debió al concurso y sostén que obtuvo de las clases subalternas, sobre cuyas espaldas recayó el destino de la comunidad insular. La identidad común de los criollos se forjó en la defensa del territorio y de las comunidades criollas frente al extranjero. La amenaza del dominio de la isla por los vecinos franceses obligó, como destaca Moya Pons, “a la apertura de los rangos sociales para dar participación a la creciente población de color...”259 De hecho, la conservación de la comunidad territorial se debió ante todo al sentimiento de patria que alentó a los negros y mulatos libres, a la multirracial clase media criolla y a los campesinos canarios en la lucha contra el extranjero. El bloque histórico, en el sentido gramsciano, constituido por el patriciado terrateniente, suponía la subordinación estratificada y compartimentada de las clases subalternas en la comunidad insular. El esclavismo patriarcal de los señores de hacienda presumía la deferencia y obediencia al señor paternalista. 8. La factoría de tabaco dominicana y su incidencia en la producción tabacalera del Cibao. Vegueros y terratenientes propietarios de molinos El gobernador Alonso de Castro (1734-1741) llevó a cabo una sistemática campaña encaminada a la siembra de grandes superficies de terreno, y a la proliferación de vegas de tabaco en el Cibao, con el propósito de incrementar las rentas de la Real Hacienda y el establecimiento del Estanco.260 Aun cuando no faltaron exposiciones de oidores de la Audiencia de Santo Domingo y de los gobernadores Azlor y Castro, exhortando Moya Pons. Antonio Gutiérrez Escudero: Santo Domingo Colonial. Estudios históricos. Siglos xvi al xviii. Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXXII, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, p. 270. 259 260 De súbditos a ciudadanos...169 a la Corona a estimular el cultivo comercial de la hoja dominicana, no sería hasta la ocupación de La Habana por los ingleses y la consiguiente interrupción del envío del polvo y de la rama cubana a la fabrica Real de Tabacos de Sevilla, que se tomaron medidas para alentar la producción del tabaco en La Española con destino a la península. Nació así por Real Orden del 12 de octubre de 1763 una factoría en La Española que debía ocuparse de completar el abastecimiento de 2,000,000 de libras de tabaco a la fábrica de Sevilla. La hoja que se exportará a España procederá del Cibao, en especial de Santiago de los Caballeros. En 1770 el gobernador Azlor escribió un informe según el cual en Santiago de los Caballeros 247 vecinos con 202 esclavos que los ayudaban cultivaban alrededor de 10, 000 arrobas de tabaco.261 Las exportaciones a Sevilla aumentaron progresivamente en el decenio de 1770. Exportación anual de tabaco de Santo Domingo a Sevilla (lbs) 1771 1772 1773 1774 1775 1776 134 600 81 650 285 075 337 375 214 800 267 735 263 En esas tierras se cultivaban 250,000 libras que se destinaban al consumo interno o se exportaban a otras posesiones españolas del Nuevo Mundo. La primera disposición de la factoría fue obligar a los vegueros a que le vendiesen toda su producción, independientemente de los precios más elevados que pudieran obtener por la vía del contrabando en Saint Domingue o en otras posesiones europeas del Caribe. Se les prohibía también que vendiesen en el exterior y en la isla los sobrantes de 262 Manuel Vicente Hernández González: Expansión fundacional y desarrollo en el norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la Bahía de Samaná, Archivo General de la Nación, vol. XXVII, Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXV, Santo Domingo, 2007, p. 80. 262 Sevilla Soler: Santo Domingo..., p. 114. 261 170 Jorge Ibarra Cuesta sus cosechas cuando se redujesen las compras de la factoría del tabaco. Desde luego, no solo los vegueros eran afectados por estas imposiciones y restricciones del poder colonial, sino también los terratenientes propietarios de molinos que manufacturaban el polvo de tabaco y lo comercializaban subrepticiamente en los mercados locales o en el exterior. De la misma manera que los vegueros cubanos, los dominicanos sufrieron la discontinuidad en el envío de los situados de México, con los que se pagaba la cosecha anual de los vegueros. A los efectos de mantener la fábrica sevillana de tabaco en funcionamiento, se eximió a los vegueros del pago de tributos por diez años. Se dispensó también de tributos a los esclavos que entraran al país y se destinaran a trabajar en las vegas de tabaco. Cuando se le preguntó en Madrid sobre el cultivo, el gobernador contestó que solo un aumento de la producción de la hoja podía salvar a la isla de la miseria que había arrastrado por más de un siglo.263 Una Real Cédula de 16 de septiembre 1774 limitó la exportación de tabaco a la península: de 24,000 arrobas anuales pasó a 12,000.264 La sobreproducción de tabaco en Cuba y Puerto Rico desplazó las exportaciones de rama dominicana a la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. En el Cibao hubo sensibles pérdidas, quiebras y ruinas de los pequeños cosecheros de tabaco.265 En esas circunstancias, la prohibición de comerciar con los vecinos franceses provocó indignación y fuertes protestas de los vegueros y terratenientes propietarios de molinos contra la factoría.266 Las protestas no cambiaron la determinación de Ibidem, pp. 114-115. Antonio Gutiérrez Escudero: “Diferencias entre agricultores y ganaderos en Santo Domingo: siglo xviii”, revista Ecos, órgano del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, año I, no. 2, 1993, p. 50. 265 José Chez Checo y Mu- Kien Adriana Sang: El tabaco: Historia General en República Dominicana. Botánica, usos y comercios, Grupo León Jiménez, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, t. I, pp. 142-143. 266 Antonio Gutiérrez Escudero: “Diferencias entre agricultores y ganaderos en Santo Domingo: siglo xviii”, Ecos, órgano del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, año I, no. 2, 1993, p. 50 263 264 De súbditos a ciudadanos...171 la Corona de favorecer el tabaco cubano contra el que se cultivaba en Santiago de los Caballeros. Durante 1776 y 1777 se redujo considerablemente el cultivo de tabaco en la región. No sería sino hasta 1778 que se obtuvo permiso para vender a Saint Domingue los reducidos excedentes del tabaco que no compraba el estanco.267 Como quiera que fuese, el contrabando de ganado y tabaco a través de la frontera siguió siendo la principal fuente de ingresos del Cibao. 9. La revuelta santiaguera de las harinas: ¿tan solo una sublevación patricia? La Compañía de Barcelona, fundada en 1755, recibió la potestad de monopolizar el comercio de Santo Domingo y Puerto Rico. La compañía, integrada por comerciantes catalanes, poseía un almacén en el que se distribuían las mercancías manufacturadas procedentes de España y otros países europeos, y adquirían frutos producidos en la isla para exportarlos. La compañía monopolista cumplía las mismas funciones que la Real Compañía de Comercio fundada en la Habana en 1740.268 Los habitantes de Santiago no cultivaban más que tabaco, un poco de cacao, y no poseían mucho ganado. Como destacaba Cassá, dada la fertilidad de las tierras para el cultivo de la hoja del tabaco, “muchas personas de condición libre, que en otras zonas del país se dedicaban a la producción pecuaria a pequeña o mediana escala, prefirieron en el Cibao dedicarse al cultivo del tabaco”. Este hecho contribuyó a que en la región “hubiese una proporción de blancos superior... pues al no haber plantaciones la entrada de canarios no era acompañada por la de muchos negros esclavos”.269 Antonio Gutiérrez Escudero: Población y economía en Santo Domingo, 1700-1746, Sevilla 1985, pp.111-112. 268 Roberto Cassá: Historia social y económica de Santo Domingo, Santo Domingo, 2003, t. I, p. 245. 269 Ibidem, p. 153. 267 172 Jorge Ibarra Cuesta El disgusto de los cosecheros contra la Compañía de Barcelona que monopolizaba el precio y las cantidades de tabaco que se exportaba a España, se remontaba a su fundación.270 Las protestas de los vegueros fueron apoyadas por el patriciado terrateniente que dominaba el Cabildo santiaguero, dedicado al cultivo de tabaco y a manufacturarlo en sus molinos. Las inculpaciones que se formularon se concentraron en la figura de Francisco Velilla, factor de tabaco, y no casualmente comandante de armas de las tropas españolas asignadas a la localidad y juez de comisos. Velilla tenía estrechos vínculos también con la Compañía de Barcelona y su director, Narciso Subirats y Bata. Ese era el esquema de confrontaciones existente en la ciudad en vísperas de la sublevación de las harinas. Los vegueros nombraron como su representante ante las autoridades coloniales a José del Monte Tapia, miembro prominente del patriciado terrateniente de dominicano, que había sido alcalde de Santo Domingo y ejercía como abogado en la Real Audiencia.271 Asumió también la representación de los vegueros el cura párroco de Santiago, José Marrero, cuyo hermano Antonio era el dirigente de las protestas campesinas. En su exposición ante el monarca, el eclesiástico alegaba que a la reducción drástica de las compras de tabaco por la compañía, se añadían los huracanes y las sequías que asolaron la agricultura durante los años de 1775, 76, 77 y parte del 78 y que no les permitía vender el tabaco en la parte francesa de la isla. Por eso constataba amargamente “mucha harina buena ha habido en Montecristi…pero pobres de nosotros, ni comemos pan, ni nos vestimos”. Las denuncias que formularon los vegueros contra los manejos de Velilla, en un memorial del 25 de junio de 1779, no podían haber sido más diáfanas: su trato José Chez Checo y Mu- Kien Adriana Sang: El tabaco: Historia General en República Dominicana. Botánica, usos y comercios, Grupo León Jiménez, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, t. I, pp. 138-146. 271 Utrera: Noticias históricas..., t. V, pp. 258-259. 270 De súbditos a ciudadanos...173 era “feroz e indómito”, se apropiaba fraudulentamente de sus ingresos y del “sudor de muchos infelices.”, y “sus inicuas extorsiones… nos tiene en un triste desconsuelo y en una opresión insufrible”.272 Los vegueros canarios contaron con el apoyo del Cabildo santiaguero, su alcalde mayor, Joaquín Pueyo, el procurador de la Audiencia de Santo Domingo, Juan Pablo de la Mota, y con José del Monte, que los representó en todo momento en nombre del patriciado de la capital. Se trataba de personalidades altamente representativas de Santiago de los Caballeros y de la capital.273 La alianza del factor del tabaco, Velilla, con la Compañía de Comercio de Barcelona y sus directivos Narciso Subirats y Antonio Roja, contó con el apoyo de la artillería española, al mando del capitán Mateo Pérez; la milicia fue enviada por el gobernador Isidro Peralta y Rojas (1778-1780) hacia Santiago de los Caballeros, con el objetivo de impedir que la protesta santiaguera se tradujera en un conato armado de mayores consecuencias. El conflicto de los vegueros con el factor del estanco y la Compañía de Barcelona derivó, en pocos días, en un diferendo de la ciudad de Santiago con las autoridades coloniales. Las protestas de los vegueros criollos y canarios contra la Real Hacienda, el estanco del tabaco y las compañías de comerciantes que los esquilmaban tomó fuerza el 29 de septiembre de 1778, cuando el Cabildo protestó por la escasez de harina y carne en la ciudad. Santiago de los Caballeros era para entonces un poblado de artesanos, pequeños comerciantes y vegueros, integrado por una minoría de blancos de origen canario y una multitud de “gente de color”. Ante la precaria Manuel Vicente Hernández González: Expansión fundacional y desarrollo en el norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la Bahía de Samaná, Archivo General de la Nación, vol. XXVII, Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXV, Santo Domingo, 2007, pp. 88-90. 273 Ibidem, pp. 88-92. 272 174 Jorge Ibarra Cuesta situación existente el multicolor vecindario no tardó en dar la voz de alarma, y denunciar que las harinas de los catalanes de la capital estaban podridas. Los regidores santiagueros demandaron del gobernador Peralta y Rojas que renovase la autorización que le había concedido su antecesor Solano el año anterior, de modo que se le permitiera vender 75 reses y los andullos de tabaco que tanta demanda tenían entre los colonos franceses, para comprarle a estos 400 barriles de harina. Era la manera más expedita y segura de enfrentar la grave crisis de abastecimientos, pues hacía mucho tiempo que no había pan en la ciudad. Los capitulares no vacilaron en proclamar las ventajas de “Las harinas que ofrece la dominación francesa porque en ella por su mucho comercio… halla a la mitad de precios que en esa capital”274 De modo que no solo los ganados y el tabaco de Santiago se vendían a precios más favorables en la parte francesa que en la capital, sino que los santiagueros compraban las harinas en Saint Domingue en condiciones más ventajosas. De ahí que demandaran que se legalizara de manera permanente el comercio con los franceses. Preocupados por el papel que había desempeñado José del Monte en la defensa de los vegueros, las autoridades lo detuvieron arbitrariamente el 8 de febrero, y lo trasladaron a la capital como prisionero. El alcalde ordinario Joaquín Pueyo fue arrestado y conducido a Santo Domingo para interrogarlo, conjuntamente con Del Monte, por el capitán general, Isidro Peralta. El 13 de junio los capitulares criticaron severamente las decisiones de Peralta y las actuaciones venales de Velillas y Subirats. Entonces, el capitán Mateo Pérez proveyó un auto de prisión en la ciudad para los capitulares, de la cual no podían salir. Estos se consideraron envueltos en una “borrasca tan furiosa que ha dado en una prisión con todos los individuos que concurrimos a aquellos acuerdos promoventes del bien público”. Para el gobernador, los santiagueros se expresaban Ibidem, p. 123. 274 De súbditos a ciudadanos...175 con, “manifiesta altanería, libertinaje y dan a entender sacudirán el yugo de la obediencia”. La ciudad de Santiago tenía entonces 28,000 habitantes, casi la misma población de Santo Domingo. La situación se encontraba al borde de un desenlace violento cuando falleció Velillas; lo sustituyó interinamente Francisco Espaillat, quien estaba vinculado al patriciado santiaguero y contribuyó a que se apaciguaran los ánimos. Por otra parte, se autorizó la reanudación del comercio a través de la frontera con los franceses, lo que alivió las tensiones. La alianza concertada entre el patriciado y los vegueros canarios y criollos, frente a la política intransigente de Peralta, experimentó variaciones en otras localidades, donde las autoridades coloniales no se mostraron tan antagónicas con el patriciado criollo. Destaquemos de paso, que el auge del cultivo del tabaco se debió en buena medida al trabajo esclavo. Algunas relaciones de esclavos aportadas por Hernández González revelan que, en algunas regiones importantes, los cosecheros tenían un promedio de 1 a 3 esclavos por vega. Desde luego, el trabajo en las vegas no tenía el carácter intensivo e inhumano que revestía en las plantaciones azucareras. El solo hecho que el veguero compartiese las faenas laborales con el esclavo, y que las vegas se encontrasen por lo general en regiones apartadas donde se enfrentaban en la soledad del descampado, contribuyó a que se moderasen las exigencias del amo campesino con respecto al siervo.275 Es conveniente señalar que este amo campesino de esclavos podía muy bien ser un canario o un negro o mulato libre criollo. 10. El campesinado reconstituido dominicano: vividores, conuqueros y monteros Se ha considerado al campesinado reconstituido una clase sui generis de campesinos, que se origina en las sociedades Ibidem, p. 95. 275 176 Jorge Ibarra Cuesta coloniales de plantación y hacienda esclavista. De acuerdo con Sidney Mintz, la definición del “campesinado reconstituido” o “proto-campesinado” supone que este no procede de una clase campesina emigrante que se arraiga en las sociedades coloniales y le da continuidad a un modo de vida tradicional, “pues estos campesinos no comienzan como campesinos, sino como esclavos, desertores o fugitivos, trabajadores de plantaciones o lo que fuera, que se convierten en campesinos como manera de resistencia a un régimen impuesto desde el exterior”.276 Ahora bien, este tipo de campesinos reconstituidos, inicialmente esclavos, no tuvieron siempre en su origen un acto de resistencia o de fuga, o sea, su conformación original no obedeció siempre a una actitud de rechazo a su esclavización. Muchos eran esclavos manumitidos o que se manumitían, y con frecuencia huían de las villas donde residían y se internaban en regiones inaccesibles para llevar una vida independiente de las autoridades. Otro tipo de campesinado reconstituido tenía su origen en la conversión de negros libres o de esclavos en campesinos que trabajaban en los ejidos de la ciudad, bajo la tutela de los Cabildos que les cedían parcelas. Moreau de St. Méry destaca la existencia de un campesino cuyo certificado de nacimiento se encuentra en su emancipación, mediante un acto de gracia de los Cabildos a la gente de “color” libre o a esclavos jornaleros para que vendiesen el producto de sus cultivos a las villas. Según el viajero francés, “los terrenos aledaños a la capital son generalmente muy fértiles y era costumbre arrendar terrenos a negros libres o esclavos jornaleros, que no trabajan sino cuando le es necesario para vivir y que cultivan para el consumo de la capital”.277 Este campesinado no surgía de un acto Sidney W. Mintz: Caribbean Transformations, Baltimore: John Hopkins University Press, 1984. 277 Destaquemos de paso que el Cabildo habanero frecuentemente cedía lotes de tierra en los ejidos de la ciudad a gente libre de color, para que contribuyesen al abastecimiento de la ciudad. Moreau de St. Méry: Descripción de la parte española de la isla de Santo Domingo, p. 340. 276 De súbditos a ciudadanos...177 de rebeldía, sino de un gesto emancipador de las autoridades y los amos. El proceso por el cual el esclavo se convertía en un campesino reconstituido era común en las posesiones españolas del Caribe. En Cuba, los palenques no llegaron a constituir un campesinado numeroso asentado en la tierra y alejado de todo contacto con los centros de poder coloniales. En La Española, en cambio, las despoblaciones de Osorio en 1607 y la quiebra de las plantaciones azucareras y de jengibre en el siglo xvii, provocaron la evasión de decenas de miles de esclavos que se internaron en el campo. Las sublevaciones en las plantaciones incidieron decisivamente en la generalización de las fugas de los esclavos de las villas, y a su asentamiento en regiones abruptas para evitar su reesclavización. El rasgo cardinal de este campesinado independiente de origen esclavo, llamado arcaico por Raymundo González, lo constituyó su decisión de vivir alejado de los poblados y villas donde se concentraba el poder colonial. A partir del momento en que este campesino montaraz decide apartarse de las autoridades y de los señores de hacienda, la mayoría de la población rural se constituye en dos polos separados: la villas y el campo. Las cartas del Cabildo de Santo Domingo del siglo xvii están plagadas de la figura obsesiva de la época: las decenas de miles de negros prófugos o libres que vivían en rancherías en los bosques y en las montañas, a distancia conveniente de las autoridades. Referencias a este fenómeno generalizado, y a la incidencia especial que tuvieron las devastaciones de Osorio en la liberación masiva de esclavos, se encuentran en carta enviada por el Cabildo de Santo Domingo a Su Majestad el 26 de febrero de 1608. Los regidores entendías que, la forma expedita con que se llevó a cabo la despoblación de la región norte de la isla, provocó la liberación de gran parte de los esclavos, “La aceleración e incomodidad con que se ejecutó, pues, les quemaron sus casas e ingenios, y perdieron sus labranzas y frutos, y casi todos los ganados y la mayor parte de sus 178 Jorge Ibarra Cuesta esclavos...”278 La fuga de los esclavos en Santo Domingo podía tener consecuencias aún más negativas, llegando a subvertir el poder de España en el Caribe. Así lo expusieron los regidores a Su Majestad en carta del 27 de octubre de 1609: “Y que no solo los esclavos de los dichos vecinos despoblados se han huido y hecho cimarrones, pero el ejemplo de estos tiene tan inquietos e inobedientes y desasosegados los vecinos de Santo Domingo, que cada día se huyen y se van con los demás y hacen lo que quieren de que no solo se sigue el daño y perdida de los dichos vecinos, sino otro muy mayor que es juntarse en cuadrillas en los sitios despoblados y como son ladinos y diestros y con armas tienen gran aparejo en los ganados cimarrones de que son señores, podrían concertar la contratación con enemigos y aun se podrían seguir muy mayores inconvenientes si con mucha atención, brevedad y cuidado no se remediase”.279 Muchos vecinos comenzaron a emigrar de la isla por temor a que las ciudades y villas fueran asaltadas por los negros escapados o alejados, en complicidad con los enemigos europeos de España, o se llegara al momento en que los habitantes de las villas no pudieran salir al campo. En la misiva referida los capitulares destacaban, “Y que considerando la dicha ciudad todo lo susodicho la inquietud, desconcierto y desasosiego con que viven todos los vecinos de ella y que han quedado de las despoblaciones (de Osorio) resultado del daño que han recibido y de las que esperan y padecen y el deseo inmenso que tienen de salirse a vivir de la dicha isla a otras partes como lo han hecho los que han podido y lo procuran todos con grandes diligencias ordinarias y extraordinarias”.280 Genaro Rodríguez: Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii, Archivo General de la Nación, vol. XXXIV, Academia Dominicana de la Historia, vol. LXXXX, Santo Domingo, República Dominicana, 2007, pp. 257-258. 279 Ibidem, pp. 288-289. 280 Ibidem. 278 De súbditos a ciudadanos...179 Las cimarronadas comprendidas entre 1545 y 1550281, y las despoblaciones de la costa norte en 1607-1608 , así como la decadencia de las plantaciones azucareras y de jengibre en la primera mitad del siglo xvii, promovieron la formación de numerosos rancherías y manieles de negros rebeldes y manumitidos, que se tradujeron en el crecimiento de una población rural de negros libres que vivía al margen del Estado colonial.282 La crisis de la plantación azucarera en La Española determinó que descendiera la población esclava. Según los datos del arcediano Alonso de Castro en 1542 había entre 25,000 y 30,000 esclavos; mientras que de los 20,000 registrados en 1557 la cifra bajó a 11,000 en 1606, según el licenciado Echagoian. En 1557 había dotaciones de más de 900 esclavos en algunos ingenios, y en los más pequeños de 300 y 150.283 En 1604 los regidores opinaban que “los esclavos se huyen y andan por allá al olor de los rescates muchos, sin podellos sujetar ni aun en mucho tiempo, cuando menos se habrán, y con más atrevimiento se huirán… pues en los tiempos pasados que no había las ocasiones que hay en estos, y que estaba la isla más poblada de pueblos e ingenios con muchos españoles, hubo muchos alzamientos de negros”.284 En Cuba y en Puerto Rico los ingenios no alcanzarían ni remotamente en los siglos xvi y xvii la cantidad de ingenios y de esclavos de La Española. El incremento de la población de negros montaraces se debió más al progresivo colapso del régimen esclavista y la consecuente liberación de los esclavos, que a las fugas de cimarrones. Pensamos que algunas rancherías dominicanas, a diferencia de los palenques cubanos integrados por cimarrones, estaban constituidos Roberto Cassá y Genaro Rodríguez: Consideraciones alternativas acerca de las rebeliones de esclavos en Santo Domingo, Ecos, año 2, 1994, no. 3. 282 Carlos Esteban Deive: La esclavitud del negro en Santo Domingo (1492-1844), Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, 1980, t. II, p. 461. 283 Carlos Esteban Deive: Los guerrilleros negros. Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 1989, p 55. 284 Deive: La esclavitud del negro..., 1980, p. 460. 281 180 Jorge Ibarra Cuesta por negros que se manumitían o eran manumitidos en las villas y se internaron en los bosques durante el siglo xvii, o bien por negros que se escapaban a causa de la quiebra de las plantaciones. Cualquiera que fuese la procedencia de los manieles dominicanos, para los amos y las autoridades se trataba de “alzados” o “cimarrones” porque no se sometían a las autoridades y llevaban un modo de vida independiente. Un testimonio elocuente de 1608, a propósito del numeroso campesinado reconstituido arcaico, es el del gobernador Diego Gómez de Sandoval (1608-1623). En su relato dice que él había descubierto y disuelto tres rancherías de negros en el campo. De una de estas rancherías o “ladroneras”, como las llamaba, se tenía conocimiento hacía “más de 80 años”. El segundo reducto de negros tenía 30 de existencia, mientras que el último, el de la isla Vaca, servía “para sustentar los rescates de los enemigos”.285 La persistencia de este fenómeno a través del tiempo se puede comprobar en la documentación del arzobispo Francisco de la Cueva Maldonado. En una carta a Su Majestad del 15 de septiembre de 1662, el prelado consignaba que los esclavos se refugiaban en las regiones montañosas de la isla y fundaban pueblos, “Hay en esta sierra cuatro pueblos, que dicen constan de seiscientas familias que, con hijos y mujeres pasan de dos mil personas”.286 Las creencias y manifestaciones culturales de los negros conservaban lo esencial de sus tradiciones africanas originales, maneras de ser y pensar, a las que se superponían algunos rasgos de la religión y la cultura española. De acuerdo con el arzobispo, los negros de los manieles, “No tienen iglesia, ni usan de imágenes, si bien La ciudad de Santo Domingo se congratulaba y agradecía al rey por haber reemplazado a Osorio por Diego Gómez Sandoval en la gobernación de la isla. [[“Exposición del Cabildo de Santo Domingo de 26 de Agosto de 1608 a SM”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 73. Ver también: Deive: La esclavitud del negro..., pp. 462-463]]. 286 José Luis Saez, s.j: La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo. Una historia de tres siglos, col. Centenario, Santo Domingo, 1994, pp. 342-344. 285 De súbditos a ciudadanos...181 algunos que huyeron bautizados, ponen cruces en sus casas, no se bautizan ni tienen ley. Gobiérnanse por negros ladinos; sus armas son flechas en que están diestros; usan de espadas anchas, cortas que hacen de hierro y acero que compran de otros negros en esta ciudad. Cultivan la tierra necesaria para su sustento, porque de carnes y frutas de la tierra tienen abundancia. Cogen tomines de oro en los ríos, y de plata, y con esto compran a otros negros ropa para vestirse, vino, aguardiente y lo que necesitan… Algunos rezan la oración del Padre Nuestro y Ave María y tienen algunos errores de idolatría”.287 La descripción del prelado sobre los rasgos culturales y costumbres de las comunidades campesinas de negros en Santo Domingo se ajusta bastante a los relatos que hacían los rancheadores en Cuba, sobre el modo de vida de los palenques de cimarrones que asaltaban.288 Lo más importante es que conservaban los rasgos esenciales de sus culturas originarias, así como las relaciones de solidaridad y de intercambio económico que sostenían con los negros libres en el campo, en las ciudades. De la misma manera practicaban rescates con los enemigos de España. Bien avanzada la segunda mitad del siglo xviii, el presbítero Antonio Sánchez Valverde informaba que en la costa norte de la isla “hay innumerables rancherías de gente pobre que viven de la montería…los cuales pasan el año sin ver las capitales al modo que los primitivos indios...”289 Muchos de estos eran o pasaban por pequeños ganaderos “aunque con la misma capa se encubren muchos holgazanes que debieran perseguir las justicias”. La mayor parte de estos se dedicaba al robo de reses ajenas. Estimaba Sánchez Valverde que las rancherías de conuqueros tenían una población que fluctuaba entre 21,000 y 27,000 almas. No se trataba de poblados fundados por las autoridades coloniales, sino Ibidem. Gabino de la Rosa Corzo: Los cimarrones de Cuba, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1983 289 Sánchez Valverde: Op. cit., p. 148. 287 288 182 Jorge Ibarra Cuesta por esclavos prófugos y negros libres que se tornaban montaraces. El presbítero estimaba que entre Bayaguana y la villa de El Seibo había muchos pardos y morenos cuya población pasaba de 4,000 almas. La extensión de las rancherías registradas por Sánchez Valverde, en la segunda mitad del xviii, sugieren que se trataba de comunidades cuya duración se prolongó por un largo espacio de tiempo. La resistencia de los negros monteros y conuqueros de las rancherías no se manifestaba solo contra los españoles y los patricios criollos, sino también contra los franceses cuando estos se acercaban a su territorio monteando ganado. De acuerdo con Sánchez Valverde, cuando los franceses “salían a la caza de vacas, salían nuestros Orejanos* o Monteros a caza de Franceses, los quales se vieron tan acosados que en 1655 tomaron la resolución de abandonar enteramente la Isla y acogerse a las pequeñas de su rededor”.290 La actitud de los negros del palenque de Maniel se conoció de nuevo con motivo de la invasión en 1655 por la armada de Penn y Venables. Las autoridades españolas le hicieron saber formalmente a los negros fuera de la ley que les garantizaban la libertad si se aprestaban a luchar contra los ingleses. Los negros montaraces no aceptaron, aunque no se pronunciaron a favor de los ingleses. La actitud asumida era clara, se resistían a vivir en un mundo dominado por los blancos de cualquier nación. Su identidad se diferenciaba nítidamente de la de los negros integrados al sistema, que formaban parte de las milicias, eran estancieros o agregados que vendían sus frutos en las villas o los destinaban al comercio exterior. El testimonio de Clemente Grajeda de Guzmán sobre la existencia de seis poblados con 500 casas de paja en regiones retiradas Orejanos nombre que se da en Santo Domingo a los habitantes de sus poblaciones interiores, que viven de criar ganados. Monteros son aquellos que se dedican a cazar o montear el ganado. 290 Ibidem, p. 120. * De súbditos a ciudadanos...183 de la isla, con una población que incluía negros, mulatos y algún que otro blanco, daba cuenta de los peligros de una insurrección rural que comprometiera la seguridad de la posesión caribeña.291 En comunicación de los capitulares dominicanos a Su Majestad, del 30 de junio de 1640, de nuevo se referían a “los aprietos en que se halla esta ciudad e isla con los muchos enemigos que infiltran sus costumbres que no dejando seguir el comercio ocasionan muchas pérdidas y otras cosas que han concurrido y concurren ordinariamente con que va en gran caída la población de esta isla”. A continuación se hacía un señalamiento a propósito de las partidas de rancheadores que perseguían a grupos, “de negros alzados que andan continuamente en su busca y pacificación por ser mucho los que hay y se van y ocupan diferentes puestos donde se fortifican de que tememos algún mal suceso si no se pusiese remedio con la brevedad que conviene”.292 Estaba claro que las potencias rivales de España en el Caribe no constituían los únicos enemigos para el poder de los patricios y de las autoridades coloniales. En comunicación del 5 de febrero de 1641, el Cabildo de la capital le advertía al monarca sobre “Los aprietos en que se halla esta ciudad teniendo cada día a los ojos el enemigo holandés que infecta estas costas y el cuidado de los negros alzados que están rancheados en diversas partes de esta isla obliga a buscar el reparo para su defensa...”293 Con el fin de regular la conducta de los negros libres que trabajaban en el campo en las cercanías de la capital, como aparceros o peones, el Cabildo de Santo Domingo dispuso que se les entregasen parcelas en usufructo, no en propiedad. Quedaban obligados a pagar 8 reales cada año, al mismo tiempo, debían vender sus productos a la capital. Según las Ordenanzas Municipales de 1786: “Con la mira de que vivan reducidos Deive: Op. cit., p. 57, 1989. Apud. “Carta al Rey de 25 de Mayo de 1582”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 51. 292 Deive: Op. cit., p. 311 y 312. 293 Ibidem, p. 318. 291 184 Jorge Ibarra Cuesta cultivan para abastecer a esta ciudad de hortaliza malosa y demás diariamente trayéndolas a la plaza con derechura, sin que se les permita bajo la pena de 50 azotes el vender sus frutos …a regatón alguno”.294 La Ordenanza también prohibía que las autoridades civiles o eclesiásticas explotaran para sí el trabajo de los negros vividores. Su labor debía estar consagrada al abasto de la población pues “deberán trabajar para sí como personas libres y pagárseles en tabla y mano el jornal acostumbrado”.295 De ese modo se pensaba atraer a los llamados negros vividores al trabajo en los ejidos de la ciudad, y alejarlos de las tierras de los señores de haciendas donde mantenían cultivos como precaristas, dedicándose con frecuencia al abigeato o al bandolerismo. En el proyecto de código de Emparán (1784) los negros montaraces que no cultivaban para el consumo de las poblaciones eran denostados también como “vividores”, inculpándolos de “vivir independientes de todo yugo y ociosos sobre las haciendas, frutos y ganados de sus habitantes, cuando no degeneran en cometer excesos”. Se les atribuía también haber, “infectado sus campos donde viven casi alzados con el especioso nombre de vividores ya pretexto de labrar la tierra que no cultivan cometiendo tan repetidos robos que los hacendados más laboriosos se retraen de continuar su laudable tarea defraudados de sus producciones y ganados”. Por esas razones debían ser “reducidos a poblaciones los negros libres y esclavos de esta especie.”296 Es decir, los “vividores” debían ser confinados a poblados de negros donde estuviesen vigilados y fuesen disciplinados estrictamente por una fuerza militar que impusiera el orden. Desde luego, los cargos de ociosos que se formulaban contra el campesinado negro arcaico eran una José Luis Saez, s. j: La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo. Una historia de tres siglos, col. Centenario, Santo Domingo, 1994, pp. 444-445. 295 Ibidem, p. 446. 296 Rubén Silié: Economía, esclavitud y población, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, República Dominicana, 2009, p. 144. 294 De súbditos a ciudadanos...185 justificación para someterlos en la primera oportunidad que se presentase a relaciones de subordinación estrecha. Las tradiciones seculares de resistencia y retraimiento de la mayoría de la población rural les enseñaban a los negros “vividores” y “montaraces” a evadir el sistema de explotación imperante, ya fuera cultivando de manera independiente en los bosques o elevaciones montañosas inaccesibles o apropiándose eventualmente del ganado de los terratenientes, a los que consideraban sus adversarios naturales. Por otra parte, como destaca Silié, el orden segregacionista de la sociedad esclavista “no les dejaba una alternativa verdaderamente libre”.297 Parejamente con la categoría de negros “vividores” están la de los negros “conuqueros” y “monteros”, definidas por el historiador Raymundo González. Los “conuqueros” eran llamados así por realizar sus cultivos en conucos, o sea, en parcelas alejadas de las villas. Los “conuqueros”, que vivían de cultivos de subsistencia, ocupaban con los estancieros, según Sánchez Valverde “Todo el partido de los llanos, mucho terreno de Monte Plata y la jurisdicción rural de la capital, tanto al Este, como al Norte y Oeste, que es dilatadísima, está llena de pequeñas Estancias, Labranzas o Conucos, en que pasan al año muchas familias de Morenos, Pardos y Blancos, Labradores que solo vienen a la ciudad en aquellos días de Quaresma hasta San Juan, que vienen a cumplir con el precepto, en que van uno o muchos juntos, y se alojan por uno o dos días en casa de algún pariente o conocido o de la Vendedora, donde envían a expender sus frutos...”298 Como puede advertirse de sus palabras, si bien este campesinado montaraz vivía como los primitivos indios, sin contacto con las ciudades, había algunos que visitaban la capital, donde tenían parientes e intermediarios que los vinculaban al mercado de la ciudad. Posiblemente Sánchez Valverde se refería a ejidatarios o a estancieros que Ibidem, p. 145. Ibidem, p. 22, nota 202. 297 298 186 Jorge Ibarra Cuesta vivían en las cercanías de la capital, no a conuqueros. Sánchez Valverde definía también a las estancias como “ocupadas en sembrar maíz, arroz, yuca, del que se hace el pan de Cazave, y otras raíces, legumbres y menestras”. Los límites de sus parcelas parecen haber sido mayores, y los estancieros más prósperos que los de Cuba y Puerto Rico, pues “En las estancias lo más ordinario son de dos a seis (esclavos), pero todas ellas y ellos tiene suficiente terreno para convertirse en Azucarerías, Cafeterías, Añilerías...gruesas y fuertes, tanto por la extensión como por la calidad y ventajas del suelo”.299 De manera que las estancias podían servir para fundar un trapiche o un pequeño ingenio, por lo que es posible que las más grandes alcanzaran entre cinco y ocho caballerías de extensión.300 Ahora bien, de acuerdo con las estadísticas de 1775, el 95% de las estancias en Puerto Rico tenía menos de una caballería, o sea, de 200 cuerdas. Las 82 estancias grandes que aparecen en el censo de 1775 tenían un promedio de 3.01 caballerías, y algunas alcanzaban hasta ocho caballerías. Aida Caro plantea que en esa misma enumeración se hace referencia a que en las estancias había cuatro ingenios. En Cuba, como veremos, el mínimo de extensión de las estancias en la jurisdicción de La Habana era de cuatro caballerías. Fray Cipriano de Utrera consideraba el conuco como “las labranzas de frutos de país, que en ciertas varas de terreno hacen regularmente los negros libres...o los esclavos jornaleros”.301 Moreau de St Mery definía a los “monteros” como “ciertos habitantes que viven siempre en el campo y esparcidos aquí y allá”.302 Ahora bien, sabemos que los monteros eran gente pobre que podía residir en la ciudad o en el campo, y se dedicaban a cazar Ibidem, p. 181. Aida R. Caro Costas: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo xviii, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1974, t. II, p 72. 301 Ibidem, p. 222. 302 Moreau de St. Mery: Descripción..., p. 224. 299 300 De súbditos a ciudadanos...187 reses orejanas o perdidas. El hecho de que muchos “monteros” viviesen fuera del control y la vigilancia de las autoridades españolas y de los terratenientes, bastaba para que Sánchez Valverde los identificase como gente que vivía de la “holganza”. Algunos testimonios aportados por Raymundo González esclarecen aun más las actividades de ambas categorías. El capítulo 5 de las ordenanzas de 1768 advertía sobre la amenaza que representaba “el crecido número de negros libertos que viven regularmente en los campos sin instrucción alguna, con lastimosa libertad y en grave daño...”303 En su memoria de la Bahía de Samaná, Luis Golfi explica que los monteros vivían “en la más abyecta ignorancia y holgazanería”, de la caza ocasional de jabalíes, del cultivo de plátanos y del “trapicheo” con otros conuqueros que vivían en regiones inaccesibles. Para Golfi lo más censurable de esa situación era su “estúpido indiferentismo e ignorancia de lo que significaba la policía, las jerarquías sociales, ni el más pequeño rudimento de Gobierno”.304 El arzobispo de Santo Domingo, fray Fernando Portillo y Torres, en comunicación del 26 de mayo de 1793, hablaba de conuqueros que “han salido de sus chozuelas y bohíos, en donde vivían sin que conocieran las legítimas potestades (y tanto que, no ha muchos días que se dexo ver una familia con nietos que ignoraban donde se encontraban de pie y sin idea de soberano alguno)…”305 Asimismo, en un documento del 15 de marzo de 1784 el gobernador Joaquín García (1780-1786) (1789-1791) decía que “Son infinitos los negros y pardos que habitan en los campos en chozas dispersas, y sin más patrimonios que el que ellos o sus descendientes trajeron de Guinea y están contentos y bien hallados solo porque Carlos Esteban Deive: La esclavitud del negro en Santo Domingo (1492-1844), Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, 1980, t. II, p. 419. 304 Raymundo González: Campesinos y sociedad colonial en el siglo xviii, Estudios Sociales, año XXV, no. 87, enero-marzo 1992, Santo Domingo, República Dominicana. 305 (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 1110. 303 188 Jorge Ibarra Cuesta son libres, no trabajan sino es cuando tienen hambre y la matan a costa del vecino más cercano que tenga viveres o animales que hurtarle..”306 Se estima que la población rural de Santo Domingo, en los siglos xvii y xviii, alcanzaba un 70% de la población total, y estaba integrada fundamentalmente por los descendientes de los miles de esclavos procedentes de las primeras plantaciones azucareras que colapsaron a principios del siglo xvii. La quiebra de la producción azucarera trajo como consecuencia que los esclavos libertos se internasen en los bosques, resueltos a vivir de espaldas al Estado colonial. De ahí que sus descendientes “conuqueros”, “monteros” y “vividores”, pardos y morenos, luego de la experiencia esclavista de sus progenitores, se mantuviesen apartados, a lo largo de los siglos, de las poblaciones donde se reunían la minoritaria población blanca criolla, las autoridades españolas y el ejército colonial. En ninguna otra de las posesiones españolas del Caribe se concentró en las zonas rurales de difícil acceso un campesinado de esa magnitud e importancia, renuente a integrarse a la sociedad colonial y a sus valores culturales. Solo los llaneros venezolanos estudiados por Miguel Izard, de menores dimensiones proporcionales que el dominicano, desplegaba ese tipo de resistencia a los valores de la sociedad colonial.307 El campesinado dominicano “de color”, arcaico y primitivo, tal como sugieren los patrones de la población y censos de la época, era la contraparte de los negros y mulatos libres pacíficos de las villas y de los campesinos que cultivaban la tierra en los ejidos y vendían sus productos Raymundo González: De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial, Archivo General de La Nación, vol. CXLVIII, Santo Domingo, 2011, pp. 105-106. 307 Miguel Izard: Ya era hora de emprender la lucha para que en el ancho feudo de la violencia reinase algún día la justicia, Boletín Americanista, año XXVI, no. 34, Barcelona 1984. “Sin domicilio fijo, senda segura, ni destino conocido. Los llaneros de Apure a fines del periodo colonial”, Boletín Americanista, año XXV, no. 33, Barcelona 1983. 306 De súbditos a ciudadanos...189 en los mercados locales de las villas. En un informe del oidor Pedro Catani, de 1788, de las seis partes de la población dominicana, cinco eran de negros y mulatos, libres y esclavos, solo una sexta parte era de blancos, españoles y criollos. Los proyectos de fomentar plantaciones azucareras concebidos por el patriciado de los Cabildos y los gobernadores, representantes del despotismo ilustrado de la segunda mitad del siglo xviii, suponían la esclavización o más bien el dominio estrecho de la población rural levantisca. La escasez de capitales de los comerciantes y señores de haciendas, interesados en promover el establecimiento de un sistema de plantaciones, impedía la adquisición de mano de obra esclava para iniciar la explotación en gran escala de la producción azucarera. La ausencia de una clase laboriosa, precisada a vender su fuerza de trabajo, determinó que las autoridades intentasen infructuosamente someter a relaciones de coerción extraeconómica a la población rural. A diferencia de Puerto Rico, donde no había en el campo una numerosa población de negros montaraces y vividores, y se pudo esclavizar en el siglo xix al campesinado mediante la imposición de “la libreta”, en Santo Domingo no fue posible someter a su campesinado arcaico a relaciones de dependencia. Los proyectos de los terratenientes y las autoridades se limitaron a que, unos pocos conuqueros, monteros y vividores, fuesen reducidos al poblado de San Lorenzo de Minas bajo un régimen de estricta disciplina y vigilancia por parte de las autoridades. En la segunda mitad del siglo xviii, la dinastía borbónica alentó a sus gobernadores Manuel Azlor (1760-1761), José Solano (1771-1778) e Isidro Peralta y Rojas (1778-1780) a aplicar una política de incorporación de los negros montaraces y los prófugos al poder de las autoridades y sus amos. Se pensaba que estos fijarían residencia en pueblos creados al efecto. A los negros solteros que aceptasen las condiciones propuestas por las autoridades se les repartirían 3,000 varas de terrenos, y a los casados de 4,000 en adelante, aumentándolos de acuerdo con el número de hijos. En otras 190 Jorge Ibarra Cuesta palabras, los negros montaraces o vividores que se acogieran al llamado resultaban beneficiados. No se trataba de imponer un régimen de trabajo forzado como el de la “libreta” de Puerto Rico, sino de asentarlos en las regiones cercanas a los poblados, de modo que quedasen eventualmente sometidos al dominio de las autoridades. Consecuente con las nuevas orientaciones de la dinastía borbónica, Manuel Azlor dictaminó en 1769 que junto a los trabajadores canarios, a los que se les entregarían tierras para su fomento, se dispusiera de “los monteros… y otros vagos… nacidos en la desidia y la barbarie y se pongan a cargo de capitanes pobladores”, para destinarlos eventualmente a los trabajos en las haciendas. El fiscal de la Audiencia se opuso a la propuesta al considerar que los que vivieron tanto tiempo en el “ocio” era imposible que se desarraigaran de sus hábitos y trabajasen como esclavos para los propietarios de haciendas; además, estaba convencido de que no podían obligarlos por no haber “tantos blancos de las ciudades, villas y lugares como era menester para sujetar a los negros dispersos que viven derramados por la isla”. Por último, en 1782, durante el gobierno de Peralta y Rojas, se promulgó un reglamento “de vagos y malentretenidos” que debía recoger a todos los negros libres que vivían dispersos en los montes, prácticamente aislados de las villas. La medida fue recibida con indiferencia por la Audiencia de Santo Domingo. Uno de sus oidores consideró los nuevos intentos de recoger a los campesinos arcaicos que poblaban los montes como “opresivos de la libertad de los naturales”. Peralta y Rojas protestó por la sorda oposición que le hacían en la isla, pues la justicia ordinaria, representada en los alcaldes del Cabildo de Santo Domingo, “solo han condenado a dos bagos”, a causa de la actitud de la Real Audiencia. Ante el fracaso de sus gestiones, el mandatario trató de justificarse ante Su Majestad regocijándose del “saludable efecto” de su política en “tres cabezas de partidos”, pero debió de reconocer que los De súbditos a ciudadanos...191 recogidos eran tan solo “alguna gente baldía”.308 El resultado final de los intentos por integrar a los negros rústicos a “la buena vida” se resumía en el hecho que, ni siquiera surtió efecto, la política de atracción orientada a beneficiarlos con tierras. El patriciado terrateniente criollo, partidario de la vinculación cabal de Santo Domingo al mercado mundial capitalista, estaba tan interesado en la incorporación de los negros montaraces como podían estarlo las autoridades, pero estaban convencidos de que solo mediante la importación de esclavos de África podía fundarse un sistema de plantaciones. Claro está, los señores de haciendas no dejaron de recomendar que se tomaran medidas restrictivas contra los negros “vagos” que comerciaban con sus esclavos los robos hechos en las haciendas, o los incitaban a fugarse. Con motivo de la proposición en la isla del Código Negro carolino, los dueños de ingenios plantearon que se prohibiese la libre circulación de los negros intratables por las haciendas, para lo cual debía impedirse que los “los amos de las haciendas arrienden sus terrenos a los negros libres”.309 La documentación consultada nos hace pensar que los negros que incurrían con más frecuencia en el robo de las reses de los terratenientes eran los cimarrones. Los monteros se alimentaban esencialmente del ganado salvaje que cazaban en las monterías. A diferencia de la gente “de color” libre y pacífica de los ejidos, los negros montaraces no vendían sus productos en los mercados locales, sino que los consumía ellos mismos o los intercambiaba con otros negros. No vendían su fuerza de trabajo a los terratenientes, ni se agregaban a sus haciendas, en tanto odiaban la idea de trabajar para otro, razón por la que las autoridades no los consideraban “civilizados”. La lógica más elemental les indicaba a los monteros y Raymundo González: De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial, Archivo General de la Nación, vol. cxlviii, Santo Domingo, 2011, pp. 87-88. 309 Ibidem. 308 192 Jorge Ibarra Cuesta conuqueros montaraces la conveniencia de mantenerse alejados de los criollos blancos y de las autoridades. Solo el monte constituía un espacio de libertad para ellos. En ese sentido, Raymundo González los define como “un campesinado arcaico”, cuyo “internamiento en los montes era un acto de resistencia, aunque individual”. Claro está, la formación del campesinado arcaico no obedecía tan solo a la resistencia individual. Se trataba, ante todo, de un acto de independencia prolongado y afianzado secularmente por las fugas colectivas de esclavos y de negros que desde el siglo xvii escapaban del dominio de los amos y de las autoridades, para integrar comunidades campesinas.310 En el transcurso de los siglos, los descendientes de negros libertos arraigados en la Tierra Adentro refugiaban a los negros fugados recientemente, creándose de esa suerte una comunidad campesina prófuga. Otras soluciones a los problemas que representaban los monteros y conuqueros libres fueron expuestas por el oidor Pedro Catani en 1791, cuando supo de una serie de perturbaciones que conmovieron a la Tierra Adentro de Santo Domingo. Ante la ola de crímenes que se desataron en el Cibao, cuyos autores nunca fueron identificados, el agente francés Roume habló de “una insurrección horrible de cultivadores”. La versión más difundida de los asesinatos de más de 27 campesinos y esclavos que trabajaban en las inmediaciones de las villas era que se trataba de “un negro incógnito”, “el comegente”, un mitológico personaje que se comía a las personas. La interpretación de aquellos hechos por el oidor Catani se acercaba a un dictamen sociológico del campo dominicano. A su modo de ver, había tres clases de negros rurales, los esclavos, bien disciplinados y vigilados por sus amos, los esclavos jornaleros, negros que se contrataban en el trabajo de las haciendas para sufragar su Raymundo González: El comegente, una rebelión campesina al final del periodo colonial, Academia Dominicana de la Historia, Homenaje a Emilio Cordero Michel, col. Estudios 1, Santo Domingo, 2004, pp. 211 y 215. 310 De súbditos a ciudadanos...193 ración, y los considerados sumamente peligrosos, “los negros libres que se ubican en el paraje que les parece…” De acuerdo con Catani, estos eran “los peores…no tienen sujeción, se sitúan por lo común dentro de los montes, viven a su antojo con toda libertad y independencia, van quasi desnudos y son la causa y origen de todos los daños que se cometen y pueden ocurrir en la isla”. Las autoridades no se engañaban atribuyéndoles solo a los cimarrones los hechos de violencia, ni el creciente robo de ganado que se reportaban en los medios rurales. El oidor Catani, en carta del 25 de mayo de 1793, consideraba responsable de la violencia rural a un campesinado insubordinado que abandonaba sus parcelas para vivir de los asaltos, de ahí que demandaba una persecución contra estos. Se trataba “no solo de cimarrones, sino de una multitud de vagabundos, sin oficio, ocupación, ni conocidos que han salido de sus chozuelas y bohíos, en donde vivían, sin que lo conocieran las legitimas potestades…en las quebradas de los montes y los campos de muchas leguas despoblados han salido de sus madrigueras… y han infectado todos los caminos y parte de los montes de la isla cometiendo horribles asesinatos”.311 Según esta versión, el comegente era un personaje colectivo. En vista de la perturbación en que vivía la isla, una junta de Hacendados, reunida en el Cabildo de la capital, exigió que las autoridades coloniales tomaran medidas drásticas con los acontecimientos ocurridos, “de mantenerse por los campos multitud de negros sin obediencia ni subordinación política entregados a los vicios y a la holgazanería”.312 Las principales medidas estuvieron encaminadas a formar grupos de negros pacíficos, como lanceros de las inmediaciones de la capital, que apresaran y condujesen a la ciudad a los protagonistas de los crímenes rurales. Al cabo de un año de actividades de Raymundo González: El comegente, una rebelión campesina al final del periodo colonial, Academia Dominicana de la Historia, Homenaje a Emilio Cordero Michel, col. Estudios 1. Santo Domingo, 2004, p. 202. 312 Ibidem, p. 194. 311 194 Jorge Ibarra Cuesta las partidas encargadas de la represión de los negros desafectos, el oidor Catani manifestó “que los perseguidores son tan malos como los perseguidos”, no le extrañaba “que favorezcan y auxilien a los pícaros y aun cuando los encuentren los dejen escapar porque son de un mismo pelo y de unas misma costumbres que los otros.” Catani se daba por vencido, pues no había capturado uno solo de los autores de esos crímenes. La conclusión era que “comegente en mi concepto no lo hay, sino que son muchos los comegente.”313 En el fondo de las declaraciones de patricios y autoridades estaba la impotencia de someter a su dominio al campesinado arcaico, indócil, que llevaba una vida independiente en el campo. Una prolongada hambruna provocada por huracanes consecutivos, o sequias dilatadas, pudo haber motivado la ola de violencia que se desató contra el campesinado en las zonas rurales periféricas de las ciudades. Las noticias procedentes de la revolución desencadenada en Haití, y los hechos de terror que ocurrían en el Cibao, indujeron al arzobispo Portillo, en 1791, a sugerir medios para pacificar a los negros desafectos que andaban por los campos, ante el peligro de que tomasen “animosidad para resistirnos y dominarnos (…) y hacer inhabitable la Isla por los pocos blancos españoles que en el día la ocupamos”. Los remedios eran que se les prometiese “a los negros y mulatos unidos con ellos o que se unan, libertad, protección y repartimiento de ventajosas y feraces tierras, para procurar con su labor cabal subsistencia…”314 De manera parecida propuso en 1793 que se les obligara a vivir cerca de los caminos reales y principales veredas, y a que hicieran trabajos forzados en las haciendas y se vinculasen al mercado. Se les asignarían diez tareas de tierras en las cercanías de las villas, Ibidem, pp. 202-204. José Luis Saez, s. j: La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo. Una historia de tres siglos, Colección Centenario, Santo Domingo, 1994, pp 472. 313 314 De súbditos a ciudadanos...195 y funcionarios coloniales inspeccionarían regularmente su conducta. En caso de que se negasen a trabajar o se fugasen serían condenados a prisión.315 Los comerciantes y terratenientes, partidarios de un sistema de plantaciones en la isla, plantearon la integración subordinada del campesinado arcaico por vías represivas o coercitivas. El discurso integracionista del campesinado arcaico, desafecto a la sociedad colonial, se expresó en términos de una lucha entre “el progreso” y la “barbarie”, entre las ideas avanzadas europeas y la ociosidad e inferioridad de la raza africana. Para el oidor Catani, los negros libres eran “flojos, perezosos e inaplicados”, mientras que para el cónsul británico Robert Schomburk los monteros que comenzaron a laborar en los cortes de madera trabajaban solo tres meses, para luego entregarse a una “perfecta indolencia.” Un intelectual de talento como Espaillat, obnubilado por sus criterios sobre el progreso, no atinaba a comprender la negativa de los campesinos a integrarse a la sociedad colonial, “Nunca hemos podido comprender los motivos que han podido obrar en el ánimo de los hombres de campo para haberse aislado tan completamente de las cosas públicas”.316 Una posición más comprensiva hacia el campesinado arcaico fue la de Pedro Francisco Bonó, que postuló la necesidad de integrarlos paulatinamente dándole acceso a la pequeña propiedad como ocurrió con los vegueros del Cibao, ya insertados en la demanda de mercado.317 La opción plantacionista: ¿una vía alternativa a la dependencia de la colonia francesa o el estrechamiento de los vínculos de subordinación a la metrópolis española? Raymundo González: Ideología del progreso y campesinado en el siglo xix, Estudios Sociales, año I, 1993, no. 2, Santo Domingo, República Dominicana. pp. 28-29. 316 Ibidem, p. 34. 317 P. F. Bono: Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas, Emilio Rodríguez Demorizzi, Ed. Papeles de Pedro Francisco Bonó. 315 196 Jorge Ibarra Cuesta A mediados del siglo xviii los señores de haciendas criollos confrontaron distintas opciones ante la situación de dependencia en que se encontraban con respecto a los plantadores azucareros de la colonia francesa. El Cabildo de Santo Domingo y su ideólogo, Antonio Sánchez Valverde, se pronunciaron a favor de la transformación de la clase terrateniente patriarcal en una clase de plantaciones esclavista. La sociedad de plantaciones azucareras que se concebía implicaba el desplazamiento de la hacienda ganadera patriarcal por una explotación más intensiva del esclavo y el campesino, y un trato más rígido y severo con las clases dependientes. Los señores de hacienda de la ciudad de Santo Domingo proponían un modelo alternativo de sociedad esclavista, que demandaba una relación de dependencia más estrecha con la metrópolis, la cual debía estimular el fomento de las plantaciones privándose de recaudar tributos por la entrada al país de esclavos, tecnología, y recursos de todo tipo para la puesta en marcha de las plantaciones. En la isla no existían los capitales requeridos para emprender el desarrollo plantacionista. Los proyectos de los señores de haciendas criollos estuvieron marcados por una impronta moderada. En la propuesta de Sánchez Valverde no se planteaban cambios en el sistema de tenencia de la tierra, ni la demolición de las haciendas comuneras. La agricultura comercial de las plantaciones azucareras, cafetaleras y de las vegas de tabaco demandaba el acceso a las tierras que durante siglos fueron exclusivas de los señores de haciendas. Debía decretarse la demolición de las tierras comuneras, para que sus antiguos usufructuarios pudieran venderlas como una mercancía más. Ahora bien, Sánchez Valverde no se atrevía a proponer unos cambios tan radicales. Por eso tranquilizaba a los señores de haciendas el pronunciamiento de que no debían temer que la fundación de una “multitud de establecimientos y plantaciones traería a la crianza de ganados mayores y menores un perjuicio irreparable y que estos disminuirían a De súbditos a ciudadanos...197 proporción del terreno que ocupasen aquellas”.318 De lo que se trataba era de transformar el sistema de haciendas ganaderas: pasar de un sistema de cría extensiva e irrentable, con índices de mortandad elevadísimos de las reses, a un sistema de cría racional e intensivo de estas. El patriciado terrateniente dominicano estaba de acuerdo, también, con que el trato a los esclavos debía cambiar sustancialmente. En Santo Domingo era excesiva la cantidad de días feriados religiosos y estimulaba el ocio de los esclavos, “los que trabajaban para sí una tercera parte del año”, o bien se les permitía que trabajasen para otros amos a jornal para que se emancipasen. Esta actitud patriarcal y tolerante hacia los esclavos era un mal “demasiado estendido… inutilizando una gran parte de los pocos que tenemos”. En cuanto a esto, el clérigo opinaba que se debía seguir el sistema riguroso que aplicaban los franceses con los esclavos en la vecina Saint Domingue.319 Los esclavos no se debían emplear en las residencias de sus amos, “por la tonta vanidad de llenar las casas de esclavos inútiles y ociosos”. A los amos se les debía exigir un elevado impuesto por cada esclavo doméstico, de modo que se vieran compelidos a destinarlos a las plantaciones como en la parte francesa de la isla.320 Sánchez Valverde no mencionaba las aniquiladoras jornadas de 20 y 22 horas diarias que trabajaban los esclavos en las plantaciones azucareras de Haití, pero como todos sus cofrades del Cabildo de Santo Domingo, sabía que el establecimiento de un sistema plantacionista implicaba una explotación intensiva del trabajo de los negros. Los regidores dominicanos y Sánchez Valverde no tuvieron muchos escrúpulos en protestar contra la aplicación en Santo Domingo de la “Real Cédula de Su Majestad sobre educación, trato y ocupación de los esclavos en todos los dominios de Indias e islas Filipinas bajo las reglas que se Sánchez Valverde: Op. cit., 1971, p.186. Ibidem, pp. 169-170. 320 Ibidem, p.173. 318 319 198 Jorge Ibarra Cuesta expresan”, fechada en Aranjuez el 31 de mayo de 1789, por entender que las deferencias que tenía con los esclavos perjudicaba a los plantadores de la isla. El procurador del Cabildo de Santo Domingo solicitó la modificación o derogación de la Cédula. Los capitulares consideraban demasiado humanitario del decreto, porque no imponía ninguna pena a los esclavos cimarrones, y a los que podían ser castigados por su comportamiento con penas de prisión, grillete, cadena, mazo, cepo o azotes, el reglamento estipulaba que no se les causare lesiones graves o derramamiento de sangre.321 Los primeros pasos que tomó el Cabildo de Santo Domingo para implementar su proyecto plantacionista, se plasmaron en la solicitud para que Su Majestad les autorizara introducir 1,500 negros, “… de cuenta de la Real Hacienda en tres años seguidos, para que se vendieran a las haciendas de arraigo fiados por un año que cumplido sin haberlas pagado, deberían contribuir con un 2.5% hasta su efectivo pago”. En la argumentación de su solicitud los capitulares exponían que la tierra de La Española era muy fértil para la producción de azúcar, cacao, añil, café y algodón, lo que se ponía de manifiesto “…en los abundantes productos que recogen los franceses en la menor y menos feraz parte que ocupan en este territorio”. En respuesta a la petición de los regidores, el monarca expidió una Real Cédula el 29 de octubre de 1769 demandando que se reunieran en Santo Domingo los factores interesados en el proyecto del Cabildo. En la reunión convocada a esos fines participaron dos capitulares del Cabildo, dos oidores, el fiscal de la Real Audiencia, algunos oficiales reales, el teniente del rey y el gobernador. Como resultado de las discusiones, el 24 de octubre de 1772 se envió un documento al Consejo de Indias, solicitando ocho gracias para el fomento de la agricultura. Las solicitudes se pueden resumir de la siguiente forma: Carlos Esteban Deive: Los guerrilleros negros…, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 1989, p. 245. 321 De súbditos a ciudadanos...199 1) Una primera, requiriendo de Su Majestad que “supliese 100,000 pesos a los particulares que ofrecieran más conveniencia al público para la compra de los 1,500 negros que pide la ciudad y de exención de derechos a la entrada de esos negros… y de otros cuatro mil más que en cinco años se introdujesen por particulares”; 2) “…que se concediesen exenciones a los derechos que pagaban los frutos objeto del comercio entre Cuba y España de acuerdo con el Reglamento del Libre Comercio y que las herramientas para la labor de estas tierras se introdujesen libres de derechos; 3) Que se protegiese a la agricultura y crianza de ganados; 4) que se rebajasen del 5% al 7% los censos, para que se fomentase la clase activa, de agricultura, crianza y comercio; 5) “Que los monteros, esto es, los hombres que por vivir de la caza andan dispersos y vagos, se reuniesen en pueblos, estableciéndolos, a expensas de la Real Hacienda”. Se pedía también auxilio a las familias canarias para facilitarle su asentamiento en el campo y el transporte a la isla, lo mismo con “los vecinos blancos y labradores que diesen ejemplo de sociales costumbres y de aplicación a la agricultura”. Todos debían estar a cargo de “capitanes pobladores puestos por el Gobernador con el sueldo de 400 pesos mensuales”.322 En una respuesta demorada a las demandas procedentes de la remota posesión insular, el rey determinó, en Real Cédula del 8 de junio de 1785, conceder las siguientes gracias: 1) La libertad absoluta de derechos para la introducción de negros y herramientas; 2) Un impuesto de capitación sobre cada negro que entrase para que con su producto se gratifiquen a los plantadores y traficantes que más esclavos introdujesen al país; 3) Elaboración de un código que norme el trato a los esclavos, inspirado en el Código Carolino francés. Ese Código, como pudimos apreciar, fue rechazado por Biblioteca de Casas Reales. col. Herrera, t. XI, no. 138. Apud. Indias, (AGI), Audiencia de Santo Domingo 969. 322 200 Jorge Ibarra Cuesta el Cabildo por ser demasiado suave; 4) Que se propusiera por el Cabildo un reglamento para controlar el trabajo de los monteros y vagos que deambulen por las zonas rurales; 5) Que fuesen eximidos de pagar diezmos los fundadores de plantaciones.323 El rey no concedió el préstamo solicitado para comprar los 1,500 esclavos, limitándose a decretar exenciones de derechos. Dada la escasez de capitales y la insolvencia de los señores de haciendas, el fomento de una economía de plantaciones en la isla constituía una empresa de muy difícil realización.324 Por otra parte, tanto el Cabildo de Santo Domingo como Sánchez Valverde, no se atrevieron a proponer una reforma de la tenencia de la tierra y la demolición consecuente de las haciendas comuneras. Ese paso, de por sí, constituía un desafío a los señores de haciendas del interior de la isla, sobre todo a los de Santiago de los Caballeros. Ya en 1774 el fiscal de la Audiencia había propuesto establecer en Santo Domingo la Hermandad de la Mesta, corporación feudal que suponía la libertad de los propietarios de rebaños para que su ganado pastase en cualquier finca del país. La creación de esa institución en Santo Domingo implicaba desconocer no ya la propiedad privada, sino el derecho de usufructo exclusivo a los hatos mercedados por los Cabildos y los gobernadores. A pesar de las implicaciones confusas y desorganizadoras que tal medida generó al sistema de tenencia de la tierra en la isla, el Cabildo de Santo Domingo estipuló años después que, en los predios que se considerasen de crianza, no pudiera culparse a sus usufructuarios por invadir las tierras de labranza de sus arrendatarios y precaristas. Las únicas áreas de labranza que reconocían las ordenanzas del Cabildo de Santo Domingo, del 25 de febrero de 1786, eran las que se encontraban en los alrededores de la capital, por lo que el ganado podía Biblioteca de Casas Reales. col. Herrera, t. XIII, no. 208. Apud. Indias, (AGI), Audiencia de Santo Domingo 969. 324 Ibidem. 323 De súbditos a ciudadanos...201 apacentar prácticamente en cualquier zona. Gil-Bermejo explica que la Corona, que favorecía una reforma de la tenencia de la tierra y un desarrollo de la agricultura comercial, no estuvo de acuerdo con lo dispuesto por el Cabildo, y decretó que no se podía perjudicar a los agricultores por el ganado de los terratenientes.325 Con esos criterios, y la insuficiencia de capitales existentes, era muy difícil que se pudiera fomentar un sistema de plantaciones en gran escala. Por otra parte, la conversión de señores de haciendas en plantadores constituía la vía más lenta y trabajosa de evolución económica, mientras que el camino más expedito era la transformación de los comerciantes en plantadores. Una de las demandas fundamentales de los partidarios de la plantación era la supresión de los días de fiesta al año. Las constituciones sinodales de 1683 prescribían que los días de fiesta de la Iglesia eran de uno, dos y tres cruces. Las de tres obligaban a todos los fieles, mientras que las de dos favorecían a los negros, los mulatos y los esclavos. Las de una cruz precisaban que las guardaran los blancos. Ya desde 1784 el regidor y procurador general del Cabildo de Santo Domingo, Antonio Dávila Coca, expresaba que sería conveniente reducir los días de fiesta. Otro motivo de crítica era que, de acuerdo con el sínodo de este arzobispado, debía pagárseles si trabajaban en las fiestas de dos cruces. Antonio Mañón consideraba perjudicial para los señores que los esclavos trabajasen para sí durante las fiestas de dos cruces. El gobernador Ignacio Pérez Caro planteaba que, “el crecido número de 90 días de fiesta al año” era un factor que incidía en el atraso que experimentaba el trabajo en las haciendas”.326 En la década de 1810 se tendrán evidencias de los obstáculos que se presentaban a los proyectos plantacionistas en el mismo Cabildo de Santo Domingo, donde parece haber Gil Bermejo: Op. cit., pp. 137-139. Malagón Barceló J.: El Código Negro carolino o código negro español (Santo Domingo 1784), Santo Domingo, 1974, pp. 88-89. 325 326 202 Jorge Ibarra Cuesta surgido una tendencia opuesta a su realización. Una propuesta del regidor José Francisco Heredia, presentada en 1812 en el Cabildo de la capital, establecía que “el fundamento de la verdadera felicidad y prosperidad de los pueblos no consiste en producir mucha azúcar y café a fuerza del sudor de millares de esclavos, sino en tener asegurada la subsistencia con su propio trabajo y vivir en paz y buena política civil y religiosa”. 327 Heredia, representante del patriciado dominicano o de una nueva clase media, demandaba la “transformación milagrosa” de la patria criolla a partir del fomento de la pequeña y mediana propiedad campesina. De ese modo, Heredia planteaba la unidad del patriciado con el campesinado, a la vez que se desinteresaba, por no decir que se oponía, a la vía de desarrollo plantacionista. Las posiciones sobre la plantación no guardaban relación solamente con el progreso y la civilización, frente a las del atraso y la desidia, sino que también podían implicar la defensa de valores éticos. El sistema de plantaciones, cuyo advenimiento se aclamaba como agente impulsor de progreso económico y de la civilización, implicó en las colonias españolas del Nuevo Mundo la esclavización y sojuzgamiento de decenas de miles de hombres y mujeres. 11.La emigración de los terratenientes y las clases medias dominicanas ilustradas, en las décadas de 1790 y 1800: ¿un drama histórico irrevocable? La emigración a Cuba y a otras posesiones españolas de América, de un sector del patriciado terrateniente y su clientela de Raymundo González: De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial, Archivo General de la Nación, vol. CXLVIII, Santo Domingo 2011, pp. 134-135. 327 De súbditos a ciudadanos...203 esclavos y dependientes, a causa de la cesión a Francia de la soberanía sobre la isla de Santo Domingo establecida en el Tratado de Basilea, constituyó, según Peña Battle, la evidencia más decisiva del sentimiento y la raigambre española de los habitantes de la isla.328 Para el pensador dominicano el patriciado terrateniente y la comunidad criolla constituían una prolongación de España hasta 1790, en la medida que lo era étnica, sicológica y culturalmente.329 Claro está, debemos precisar que solo un sector minoritario de la población criolla emigró, el otro se quedó para derrotar y expulsar finalmente a los franceses de la isla, con el concurso decisivo de las clases subalternas. Tal como destaca Roberto Cassá, las consecuencias económicas y demográficas de esa emigración han sido elevadas “a la categoría de drama histórico”.330 En ese sentido, las estimaciones que se han hecho sobre la base de los censos son altamente controvertibles, en la medida en que los cálculos hechos entre 1739 y 1782 tienen el signo de la improvisación y negligencia. Estas consideraciones dejan entrever que son dudosos los cálculos basados en las enumeraciones censales de la emigración, y que establecen que salieron del país entre 15,000 y 20,000 personas. De todas las provincias que recibieron emigrados de la isla, Cuba fue la que mayor número acogió; según la Junta de Emigrantes recibió a 4,000 personas. Como sugiere el historiador Deive, si se tiene en cuenta que Venezuela, Colombia y Puerto Rico recibieron el resto, se puede calcular que los emigrados no alcanzaron las 10,000 personas. Otros informes Arturo Peña Battle fue el ideólogo oficial del régimen trujillista. Alentó una concepción hispanófila del proceso de formación nacional dominicano. 329 Con esta formulación no hago más que parafrasear un enunciado de los historiadores dominicanos Cassá, González, Rodríguez y Ortiz, en su estudio de la cuestión nacional dominicana. Veáse: Roberto Cassá, Dante Ortiz, Raymundo González y Genaro Rodríguez en Actualidad y perspectivas de la cuestión nacional en la República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana 1986, p. 27. 330 Cassá: Op. cit., t. I, p. 193. 328 204 Jorge Ibarra Cuesta del gobernador de Cuba, en 1810, sugieren que el número de inmigrantes de Santo Domingo en la isla alcanzó solo la cifra de 1,494 personas. La mayor parte de los emigrantes eran esclavos que sus amos se apresuraron a llevar con ellos, a pesar de las disposiciones en sentido contrario de los franceses. Luego de la retirada del ejército francés de la isla, y la restauración del poder colonial español, una parte considerable de los emigrados regresó. De acuerdo con el gobernador de Cuba, en 1810 retornaron 794 emigrantes radicados en la isla, quedando todavía unos 700. La emigración dominicana no solo se formó de amos y esclavos, también un numeroso sector ilustrado de funcionarios coloniales, profesores, clérigos y profesionales emigró a las posesiones españolas del Caribe. En la mayor de las Antillas, a juicio del intelectual cubano Manuel de la Cruz, “dieron grandísimo impulso al desarrollo de la cultura, siendo para algunas comarcas, particularmente para el Camagüey y Oriente, verdaderos civilizadores”. En sentido parecido se expresaría el músico santiaguero Laureano Fuentes Matons. Entre las familias dominicanas emigradas a Cuba se encontraban las de José María Heredia y Domingo del Monte, personalidades que serían con posterioridad figuras emblemáticas de la cultura nacional cubana. La mayor parte del sector letrado regresó también a Santo Domingo, tras el triunfo del movimiento restauracionista.331 En la medida que los emigrados regresaron a la patria en 1810, “el drama histórico” que refirió la historiografía conservadora, criticada por Cassá, tiende a desvanecerse. Desde luego, se trata de una clase desmembrada que no pudo reconstituirse del todo económicamente en el período 1810- 1840, como resultado de la incuria total de “la España Boba” y del impacto de las transToda la información referida a la emigración dominicana procede del libro de Carlos Esteban Deive: Las emigraciones dominicanas a Cuba (1795-1808), Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 1989, pp. 124-126 y 131-138. 331 De súbditos a ciudadanos...205 formaciones revolucionarias impulsadas durante la ocupación haitiana dirigida por Boyer. Su legado fue recogido, sin embargo, por la clase media que acometería, a partir de 1844, la tarea de construir el Estado nación dominicano. Los testimonios históricos indican que la mayor parte de los terratenientes que emigraron, retornaron empobrecidos y sin los esclavos que llevaron a las colonias donde emigraron. Para subsistir, muchos debieron venderlos. Al regreso encontraron hatos y corrales abandonados, sin contar con recursos para explotarlos. Un testimonio del gobernador de Santo Domingo, Joaquín García en 1797, hace pensar que los terratenientes de la Tierra Adentro dominicana no abandonaron el país pues según él, “…los propietarios en las zonas rurales hacían pocas diligencias para emigrar”.332 Gran parte del patriciado mulato del Cibao, profundamente enraizado en la tierra, no estaba interesado en emigrar. En Santiago de los Caballeros, el Cabildo demandaba del obispo que se opusiera a la emigración de los párrocos y mantuviera los servicios religiosos en la isla. Los regidores santiagueros, que evidentemente no deseaban emigrar, ignoraban si las autoridades francesas prohibirían o no las prácticas de la Iglesia, pero estimaban que era un deber de la alta jerarquía eclesiástica mantener la continuidad del culto.333 Algunos regidores de Santo Domingo se oponían a dejar la isla, en tanto el abandono de sus hatos y corrales significaría su apropiación por los franceses. De ahí que se acogieran a las promesas de las autoridades foráneas de respetar sus propiedades si permanecían en Santo Domingo. Medidas revolucionarias como la supresión de mayorazgos y las manos muertas, no afectaban a la gran mayoría de los terratenientes. Por esa razón, probablemente, los regidores de la capital confiaron en Emilio Rodríguez Demorizi: Cesión de Santo Domingo a Francia, Santo Domingo 1958, pp. 277-302. 333 Acta del cabildo de Santiago de los Caballeros del primero de diciembre de 1795, en J. Marino Incháustegui Cabral: Documentos para estudio, Academia Dominicana de la Historia. Buenos Aires, 1957, t. I, pp. 137-138. 332 206 Jorge Ibarra Cuesta las disposiciones francesas de proteger sus bienes. En carta del Cabildo de Santo Domingo al arzobispo Fernando Portillo y Torres, del 24 de agosto de 1796, protestaban por su decisión de estimular la salida de los sacerdotes de la isla. Igualmente, los regidores de Santiago de los Caballeros se oponían a la decisión de la alta jerarquía eclesiástica de estimular la emigración del clero. Debe pensarse que los regidores capitalinos, como los de Santiago, no deseaban emigrar ellos mismos. El clero regular criollo también se opuso a la decisión del arzobispo, apoyada por el gobernador Joaquín García. Su deber era permanecer con la feligresía, más allá de toda consideración de fidelidad al rey. Los mercedarios y los dominicos que poseían grandes propiedades y muchos bienes, se negaron a emigrar alegando la necesidad de proteger sus riquezas. De ahí su posición ultramontana y antiregalista al anteponer sus intereses a los del monarca español. A pesar de la resistencia inicial a obedecer las órdenes del arzobispo, finalmente las órdenes religiosas decidieron emigrar. El arzobispo no pudo vencer la resistencia de los sacerdotes criollos de las parroquias que permanecieron en el país.334 Lo más controvertido de la hipótesis hispanófila es la aseveración de que la causa de la emigración fue el amor a España. A través de los años, la población criolla albergó un temor y un repudio visceral hacia los ocupantes franceses de la región nordeste de la isla, que durante la guerra de fronteras de más de un siglo incendiaban las poblaciones, se robaban sus mujeres y cometían una variedad de crímenes contra las comunidades criollas. El alegato fundamental expuesto por El Ayuntamiento de Santo Domingo al Arzobispo de Santo Domingo del 18 de julio de 1796, y el Ayuntamiento de Santo Domingo al Rey. Santo Domingo, 24 de agosto de 1796, en J. Marino Incháustegui Cabral: Documentos para estudio, Academia Dominicana de la Historia. Buenos Aires 1957, t. I, pp. 239-241; 244-246 y 251. Véase también Fernando Pérez Memén. La Iglesia y el Estado en Santo Domingo. Edit. UASD, Santo Domingo, República Dominicana, 1984, pp. 266-270. 334 De súbditos a ciudadanos...207 los terratenientes de Concepción de La Vega, en las cartas que dirigieron al rey de España, fue que no en vano había librado una guerra a muerte contra los franceses, por más de un siglo, para aceptar al cabo la soberanía de esa nación sobre la isla. Así lo hizo constar en una comunicación del 26 de noviembre de 1795 el gobernador Joaquín García, basado en una representación que le dirigieran 23 hacendados de la ciudad de La Vega. En la comunicación referida se expresaron en los siguiente términos, “no tenemos valor para sufrir este último golpe con que se nos entrega al yugo de una nación desconocida después de las indecibles desdichas que hemos padecido, nos es dolorosa por no decir intolerable la separación de su Monarca…”335 No obstante, uno de los sentimientos dominantes entre los emigrantes parece haber sido un resentimiento profundo contra España, por haber cedido graciosamente la isla a Francia después de decenas de años de una guerra encarnizada de la población criolla contra los aventureros, bucaneros y filibusteros franceses. La indiferencia, por no decir el desdén con que la Corte española apreciaba el destino final de la población abigarrada y exótica de la remota posesión, no podía menos que suscitar entre muchos criollos un sentimiento de abandono y encono hacia la “Madre Patria”. De hecho, la isla había sido transferida sin que los lanceros y las milicias criollas hubieran sido derrotados, o se librase un solo combate en el curso de la guerra europea de dos años entre España y Francia, por lo que la cesión resultaba injustificable para la mayoría de los naturales del país. En las exposiciones dirigidas por los patricios de Santo Domingo, solicitando ayuda financiera para radicarse en Cuba, Puerto Rico o Venezuela, se argumentaba reiteradamente la fidelidad a la monarquía: no podían vivir en otro país que no fuese gobernado por Su Majestad católica. Ahora bien, 335 Ibidem, pp. 100-104, documento del 26 de noviembre de 1795. Apud. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. no. 5. 208 Jorge Ibarra Cuesta resultaba evidente que ese tipo de invocaciones constituían la única manera de obtener el auspicio real para emigrar.336 Hay que imaginarse qué reacción produjo en la gente de esta tierra, que llevaba más de un siglo en lucha contra la usurpación de sus dominios por los franceses, la decisión unilateral tomada por la monarquía de entregarles su patria a los enemigos de siempre, sin consultarlos siquiera. El sentimiento prevaleciente entre los terratenientes criollos estuvo determinado por el repudio que experimentaban hacia las pretensiones de dominio de los colonos franceses. El acendrado hispanismo o hispanofilia que se les ha atribuido no fue más allá de las gestiones en busca de la protección de la Monarquía española frente a las potencias extranjeras, los haitianos y las clases subalternas criollas. No en vano el proceso de transculturación secular por el que atravesó la clase terrateniente criolla fraguó una percepción del mundo propia, y rasgos sicológicos y culturales diferenciados de los españoles.337 En algunos pasajes de la correspondencia de fines del siglo xviii del arzobispo fray Fernando Portillo y Torres se constata Academia Dominicana de la Historia, II Congreso Hispanoamericano de Historia, vol. V, Documentos para estudio. Marco de la Época y Problemas del Tratado de Basilea de 1795, en la parte Española de Santo Domingo, col. de J. Marino Incháustegui, Buenos Aires, 1957, pp. 53-56; 56-60; 97-100; 100-104 y 107-108. 337 Por eso la definición de la nacionalidad dominicana en el siglo xviii, en términos de sentimientos de una hispanidad impoluta o intachable, constituye una traslación de valores del presente al pasado. En ese sentido, debe valorarse la siguiente definición del historiador Moya Pons “La lucha contra los franceses había conformado un verdadero sentimiento de nacionalidad, definido en términos de la hispanidad más acendrada”. El autor reitera la idea cuando relata que Sánchez Ramírez se puso a conspirar contra la dominación francesa “entre la población con sentimientos prohispánicos”, cuando sus contactos fueron con terratenientes y clérigos oriundos del país, así como con la población criolla en general, que se distinguía por su odio a la dominación francesa y sus sentimientos de patria criolla, ante todo, con independencia de su identificación con ciertos rasgos culturales hispánicos. Moya Pons: Op. cit., p. 178. 336 De súbditos a ciudadanos...209 el sentimiento de patria prevaleciente entre los naturales del país. Asimismo, en el intercambio epistolar entre el arzobispo Fernando Carvajal y Rivera y don Eugenio Llaguno se destaca una carta del 24 de octubre de 1795, en la que le comunicaba que la noticia de la cesión “había hecho temer una sedición” por lo que hubo que permitirle a la población “unas horas de desahogo a su pasión patriótica…especialmente cuando a vista de muchos el día de la publicación cayó muerta en medio de la calle una mujer exclamando Isla mía, Patria mía...” Para el prelado “la pena que penetraba a los principales vecinos y hacendados solo se expresaba contra los desaciertos y desidia del Presidente y Regente cuyo manejo y conducta… habían puesto al Rey en la posición de abandonar su Isla.”338 Otro de los factores que incidieron en la emigración de los señores de haciendas fueron los impresos distribuidos en Santo Domingo en 1795 por una diputación del general jacobino Juan Esteban Laveaux, anunciando que tan pronto los franceses tomaran posesión de la isla, en virtud del Tratado de Basilea, se decretaría la abolición de la esclavitud. Las disposiciones de agosto de 1801, tomadas por el general haitiano Toussaint Louverture, luego de la ocupación por sus fuerzas de la ciudad de Santo Domingo en nombre de Francia, preocuparon aun más a los terratenientes dueños de esclavos. En uno de los artículos de la Constitución Política de la colonia de Saint Domingue, hecha extensiva al Santo Domingo español, se disponía la abolición de la esclavitud. Si bien las medidas de Toussaint apenas pudieron implementarse, pues los generales al mando de la expedición francesa enviada por Napoleón Bonaparte instituyeron de nuevo la esclavitud en 1802, lo cierto es que desde 1795 los terratenientes tuvieron la incertidumbre de que 338 Academia de la Historia, II Congreso Hispanoamericano de Historia,vol. V, Documentos para estudio. Marco de la época y problemas del Tratado de Basilea de 1795, en la parte española de Santo Domingo, col. de J. Marino Inchaustegui. Buenos Aires, 1957, pp. 53-56. Documento del 19 de octubre de 1795. Apud. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 11. 210 Jorge Ibarra Cuesta sus esclavos fueran liberados por los franceses o los haitianos, lo que provocó la salida del país de muchos de ellos.339 Un último, pero no menos importante elemento, en la decisión de los criollos de emigrar y finalmente enfrentar la dominación francesa, lo constituyó la prohibición dictada por el general Ferrand de mantener un intercambio comercial con los haitianos, en especial de venta de ganado. Fue esa causa, conjuntamente con el conocimiento de la tenaz resistencia española a la invasión napoleónica en la península, la coyuntura que animó a los criollos a levantarse en armas contra la ocupación francesa. La lucha en Santo Domingo abriría un segundo frente a los conquistadores de la isla. De ese modo, se acrecentaban las posibilidades de éxito contra el enemigo común. 12.La lucha de los criollos por la defensa de la comunidad territorial, la restauración colonial y la emergencia de la clase media (1810-1820) Uno de los documentos más significativos sobre la actitud de los terratenientes, ante la ocupación francesa de la parte española de la isla, es el diario de Juan Sánchez Ramírez, dirigente del movimiento separatista criollo que expulsó a los franceses de Santo Domingo. En diciembre de 1803 Sánchez Ramírez emigró con su familia a Puerto Rico, y lo primero que consignó amargamente en su diario fue el incumplimiento, por parte de España, de sus promesas con los criollos que abandonaron el territorio insular. Como otros emigrados “sin propiedad ni establecimiento alguno imploré por la vía reservada la Real protección, que se había ofrecido por diferentes Ordenes soberanas concernientes al Tratado de Basilea, para obtener la indemnización prometida con que 339 Frank Moya Pons: La primera abolición de la esclavitud en Santo Domingo, revista Eme Eme, Estudios Dominicanos, no. 13, julio-agosto, 1974, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. De súbditos a ciudadanos...211 poder subsistir en país extraño, y nunca tuvo efecto mi solicitud como casi la de todos los emigrados en diversos puntos de América…” La crítica al incumplimiento de la monarquía a sus promesas no se detuvo allí, por esa razón, había perdido toda su fortuna, “más de once mil pesos que con indecibles trabajos y peligros salvé de mi patrimonio, sin haber podido sacar fruto alguno que me asegurase en aquel destino mi subsistencia y la de mi muger, hijos y mi hermana”. Ante esa “triste situación”, se acogió a las promesas francesas de admitir y reubicar en la isla a todos los emigrados que desearan regresar. Una vez en la patria, continuó dirigiendo una empresa de cortes de madera de caoba que tenía en el puerto de Macao, pero no le agradó lo que vio y apreció en el territorio sometido al poder extranjero. La ocupación de España por los franceses provocó que le dirigiese a un comandante francés frases de indignación: “La nación española no sufrirá jamás esa infamia”. Desde aquel momento, como apunta en el diario, no podía ver a los franceses sin “irritarse en extremo”. Con la tenaz resistencia española a las tropas de Napoleón se abría la posibilidad para la comunidad quisqueyana de rebelarse contra los ocupantes franceses. Las guerras europeas provocaron que las metrópolis dejaran de prestar ayuda militar y económica a sus posesiones ultramarinas. Ante la situación creada, Juan Sánchez Ramírez declarará que solo le quedaban dos caminos: regresar a Puerto Rico o tomar medidas “que nos proporcionasen la restauración de nuestra Patria, bajo la invocación y a favor de nuestro legítimo soberano”. De ahí que decidiera hacerse “cargo… de la confianza que merecía a los compatriotas de nuestro suelo, y la constancia de la mayor parte de ellos en la fidelidad a los monarcas de España, por más que en el Tratado de Basilea fueron mirados con el mayor abandono…”340 En el proceso de redacción del diario Sánchez Ramírez no se limitó a recordar el tratamiento impropio de la Corona hacia los criollos, sino Antonio del Monte y Tejada: Op. cit., pp. 245-246. 340 212 Jorge Ibarra Cuesta que realzó la lealtad de estos con España. La impresión final que trasmite el documento es de identificación con la patria criolla y con la Madre Patria, frente a los invasores extranjeros. No aparece claramente definido si el sentimiento que prevalece hacia España es de apego, en tanto fuente de tradiciones y valores, o de identificación hacia el Estado tutelar cuya función es proteger y garantizar la integridad territorial de la patria criolla frente a los extranjeros. Independientemente de cuáles pudieran ser los sentimientos del patriciado terrateniente comprometido en la lucha, lo cierto es que la restauración del poder colonial debía implicar que la metrópolis, en las nuevas circunstancias, asumiera de algún modo la protección de Santo Domingo ante las crecientes amenazas que representaban las ambiciones de Inglaterra, Francia y Haití. De todos modos, por muy modesta que pudiera ser la protección y asistencia que le ofreciera España, debía representar un estorbo frente a las ambiciones y amenazas de los enemigos de la isla. No todos los criollos se sentían inclinados a integrarse de nuevo a la monarquía española. No solo la historia de los patriciados criollos de los Cabildos había expresado la defensa de intereses locales ante los de la metrópolis, sino que la Corona se había mostrado incapaz de asumir la defensa de su posesión colonial frente a las naciones rivales de Europa. Para muchos criollos se hacía evidente, cada vez más, el desinterés y la indiferencia de España por el destino final de la isla. Los patriotas del Cibao y Azua, Ciriaco Ramírez y Cristóbal Hubert Franco, a los que Sánchez Ramírez definió en su diario como, “sujetos conocidamente revoltosos, de mala conducta y sin ningún antecedente o representación”, se oponían a la restauración del poder colonial español. De la misma manera, la relación de Sánchez Ramírez con el gobernador de Puerto Rico despertó malquerencia entre los criollos independentistas hacia este. Las instrucciones que le impartió el gobernador de Puerto Rico, desde San Juan, al coronel Andrés Saturnino Jiménez, para que dirigiera las operaciones bélicas contra los De súbditos a ciudadanos...213 ocupantes franceses, fueron acogidas por los patriotas, según Del Monte y Tejada, “con general y justo desagrado, provocando vehementes protestas”, razón por la cual Sánchez Ramírez, convocó a la Junta de Bondillo.341 No obstante, los criterios de Sánchez Ramírez, favorables a mantenerse bajo la tutela de España, se impusieron en la histórica reunión dominada por los terratenientes más conservadores. Allí, el dirigente histórico de la insurrección contra la ocupación francesa fue proclamado capitán general y gobernador interino de la colonia, con la oposición de los patriotas independentistas. El historiador Emilio Cordero Michel refiere al respecto que el proyecto revolucionario de Ciriaco Ramírez comprendía la independencia, la abolición de la esclavitud, la separación de la Iglesia y el Estado, y otras medidas revolucionarias. La definición clasista de ese grupo no ha sido esclarecida suficientemente, pero representó, sin dudas, “el primer vagido independentista”.342 El grupo radical de Ciriaco Ramírez evidenció que los terratenientes ya no constituían la única fuerza dirigente de la población criolla. La presencia de una clase media rural y urbana, constituida en torno al cultivo y elaboración del tabaco en Santiago de los Caballeros, sede histórica de la rebeldía criolla, parece haber procreado los primeros movimientos políticos de signo independentista.343 Coincidieron en la gestación de los movimientos sectores del patriciado terrateniente venidos a menos, del Cibao y de Santo Domingo, tal como ocurrió en las regiones de esclavitud patriarcal de Cuba. Antonio del Monte y Tejada: Op. cit., t. III, p. 220. Emilio Cordero Michel: Proyecciones de la revolución haitiana a la sociedad dominicana, Ecos, año II, no. 3, 1994, p.84. 343 Emilio Cordero Michel: La revolución haitiana y Santo Domingo, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana, 1989, pp. 103-105. Michiel Baud: El surgimiento de un campesinado criollo, la producción tabacalera en la Española, 1500-1870, Ecos, año IV, no. 5, 1996, pp. 24-28. Antonio Gutiérrez Escudero: Tabaco y algodón en Santo Domingo, 1731-1795, Clio, año LXV, no. 158, enero-junio 1998. 341 342 214 Jorge Ibarra Cuesta La movilización por los terratenientes de las comunidades criollas resultó decisiva. Las tropas españolas asignadas a la defensa de las fortificaciones desempeñaron un papel secundario en el conflicto. Sánchez Ramírez logró reunir 1,200 criollos, de los cuales 600 procedían de Santiago de los Caballeros. El contingente que envió el gobernador de Puerto Rico, Toribio Montes (1804-1809), consistía en 300 soldados. La batalla decisiva de Palo Hincado, donde los franceses sufrieron innumerables bajas, fue librada por las fuerzas criollas de negros y mulatos libres. La escuadra inglesa que bloqueó la entrada a la capital dominicana impidió que un contingente naval francés pudiera acudir al rescate de las tropas francesas sitiadas en Santo Domingo. La situación de postración y de abandono en que quedó Santo Domingo, después de la restauración del poder español por las tropas criollas de Juan Sánchez Ramírez, ha sido descrita puntualmente por los historiadores dominicanos. Juan Sánchez Ramírez restauró el poder de la Corona en la isla, bien porque fuese un monárquico sincero, o porque considerase indispensable la protección de España para la conservación de los intereses del patriciado frente a las amenazas de las potencias europeas y de Haití, que invadió en 1801 y 1805 a Santo Domingo. Desde entonces, la tirante relación con el movimiento revolucionario haitiano tuvo la virtualidad de constituir un fermento activo de la identidad nacional. La victoria de las armas criollas sobre los franceses creó las condiciones para que los Cabildos insistiesen en sus reclamaciones históricas frente a la Corona. La Gobernación y Capitanía General interina, otorgada a Juan Sánchez Ramírez por la insurgente Junta de Bondillo, debía ser ratificada por el rey de España. Por primera vez en la historia de Santo Domingo, un Cabildo se atribuía la facultad de solicitar a la Monarquía la designación de un gobernador criollo. La solicitud estaba formulada en tales términos que el rey debía acceder sin subterfugios o dilaciones a los requerimientos de los regidores criollos. De súbditos a ciudadanos...215 La exposición del Cabildo de Santo Domingo a Su Majestad, del primero de junio de 1810, conservaba la retórica tradicional de fidelidad y acatamiento de la voluntad real, pero expresaba también una gama de sentimientos patrióticos derivados de la victoria alcanzada por los propios esfuerzos. Una primera demanda del Cabildo a la Corona fue, que ante la magnitud del conflicto y “el estado miserable y lastimoso” en que había quedado la isla, le prestase el “poderoso brazo de V.M. para proporcionarle los medios de reanimarla y conducirla a su antiguo esplendor, para lo qual impetra de V.M. este Ayuntamiento como base la más sólida y conveniente a este precioso edificio, la confirmación de los empleos de Capitán General, Gobernador y Superintendente de Real Hacienda en el inmortal Patriota e Invicto general Don Juan Sánchez Ramírez, que justamente los exerce en interin, así porque esta nominación redunda en honor de la Isla Española, como porque no pueden sus havitantes pagar de otra suerte a este incomparable Héroe el beneficio que le deven por su reconquista y a más de la ratificación de la libertad perpetua de Alcabalas y por diez años de diezmos que se dice le dispensó el anterior Govierno; la gracia de que se le restituyan con sus antiguos privilegios todos los ramos de los propios y arbitrios de que gozaba antes de la cesión: un comercio franco por veinte años, declarando por españolizados los géneros que se introduzcan en sus puertos para la libertad de derechos en los demás a donde se destinaren: que se faculte a este Gobierno y Capitanía Gral para conceder moratoria a los deudores que las subcesivas desgracias de la Isla han reducido a un estado de no poder satisfacer sus deudas…y que se adopte el mismo temperamento o el que se estime de más beneficio con los principales y réditos de Iglesias y Comunidades, sin el que se verían arruinados todos los propietarios…”344 Biblioteca Casas Reales V Centenario-Santo Domingo, República Dominicana, col. Herrera, t. XIV, no. 255. Apud. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1049. 344 216 Jorge Ibarra Cuesta La restauración devino de ese modo en “una coexistencia a distancia” de la comunidad criolla con la metrópolis española, mediante la cual las autoridades coloniales eran reemplazadas por autoridades representativas del patriciado criollo encarnadas en el nuevo gobernador, Juan Sánchez Ramírez (1810-1811). El mandatario dominicano trató de satisfacer las demandas criollas encaminadas a que se suprimíeran las tributaciones más onerosas y a que la Corona se responsabilizara con el sustento de la defensa de la isla a través del situado y la protección militar para oponerse a las amenazas extranjeras. 13.Las Juntas españolas ante la emancipación dominicana del dominio francés El destronamiento y apresamiento de los monarcas borbones por Napoleón y la entrada en la península ibérica del ejército francés, dio paso a la formación de una Junta Central en la metrópolis que dirigió la resistencia del pueblo español a la invasión francesa. La Junta española se opuso a la constitución de juntas en América, dirigidas por los patriciados criollos, y ratificó en sus mandos a los gobernadores, capitanes generales y virreyes de sus posesiones coloniales. En la mayor parte de las colonias hispánicas los patricios criollos intentaron, en 1808, compartir o desplazar del poder a las autoridades españolas designadas por la dinastía borbónica. No obstante, en Santo Domingo, a diferencia de Cuba, Puerto Rico y Venezuela, no hubo tentativas por parte de los patricios de constituir Juntas que removieran a las autoridades coloniales, y que asumieran la gobernación de las posesiones de ultramar del imperio español. El hecho de que el gobernador Juan Sánchez Ramírez fuera el patricio criollo que emancipara a la patria de los franceses, y que bajo su mando se hicieran realidad las principales reivindicaciones corporativas del patriciado de la época, hacía exagerado que se constituyera una Junta representativa de sus intereses. De súbditos a ciudadanos...217 La Junta Central de la península accedería, en Real Decreto del 29 de abril de 1810, a todas las demandas del Cabildo de Santo Domingo. Aun las que planteaban la supresión de la tributación española fueron admitidas. Así, fue abolida la alcabala y se eliminaron los diezmos por diez años. Se accedió también a suprimir todos los derechos que afectaban la navegación y el tráfico mercantil marítimo. La admisión más significativa de la Junta tuvo un carácter político y psicológico. Por primera vez, la metrópolis reconocía haber llevado una política injusta y errónea en una posesión colonial suya. En efecto, la Junta Central admitió sin más preámbulo, “…considerando que á aquella preciosa y dilatada porción de la Monarquía Española se le deben dar franquicias que en breves días puedan sacarla de su estado de pobreza y languidez, y que la sirvan de consuelo a las privaciones, ynfortunios y todo genero de miseria que ha sufrido desde que por el Tratado de Basilea fue injustamente cedida a la República Francesa el año de 1795, S.M. el Consejo de Regencia, después de haber oído el Consejo pleno de España e Yndias …se ha servido decretar…”345 Ya en el Real Decreto de 12 de Enero de 1810, la Junta se proclamaba garante de la seguridad de Santo Domingo frente a todos sus enemigos. En el artículo primero del Decreto se estipulaba que “Se destinará á la Ysla de Santo Domingo una guarnición proporcionada de tropas, que proteja el país y le defienda de cualquiera invasión que contra él se intente en lo sucesivo”.346 El 18 de febrero de 1811 el teniente gobernador y auditor de guerra, José Núñez de Cáceres, le envió una carta al diputado suplente en cortes, Josef Álvarez de Toledo, donde le informaba sobre el deceso del gobernador Juan Sánchez Ramírez, ocurrido el día 12. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. República Dominicana, 1928. Documentos históricos procedentes del (AGI), Audiencia de Santo Domingo. 78-5-17. Tipografía Luis Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana, 1928, pp. 107-112. 346 Ibidem, p. 107. 345 218 Jorge Ibarra Cuesta El libertador de la clase terrateniente del dominio colonial francés falleció en su patria, mientras en España se libraba todavía la guerra contra el invasor napoleónico. Lo sustituiría un capitán general español como demostración que la designación de Juan Sánchez Ramírez por la Junta Central española había sido algo excepcional, motivada porque fue el esfuerzo libertador dominicano lo que logró esencialmente la emancipación de Santo Domingo de los ejércitos franceses. De acuerdo con José Núñez de Cáceres, lugarteniente de Sánchez Ramírez y auditor de guerra en la isla, después de la victoria de Sánchez Ramírez sobre los franceses, España no había enviado otra tropa veterana de 180 soldados de los piquetes de Infantería de Puerto Rico. Las milicias dominicanas, que tan prominente papel desempeñaron en la guerra contra los franceses, se encontraban “casi desnudos, descalzos y reducidos a la triste ración de carne y pan, único socorro con que se les puede asistir porque la Real Hacienda está enteramente exhausta de caudales y sin poder valerse de recursos en un país tan lastimosamente arruinado”. El situado de 100,000 pesos entregado al nuevo gobernador, en marzo de 1811, apenas alivió la situación de la tropa. En el curso de los próximos diez años de los 3,600,000 pesos que se suponía se otorgarían a La Española por concepto de situados, solo se concedieron 343,354 pesos, o sea, menos de un 10%.347 Según Núñez de Cáceres, la isla vivía en una “continua alarma” ante los movimientos de los jefes revolucionarios haitianos Petión y Henry Christophe. Se temía sobre todo a una alianza de los franceses con sus antiguos súbditos mulatos y su jefe, por lo que en cualquier momento, sobre las cabezas de los criollos de Santo Domingo, podía blandirse, “la fiera cuchilla de los mulatos y franceses blancos, sus aliados”.348 Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. República Dominicana, 1928, Op. cit., p. 96 348 Biblioteca Casas Reales, col. Herrera, t. XV, doc. no. 256. Apud. (AGI). Audiencia de Santo Domingo, leg. 1016. 347 De súbditos a ciudadanos...219 No obstante, en 1810, 1811 y 1812, de las propias filas del movimiento libertador que dirigiera Sánchez Ramírez surgieron una serie de conspiraciones independentistas, encabezadas por personalidades de la clase media colonial que le disputaron el poder al patriciado y que se pronunciaron contra el estatus colonial. El gobernador español que sustituyó a Sánchez Ramírez, Carlos de Urrutia, le envió a Fernando VII, el 3 de noviembre de 1815, una exposición del Cabildo de Santo Domingo, la cual le había parecido “… mui de justicia”. Los planteamientos de los capitulares expresaban una completa desilusión con relación al incumplimiento por parte de la Corona de las promesas que le había hecho a la isla. Así, no se ocultaban para señalar que “no se había recibido auxilios después de la reconquista”.349 De ahí que el nuevo gobernador Urrutia, ante las protestas del patriciado, recomendase a Fernando VII que “extendiese su paternal gratitud y Real munificencia sobre esta benemérita isla concediéndole las gracias que solicita para perpetua memoria de la reconquista y que el cuerpo capitular se condecore con el tratamiento y uniforme que se ha concedido a las de Cuba y Puerto Rico, que aunque leales y muy dignas no han tenido la suerte de presentar al mundo una prueba tan relevante de esta virtud como la que acaba de dar a VM, Santo Domingo”350 La agudización de la crítica situación económica y social de Santo Domingo trajo como resultado la proliferación de las conspiraciones independentistas. La amenaza que representaba Petión se materializó cuando estableció contactos y le ofreció armas a un grupo conspirativo de clase media, liderado por el dirigente histórico de la reconquista, Ciriaco Ramírez, desde la cárcel de la Torre del Homenaje. Carta a S.M. del Gobernador Carlos de Urrutia de 3 de noviembre de 1865. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 964. 350 Ibidem. 349 220 Jorge Ibarra Cuesta Una conspiración de la clase media era descubierta por las autoridades españolas en 1810, estimulada por las noticias que llegaban desde Venezuela, donde se había levantado el estandarte independentista. Al frente de la conjura se hallaba un habanero, llamado Fermín García. El jefe conspirativo hubo de cumplir siete años de prisión en la Torre del Homenaje.351 Otra conjura, descubierta en 1810, se conoció por el nombre de “Conspiración de los italianos”, porque un oficial italiano del Batallón Fijo, el capitán Emigdio Pezzi, sirvió de enlace entre Ciriaco y los otros dirigentes: José Ramírez; Ricardo Castaño y Santiago Fauleau, capitán de origen haitiano del Batallón de Pardos.352 En 1814 Petión contactó nuevamente a un grupo de clase media, encabezado por Manuel del Monte, quien se propuso dirigir un movimiento independentista y antiesclavista. Fue apresado y enviado a la prisión de Ceuta, donde murió tres años después. Estos movimientos de la clase media indicaban muy a las claras que su presencia en el escenario político trascendía los designios de los señores de haciendas, interesados tan solo en obtener de la metrópolis reivindicaciones estrechas de tipo corporativo para su clase. El proyecto independentista y antiesclavista implicaba la movilización de los esclavos y las clases subalternas de la sociedad contra el poder colonial. En 1812 tuvo lugar un principio de sublevación dirigida por un esclavo, Pedro Seda, con la colaboración de negros y mulatos libre. A diferencia de las otras conspiraciones de la clase media, que tenían entre sus objetivos principales el logro de la independencia, la trama tenía como propósito fundamental la emancipación de los esclavos y de las castas de negros y mulatos libres. Como ha destacado Roberto Cassá, los esclavos domésticos y de haciendas ganaderas, sometidos a un trato de tipo patriarcal por sus amos, no se sintieron atraídos hacía ningún movimiento de tipo abolicionista. Ibidem. Emilio Cordero Michel: Op. cit., 1994, p. 84-85. 351 352 De súbditos a ciudadanos...221 De hecho, no tenían una actitud revolucionaria frente a esa institución.353 Solo en unos pocos ingenios se conocieron sublevaciones de esclavos de orientación abolicionista. El deterioro de las condiciones económicas en la década de 1820, y el absoluto abandono en que Fernando VII tenía hundida a la isla, conformaría el contexto del período constitucional de 1820-1821. Las autoridades representativas, e incluso los gobernadores, no se escondían para criticar abiertamente la actitud de la Corona. Tanto fue así que, en una comunicación del 16 de enero de 1821 de la Diputación Provincial de La Española al secretario de Exterior y al despacho de la Gobernación de Ultramar, suscrita por el gobernador Sebastián Kindelán (1818-1821), se denunciaba el estado de las Milicias Disciplinadas de la isla, a pesar de las amenazas haitianas de invadirla de nuevo. Se había solicitado reiteradamente que se enviaran armas, soldados y dinero para reorganizar las defensas, pero “¡Oh dolor! Once años ha que permanecen en el mismo estado de espera, sin que en este tiempo hayan visto otra cosa que desembarcar empleados y conferir los puestos a personas que si han contribuido en otra parte con sus servicios no son de absoluta necesidad en el estado de penuria en que se encuentra toda la Isla…” Se necesitaban soldados para enfrentar las amenazas exteriores y la Corona enviaba favoritos a ocupar cargos burocráticos. En una comunicación posterior, del 31 de enero de 1821, el gobernador Kindelán admitía que sumados la fuerza del batallón veterano, de 60 plazas, la de la guarnición y la milicia criolla, y la mayor parte de negros y mulatos, solo se contaba con 225 hombres para la defensa de todo el territorio. Lo más grave era que a pesar de que “los naturales en todas las ocasiones de alarma han dado pruebas de lealtad y patriotismo…es de temer que estas buenas disposiciones queden frustradas faltándoles los medios de defensa”. Palabras Cassá: Op. cit., p. 192. 353 222 Jorge Ibarra Cuesta proféticas que habrían de cumplirse en menos de un año.354 La apatía absoluta ante el destino de la isla puso de manifiesto que “La España Boba” era incapaz de rectificar. 14.La independencia efímera y la clase media dominicana La implantación en las Antillas hispánicas de la Constitución española de 1812 propició que distintos movimientos de las clases medias letradas dieran a conocer proyectos, inspirados en la revolución francesa. El lenguaje y los conceptos que reitera la prensa liberal en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico tienen su origen en el discurso iluminista francés. Un documento que expresa las nuevas ideas que se debatían desde 1810 en Santo Domingo lo constituye el “Manifiesto del Ciudadano Andrés López Medrano al pueblo dominicano en defensa de sus derechos sobre las elecciones parroquiales que se tuvieron en esta capital el 11 y el 18 de Junio de este año de 1820.”355 En el manifiesto López Medrano, regidor que había abrazado las ideas revolucionarias, develaría la honda herida abierta por los gobernadores españoles en la sociedad colonial, con posterioridad al gobierno de Sánchez Ramírez. El advenimiento de la Constitución significó el desplazamiento de los regidores del patriciado que había dominado el Cabildo por siglos, y su sustitución por personalidades representativas de la clase media. La reacción que causó en la sociedad colonial ese hecho, sin precedentes, fue descrito con palabras sobrias. El patriciado tradicional no admitía la libre difusión del pensamiento en los periódicos liberales creados bajo el amparo de la Constitución. La alta jerarquía eclesiástica se rebelaba de igual manera contra el ideario iluminista. A los liberales de la clase media criolla, y a los pequeños comerciantes catalanes que abrazaron la Constitución de 1812, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, República Dominicana, 1928, Op. cit., pp. 73-74, Op. cit., 1929, pp. 47-48. 355 Ibidem, pp. 11- 18. 354 De súbditos a ciudadanos...223 se les acusaba de representar los intereses de las potencias extranjeras. Los catalanes, a su vez, rechazaban a los criollos liberales de la clase media y al patriciado terrateniente. La creación del partido liberal de la clase media criolla sería explicada de la siguiente manera por el regidor de ideas avanzadas, López Medrano: “se suscitó un partido dominante que tenía por título el del pueblo, por divisa el interés más justo y por modelos el que presentan Inglaterra, Francia, Norte-América y nuestra nación misma en los amplísimos territorios de su imperio”. A los nuevos capitulares de orientación liberal e iluminista los patricios le atribuían incapacidad para ejercer sus funciones. De ahí que López Medrano proclamase, “Lo mismo ignoro los motivos de que se irrogue inferioridad a los nuevos capitulares… El Zapatero, el Talabartero, el Herrero, el Tendero, el Carpintero, el Albañil, el Sastre, el Pintor, el Músico, todo laborioso, todo artista, puede ser tan excelente ciudadano como un Consejero de Estado y un Diputado a Cortes”. En el contexto de la sociedad colonial, pronunciarse a favor de los artesanos y otros oficios “viles” o amparar a la gente “de color”, a todos los que les estaba prohibido por la Legislación de Indias acceder a los Cabildos, era desafiar el poder tradicional del patriciado criollo, pero también subvertir el orden de castas raciales en las que estaba formada la sociedad.356 En las Antillas hispánicas, donde el trabajo manual constituía un signo de inferioridad, los oficios artesanales estaban en manos de los negros y mulatos libres. Demandar el acceso de los artesanos a los Cabildos significaba pronunciarse también por el ingreso de la gente “de color” libre a los órganos de poder local de la colonia. La Constitución había decretado también un signo de igualdad entre los criollos y los españoles. Por eso, López Medrano declararía en su manifiesto “Ya no sois unos miserables colonos, sino unos Españoles iguales a nuestros hermanos carísimos de Europa.” La utópica representación de la 356 Richard Konetzke: Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica. 1493-1810, vol. I, Madrid, 1953, p. 16. 224 Jorge Ibarra Cuesta igualdad en las condiciones del dominio colonial era enunciada en los siguientes términos: “Los titulados los jefes, los eclesiásticos, los militares, los nobles, los magnates, los personajes, los que os habían sobrepujado en la representación pública son vuestros iguales y solo es mejor el que tuviere más virtudes”.357 La libertad de prensa que promovió la Constitución de 1812 fue derogada por una disposición del gobernador Sebastián Kindelán, restableciendo la Junta de Censura.358 Lo mismo había sucedido en Cuba, donde los periódicos fueron censurados por los ideólogos liberales de la clase de plantaciones, con el propósito de que no se escucharan reivindicaciones de las clases subalternas de color, de los trabajadores inmigrantes peninsulares o de los esclavos. Las posiciones del gobernador, opuestas a la aplicación de los artículos de la Constitución que promoviesen el progreso de las clases subalternas, repercutieron en el recrudecimiento de las contradicciones entre los independentistas y las autoridades coloniales. En un impreso de gran formato a tres columnas, dirigido a los “Fidelísimos naturales y habitantes de La Española”, el gobernador Kindelán se pronunciaba abiertamente contra la promoción de la igualdad social y política. “Sabéis muy bien que nuestra población se compone de gentes de varios colores y condiciones: hay blancos, hay pardos, hay morenos, y en estas dos últimas clases hay libres y esclavos. Los genios perturbadores, aprovechándose de esta variedad, han comenzado a sembrar la cizaña a la sombra de los derechos de libertad, igualdad e independencia, que la Constitución asegura a todos los ciudadanos españoles, y por error, o malicia persuaden a los menos instruidos que ya se acabó toda diferencia entre blancos, pardos y morenos, entre libres y esclavos”.359 Para Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, República Dominicana, Op. cit., 1928, pp. 11-18. 358 Ibidem, p.19. 359 Ibidem, p. 65-67. 357 De súbditos a ciudadanos...225 Kindelán, la interpretación del texto constitucional debía tener en cuenta, ante todo, “… la conservación del orden social”. Esa era la razón por la que “… Los hombres libres y los libertos, sean pardos, sean morenos, son españoles, pero no ciudadanos mientras no obtengan de las Cortes la carta de tal… y los esclavos, ni son españoles ni ciudadanos”. Acto seguido recordaba las severas condenas a muerte que se había impuesto “a Pedro Seda, Pedro Henríquez y otros muchos seducidos por los malos”. Los beneficios de la Constitución iban a ser numerosos, “…pero no por esto deja el esclavo de serlo, ni el hombre de color se pone de repente al nivel del ciudadano blanco”. A partir de esas orientaciones, los negros y mulatos libres no podían votar en las elecciones. De ahí la necesidad de advertir al que propagase doctrinas contrarias a “la verdadera inteligencia de esos principios”, o sea, a los que representaban las autoridades coloniales, que “será perseguido y castigado ejecutivamente como sedicioso y perturbador de la quietud pública”.360 Atemorizados ante el giro que tomaban las demandas de los sectores medios de la población criolla, y ante el hecho de Ibidem, p. 67. La posición de Kindelán ratificaba las restricciones tajantes a los derechos políticos de los negros y mulatos libres por las leyes especiales de ultramar, acordadas en las Cortes de Cádiz. De acuerdo con el historiador catalán Josep M. Fradera, la Constitución “impedía el acceso a la ciudadanía de las denominadas castas pardas”, limitaba los derechos de los sirvientes domésticos y establecía ciertos niveles de renta en la elección de alcaldes y regidores, diputados provinciales y diputados a Cortes. En la definición del derecho de ciudadanía, en particular se establecía que “son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo”. Concluía Fradera que se privaba del derecho de ciudadanía “a un segmento importante de la población americana… aún en el caso de que la ascendencia africana fuese remotísima”. Joseph M. Fradera: Gobernar colonias, Ed. Península, Barcelona, 1999, pp. 78-93 y nota 35 al pie en página 85. Véase también James F. King: “The Colored Castes and American Representation in the Cortes de Cadiz”. The Hispanic American Historical Review 35, 1935, pp. 33-64. 360 226 Jorge Ibarra Cuesta que detentasen posiciones importantes en el Cabildo, sectores del patriciado y la alta jerarquía eclesiástica se unieron en torno al gobernador español. Pocas semanas después, la salida de Sebastián Kindelán de la gobernación de la isla vendría a ratificar la crisis absoluta de la sociedad colonial. El déficit del Estado ascendía a 255,744 pesos.361 La conjura para derrocar el régimen colonial español, urdida por José Núñez de Cáceres, teniente gobernador de todos los gobernadores españoles que tuvo la isla desde 1810 hasta 1821, sortearía distintas dificultades hasta lograr su propósito. A la muerte de Sánchez Ramírez, Núñez de Cáceres devino en la personalidad criolla más representativa del restauracionismo. Por eso, la conjura que culminó con el apresamiento del gobernador español Pascual Reyes y la proclamación de la independencia por Núñez de Cáceres, el primero de diciembre de 1821, contó con un sector del restauracionismo patricio de 1810. Las razones de la decisión que cambiaba de manera radical el status de la isla se vinculan con la frustración que significó la actitud de la Corona entre 1810 y 1821. El teniente gobernador criollo había confiado en que España asumiera el papel de garante de la integridad territorial, una vez que fueran expulsados los franceses de Santo Domingo. Ahora bien, en la medida que pasaba el tiempo y arreciaban las amenazas procedentes de Haití y de los poderes coloniales europeos, sectores del restauracionismo terrateniente y de las clases medias se convencieron de que los españoles no eran capaces de proteger a Santo Domingo frente a sus rivales en el Caribe. Como muchos de los restauracionistas de 1810, Núñez de Cáceres se sentía en el fondo criollo, antes que español. Si bien es posible que mirara con simpatía los movimientos emancipadores del continente americano, su independentismo parecía emerger como una reacción Secretaría de Relaciones Exteriores. República Dominicana, Op. cit., 1929, p. 91. 361 De súbditos a ciudadanos...227 defensiva frente al expansionismo haitiano y a las ambiciones imperiales europeas. El eje de las consideraciones de los restauracionistas era la defensa de la comunidad territorial, frente a los poderes europeos y los revolucionarios haitianos, antes que la lucha por la constitución de un Estado nacional. Los sentimientos que los movían eran de patriotismo local, antes que nacional. Los debates de los patriciados criollos con las autoridades coloniales, en los siglos xvii y xviii, giraron invariablemente en torno a la hegemonía de los Cabildos en su jurisdicción. La frase con la que Núñez de Cáceres pretendió explicar su posición frente a España, en el Manifiesto que proclamó la Independencia de Santo Domingo, el primero de Diciembre de 1821, es altamente significativa en ese sentido, “La independencia de la América es en todas partes un suceso determinado por el orn. natural de las cosas humanas q. podrá ser detenido o acelerado según las causas particulares q. concurran a su desarrollo, po. en la parte española de esta Ysla es de tan urgente y absoluta necesidad q. peligraría el bien de la Patria si se detubiese por algún tiempo más; estamos amenazados de dos invasiones (y la España ni ha querido ni puede en el día protegernos) cuyos funestos resultados no pueden evitarse de otro modo..”362 Aun cuando el patriota dominicano asevera que “la Independencia está en el orden natural de las cosas”, no duda en justificar la acción de lanzarse a la lucha por la independencia, porque la patria, la tierra donde nació, está en peligro de sufrir dos invasiones. De ahí que subraye, además, que España “no ha querido, ni puede ayudarnos”. De ese modo, el hecho que la madre protectora, España, no haya querido ni pueda amparar a la isla de sus enemigos, resulta determinante en la proclamación de la independencia. Por eso, en el manifiesto no se exponen las virtudes o bondades de la República. Se expresa, sin embargo, que “convencidos Ibidem, p. 25. 362 228 Jorge Ibarra Cuesta los naturales y Vecinos de de la parte española de Hayti de la fuerza de estas circunstancias y del do. Q. tienen por naturaleza pa. darse la forma de Gobierno más conducente a la seguridad, defensa y mejoras de su Estado político; ha venido en declararse independtes. Y en erigir un Gbno. Libre y democrático...” En esta última frase del Manifiesto se ratifica que fue la fuerza de las circunstancias, en las que deben incluirse la actitud indiferente de España, la que determinó el derecho que tienen por naturaleza de darse la forma de gobierno más conveniente. Por supuesto, no está suficientemente claro cuál de las causas que se alegan en la declaración para actuar es la más primordial. Si bien la fuerza de las circunstancias externas que los obliga a declarar la independencia, o por el contrario, el derecho que argumentan tener por naturaleza para darse el gobierno más conveniente. Como quiera que sea, el sentimiento terrateniente de patria prevalece por encima del ideal republicano. El hecho que el clero y la clase terrateniente le dieran la espalda al movimiento separatista, y que un amplio sector de negros y mulatos libres de la capital, simpatizantes de la revolución haitiana, mostrase indiferencia por la Constitución promulgada por los independentistas, delimitaba el aislamiento en que se encontraban las capas medias urbanas y los patricios venidos a menos que apoyaron el pronunciamiento de Núñez de Cáceres. De igual manera el clero criollo regular se separó de la causa independentista. Entre las razones estudiadas por el historiador Pérez Memén se cita el hecho de que los independentistas no hicieron ningún llamamiento al clero regular. Del mismo modo, Núñez de Cáceres no mostró interés en reconocer los derechos históricos de los negros y mulatos libres. De más relevancia histórica fue el hecho de que, sectores importantes de la población en las villas del interior, se pronunciaran por la anexión a Haití.363 Luego de la expulsión de los franceses Franklin J. Franco piensa, sin embargo, que “los radicales que propugnaban la unidad de la zona este de la República con Haití, lo que contaba 363 De súbditos a ciudadanos...229 y de la consolidación de las fuerzas revolucionarias haitianas, las oligarquías y la población de Tierra Adentro prosiguieron el comercio de ganado con la región occidental de la isla. Ya desde mediados de 1820, el gobernante haitiano Jean Pierre Boyer, a través de agentes suyos, estableció contacto con distintos grupos de negros y mulatos dominicanos, a quienes se les informó su proyecto de abolir la esclavitud y repartir la tierra en lotes a los hombres de campo, como se había hecho en Haití. También les hizo saber su intensión de fusionar en una sola República a dominicanos y haitianos, para frustrar los planes de invasión que gestaban los franceses. Las gestiones de grupos, conspirativos comprometidos con los haitianos en Dajabón y Montecristi, tuvieron buena acogida en Santiago de los Caballeros y Puerto Plata; y en enero de 1822 obtuvieron el respaldo de alguna gente en Cotuí, La Vega, Macorís, Azua y Neiba. Se trataba de sectores de negros y mulatos libres, de todas las clases del interior del país, que manifestaban su identificación y solidaridad con los negros y mulatos haitianos que realizaron la hazaña de derrocar al odiado poder colonial francés y llevar a efecto una revolución. Entre las motivaciones de algunos estaba el hecho de que el movimiento separatista no asumiera una posición sobe la esclavitud, y que su dirigente fuera el teniente gobernador restauracionista Núñez de Cáceres, entre otros funcionarios coloniales de la capital. Desde luego, lo más significativo es que en Santiago de los Caballeros hubiera un partido de importancia que se pronunciara por la incorporación pacífica a Haití, antes que enfrentar una guerra a muerte con el poderoso vecino. Algunos cronistas de la época atribuyen a esa posición de los santiagueros a la rivalidad con el apoyo masivo de la inmensa mayoría del pueblo: negros esclavos, negros libertos, mulatos y ciertos sectores agrícolas y ganaderos de la región norte del país…” Somos de la opinión que el sentimiento anexionista se circunscribió más bien a la zona fronteriza de la isla y que una parte considerable de los esclavos, como señala Cassá, no se sintió atraído hacia la abolición. Franklin J. Franco: Los negros, los mulatos y la nación dominicana, Edit. Nacional, Santo Domingo, 1989, p. 122. 230 Jorge Ibarra Cuesta histórica de esa ciudad con la capital, y a que no se designó para ningún cargo en el nuevo Estado a ninguna personalidad santiaguera.364 El manifiesto publicado por una Junta Central Provisional que se constituyó en Santiago de los Caballeros, a raíz del pronunciamiento independentista en la capital, dio a conocer las razones que lo apartaban del movimiento, calificando el proceder de Núñez de Cáceres de “…infame y antisocial, la denuncia a Boyer y en nombre del pueblo declara su inconformidad con el pensamiento de unirse a la República de Colombia y de mantener la esclavitud…”. El arzobispo Carlos Nouel, en su historia eclesiástica de Santo Domingo, escrita muchos años después, manifestó que las bases programáticas del movimiento independentista anexándose “a la República de Colombia y manteniendo la esclavitud” provocó el “desagrado de todos”.365 El pronunciamiento de Santiago de los Caballeros representó una corriente de opinión importante en la ciudad que dirigió algunos de los movimientos más sobresalientes de protesta de la Tierra Adentro. Su alineación política parece haber influido de manera irrevocable en el curso de los acontecimientos. Entre las razones que alejaron a muchos del movimiento separatista de la capital se cita el hecho de que el ejército haitiano que esperaba las órdenes de invadir Santo Domingo alcanzaba los 30,000 hombres, mientras que las fuerzas dominicanas ascendían tan solo a 1,000 de los cuales 300 estaba armados. Otra razón de peso que animó a los movimientos de apoyo a la anexión en la Tierra Adentro fue el comercio que mantenían con los haitianos a través de la frontera, lo que contribuyó a que se cultivasen buenas relaciones con los vecinos durante los últimos años. Mariano Torrente: Primera memoria sobre la República Dominicana (1853), Boletín del Archivo Nacional de Cuba, t. XXXI, nos. 1-6, enero-diciembre 1932, La Habana, 1934, pp. 64-65. 365 Carlos Nouel: Historia eclesiástica de la arquidiócesis de Santo Domingo, la cuna de América, t. II, Santo Domingo, República Dominicana, 2da. ed., 1979, p. 273. 364 De súbditos a ciudadanos...231 Se ha criticado duramente a Núñez de Cáceres por no haber abolido la esclavitud. Pero según el testimonio de un contemporáneo suyo, el nuevo gobernador criollo le prometió a Pablo Alí abolir la esclavitud; este era un soldado de origen haitiano, jefe del principal regimiento de milicias de la capital que lo ayudo a obtener al poder. Los cuerpos de milicias estaban integrados por negros criollos.366 Como quiera que sea, la versión crítica de Núñez de Cáceres asevera que su indecisión en abolir la esclavitud provocó la oposición de un numeroso sector de la población, y por ende debilitó su posición frente a la amenaza haitiana de invadir el territorio. De todos modos, debe considerarse si existían las condiciones para que una decisión de esa naturaleza se tomara de inmediato, en menos de un mes, tiempo que medió entre su ascenso al poder y el anuncio de Boyer de invadir el país al frente de 12,000 soldados. La definición del restauracionismo parte del hecho de que los criollos de Santo Domingo pertenecían a una comunidad histórica que había forjado una cultura y una manera de ser propias, y tenían una patria que defendían frente a sus enemigos, pero aspiraban a que España, la Madre Patria, protegiera su integridad territorial compartiendo algunos de sus valores y tradiciones. Le correspondió a Núñez de Cáceres transitar desde la posiciones restauracionistas a un independentismo, originado en la imposibilidad de España de asumir la defensa de la patria criolla. Sabemos que en la época hubo diferentes proyectos democráticos revolucionarios destinados no solo a preservar la patria frente a las amenazas externas, sino a constituir un Estado nacional, una nación y una ciudadanía. No pensamos que Núñez de Cáceres se propusiera rebasar los límites impuestos por su época y su clase. Aunque no puso en ejecución Moya Pons: Op. cit., 1983, pp. 220-221. Véase también del mismo autor La dominación haitiana (1822-1844), PUCMM, Santiago de los Caballeros, 1978, pp. 15-38. 366 232 Jorge Ibarra Cuesta sus proyectos, cualesquiera que fuesen, a causa de la invasión haitiana, el juicio histórico queda abierto a diferentes interpretaciones. En el caso de Sánchez Ramírez, no es posible discernir si hubiera llegado a enfrentar contradicciones insalvables con España; y sobre de Núñez de Cáceres tampoco es posible conjeturar si hubiera suprimido la esclavitud. En todo caso, lo trascendente es la actitud que observó el patriciado criollo desde entonces. El mérito de las personalidades históricas no debe juzgarse de acuerdo con los valores y las exigencias del presente, sino por lo que hicieron de nuevo con relación a sus antecesores y la significación que tuvieron sus actos para sus contemporáneos.367 La defensa del espacio que ocupaban las precarias comunidades insulares de La Española, constituía un designio encaminado a preservar el modo de de vida, las tradiciones y la cultura de la población criolla. Es precisamente a partir de esas premisas que se constituirá la nación y el Estado nacional dominicano. De ahí la trascendencia para el proceso de formación nacional de los hechos protagonizados por Sánchez Ramírez y 367 El juicio histórico de Lenin que hemos parafraseado, modificándolo, destaca que “El mérito histórico de las personalidades históricas se mide no por lo que dejaron de hacer de acuerdo con las exigencias de la actualidad, sino por lo que hicieron de nuevo en relación con sus antecesores.” El problema que surge de la lectura de su formulación es que no especifica a propósito del carácter de “lo nuevo”. No todo “lo nuevo” tiene una significación tangible, efectiva o representa un enriquecimiento o un avance en las condiciones de vida, en el conocimiento de la realidad o la percepción estética del mundo, para los distintos sectores de una sociedad. “Lo nuevo” puede significar también fenómenos históricos inéditos que acarrean infinidad de desgracias para la humanidad. El historiador debe esclarecer entonces lo que “lo nuevo” significó o representó para los distintos grupos y clases sociales de la sociedad que estudia, no formular en abstracto el avance que representa “lo nuevo”. El punto de vista desde el que aprecia los fenómenos del pasado, no puede ser el suyo, sino el de las personas que estudian en el pasado, una vez que su labor es ante todo, una labor de reconstrucción. Solo después de llevar a cabo la reconstitución aproximada del período o la sociedad que investiga, que nunca será acabada o integral, puede el historiador formular su juicio. De súbditos a ciudadanos...233 el patriciado criollo, encaminados a la reconquista del espacio territorial del dominio francés. La participación activa de la clase media y las clases subalternas, involucradas en las luchas contra el invasor francés, les permitió relevar a la clase terrateniente cuando a esta se le agotaron sus contenidos históricos. En la medida en que la clase hegemónica de antaño se mostró incapaz de constituir una nación y un Estado nacional, la clase media se proclamará heredera y continuadora de las tradiciones patrióticas y se arrogará las funciones de dirección política y moral de las clases subalternas. La formación de la identidad criolla en la región centro oriental de Cuba 1. Los conflictos de las autoridades coloniales con los Cabildos criollos desde la segunda mitad del siglo xvi en Cuba. La desobediencia civil como sistema Desde la segunda mitad del siglo xvi comenzaron a perfilarse divergencias entre los Cabildos y los intereses del Estado colonial español. La creciente presencia de criollos en los Cabildos hacía que se agudizaran esas contradicciones. En un documento que envió a Su Majestad el gobernador Gabriel de Luxan (1583-1586), el 4 de marzo de 1583, se explicaban las razones por las que el Cabildo de Bayamo se oponía a que un oficial subordinado al capitán general de la villa reprimiera el contrabando, y cómo el alcalde ocultaba las actividades ilícitas de los rescatadores, “por no auer avido tenientes de dos meses a esta parte anda el rescatar con franceses tan al público porque como los alcaldes son vezinos simulan los delitos los unos a los otros”.368 Irene A. Wright: Historia documentada de San Cristóbal de La Habana en el siglo xvi, Imprenta El Siglo XX, La Habana 1927, t. II, pp. 8-14. 368 234 Jorge Ibarra Cuesta Años antes, el gobernador de la isla, Juan de Carreño (1578-1580) solicitaba de Su Majestad en carta del 11 de abril de 1578, que se le permitiera tener un teniente a guerra en cada villa para combatir el contrabando y a los contrabandistas locales.369 De ese modo, se convertía en el precursor del establecimiento de los tenientes subordinados a los gobernadores, cuya cometido sería el control del contrabando en las villas de la Tierra Adentro. El primero de agosto de 1581 el gobernador De Luxan informaba sobre una operación conjunta de rescate entre La Española y Cuba, en la que participaban 16 naves y cuatro pataches que debían dirigirse desde la Yaguana hasta Santiago de Cuba. Con frecuencia, las naves consagradas al comercio ilícito se asociaban para protegerse mutuamente, en caso de ataques de los navíos de la armada española que en ocasiones recorrían las costas de la isla.370 Un año después, Luxan reportaba, el 24 de diciembre de 1582, una operación de grandes dimensiones en Bayamo, en la que participaron 10 navíos de corsarios y bucaneros, algunos de los cuales empezaron a reparar en las costas.371 Los rescatadores acudían al golfo de Guacanayabo en escuadras de cuatro, seis y diez navíos, dispuestos a entrar en acción contra cualquier embarcación o flota española. Así, en 1586, el teniente a guerra designado por Luxan para combatir el contrabando le informaba que había diez navíos de franceses en las cercanías de Manzanillo.372 En comunicación del 4 de octubre de 1553 de Luxan le explicaba a Su Majestad cómo todo el pueblo de Bayamo y sus regidores estaban involucrados en los rescates, y destacaba el número de navíos franceses Academia de la Historia: Papeles existentes en el (AGI) relativos a Cuba y muy particularmente a La Habana, Imprenta El Siglo XX, La Habana, 1931, t. I, (1512-1578), pp. 288-289. 370 Academia de la Historia de Cuba: Papeles existentes en el Archivo General de Indias relativos a Cuba y muy particularmente a La Habana, t. II (1578-1586), La Habana, 1931, p. 186. 371 Academia de la Historia de Cuba: Op. cit., t. II, p. 186. 372 Op. cit., t. II, p. 57. 369 De súbditos a ciudadanos...235 que operaban en los mismos, “ Yo he tenido auiso del Bayamo que es un pueblo desta Ysla ...que ay dos nauios y dos lanchas de franceses muy bien armadas y que diego de biuero Provisor con quién yo e ymbiado informaciones a vuestra majestad, trata y contrata con ellos y ha rescatado mucha suma de cueros y le an dado los franceses lencería y esclavos y otras cosas y que todos los mas de aquel pueblo auian ydo a rescatar ...”373 En otra comunicación enviada al monarca, del 31 de marzo de 1553, Luxan nos da una idea de las dimensiones de las operaciones de rescate del provisor Diego Biuero, juez eclesiástico y substituto del obispo, cuando nos dice que el cargamento que se llevaron los contrabandistas ascendía a 12,000 cueros de res.374 Lo más significativo de la comunicación del gobernador era el hecho que anualmente se embarcasen de Bayamo, “…cincuenta barcos de cueros”. Por eso se oponía a la decisión de la Audiencia de Santo Domingo, de que no podía tener “mas de un Teniente en toda la Ysla”, o sea, un solo oficial subordinado al capitán general para reprimir los rescates en todas las villas del país. Decisiones de esa naturaleza lo amarraban de manos frente a los rescatadores, pues en toda la isla, como en Bayamo, estaban involucrados “…así los alcaldes como los regidores y el Provisor”.375 Por último, y como para que quedase bien claro que el Cabildo bayamés no admitía la interferencia de funcionarios designados por los gobernadores en sus operaciones de contrabando, en la primera ocasión propicia despojará al juez de rescates de los poderes que se les confirieron. Así, los regidores bayameses desconocerán la autoridad del juez García Torrequemada, quitándole la vara de juez que portaba como signo de autoridad, y procediendo a liberar los presos por contrabando que el gobernador tenía en la cárcel de la villa. Op. cit., p. 191 Academia de la Historia: Papeles existentes en el (AGI) relativos a Cuba y muy particularmente a La Habana, ordenados con una introducción de Joaquín Llaverías. Imprenta El Siglo XX, La Habana 1931, t. II, (1578-1586) p. 216. 375 Ibidem, p. 216. 373 374 236 Jorge Ibarra Cuesta De ahí que Luxan se quejase al rey en los siguientes términos, “Muchos que estaban presos por haber tratado y rescatado con franceses me los soltaron en el Bayamo y al juez que había nombrado... le quitaron la vara”. Los autores de esas medidas de franca desobediencia civil fueron tomados por “los alcaldes y regidores del bayamo que alzaron la obediencia y le quitaron la vara (al juez) y prendiueron su alguacil y pusieron preso al escribano, no hiziere con el autos, y esto muchos días después de ser recibido...”376 Actos de esta naturaleza, promovidos por los Cabildos de la Tierra Adentro, se repetirán una y otra vez hasta la declinación del comercio de rescate en el siglo xviii. Ahora bien, en la medida en que la guerras europeas y la decadencia económica española del xvii determinasen el progresivo aislamiento de las regiones centro-orientales de Cuba, La Española y Puerto Rico, se debilitará el propósito de los gobernadores de designar tenientes a guerra con poderes absolutos en las villas del interior de las islas para reprimir el contrabando. La progresiva decadencia de España, desde fines del siglo xvi, para impedir el comercio de contrabando, se reflejaba admirablemente en la siguiente comunicación de Manrique de Rojas al monarca español, del 10 de noviembre de 1576, “S.M. gasta en la armada que trae en estas partes 160,000 ducados por año y con ella no se puede asegurar las Indias en remediar el daño que los corsarios hacen en ellas, como se ve claro, pues todos los años hacen presa de navíos, gente, mercaduría en mucha cantidad, y señores son de los puertos donde no hay fortalezas ni está nuestra armada, como si estuviesen en Francia y con tanta libertad y seguridad están tres y cuatro meses, rescatando e invernando y dando carena a sus navíos, como si no hubiese armada que los pudiese ofender”.377 Levi Marrero: Op. cit., t. II, p. 192. Ibidem, p. 194. 376 377 De súbditos a ciudadanos...237 Los antagonismos entre los Cabildos criollos y las autoridades coloniales parecen haber comenzado a tomar forma definitiva a principios del siglo xvii. Ya desde entonces, las autoridades coloniales le atribuían a los regidores y alcaldes de los Cabildos de la Tierra Adentro, así como al clero, la responsabilidad principal en la organización del contrabando. El siglo xvii empieza con las medidas de represión del contrabando tomadas por el gobernador Pedro Valdés (1602-1608). Este arribó a las costas de Cuba por Baracoa, desde donde debía trasladarse a La Habana para tomar posesión de su cargo. Allí pudo entrar en contacto con las dimensiones que había tomado el contrabando en las regiones orientales del país. El nuevo gobernador se percató bien pronto que el cura de Baracoa, fray Alonso de Guzmán, era el primer contrabandista de la localidad, y que viajaba con frecuencia a La Española para concertar operaciones de rescate con los extranjeros. El fraile no se limitaba a promover los contrabandos, sino que también espiaba los movimientos de los buques y guarniciones españolas, con el objeto de tener informados a los corsarios franceses con los que se relacionaba. El gobernador encontraría un serio obstáculo en su propósito de sancionar al cura de Baracoa, quien contó con la protección del obispo fray Juan Cabezas de Altamirano. Poco tiempo después, Valdés se había convencido de que “La causas de estar tan arraigados los rescates son los clérigos y religiosos...”378 Las actitud suspicaz del gobernador de Santiago de Cuba, Juan García de Navia, contra todo lo que oliera a desafección o desobediencia entre los criollos, lo llevaron a encarcelar en 1607 al alcalde ordinario santiaguero por no cumplir sus instrucciones.379 Hortensia Pichardo: Op. cit., t. I, p. 131. “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba, Juan García de Navia a SM de 27 de Agosto de 1617”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 100, R6, no. 17, 1ª y 2ª imágenes. 378 379 238 Jorge Ibarra Cuesta Desde luego, si las relaciones entre las autoridades coloniales y los Cabildos se hubieran distinguido tan solo por su carácter antagónico, el conflicto probablemente se habría manifestado de otra forma, y evolucionado por vías diversas. De hecho, los patriciados locales se unieron firmemente con las autoridades coloniales, ante los asaltos protagonizados por los corsarios y los piratas contra las villas y propiedades locales. La actitud de los Cabildos que organizaban los cuerpos de milicia criollas de Tierra Adentro, para combatir las agresiones de corsarios y piratas contra villas y haciendas, dependía de las intenciones con las que estos se acercaban a las costas. Cuando las naves extranjeras se aproximaban en son de paz, los primeros en negociar con ellos los rescates eran los regidores y alcaldes de la localidad, pero cuando venían en son de guerra, los mismos capitulares organizaban la resistencia con los cuerpos de milicias de la jurisdicción. 2. Las movilizaciones militares de las milicias criollas en la defensa del suelo patrio Las movilizaciones de las milicias de Tierra Adentro para enfrentar ataques e invasiones de las potencias rivales de España en el Caribe evidencian, ante todo, la decisión de los patricios y de la población de defender la tierra que consideraban propia frente al extranjero. Lo más notable de los numerosos levantamientos de las milicias criollas que ocurrieron en los siglos xvii y xviii fue la premura y puntualidad con que estas se movilizaban igual que las tropas españolas. Así, ante el inminente ataque del corsario Francis Drake contra La Habana en 1586, después de haber tomado Santo Domingo y Cartagena, el gobernador Gabriel de Luxan (1584-1586) plantea, en carta al Consejo de Indias del 29 de junio de ese año, que había trasladado desde Bayamo a “cien soldados muy buenos de socorro, sin otros ciento y veinte que auia enviado adelante, toda De súbditos a ciudadanos...239 excogida delante, vecinos de los lugares de la tierra adentro”.380 En otro documento, Luxan aclararía el origen de estos soldados del interior del país: en la defensa de La Habana participaron 81 hombres de Bayamo, 40 de Puerto Rico, 51 de Sancti Spiritus, y 21 de Trinidad. Según la historiadora Irene Aloha Wright, algunos milicianos de Tierra Adentro acudieron a la defensa de La Habana, pues sumaron un total de 230 hombres.381 Del carácter y la disposición de esta fuerza movilizada por Luxan daría testimonio Juan Maldonado (1596-1602 ) en comunicación de 26 de noviembre de 1586, al destacar que de Bayamo y Puerto Príncipe llegaron a defender La Habana, “ciento y cincuenta hombres que los ay allí muy buena gente y diestra en los montes que es lo que mas importa”.382 En cuanto al ánimo y voluntad de la gente de La Habana para combatir contra la gran escuadra del corsario Drake no faltan testimonios. En una comunicación del gobernador Luxan al monarca, del 24 de diciembre de 1580, le explica que: “La gente de esta villa en lo que asta agora he bisto esta muy disciplinada y a punto en las cosas de guerra, de manera que a los rrebatos y befas y guardas que se ofrecen acuden con mucha diligencia y con tan gran voluntad que ninguna gente pagada les puede hazer ventaja y muchos de ellos son muy pobres...”383 De la misma manera que se movilizaron las milicias bayamesas para defender La Habana, también se destinaron fuerzas de esa localidad oriental al mando del teniente del gobernador Manrique Gómez de Rojas, para la defensa de Santiago, librando fuertes combates y matando a 17 corsarios franceses en las cercanías de la ciudad. Esas mismas fuerzas bayamesas capturaron en Manzanillo a nueve corsarios de la misma nacionalidad y los Wright: Op. cit., t. II, p. 57. Marrero: Op. cit., t. II, p. 213, Irene Aloha Wright: The early History of Cuba, MacMillan, New York , 1916, p. 350 y ss. 382 Wright: Op. cit., t. II, p. 235 383 Academia de la Historia: Op. cit., t. II, p. 33. 380 381 240 Jorge Ibarra Cuesta ahorcaron.384 En 1691 quedaron alistados para la defensa de La Habana todos los hombres que habitaban a la distancia de cuatro leguas de la capital. Sumaban 1,400 milicianos, de los cuales 500 poseían caballos. Con ellos se organizó una fuerza de caballería con 200 hombres de “los mejor montados”, y 200 “a la grupa”, coraceros armados con carabinas.385 La actitud observada por las milicias criollas en el siglo xvi se repetirá en los siglos xvii y xviii, y en cada momento en que la precaria comunidad insular se sienta amenazada por los ataques de los corsarios y las armadas al servicio de potencias enemigas. En ese escenario se movilizarían las milicias de las villas de la Tierra Adentro ante la inminencia de dos asaltos en 1629 y 1695, con motivo de la invasión del almirante inglés Edward Vernon en el departamento oriental en 1740, y con posterioridad en 1762 a raíz de la Toma de La Habana por los ingleses. Para enfrentar a la invasión de Vernon al frente de 5,000 soldados se movilizarían las milicias y tropas de Santiago de Cuba, los indios de Tiguabos y más de mil milicianos criollos de Bayamo, Puerto Príncipe y Sancti Spíritus. Esta última villa envió 200 milicianos criollos a Santiago de Cuba y 200 a La Habana. Las tropas de Vernon tuvieron 2,000 bajas.386 El Cabildo habanero, ante la grave amenaza del enemigo en 1682 compraría, con la colaboración económica de los vecinos, 40,500 arcabuces que se guardarían en la sala de armas para la defensa de la ciudad.387 Wright: Op. cit., t. II, pp. 55-56, 98 y (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 99, doc. 165, y Marrero: Op. cit., t. II, p. 195. 385 César García del Pino: Toma de la Habana por los Ingleses y sus antecedentes, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 2002. 386 César García del Pino: Op. cit., pp. 35-36, Orlando Barrera: Sancti Spíritus, sinopsis histórica, Edit. Oriente, Santiago de Cuba, 1986, p. 52. 387 Marrero: Op. cit., t. V, p. 16. Edward Vernon: Original paper relating to the expedition to the island of Cuba, printer for M. Cooper, London 1744. 384 De súbditos a ciudadanos...241 De la misma manera que la defensa del suelo patrio dependía de la voluntad política de los patriciados locales y de la decisión combativa de las milicias criollas de la Tierra Adentro, la oposición al propósito de la Corona y de las autoridades coloniales de reducir la autonomía de los Cabildos, de entrometerse en los asuntos que competían a su jurisdicción y reprimir los rescates que realizaban, constituyó la levadura que generó la identidad nacional. 3. Repercusiones en Cuba de la represión en gran escala llevada a efecto por Osorio contra el contrabando en La Española. La primera sublevación de Bayamo En Cuba como en La Española, el núcleo central de los rescates en Tierra Adentro lo constituían los Cabildos locales. El gobernador Pedro Valdés (1602-1608) de acuerdo con la política represiva decretada por la metrópolis con las despoblaciones de la costa norte de Santo Domingo, lo sabía mejor que nadie, por lo que decidió emprender una política de mano dura con los rescatadores de la región centro oriental de la isla, en especial contra Bayamo. A tales fines designó como teniente gobernador al licenciado Melchor Suárez de Poago, con la comisión de “que con ejemplo y todo rigor, como cosa tan grave, los castigase... (a los rescatadores)”. Al parecer, en cumplimiento de esas orientaciones por aquellos años se produjeron las ejecuciones sumarias de contrabandistas.388 Suárez de Poago intentó cumplir a cabalidad las instrucciones del gobernador, en sus funciones de autoridad itinerante por el interior de la isla. En las villas que visitó en la Tierra Adentro condenó a muerte a 80 reos en rebeldía, así como a la pérdida de la mitad de sus bienes. A Bayamo llegó acompañado por una tropa de 60 hombres, y allí condenó a diversas penas a 20 acusados, a los que retuvo en prisión y decidió trasladar a otros García del Pino: Op. cit., p. 31, 37 y 39. 388 242 Jorge Ibarra Cuesta para La Habana, donde serían juzgados. La respuesta de los regidores bayameses no se hizo esperar. Cerca de 200 bayameses se sublevaron armados con mosquetones, lanzas y palos, y sitiaron la ciudad con el propósito de llevarse los prisioneros que Suárez Poago pensaba trasladar a La Habana. Al mismo tiempo, los regidores apelaron ante la Audiencia de Santo Domingo, invocando el precepto de las Leyes de Indias que indica que los vecinos de una villa debían ser juzgados en esta por los alcaldes ordinarios del Cabildo. Los oidores dictaminaron que los prisioneros no podían ser enviados a La Habana, sino que debía juzgárseles en Bayamo por los alcaldes del Cabildo bayamés, lo que equivalía a poner la justicia en manos de los sublevados. La Audiencia de Santo Domingo accedió también a la solicitud de los bayameses, cuando dispuso que Suárez Poago se presentase en Santo Domingo a responder a los cargos que estos le hacían. En exposición a Su Majestad del 3 de enero de 1604, el gobernador Valdés le hacía saber que era imposible que se sancionaran a los rescatadores encausados por Suárez Poago, porque “con ser los más ricos azendados i emparentados en ella, i estar i resultar culpado todo el pueblo e su gente en los dichos delitos, no han de guardar ni guardaran carzelería, ni la justicia ordinaria que allí huviere ará instancia en esto, por que ellos mesmos son los que fomentan y faboreszen estas causas y delitos”.389 La conclusión lógica a la que conducía la sentencia de la Audiencia de Santo Domingo era, de acuerdo con Valdés, que, “…los soltaran luego los alcaldes... y se andarán con la libertad (de antes) reiterando los rescates con mayor libertad agora”.390 El obispo Cabezas Altamirano, quien llegó a Bayamo después que Suárez Poago dictara los encarcelamientos de los más destacados miembros del patriciado local, había gestionado también la liberación de los rescatadores. Una vez que el obispo se puso de acuerdo Pichardo: Op. cit., p. 134. Marrero: Op. cit., t. IV, p. 130. 389 390 De súbditos a ciudadanos...243 con los alcaldes ordinarios de Bayamo, Gregorio Ramos y Pedro Patiño, dio licencia “a confesores señalados para que absolvieran a los Regatantes (rescatadores)”. A cambio, estos debían satisfacer los derechos reales y el diezmo que adeudaban a la Iglesia y no pagaban hacía muchos años.391 Las actividades represivas de Suárez Poago contra el contrabando en Cuba respondían a la misma orientación de la Corona, que determinó las devastaciones del gobernador Osorio en La Española. Se trataba de una guerra declarada por la metrópolis al contrabando en las Antillas. En España se tenía la impresión de que las actividades de rescate no solo constituían una desobediencia flagrante de la voluntad real, sino que conducían a una eventual alianza entre los rescatadores criollos y los extranjeros, que amenazaba seriamente la hegemonía española en las Indias. 4. Segunda sublevación de Bayamo La llegada de Manso de Contreras, oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, intensificó la persecución de los rescates en la isla. Este había sido designado para llevar a cabo una pesquisa en relación con el asentamiento en Cuba de rescatadores de Santo Domingo que se escaparon de La Española durante las devastaciones de la costa norte ordenadas por el gobernador Osorio. Sin embargo, una vez en Cuba, se puso a las órdenes del gobernador Valdés para investigar sobre las dimensiones del contrabando e instruir causa contra los rescatadores más destacados. Su trabajo lo comenzó en La Habana, donde ordenó la detención de más de 100 personas, las cuales quedaron en libertad provisional después de depositar elevadas fianzas. El número de encausados se elevó poco después a más de 200. Cuando la instrucción de la causa concluyó, se pudo constatar que había cerca de 500 personas implicadas en el comercio clandestino, de las cuales la mitad García del Pino: Op. cit., p. 25. 391 244 Jorge Ibarra Cuesta eran de Bayamo y Puerto Príncipe. Para verificar personalmente la magnitud del fenómeno en toda la isla, Manso salió de La Habana en noviembre de 1606 con una tropa de 60 hombres asignada por Valdés, para enfrentar cualquier sublevación que pudieran provocar las medidas que se tomaran contra los rescatadores en Tierra Adentro. El teniente gobernador de la región oriental, capitán Juan de Treviño, al saber que Contreras se dirigía a su jurisdicción con el propósito de detener y enjuiciar a los rescatadores que él había amparado, hizo una parodia de justicia al negar toda autoridad al oidor de la Audiencia de Santo Domingo. A esos efectos se constituyó en juez de una causa en la que inculpó a varios indios ajenos a todo contrabando, y los condenó al destierro y a la horca. Una vez que dictó sentencia, movilizó a la población bayamesa aconsejándole que se internaran en los bosques y resistieran a la tropa de Manso de Contreras si fuera preciso. Pocos días después se embarcó a Santo Domingo con 150 bayameses, para apelar la causa incoada contra los rescatadores en las jurisdicciones orientales.392 Paralelamente, el alcalde ordinario de Bayamo y tesorero de las minas de cobre, el criollo Marcos Varela Arceo, había ahorcado a un peninsular para librarse de todo tipo de responsabilidad personal en las actividades de rescate. Decidido a oponerse por todos los medios a la intervención de Manso de Contreras en los rescates de la población bayamesa, cuando supo que este se acercaba a Bayamo con su tropa, decidió alzarse con los vecinos en las cercanías de la villa. De acuerdo con el testimonio de Contreras, Varela se insubordinó con unos 200 hombres,”… en cuadrillas de 20 y 40, a caballo y con lanzas, los cuales entraban en los pueblos de noche y dieron de lanzadas a uno de los soldados que tenía de guardia.” Por último, Varela fue detenido cuando se metió subrepticiamente en la iglesia de Bayamo, de donde lo sacaron y encarcelaron los soldados de la escolta del oidor.393 Isabelo Macías: Op. cit., pp. 340-344. Marrero: Op. cit., t. IV, p. 135. 392 393 De súbditos a ciudadanos...245 5. La creciente conflictividad de los Cabildos de la Tierra Adentro en el siglo xvii. La reacción beligerante de los bayameses movió a las autoridades coloniales en el departamento Oriental a recapacitar sobre el alcance de la represión a los practicantes de los rescates. El nuevo gobernador de Santiago de Cuba, Juan de Villaverde Ureta (1608-1609) nombró como su teniente general a Hernando Ortiz y Montejo, encargándole administrar justicia y guardar el orden con prudencia en Bayamo y Puerto Príncipe. Tan pronto se sintió dueño del terreno que pisaba, Ortiz y Montejo enjuició a cuantas personas del vecindario principeño les parecían involucradas en rescates y a imponerles “muy graves penas pecuniarias, aplicándoles tercias partes y vendiendo las propiedades de las personas contra las cuales procedió, todos los bienes muebles y ropas de vestir por muy bajos precios”.394 De la misma manera, denegó las apelaciones de los encausados, a la vez que los injuriaba llamándolos “bellacos y cornudos”. Un mandamiento del gobernador Villaverde a su teniente general, para que tuviera en cuenta la apelación del regidor principeño Antonio de Fonseca, fue incumplido. Según el gobernador, Ortiz y Montejo alegó “razones fantásticas y sin fundamento”. A otros encausados los acusó de portugueses decretando su destierro o encarcelándolos con grillos y cepo. Informado de los desafueros de Ortiz y Montejo, el gobernador Villaverde acordó su revocación “conforme a que parecían ser muchos los excesos de dho. Teniente General... cometiendo graves y atroces delitos”.395 Lo más indignante, según Villaverde, era que había intentado sobornar por medio de “muchos cohechos” a las víctimas de sus arbitrariedades, para que no reclamasen ante la justicia. “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba, Juan de Villaverde Ureta a SM de 15 de Enero de 1611”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 156, R1, no. 1, imágenes 37-40. 395 Ibidem. 394 246 Jorge Ibarra Cuesta Los tumultos y sublevaciones que protagonizaron Bayamo y Puerto Príncipe, desde principios del xvii, tuvieron su solución en el ininterrumpido comercio de rescate que practicaron con corsarios y piratas ingleses, franceses y holandeses hasta la década de 1790. Durante estos años, no contamos con evidencias de nuevas movilizaciones armadas por parte de los Cabildos de Tierra Adentro contra las autoridades coloniales. Las devastaciones de Osorio en La Española y las sublevaciones de Bayamo, provocadas por las medidas represivas de Suárez Poago y Manso de Contreras, provocaron que la Corona adoptase una política de menos rigor contra el contrabando. La unidad de los levantiscos terratenientes bayameses sería puesta a prueba, cuando el regidor Andrés Guerra interpuso una demanda ante la Real Audiencia de Santo Domingo, el 22 de mayo de 1622, contra una elección efectuada en enero de 1605 en la que sus candidatos a las alcaldías ordinarias de Bayamo fueron derrotados. En su demanda, Guerra alegaría que sus aspirantes, por ser enemigos jurados de los contrabandos, fueron víctimas de la coacción y la fuerza empleada por los regidores de la localidad. Uno de los candidatos de Guerra, Gregorio Ramos, se había distinguido en el pasado, “haciendo recta justicia, obviando los rescates de esta tierra con mucha puntualidad…ha tomado dos o tres lanchas de enemigos,” razones por lo que le dio su voto para alcalde ordinario. De la misma manera había votado por el otro candidato, Gonzalo Lago, por ser “hombre libre de delitos y resgates”. Sus argumentos, por muy oficiales que parecieran, no les sirvieron de nada, pues la Real Audiencia de Santo Domingo le dio la razón al núcleo dominante del patriciado bayamés.396 En otras regiones de la Tierra Adentro prevalecía un espíritu sedicioso semejante. Mientras tanto, el monarca español expidió Archivo Histórico Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana. Trasuntadas del 20 de abril de 1624 al 6 de mayo de 1630, no. 8. Cabildo del primero de enero de 1525, fol. 72 y dorso 73, pp. 80-81, 84 y 90. 396 De súbditos a ciudadanos...247 una Real Cédula contra los corsarios del Cabildo de Trinidad, por haberse apoderado de unas embarcaciones inglesas sin informar a la Real Hacienda de las mercancías que traían. En esa Real Cédula se señala que los regidores trinitarios “habían pasado dar por buenas y legitimas las presas, sin la formalidad del Derecho”. Por tal razón el monarca designó un juez en comisión para la ejecución de las penas a que había dado lugar la desobediencia del Cabildo. Al enterarse los regidores trinitarios del nombramiento, “procesaron conspirarse con los vecinos de la ciudad de Trinidad”, para oponerse a la actuación del magistrado real. Por lo que en Real Cédula de 13 de marzo de 1623 el monarca ordenó que se les juzgase por malos procedimientos, indisciplina y conspiración.397 Entonces, las autoridades coloniales comenzaron a imponer multas a los regidores por toda alteración del orden a que diera lugar su conducta. De acuerdo con Damián Velázquez de Contreras (1624-1625), gobernador interino de la isla, a raíz de los hechos denunciados a fines de 1623 los regidores y alcaldes de Trinidad y Sancti Spíritus se opusieron a la designación de un teniente a guerra y justicia nombrado por el gobernador Francisco Venegas (1620-1624) despachándolo de regreso a La Habana. Ante la forma “en que los dos dhos. pueblos se inquietaron”, el gobernador envió un contingente de soldados con la misión de “reducirlos y castigar su inobediencia”. Al llegar la tropa a Trinidad los vecinos ya no estaban en la villa, ya que se retiraron armados a las lomas que rodeaban la ciudad, como hicieron los vecinos de Bayamo a raíz de la visita de Manso de Contreras. Solo hallaron en la villa al capitán Nicolás Carreño, regidor de este Cabildo, que había sido teniente “antes de la dha. rebeldía en que el mayor descargo que tuvieron los Cabildos, fue decir que habían sido engañados con que la ley les permitía hacerlo”. Ante la situación creada, el gobernador Venegas decidió emplear “medios suaves” dado el malestar existente en el centro de la isla.398 Ibidem, Libro 17, Real Cédula de 13 de mayo de 1723, fol. 137 dorso. Ibidem, Cabildo 18 de enero de 1625, fols. 90-9. 397 398 248 Jorge Ibarra Cuesta Una causa instruida el 26 de mayo de 1636, por no cumplir un auto del gobernador de Santiago de Cuba a propósito de las elecciones que se efectuaron ese año en Puerto Príncipe, dio lugar a que fueran encausados los regidores Juan de Miranda, Juan y Francisco de la Torre Sifonte y Juan de Velazco. Las multas impuestas a los capitulares principeños ascendieron a 25 pesos plata cada uno. Los enconados conflictos que se derivaron de las elecciones de alcaldes ordinarios realizadas en Puerto Príncipe el siguiente año, provocaron que se instruyera una causa contra los patricios principeños. Entre los procesados estaban el regidor Silvestre de Balboa, autor del Espejo de paciencia, el primer poema escrito en Cuba, el capitán Esteban de Miranda, Juan de la Torre Sifonte y Baltasar de la Cova. Las multas o “condenaciones” que se impusieron a los representantes del patriciado principeño ascendieron a 9,087 maravedíes.399 Desde entonces, las autoridades coloniales ensayaron una política de tolerancia con los señores de haciendas y capitulares de Tierra Adentro que promovían los rescates. El papel decisivo desempeñado por los patriciados locales, en la defensa de las posesiones insulares de España en el Caribe, propició que la organización militar de las milicias estuviese en manos de los Cabildos de Tierra Adentro desde principios del siglo xvii. El gobernador de Santiago de Cuba, Bartolomé Osuna (1643-1649), revelaba a Su Majestad en carta del 13 de noviembre de 1646 cómo por un largo período de tiempo los Cabildos de “Baracoa, Bayamo y Puerto del Príncipe se an aplicado la facultad de nombrar en ellos Capitanes de Infantria. y demás oficiales militares contra la voluntad de mis antecesores...” De acuerdo con el gobernador, los oficiales designados por los Cabildos de la Tierra Adentro no querían presentarse ante él, porque los amedrentaban “con apercibimientos de las penas que Archivo Histórico Oficina del Historiador de La Habana. Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana. Trasuntadas de septiembre de 1639 a 27 de enero de 1648, fols. 65-67 dorso. 399 De súbditos a ciudadanos...249 les imponen los regidores...” En realidad, los capitanes criollos de milicias respondían más a su procedencia y sentido de pertenencia patricia, que a las amenazas de sanciones. Lo más lamentable era, a juicio del gobernador de Santiago de Cuba, que los nombramientos de militares y la organización de las milicias por parte de los Cabildos sucediera como “si los Cavildos tuvieran conocimiento alguno de materias militares”.400 Ese mismo año se suscitaba una cuestión de competencia entre el capitán general de la isla, Álvaro Luna y Sarmiento (1639-1647), y el gobernador de Santiago de Cuba, Bartolomé de Osuna (1643-1649). En la exposición del capitán general a Su Majestad, del 2 de julio de 1646, responsabilizaba a los regidores santiagueros de sus conflictos con el gobernador por negarse a recibir al capitán de milicias que había designado para la ciudad desde La Habana. De ahí que reclamase a la Corona que fuese “admitido por el Cabildo”, y se impusieran a los regidores renuentes a reconocer el capitán designado por él “graves penas a los capitulares y al dho Gobernador, Bartolomé de Osuna y a las demás personas que se lo impidiesen y contradixesen, executandolas en sus personas y vienes (sic)”.401 Ese conflicto, más que una cuestión de tipo jurisdiccional, tenía un carácter patriótico y regional. Detrás del diferendo de competencia entre los gobernadores estaba el sentimiento de patria local de los santiagueros, animado por su rivalidad con la poderosa Habana. En defensa de sus fueros regionales como gobernador, Bartolomé de Osuna argumentaba, en carta del 7 de noviembre de 1646, que a la región de la isla bajo su mando no debía enviarse infantería de La Habana, lo que se planteaba desde la época del “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba a SM de 13 de Noviembre de 1646”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 102, R3, no. 17, imágenes 1-4, 6-10. 401 Ibidem, imagen 19. 400 250 Jorge Ibarra Cuesta gobernador Rodrigo Velasco (1618-1625). La presencia de estas tropas peninsulares, procedentes de La Habana, había provocado que en la región oriental que estuvieren “los vecinos de estos lugares tan escandalizados y alborotados que siempre se temen muchas desgracias, eomo ya ha sucedido y tiene este testigo por muy cierta... que si con su prudencia no tolerara estos encuentros fuera muy cierto suceder lo referido...”.402 Los intereses locales de los principeños colisionaron seriamente también con los del gobernador y capitán general de la isla, Álvaro Luna y Sarmiento, debido a las incursiones que efectuaba anualmente el capitán Martín Flores de Arteaga en la región principeña, para abastecer de ganado y casabe a la Armadilla que recorría las costas de la isla. El Cabildo de Puerto Príncipe, en la persona de su alcalde ordinario, Francisco Peláez, invocó una Real Cédula del 26 de mayo de 1643, según la cual los gobernadores de la isla no podían exceder sus jurisdicciones, ni tomar disposiciones que afectaran la competencia de los otros. Las intrusiones de Flores de Arteaga en el territorio principeño, con dos embarcaciones que se fondeaban en el puerto de Higüey y 30 hombres de infantería que recorrían las haciendas monteando ganado, provocó numerosas protestas de los principeños. En los tres autos distintos con los que el alcalde y el escribano del Cabildo, Juan Alberto de Alarcón, instruyó a Peláez sobre la Real Cédula de mayo de 1643, se demandaba de este que hiciera retirar la infantería, “por los inconvenientes de su asistencia en ella, debiendo resultar con protestación y de no hacerlo sea su culpa todos los daños escandalosos y alborotos que la infantería causare”.403 La última advertencia de las autoridades de Puerto Príncipe a Flores Arteaga reflejaba la situación existente en la villa, “están los vecinos de estos lugares tan escandalizados y alborotados que siempre se temen muchas desgracias”.404 “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba a SM de 13 de Noviembre de 1646”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 102, R3, no. 17, imágenes 110-112. 403 Ibidem, imagen 54. 404 Ibidem, imagen 111. 402 De súbditos a ciudadanos...251 En un último auto instruido por el escribano Alarcón, el capitán de la Armadilla, Flores Arteaga, consignó que “se me requirió retirar la infantería que traigo en mi compañía por ordenes del Sr. Gobernador...” Por último escribió que “se me notificó e intimó y retire la dha infantería al puerto del Higüey”.405 Evidentemente el capitán general, bajo la presión del Consejo de Indias o del monarca, cambió de posición y le ordenó a Flores Arteaga que retirara la infantería de las haciendas y estancias principeñas, para evitar más confrontaciones de las existentes entre el patriciado principeño y el capitán general. El clero criollo era copartícipe de la desobediencia generalizada del patriciado a las autoridades coloniales. En carta a Su Majestad del 10 de enero de 1651, el gobernador de Santiago de Cuba, Diego Felipe de Ribera (1649-1654), le informaba sobre el estado de insubordinación general en que se encontraban los frayles y religiosos criollos del Convento de San Francisco de la ciudad. De acuerdo con el gobernador, la causa de la “indecencia y poca autoridad” de la iglesia catedral de Santiago de Cuba se debía a que “por cerca de 20 años no venía a ella Obispo de España y los demás eclesiásticos procedían con mucha libertad”.406 El origen de los escándalos protagonizados por los sacerdotes criollos de la ciudad guardó relación con el apresamiento, por parte del gobernador, de “un mozo que por vivir libre y con escándalo andaba en hábito de estudiante”. No les bastó a los clérigos con citar ante la justicia la gobernador por medio del juez eclesiástico, sino que se movilizaron “juntándose en la plaza pública con palos y piedras y otras armas ofensibas con animo de romper y quebrantar el cuerpo de Ibidem, imagen 68. “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Felipe de Ribera a SM de 10 de Enero de 1651”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 102, R6, no. 50, imágenes 1 y 2. A propósito del tiempo que permaneció vacante la sede del obispado de Santiago de Cuba. Véase a Emilio Bacardí: Cronicas de Santiago de Cuba, Barcelona, 1908, pp. 31-33. 405 406 252 Jorge Ibarra Cuesta guardia donde yo avía mandado poner el dho. preso”. A estas violaciones del orden se añadieron los insultos que profirieron contra el gobernador cuando se presentó en el cuerpo de guardia, “diciéndome en voces altas palabras de grave ynjuria y de las mayores del derecho, indignas de mi persona y del oficio que administro”. Los tumultos alcanzaron tales proporciones con “la bocería y ruidos de campanas de las iglesias”, que acudieron “muchos vecinos y el pueblo”, al lugar de los hechos. Ante la situación creada, el gobernador se vio precisado a libertar al preso a instancias de dos de los prebendados de la Catedral que cumplían la función del obispo ausente.407 Según la versión del gobernador, el estado sedicioso de los clérigos obedecía a la situación existente en el Convento de San Francisco y el de Bayamo. Antes que ocurrieran los disturbios de Santiago, en Bayamo se había llegado al extremo de que “el guardián del convento le quitase un preso a un ayudante que con mi orden lo llevaba a la prisión, lo qual disimulé por no causar alboroto.”408 A pesar de su condición de almirante de la armada española, el gobernador Ribera no podía imponer el orden en el Departamento Oriental de la isla. Las sucesivas concesiones a las imposiciones de los clérigos dejaban entrever el creciente poder de los criollos en la región oriental. Al asumir el mando como gobernador de Santiago de Cuba, Pedro Bayona Villanueva (1664-1670) escribió a Su Majestad una carta fechada el 8 de julio de 1664 informándole sobre la honda división que había encontrado en la ciudad. De acuerdo con el nuevo mandatario, su antecesor en el cargo, Pedro Morales (1659-1662), había “descubierto una conspiración en la que se trataba de prenderle y poner ellos gobernador, en la qual había un Sargento Mayor, Don Francisco Fernández de Velazco, Francisco López Arias, que ocupaba los oficios de de Tesorero y Contador, Pedro Ramos, Provincial de la Santa Ibidem. Ibidem, imagen 3. 407 408 De súbditos a ciudadanos...253 Hermandad, Agustín Ramos, su hermano rexidor, Don Pedro de Arenal, Procurador General y Diego Fernández Notario de la Curia...”409 El hecho que en la conjura se destacasen personalidades relevantes del patriciado local y del Cabildo santiaguero, sugiere que pudo haberse estado dirimiendo otro conflicto de los criollos con las autoridades. Luego que el gobernador apresara al sargento mayor fue puesto bajo custodia de un alférez y cuatro soldados, lo que no surtió el efecto deseado pues a los pocos días se fugó.410 No disponemos de otra documentación que aclare cuál fue el desenlace de estos hechos. Las frecuentes actividades contrabandísticas a mediados de año en el golfo de Manzanillo motivaron que el gobernador Bayona Villanueva rindiera un amplio informe a Su Majestad, en carta enviada el 14 de diciembre de 1665. De acuerdo con su exposición, un navío holandés y otro francés de 600 toneladas cada uno, estuvieron descargando mercancías por un valor de 40,000 pesos durante seis meses, cargando a su vez 40,000 cueros de res y otros productos. Poco tiempo después tuvo una buena acogida en Manzanillo un navío, “cuio capitán Diego Cordero saltó a tierra y llegó a Bayamo desde donde bino a esta ciudad con dos alcaldes de Bayamo y no allandome en ella pasó al Morro y me dixo que el avía salido de Cadiz... que le diese licencia para descargar el registro para Manzanillo...”411 La idea del singular capitán del apócrifo navío español era dirigirse al puerto de Santiago de Cuba para terminar de descargar la mercancía que llevaba a bordo, para lo que solicitaba también permiso del gobernador. Bayona Villanueva le “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Pedro Bayona Villanueva a SM de 8 de Julio de 1664”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 104, R5, no. 45, imágenes 1ª-4ª. 410 Ibidem. 411 “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Pedro Bayona Villanueva a SM de 14 de Diciembre de 1665”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 104, R5, no. 61, imágenes 1ª y 3ª. 409 254 Jorge Ibarra Cuesta prohibió que descagase mercancías en Manzanillo, y le instruyó “que se viniese al puerto desta ciudad donde con vista del registro le daría el despacho conveniente”. Ante la conducta sospechosa de Cordero, que regresó a Bayamo, el gobernador mandó un despacho a los alcaldes, quienes aparentemente se retiraron a esa villa, “en que les mandaba a obligar al Capitán Diego Cordero se embarcase dentro de 24 horas”. Les ordenaba también que difundiesen un edicto con pena de muerte al vecino de Bayamo que se dirigiera a Manzanillo. La tardanza en difundir la orden provocó que Bayona Villanueva comentase en su informe al monarca que “actuaron con omisión” pues aunque consta que echaron bandos, “fueron para hazer tiempo que el capitán hechase algunos generos, que dar cumplimiento a mi horden”.412 Como se evidenciaría después, el navío estuvo descargando contrabando todo el tiempo, desde que su capitán desembarcó y se dirigió a Santiago de Cuba. Tomando en cuenta el relato del gobernador, Cordero regresó a Manzanillo con un capitán de milicias de Bayamo, encontrándose por el camino con un capitán extranjero “que dixo haverse desembarcado en Manzanillo, con onze hombres que benian de Amsterdam y deseaban pasar al lugar a dar quenta a los alcaldes para que recibieran a el barco”. El capitán extranjero “venía con resolución de cassarse en el Bayamo porque así lo havía dexado ajustado cuando salió de aquel puerto”. Esta idea, según relató, la concibió después de tener conocimiento que “el piloto que havía venido en el navío de Francisco de Frías se casso al tiempo que tubo el navío en el puerto y siendo presente vtro. cura que lo santificó y lo cassó y alcaldes hordinarios que le dieron vecindad”. En un pasaje oscuro de la narración del gobernador se establece que Cordero y el capitán de milicias se apoderaron del navío holandés, y apresaron al capitán del barco Francisco Zorrilla. Al comparecer prisionero ante los alcaldes bayameses, este presentó un escrito alegando 412 Ibidem. De súbditos a ciudadanos...255 que “el capitán Diego Cordero, quien lo apresó, no se llama sino David, y que hera cassado en Amsterdam de donde había salido 8 o 10 días primero que él con su navío”. Aparte de la enemistad entre ambos, declaró que Cordero lo había apresado “mirando a ver si podía conseguir el de que le dieran permiso los alcaldes Ordinarios para descargar”.413 Al enterarse el gobernador Bayona de las andanzas de los contrabandistas envió un navío desde Santiago de Cuba a Manzanilla, con órdenes terminantes de arrestar a los capitanes españoles Diego Cordero y Francisco Zorrilla, radicados en Amsterdam, y a sus navíos holandeses; pero estos zarparon del puerto de Manzanillo después de efectuar los rescates tranquilamente con el consentimiento de los alcaldes bayameses. Convencido de que no eran más que un teatro escenificado por los alcaldes las réplicas y contra réplicas que desde Bayamo le remitieron Cordero y Zorilla, desde Bayona decidió enviar dos jueces de Comisión, Benito Tristá y Agustín Velázquez, oficiales reales, para instaurar el orden en Bayamo. El gobernador se había percatado tarde de que “sin tener persona de quien poderme fiar porque estos sujetos están rematados, esta hera una materia a la que solo yo le podía dar todo cumplimiento...” La conclusión de sus reflexiones sobre el estado de cosas que se encontró en el Departamento Oriental de Cuba era que “si VM no toma grande resolución en estas materias ha perdido esto”.414 Los jueces designados por Bayona Villanueva no duraron mucho tiempo. En carta a Su Majestad del primero de enero de 1666, Bayona Villanueva le anunciaba que el desempeño de las funciones de Tristá y Velázquez en Bayamo había sido inmoral, y coincidía con la denuncia que el obispo formulase contra la actuación de estos como jueces en comisión: “habiendo reconocido lo mal que estos obraron, parece que el Obispo me pidió consintiese en que por su parte se hiciesen las diligencias Ibidem. Ibidem. 413 414 256 Jorge Ibarra Cuesta convenientes para descubrir la ropa y generos que habían hallado....”415 Evidentemente, tan pronto los jueces llegaron a Bayamo se involucraron en actividades ilícitas. A juicio del gobernador, la única manera de aplacar los contrabandos era en términos militares, o sea, “con muchos hombres para executarlo” una vez que “Bayamo consta de 550 hombres y el Puerto Príncipe más de 600”.416 Era preciso reducir militarmente a los focos contrabandistas para terminar con los rescates. La conclusión de Bayona Villanueva era que a los gobernadores no les era posible mantener funcionarios que los representasen en las villas de la Tierra Adentro. En otro contexto, la toma de Puerto Príncipe por parte de Morgan motivó una carta del gobernador Bayona Villanueva a Su Majestad, el 8 de abril de 1668, en la que le comunica su intención de que compareciesen ante su presencia capitulares, los dos alcaldes y el procurador general de la ciudad, porque “aquellos vecinos an sido siempre indiciados en genero de rescate con los enemigos piratas. Y si combenimos me a parecido combeniente mandar a comparecer ante mi al sargento Mayor y alcaldes hordinarios para oírles, aviendoles hecho cargo de lo mal que han obrado”. A juicio de Bayona, la población de Puerto Príncipe era suficiente para impedir el asalto de las fuerzas de Morgan, por lo que pensaba que los regidores debían haber estado involucrados en actividades ilícitas con el pirata inglés y debían “ser castigados”, lo que les “servirá de escarmiento”. Las declaraciones de los vecinos de Puerto Príncipe, tal como consta en los autos instruidos por Bayona Villanueva en 1668, atestiguan que la cantidad de invasores empeñados en combate en las afueras de la villa fue de 700 hombres, y el de los vecinos de 800, pero “en la práctica, en armamento y en destreza “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Pedro Bayona Villanueva a SM de 1º de Enero de 1666”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 104, R5, no. 49, imágenes 1ª y 3ª. 416 Ibidem. 415 De súbditos a ciudadanos...257 el contraste era inmenso”. En aquel choque que duró cuatro horas, según el holandés A. O. Exquemelin, pereció el alcalde, que era el caudillo principal, y otros vecinos que combatieron denodadamente contra los invasores. El historiador César García del Pino comentó al respecto que los principeños, “no sin causar bajas al adversario y sin desanimarse continuaron combatiendo en la entrada de la población y después desde las mismas casas”.417 Exquemelin consignó en la primera edición de su libro en 1678 que los principeños se les opusieron como “bravos soldados” contra los piratas que eran “diestrísimos en jugar las armas”. Cuando finalmente los piratas lograron acceder a la villa, los vecinos les disparaban sus arcabuces “desde las ventanas”.418 La versión prejuiciada del gobernador Bayona Villanueva, sobre el valor de los principeños en defensa de su patria, revelaba el abismo de incomprensión que comenzaba a separar a las autoridades de las comunidades criollas. El gobernador Gil Correso Catalán (1683-1688) informaba a Su Majestad, en comunicación del 2 de diciembre de 1689, sobre el estado de ánimo en la Tierra Adentro durante su pasado mandato en Santiago de Cuba. De acuerdo con su exposición, en las villas de Bayamo, Puerto Príncipe, Baracoa, y el Caney no se podían reunir en ningún momento más de 200 hombres llamados a rebato. La situación en esas villas no parecía ser muy tranquila, pues como gobernador de Santiago de Cuba había solicitado que se designaran dos tenientes en Puerto Príncipe y Bayamo; pero como a estos no los recibieron “muy bien”, después de consultar con la Real Audiencia de Santo Domingo decidió “ir en persona a poner en posesión dos Thenientes por César García del Pino: El corso en Cuba. Siglo xvii, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 2001, pp. 145-146 (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 104, ramo 2. “Autos formados por el Gobernador de Santiago de Cuba, Don Pedro Bayona”. 418 Esquemeling: Piratas de las Américas. Comité Nacional Cubano de la Unesco. La Habana, 1963, pp. 196-198. 417 258 Jorge Ibarra Cuesta si (h)ay alguna rebelión de los malcontentos”.419 No obstante, Correoso Catalán pedía a Su Majestad que tomará la medida que estimase más conveniente al respecto, pues “en este paraje conviene las aya como frontera con el enemigo”.420 El gobernador de Santiago de Cuba, Tomás Pizarro Cortés (1689-1690), en misiva dirigida a Su Majestad el 24 de enero de 1689, le atribuía la impunidad con que se efectuaban los rescates en Bayamo a que no había “personal asistencia de un juez que tenga el calor de esta ciudad y la de Cuba (Santiago de Cuba)”.421 En otra carta a Su Majestad, del 28 de enero de 1689, revelaría uno de los problemas más difíciles que desde el siglo xvi afectaban a los gobernadores en la represión de los rescates. De acuerdo con Pizarro, mientras los gobernadores de Santiago de Cuba encargaban a los alcaldes criollos de Bayamo y Puerto Príncipe la denuncia y persecución de los rescates, no se podía erradicar el contrabando, “los gobernadores por no poder dexar la plaza cometen las diligencias a los alcaldes ordinarios y estos como son vecinos emparentados no cumplen con el servicio de Vtra. Magd”.422 Los criollos actuaban como una sola gran familia en defensa de los intereses comunes de las villas. De ahí que el gobernador de Santiago de Cuba propusiera a Su Majestad que para “remediar este desorden Vtra. Magd. hubiere de proveer alcaldes maiores en dhas. villas”.423 “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Gil Correoso Catalán a SM de 2 de Diciembre 1689”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 110108, R4, no. 61, imágenes 1ª, 2ª,14ª y 15ª. 420 Ibidem. 421 “Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Tomás Pizarro Cortes a SM de 24 de Enero de 1689”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 110, R3, no. 30, imagen 5ª. 422 Carta del Gobernador de Santiago de Cuba Tomás Pizarro Cortes a SM de 28 de Enero de 1689”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 110, R1, no. 6, imagen 1ª. 423 Ibidem. 419 De súbditos a ciudadanos...259 En otras palabras, se planteaba nombrar a funcionarios españoles que, como alcaldes mayores, tuvieran poderes por encima de los alcaldes criollos electos en las villas por el patriciado. Al parecer el intento de proveer de tenientes a Bayamo y Puerto Príncipe por su antecesor en el cargo, Correoso Catalán, no surtió efecto tampoco, a pesar de su decisión de darle posesión personalmente en sus cargos. En carta a Su Majestad del 20 abril de 1692, el gobernador de Santiago de Cuba, Sebastián de Arancibia Isasi (1692-1698), le expresaba que en el mes de febrero “se sublevó y tumultuó la villa de Bayamo, siendo causa de este motivo los dos alcaldes ordinarios, Alonso de Fonseca y Mejía y Francisco Ramón de Aranzibia...que habiendo llegado el día de año nuevo, dispusieron no ubiese elecciones, pareziendoles de esta suerte que serían alcaldes este año de 92, por interés de la permisión de comercios prohibidos”.424 Desde luego, para que lo bayameses efectuasen rescates no era preciso que, los alcaldes Fonseca y Aranzibia, prohibiesen las elecciones que se realizaban todos los años el primero de enero con el propósito de permanecer en las alcaldías. La suspensión de la elecciones por los alcaldes podía ser una respuesta a alguna medida de las autoridades coloniales, como las propuestas en 1665 y 1689 por los gobernadores Bayona Villanueva, Correoso Catalán y Pizarro Cortés, respectivamente, de imponer jueces en comisión, tenientes o alcaldes mayores por encima de los alcaldes ordinarios que elegían cada año estas villas. De todos modos, el gobernador Arancibia le escribió en mayo a Su Majestad instándolo a que promulgase una Real Cédula con la finalidad “de desterrar a esos dos sujetos de esta Isla”.425 “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba, Sebastian Arancibia a SM de 20 de Abril de 1692”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 111, R2, no. 72, imágenes 1ª y 2ª. 425 Ibidem. 424 260 Jorge Ibarra Cuesta Las medidas propuestas por los gobernadores pudieron haberse considerado demasiado arriesgadas en la época, dada la autonomía que disfrutaban las comunidades criollas, y la decadencia del poder colonial en al siglo xvii, por lo que esta demanda no fue atendida en Madrid. Le correspondería a la dinastía borbónica, en las nuevas condiciones del siglo xviii, imponer el mando de los tenientes gobernadores en las villas indianas. A pesar de su conocida desobediencia a las disposiciones de las autoridades coloniales, y de su creciente autonomía e identidad, en Bayamo, como en otras localidades de la Tierra Adentro, el casamiento de una infanta era motivo de grandes festejos durante cuatro días, asistiendo masivamente a la iluminada Plaza Mayor. Hubo también bailes, representaciones teatrales y mascaradas escenificadas por los pardos. Por último, se realizó una lidia de toros y durante la corrida desfilaron ocho cuadrillas con sus padrinos.426 ¿Devoción monárquica, sentida dependencia a la metrópolis o pretexto para festejar el vecindario por lo alto con el respaldo de las autoridades coloniales? Lo mismo pudiera preguntarse sobre la religiosidad de los santiagueros y su numeroso santoral. Los santos protegían a la ciudad contra distintas calamidades: San Isidoro (contra las sequías), Juan Crisóstomo (contra las inundaciones), Nuestra Señora de los Dolores y la de la Candelaria (protectoras frente a los terremotos) San Antonio de Padua, (abogado de los cultivos, las cosechas y los frutos), el Ecce Homo (custodio de la ciudad).427 La religiosidad santiaguera motivada, en parte por la necesidad de protección del vecindario frente a los fenómenos naturales, no era obstáculo para aplacar sus protestas e inconformidad con las arbitrariedades del poder colonial español. Olga Portuondo Zuñiga: Viétas criollas, col. Enrramadas, Ed. Santiago, Santiago de Cuba, 2009. 427 Ibidem. 426 De súbditos a ciudadanos...261 En unos autos certificados por Francisco Duque de Estrada, escribano público del Cabildo de Santiago de Cuba, del 2 de octubre de 1694, el oidor Antonio de Oviedo y Baños, de la Real Audiencia de Santo Domingo y juez en comisiones en Santiago de Cuba, exponía que el alcalde de esa ciudad había sido encarcelado por el gobernador. En esos autos Oviedo y Baños expresaba que se “dio confirmación al Sr. Capitán Lázaro de Castro, Alcalde ordinario que era desta dha. ciudad.en 8 de Agosto de 1693.constando que es propiedad de dho oficio y que al presente caresse del exercicio por estar preso por su merced, dho Sr. Gobernador”.428 El gobernador referido era Sebastián de Arancibia (1692-1698), a la sazón mandatario de Santiago de Cuba, quien daba continuidad a la política represiva de las autoridades contra los regidores y alcaldes que se oponían a sus designios. Por otro lado, el propósito de la Corona de vender oficios vacantes de los Cabildos, de sus posesiones ultramarinas, encontró serias dificultades en Bayamo y Puerto Príncipe. El oidor Antonio de Oviedo y Baños, en cumplimiento con la Real Cédula del 29 de enero de 1692, que dictaba que la venta de los regimientos y otros oficios vacantes de los Cabildos de la región oriental de Cuba se anunciaran en pregón y rematasen públicamente, se quejó en carta a Su Majestad del 4 de junio de 1693 “por la poca estimación que han tenido los que sirven estos oficios en el tiempo pasado, se hallan los ánimos de los vecinos sin aliento para entrar en ellos”.429 La renuencia de los patricios bayameses y principeños en acceder a los oficios vacantes del Cabildo parecía obedecer no solo al alto importe que pedía la Corona por estos, sino como una muestra de censura por los enfrentamientos recientes que tuvieron con las autoridades. “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba, Sebastian Arancibia a SM de 20 de Abril de 1692”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 111, R2, no. 72, imágenes 1ª, 2ª y 5ª. 429 “Exposición del del Oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, Diego Antonio de Oviedo y Baños a SM de 4 de Junio de 1694”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 112, R2, no. 31, imágenes 1ª y 2ª. 428 262 Jorge Ibarra Cuesta De manera parecida el oidor Oviedo y Baños, en otra carta a Su Majestad del 30 de junio 1695, le informaba que el patriciado santiaguero no había comprado los oficios de regidores que tenía en venta la Real Hacienda en la ciudad. Se trataba, evidentemente, de una actitud de resistencia adoptada por los patricios de la ciudad contra el interés manifiesto de la Corona en recaudar importantes sumas de dinero con la venta de oficios en la isla. Oviedo y Baños pensaba, sin embargo, que la causa de la negativa de los patricios en integrarse al Cabildo santiaguero era solo por su repulsión marcada a la actitud despótica de la que hacían ostentación los gobernadores de la ciudad. Otra razón de peso, según el oidor, era la represión coyuntural desatada contra el Cabildo, por oponerse al apresamiento del gobernador Juan Villalobos. A su modo de ver, los patricios de la ciudad no situaron posturas para adquirir los oficios de regidores porque aun “si se les diese graciosamente, porque la experiencia (h)a dado a conocer que estas ocupaciones traen muchos sinsabores y ninguna utilidad, a causa de que no se les guardan sus pribilegios (sic), ni se les atiende como se debería por los gobernadores, que los ultrajan y atropellan...”430 De acuerdo con sus planteamientos, tal situación se había agravado “con las mortificaciones y persecuciones que padecieron los capitulares que solicitaron por cumplir con su obligación que se restituyese a Don Juan Villalobo al gobierno del que había sido violentamente despojado por el Lcdo. Francisco Manuel Roa, que le prendió sin (h)aver presentado en el Cabildo la orden que decía tenía de SM para ello”.431 Los sucesores de Villalobos en la gobernación de Santiago de Cuba, Álvaro Romero Venegas (1691-1692) y Sebastián de Arancibia Isasi (1692-1698) le dieron seguimiento a las medidas represivas contra los regidores santiagueros. “Exposición del Oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, Diego Antonio de Oviedo y Baños, a SM de 30 de Junio de 1695”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 113, R2, no. 9, imágenes 1ª y 2ª. 431 Ibidem. 430 De súbditos a ciudadanos...263 6. Asaltos corsarios a Puerto Príncipe Una muestra de la violencia que podían desatar los asaltos de piratas y corsarios extranjeros a las villas de la isla, la constituyeron las sucesivas agresiones de corsarios a Puerto Príncipe. Una primera invasión ocurrió cuando Henrry Morgan se apoderó en 1668 de la villa. De acuerdo con fuentes de información inglesas, la expedición de Morgan fue enviada por el gobernador de Jamaica, Modyford, para comprobar si en Cuba había fuerzas capaces de arrojar a los británicos de la isla que gobernaba. De Puerto Príncipe salió Morgan con un valioso botín de más de 50,000 pesos en oro y plata, aparte de 500 reses saladas.432 El segundo ataque a Puerto Príncipe fue proyectado también desde Jamaica. En carta del gobernador Francisco de la Vega (1678-1683) a Su Majestad, del 8 de marzo de 1679, este le plantea que el alcalde ordinario de Puerto Príncipe, Joseph de Miranda, le informó que al amanecer del 20 de febrero se presentó el enemigo en dicho vecindario, saqueando todo lo que era de valor, secuestrando algunas mujeres y retirándose hacia la costa. En los sangrientos choques entre los pobladores y los franceses, según la exposición del alcalde criollo Joseph de Miranda, “murieron de nuestra parte 19 hombres... y del enemigo quarenta y siete, al que todavía se le iba siguiendo hasta la mar”.433 Un informe posterior del Cabildo de Puerto Príncipe, suscrito entre otros por los regidores Joseph de Agüero Castañeda, Francisco de Miranda Argüelles y José Miranda Barona, indicaba que los corsarios franceses, desde su navío, reclamaban 50,000 pesos por la devolución de las mujeres. También se informaba que el Alférez Pedro de Varona, hijo del alférez Fernando Portuondo: Historia de Cuba, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1965, p. 157. 433 “Exposición del Gobernador de Santiago de Cuba, Francisco de la Vega a SM de 8 de Marzo de 1679”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 106, R2, no. 60, imagen 1ª. 432 264 Jorge Ibarra Cuesta muerto en los combates por la villa, y referido en la exposición del Cabildo, “les quitó unas mujeres” que llevaban en la retirada hacia la costa.434 7. Reactivación de las protestas en Bayamo y Puerto Príncipe La represión del contrabando tomó fuerza en la medida que la Corona sintió la necesidad de ejercer un control más riguroso sobre sus posesiones en las Antillas, ante la amenaza que representaban para su dominación en el Caribe las nuevas posesiones coloniales francesas e inglesas de Jamaica y Haití. El reto que significaba para la hegemonía española en el Caribe la conquista de esos territorios por las potencias europeas, demandaba una política de mano dura con los Cabildos. Los Hasburgo sentían que perdían terreno en la mayor de las Antillas, mientras que el comercio procedente de la península no podía resolver las necesidades de la Tierra Adentro y se incrementaba el contrabando con las posesiones enemigas. Quienes exigían la libertad de comercio con el extranjero podían demandar, en un futuro, la separación de la metrópolis como sugerían algunas de sus declaraciones. Las nuevas medidas represivas del contrabando provocaron, una vez más, la reacción de desafío y violencia que signó la actitud de los patriciados criollos a principios de siglo. A fines de la década de 1680 la desobediencia de los bayameses seguía manifestándose con el desenfado de costumbre. El gobernador de Santiago de Cuba, Álvaro Romero Venegas (1689-1690) en exposición al monarca español del 20 de mayo de 1689, le hacía saber la manera en que el Cabildo bayamés desconocía al monarca y al gobernador, “no son vasallos de V.M porque a mi no me reconocen por Gobernador, ni me obedecen y [a] ningún despacho que he (AGI). Audiencia de Santo Domingo, leg. 106, R2, no. 60. 434 De súbditos a ciudadanos...265 enviado allí le han dado cumplimiento”. A continuación Romero comentaba sarcásticamente que a estos les sobraba la plata para comprar los distintos géneros de ropa que traían los holandeses, pero no para tributar a la Real Hacienda.435 Por su parte, el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Tomás Pizarro Cortés, instructor de causas por rescates en la isla, en comunicación de 14 de junio de 1689, informaba que “en Bayamo y Puerto Príncipe han sido los comercios con Jamaica y navíos del norte tantos y tan escandalosos”, que no se podía considerar a una persona o un grupo de personas culpables, sino a todos.436 El primero de enero de 1692 los alcaldes bayameses Álvaro de Fonseca y Francisco Pavón de Aransibia prorrogaron su mandato como resultado de las elecciones convocadas por el Cabildo, en violación a las disposiciones que prohibían a los alcaldes continuar en el poder por más de un año. Ante esa trasgresión a las Leyes de Indias, el gobernador Juan Villalobos (1690-1692) los cambió por dos alcaldes de la Santa Hermandad, por lo que “se tumultuó la villa de Bayamo, siendo cabeza de este motín los dos alcaldes ordinarios Don Álvaro de Fonseca y Don Francisco Pavón, que lo fueron el año antecedente... por interés que tienen en la permisión del Comercio con extranjeros”.437 Villalobos ordenó entonces que se detuviesen y desterrasen de la isla a los cabezas del motín, pero estos se fugaron, desconociendo las autoridades donde pudieran encontrarse. 8.Incremento de los rescates en el Caribe El 25 de marzo de 1690 el capitán general de la isla, Severino Manzaneda (1695-1702), le informaría a Su Majestad sobre el creciente comercio clandestino en Trinidad y Sancti Spíritus, Marrero: Op. cit., t. IV, p. 149. Ibidem, t. IV, p. 149. 437 ANC. Academia de la Historia de Cuba, caja 90, no. 667. 435 436 266 Jorge Ibarra Cuesta atribuyéndolo al contrabando que mantenían los franceses desde Haití y al estrecho contacto con esas villas, al hecho de que no eran visitadas por barcos españoles y a la falta de ropa que tenían los vecinos. Otra razón de peso del comercio de rescate en esas localidades era, según Manzaneda, que la piel de corambre era comprada por los merodeadores del Caribe a tres pesos, mientras que los españoles la pagaban a medio peso. De acuerdo con el gobernador en Bayamo y Puerto Príncipe, “No conocen Señor en la obediencia tratando y contratando con Jamaica con la mayor disolución que es ponderable, sin temer el castigo que merecen refugiándose en el monte cuando se ha intentado, incorporándose con sus armas en tal grado que ningún Ministro halla arbitrio a su ejemplar castigo por imposibilidad”.438 En 1693 el monarca español expedía dos Reales Cédulas, demandando que se reprimiera severamente el contrabando con las posesiones inglesas, “...la gran introducción de comercios con extranjeros que hay en los lugares de la Trinidad, Sancti Spíritus y Vayamo así como el grande exceso con que los vezinos del Puerto del Príncipe y Villa de Vayamo tratan y comercian en Jamaica, sin temor del castigo refugiándose en el monte cuando se intenta aprehenderlos.”439 Más tarde, el gobernador de Santiago de Cuba era objeto de similares acusaciones, y hasta de fletar embarcaciones para comerciar con las posesiones europeas en las Antillas.440 En una exposición de los hechos que enviara a Su Majestad el gobernador Diego de Viana Hinojosa (1687-1689), el 18 de abril de 1682, le relataba que su comisionado para la represión de rescates en la Tierra Adentro, Cristóbal de Hoces, descubrió un paraje en la costa, cerca de Remedios, ANC. Academia de la Historia de Cuba, caja 90, no. 667, caja 91, no. 673 y 680. 439 Archivo Histórico Museo Ciudad de La Habana. Reales Cédulas y Despachos. Trasuntadas, vol. 1693-1723, fol. 22. 440 Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana. Trasuntadas. vol. 1661-1667, fol. 126. 438 De súbditos a ciudadanos...267 donde un navío inglés desembarcaba un cargamento con la aquiescencia del alcalde de la Hermandad, Miguel de Monzón, y de José Rangel, por lo que decidió arrestarlos. Según consta en la referida carta, el alcalde respondió que “allí nadie tenía jurisdicción sino él, porque en saliendo de la Havana solo el mandaba, ni el Gobernador la podía dar, de que resultó maltratarle y herirle”.441 De acuerdo con otro memorial del Gobernador Viana, la herida de Hoces consistió en un machetazo que le asestó Rangel. Después de haberse impuesto a la tropa de Hoces, los rescatadores criollos de la localidad les entregaron a los ingleses ocho cerdos, 13 gallinas y 20 tortugas que estos se llevaron tranquilamente ante los ojos atónitos de los soldados del rey. 9. Nuevas sediciones en Puerto Príncipe Otros acontecimientos sesgados por el mismo espíritu levantisco se llevarían a cabo ese año en Puerto Príncipe. Al oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, Diego Antonio de Oviedo y Baños, designado por Real Cédula de 20 de julio de 1669, se le asignó la misión de visitar a Puerto Príncipe para darles continuidad a las causas instruidas por el oidor Pizarro Cortés, por lo que le escribiría al rey informándole que su presencia en esa villa no traería otros resultados que: “Además de exponer mi vida a manifiesto riesgo de perderla, no había de sacar fruto alguno en vuestro Real servicio, por no poder aplicar el riguroso y eficaz remedio que necesitaban... Bayamo y Puerto Príncipe”.442 Según el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, solo se podían visitar esas villas con el conocimiento y la autoridad anticipada de los Cabildos, y cuando se llegaba los responsables de rescates más notorios “se retiraban a los “Exposición del Gobernador Diego de Viana a S. M. de 18 de Abril de 1682”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 375. 442 Marrero: Op. cit., t. IV, pp. 153-156. 441 268 Jorge Ibarra Cuesta montes... quedando las causas en pie”. Oviedo y Baños explicaba que él no sería el único oidor que se negara a visitar Bayamo y Puerto Príncipe, pues Tomás Pizarro “… no se atrevió por los motivos expresados a pasar por dichos lugares”. Otros funcionarios reales designados para cumplir dicha misión, los licenciados don Eugenio de la Escalera y don Antonio Ortiz de Matienzo, “… salieron de dichos lugares... sin haber conseguido el fin a que fueron enviados, desesperados del remedio...” Al último “habían intentado matarlo en Puerto Príncipe tirándole un carabinazo, no obstante él asistirle a la guarda de su persona, veinticinco infantes que había llevado para el mejor logro de vuestro Real servicio”. Algo parecido había sucedido con el gobernador Sebastián de Arancibia Isasi (1692-1698) en Puerto Príncipe, a cuyo lugarte- niente “le dieron de palos... dejándolo casi muerto de las heridas que recibió”. Y como ese tipo de intimidaciones a la más alta autoridad de la región no les pareció suficiente a los principeños, “de noche le cercaron la casa de su morada con otras demostraciones escandalosas que le obligaron a volverse sin remediar cosa de consideración”. Pensaba Oviedo que, la única manera de tomar medidas severas en esas localidades era que los jueces instructores de causas contra los rescates se hicieran acompañar de una fuerza de 50 infantes, para que al menos garantizaran la aplicación de las sentencias que dictase. Otra medida indispensable, según el oidor de Santo Domingo, era que todos los años un buque de registro procedente de Sevilla visitase esas localidades, pues solo cada cuatro años hacían acto de presencia allí. De otro modo, las protestas y desafíos de la gente de Tierra Adentro se seguirían repitiendo.443 Ibidem. 443 De súbditos a ciudadanos...269 10.Los principeños dispuestos a todo por salvar sus rescates El desarrollo de la economía de plantaciones en Jamaica y Haití en el siglo xviii, y la creciente demanda del ganado de Bayamo y Puerto Príncipe, vinculó aun más estrechamente a esas regiones con el comercio de contrabando. Los gobernadores de la isla, Guazo Calderón (1718-1724) y Martínez de la Vega (1724-1734), se quejaban de la imposibilidad de controlar los rescates. Este último, en comunicación a Su Majestad del 28 de septiembre de 1728, exponía que los ingleses y los principeños concurrían fuertemente armados a las operaciones de rescate, por si había alguna fuerza de “los Ministros de SM” que pretendieran interferir y que “los mismos alcaldes son los principales directores del comercio.” A continuación describía las actividades a las que se dedicaban las principales familias patricias del Camagüey: “Son muy conocidas las familias del Puerto del Príncipe que hacen el maior comercio, como Baraonas, Agüeros, Estradas y otras muchas, no puedo contenerlas así porque aquella Villa pertenece a la Jurisdicción de Cuba como por los recursos que hacen de la Real Audiencia abultando más mentiras que letras”.444 El oficial Juan Thomas de Issasi, luego de señalar las ocasiones en que los principeños informaron a los corsarios y contrabandistas para que atacasen a los navíos españoles que merodeaban el litoral, se refería a la emboscada que le pusieron en 1729 a una tropa habanera al mando del capitán Juan Delgado. Estos evadieron el encuentro al tomar otro camino, pero de acuerdo con Isasi, los vecinos de Puerto Príncipe “No podían encubrir el odio que tienen a las tropas de SM”.445 “Carta del Capitán General Dionisio Martínez de la Vega a SM de 28 de Septiembre de 1728”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 360. 445 “Sublevación bayamesa de 1729”, Boletín del Archivo Nacional de Cuba. viii, julio-agosto, 1909. 444 270 Jorge Ibarra Cuesta La intrepidez de los alcaldes y regidores de Puerto Príncipe parecía no tener límites. Llegaron a tales extremos que, según el gobernador Martínez de la Vega, movilizaron un contingente de 200 hombres con la intención de liberar 14 prisioneros ingleses que fueron detenidos por una tropa instruida por él mismo para enfrentar el contrabando. Cuando detuvieron a la tropa habanera y a su jefe les informó que cumplían órdenes del capitán general, los principeños se retiraron pero antes les hicieron saber, según Martínez de la Vega, “…que no tenían acción los gobernadores de la Habana para introducir tropas en su jurisdicción, que es lo que han sugerido los de Cuba (Santiago) para resistir la subordinación que deben reconocer al de la Habana por Capitán General”.446 Por su parte, el gobernador Guazo de Calderón no cejó en sus actividades represivas contra los Cabildos implicados en contrabandos. En 1722 ordenó apresar y embargar los bienes de varios miembros del Cabildo de Trinidad, como resultado de un proceso que había iniciado contra ellos desde 1716. El resultado final del proceso no se conoce porque las actas capitulares trinitarias de esos años no existen, pero el historiador Hernán Venegas da cuenta de que entre los encausados estaban cuatro alcaldes ordinarios, cuatro regidores y el teniente a justicia y guerra de la localidad; este último debía representar a la capitanía general en la lucha contra el contrabando.447 Ahora bien, de acuerdo con García del Pino, que consultó en el Archivo de Indias los expedientes que se instruyeron contra los regidores trinitarios rebelados contra Guazo de Calderón, los alcaldes Carlos Polo de la Vega y Gerónimo Vázquez argumentaron que la represión desatada contra ellos Boletín del Archivo Nacional de Cuba, año viii, julio-agosto 1909, pp. 121-122. 447 Hernán Venegas Delgado: Trinidad de Cuba: corsarios, azúcar y revolución en el Caribe, (En proceso de edición). Apud: Archivo Histórico de Trinidad, Fondo Actas Capitulares, Sesión del 2 de julio de 1725. fols. 82-106. 446 De súbditos a ciudadanos...271 obedecía a la “alianza en lo común que los vecinos tienen con los corsistas (o sea los corsarios) por vivir los más del ingreso de los corsos”.448 El gobernador embargó los bienes de los regidores; La población, dirigida por las principales familias del patriciado trinitario, el vicario eclesiástico Juan Fernández de Lara, y los corsarios de la localidad con su numerosa tripulación armada hasta los dientes, se insubordinó. El obispo fray Gerónimo Valdés apoyó al vicario trinitario, responsabilizando con la situación creada a los militares que llevaron a cabo la política violenta de Guazo contra la población. De acuerdo con García del Pino, el fiscal del Consejo de Indias, al analizar los cargos formulados por el gobernador de la isla, se percató de que se había excedido en sus acusaciones e invalidó las inculpaciones de desobediencia atribuidas a los regidores trinitarios.449 Las estrechas relaciones clandestinas que se establecieron a partir de entonces, entre las economías de plantaciones francesas e inglesas del Caribe con el departamento Oriental de Cuba, incidieron en que su gobernador aplicase las más severas penas contra los contrabandistas criollos. En comunicación a Su Majestad del 15 de enero de 1724, el gobernador de Santiago de Cuba, Carlos de Sucre, (1723-1728) le anunciaba el edicto que había promulgado contra los incursos en delitos de rescates, “con pena de muerte... y confiscación de todos sus vienes aplicados al Real fisco a la persona o personas que contravienen dicho mandato”.450 César García del Pino: Insurrecciones en Cuba: primer tercio del siglo xviii, Revista de la Universidad de La Habana, no. 235 , 1989, p. 228. 449 Ibidem, p. 229. 450 Olga Portuondo Zuñiga: El Departamento Oriental en documentos, t. I, (1510-1799), Edit. Oriente. Santiago de Cuba 2012, p. 242. Apud: (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 364, 15 de enero de 1724. 448 272 Jorge Ibarra Cuesta 11.Tenientes de gobernador y gobernadores abatidos en atentados en la Tierra Adentro Los tenientes gobernadores impuestos por la Capitanía General a las distintas jurisdicciones de la isla no fueron bien acogidos por la mayoría de los Cabildos. Ya desde el gobierno del capitán general Francisco Riaño y Gamboa (1634-1639) se originó una fuerte confrontación entre el mandatario insular y los Cabildos de la isla, por sus pretensiones de imponer un severo control hacendístico. Riaño tenía órdenes muy estrictas de la Corona de reorganizar el fisco en la isla, y según el historiador Isabelo Macías “trató con excesiva dureza a los oficiales reales, destituyéndolos de sus puestos, humillándolos y encarcelándolos”. Sus diferencias con los funcionarios coloniales se hicieron extensivas a los miembros del Cabildo de La Habana y Sancti Spiritus. Los capitulares habaneros y Riaño se acusaron mutuamente de practicar el contrabando. Con el propósito de controlar los asuntos fiscales de Sancti Spíritus, Riaño designó al teniente general Agustín Pérez de Vera para investigar los manejos del Cabildo espirituano en 1637, siendo asesinado “a lanzadas” en el cumplimiento de su misión por personas vinculadas con las autoridades locales.451 Villaclara había sido fundada en 1689, y sus regidores, alcaldes y terratenientes locales estaban dispuestos a disfrutar a plenitud de la autonomía recién obtenida. Por eso, cuando nueve años después el capitán general Diego de Córdoba y Lasso de la Vega (1695-1702) nombró como teniente gobernador de Villaclara al capitán Jerónimo de Fuentes y Guerra, el Cabildo villaclareño se negó a posesionarlo en el cargo argumentando que la máxima autoridad de la isla no tenía facultades para hacer esa designación. El capitán general ordenó entonces “Carta del capitán General Riaño y Gamboa a SM de 26 de Agosto de 1637”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 101. Véase también: Macías: Op. cit., p. 230. 451 De súbditos a ciudadanos...273 que se le posesionara sin ningún pretexto, bajo pena de 500 ducados a cada regidor que se opusiera a sus instrucciones. El Cabildo cumplió el mandato y, luego de formular su protesta, cambió la fecha en que habría de investirse el teniente gobernador. Pero un hecho insólito tiñó de sangre esa investidura. En la mesa que debían ocupar los regidores, alcaldes, y la autoridad militar recién nombrada se colocó un cesto con guayabas cotorreras. Después del acto de toma de posesión, que se distinguió por los rostros graves de los regidores, se le ofreció al capitán Fuentes que probara una de las guayabas cotorreras, que era la fruta característica de la localidad. Este pensó que se trataba de una broma de mal gusto, alusiva a su verbosidad al comparársele con una cotorra. Sin pensarlo dos veces les gritó “esto no se come, esto se tira” y les arrojó una guayaba a cada uno de los ediles. Poco después, el 19 de octubre de 1699, Fuentes Herrera apareció muerto de una puñalada en la Plaza Mayor, sin que las autoridades descubrieran el autor del crimen. Posteriormente fueron arrestados y conducidos a La Habana, acusados de ser los autores del atentado contra el teniente gobernador, los regidores Gaspar Rodríguez, alférez mayor, Domingo Martín, alguacil mayor, y Bernardo de Acosta, provincial de la Santa Hermandad. Terminada la causa, sin que pudiera probárseles culpabilidad, los restituyeron a su villa natal. En carta del gobernador Diego de Córdoba y Lasso de la Vega (1695-1702), del 26 de noviembre de 1700, este atribuía la muerte del teniente a guerra a las siguientes causas: “la libertad con que vivían los habitantes de aquella Isla, sin que bastaren medios suaves, ni vigorosos a contenerlos”.452 “Carta del Gobernador Diego de Córdoba a SM. de 26 de Noviembre de 1700”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 375, exp. 15. Véase también Manuel Dionisio González: Memoria histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción, Imprenta El Siglo, La Habana 1858, pp. 65-67, y Antonio Berenguer y Sed: Tradiciones villaclareñas, t. II, La Habana 1932, pp. 177-179. 452 274 Jorge Ibarra Cuesta Los atentados contra la vida de los tenientes gobernadores y gobernadores, en la región central y oriental, alcanzaron su máxima expresión en Bayamo en 1713. De acuerdo con la versión del obispo Morell de Santa Cruz, el alférez mayor de Bayamo, “rebeló y amotinó a la pleve contra el Castellano, Dn. Luis Sañudo, (1711-1712) Gobernador de Santiago de Cuba, que por entonces se hallaba en aquella Villa”. Según esa versión, fue esa misma plebe la que, “Perdieronselo de tal forma que cargando sobre él le derrivaron del Caballo a estocadas...”. Un sacerdote impidió que lo remataran allí mismo, pero herido de gravedad falleció al día siguiente. El alférez mayor fue condenado a muerte, y su “casa derrivada y sembrada de sal, con una horca que se levantó en ella para perpetua memoria de la atrocidad del suceso”. Emilio Bacardí refiere que, el carácter de Sañudo, de algún modo provocó su muerte: “Sañudo, de carácter irascible, áspero y brutal, es muerto en Bayamo, por el Alférez real, a quien había injuriado gravemente”.453 Otra versión del suceso es la del autor de la primera Historia de Bayamo escrita en el siglo xix, que nos adentra en las contradicciones entre el Estado colonial y el patriciado local cuando refiere que, el origen del aciago incidente, se debió a que el alférez real y alcalde ordinario de Bayamo se negó a cumplir con una disposición del gobernador de Santiago de Cuba. “Una orden en que se le pedían dos indios para ser juzgados criminalmente en aquella ciudad y fundado el Alcalde en el capítulo 22 de las ordenanzas municipales y en la Real Cédula de privilegio, cuya guardia y defensa tenía jurada, se negó a darle cumplimiento”. El gobernador, desesperado por esta conducta, determinó castigar personalmente la indisciplina dirigiéndose a la morada del alférez mayor, “donde le ajó Visita de Morell… Op. cit., t. I, p. 104 y Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, t. I, Tipografía de Carbonell y Esteva, Barcelona, 1908, p. 125. 453 De súbditos a ciudadanos...275 y vejó con graves injurias y aun, según una declaración que aparece en autos también con una bofetada, de cuyas resultas fue herido de muerte”. Se trata, claro está, de una disputa de jurisdicciones, en la que estuvo en juego, como en todos los conflictos entre el poder colonial y el poder del patriciado criollo, un esclarecimiento a propósito de la naturaleza del poder político en las localidades de la Tierra Adentro. Como escarmiento, el oidor de la Audiencia de Santo Domingo dictaminó que el alférez Real fuese “…sentenciado a muerte, y que su casa fuese demolida y sembrada de sal y a que quedase extinguido el oficio de Alférez Real, como sucedió hasta el año 1764 en que salió a subasta”. Desde luego, esta última disposición iba dirigida no contra el alférez condenado a muerte, sino contra el Cabildo bayamés, al privarle de las funciones que le correspondían a uno de sus capitulares.454 García del Pino, sin embargo, asevera que Aguilar se refugió en Jamaica, rescatando desde esa isla hasta el fin de su vida con sus compatriotas bayameses.455 La animosidad de los justicias criollos con las autoridades coloniales, y todo lo que olía a español, tomaba en ocasiones un sesgo distinto. Esa fue la circunstancia que debió enfrentar el peninsular Cristóbal de Lara, de paso en la villa de Trinidad, de donde debía embarcar para Castilla. La situación se complicó cuando se involucró en una aventura con unas mujeres “parientes de los alcaldes de la ciudad”. Sus relaciones con las criollas lo llevaron a dar muerte a un mallorquín. El alcalde lo juzgó y en cinco días estaba condenado a muerte. Cuando lo llevaban a dar garrote cayó muerto aparentemente en presencia de todo el pueblo. El cura de la ciudad reconoció el fallecimiento, Crónica y tradiciones de San Salvador de Bayamo, Edit. Oficina Tipográfica de D.F. Murtra, Bayamo, 1856, p. 42. 455 García del Pino: Op. cit., 1989, p. 227. 454 276 Jorge Ibarra Cuesta y ordenó que lo llevaran a la iglesia para enterrarlo; pero cuando lo iban a sepultar Lara revivió para consternación de todos los allí presentes. Entonces el encarnizado alcalde instruyó una nueva causa alegando que todo había sido un teatro. Lara acusó entonces al alcalde trinitario de haberlo condenado a muerte, “Por ser criollo… alcalde…y pariente de las mujeres causantes”.456 En su apelación ante la Audiencia de Santo Domingo Lara argumentó que en el juicio, el alcalde trinitario “No oyó defensas y pasó a pronunciar sentencia, sin parecer de asesor, y a ejecutarla, sin consultar al Gobernador, ni otorgar apelación.457 Por el hecho de ser criollo el juez, y peninsular el encausado, en la época se consideraba motivo suficiente para que no se dictara una sentencia justa y razonable. 12.La centralización político-militar borbónica frente a la autonomía de los Cabildos de Tierra Adentro (1700-1800) A principios del siglo xviii asumió el trono español la dinastía borbónica. El nuevo rey Borbón implantó una política colonial tendente a reforzar los vínculos de dependencia de las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. El recién instaurado modelo de dominio estaba inspirado en las concepciones políticas y económicas del monarca francés Luis XIV, y de su ministro Juan Bautista Colbert. Las concepciones colbertistas de los borbones implicaban una mayor centralización política y administrativa, con el objetivo de robustecer el poder absoluto de los reyes y la dependencia del poder local de los Cabildos criollos en las colonias. Ya no se trataba tan solo de que los súbditos de ultramar acataran las leyes, sino también que las cumplieran. En ese orden, un primer Levi Marrero: Op. cit., t. 5, p. 125. Ibidem, t. V, p. 128. 456 457 De súbditos a ciudadanos...277 objetivo lo constituía la represión al comercio ilícito. Debían estrecharse también los vínculos de dominio político, militar, comercial y administrativo con las posesiones ultramarinas. De esa manera, se tomaron medidas rigurosas contra la autonomía local de la que disfrutaron los Cabildos como órganos de poder político. Una muestra de la política de centralización que se aplicaría lo constituyó la disposición de Felipe V que ordenaba que los gobernadores debían ser reemplazados por los militares de mayor graduación de las tropas españolas distribuidas en las posesiones ultramarinas, cuando fallecían o si por otras razones cesaban de sus funciones. Hasta entonces los interinatos en el mando de la isla los cubrían los alcaldes ordinarios del Cabildo de La Habana. Si bien las concepciones colbertistas desempeñaron un papel clave en la elaboración de la nueva política colonial, no hay dudas de que el auge desproporcionado del contrabando en los siglos xvii y xviii, y el reto que significaba para el poder colonial la desobediencia civil entronizada por los Cabildos en todas las esferas de la vida social, indujeron a la adopción de un conjunto de medidas destinadas a limitar las prerrogativas de los criollos. Los capitanes generales, preocupados por una eventual alianza entre el poderío británico y francés del Caribe con los levantiscos hateros criollos, nombraron en las principales villas de la isla a una autoridad militar que los representase y que se arrogase algunas de las funciones de los Cabildos. De ese modo, se pensaba subordinar estrechamente a los regidores al poder de los gobernadores y de los oficiales reales.458 Los cambios que implicó la política borbónica en Suramérica han sido resumidos en Jeremy Smith: Europe and the Americas. State Formation, Capitalism and Civilizations in Atlantic Modernity, Introduction by S. N. Eisenstadt, Brill, Leiden, Boston, 2006 . 458 278 Jorge Ibarra Cuesta 13.Los patriciados se resienten de las ordenanzas borbónicas El ascenso de los Borbones a la Corona española fue acompañado por un conjunto de medidas contra el contrabando que tomó el gobernador de Santiago de Cuba, Juan Barón de Chávez (1700-1708), y por ende, contra los Cabildos de Bayamo y Puerto Príncipe. Ya desde 1701 le informaba al monarca, en carta de 14 de mayo, haber instruido una causa contra los alcaldes ordinarios de esas villas por incurrir en el delito de contrabando.459 En una comunicación que dirigiera a Su Majestad el 4 de noviembre de 1700 el gobernador de La Habana, Diego de Córdoba y Lasso de la Vega (1695-1702) informándole que no podía enviarle los 755 pesos de multa que le había impuesto a los regidores de Bayamo, José Téllez y Alonso Mexía, la Audiencia de Santo Domingo les instruyó un expediente.460 No conforme con su propósito de instruir una causa judicial contra los regidores y alcaldes bayameses, el mandatario se propuso interferir en las elecciones del Cabildo. Ante esos acontecimientos, los capitulares bayameses formularon una denuncia ante el Consejo de Indias, el 4 de febrero de 1702, contra el gobernador de Santiago de Cuba Juan Barón de Chávez, por tratar de imponerle como alférez mayor del Ayuntamiento a Pedro de Aguilar, quien fue derrotado en las elecciones realizadas en Bayamo.461 En un expediente incluido en una carta del 30 de marzo de 1703, el gobernador Chávez daba cuenta de los excesos come“Carta del Gobernador Juan Barón de Chávez a S.M. de 14 de Mayo de 1701”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 358, exp. 14. 460 “Carta de 26 de Noviembre de 1700 del Gobernador de la Habana, Diego de Córdoba, a La Audiencia de Santo Domingo”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 409. 461 “Carta del Cabildo de Bayamo al Consejo de Indias de 4 de Febrero de 1702”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 409. 459 De súbditos a ciudadanos...279 tidos por unos capitanes de milicia disciplinada, miembros del Cabildo “con motivo de querer nombrar alcaldes ordinarios a su devoción para continuar el comercio ilícito con extranjeros” por lo que propuso se le conceda nombrar tenientes de guerra y justicia en Bayamo y Puerto Príncipe que le permitiesen “cortar ese daño”.462 El nuevo siglo no daba sus primeros pasos solo con acusaciones de rescates contra los capitulares bayameses y principeños, así como disputas en torno a las elecciones de alcaldes. En Trinidad y Sancti Spíritus la situación no era mucho mejor. En 1705 se instruyó un expediente emanado de cartas de la Audiencia de Santo Domingo, del gobernador político de La Habana y del Cabildo de Sancti Spíritus, acerca de lo ocurrido por la oposición hecha de los capitulares trinitarios y espirituanos a la designación como teniente gobernador del capitán Cristóbal Francisco Ponce, nombrado por el gobernador de La Habana. La decisión de los Cabildos de no admitir ni recibir al teniente gobernador motivó que el gobernador les impusiera graves multas a los regidores, a pesar de las apelaciones que interpusieron.463 El gobernador de La Habana, Pedro Álvarez Villarín (1706), en expediente del 30 de mayo de 1706, nombraba nueva vez a los capitulares de esas villas a pesar de haber sido conminados y multados severamente por este.464 En unas cartas del gobernador de La Habana, fechadas el 6 de julio, acompañadas de dos comunicaciones que se hacían por la vía reservada a Su Majestad, se explicaba sobre “Carta del Gobernador Juan Barón de Chávez de 30 de Marzo de 1703”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 358, exp. 50. 463 “Expediente dimanado de las cartas de la Audiencia de Santo Domingo, el Gobernador Político de la Habana y el Ayuntamiento de Sancti Spiritus”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 404, exp. 3. 464 “Expediente del Gobernador de La Habana Pedro Álvarez de Villarin de 30 de Mayo de 1706”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 377, exp. 5. 462 280 Jorge Ibarra Cuesta “la inquietud de la gente de campo de la Habana y de las providencias que se habían tomado para su pacificación”.465 El malestar y la desafección iban acompañados de una afición por los rescates en la costa sur de La Habana. En 1728 en Bayamo se suscitaban de nuevo agitaciones por la designación de un teniente a guerra por el gobernador de Santiago de Cuba, por lo que en la Audiencia de Santo Domingo se formaba un expediente y se consignaban providencias sobre los alegatos del Cabildo al respecto. Los capitulares bayameses, como de costumbre, se negaron a darle posesión al subordinado del gobernador en la villa.466 Otra característica del proceso de militarización de las sociedades coloniales del Caribe lo representó la práctica de los gobernadores de publicar Bandos de Buen Gobierno, mediante los cuales pretendían regir los aspectos más insignificantes de la vida de los vecindarios. La desobediencia a los decretos enunciados en los Bandos implicaba sanciones que podían ser severas. Las condenas variaban de acuerdo con la condición social de los vecinos. A una misma infracción de las regulaciones de los Bandos, le correspondían penas más severas a los esclavos, morenos y pardos libres que a los vecinos blancos. 14.Crisis de poder de las autoridades coloniales en la Tierra Adentro y nuevas sublevaciones en Puerto Príncipe Los motines y llamados a la rebelión que tuvieron lugar en Puerto Príncipe alentados por los alcaldes ordinarios en 1724, causaron que el fiscal de la Audiencia de Santo Domingo, “Carta del Gobernador de la Habana de 6 de Julio de 1720 a S.M”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 378, exp. 331. 466 (AGI). Audiencia de Santo Domingo. leg. 360. 465 De súbditos a ciudadanos...281 Juan Carrillo Moreno, elevara dos exposiciones, el 12 de septiembre de 1724 y el 15 de febrero de 1725, con el propósito de que se formara otro expediente involucrando a esas personas en tráfico ilegal con los holandeses.467 Nuevos disturbios en la población, y protestas de los Cabildos de Trinidad y Puerto Príncipe por la designación de un teniente a guerra en esas villas, dieron paso a un informe del gobernador de Santiago de Cuba, Pedro Ignacio Jiménez (1728-1738) del 11 de diciembre de 1728, y a la formación de dos expedientes en la Audiencia de Santo Domingo. Los capitulares se negaron a recibir en el Cabildo al teniente a Guerra nombrado por el gobernador.468 Asimismo, en 1728 un conflicto de autoridades, que comprendió al capitán general de la isla, Dionisio Martínez de la Vega (1724-1734), al gobernador de la región oriental, Juan del Hoyo (1728-1729) y a los Cabildos de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, reveló las dimensión del diferendo entre el patriciado local y la más alta representación del Estado Colonial en Cuba. El 10 de mayo de ese año tomó posesión como gobernador de Santiago de Cuba el teniente coronel Juan del Hoyo. Y pocos meses después se recibió una Real Cédula desautorizando la asunción de Hoyo a la gobernación de la región oriental. De acuerdo con el obispo Morell de Santa Cruz, el capitán general de la isla dispuso, en consecuencia, la destitución del gobernador de Santiago de Cuba. No obstante, el Ayuntamiento santiaguero, “…no accedió a ella fundado en que no debía innovarse”. La primera autoridad de la isla no pudo hacer cumplir su voluntad, una vez que “Cada uno se mantenía tenaz en su opinión, y los abogados en sus dictámenes. Diose quenta por fin a la Chancillería del distrito, y se confirmó el acuerdo del Publicaciones del Instituto Hispanoamericano de Historia de América (Fundación Rafael G. Abreu) Sevilla. Catálogo de los fondos cubanos del (AGI). Tomo III. Expedientes dimanados de cartas 1681-1800, pp. 89-90. 468 “Carta del Gobernador de Cuba, Pedro Ignacio Jiménez, de 11 de Diciembre de 1728”, A.G.I, Audiencia de Santo Domingo,leg. 361, exps. 27 y 538. 467 282 Jorge Ibarra Cuesta Ayuntamiento hasta la resulta de la Corte”. Al percatarse de que la cuestión se encontraba trabada legalmente, el capitán general Martínez de la Vega dispuso que la Armada de Barlovento, que se dirigía a Santiago de Cuba y era comandada por don Antonio de Escudero, despojara a Hoyos de su cargo, por la fuerza. Según Morell de Santa Cruz, el Cabildo santiaguero convenció a Escudero de que desistiera de cumplir las órdenes del capitán general.469 Una vez que Escudero se retrajo de su propósito, Hoyos se sintió con las manos libres para dirigirse a Puerto Príncipe y someter a los patricios a sus dictados. La actitud de franco desacato de los principeños, frente a la autoridad de los gobernadores, se manifestó una vez más. Al pretender nombrar un teniente a guerra en la villa, Hoyo Solorzano encontró gran resistencia por parte de los principeños que invocaban el derecho histórico a ser gobernados por sus alcaldes, disparando sus armas y cercando la casa donde se alojó el gobernador.470 Las protestas subieron de tono cuando Hoyo les comunicó que se proponía cobrarles indulto a los vecinos por los esclavos que introdujeron de contrabando. Poco después, se sublevaron unos 800 hombres al grito de “¡Viva el Rey, muera el mal Gobierno!” tocando las campanas a rebato.471 Acto seguido, un grupo maniató La visita eclesiástica Morell de Santa Cruz, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 149-151. 470 Boletín del Archivo Nacional de Cuba, no. viii, julio-agosto, 1909. 471 Es curioso constatar que las revueltas campesinas antifiscales que tuvieron lugar en Francia en el período 1624-1675 no se dirigirán contra las principales cargas impuestas por la monarquía, ni inculparán al rey, a quien se le consideraba la autoridad central mediadora, sino contra las contribuciones exigidas por los señores y el diezmo. Al parecer se había elaborado un mito en torno a la figura del rey, como encarnación suprema de la justicia, al cual debían apelar en distintas latitudes, los campesinos en sus sublevaciones contra los señores en Galicia, en sus protestas contra las cargas de los señores y el diezmo en Francia y en las sublevaciones de los terratenientes y su clientela rural contra el Estado Colonial en Cuba. Las protestas contra el diezmo no se limitaban a sublevaciones, sino que con 469 De súbditos a ciudadanos...283 al gobernador Hoyos y le pusieron dos pares de grillos en los pies. Un tribunal, constituido por dos alcaldes y dos vecinos, lo juzgó en 1729 y acordó remitirlo a La Habana en una piragua.472 El capitán general Martínez de la Vega no tuvo en cuenta la forma en que fue conducido a La Habana el gobernador de Santiago de Cuba, y procedió a detenerlo por haber asumido su cargo desobedeciendo lo estipulado por la Real Audiencia de Santo Domingo, que tenía pendiente una causa en su contra. Siete miembros del patriciado principeño, promotores de la sublevación que condujo a la detención de Hoyos, fueron arrestados, juzgados y encarcelados en España. Los encausados y sancionados a esas penas fueron Xptoval de la Torre, Agustín Barahona, Bernardo de Moya, Carlos Bringuez, Santiago Agüero, Luis Guerra y Francisco de Arrieta. Por su avanzada edad y estado de salud a Xptoval de la Torre le fue conmutada la pena. Después de cumplir nueve años de prisión en España, las seis personas dirigentes de la sublevación de Puerto Príncipe fueron indultadas en septiembre de 1738. Lo más significativo de los procesos frecuencia se organizaban huelgas en regiones enteras contra el pago de los tributos, así como la resistencia larvada en todo el país a cumplir la referida obligación, en los períodos comprendidos entre 1550 y 1600 y 1650 y 1700. Emmanuel Le Roy Ladurie: “Rèvoltes et contestations rurales en France de 1765 à 1788”, en Annales, janvier-fèvrier, 1974, 29 année, no.1, p. 6, y “Enquêtes en cours au Centre de Recherches Historiques de L´E.P.H.E. (6´Section)”, en Annales, 24 année, no.3, pp. 826-832, mai-juin 1969. Ver también Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, village occitant de 1294 á 1324, Gallimard, Paris, 1975, pp. 439-440 y Carlos Barros: Mentalidad justiciera de los irmandiños siglo xv, Edit. Siglo xxi, México D.F., 1990, pp. 31, 246-247. 472 (AGI), Consejo de Indias, Acta de 23 de octubre de 1730. Audiencia de Santo Domingo, leg. 325, fol. 74; (AGI), Consejo de Indias, Acta del 13 de abril de 1733, Audiencia de Santo Domingo, leg. 1129; (AGI), Consejo de Indias. Acta del 19 de agosto de 1738, Audiencia de Santo Domingo, leg. 1129 y Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, Ed. Tipografía de Carbonell y Esteva, Barcelona, 1908. pp. 125 y 127, Morell de Santa Cruz: Op. cit. pp. 149-151. 284 Jorge Ibarra Cuesta que se instruyeron contra los sediciosos fueron las consideraciones del fiscal del Consejo de Indias, pues según este “conviene por ahora proceder con templanza contra sus habitadores, así por su numerosa población y proporcionada situación para el comercio de las naciones del norte, como por hallarse viciados en el trato, sin sujeción a gobernadores, ni lealtad en las ocasiones que se han ofrecido de mi Real servicio y que de pasar a una pesquisa formal...sería natural que este remedio causara mayor daño, ocasionando otra y más enconada sublevación”. Se temía que una nueva revuelta pudiera conducir a una invasión inglesa, y que se repitieran los sucesos que condujeron a la conquista de Jamaica en 1655.473 El gobernador de Santiago de Cuba, Pedro Ignacio Jiménez, en carta del 20 de febrero de 1730, informaba que había conseguido al fin la pacificación de Puerto Príncipe, dos años después que los señores del Cabildo sublevaron a la población y procedieron a la detención de su antecesor, el gobernador Juan de Hoyo, remitiéndolo preso a La Habana. De acuerdo con Jiménez el encarcelamiento en la península de los regidores y principales señores de ganado de la localidad había contribuido a tranquilizar a la población. 474 En una comunicación posterior, del 11 de noviembre de 1734, el gobernador de Santiago de Cuba escribía una larga epístola contra los vecinos de Puerto Príncipe, a los que había dado por pacificados unos años antes. Los principeños estaban de nuevo enfrascados en diligencias de contrabando, en actividades sediciosas y en campañas de agravios contra su persona. Los capitulares y otros vecinos lo acusaban de haberse propuesto acaparar las actividades de contrabando Boletín del Archivo Nacional de Cuba. La Habana 1909, t. VIII, pp. 121-122 y Marrero: Op. cit., t. VII, pp. 177- 188. 474 “Carta del Gobernador de Cuba, Pedro Ignacio Jiménez de 20 de Febrero de 1730”, (AGI), Santo Domingo, leg. 360, exp. 31. 473 De súbditos a ciudadanos...285 en la región, y haber marginado a los promotores habituales de los rescates.475 La represión que se extendía al poder local afectó incluso a las relaciones en el seno de la Iglesia. En carta del obispo del 23 de julio de 1763, sobre los autos que por actividades de rescate siguieron las autoridades locales de Puerto Príncipe contra el presbítero Manuel de Agüero y los miembros del Convento, se admitían implícitamente los cargos formulados contra los religiosos criollos. 476 En un expediente instruido en la Audiencia de Santo Domingo, a propósito de una carta enviada el 3 de julio de 1731 por el gobernador de Santiago de Cuba, se consignaba la protesta del mandatario contra el maltrato que daban los vecinos de Bayamo a los soldados que se establecieron en la villa bajo las órdenes del teniente gobernador, para evitar el trato ilícito. El gobernador le atribuía la responsabilidad de la agitación contra la tropa al cura de Bayamo, Andrés de Estrada, sin que el deán y Cabildo eclesiástico de Santiago de Cuba hubieran tomado medidas contra él, a pesar de las denuncias que había formulado ante esas instancias.477 En 1731 la sublevación de los antiguos esclavos del rey de las minas del Cobre le fue imputada por las autoridades coloniales al deán y al capellán de la catedral, ambos criollos, así como a varios regidores del Cabildo de Santiago de Cuba.478 La intervención del Cabildo santiaguero impidió que el gobernador Jiménez desatara una cruenta represión contra los esclavos del rey y gente de color alzada que poblaban el “Carta del Gobernador de Cuba, Pedro Ignacio Jiménez, de 11 de Noviembre de 1734”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 381, exp. 4. 476 “Carta del Obispo de 23 de Julio de 1763”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1358, no. 19. 477 “Carta del Gobernador de Cuba de 3 de Julio de 1731”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 361, exp. 6. 478 Olga Portuondo: La virgen de la Caridad del Cobre: símbolo de la cubanía, Santiago de Cuba, Edit. Oriente, 1995, pp. 151-157. 475 286 Jorge Ibarra Cuesta Cobre. La exposición del prelado dominicano Morell de Santa Cruz convenció a la Corona española de la necesidad de restaurar la paz en el Cobre, derogando las medidas represivas de Jiménez. José Echavarría Elósegui, regidor del Cabildo y hermano del prelado santiaguero Santiago José, se dirigía al Consejo de Indias para reclamar contra los ultrajes que el gobernador Jiménez le había inferido. En la exposición que elevara el 20 de septiembre de 1767, Echavarría explicaba que la primera autoridad de la ciudad lo había encarcelado, despojado de su oficio de regidor e impuesto una multa de 200 ducados.479 15.La progresiva militarización de la isla desde 1730 La manera más expedita de examinar la honda perturbación que originó en las villas y poblados del interior de la isla la designación de tenientes gobernadores es consultar los catálogos del Archivo de Indias. La relación pormenorizada de expedientes y cartas, en la primera mitad del siglo xviii, enuncian los diversos litigios suscitados entre Cabildos de Tierra Adentro y las autoridades coloniales por la designación de tenientes gobernadores en distintas localidades, causas radicadas por contrabandos protagonizados por los capitulares, disturbios y motines contra disposiciones de las autoridades coloniales, sediciones tramadas por los regidores, sublevaciones de distintas villas contra las medidas represivas tomadas por los gobernadores, muertes de tenientes gobernadores y gobernadores que actuaban contra el contrabando y encarcelamiento de regidores y alcaldes. La reseña de todos estos expedientes se halla en el tomo III del catálogo de los Fondos Cubanos “Carta de Jose Echevarría Elosegui de 20 de Septiembre de 1767 al Consejo de Indias”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 423. 479 De súbditos a ciudadanos...287 del Archivo General de Indias.480 El inventario o recapitulación de los conflictos que se han conservado en el Archivo General de Indias, sin considerar las causas que alegaban las partes, refleja lo encarnizado de las pugnas y la voluntad de las patriciados criollos de no ceder un ápice a las exigencias y órdenes de los gobernadores de Santiago de Cuba y La Habana. Más que una cuestión jurídica sobre competencias y jurisdicciones entre órganos estatales distintos del Imperio español, lo que se debate es el ejercicio del poder local por los patriciados y la preservación de un modo de vida, asentado en valores distintos y con frecuencia opuestos a los que sugería la dominación colonial. Desde la década de 1730, y en especial, a partir de 1750, las medidas centralizadoras borbónicas en la isla recrudecían las contradicciones en la Tierra Adentro. Desde 1730 el designio de las autoridades coloniales consiste en llevar a cada partido de la isla un teniente a guerra que vigile y reprima las actividades de los Cabildos. Ahora bien, con el acceso a la gobernación de la isla de Francisco Caxigal de la Vega (1747-1760), el propósito de la monarquía borbónica con relación a Cuba se hizo más claro. Se trataba no ya de controlar el contrabando, sino de designar tenientes gobernadores que desplazaran a los Cabildos criollos progresivamente de sus funciones y facultades, constituyéndose en el poder real de la Tierra Adentro. El Estado colonial cuestionaba un poder que se había ejercido por siglos, fundando una comunidad de cultura propia y una concepción del mundo conforme a esos valores autóctonos. La sociedad criolla que se gestó bajo esas instancias debía ser reprimida en sus diversas manifestaciones por la ocupación militar del territorio, a cargo del ejército español apostado en Cuba. Publicaciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América (Fundación Rafael G. Abreu) Sevilla. Catálogos de los fondos cubanos del (AGI), t. III, exp. dimanados de cartas, 1681-1800, Sevilla 1983, pp. 5, 7,9,14, 15, 25-26, 39, 53, 64, 89, 105,116, 123, 127, 134, 178, 189, 239. 480 288 Jorge Ibarra Cuesta El testimonio más elocuente del creciente poder de los militares en la mayor de las Antillas lo constituyen las sucesivas disposiciones tomadas por el Consejo de Indias. A saber, el 16 de abril de 1731 se nombran tenientes de gobernador y capitanes a guerra en Trinidad y Puerto Príncipe, el 6 de abril de 1750 se designa un teniente a guerra en Bayamo, y por último, el 30 de enero de 1761 se promueven dos capitanes a guerra en Holguín y Baracoa. Debe destacarse que todos estos nombramientos de tenientes gobernadores o tenientes a guerra y justicia, como eran también llamados, dieron lugar a nuevas protestas y tumultos incitados por los patriciados locales. La designación de tenientes gobernadores se extendió progresivamente a los pueblos del interior del país. Según una comunicación del gobernador de Santiago de Cuba, Francisco Caxigal de la Vega (1738-1747), del 20 de septiembre de 1757, se nombraron tenientes gobernadores en Puerto Príncipe, Bayamo y Trinidad, que lo eran también de Santa Clara, Remedios y Sancti Spíritus. Se trataba de un verdadero despliegue militar a lo largo y ancho del país, pues los tenientes gobernadores tomaban posesión de sus cargos acompañados de una tropa, de 20 a 30 soldados, cuya manutención debía correr a cargo de los Cabildos del interior. En 1802 se había impuesto la autoridad militar representativa de la Capitanía General en los pueblos de Santiago de Cuba, Baracoa, Bayamo, Holguín, Manzanillo, Moa, Jiguaní, Cobre, Guisa y Cienfuegos. Solo Sancti Spíritus, Santa Clara y Remedios no tenían en esa fecha tenientes gobernadores, y los alcaldes primeros ejercían el mando político y cumplían funciones judiciales. En 1842, finalmente, se establecían Tenencias de Gobierno en Santa Clara, Sancti Spíritus y Remedios. De ese modo, en el siglo xix culminaba este proceso llevándose la militarización hasta los últimos rincones del país.481 (AGI), Consejo de Indias del 16 de abril de 1731, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1129; Consejo de Indias del 6 de abril de 1750; 481 De súbditos a ciudadanos...289 Uno de los conflictos de más duración contra la designación de los tenientes gobernadores se produjo en Puerto Príncipe. En los primeros decenios del siglo xviii, las reclamaciones interpuestas ante la Audiencia de Santo Domingo o el Consejo de Indias paralizaban la acción de los gobernadores, designando sus lugartenientes en los pueblos y villas del interior. Así, desde 1720 el capitán general Guazo Calderón había nombrado un capitán a guerra en Puerto Príncipe, y otros dos en Vertientes y Guanaja, pero el Cabildo de la villa no les permitió tomar posesión del cargo a ninguno de los tres apelando primero a la Audiencia de Santo Domingo y luego ante el rey. Solo después que el monarca español convalidó la medida del capitán general, y de haberse agotado todos los recursos legales, el Cabildo camagüeyano, al cabo de 13 años de pleitos, pareció aceptar la situación creada de hecho. Años más tarde, en la década de 1740, ocurrirían nuevos disturbios en Puerto Príncipe promovidos por el Cabildo de la ciudad. En 1742 se instruyó un expediente por una carta del gobernador de Santiago de Cuba, Francisco Caxigal de la Vega (1738-1746), que los alcaldes de Puerto Príncipe consideraron injuriosa, lo que dio lugar a que “se alborotasen” el déan Toribio de la Bandera y el patricio principeño, Juan de Arredondo. Estos ciudadanos, a pesar de Real Cédula del 17 de diciembre de 1740, no cumplieron con la orden de abandonar la ciudad.482 En exposiciones de los capitanes generales Francisco Güemes de Horcasita (1734-1746) y Francisco Caxigal de la Vega, del 10 de enero y 22 de marzo de 1746, respectivamente, se (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1130B; Consejo de Indias del 30 de enero de 1761; (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1134; ANC. Gobierno Superior Civil, leg. 1135, no. 4595; ANC. Miscelánea de Expedientes 167\ L; José María Zamora Coronado: Registro de legislación ultramarina. Imprenta de Gobierno y Capitanía General, La Habana 1840, t. I, pp. 185-186, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1493, no. 53. 482 “Expediente originado en carta del Gobernador Francisco Cajigal de la Vega de 2 de Abril de 1742”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 364, exp. 9. 290 Jorge Ibarra Cuesta decretaba la prisión del patricio principeño Agustín Barahona, lo que suscitó tumultos en Puerto Príncipe el 30 de diciembre de 1745, provocados de nuevo por Toribio de la Bandera.483 La progresiva militarización de la isla bajo la dinastía borbónica no se manifestó solo por la suplantación de los poderes de los Cabildos por los de los tenientes gobernadores. Los gobernadores tendieron a asumir poderes absolutos y a concentrarlos en sus manos. Esa tendencia la ilustra el caso del gobernador Dionisio Martínez de la Vega (1724-1734) quien se propuso, con el sostén del Tribunal de Cuentas, subordinar a Santiago de Cuba y Puerto Príncipe al gobierno y Capitanía General de la isla, con sede en La Habana. La Real Cédula de 28 de diciembre de 1733, dictada a instancias de Martínez de la Vega, sometía al gobernador de Santiago de Cuba al mando directo del capitán general.* El Cabildo, los alcaldes y el vecindario de Puerto Príncipe se opusieron con violencia a la Real Orden del 19 de septiembre de 1733, que disponía someter directamente la ciudad al mando de la Capitanía General radicada en La Habana, y eximirla del poder del gobernador de Santiago de Cuba, del cual dependía. Los principeños se sentían más libres con el gobernador de Santiago de Cuba, pero debieron a la postre aceptar con reticencia la nueva dependencia, cuyas disposiciones seguirían incumpliendo.484 * Sin embargo, reales disposiciones dictadas en la década de 1740 dejaron a los funcionarios de Hacienda de Santiago de Cuba el disfrute de una autonomía muy amplia. La Corona prefería tenen bajo su control a muchas funcionarios reales que a uno solo, que podía distraerse del cumplimiento de sus obligaciones en Indias. “Cartas del Gobernador de la Habana, Francisco Güemes de Horcasita y del Gobernador de Cuba, Francisco Caxigal de la Vega, de 22 de Marzo y 30 de Diciembre de 1745”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 387, exp. 2. 484 José Luciano Franco: Apuntes para una Historioa de la legislación y administración colonial en Cuba 1500-1800, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 251-253. 483 De súbditos a ciudadanos...291 Otra manifestación de las actitudes que inspiraba la política centralizadora borbónica en los gobernadores fueron las disposiciones que dictó a los pueblos de la isla el mariscal de campo Juan F. de Güemes y Horcasita, quien acentuó más la rígida centralización administrativa de Martínez de la Vega, promulgando 22 Bandos de Gobierno y Administración que reglamentaron detalladamente la vida de los vecindarios en sus actos más sencillos.485 Entre estos bandos o edictos se distinguían los que iban dirigidos contra “los vagos” y gente libre de color. Entre los sancionados por esas leyes se encontraban también los notables y descendientes de familias del patriarcado que faltaren a las usanzas y rutinas de las autoridades españolas, “el que sostenido de la reputación de su casa, del poder o representación de su persona, o las de sus padres o parientes, no venera como se debe a la justicia, y busca las ocasiones de hacer ver que no la teme, disponiendo rondas, músicas y bailes en los tiempos y modos que la costumbre permitida no autoriza, ni son regulares para la honesta recreación...”486 16.Disposiciones de los jueces de residencia con respecto a los Cabildos Con la finalidad de restringir preventivamente las actividades de los capitulares, el monarca español actualizó una providencia del siglo xvii, según la cual no podían ser elegidos como alcaldes las personas que adeudaban a la Real Hacienda. Desde luego, esa disposición real no se podía implementar en Cuba, de la misma manera que en Puerto Rico no había logrado imponerse, pues de haberse puesto en vigor los Cabildos de la isla hubieran tenido que prescindir de sus capitulares. Los intentos de aplicar la medida generaban negativas rotundas con peligro para la vida de los oficiales reales que pretendían ejecutarla, o negociaciones de diversa Ibidem, p. 254. Pp. 267-268. 485 486 292 Jorge Ibarra Cuesta índole. Una nueva modalidad represiva la constituyó la función, cada vez más activa, que comenzaron a ejercer los jueces de residencia al proceder judicialmente contra los regidores, destituyéndolos en la medida que se oponían a los designios de los gobernadores. De todos modos, el poder local seguía en manos de los patricios, que a su vez seguían promoviendo a los miembros de la gran familia terrateniente para los cargos del Cabildo.487 En los casos de arbitrariedades de los Cabildos contra las clases siervas, que motivaban quejas por parte de estas, la orientación impartida a los jueces de residencia obraría a favor de los subalternos. Un caso característico fue el de Miguel Rodríguez, representante del pueblo de indios de Jiguani, quien protestó ante la Real Audiencia de Santo Domingo contra los regidores de la villa de Bayamo, Francisco de Zayas y Joseph Santisteban, y su alcalde ordinario Mathias Martín de Fleitas, por haber “pasado a complete violentamente, quemando ranchos y sembrados de indios naturales, que con permiso del mismo Cabildo, labran tabaco de las tierras de Bijagual, excediendo del buen tratamiento y administración de Justicia, que manda Su Majestad se tenga con dichos indios”.488 Si bien desconocemos el fallo de la Corona en este caso, se evidencia la premura con que los oprimidos elevaban sus instancias ante las autoridades coloniales. 17.Las hostilidades por el dominio de Bayamo En las instrucciones que, el 10 de enero de 1751, le impartió el capitán general Francisco Cajigal de la Vega a su teniente gobernador y capitán a guerra en Bayamo, Ignacio Moreno de Mendoza, lo instaba a reglamentar estrictamente el tráfico ANC. ROC. L. 12, no. 224 ANC. CCG. leg. 15, no. 43. Boletín del Archivo Nacional, enero-junio, t. LXIV, La Habana, 1964, pp. 113-114. 487 488 De súbditos a ciudadanos...293 mercantil en la jurisdicción, para lo cual los agricultores y ganaderos debían portar guías y licencias en las que se especificara la cantidad, el género, el destino, el destinatario y los caminos por los que transitarían los animales o los productos del agro. De ese modo, se vigilaban estrechamente las actividades de rescate. Ningún agricultor o ganadero podía transitar sin la autorización del teniente gobernador. Se prohibía expressis verbis a los alcaldes intervenir en las determinaciones de “lo político y económico de la Real Hacienda, ni de lo militar, por ser jurisdicciones que tocan privativamente al que gobernare”. El teniente gobernador era el sub delegado de Hacienda de la localidad, por lo que debía estar bien informado y exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones que tenían los señores de haciendas con el fisco. Las milicias locales que estuvieron bajo la jurisdicción de los alcaldes del Cabildo pasaban a la jefatura del teniente gobernador. Este debía, “recelar de los Magnates y aun de todos aquellos moradores en lo que toca a comercio (ilícito)”. Los magnates eran, por supuesto, los capitulares del Cabildo. Pero el colmo de las medidas arbitrarias y despóticas de las autoridades coloniales en Cuba era que los regidores y alcaldes, para trasladarse de sus jurisdicciones a otras, debían solicitar permiso a los tenientes gobernadores. Le instruía Cajigal de la Vega a su teniente gobernador en Bayamo a separarse preventivamente del vecindario en todo trato “de familiaridad y condescendencia a ruegos, no solo de Señoras, sino también Eclesiásticos que por nimia piedad, e incauta creencia a persuadir a veces lo que no combiene”. En las familias bayamesas funcionaban como un todo no solo sus mujeres, sino también sus sacerdotes, quienes incitaban a desobedecer las ordenanzas de la Capitanía General.489 Boletín del Archivo Nacional, septiembre-octubre, año XIV, no. 5, La Habana, 1915. Existen unas instrucciones a los tenientes de gobernador, fechada el 22 de enero de 1751, con un contenido casi idéntico al documento citado, dirigida al capitán Ignacio Moreno de Mendoza. 489 294 Jorge Ibarra Cuesta La instrucción de Cajigal contenía 29 acápites, en los que se cuestionaban prácticamente todos los actos de la comunidad bayamesa, y debían cumplirse con el máximo rigor. Antes de la designación de Caxigal como gobernador a la militarización le acompañaron medidas muy severas, entre estas la Real Cédula del 20 de junio de 1743, que reiteró el establecimiento de la pena de muerte a quienes comerciasen con extranjeros. El gobernador Güemes de Horcasita dictó un bando anunciando que la disposición real sería aplicada “en todo género de personas de cualquier vecindad o pueblo de la Isla”. La pena de muerte fue aplicada a algunos contrabandistas, pero ante la porfiada reincidencia de la gente de Tierra Adentro en los rescates, y la imposibilidad de aplicar la máxima pena a toda la población criolla, la Real Cédula de 1743 se volvió obsoleta. La significación que tuvo la limitación de los fueros y prerrogativas del patriciado criollo por los tenientes gobernadores fue puesta de manifiesto por los alegatos de los Cabildos locales y sus representantes legales contra la usurpación de sus atribuciones por los capitanes generales. La ocupación militar de Bayamo en 1751 tuvo características espectaculares en más de un sentido. El nombramiento de Ignacio Moreno, como teniente gobernador de la villa rebelde, originó un acalorado debate entre los capitulares; mientras uno de ellos era partidario de secuestrarlo en la toma de posesión, otros se pronunciaron por “informar al Rey poniendo al cuidado de los papeles a un Francés que los llevara a Europa, ofreciéndole 2,000 pesos por las diligencias”. El francés resulto ser Joseph Legras, un médico de la localidad que fue detenido por el teniente gobernador, incautándole los papeles en los que se impugnaba su nombramiento. Como sanción ejemplar Ver Olga Portuondo Zúñiga. El Departamento Oriental en Documentos, t. I, (1510-1799). Edit. Oriente, Santiago de Cuba, 2012, pp. 272-279, Apud. (AGI) Ultramar, leg. 83, no 3, La Habana, 22 de enero de 1751. De súbditos a ciudadanos...295 lo encarceló con dos pares de grillos. Tales medidas tuvieron como efecto una enérgica protesta de los capitulares de Bayamo. Moreno, que venía bien aleccionado sobre la solidaridad existente entre las comunidades criollas de la Tierra Adentro, se decidió a enfrentar el desafío de los bayameses, a los que no consideraba “de mejor condición que los del Puerto Príncipe y Trinidad”. De ahí que respondiese dictando una orden el 7 de abril de 1751, mediante la cual los regidores y alcaldes no podían salir de la villa sin licencia firmada por él. En la resolución citada se argumentaba que los regidores y alcaldes “como personas públicas, deben informar al Superior su paradero...” Con lo que convertía a los capitulares bayameses en empleados o subordinados suyos. Cuando Moreno les leyó el auto de que ningún regidor o alcalde se podía ausentar de la villa sin su permiso, estos “despreciaron la amenaza y le dijeron que era impracticable”.490 Desde luego, los capitulares bayameses se burlarían de semejante disposición, haciendo caso omiso de las órdenes del teniente gobernador. De ahí que este se quejase de que el regidor Juan de Céspedes no le había prestado atención a sus órdenes de que no saliese fuera de la ciudad. En otro caso, el regidor perpetuo de Bayamo, Luis Torres Arceo, se vio obligado con anterioridad a solicitar al Consejo de Indias licencia para embarcarse a su destino, porque el teniente gobernador le prohibía viajar fuera de la villa. En otros poblados, los regidores pedían autorización para viajar. Así, Pedro José Ramírez solicitaría al Consejo de Indias permiso para transitar, aparentemente porque el teniente gobernador no lo autorizaba a salir fuera de Trinidad, donde era regidor. En 1785 se publicaría una disposición del gobernador de Cuba, Nicolás Arredondo (1782-1788), emitida el 20 de octubre de 1774, en la que se atribuía un conjunto de facultades A.N.C. Gobierno General, leg. 534, no. 27093, y ANC. GG, leg. 534, no. 27090. 490 296 Jorge Ibarra Cuesta de los Cabildos de su jurisdicción.491 Aprovechándose de esta disposición, Moreno le arrebató al Cabildo el derecho consuetudinario de “abrir calles, romper cerca y asentar (a moradores de la villa) sobre solares”. No conforme con esas medidas, Moreno les imputó a los regidores Joachim Vázquez y Joseph Espinosa haber firmado un informe según el cual los vegueros se negaban, con razón, a venderle el tabaco a la Real Compañía de Comercio para negociarlo con los extranjeros de Jamaica. Los vegueros, sin embargo, negaron tales imputaciones. La ofensiva contra los señores del ganado de Bayamo prosiguió con una disposición del nuevo teniente gobernador, que obligaba a los usufructuarios de haciendas a pesar el ganado en Santiago de Cuba. Moreno le escribió el 30 de mayo de 1751 al gobernador de esa ciudad, informándole “La abundancia de ganados que hay en esta villa es grande como Ud. comprenderá a corto examen y poco tiempo, se ocultaba en las principales haciendas, porque los dueños se hacían exentos.” La razón de esta estrategia era obvia: el ganado en pie y los cueros eran vendidos a precios mucho más ventajosos a los contrabandistas de Jamaica. Ante este ataque a fondo contra las prerrogativas y derechos que había disfrutado el Cabildo, los regidores respondieron acusando a Moreno de haber promovido un importante contrabando en la región. En una carta fechada el primero de enero de 1752 el gobernador de Santiago de Cuba, Alonso de Arcos y Moreno (1747-1754), le informaba al nuevo capitán general de la isla, Francisco Cajigal de la Vega, sobre el apresamiento y orden de arresto contra varios funcionarios del Cabildo y hacendados implicados en una conspiración contra las autoridades coloniales, y por haber acusado al teniente gobernador Ignacio Moreno de participar en la organización de un contrabando. Los imputados, detenidos en Santiago de Cuba, eran Manuel (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1400, no. 15 y Santo Domingo, leg. 412, no. 32. 491 De súbditos a ciudadanos...297 Joseph Aguilera, Francisco Mariño, y Juan de Guzmán, y la orden de arresto fue contra de Joseph Espinosa, todos capitulares o importantes señores de haciendas bayameses. Luego se radicaría una causa contra el regidor bayamés Juan Salvador de Céspedes Aguilera. Pero sobre los demás detenidos se sabe que Mariño fallecería tres años más tarde, en el Morro de Santiago de Cuba, donde guardaba prisión, y Manuel Joseph de Aguilera y Joaquín de Espinosa se fugarían sensacionalmente de esa fortaleza colonial el 26 de mayo de 1752. En las supuestas actividades conspirativas del grupo estaba implicado también el prior dominico fray Luis de Sotolongo, activo participante en todos los contrabandos que se organizaban en la región. En una denuncia hecha ante el gobernador de Santiago de Cuba, el primero de Agosto de 1753, Aguilera rechazaría los cargos formulados contra él, en el sentido de que había escrito un libelo infamante contra el teniente gobernador de Bayamo por sostener relaciones ilícitas con Francisca Odoardo. Aguilera le atribuyó el libelo que circuló por toda la ciudad a un principeño, cuyas generales no refirió en su comunicación al gobernador de Santiago. No obstante, ratificó la denuncia de que el teniente estaba amancebado con Francisca Odoardo y mantenía un comercio clandestino con Jamaica.492 De acuerdo con el gobernador Alonso de Arcos, los cargos de promotor del contrabando contra el teniente gobernador debían ser rechazados porque exponían “el honor de Don Ignacio Moreno a la más vilipendiosa censura”, sin embargo, procedió a cambiarlo y nombrar en su lugar a Miguel Olasporte. Si la actuación de Moreno originaba sospechas se debía a sus relaciones con el prior, pues el religioso era el principal contrabandista de Bayamo. Alonso Arcos criticaba también al gobernador de La Habana, Cajigal de la Vega, por haber nombrado a Ignacio Moreno teniente gobernador de Bayamo, violando la Real Orden que le (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1132A, 27 de agosto de 1753. 492 298 Jorge Ibarra Cuesta otorgaba al gobernador de Santiago de Cuba la facultad de designar en su jurisdicción los tenientes gobernadores, a guerra y a justicia. En ese contexto, el teniente gobernador Olasporte, como representante de Alonso Arcos, siguió la política represiva contra Bayamo. De hecho, los bayameses tenían sus peores enemigos en el Cabildo de Santiago de Cuba y en el gobernador de esa ciudad. En represalia contra el Cabildo bayamés, el gobernador de Santiago liberaría a los usufructuarios de haciendas de Jiguaní de la obligación de la pesa que tenían con Bayamo. Para Arcos y Moreno, Jiguaní se encontraba en una “total sujeción” a Bayamo, una vez que su Cabildo pretendía indebidamente “atropellar los términos y fueros de su jurisdicción comprimiéndolas a que hayan de concurrir al cumplimiento de la pesa y general abasto”. El litigio que originó esa disposición dio lugar a que el monarca español dispusiera que Bayamo se inhibiera de las causas civiles y criminales de Jiguaní.493 Con relación a la disputa de Santiago con Bayamo, en torno a Jiguaní, se sabe que tenía orígenes remotos. Los terratenientes bayameses podían ejercer una hegemonía paternalista con sus clientelas, pero sobre aquellos que escapaban a su jurisdicción y dominio, como los jiguaniceros, los trataban con mano dura. Desde luego, tras la decisión del monarca español estaban los intereses del Estado colonial, enfrentado con el patriciado bayamés, y del patriciado santiaguero interesado en ejercer su dominio sobre el pueblo de Jiguaní.494 Ahora bien, cuando el gobernador de Santiago fundó en 1700 el pueblo de Jiguaní para sustraerlo de la influencia de Bayamo, designó dos alcaldes pedáneos, dos alcaldes de monte y cuatro regidores. Por esa fecha los jiguaniceros ya no eran en realidad indios, sino que ANC. CCG, leg. 6, no. 123; ANC. CCG, leg. 8, no. 126; ANC, CCG, leg. 6, no. 121; ANC. CCG, leg. 6, no. 226; ANC. CCG, leg. 6, no. 296; ANC. G.G, leg. 534, no. 27090; ANC. CCG, leg. 10, no. 37; ANC. CCG. leg. 11, no. 31; ANC. CCG, leg. 9, no.166, ANC. CCG, leg. 8, no. 279; ANC. CCG, leg. 6, no. 212 494 Boletín del Instituto de Historia y del Archivo Nacional, t. lxiv, enero-junio 1964, pp. 113-114. 493 De súbditos a ciudadanos...299 constituían una población mestiza de blancos, negros e indios de todos los matices. No obstante, los jiguaniceros trataron por todos los medios de conservar su estatus de pueblo de indios, pues de esa manera evadían el pago del Real derecho de alcabala y se sentían protegidos por el gobernador de Santiago de Cuba frente al patriciado bayamés.495 A fines del siglo xviii todavía se tomaban severas medidas y se empleaba un lenguaje represivo contra el patriciado bayamés. Así, el secretario de Cámara remitía a las autoridades locales una Real Provisión del 3 de mayo de 1799, fundamentada en los informes de estas contra el bachiller Joaquín Infante. En esa provisión se reconocía el valor de las denuncias formuladas por las autoridades y se definía un perfil del bayamés como cargado “de expresiones desatadas, injuriosas, desordenadas y ofensivas al respeto y decoro de las leyes de los tribunales y pondrá a dho. bachiller Infante en prisión por el término de un mes… y le llamará a su presencia en donde le corrija, agria y severamente,… y si en lo sucesivo volviera a incurrir le castigará con mayor vigor como corresponde y le previene al Gobernador General que por ningún pretexto o motibo admita en su tribunal escrito alguno firmado por dho. bachiller… y se condena en todas las costas al citado Bachiller Infante”.496 18.Las demandas del ideólogo de la hacienda patriarcal oriental, Nicolás Joseph de Ribera El Cabildo bayamés dirigió se esforzó en obtener un veredicto favorable del Consejo de Indias que, le abriera el paso, a una Real Orden que zanjara su disputa con las autoridades coloniales por la designación de tenientes gobernadores en su jurisdicción. De ahí el nombramiento del santiaguero Nicolás Joseph de Ribera como su apoderado en Madrid Hortensia Pichardo: Los orígenes de Jiguaní. En Ibidem, pp. 85-112. A.N.C. Correspondencia de los Capitanes Generales, leg. 31, no. 1-236. 495 496 300 Jorge Ibarra Cuesta y en Sevilla. Fue así como el ilustre patriarca devino en portavoz ideológico del patriciado ganadero oriental de la segunda mitad del xviii y representante legal, al expresar sus principales demandas de autonomía regional, acceso al mercado mundial, resistencia a la tributación española y al poder de los capitanes generales y de sus tenientes gobernadores. La exposición presentada por Ribera en Madrid, en 1754, reflejaba los puntos de vista del patriciado de la isla. El memorial de los regidores y alcaldes bayameses protestando por la imposición de tenientes gobernadores a justicia y a guerra en la localidad establecía que: 1) En dos siglos y medio que llevaba fundada Bayamo su gobierno siempre estuvo en manos de sus regidores y alcaldes y así había sido consagrado por Reales Cédulas hasta 1751; 2) Los tenientes de gobernador y las tropas que mandaban no eran necesarios, una vez que Bayamo no había sufrido agresiones enemigas, como los otros pueblos de la isla, por el hecho de encontrase alejados de la costa; 3) Que la villa era de “pobrísimos vasallos...tan pobres que no está enteramente vestida la cuarta parte de sus moradores”, razón por la cual no podían sufragar los gastos que implicaba la manutención de la numerosa tropa de varias decenas de soldados que acompañaba a los tenientes gobernadores; 4) Con respecto a las imputaciones de que las elecciones de alcaldes eran parciales en Bayamo, se alegaba que no lo eran más que las de Santiago de Cuba y La Habana, donde eran notorios los escándalos electorales; 5) Que los tenientes a justicia que habían padecido en la jurisdicción bayamesa desde 1736, “en vez de impedir el comercio (de rescate) lo fomentaron”, habiendo sido destituidos todos por esa razón y el penúltimo debió ser arrestado, instruyéndosele causa por comercio ilícito; 6) Que la villa sufría últimamente tanto las obligaciones de sostener a los numerosos destacamentos, como “las contribuciones perpetuas a que se le obliga...”; 7) Que los tenientes a justicia y guerra usurpaban las funciones judiciales de los alcaldes que De súbditos a ciudadanos...301 eran los únicos a quienes competía juzgar a los vecinos de la localidad; 8) Que los soldados robaban los campos y el ganado con el pretexto de pertenecer al Real Servicio y 9) Que lo más indignante era “sobre todo ver sus individuos vejados y maltratados ignominiosamente siempre que no contribuyen a los deseos del Teniente y soldados…” Este último descargo estaba avalado por los testimonios expuestos en cuatro piezas instruidas judicialmente contra los innumerables abusos de los militares, las que acompañaban al memorial del Cabildo bayamés.497 La denuncia de Ribera no parece haber sido infundada, pues no solo al teniente gobernador Ignacio Moreno se le formularían cargos de contrabando por los Alcaldes Ordinarios, sino que a su sucesor, el capitán Juan de Leandro y Landa, se le instruiría una causa en 1757 por la misma razón, conjuntamente con Antonio Hernández y Manuel de Rivera. Leandro de Landa sería sancionado por el juez de residencia en virtud de esa denuncia.498 La más grande afrenta para Bayamo la constituyó la imposición de contribuciones perpetuas para el sostenimiento de los tenientes de gobernador, y de las tropas que lo acompañaban, para reprimir supuestamente al contrabando. Esas tropas debían ser alojadas en las casas de los bayameses y alimentadas por estos. O sea, debían financiar la represión del contrabando del que vivían. A los vecinos no se les escapaban las estrecheces y necesidades que confrontaban, ni las trágicas consecuencias que se derivaban de las hambrunas y de las epidemias que provocaba la prohibición de comerciar con extranjeros. El alojamiento forzado de las tropas en Europa fue una de las principales causas de malestar en el campo y en las villas, las que provocaban las Olga Portuondo: Nicolás Joseph de Ribera. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1986, pp. 125-129 y 155-176. 498 ANC. CCG, leg. 8, no. 176 y (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1362, no. 22. 497 302 Jorge Ibarra Cuesta sublevaciones campesinas, conjuntamente con la presión fiscal y las sequías.499 Otra evidencia de la manera en que muchos tenientes gobernadores se involucraban con los rescates eran las autorizaciones que, en la década de 1770, acostumbraba a conceder el teniente gobernador de Puerto Príncipe a propietarios de embarcaciones para que sacaran frutos y ganados fuera del país.500 Un testimonio de los vínculos espurios que se forjaban entre algunos tenientes gobernadores y los Cabildos, relacionados con los contrabandos, lo constituyó la fuga del capitán a guerra de Trinidad, Manuel de Alburquerque, después de refugiarse en un convento de La Habana. Su huida se originó luego que en 1763 el gobernador de la isla, Joseph Fernández de Córdoba, descubriera que él era el principal promotor de los rescates en esa villa.501 Los conflictos entre los tenientes gobernadores y los Cabildos de la provincia de Santiago de Cuba se agudizarían en Bayamo y en Holguín, a fines del decenio de 1750. El Cabildo bayamés reclamaría ante el gobernador de Santiago de Cuba, y posteriormente ante el Consejo de Indias, un esclarecimiento sobre la forma en que se realizaban las elecciones. De acuerdo con los capitulares bayameses, algunos colegas habían sido procesados judicialmente hacía años, por lo que en virtud de las arbitrarias disposiciones vigentes no podían votar y ser nominados para ocupar esos oficios. De no tomarse una decisión en firme, no se podrían ocupar los 12 cargos de regidores y alcaldes del Cabildo, según las ordenanzas locales. Mientras Ibidem. Véase también Roland Mousnier: Fureurs paysannes, les paysans dans les révoltes du xvii e siècle (France, Russíe, Chine) Calmann –Lévy, 1967, Collection Les Grandes Vagues Révolutionnaires. Aqui este autor destaca que el alojamiento forzoso del ejército en las casas de los vecinos de las villas y de los campesinos, la presión fiscal, y las sequías provocaban las grandes sublevaciones campesinas en Francia, Rusia y China. 500 Malagón Barceló: Op. cit., 1977, p. 134. 501 ANC. CCG, leg. 12, no. 224. 499 De súbditos a ciudadanos...303 se dilucidaba ese aspecto, el teniente gobernador arrestó en 1757 al capitán de las milicias bayamesas, Manuel de Tamayo, y en 1759 instruyó procesos criminales contra los regidores Rodrigo Tamayo, Nicolás Infante, Juan de Céspedes, Joseph Espinosa, Francisco Brizuelas y Francisco Antúnez. En la relación de electores de la localidad ya no había personas que llenaran los requisitos legales para votar, ser electos y cubrir esos cargos. Los regidores y alcaldes perseguidos por la justicia colonial se refugiaron en el Convento de los Predicadores de Bayamo, donde fueron bien acogidos y protegidos por los religiosos, hijos todos de la gran familia terrateniente del Cauto.502 La demanda de los regidores perseguidos fue presentada ante el Consejo de Indias, motivando una Provisión Real de 1759, mediante la cual se estableció que el gobernador de Santiago de Cuba no debió haber privado de voto pasivo a los regidores y alcaldes de la villa de Bayamo, como lo hizo en auto del 23 de diciembre de 1758, sin haber recaído sentencia en firme contra los capitulares encausados. En otra demanda presentada ante el Consejo de Indias por el apoderado del Cabildo se solicitaba la eliminación del cargo de teniente de justicia y guerra en Bayamo, por la infinidad de abusos e infracciones que había cometido en el desempeño de su cargo. Tal solicitud motivó un veredicto del fiscal el 2 de octubre de 1758, en el sentido de que Su Majestad debiera “...tener a bien se suprima el citado empleo”, sin embargo, el monarca español dictaminó “que subsista el establecimiento de Justicia y Guerra y no se admita nueva instancia de la Villa”.503 El gobernador de Cuba, Lorenzo Madariaga, parece haber reconsiderado su política represiva contra Bayamo, pues en 1761 fue electo como regidor Nicolás Infante, en 1762 Rodrigo Tamayo, y en 1765 Luis Antúnez, tres de los regidores procesados ANC. CCG, leg. 8, no.164. Colección de documentos inéditos para la historia de Hispanoamérica. t. VII. Catálogo de los fondos cubanos del (AGI). t. I, vol. I, Madrid, 1929, p. 197. 502 503 304 Jorge Ibarra Cuesta criminalmente por su predecesor en la gobernación del departamento Oriental. Sin embargo, en carta del 28 de febrero de 1760, Madariaga instruía de nuevo autos por trato ilícito contra el capitán Felipe Fonseca, Francisco de Sosa y otros patricios bayameses y principeños.504 De la persecución no escapó al alcalde de Puerto Príncipe, Esteban de la Torre, cuyo encarcelamiento fue ordenado en Holguín por José Antonio Cisneros, oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo. De ahí que de la Torre protestase por lo sucedido en carta dirigida a Su Majestad el 21 de marzo de 1760.505 Pero no había manera de detener las prohibiciones contra los patricios que aspiraban a alcaldías en la Tierra Adentro, pues en 1793 Diego José Tamayo, regidor perpetuo de Bayamo, reclamaba ante el Consejo de Indias que se le levantara la prohibición de ser alcalde y se les reintegraran las multas que pagó.506 Como si fuera poco, al conjunto de medidas políticas represivas dictadas contra la población de la Tierra Adentro, durante el gobierno de Caxigal de la Vega, se sumaban disposiciones sumamente abusivas en el orden económico. En una misiva del intendente general de Hacienda, enviada el 19 de junio de 1751 al Marqués de la Ensenada, se hacía constar que “los Ministros de S. M. castigamos a los tratantes de Tierra Adentro, donde se exclama que no tienen de que valerse porque los cueros que le tributan a 10. y a 12, rrs cada uno de mano del extranjero, son incomerciables con los españoles”. “Expediente dimanado de carta del Gobernador de Santiago de Cuba, Lorenzo Madaraiaga a SM, de 28 de Febrero de 1760”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 374, exp. 12. 505 “Expediente dimanado de carta del Alcalde de Puerto Príncipe, Esteban de la Torre a SM, de 21 de Marzo de 1760”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 1352, exp. 14. 506 Publicaciones del Instituto hispano-cubano de Historia de América, Sevilla. Catálogo de los fondos cubanos del (AGI). Expedientes diarios, 1642-1799, t. III, Sevilla, 1935. 504 De súbditos a ciudadanos...305 La reclamación de los vecinos de las regiones centro orientales tenía su razón de ser, según reconocía el intendente de Hacienda, pues él mismo ordenaba “comprar cueros en Cuba y Bayamo a 5 rrs. por cada uno puestos aquí…” Es decir, que, mientras los contrabandistas pagaban los cueros a los patricios criollos de la Tierra Adentro a 10 y 12 reales, estos debían pagarle forzosamente al fisco español 5 reales por cada cuero. 507 Si a tantos agravios sufridos a manos de los militares y funcionarios borbónicos, se sumaba el recuerdo de un pasado glorioso de riquezas y de relaciones cordiales con el extranjero en la época de los Asturias, transmitido por la tradición oral del patriciado, no era exagerado pensar que de las villas de Bayamo y Puerto Príncipe la política colonial española pudiese esperar nada bueno. A mediados del siglo xix una editora inscrita legalmente publicaba en Bayamo, a despecho de las autoridades coloniales, una crónica en la que se hablaba de una edad de oro de la ciudad, anterior a las represiones y mal trato de los borbones de la segunda mitad del siglo xviii. El autor de esas líneas era Francisco Fajardo de Infante, y su publicación fue financiada por el que sería uno de los dirigentes de la guerra independentista de 1868, Francisco María Aguilera, regidor y alcalde mayor de Bayamo. En las páginas referidas se comparaba al Bayamo de hoy con el de ayer, y se destacaba con orgullo el pasado contrabandista de la región, “La Holanda, la rica Holanda de entonces poderosa en sus posesiones en la India oriental, comerciaba con el Bayamo por el río del Cauto; flotando en sus aguas se movían muchas velas y de distintas poblaciones. Tales y tan benéficas comunicaciones, hicieron florecer su comercio para esa época muy brillante. Las exportaciones de frutos coloniales llegaron a ser muy considerables”.508 Boletín del Archivo Nacional de Cuba, La Habana 1915, t. XIV, pp. 269-270. 508 Crónica y tradiciones de San Salvador de Bayamo, Oficina Tipográfica de D. F. Murtra, Bayamo, s/f. 507 306 Jorge Ibarra Cuesta 19. Cuando los Cabildos les daban las espaldas a los intereses de sectores de la clase terrateniente de su localidad. Bastante raro o inusual es encontrar en las fuentes consultadas conflictos por abuso de poder entre los terratenientes de una localidad y sus Cabildos, imposiciones o reclamaciones injustas que dieran lugar a solicitudes de protección a las autoridades coloniales contra los capitulares que se suponía los representasen. El historiador Gerardo Cabrera plantea que, en las décadas de 1750 y 1760, algunos hacendados bayameses protestaron ante el gobernador español de Santiago de Cuba por la corrupción del propio Cabildo de Bayamo. “La cuota asignada se fijaba sobre la base del criterio de las autoridades del Cabildo de la Jurisdicción y los regidores de esa corporación veían en la pesa un negocio lucrativo. De ahí que, aun cuando en 1751 se les había limitado en sus funciones, todavía en 1765 seguían teniendo las mismas prerrogativas y abusando el poder que detentaban. Fue práctica habitual de esos funcionarios favorecer a unos hacendados en detrimento de otros, lo que suscitó diversas protestas y quejas algunas de las cuales fueron elevadas al Gobernador Lorenzo de Madariaga”.509 Nuevas investigaciones de este proceso deben arrojar luz sobre las dificultades que, en ciertas coyunturas, representaban determinadas políticas abusivas de los Cabildos criollos con relación a algunos grupos terratenientes. Determinadas tendencias localistas de algunos terratenientes, interesados en separarse del Cabildo de su jurisdicción, podían influir en las autoridades coloniales para que autorizaran la constitución de un nuevo Cabildo que los representase más a cabalidad. Ese parece haber sido el origen de las luchas por la separación Gerardo Cabrera Prieto, “Tunas: los conflictos entre el poder central y el poder local”, Voces de la sociedad cubana. Economía, política e ideología, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 2007, pp. 40-41. 509 De súbditos a ciudadanos...307 de la región de Tunas de la jurisdicción de Bayamo, en cuyo proceso hubo grupos de terratenientes que protestaron contra el Cabildo de Bayamo a los fines de legitimar la creación de lo que sería el Cabildo de Tunas.510 Las demandas separatistas tuneras debilitaron el predicamento del Cabildo bayamés y sus reclamos contra las autoridades españolas. 20.La criminalización de los oficios de regidor y alcalde ordinario El proceso de criminalización de los regidores de Tierra Adentro no se limitó a las causas instruidas contra los bayameses. Cuando el teniente del rey en La Habana, Dionisio Soler, visitó Sancti Spíritus el 12 de febrero de 1762, el vecino José Chamendía le comunicó que el sargento mayor Francisco Jiménez había llevado con grillos hasta Trinidad al regidor Juan Bautista Cañizares, y a José Cañizares, depositario del Cabildo. De forma parecida, el capitán Francisco Cárdenas apresó al fiel ejecutor del Cabildo y lo condujo detenido a Trinidad. Todo ello, según el denunciante “…desobedeciendo los mandatos reales de que cada uno sea juzgado en su vecindad”.511 Ya desde 1761 los Cabildos de Holguín y Baracoa se opusieron enérgicamente a la toma de posesión de un teniente a guerra y justicia en sus respectivas localidades. En enero de 1764, el teniente gobernador Juan Hernández se negaba a posesionar en el cargo de alcalde ordinario a Diego Felipe Tamayo, electo por el Cabildo ese mismo mes y año, alegando que este tenía “un genio inseguro y caviloso”. Al nombrar como nuevo teniente gobernador al catalán Joseph Leonart, en mayo de 1764, desterró al sargento mayor Diego de la Cruz. En las instrucciones que recibiera el teniente gobernador de la Capitanía General, se le instaba a intervenir en todas las elecciones del Cabildo, de modo que Ibidem, pp. 46-52. Véase también del mismo autor Conflictos tierra y poder en las Tunas (1777-1849), Instituto de Historia de Cuba, 2008. 511 Marrero: Op. cit., t. 8, p, 111. 510 308 Jorge Ibarra Cuesta fueran “las personas de distinción, o buena fama, y si es posible que sean ricos, para que la necesidad, no les haga cooperar a estafas, ni otras usurpaciones”.512 En algunas ocasiones el Consejo de Indias tomaba medidas contra los desafueros y abusos que cometían eventualmente los patricios con sus subordinados, para hacerles sentir el peso de la autoridad real enfrentándolos y rebajándolos ante las clases subalternas de la sociedad. En ese orden, a instancias del Consejo de Indias, el monarca español emitió la Real Cédula del 9 de junio de 1777, en la que condenaba a los regidores principeños Nicolás Villavicencio, alcalde de la Santa Hermandad, y Pablo Villavicencio, a diez años de prisión en el Castillo de San Juan de Ulloa y a su destierro perpetuo de la isla. Los regidores Villavicencio agredieron violentamente al indio Vicente Domínguez por no haberse quitado el sobrero en su presencia, y en el curso del altercado este perdió la vida. Otro caso en que el Consejo de Indias tomó medidas contra los patricios principeños fue el del regidor Diego de Varona. En la sesión del Cabildo de Puerto Príncipe, del 2 de diciembre de 1777, se sabía de la sentencia dictada por el Consejo de Indias contra el también alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, por la pena de horca que impuso a Joseph Reynoso, por este persuadir al soldado de milicias Agustín de Texada para que asesinara a Santiago Moxonta, su cuñado. El dictamen contra Varona consistió en declararlo inhábil perpetuamente para todo empleo u oficio, y a seis años de presidio en la Castillo de San Juan de Ulloa. 513 La justicia real revestía de autoridad a los mandos coloniales, cuando sancionaba abusos de poder que tenían su origen en decisiones o acciones tomadas por los patricios locales. En esas ocasiones, el Estado Ibidem. Archivo Histórico provincial de Camaguey. Fondo Cabildo de Puerto Príncipe. Sesión del Cabildo de 12 de junio de 1877, fol. 228-229. Sesión del Cabildo de 2 de diciembre de 1877, fols. 286-288. 512 513 De súbditos a ciudadanos...309 colonial y el rey se presentaban ante las clases criollas subalternas como la encarnación de la equidad y la imparcialidad. 21.En Holguín también se cuecen habas En Holguín las autoridades coloniales se propusieron también incriminar como delincuentes a patricios de la localidad. El nuevo teniente gobernador de Holguín, Antonio Esquerra, le escribió el 11 de marzo de 1765 al gobernador de la isla, Francisco Caxigal de la Vega (1747-1760), informándole que a su toma de posesión asistieron tan solo dos regidores y un alcalde por hallarse los demás, “unos suspensos, otros presos y enfermos”. Pocas semanas después remitía detenidos a Santiago de Cuba a los regidores Cristóbal de la Cruz, Joseph de Peña y Joseph de la Torre Echevarría. Esquerra le comunicó al gobernador de Santiago, Lorenzo Madariaga, que el escribano del Cabildo holguinero, quien le informaba sobre todo lo que sucedía entre los capitulares holguineros, le daba detalles de lo ocurrido en esa ciudad, “de los considerables desórdenes, en que ha estado viviendo hasta el presente, a causa de ser solo y verse atemorizado de los superiores que han gobernado, esta República”. En otra comunicación a Caxigal, Esquerra se quejaba porque los regidores José de la Torre Echeverría y José de la Peña conspiraban y le informaba que apresó al regidor alcalde Diego de Ávila por “seguir en sus depravadas intenciones”. Por otra parte, los señores de haciendas holguineros lo acusaban de ser un enemigo jurado de sus intereses, “… por haberle ordenado que sacaran sus reses de las fincas de los estancieros.” Instado por Esquerra, el juez de residencia suspendió en sus empleos a la mayoría de los regidores, pero el capitán general los repuso el 8 de junio de 1765. Esquerra le escribió entonces a Caxigal de la Vega, el 11 de junio de 1765, que había reconsiderado su actitud, pues su objetivo en Holguín no era otro que “aspirando en todo a su unión y quietud, no obstante que en lo 310 Jorge Ibarra Cuesta acaecido puedo asegurar a Ud. que no era otro mi fin que procurar la unión entre ellos”. Aseguraba, por último, que no seguiría causa alguna contra los vecinos sin la asistencia del escribano, “habiéndolo ejecutado en lo pasado, solo por presunción (lo que no debí hacer)”. Esos pasos los había tomado porque entonces “... no tenia nadie con quien consultar”.514 A Esquerrea lo atemorizó otro asunto durante su mandato, y fue que al llegar a Holguín, de 100 fusiles que tenía el cuerpo de milicias, solo quedaban 27. Lo que lo hacía pensar que en cualquier momento pudiera estallar alguna sublevación como había sucedido con anterioridad en Bayamo y Puerto Príncipe. Sin embargo, al final de su período había recogido varios fusiles hasta llegar a 86. En el curso de esos acontecimientos se puso de relieve la política del gobernador y del teniente gobernador de apoyar al grupo más conservador de la oligarquía holguinera, Ávila-González de Rivera, contra el grupo encabezado por la familia Cruz.515 En septiembre de 1782 el teniente gobernador y capitán a guerra de Holguín, Joseph Diez, descubrió un importante contrabando de reses en los hatos de los regidores Miguel Cardet, a la sazón alcalde de la Santa Hermandad y alférez, y Diego Echavarría. En la operación de rescate, que se efectuó por Gibara, estaban implicado no solo Cardet y Echavaria, sino también Onofre de la Cruz, alcalde de la Santa Hermandad, y el regidor bayamés Andrés de Saavedra. La causa que se le instruyó a los encumbrados rescatadores fue adulterada en la medida que los encausados fueron eximidos de ser encarcelados “entendiéndose en el caso del primero por su ancianidad, en la casa de su morada, y el segundo en la casa capitular de nuestra ciudad”.516 ANC. CCG, leg. 17, no. 21; ANC. CCG, leg. 17, no. 9; ANC. CCG, leg. 17, no. 10; ANC. CCG, leg. 17, no. 24; ANC. CCG, leg. 17, no. 21; ANC, CCG, leg. 17, no. 22; ANC, leg. 17, no. 4; ANC, leg. 17, no. 163 515 Novoa Betancourt: Op. cit., pp. 105-106. 516 Archivo Provincial de Historia de Holguín. Fondo Tenencia de Gobierno y Ayuntamiento de Holguín (1752-1878). Libro de Actas del Cabildo del 514 De súbditos a ciudadanos...311 El nombramiento de Antonio Luque, como teniente gobernador de Holguín en 1790, motivó una fuerte protesta del Cabildo, que apeló a la Real Audiencia de Santo Domingo. Los capitulares holguineros objetaban la designación de Luque por ser un bayamés que respondía al patriciado se su ciudad, por lo que temían se conjurase con el gobernador de Santiago de Cuba para afectar sus intereses.517 El alcalde ordinario Antonio Angulo, el regidor Diego Batista y el síndico procurador Antonio Serrano, serían sancionados por haber desacatado las órdenes del gobernador de Santiago de Cuba. La Real Audiencia de Santo Domingo, ante la cual reclamaron sus derechos los capitulares, por resolución del 2 de junio de 1790 les impuso “al Alcalde Angulo y al Síndico Serrano cuatro años de suspensión de sus respectivos cargos, al Regidor Batista seis meses y al Cabildo holguinero un mil pesos de multa”.518 Las demandas de los capitulares holguineros contra las autoridades coloniales no disminuyeron por esa razón. Con alguna frecuencia las demandas de los tenientes gobernadores resultaban desmedidas y no eran escuchadas por el capitán general. Así, el gobernador Luis de las Casas, en carta del 31 de agosto de 1796, reprendía al teniente gobernador de Holguín por desconocer que “es obligación de los pueblos atender a los gastos necesarios de la administración de la justicia y de seguridad de las cárceles sin el auxilio de tropas, como lo hacen en todas las villas y ciudades de Europa… si Don Antonio Luque no puede administrar justicia con la rectitud que corresponde sin el auxilio de un destacamento año 1782. Sesión de 19 septiembre, fol. 37, de 7 de octubre, fol. 39 y de 25 de noviembre, fols. 40-45 de 1782. 517 Archivo de Historia de Holguín. Fondo Tenencia de Gobierno y Ayuntamiento de Holguín (1752-1878). Libro de Actas del Cabildo del año 1789, sesión del 25 de mayo y 7 de septiembre, fol. 36 y 37; 9 de septiembre, fol. 37 y 38; 14 de septiembre, fol. 38 y 39 y 22 de septiembre de 1789, fol. 40 y 41. 518 Novoa Betancourt: Op. cit., p. 106. 312 Jorge Ibarra Cuesta formado en Holguín debería dar su cargo a otro sujeto de más disposición… solo cuando ocurriese manifiesta resistencia debe recurrirse a la fuerza”.519 Luis de Las Casas fue el primer gobernador ilustrado de la isla, por lo que le resultaba difícil comprender el tono represivo de las prácticas de gobierno de los tenientes gobernadores, quienes eran alentados por las ordenanzas de los capitanes generales del siglo xviii. El 7 de abril de 1801, el Cabildo elevó al gobernador Las Casas una moción del síndico procurador general, Nicolás Hernández, para que no se efectuara el nombramiento de teniente gobernador de Holguín, dado que sus funciones debían corresponderle al alcalde de primera elección del Cabildo holguinero, de la misma manera que en las villas de Sancti Spíritus, Remedios, Villa Clara y Trinidad. La apelación del síndico y los regidores holguineros se basaba en que, en las villas de la región central mencionadas, no había un teniente gobernador en ese momento, no en que la Capitanía General hubiera revocado las funciones judiciales del teniente gobernador y sustituido a este por los alcaldes de primera elección. Por eso, las autoridades coloniales no atendieron la reclamación holguinera. Como destaca el historiador José Novoa, las demandas del Cabildo contra los tenientes gobernadores se “mantuvieron vivas” por la instauración de la Constitución liberal en 1820.520 22.Litigios pendientes contra las autoridades coloniales En la segunda mitad del siglo xviii se produjeron una serie de litigios entre los Cabildos centro-orientales y el Estado colonial, que testimoniaron la voluntad de los patriciados de no renunciar a la hegemonía que ejercían en sus respectivas jurisdicciones. ANC, Correspondencia Capitanes Generales, leg. 31, no. 1-236. Novoa Betancourt: Op. cit. 519 520 De súbditos a ciudadanos...313 En ese contexto, se conocen las divergencias derivadas del nombramiento de tenientes gobernadores en Puerto Príncipe, durante el mandato del capitán general Bucarely (1760-1771). Según relata el historiador español Justo Zaragoza, las familias patricias de Puerto Príncipe, integradas por los Betancourt, Recio y Varona, se opusieron desde el Cabildo a su designación. Esta actitud provocó que “Irritado el General por tal desacato, llamó a la Habana a los que se habían opuesto a dar posesión al Gobernador y los Betancourt, Recios y Barona etc. que se presentaron fueron encerrados en el Castillo del Morro y de allí deportados a Cádiz”. El 30 de abril de 1780 el capitán general llamó a La Habana a Felipe Zayas, teniente gobernador de Puerto Príncipe, quien había sido acusado por el alcalde principeño Luis Francisco de Agüero de marcar con hierro caliente a siete negros esclavos, que habrían llegado a la isla en un contrabando. Los cargos formulados contra Zayas indicaban que había cometido el referido hecho para acreditar su presencia como esclavos que entraron legalmente. Pero luego de entrevistarse con el capitán general, Zayas fue absuelto y repuesto en su cargo; tan pronto se reintegró a sus funciones envió a prisión al alcalde de Agüero. La arbitraria medida provocó una diversidad de protestas de su familia y de los regidores principeños. En esas circunstancias, y para disipar el malestar reinante, el 23 de abril el teniente gobernador emitió un edicto amenazando con severas medidas a los inconformes. En la sesión del Cabildo del 5 de mayo de 1780 el alcalde primero, Francisco Javier Montejo, leyó el referido bando y denunció que se había expulsado de la villa, con la orden de presentarse al capitán general en La Habana, a dos regidores “con otros vecinos de principal distinción”. Montejo presumía que los regidores fueron acusados de sedición. De ahí que consiguió que el Cabildo enviara una carta al gobernador expresando que en la villa no había ocurrido ningún motín, ni 314 Jorge Ibarra Cuesta acto sedicioso que justificase la detención y envío a la capital de los regidores. Según la acusación de Zayas, el regidor Mauricio Montejo, el doctor Francisco Estrada, Manuel de Agüero y Francisco Álvarez, se unieron para promover un tumulto demandando su destitución, y escribieron unos versos subversivos que circularon por toda la ciudad. Como reacción a estos hechos, el alcalde de Agüero y los regidores involucrados por Zayas en actividades sediciosas interpusieron una demanda ante la Audiencia de Santo Domingo. Cinco años después, el 31 de agosto de 1785, fue revocada por la Audiencia la sentencia del capitán general de la isla en la causa contra el alcalde Luis Francisco de Agüero, el licenciado Diego Félix Armenteros y el escribano Juan José Acosta, por el procedimiento que siguió el primero contra el teniente gobernador Zayas. La Audiencia condenó a Zayas a inhabilitación perpetua para conseguirse empleo en el área judicial, a cuatro mil pesos para indemnizar a los encausados en el proceso, y a correr con las costas del juicio.521 Era una novedad ese tipo de sentencias proviniendo de la Real Audiencia de Santo Domingo. Si bien los oidores de Santo Domingo actuaban con frecuencia de un modo conciliador, mediando entre los gobernadores y los Cabildos, rara vez les daban toda la razón a los criollos. Los conflictos del Cabildo principeño con los tenientes gobernadores llegaban con frecuencia a Madrid. El sucesor de Felipe de Zayas en la Tenencia de Gobierno no solo heredó sus diferendos con el alcalde Luis Francisco de Agüero, sino que estos llegaron hasta el Consejo de Indias. En la sesión del 16 de junio de 1787, los consejeros del rey discutieron la sanción impuesta al alcalde ordinario de Puerto Príncipe por el teniente gobernador de la localidad, a causa de su “mala conducta”. El fallo fue que se suspendiera al Juan Torres Lasquetti: Colección de datos históricos, geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe y su jurisdicción, segunda parte, La Habana, 1888. 521 De súbditos a ciudadanos...315 alcalde en sus funciones de juez; decisión que sería ratificada por el monarca. En los autos que se instrumentaron contra Diego Gómez, alcalde de Santa Clara, a instancias de Bartolomé Rodríguez, alférez real y teniente gobernador de esa villa en 1790, se pusieron de relieve las inmunidades de la localidad contra las autoridades. En el curso del litigio, el alcalde primero se opuso a que la autoridad militar local asumiera las funciones de Diego Pérez, alcalde segundo de la villa. El lenguaje que empleó el alcalde Gómez contra el gobernador provocó que fuera advertido por la Fiscalía, al considerar su modo de expresión descompuesto, poco respetuoso y agresivo con la primera autoridad de la isla.522 En términos parecidos, en 1794 el teniente gobernador de Trinidad se quejaba ante la Audiencia de Santo Domingo del alcalde de esa localidad, Julián Sánchez, por no guardar las debidas consideraciones y respeto para con su persona y cargo. En otro hecho, el Cabildo de Puerto Príncipe se opuso en 1790 a la designación y toma de posesión del licenciado Francisco Antonio Álvarez como teniente de alguacil. En los autos instruidos en su contra se le imputaba haber redactado un libelo contra Jerónimo Cisneros. En Sancti Spíritus, en 1788, el Cabildo instruía autos contra el gobernador, por querer despojar a esa villa de los abastos con que contribuían desde tiempo inmemorial las haciendas de Tellabacoa y Algo Blanco. Se suma a la lista de litigio que en 1787 el teniente gobernador de Puerto Príncipe seguía autos en la Audiencia de Santo Domingo contra los regidores principeños Faustino Caballero, Diego Batista, Mauricio Montejo, Manuel Nazario Agramonte y Manuel Betancourt, por no concurrir a las sesiones del Cabildo en actitud de desobediencia contra él. Ese mismo año Javier Malagón Barceló: El distrito de la Audiencia de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana, 1977, p. 217. 522 316 Jorge Ibarra Cuesta se instruía un expediente por la Audiencia de Santo Domingo para que los capitulares mencionados no se ausentasen de Puerto Príncipe, sin previa licencia del teniente gobernador. Se tomaban medidas también contra los regidores de Bayamo, por no asistir a las sesiones del Cabildo a causa de sus desavenencias con el teniente gobernador. Tal conducta motivó que este elevase un expediente ante la Audiencia de Santiago de Cuba. Y en La Habana, en 1787, el gobernador de la isla instruía autos contra los regidores Luis Ignacio Caballero y Manuel Ponce de León.523 Las autoridades coloniales involucradas en rescates no eran solo tenientes gobernadores ganados a la causa de los promotores criollos de la desafección, sino que el capitán general y gobernador de la isla, Lorenzo Cabrera (1626-1630) fue sancionado a pagar 80,000 ducados por contrabando de tabaco y otros géneros, los que introducía a través del puerto de La Habana en los galeones españoles procedentes de la península y tierra firme. El gobernador de Santiago de Cuba, Gil Correoso Catalán (1683-1688) fue condenado a muerte por promover el contrabando con los ingleses de Jamaica, indultándosele después. De la misma manera, en 1700 el Consejo de Indias pidió información al obispo de Santiago de Cuba sobre las actividades de contrabando que se le atribuían al gobernador de la misma ciudad, Mateo Palacios (1698-1700).524 La aversión de los principeños a los tenientes gobernadores se reflejaría de manera inequívoca en las palabras con las que su historiador, Tomás Pío Betancourt, enjuiciaría Malagón Barceló: Op. cit., 1977, pp. 213, 242, 205, 187 y 190. Véase también: Archivo Nacional de Cuba. Audiencia de Santiago de Cuba, leg. 357, no. 8393 y Justo Zaragoza: Las insurrecciones en Cuba, t. I, Imprenta de Manuel G. Hernández, Madrid, 1872, pp. 747-748 524 Publicaciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. (Sevilla). Catálogo de los fondos cubanos del (AGI), t. III. Expedientes dimanados de cartas. 1681-1800. Sevilla, 1983, p. 14. 523 De súbditos a ciudadanos...317 irónicamente las arbitrariedades del mando militar en la localidad. En los “Apuntes de la Historia de Puerto Príncipe”, publicados en 1840, en las Memorias de la Sociedad Económica del País, Betancourt consignaría al describir la residencia del Ayuntamiento principeño, “En lo alto se celebraban los Cabildos y en las piezas bajas se puso la cárcel pública. En tal estado permanecieron las cosas hasta la venida de los Tenientes Gobernadores, que no se por qué, se apoderaron de esta casa para su habitación. Estrechado el Ayuntamiento con una persona de tanta consideración, se vio precisado a construir una nueva casa capitular”. En otras palabras, el edificio original del Cabildo fue ocupado manu militari por el oficial español.525 Las demandas de autonomía local expuestas en el Memorial bayamés de 1754, y en las exposiciones que formuló Nicolás Joseph de Ribera ante el Consejo de Indias, no fueron escuchadas por la monarquía española. De igual manera, las innumerables instancias formuladas por los Cabildos de Tierra Adentro, ante el Consejo de Indias, fueron desatendidas a lo largo del siglo xviii. La significación histórica que tuvo el despojo de los fueros y prerrogativas de las que disfrutaron los los patriciados locales por más de dos siglos, frente a los gobernadores de la isla, solo puede ser apreciada en términos del agravio profundo y del resentimiento legítimo que experimentaron desde entonces los patricios criollos. De señores investidos de prestigio y poder devinieron súbditos sometidos al arbitrio de las órdenes intempestivas de militares españoles de baja condición social y cultural. Por tres siglos los patriciados detentaron las funciones dirigentes, económicas, políticas, judiciales y religiosas en sus respectivas jurisdicciones. Los Cabildos estaban integrados por descendientes de familias criollas Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana, t. VIII, La Habana, 1839, p. 238. 525 318 Jorge Ibarra Cuesta terratenientes arraigadas secularmente en la isla. Los alcaldes tenían como función principal ejercer la justicia en la localidad. La vida económica y social era regida por las decisiones del Cabildo. El clero estaba constituido en su mayoría por descendientes de familias criollas terratenientes, por lo que no es casual que estos tuvieran los mismos apellidos de los regidores y alcaldes de las localidades de donde procedían. La visita pastoral del obispo Alonso Enríquez de Armendáriz a Bayamo, en 1620, reveló que cerca del 60% de los sacerdotes eran criollos.526 La visita eclesiástica del obispo Morell de Santa Cruz, efectuada 134 años después, en 1754, mostró que de 76 sacerdotes que había en Santiago de Cuba y Bayamo, 75 eran naturales del país.527 Con la imposición del gobierno militar en las villas, los señores de haciendas no solo debían aceptar los desplantes y humillaciones de los militares españoles, sino que debían soportar cómo estos se enriquecían y los suplantaban en ocasiones en la dirección y organización de los rescates. De la misma manera, los tenientes gobernadores usurparon una de las principales atribuciones de la oligarquía: el ejercicio de las funciones legales por los alcaldes. En la medida en que fueron privados de la facultad de impartir la justicia entre sus clientelas, se sintieron rebajados ante sus artesanos, peones, campesinos y emancipados. La interpretación y aplicación de las leyes por los alcaldes del Cabildo, constituía una de los principales atributos de la hegemonía política y espiritual que ejercían los señores de haciendas sobre las clases subalternas. Memorias de la Real Sociedad Económica de Cuba, segunda serie, t. III, 1847 y Alonso Enríquez de Armendáriz: Relación espiritual y temporal del Obispado de Cuba, vida y costumbres de todos sus eclesiásticos, escrita por orden del rey Felipe II, por fray Alonso Enríquez de Armendáriz, obispo de Cuba. [Enrique Sosa y Alejandrina Penabad Félix, en Historia de la Educación en Cuba, t. I. Siglos xvi y xvii, Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1997, p. 80]. 527 La visita eclesiástica de Morell de Santa Cruz. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp.100-103. 526 De súbditos a ciudadanos...319 El juicio de la época del obispo Morell de Santa Cruz sobre los tenientes gobernadores en Cuba, tan parecido al de fray Iñigo Abbad sobre sus homólogos en Puerto Rico, nos ilustra a propósito de sus funciones y su naturaleza, “... por lo común son hombres limitados, y q. por el poder de las Armas se hacen odiosos a todos. Mezclanse a cada paso en la jurisdizn. de los Alcaldes y reina entre ellos la discordia. Suelen atropellar a los vecinos, y como estos son unos pobres infelices, ni aun tienen valor para quejarse. Deve pues justamente recelarse que en el mayor conflicto se halle el Theniente abandonado de los Paisanos y que todos le buelban las espaldas para que quede mal”.528 23.Las pugnas de Santiago de Cuba con La Habana por la hegemonía Santiago de Cuba nunca fue beneficiado con las ventajas comerciales y exenciones arancelarias de las que disfrutaba la capital. Las Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, refieren varias memorias expuestas por el Cabildo local demandando su autonomía con respecto a la Capitanía General de la isla en 1683, 1693, 1790 y 1794. Otras exposiciones presentadas 528 La estrecha amistad de Morell de Santa Cruz con el Gobernador Francisco Caxigal de la Vega, el más celoso represor del patriciado criollo de la Tierra Adentro, en especial de los bayameses y holguíneros, parece definir el talante con que el prelado apreciaba los conflictos que dividían a los naturales del país de las autoridades en la isla. Tal actitud se perfila con más claridad en el relato que Morell hace de su visita pastoral a la isla en 1754-1757. Si bien en el relato de su visita no aparecen referencias a que reprimiese los amancebamientos, Altares de la Cruz, y otras manifestaciones culturales de la población criolla, como acostumbraban los prelados españoles, Morell manifiesta su desaprobación a la resistencia protagonizada por el patriciado criollo contra las autoridades coloniales. No obstante, en una primera descripción general que hace el obispo dominicano de los tenientes gobernadores y el malestar que creaban en las comunidades criollas, no podía menos que reflejar la incompetencia y arbitrariedad de estos. La visita eclesiástica de Morell de Santa Cruz, selección e introducción de César García del Pino, Ed. Ciencias Sociales, La Habana 1985, p. 124. 320 Jorge Ibarra Cuesta en 1757, 1789, 1795 y 1796 dan cuenta del empeño de los regidores santiagueros en liberarse de la tutela habanera, expresivas de su sentimiento regional de arraigo a la patria local.529 El regionalismo de los santiagueros, como el de los habaneros, era resultado del desarrollo económico desigual que había determinado la posición geográfica de La Habana con respecto a las principales rutas de navegación en las Indias, así como de la ubicación espacial de la región centro-oriental con respecto a las posesiones ultramarinas nordoeuropeas en las Antillas Menores. La economía de servicios, organizada en torno a los arribos de la flota a La Habana, propició la constitución de una economía de plantaciones desde la segunda mitad del siglo xviii, mientras que Santiago de Cuba, en esa misma época, a duras penas había podido imponerle a Bayamo y a la región ganadera del Valle del Cauto el cumplimiento de la obligación de la pesa y el abastecimiento de su población. Lo que más perturbaba a los señores del ganado de Sancti Spíritus, Remedios, Trinidad, Villa Clara y Puerto Príncipe era vender forzosamente sus carnes en La Habana, mientras los de Bayamo, Holguín y en ocasiones los del propio Puerto Príncipe, debían cumplir la misma obligación con respecto a Santiago de Cuba. No solo debían vender a un precio fijo las reses, sino una cantidad determinada, fijada por las cuotas que establecían el Cabildo habanero y el santiaguero. Las sentidas reclamaciones santiagueras contra la situación privilegiada que disfrutaba La Habana, a costa de las comunidades Emilio Bacardí Moreas: Crónicas de Santiago de Cuba, Op. cit., t. I, pp. 141, 142, 275, 291; José Antonio Saco: Papeles sobre Cuba, t. I, La Habana 1960, p. 379; ANC, Asuntos Políticos, leg. 1, no. 65; “Memoria dirigida a S.M. en Enero de 1789...”, en Anales de las Reales Juntas y Sociedad Económica de la Habana, t. II, enero-junio, La Habana 1850; “Bayamo: copias de las noticias de su jurisdicción por un anónimo en 1795”, en Colección Manuscritos Morales, Sala Cubana, Biblioteca Nacional José Martí y “Copia de un manuscrito del Ayuntamiento de Santiago de Cuba a S.M., Febrero 24, 1757”, en Boletín del Archivo Nacional de Cuba, t. XIII, La Habana, 1914, pp. 123-127. 529 De súbditos a ciudadanos...321 criollas de la Tierra Adentro, encontraron su más expresivo vocero a fines del siglo xviii en el arzobispo de Santiago de Cuba, Joaquín de Ozes y Alzua. De acuerdo con el informe presentado por Ozes a Su Majestad, con el título “Fomento de la agricultura e industria en la parte oriental de la Isla de Cuba. 1794”, la causa de la miseria y el atraso que afectaban a la región oriental debía atribuirse a que La Habana “sorbía toda la substancia del resto de la Isla, generando una “funesta ribalidad”.530 En el departamento oriental se podía avistar por doquier que “todo es dependencia”, lo que debía modificarse para que los vasallos del rey se “miren como una sola sociedad”. Para el prelado el problema radicaba en que “habiendo logrado la Habana tantos auxilios para su incremento y grandeza se habra creido tal vez por los que han dirigido los intereses de la isla, que la Habana no podía ganar sin que perdiese Cuba, o que no podría enriquecerse aquella, sin que empobreciese esta...”531 En consonancia con las innumerables exposiciones y denuncias escritas desde la Tierra Adentro a lo largo del siglo xviii, Ozes planteaba lo que consideraba las demandas mínimas de los orientales. Así reclamaba la creación en Santiago de Cuba de una Intendencia, una factoría de tabacos de donde se exportase directamente a la península, y el envío inmediato de los situados desde la Nueva España a la capital oriental sin pasar por La Habana. Se demandaba también que el desecho o las ramas del tabaco pudieran ser comercializados en el departamento oriental, o exportado a otras posesiones españolas en el área del Caribe y no destruida como disponían los funcionarios del estanco habanero. Reclamaba también el prelado que “como se reconoce del contexto de la Real Orden de 20 de Junio de 1766, se nos haya regulado y pagado a menos precio que los de la Habana a pretexto de los Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La Habana, 1880, pp. 107-118 y 179-187. 531 Ibidem. 530 322 Jorge Ibarra Cuesta costos de transporte a aquella ciudad, quando pudieron y pudiera evitase exportando directo a España.” Otro inconveniente era que en la Tierra Adentro se demoraban con frecuencia en pagarles a los vegueros sus productos entre “un año y dos”. Se lamentaba también de disposiciones de los gobernadores, como la Carta del conde Ricla y el Bando de Diego Navarro, que restringían el cultivo del tabaco dictaminando la cantidad de plantas que podían sembrarse.532 24.Los reñidos desacuerdos entre la ciudad puerto de Santiago de Cuba y Bayamo La subordinación rigurosa del gobierno local de las villas, a las órdenes de los capitanes generales, no impidió que la gente de Bayamo siguiera practicando el contrabando en la misma escala que en el siglo anterior. Las Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, revelan que los bayameses contravenían también de manera invariable las obligaciones que les imponía el gobernador de Santiago de Cuba de contribuir con la pesa de la localidad, al tiempo que aumentaban su comercio de rescate. Las razones por las que no cumplían esas exigencias eran de fácil comprensión: las naves contrabandistas extranjeras que visitaban el puerto de Manzanillo, y las playas orientales, ofrecían un precio dos y tres veces más alto por los cueros y las reses en pie que el matadero de Santiago de Cuba. De acuerdo con Bacardí, “... en el año de 1769, el capitán Antonio Royo, en expedición de Bayamo a esta ciudad, asalta dos grandes embarcaciones armadas en guerra cargadas de ganado clandestinamente, probando que no hay falta de ganado en Bayamo para abastecer la ciudad, sino la codicia de los criadores, con su clandestino comercio”.533 Ibidem. Bacardí: Op. cit., p. 199. 532 533 De súbditos a ciudadanos...323 En la correspondencia de los capitanes generales se conservan dos comunicaciones de Pedro García Mayoral al gobernador de Santiago de Cuba, del 20 de diciembre de 1770, según las cuales se debía “oír en justicia” al Cabildo de Bayamo en su reclamación de que el consistorio santiaguero aumentase el precio de las carnes.534 No obstante, en agosto de1780, se repetían las quejas de la localidad santiaguera contra los bayameses, en el sentido de que “... se resisten al abastecimiento de esta ciudad, debiendo hacerlo ahora más que nunca por el estado de Guerra y el tener sus milicias aquí, y que Bayamo no hace más que lo que se le impone, cuándo su obligación es hacerlo...”535 Años después, en las crónicas correspondientes a 1790, Bacardí consignaba “En vista de la constante resistencia de Bayamo en abastecer a esta ciudad de ganado, se le prohíbe embarcar ganado para Jamaica, pues es casi inmemorial la resistencia que hacen los vecinos de Bayamo al llano cumplimiento de su obligación”.536 En 1793, el Cabildo de Santiago de Cuba seguía advirtiendo y previniendo a los regidores bayameses que cumplieran con sus obligaciones de la pesa.537 De nada sirvieron las imposiciones de los tenientes gobernadores sobre los Cabildos locales. Disposiciones coercitivas como las tomadas por el gobernador de Santiago de Cuba en 1731, de que las tropas se apoderaran del ganado y lo mataran en las haciendas donde lo hallaren, o conducirlo por la fuerza a las carnicería de la ciudad, provocaban sonadas protestas por parte de los señores de haciendas, aunque el gobernador se justificara públicamente en un bando editado al efecto.538 En un escrito del procurador general del Cabildo de Santiago de Cuba se explicaba que, los vecinos de Bayamo, no Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia Capitanes Generales. leg. 18, no. 97 y 18. 535 E. Bacardí: Op. cit., p. 237. 536 E. Bacardí: Op. cit., t. I, p. 244. 537 Ibidem, t. I, pp. 251-252. 538 (AGI), Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo, 520. 534 324 Jorge Ibarra Cuesta prestaban atención a una Real Provisión obligándolos a satisfacer sus compromisos, por lo que solicitaban del gobernador se sirva dar la orden “que estime más conveniente para que cumplan con la obligación de dho. abasto, imponiéndoles por ello las penas que por bien tuviere...”539 Las medidas represivas solo agravaban las divergencias continuas entre los señores de haciendas. Una prueba de la impunidad con que los rescatadores seguían operando lo constituyen dos informes sobre el contrabando del ganado bayamés, presentados a mediados del siglo xviii por los funcionarios españoles Agustín Cramer y José de Avalos. Cramer estimaba el comercio clandestino de Bayamo con Jamaica en 6,000 reses anuales, a Puerto Príncipe le calculaba otras 7,000. Y concluía afirmando que “Puerto Príncipe se viste de las colonias extranjeras”.540 25.Un intento de neutralizar los conflictos del Estado colonial con los Cabildos de Tierra Adentro Durante del mando del capitán general Ricla, al término de la ocupación inglesa de La Habana, se intentaron mitigar las relaciones de los gobernadores y capitanes generales con los Cabildos criollos. La demostración de lealtad a la monarquía de los Cabildos de toda la isla, frente al enemigo inglés, fidelidad que era ante todo amor a la patria, persuadió a Carlos III a tomar medidas conducentes a armonizar las relaciones con los criollos. A tales fines, Ricla comenzó a relevar tímidamente en algunas jurisdicciones a los capitanes a guerra y tenientes gobernadores, jefes militares españoles sin don de mando ni los rudimentos culturales mínimos para entenderse con el patriciado criollo. Debían ocupar su lugar por jueces pedáneos y capitanes que se dividían el mando político y militar, o sea, estaban provistos de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Cabildo ordinario de 7 de mayo de 1736, fol. 86. 540 Moreno Fraginals, Manuel: Cuba, España. Historia Común. Ed. Crítica, Grijalbo, Mondadori, Barcelona, 1995, p. 103. 539 De súbditos a ciudadanos...325 facultades de gobierno y de justicia. Los cambios se limitaron al mando de Ricla y significaron bien poco, pues de lo que se trataba era de reemplazar en las mismas condiciones el poder local de los criollos, ataviándolo con funcionarios civiles respaldados por los mismos jefes militares españoles. De acuerdo con el historiador Santovenia, “peores que los capitanes a guerra resultaban los pedáneos”.541 26.En Santiago de Cuba los capitulares reñían con las autoridades, pero también se arreglaban con ellas. Carencias y penurias de la ciudad puerto El Cabildo de la ciudad puerto de Santiago de Cuba, a semejanza del de La Habana, negociaba todo lo que podía con su gobernador, obispo y oficiales reales, desde lo estrictamente prohibido hasta lo autorizado legalmente. No por eso callaba sus discordias con las autoridades a las que trataba de desacreditar por todos los medios legales, sin llegar a los extremos violentos a los que incurrían en ocasiones los bayameses, holguineros, principeños, trinitarios, espirituanos, remedianos o villaclareños. En otras palabras, sus intereses económico-corporativos no estaban tan vinculados como los de los habaneros con las autoridades, ni estaban tan reñidos como los de la gente de Tierra Adentro con estas. Por otra parte, debía contar con el apoyo del gobernador y autoridades para someter a los bayameses, holguineros y principeños. Todavía a mediados del siglo xviii la ciudad vivía períodos de escasez y de penuria, que persuadían a los capitulares sobre la necesidad de estrechar filas con las autoridades coloniales para rebasar la coyuntura de estancamiento económico que atravesaban. Las actas capitulares habaneras del siglo xvii reflejaban esa misma situación que se prolongaba a mediados del xviii en el Emeterio Santovenia: Restauración, capítulo IV, en Historia de la Nación Cubana, t. II, pp. 57-58. 541 326 Jorge Ibarra Cuesta Cabildo santiaguero.* Ya desde el siglo xvii existían evidencias de la situación de miseria imperante. En 1603 el alcalde Tamariz, del Cabildo santiaguero, propuso que todos los vecinos aportaran recursos para atender a los gastos de defensa de la ciudad, “según la costilla de cada uno”, o sea, los ingresos de cada cual, pero de acuerdo con el obispo Morell de Santa Cruz, “no surtió efecto, por haberse opuesto los compañeros, fundados en la suma pobreza del lugar”.542 Hay nuevas evidencias de esa situación en una carta que enviara el Cabildo santiaguero al rey, el 30 de abril de 1614, en la que le exponía los conflictos que tenía con el capitán general de la isla, Gaspar Ruíz de Pereda (1608-1616), y la situación de miseria que abatía a la localidad. Ante la resistencia de los capitulares al traslado de la catedral a La Habana, y a recibir un juez enviado por el capitán general a instruir causa contra ellos, se comentaba que desde La Habana se enviaron tropas para detener a los inconformes, “...y ahora anda la gente de la ciudad alborotadísima, porque aguardan los navíos con infantería qe. dicen vienen a llevar presos a todos los del Cabildo poqe. no recibieron a este juez”. Las Crónicas de Emilio Bacardí de las actas capitulares del cabildo santiaguero, revelan la escasez y penurias que atravesaba la ciudad durante ciertos periodos de tiempo. El cronista se detiene en algunas sesiones de cabildo en las que se discuten asuntos relacionados con el abastecimiento de la población y las estremeces que sufre la población porque les resultan de interés, sin que lo rija necesariamente un propósito de esclarecimiento historiográfico. Durante los años comprendidos entre 1740 y 1759, el cronista devela determinados hechos característicos de una economía de subsistencia, con un escaso desarrollo mercantil, en la que prevalecen los trueques y la regatonería. Esas situaciones son comunes a las que hemos detectado en las actas capitulares habaneras de la primera mitad del siglo xviii y de ellas se deduce que las comunidades de la Tierra Adentro más rezagadas económicamente atravesaban mayores dificultades. * Pedro Morell de Santa Cruz: Historia de la Isla y Catedral de Cuba, Imprenta Cuba Intelectual, La Habana, 1929, p. 136. 542 De súbditos a ciudadanos...327 A juicio de los capitulares, la situación económica por la que atravesaba la jurisdicción santiaguera se había agravado con el traslado de la catedral. “Esta tierra es paupérrima y los hombres della pasan mil necesidades y ahora qe. parece iba esta ciudad en aumento han sucedido estos disparates…”543 Rodrigo Velasco, gobernador de Santiago de Cuba por esos años, coincidía con los capitulares santiagueros en cuanto a la situación que atravesaba la localidad en 1618, “algunas veces no se halla un real y la gente pobre, como son algunos españoles y los indios, mulatos y negros no pueden vivir”. 544 En un memorial del deán y el Cabildo de la catedral de Santiago de Cuba, dirigido a Su Majestad en 1679, se exponía “…la suma de pobreza de aquel lugar, y su Cabildo y los vecinos, además de la general miseria que padecen, viven con la desconfianza de no poderle conservar, por razón de los temblores de tierra que son muy frecuentes en dicha ciudad”.545 Las repetidas agresiones de corsarios y piratas a la ciudad no eran ajenas a las penurias y desvelos que vivían los santiagueros. En 1635 y 1636 Santiago había sido atacada por el corsario holandés Cornelius Jols, Pie de Palo, siendo rechazado en la segunda intentona. En octubre de 1662, el filibustero ingles Christopher Myng, al frente de 12 buques, desembarcó con cerca de 2,000 hombres y ocupó la ciudad. Santiago fue saqueada y el Morro explotado con su propia pólvora. Desde Saint Domingue partieron 800 filibusteros comandados por Franquesnay, y en 1678 desembarcaron en Aguadores para marchar sobre la ciudad. Ibidem, pp. 210-211. 543 Hortensia Pichardo: “Noticias de Cuba”, en Santiago, diciembre de 1975, no. 21, p. 28. 545 “Exposición del Deán y Cabildo de la Catedral de Santiago de Cuba a S.M. de 17 de Enero de 1680”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo 117. 544 328 Jorge Ibarra Cuesta En 1722 se formó un expediente referido al caso: en un acto de rebeldía, los soldados de la tropa al mando del coronel Francisco Cornejo tomaron las armas por las precariedades sufridas, y se refugiaron en la iglesia. Los soldados se quejaban, sobre todo, de que sus jefes se mostraran apáticos e indiferentes ante las necesidades y carencias que padecían. La intervención del obispo de la jurisdicción de Cuba aplacaría la protesta, y se recolectó dinero para solucionar provisionalmente al menos el dilema.546 Con frecuencia, las actitudes de la población santiaguera con respecto a los mandatarios españoles distaban de ser respetuosas y obediente. En ese contexto, el recién nombrado gobernador de Santiago de Cuba, coronel Carlos de Sucre, escribía a Francisco de Arana en 1724 lamentándose de que los vecinos, “estaban hechos unos republicanos, sin respeto a sus gobernadores, sin subordinación, con comercio público con las naciones extranjeras”. De ahí “el poco caso que hacen sus naturales de sus gobernadores de esta plaza”.547 Un indicio de la situación crítica que enfrentaba la ciudad era el comercio de trueque prevaleciente, sin dinero o instrumento cambiario alguno. De acuerdo con las crónicas de Bacardí, el gobernador de Santiago de Cuba, Francisco Antonio Caxigal de la Vega, autorizaba en 1742 a un comerciante francés, que se proponía abastecer a la ciudad de víveres y pertrechos de guerra, a intercambiarlos por “cueros al pelo y tablas de madera, en lugar del dinero”. Otro comerciante, Carlos Terrecen, de igual nacionalidad, procedente de Saint Domingue, con toda probabilidad embarcaba en su balandro “azúcar y tabaco que han recibido en pago de los frutos que expandió en esta ciudad”.548 Por otra parte, “Expediente formado en carta de 16 de Marzo de 1722”. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 379, exp. 13 y leg. 513A, exp. 8. 547 Levi Marrero: Op. cit., t. VIII, p. 104. 548 Emilio Bacardí Moreau: Crónicas de Santiago de Cuba, Barcelona, 1908, pp. 39-40 546 De súbditos a ciudadanos...329 todos los productos estaban estrictamente regulados debido a los efectos devastadores de la seca del año 1739, y de los trastornos económicos que trajo consigo la campaña militar que se libró en la región oriental de Cuba contra la invasión de Vernon. En 1742 se suspendía el cobro de la sisa por las calamidades y hambruna originadas por el sitio inglés. Pero en 1744 se presentaban dificultades con el consumo de la harina por el mal estado en que se encontraba. El año siguiente transcurrió sin aceite y vino, y el Cabildo tomó medidas represivas contra el regateo y el comercio clandestino de víveres y alimentos. Ese mismo año el Cabildo también ordenó que se vendiera la ropa a los vecinos en subasta pública, “pues es incomparable la desnudez de los pobres, que totalmente carecen de ellas, equivalente a los alimentos”. La situación era tan crítica que por orden del gobernador se decomisó una balandra procedente de Jamaica para donar la ropa a los pobres, y se prohibía la salida de dos navíos “próximamente a salir cargadas de bacalao”. El propósito evidente de esas medidas era decomisar las dos embarcaciones que entraron a comerciar clandestinamente, so pretexto de arribada forzosa, con miras a continuar viaje a comerciar el bacalao, cuyas ventas tenían concertadas en otros puntos en el Caribe. En 1746 en las discusiones del Cabildo santiaguero se ponía de manifiesto un signo incuestionable de la pobreza común al vecindario y al patriciado. Por ejemplo, los capitulares santiagueros acordaron que el gobernador y el alcalde puedan acudir a los actos oficiales sin traje negro ni de tafetán, “según están obligados por su calidad, por no haber en plaza y ser muy caras las telas en la ciudad de la Habana y ser el paño muy repugnante”.549 En la cronología de esas precariedades se cita la captura, en 1747, de una embarcación inglesa cuya mercancía fue decomisada, y se disponía que se vendieran en subasta los víveres Ibidem, pp. 149-152. 549 330 Jorge Ibarra Cuesta y ropas que traía, “siendo de gran recurso por las desnudeces y escaceses que se experimentan”. Ese mismo año el Cabildo pidió a la Capitanía General que acudiese al abastecimiento del vecindario “que padece hambre, trayendo ganado, arroz, casabe, frijoles y otros, pues la escasez es tanta, que los pobres se están manteniendo de cangrejos y otras inmundicias, y se da un bando para que todo el que tenga ganado criollo lo traiga, mate y expenda la carne a cuatro libras por un real”. En las deliberaciones del Cabildo que tuvieron efecto poco tiempo después, el alcalde Saviñón declaraba “ver las noticias, calamidades y universal necesidad que está padeciendo esta ciudad digna del mayor lamento: que se han practicado cuantos arbitrios han parecido convenientes y no han sido bastantes, antes si, cada día crecen más los gritos por el hambre”.550 Si bien no había remedio por el momento a la crítica situación imperante, el gobernador Caxigal tenía al menos la intención de deslumbrar al famélico vecindario. Con el talante de un funcionario borbónico ilustrado, Caxigal aprovechó la celebración de las fiestas de la coronación del rey de Castilla, y ante un numeroso público congregado, “a la vivas al Rey por la concurrencia, esparció grande cantidad de monedas de plata fabricadas a su coste, en que por un lado aparecía grabada la Real efigie y por el otro las armas de la ciudad”. En febrero de 1753 se celebraron las fiestas de Santo Tomás con la esperanza de que la “terrible seca que amenaza concluir con los frutos del término, sacó en procesión a San Juan Crisóstomo”. La gravedad de la situación fue descrita por el procurador general, al declarar que se había “aniquilado en sumo grado los criaderos de ganado, de suerte que no se oye otra cosa que lamentos principalmente de los pobres”. Las referencias a las penurias santiagueras se repiten en las Crónicas a lo largo del siglo xviii. Entre las muchas o pocas noticias tocantes a la condición de pobreza de la población, Ibidem, pp. 152-156. 550 De súbditos a ciudadanos...331 presentes en las Actas Capitulares, Bacardí selecciona aquellas que le parecen más atractivas. Ahora bien, lo significativo de esas preferencias es que los hechos alusivos a la pobreza santiaguera se reiteran de manera invariable en el xviii. Así, en las crónicas de Bacardí también aparecen testimonios de 1os gobernadores, obispos, funcionarios coloniales y capitulares santiagueros relativos a las miseria y privaciones del vecindario en los años 1766, 1769, 1771, 1772, 1773, 1776, 1779, 1780, 1781, 1785, 1786 , 1794, 1795. Cuando no se atribuye la miseria que atraviesa la población al terremoto de 1766, en que murieron 120 personas y hubo 160 heridos, o a una plaga del ganado como la de 1769, se imputa a una epidemia de viruelas como la de 1776, a los huracanes de 1776 y 1778, o bien a sequías como las de 1753 y de 1797, cuyas secuelas se prolongaron por varios años por la alta mortandad del ganado. En el telón de fondo de tantas calamidades se encontraban los largos periodos de incomunicación de Santiago con el comercio de la metrópolis, los frecuentes ataques de piratas y corsarios y la resistencia de los bayameses a que sus ganados se pesaran en la carnicería de la ciudad. De esta segunda mitad del siglo es significativa la exposición de Alejando O´Reilly, quien después de haber recorrido toda la isla informó a Su Majestad, el 12 de abril de 1764, que las embarcaciones procedentes de la península, “En diez años apenas han ido a Cuba (Santiago), Bayamo, Puerto del Príncipe y demás pueblos interiores lo que basta para el consumo de seis meses. La Real Compañía por mucho que haya proyectado ha enviado muy poco y esto los rezagos que no tenían salida en la Habana, eran poco acomodados al gusto y aun a la conveniencia”.551 Más dramáticas fueron las declaraciones del síndico del Cabildo santiaguero, doctor Pedro Carrión, del 12 de septiembre de 1772, cuando exponía que la escasez de alimentos “ha llegado a los últimos trámites de la miseria; que esta crece con Levi Marrero: Op. cit., t. VIII, pp. 262-267. 551 332 Jorge Ibarra Cuesta aumento progresivo, dejándose sentir ya de las personas más acomodadas, que en las calles no se oyen otra cosa que destemplados clamores, siendo lo más sensible percibir entre la confusión y sátira, maldiciones contra los padres de la República, atribuyéndoles lo que ha sido efecto de los temporales de agua y viento que se han experimentado durante un mes”. El 12 de febrero del año siguiente el gobernador prohibía que pidieran limosnas en las calles personas reputadas de hallarse “en aptitud” o de haber “ejercido oficios honestos”, por la mala impresión que causaba el incremento del número de limosneros por personas que antes se ganaban la vida trabajando. Asimismo, se prohibía que se cobrasen por el prebendado de la catedral los tributos eclesiásticos, debiendo “abstenerse de obligar estrechar ni apremiar, ni judicial ni extrajudicialmente a la paga de diezmo en ninguno de los ramos que no se han efectuado hasta el presente”.552 Es en ese contexto en que asoman los conflictos y avenencias de los capitulares santiagueros con las autoridades coloniales. La primera de estas noticias es del año 1738, y guarda relación con el emplazamiento y cargos que formularon los regidores contra el gobernador, coronel Pedro Ignacio Jiménez (1729-1738). De acuerdo con los regidores “el Gobernador saliente” no había dado cuenta de las contribuciones de las embarcaciones surtas en el puerto, del remate del juego de gallos, de la tributación por los dueños de ingenios, del impuesto de aguardiente, y de la cobranza por concepto de corrida de toros. Aunque la recaudación de esos gravámenes les correspondía a los oficiales de la Real Hacienda, los capitulares se atribuían el derecho de reclamar a las autoridades los tributos que satisfacían la clase señorial y la comunidad. En 1750 el Cabildo se querellaba contra el gobernador de Santiago de Cuba, Alonso de Arcos y Moreno (1747-1754), por prohibir la exportación de tabacos a Cartagena, Portobelo Bacardí: Op. cit., t. I, p. 183. 552 De súbditos a ciudadanos...333 y Campeche. A juicio del procurador general, los vegueros y mercaderes del tabaco tenían el derecho de exportar todo aquello que no concertaron venderle a la Real Compañía de Comercio. De ese modo, se entendía que los funcionarios de la Real Compañía pretendían apoderarse de aquella parte de la cosecha que los vegueros no se comprometieron a venderle, con el designio de lucrarse particularmente. En 1756 el Cabildo formulaba un elogio sin precedentes al pasado gobernador Francisco Cajigal de la Vega, (1738-1746) enemigo jurado de los Cabildos de Tierra Adentro, y de su sucesor, el conocido antagonista de los santiagueros, Alonso de Arcos y Moreno (1747-1754). En ese tenor, se refería al gobierno “de digna memoria”, “de acreditada conducta y lealtad” del primero y de “iguales distinciones” del segundo.553 Solo que en 1752, el Cabildo en pleno protestó “por la violencia que había padecido en informes favorables que les había obligado a firmar” el gobernador Arcos y Moreno.554 En 1771 el Cabildo demandaba que los factores de tabaco pagaran a los vegueros “sin novedad y alteración alguna” y “en moneda fuerte” como se practicaba “con las tropas” peninsulares establecidas en la isla. Ese mismo año, el gobernador Juan Daban (1771) reprendía severamente a los capitulares por no asistir al besamanos y a las fiestas de tabla de la catedral, actos públicos tradicionales de obligatoria asistencia por parte de las autoridades coloniales y el Cabildo. Las razones que asistían a los patricios eran de honor, las más importantes de la vida colonial: en los bancos de la catedral, frente a los del Cabildo, donde solo podían sentarse capitanes veteranos, eran ocupados, por “particulares y subalternos”, por lo que el gobernador debía comunicar a sus cuerpos subalternos “no aleguen ignorancia y eviten desaire “Expediente dimanado de carta del Cabildo de Santiago de Cuba a SM de 1752”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 404, exp. 48. 554 “Expediente dimanado de carta del Cabildo de Santiago de Cuba a SM de 1752”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 404, exp. 1210. 553 334 Jorge Ibarra Cuesta público”. El lugar que ocupaban los regidores en los bancos de la iglesia constituía la marca de distinción social que determinaba la preeminencia del Cabildo. Las demandas formuladas en este sentido tenían tanta importancia en la época, como las demandas económicas que se pudieran exponer ante el Consejo de Indias. El poder simbólico constituía la expresión más elevada del poder social efectivo del patriciado de los cabildos. Como en las otras posesiones hispánicas del Caribe, en Cuba el poder era expresión del reconocimiento social que tenían los señores de haciendas criollos. De la misma manera el derecho al voto de los regidores constituía una expresión simbólica de su poder. En 1773 el gobernador Antonio Ayanz de Ureta (1771-1776) le imponía una multa de 200 ducados plata a cada uno de los regidores, porque “no debieron” votar en las elecciones de alcalde ordinario. En 1775 el Cabildo santiaguero protestaba airadamente contra el capitán general de la isla, por negarse a distinguir en las comunicaciones oficiales a la ciudad con el blasón de Muy Noble y Muy Leal, que empleaba siempre el rey. Lo más injurioso, a juicio de los regidores santiagueros, era que al cabildo habanero le diera el titulo de Ilustre. De ahí que exigieran del primer mandatario de la isla, que “se sirva cumplir con lo que la piedad de S.M. el Rey (q.D.g.) lo ha distinguido o lo omita en sus comunicaciones”. La respuesta del capitán general no se hizo esperar: dudaba que el cabildo santiaguero tuviera los títulos de Muy Noble y Muy Leal. La contrarréplica del cabildo exigía, además del tratamiento emblemático que había recibido siempre del rey, que el capitán general les diera invariablemente el título de Caballeros Regidores, tal como se estipulaba en las Leyes de Indias. Las pugnas con las autoridades coloniales se agudizaron con motivo de la calificación de “contrabandista” que le atribuyó un bando del gobernador al Cabildo santiaguero. Otra ofensa proferida contra el Cabildo y las familias patricias de De súbditos a ciudadanos...335 la ciudad daría origen a un largo pleito ante las autoridades coloniales. Los regidores se dirigieron en abril de 1784 al gobernador Nicolás Arredondo para advertirle que no tolerarían que se designase de nuevo como teniente gobernador y auditor de guerra de la ciudad a Antonio de Chozas, quien trataba “a la ciudad con el mayor desprecio, y dice que todos sus hijos eran unos mulatos o descendientes de tales, y las que se decían señoras unas pardas comunes y relajadas, improperios que ha tenido el arrojo de propagar su mujer también, hasta en la misma ciudad de Santo Domingo”.555 ¿Eran exagerados los alegatos de regidores y funcionarios coloniales sobre la situación de penurias y miseria en que vivía la jurisdicción de Santiago de Cuba? Si bien los testimonios no parecen dejar dudas, las estadísticas confirman aun más los criterios de los hombres de la época. Los datos estadísticos sobre la recolección del diezmo en Santiago de Cuba, Bayamo y Puerto Príncipe, nos pueden dar una idea al respecto. Distribución de diezmos en Santiago de Cuba, Bayamo y Puerto Príncipe (1726-1756) 1726 1733 1746 1756 Santiago 3 375 2 625 2 625 3 125 Bayamo 2 000 3 000 4 212 6 375 P. Príncipe 2 000 3 000 4 122 6 375 556 Independientemente de las consecuencias de la resistencia a tributar más que de costumbre, las estadísticas de los diezmos revelan que Santiago de Cuba fue la única jurisdicción en la que hubo una mengua en las recaudaciones en el período 1726-1756. El incremento de los ingresos por concepto de los Bacardí: Op. cit., t. I, pp. 218-219. L. Marrero: Op. cit., t. VIII, p. 44. 555 556 336 Jorge Ibarra Cuesta diezmos en Bayamo y Puerto Príncipe, pese a la oposición tradicional de sus vecinos a entregarlos, refleja un incremento considerable de la riqueza agropecuaria de la región, a causa del contrabando. Durante los años comprendidos entre 1716 y 1718 entraban al puerto de Santiago de Cuba 503 esclavos y 486 piezas de Indias, mientras que a La Habana llegaban 1174 esclavos y 912 piezas de Indias.557 Desde luego, una parte considerable de los esclavos que entraban por el puerto santiaguero durante esos años se destinaban a Bayamo, Holguín, Puerto Príncipe y otras jurisdicciones del departamento oriental, a la vez que contribuían con la creación de algunos ingenios y trapiches en la jurisdicción santiaguera. El aumento de la producción azucarera, que podía estimular esa limitada introducción de esclavos, iba a parar al bolsillo de unos pocos comerciantes que exportaban sus azucares y mieles a Cartagena. Ese tipo de actividad exportadora no estimulaba un desarrollo importante del mercado interno y la circulación de mercancías en la jurisdicción. La producción mercantil tenía un carácter simple, había una escasez notable de dinero efectivo, los intercambios de productos tenían un alcance limitado, y muchos se efectuaban mediante trueques. El comportamiento de la población desde la segunda mitad del xvi hasta la segunda mitad del xvii, revela que en 1678 Santiago se mantenía por debajo de Bayamo y Puerto Príncipe. 557 Mercedes Rodríguez: El monto de la trata hacia Cuba en el siglo xviii”, en Cuba la perla de las Antillas, Consuelo Naranjo y Tomás Mallo Gutierrez editores. Edit. Doce Calles, Madrid, 1994, pp. 302-307. De súbditos a ciudadanos...337 Número de vecinos en jurisdicciones del Departamento Oriental, Puerto Príncipe, Guanabacoa y la Habana 1570 Santiago de Cuba 32 1608 80 (*) Caney 300 50 El Cobre Puerto Príncipe 1679 250 65 150 350 Bayamo 150 200 400 Baracoa 25 20 80 Guanabacoa 60 60 80 60 500 2 000 La Habana (*)Se refiere al año 1622(558) El incremento porcentual de la población del departamento oriental, entre 1572 y 1679, obedeció a la inmigración de cerca de 500 colonos españoles procedentes de Jamaica que se trasladaron a Cuba, debido a la conquista de la pequeña isla por Inglaterra. Muchos de estos inmigrantes se radicaron en Santiago; y su presencia en el primer decenio de su estancia debió incidir en el amento de las penurias y miserias de la población. Otros se establecieron en Bayamo y Puerto Príncipe, por lo que el incremento demográfico de estas regiones de la Tierra Adentro no se puede atribuir exclusivamente a un crecimiento económico. La influencia que pudieron haber tenido las actividades económicas en el lento crecimiento demográfico, o viceversa, deben circunscribirse a un ciclo de reproducción simple de mercancías. Solo el crecimiento económico de las ciudades contrabandistas de Bayamo y Puerto Príncipe, favorecidas por la relación con los extranjeros, parece haber influido en el moderado crecimiento demográfico. “Exposición del Cabildo Eclesiástico de Santiago de Cuba a S. M. de 17 de Enero de 1680”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 117. Alejandro de la Fuente: ¿Decadencia o crecimiento? Población y economía en Cuba, 1530-1700”, en Arbor, no. 547-548, t. CXXXIX, julio-agosto 1991, pp. 11-39. 558 338 Jorge Ibarra Cuesta Otros índices de la evolución económica en los siglos xvii, y en la primera mitad del xviii, lo constituyen las exigencias fiscales de la Real Hacienda. Como evidencian las cuentas de sus cajas en Bayamo, (1731-1755) y en Santiago de Cuba (1731-1755) las recaudaciones alcanzadas constituyen un índice de la decadencia económica de esta última ciudad. Cuentas de la Real Hacienda de los cargos de Santiago de Cuba y de Bayamo (1731-1755) BayamoSantiago de Cuba Años Millares de reales Millares de reales 1731-1755 655, 300 185, 947 559 La difícil situación que atravesaban las clases subalternas en Santiago de Cuba hizo que el patriciado ensayara una política de atracción hacia estas. Si bien el Cabildo santiaguero asistía a los pobres de la ciudad, amparándolos contra el alza de precios y las tributaciones excesivas de la Real Hacienda, se mostraba celoso defensor de los principios jerárquicos de la sociedad de castas. Así, el Cabildo retiraba el estanco de sal que detentaba don Miguel Arce porque “no habían reparado el y su mujer que los regidores, es decir los padres de la República… son nobles e hidalgos, y ellos están colocado en la clase de plebeyos”.560 La pretensión de Miguel de la Torre en el año 1775, de ser llamado por el distintivo de don, era considerada por el Cabildo santiaguero como “impertinente, temeraria e ilegal, la solicitud en que delira, debiendo permanecer conforme en el ejercicio de carpintero que ejerce”.561 De manera parecida, el Cabildo Levi Marrero: Op. cit., t. 8, p. 62-64. Bacardí: Op. cit., t. I, p. 183. 561 Ibidem, p. 190. 559 560 De súbditos a ciudadanos...339 rechazaba en marzo de 1794 la petición de María del Rosario Echevarría, hija natural del regidor y alcalde mayor José Antonio Echevarría con la mulata Rosalía Ramos Castellanos, de ser reconocida como blanca, avalado apócrifamente por una proclama del obispo.562 Mientras más reducido demográficamente y aislado socialmente se encontraba el patriciado blanco de Santiago de Cuba, en la ciudad mulata y negra que era Santiago de Cuba, más apelaba a su condición étnica para erigirse sobre las clases subalternas de la sociedad. Algo parecido hemos podido constatar con relación al patriciado de Santo Domingo. El monopolio comercial que estableció la Real Compañía de Comercio despojó a la población de una parte considerable de sus entradas, esquilmando a los terratenientes, vegueros y comerciantes de la Tierra Adentro a niveles no alcanzados hasta entonces. La acumulación de capitales promovida por la Real Compañía de Comercio estimuló a algunos comerciantes, en un primer momento, a invertir en la compra de esclavos y en la fundación de plantaciones azucareras, e incidió en un desarrollo incipiente de la producción mercantil en las ciudades puertos. No debe pensarse, sin embargo, que hubo cambios sustanciales en el carácter de la producción mercantil, ni que el mercado de las ciudades de la región occidental y de la Tierra Adentro creara las condiciones para que el trabajo humano se convirtiera en una mercancía más. El período de marcado ascenso de los ingresos tributarios (1741-1759), que destaca Levi Marrero, se corresponde con el de la actividad económica que alentó la Real Compañía de Comercio.563 Ibidem, p. 247. Levi Marrero: Op. cit., t. 8, p. 57. 562 563 340 Jorge Ibarra Cuesta 27.El caso de Remedios: sus rasgos comunes con la economía de subsistencia de Santiago de Cuba Los historiadores de Remedios, Martínez Fortún y Martínez Escobar, a diferencia de otros historiadores locales, fueron los únicos que valoraron el intercambio económico en su jurisdicción. El Cabildo era el órgano rector de la economía de auto sustento de la localidad. No solo regulaba los precios y los intercambios económicos, sino la producción. A principios del siglo xviii mantenía los precios de la carne a un mismo nivel que en el pasado. Aun cuando los capitulares eran señores de haciendas, se sentían obligados por la tradición a mantener precios fijos por largos períodos de tiempo. De modo que el vecindario consideraba que esos precios históricos eran naturales, convenientes o justos, aun cuando aseguraban ganancias importantes a los señores del ganado. En tanto señores de vidas y haciendas de la localidad, los capitulares se sentían obligados a proteger los intereses del común a niveles aceptables. De esas ganancias no brotaba nunca un afán insaciable de enriquecimiento. En una sociedad en la que la tradición y la rutina daban el tono de la vida, no era conveniente rebajar el nivel de vida del vecindario más allá de la noción del precio justo, y de la conservación de un equilibrio duradero entre los estamentos y clases sociales. En las sesiones del Cabildo del 31 de enero de 1707 y del 8 de enero de 1716 se dispuso que los pobres pudieran comprar la carne de tercera a precios mínimos. De acuerdo con Martínez Fortún, en tanto el Cabildo otorgaba la merced de las tierras donde se cebaba el ganado con destino a la carnicería, se reservaba el derecho de fijar los precios. Desde luego, en períodos de sequía o de epidemias del ganado, los precios tendían a subir fatalmente. En las décadas de 1710, 1720 y 1760 la coyuntura desfavorable determinó el incremento de los precios de la carne. En esas circunstancias, el Cabildo remediano tomó medidas tendentes a proteger a los pobres. Las primeras medidas estaban concebidas De súbditos a ciudadanos...341 para garantizar el trueque de productos por carne. En 1713 se decretó que se intercambiasen unos pocos productos. Con posterioridad, en enero de 1716, se dispuso que el vecindario necesitado pudiera pagar las cinco libras de carne de cerdo o diez de carne de vaca, no con la entrega del real fijado como precio, sino con productos que tuvieran un valor equivalente como velas, jabones, casabe, huevos, y cualquier otro fruto. A tales fines se fijaron precios de base para los trueques. Asimismo, el Cabildo ordenó en enero de 1713 que se regulase y comprobase la fidelidad de las pesas y balanzas con que se pesaba la carne y la tortuga, para impedir que el vecindario fuera defraudado en las carnicerías. La falta de monetario determinó que el 14 de abril de 1704 el Cabildo aprobase que en Remedios se vendieran productos de otras localidades, prohibiéndose, en cambio, que los forasteros recibieran como precio de las mercancías dinero en efectivo “por la falta de reales que en la villa se hallan”. Con esa medida se oficializó la economía de trueques vigente hasta la segunda mitad del siglo. En los años 1709 y 1710 se prohibió hacer aguardiente de caña, con la condición de que se intercambiase por productos de la localidad. A los pobres se les permitía conseguir pan, con la condición de que lo cambien por miel o jabón. En enero de 1715 arreciaba la situación de escasez y penurias prevaleciente, por lo que se prohibió terminantemente que se vendieran en Puerto Príncipe los frutos y productos destinados al consumo local. Se impuso una multa de 50 ducados a los que vendieran sus productos en esa villa. El rigor de las medidas proteccionistas llegaba al extremo de que se prohibía que “vecinos, moradores y estantes y habitantes de esta villa, que ninguno vaya a la villa de Puerto Príncipe a tratar, ni contratar, ni hacer aguardientes de caña, ropas ni otras mercancías y lo cumplan penas de cincuenta ducados (…) y ninguno de los del Puerto del Príncipe que venga con dichas mercancías, readmita y pierda las que trajese y aplique su valor a la hacienda real de SM”. Las crisis de abastecimiento provocaban un mayor aislamiento de las villas, agravando su situación económica. 342 Jorge Ibarra Cuesta Los que transgredían las medidas del Cabildo eran severamente sancionados, pero se establecía una diferencia en las penas, de acuerdo con el estamento del que procedían los infractores. El 3 de enero de 1715 el Cabildo ordenó que los regatones que fuesen a comprar a las estancias, con el propósito de lucrar en el intercambio de esos frutos en la villa. De ese modo se dispuso, “que ninguno sea osado ir a las estancias a tratar yuca, maíz, ni otra cosa alguna, como acostumbran, pena que al que lo hiciere, si fuera negro o persona de poco valor y de baja esfera, desde luego, lo condenamos a cincuenta azotes, amarrado a la picota, y si fuese persona distinguida pagarían cincuenta ducados”. Las sanciones a los monteros que irrumpían en las haciendas para apoderarse de las reses, se aplicaban de acuerdo con el mismo principio. Por muy patriarcal que pudiera ser la esclavitud en las regiones centro-orientales, los esclavos y las castas estaban sujetos al rigor extremo de las sanciones que les imponían por violar las disposiciones legales. Como es sabido, las condiciones laborales de los esclavos en las haciendas ganaderas, y en sus trapiches azucareros, eran considerablemente más humanas de las que existían en las plantaciones esclavistas. Los señores de haciendas podían proteger el nivel de vida en general de las vecindades, pero los castigos y sanciones diferenciadas que le imponían a las clases subalternas evidenciaban el abismo que las separaban. No es extraño entonces que los esclavos, los negros y mulatos libres, al margen del régimen de esclavitud al que estuvieren sometidos, conspirasen y se rebelasen contra el poder de sus amos. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo seguían tomándose disposiciones de retraimiento que preservaban el aislamiento de las localidades. En agosto de 1725 se prohibió fabricar aguardiente e introducirlo en la villa. A los infractores De súbditos a ciudadanos...343 se les impondrían 15 ducados y de multa y diez días de cárcel, y se les decomisarían los carros y bestias empleadas para el transporte. En 1742 se prohibió exportar casabe, por la escasez de ese producto en la villa. La guerra con Inglaterra provocó que en 1763 los precios de todos los productos se duplicaran. La economía de subsistencia, caracterizada por la falta de numerario y los trueques, persistió hasta bien entrada la segunda mitad del xviii. Este hecho no debe asombrarnos, pues en la economía de la ciudad de La Habana del siglo xvii, y en los primeros lustros del xviii, encontraremos muchas de las particularidades de la Tierra Adentro 28.El enemigo externo: sus agresiones a la isla en el siglo xvii Las reiteradas agresiones a la isla por los enemigos extranjeros, en el curso del siglo xvii, impidieron que los vínculos de los patriciados locales con estos en el comercio clandestino deviniesen en una asociación riesgosa para el Estado colonial. Las acometidas bélicas indiscriminadas contra el vecindario de las villas, y los emplazamientos militares de la isla, provocaron que el patriciado criollo de las Antillas estrechara sus relaciones con el poder colonial y se aprestara a defender las patrias antillanas. De esa manera, se consumó definitivamente la brecha cultural, sicológica y religiosa que separaba a los patricios y a las comunidades criollas de las naciones europeas y sus agentes. Desde luego, si el propósito que animaba a los extranjeros cuando se acercaban a las islas era comerciar eran bien recibidos. La siguiente relación de agresiones enemigas contra Cuba es sumamente elocuente. 344 Jorge Ibarra Cuesta Ataques enemigos a Cuba en el siglo xvii Años Localidades agredidas 1603 Remedios 1603 Santiago de Cuba 1603 Baracoa 1604 Manzanillo 1606 Isla Caimanes (Acción naval) 1621 Banes (Rechazado) 1626 Cabañas 1627 Cojimar (Acción naval) 1628 Canimar (Acción naval) 1633 Cabo de San Antonio 1635 Santiago de Cuba (Rechazado) 1636 Santiago de Cuba (Rechazado) 1638 Cabañas ( Acción naval) 1639 Cojimar (Acción naval) 1652 Remedios 1653 L. de Lazo (Rechazado) 1658 Remedios 1658 Puerto Padre 1662 Santiago de Cuba 1665 Sancti Spiritus 1667 Casilda (Rechazado) 1671 Remedios 1675 Trinidad 1677 Santiago de Cuba (Rechazado) 1679 Sabanalamar (Rechazado) 1679 Puerto Príncipe (Rechazado) 1682 Canimar 1690 L. de Lazo ( Rechazado) César García del Pino: El corso en Cuba. Siglo La Habana, 2001, p. 10. 564 564 xvii, Edit. Ciencias Sociales, De súbditos a ciudadanos...345 Hasta el decenio de 1670 las naciones europeas atacaron impunemente los litorales de las Antillas hispánicas. Estimuladas por la Corona y las autoridades coloniales, las comunidades antillanas decidieron tomar en sus manos una contra ofensiva contra las incursiones enemigas en el mar Caribe. 29.La contraofensiva española contra el extranjero: cooptación de sectores del patriciado y las comunidades criollas mediante la expedición de patentes de corso y los comisos La política más efectiva que diseñaron los Asturias contra la creciente dependencia de los criollos al comercio de contrabando, promovido por las naciones enemigas de España, fue la expedición de patentes de corso y la concesión de comisos a los criollos. De acuerdo con el historiador Jacobo de la Pezuela, ya desde 1618 se había creado una base para estimular las actividades de corso entre los residentes. Un armador de Cádiz, Alonzo de Ferrara, había tomado asiento el 4 de noviembre de 1616 para fabricar a expensas de la renta de averías cuatro bajeles destinados a la defensa de las costas. Con esa contrata, el general de Galeones, Juan Pérez de Oporto, siguió construyendo buques entre 1620 y 1640 en el astillero de Ferrara y Oporto. La creciente parálisis de la navegación entre España y sus posesiones ultramarinas dio lugar a que desapareciera este primer intento de promover el corso.565 En Cuba los gobernadores comenzaron expedir en firme patentes de corso desde la segunda mitad del siglo xvii. Según Pezuela, entre 1662 y 1670 el gobernador Francisco Dávila de Orejón (1664-1670) expidió 15 patentes de corso para perseguir a filibusteros procedentes de isla Tortuga y Jamaica.566 García del Pino, por su parte, refiere que en 1669 había corsarios criollos operando en Trinidad, Remedios y Santiago de Jacobo de la Pezuela: Historia de la Isla de Cuba , Madrid, 1868-1878, t. 2, p. 93. Jacobo de la Pezuela, t. 2, p. 89. 565 566 346 Jorge Ibarra Cuesta Cuba.567 Ahora bien, ya desde la expedición de la Real Orden del 3 de septiembre de 1654, se había establecido que la tercera parte de las naves enemigas capturadas, así como las mercancías y esclavos que transportasen, debían pasar a la Real Hacienda en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Veracruz, para tomar medidas enérgicas contra “los fraudes y menoscabos que se han seguido y siguen a mi Real Hacienda”. Las otras dos terceras partes se suponía pasaban a formar parte del patrimonio de los apresadores de los navíos y efectos de contrabandos.568 Se trataba de la prebenda que las autoridades coloniales dispensaban libremente a los criollos que emprendían actividades corsarias. Era también la forma más inteligente de dividir a las comunidades empeñadas en actividades de contrabando, y atraer a un sector criollo emprendedor para enriquecerse en la guerra contra los enemigos de España y que financiarían los comerciantes españoles y las autoridades coloniales. Convencido el Consejo de Indias de que las naves españolas eran impotentes para enfrentar a las armadas enemigas en el mar Caribe, incitaron el espíritu de lucro de los criollos fomentando las actividades corsarias, con el propósito de revertir las acciones bélicas a su favor. No fue hasta el 22 de febrero de 1674 que se decretó una Real Ordenanza reglamentando la forma en que se debían expedir los permisos para las actividades de corso.569 La disposición que legalizaba las actividades corsarias estimulaba poderosamente a intereses locales en las regiones más castigadas por los asaltos de corsarios y piratas extranjeros. La Real Hacienda alentaba el espíritu empresarial y de César García del Pino: El corso en Cuba. Siglo xvi. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 2001, p. 147. 568 “Real Cédula de 6 de Setiembre de 1654”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 75. 569 Boletín del Archivo Nacional de Cuba, t. LX, enero-diciembre de 1961, La Habana, 1963, pp. 11-14. 567 De súbditos a ciudadanos...347 acumulación de riquezas de algunos patricios, así como de los armadores y capitanes de naves de corso, a que acaparasen en determinadas ocasiones las presas y en otros se eximieran de retribuir la alcabala y el almojarifazgo. De acuerdo con el artículo 3 de la Real Orden, del 22 de febrero de 1674, “las presas que hicieren de mercaderías se han de partir conforme al tercio vizcayno, aplicando la tercia parte al Nabío y artilleros y la otra al armador, y la gente que navegare y sirbiere en el corso”. En muestra de generosidad el monarca dictaminaba en el artículo 4: “como a Rey y Señor Natural toca al Rey, mi hijo, el quinto de las presas que se hicieren en el mar y tierras, hago merced de él a los armadores y gente que se embarcare y hiciera la presa para que lo reparta como ha declarado en el capitulo antecedente: y así mismo les hago merced y gracia de los navíos y artillería, armas, municiones y vitualla y demás cosas que le tocaren aunque pertenezcan a la Hacda. Rl., como el quinto para que con lo uno y lo otro se puedan sustentar mejor … y esta merced les hago con calidad para que los navíos que apresaren se los puedan vender al Rl. Fisco o vasallos de aquellas provincias”. Los corsarios también disfrutaban de las preeminencias y exenciones que favorecían a los oficiales de milicias criollos. Al cabo de varias décadas de comenzar a expedirse las patentes de corso, los armadores y capitanes corsarios se convirtieron en ricos y poderosos miembros de la oligarquía, tan prósperos como los principales organizadores de los contrabandos en gran escala en la región centro-oriental de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. En San Juan hemos referido el caso del zapatero mulato Henríquez, quien entregado a las actividades corsarias llego a tener 25 navíos, un ingenio con 60 esclavos y ser el hombre más rico de la capital boricua. Sin embargo, de nada le sirvieron sus riquezas frente al Cabildo de San Juan, que lo persiguió por su origen humilde y logró encarcelarlo. En La Habana, otro mulato, Francisco Díaz Pimienta, en virtud de las relaciones de su padre, un 348 Jorge Ibarra Cuesta canario propietario de uno de los astilleros habaneros, en 1614 entró en la marinería como alférez y en 1636 era superintendente de la fábrica de navíos y, además, castellano del Castillo de la Fuerza. Por entonces construyó en su astillero dos galeones con los que se dedicaría al corso. En 1641, al mando de un cuerpo de ejército de 2,000 hombres ocuparía la isla inglesa de Santa Catalina. Pronto se le hizo almirante de la Real Armada de Indias. De acuerdo con Moreno Fraginals, se especializó en construir naves con doble fondo para introducir mercancías de contrabando, y de ese modo llegó a ser uno de los hombres más ricos de La Habana. No obstante, cuando intentó obtener la Orden de Caballero de Santiago, cuatro miembros de la élite criolla habanera declararon en su contra alegando que era hijo de un descendiente de hebreo con una mulata. Como el puertorriqueño Henríquez, el habanero Díaz Pimienta, enriquecido al calor de la protección que le otorgaron las autoridades coloniales españolas, fue proscrito a causa de su condición racial y sus relaciones oficiales por el patriciado criollo de los Cabildos.570 Como ellos, muchos pardos y morenos se enriquecieron en las actividades corsarias. En Santiago de Cuba y La Habana se expidieron más de 50 patentes de corso, lo que propició la detención de 30 fragatas y 80 tipos de embarcaciones distintas, la captura de más de 600 negros y más de 1,000 ingleses prisioneros con un valor de cerca de dos millones de pesos.571 Esta guerra resultó ser “la época más feliz para Cuba”, pues “los corsos llevaban bastante caudal de los enemigos”, se abarataron los productos de primera necesidad, pues los corsarios “hacían muchas presas en la Carolina y nueba Inglaterra Manuel Moreno Fraginals: Cuba- España, España-Cuba, Historia Común. Edit. Crítica, Grijalbo Mondadori, Barcelona 1995, p. 75-78. 571 César García del Pino: Cuba y las contiendas navales en el siglo xviii. Ciencia, Pensamiento y Cultura, no. 567, t. CXLIV, marzo de 1993, Madrid, pp. 9-29 y 240-258. 570 De súbditos a ciudadanos...349 y de bacalao y abundaba la Ysla de harinas muy baratas de algunas ropas y de otras cosas y sobretodo se enriquecía de marineros de bellas embarcaciones”.572 Por entonces asumía la gobernación de la isla Francisco Dávila de Orejón (16641670) quien expidió 15 licencias de corso. En poco tiempo se capturaron 20 barcos ingleses y franceses, y todos sus tripulantes fueron ahorcados. Entre 1550 y 1650 España había perdido 90 navíos a manos de los corsarios y piratas de las potencias rivales europeas. Pero con la armadura de corsarios de Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, las posesiones hispánicas de las Antillas iniciaban la contraofensiva naval. La acometida de los corsarios cubanos tomó fuerza desde 1670, pero ya desde 1641 se había producido un primer ataque a las islas de Santa Catalina, en las costas de Nicaragua, y en 1642 se efectuó otro contra la isla Rostan, en la costa de Honduras. El siguiente cuadro ilustra sobre la contraofensiva corsaria cubana contra las posesiones inglesas y francesas en el Caribe. Olga Portuondo y Zúñiga: Nicolás Joseph de Ribera, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1986, pp. 148-149. 572 350 Jorge Ibarra Cuesta Ataques corsarios cubanos a las posesiones extranjeras en el Caribe. Siglo xviii. Años posesiones extranjeras 1641 Santa Catalina (Nicaragua) 1642 Rostan (Honduras) 1669 Isla Caimán 1670 Jamaica 1670 Jamaica 1671 Jamaica 1671 Jamaica 1672 Virginia 1683 Siguaney 1684 Providencia 1684 Haití ( Grande) 1685 Haití (Nipe) 1685 Haití (Riviera) 1687 Haití ( Pitiguao rechazado) 1687 Nieves 1689 Vieques 1689 Los Santos 1689 Aguica 1689 Dominica 1691 Haití (Guarico) 1695 Haití Guarico 573 Desde el decenio de 1710, el gobernador Guaso de Calderón (1718-1724) le había propuesto al rico comerciante español Manuel Miralles que recaudara entre los comerciantes de La Habana suficientes fondos para armar en corso, con bastante armas y municiones, a los más arriesgados hombres de mar de la localidad. 573 César García del Pino: El Corso en Cuba siglo La Habana, 2001. xvii. Edit. Ciencias Sociales, De súbditos a ciudadanos...351 En breve tiempo Miralles organizó una flotilla compuesta de seis balandras, cuyos armadores eran los señores del ganado de la oligarquía y los comerciantes españoles. Entre estos se destacaban los regidores Nicolás Castellón y Tomás Urabaso, y el contador Pedro de Arango. De acuerdo con Castillo Meléndez, regidores de Santiago de Cuba y Bayamo participaban también en esas actividades, enriqueciéndose considerablemente.574 En 1718, la flotilla de corsarios organizada por Miralles zarpó del puerto habanero con la finalidad de atacar las embarcaciones y posesiones británicas más desguarnecidas, regresando a La Habana después de haberse apropiado de más de de 80,000 pesos, capturado 98 esclavos y apresados seis súbditos británicos.575 En Santiago de Cuba, el gobernador Mateo López de Cangas (1713-1718) expidió una carta el 28 de diciembre de 1719 en la que daba permiso para que se armasen más corsarios criollos, con el objetivo de continuar la ofensiva naval ininterrumpida contra las posesiones europeas rivales en el Caribe, y las naves extranjeras que merodeaban la isla.576 En 1719 salió una expedición desde La Habana a recuperar Pensacola, que estaba en poder de los franceses; en pocos días apresaron 400 franceses, dos navíos y 160 esclavos, además de una gran cantidad de pertrechos bélicos y de boca.577 De acuerdo con fuentes consultadas por José Luciano Franco, de 1713 a 1725 Inglaterra perdió 300 barcos, que en su mayoría habían sido capturados por corsarios de las Antillas hispánicas.578 Las compañías de seguros inglesas dieron a conocer, en 1781, un informe sobre las Francisco Castillo Meléndez: La defensa de la Isla de Cuba en la segunda mitad del siglo xvii, Sevilla, 1986, p. 56. 575 Biblioteca Nacional José Martí. Departamento Colección Cubana. Cinco Diarios del Sitio de La Habana, presentación y notas por Amalia A. Rodríguez, La Habana 1963, p. 249. 576 “Carta del Gobernador Mateo López de Cangas de 28 de Diciembre de 1719”. (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 359, exp. 9. 577 García del Pino: Op. cit., 1993, p. 13. 578 José Luciano Franco: Ensayos históricos, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1974, p. 47. 574 352 Jorge Ibarra Cuesta naves perdidas y capturadas a otras naciones por el Reino Unido. De 1731 a 1737 los corsarios de Cuba apresaron 31 naves inglesas, de acuerdo con Levi Marrero.579 De 1743 a 1745 se incrementó notablemente la expedición de patentes de corso en La Habana y Santiago de Cuba, alcanzado durante esos años la cifra de 130. Se sabe que durante esos años se apresaron 77 mercantes ingleses y norteamericanos; y en 1742-1743 solamente en Santiago de Cuba se capturaron 12 balandras y fragatas inglesas.580 Esta puede considerarse la época feliz del corso en Cuba y en las Antillas. Los criollos descubrieron que el corso no era solo la mejor defensa del país frente a las incursiones enemigas, sino una empresa altamente lucrativa. “Los gobernadores de Santiago y la Habana expidieron más de 50 patentes de corso. Se construyeron igual número de buques armados en corso, los que apresaron más de 30 fragatas y hasta 80 embarcaciones Tan prósperos como gloriosos fueron aquellos años para Cuba que entraron en sus puertos más de 600 negros apresados a los extranjeros, más de 1,000 ingleses fueron prisioneros y un valor de más de 2,000,000 de pesos que importaron todos los cargamentos apresados”.581 Un corsario criollo que sobresalió en sus acciones de guerra fue el capitán trinitario Pablo Borrell, Alcalde que gobernó Trinidad de 1742 a 1778. Según el historiador de Trinidad, en este lapso de tiempo Borrell capturó 50 embarcaciones, aportando a la Real Hacienda más de 200,000 pesos.582 Los recelos de las autoridades coloniales contra los corsarios criollos de la villa de Trinidad y sus regidores, se pusieron de manifiesto cuando Laureano Torres de Ayala, gobernador de La Habana y Marqués de Levi Marrero: Op. cit., vol. 6, p. 129. Ibidem, pp. 110-111. 581 García del Pino: Op. cit., (1993) p. 15. 582 Francisco Marín de Villafuerte: Trinidad apuntes históricos y tradiciones, Imprenta La Lucha, Trinidad, 1934. 579 580 De súbditos a ciudadanos...353 Casa Torres (1713-1716), expresó en una carta del 17 de julio de 1715 que tenía instrucciones de no concederles patentes de corso a personas que no fuesen peninsulares, por los “excesos que cometían los vecinos y Ayuntamiento de la Ciudad de Trinidad...” El gobernador solo concedería esas patentes a peninsulares, porque los criollos eran los primeros rescatadores de la isla.583 En Real Cédula del 30 de mayo de 1714, referida a Trinidad, se prohibía expresis verbis que “no se den patentes de corso a otros que no sean españoles”. La proscripción a los criollos se debía a “las inobediencias de la vecindad y Cabildo de la Ciudad de Trinidad”. Se temía que armados en corso, los trinitarios terminaran apoderándose del botín de sus correrías, sin dar cuenta a la Real Hacienda, o acordando con los corsarios enemigos saquear las costas de Cuba. Por esos temores el monarca le ordenó al gobernador de La Habana que recogiera las patentes de corso expedidas por los trinitarios, “imponiendo las maiores penas”.584 La Ordenanza de 1674 estimuló la autorización de numerosas patentes de corso en Santo Domingo y San Juan.585 En Real Cédula de 20 de octubre de 1721, se hacía constar que los armadores y corsarios puertorriqueños estaban defraudando a la Real Hacienda, al acogerse a la Real Cédula del 22 de febrero de 1674. Esta disposición les permitía apropiarse de los botines que les quitaran a los piratas, sin darle cuenta al fisco para que distribuyese la presa entre distintos factores locales. De esa manera fraudulenta se evadía informar al fisco de las presas capturadas alegando que detuvieron a un pirata y no a un contrabandista. Lo mismo sucedía con los negros esclavos “Carta del Gobernador de La Habana de 17 de Julio de 1715”, (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 378, exp. 3. 584 Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana. Libro 21, Reales Cédulas desde 1715 hasta 1721. Real Cédula de 16 de octubre de 1716, fol. 13, dorso 14. 585 Sánchez Valverde: Op. cit., p 142 y 143. Nota al pie de fray Cipriano de Utrera. 583 354 Jorge Ibarra Cuesta que capturaban embarcaciones de la trata, a los que le atribuían haber sido apresados en naves piratas.586 Hubo años en los que se dotaron 15 y 20 embarcaciones en Cuba y Santo Domingo. De hecho, en algunos períodos de tiempo los corsarios criollos de Santo Domingo, que Utrera estimaba en 10 ó 12, apresaron decenas de embarcaciones extranjeras.587 Uno de ellos, José Campuzano Polanco, era armador de varios navíos y capitán de uno de ellos, y hasta 1718 había capturado 50 embarcaciones.588 Era uno de los personajes más ricos de Santo Domingo. En Puerto Rico y Santo Domingo los corsarios más afamados por sus acciones se convirtieron en los personajes más ricos.589 Estos, a su vez, exhibían un expediente efectivo de capturas de buques enemigos. Como era de esperarse, los corsarios criollos ocultaban con frecuencia los resultados de sus incursiones contra los enemigos y se apoderaban de la mayor parte del botín. En otras ocasiones, efectuaban por su cuenta operaciones de contrabando con los ingleses en las costas de Jamaica y Saint Domingue, independientemente de que practicasen un comercio íntercolonial clandestino con las posesiones españolas del Caribe. La desobediencia civil, lo mismo que la avenencia oficial con las autoridades coloniales, adoptaba muchas y muy diversas caras. En otras ocasiones la patente de corso servía como escudo protector para cometer fechorías. Tal fue el caso reportado por la Contaduría de Madrid el 21 de octubre de 1621, a propósito de una causa instruida contra Joseph de Céspedes, y Juan de Arce; estos hombres, que eran usuarios Boletín del Archivo Nacional, t. LXII, enero-junio 1963, La Habana, 1964, pp. 16-17. 587 Fray Cipriano de Utrera: Noticias históricas de Santo Domingo, Edit. Taller, Santo Domingo, R.D. 1982, t. IV, pp 208, 213, 214, t. I, pp. 141-142, 163. 588 Utrera: Noticias históricas..., t. III, p. 190-191. 589 Francisco Scarano: Puerto Rico: Cinco siglos de historia, Edit. McGraw-Hill, México D.F., 2000, pp. 321-324. Fernando Picó: Historia General de Puerto Rico, Ed. Huracán-Academia, Río Piedras, Puerto Rico, pp. 101-104. 586 De súbditos a ciudadanos...355 de una balandra artillada en corso que no tenía patente y era propiedad del sacerdote Thomas de Nápoles, despojaron de 3,500 pesos a Blas Rodríguez.590 La expedición de patentes de corso y la repartición de las embarcaciones y mercancías decomisadas por los corsarios constituyeron las medidas más efectivas que la Corona tomó contra el contrabando de la Tierra Adentro, en tanto propició la creación de una capa de personas enriquecidas en las capitales y las ciudades puerto, y disminuyó probablemente los rescates en el interior de la islas. Los corsarios criollos, tan feroces y sedientos de sangre y riquezas, como pudieran ser los europeos, revirtieron las agresiones de las naves europeas contra las costas de Cuba a fines del xvii, pasando a la ofensiva contra las posesiones inglesas, holandesas y francesas en las Antillas Menores. Allí no solo apresaban embarcaciones, sino que robaban esclavos, tesoros y mujeres. Por lo que cabe destacar que las depredaciones y crímenes de los corsarios de las Antillas españolas contra sus enemigos, no tuvieron nada que envidiarle a los que cometían contra sus territorios. La Corona, al expedir patentes de corso entre criollos procedentes de los patriciados locales, creaba una contraparte a los principales organizadores de los contrabandos. Las estadísticas obtenidas por Levi Marrero en la Contaduría del (AGI) revelan que los decomisos estimularon poderosamente la captura de contrabandos en La Habana entre 1741-1745 y 17451750. Una muestra del alto valor que le concedía la Corona a la persecución del comercio clandestino fue la felicitación que, el Consejo de Indias, propuso extenderle al gobernador Juan Francisco Güemes Horcasitas, porque en 1735 capturó contrabandos por valor de 55,000 pesos. En la década de 1740 se mantuvieron las presas con un promedio anual de 26,890 pesos en el quinquenio 1741-1745, alcanzando 26,283 pesos (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 361. 590 356 Jorge Ibarra Cuesta en el de 1745-1750. En la década de 1750 las capturas alcanzaron un promedio anual de 5,902 pesos. Los estimados de Leví Marrero indican que entre 1701 y 1759 la suma total de comisos alcanzó 1, 633, 537 pesos, lo que le permitía deducir que la mercancía decomisada alcanzó 3,000,000 de pesos. Según revelaría el juicio de residencia del gobernador Cajigal (1747-1760) durante su gestión hubo 80 procesos por contrabando en la región occidental de la isla, es decir, que se atrapó un promedio de 13 contrabandos al año; y en la región central, integrada por Puerto Príncipe, Sancti Spiritus, Trinidad y Remedios, se incoaron 161 procesos por la misma causa.591 La cuantía de los alijos apresados nos puede dar una idea de las dimensiones del contrabando en la isla. La disposición de los monarcas borbónicos de eliminar el comercio ilícito contribuyó a que se enriqueciera un sector de la población criolla reclutada a esos efectos, pero los contrabandos aumentaron en la medida en que crecían las riquezas en Cuba. La parte que le correspondía a los que apresaban, o denunciaban contrabandos, nos puede dar una idea del poderoso estímulo que era para una parte de la población criolla colaborar con las autoridades en su represión. El que apresaba un contrabando recibía 1\4 parte del mismo, y si había un denunciante recibía 1\10 parte.592 Las autoridades abrieron una brecha en las comunidades criollas promoviendo las patentes de corso y los comisos, pero el interés en los crecientes beneficios que se derivaban de las prácticas del comercio clandestino siguió seduciendo a la mayoría de los naturales del país. Los estimados de capturas de contrabando se obtuvieron a partir de las medias anuales del ramo de comisos obtenidos por Levi Marrero, Contaduría del (AGI). Leví Marrero: Cuba: economía y sociedad, t. 7, p. 192. 592 Marrero: Op. cit., t. 8, p. 36-37. 591 De súbditos a ciudadanos...357 30.La aparición de un tercero en discordia en el campo: los vegueros de la región centro oriental de Cuba En la medida que el cultivo del tabaco en el siglo xvii cobró importancia y la demanda exterior, a través de vías legales o clandestinas, rebasó los niveles productivos de la isla, la Corona mostró interés en acaparar las compras de la hoja. Ya desde 1698 la Real Hacienda había aumentado la compra del producto que se cultivaban en la isla. Por esos años, las compras de polvo de tabaco por Francia, en virtud de la Guerra de Sucesión, estimularon el incremento de los vegueríos. En 1717 se creaba la primera Factoría, monopolizadora de la producción y comercialización de la hoja del tabaco, que originaría tres rebeliones de vegueros en la región occidental. Como consecuencia de esos conflictos se creó la Intendencia General del Tabaco (1727-1734). El estanco del tabaco se caracterizó en la Tierra Adentro por pautar de manera rígida sus relaciones con los vegueros. Los funcionarios del estanco consideraban que les pertenecían las cosechas y el trabajo de los vegueros. En 1734, la factoría decretaba la imposición de 50 ducados de multa a los vegueros de la jurisdicción de Santiago de Cuba “si no labran y escogen bien el tabaco”.593 Los regidores de Santiago de Cuba, a pesar de su alianza con el gobernador del departamento oriental en sus conflictos con los bayameses, no tenían las mejores relaciones con este en lo relativo a los embarques de azúcar y tabaco por el puerto santiaguero. Ya desde el siglo xvii el Cabildo santiaguero sostenía activas relaciones de rescate con los extranjeros, apelando al expediente del arribo forzoso de navíos ingleses, franceses y holandeses al puerto de Santiago de Cuba. La entrada de esas embarcaciones era autorizada por algunos gobernadores, en complicidad con los regidores, de acuerdo con las Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, y las actas capitulares Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, t. I, p. 149. 593 358 Jorge Ibarra Cuesta del Ayuntamiento. Así, en la sesión del Cabildo santiaguero del 21 de mayo de 1709, se leía una carta del gobernador y oficiales reales de Cartagena denunciando “el continuo tráfico de azucares que se introduce con despachos supuestos a aquel puerto e implantándolos en las colonias francesas, la cual oída por los señores capitulares …acordaron que se acumule a los autos con que se ha de dar cuenta a S.M...”.594 Desde luego, se trataba de un falso expediente para disimular el azúcar y tabaco que se registraban como destinados desde Santiago de Cuba a Cartagena, e iban a parar a los puertos de Haití o Curazao. Veinticinco años más tarde se seguía desviando a las colonias francesas, inglesas y holandesas la producción azucarera y tabacalera consignada a Cartagena. En el Cabildo ordinario de 4 y 8 de junio de 1734, el procurador general representaba sobre el tráfico de los azucares y tabacos y “denunciaba” ante los capitulares y el gobernador que asistía a la reunión “el perjuicio que recibe esta vecindad por introducirse en los puertos donde se trafica de las colonias francesas y otras partes.”595 La denuncia tenía la supuesta finalidad de impedir que los productos destinados a Cartagena se desviaran hacía otras colonias europeas del litoral caribeño. Los principales conflictos del patriciado oriental con la Real Compañía de Comercio y el Estanco se derivaban de la prohibición de comerciar tabaco y azúcar en el mar Caribe, que le impusieron a las ciudades puerto de la región. A mediados del siglo xviii la región oriental había comerciado ocasionalmente con navíos franceses. En 1742 el mercader Carlos Terrecen obtuvo permiso para embarcar por Santiago de Cuba “el azúcar y el tabaco que ha recibido en pago de los frutos que vendió en esta ciudad”.596 Los barcos con los que la ciudad Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Actas Capitulares del Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Cabildo Ordinario de 21 de mayo de 1709, fol. 9-9, dorso, 10-10 dorso. 595 Ibidem, Cabildo del 4 y 8 de junio de 1734, fols. 16-18. 596 Bacardí; Op. cit., t. I, p. 160. 594 De súbditos a ciudadanos...359 comerciaba con Cartagena habían sido capturados durante esos años por naves inglesas, afectando severamente la solvencia del vecindario. Entonces el Cabildo solicitó que se extendiera la gracia a la ciudad de eximirla del derecho de la sisa de carne, pero el gobernador no accedió a la solicitud.597 Los capitulares santiagueros, que poseían molinos de tabaco como los regidores habaneros, eran partidarios de que los vegueros de la jurisdicción pudieran venderles parte de sus cosechas. Los patricios y los regidores manufacturaban en sus haciendas la rama que compraban a los vegueros, para luego comerciar el polvo de tabaco en el mercado interno y en el litoral caribeño. De ahí su marcado interés en que se exportase la producción de tabaco a los puertos de Portobelo y Cartagena, principales compradores de los productos de la región centro-oriental de Cuba. Pero esa intención de los patricios encontró desde un primer momento la oposición de La Real Compañía de Comercio en el departamento oriental. Sin embargo, numerosas prohibiciones al comercio de la hoja de tabaco de los vegueros eran desobedecidas continuamente por los patricios propietarios de molinos. La situación se hizo más tensa cuando el gobernador del departamento oriental tomó una diversidad de medidas contra los vegueros y propietarios de molinos de tabaco. En la exposición que hiciera en el Cabildo santiaguero el 9 de octubre de 1750, el procurador general Manuel Damián de Ugatanes denunció “el perjuicio tan considerable que se sigue a esta República sobre la prohibición de los tabacos que se reembarcan para Cartagena y Campeche.598 Se trataba, pues, del perjuicio que ocasionaba a los patricios propietarios de molinos de tabaco la prohibición de vender la rama y el polvo de tabaco elaborada por ellos en la región caribeña. En otra sesión del Cabildo, efectuada tres días después, el procurador les comunicaba a los capitulares Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, Actas Capitulares del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, Cabildo Ordinario de 21 de mayo de 1745. fols. 197-199. 598 Ibidem, Cabildo Ordinario de 9 de octubre de 1750, fols. 430-431. 597 360 Jorge Ibarra Cuesta que había acudido al gobernador oriental instándolo “a resolver a favor del público”, recibiendo por respuesta que no se podía alterar su disposición. El procurador se quejó también ante la primera autoridad de que los caminos que conducían desde los vegueríos hasta el puerto de Santiago de Cuba, por donde se efectuaban los embarques de la rama y el polvo del tabaco, estuvieran vigilados militarmente, de modo que no pudieran comerciar los cultivadores el sobrante de las hojas que no eran compradas por el Estanco. El tabaco del departamento oriental no era de la mejor calidad, y su producción ascendía a unos 200,000 manojos, la mayor parte de los cuales se perdía. En vista del “irreparable daño” que significaba esa medida para la vecindad, el procurador demandaba por último del gobernador oriental, “que apelase ante el Capitán General”.599 El Cabildo santiaguero, no conforme con representar los intereses de los señores de haciendas ganaderas, se había erigido en defensor de los vegueros en oposición al Estanco desde el decenio de 1740, lo que contribuiría a que se ahondase su división con el Estado colonial. Según los acuerdos capitulares de 1750, reproducidos por Emilio Bacardí en sus Crónicas de Santiago de Cuba, el procurador general del Cabildo santiaguero acudió de nuevo ante el gobernador y “protestó de la orden prohibiendo enteramente la saca de todo género de tabacos, contestando el Gobernador que el trato ilícito era el que daba margen a semejante providencia, y replica el Procurador General de que en fuerza de su cargo, cumpliendo con la obligación de su ministerio, ocurre a la mayor brevedad al Sr. Capitán General, a reserva de hacerlo a S. M., que si el motivo de cerrarse esa puerta es de que la Compañía haya de comprar todo el tabaco que producen las cosechas, no verificándose esto, cesa la razón puesto que se ha experimentado que solo toma aquellos que le conviene, quedando una grandísima parte de estas cosechas que no Ibidem, Cabildo Ordinario del 9 de octubre de 1750, fols. 431-435. 599 De súbditos a ciudadanos...361 compra, perdido para el comercio que hay de esta ciudad a la de Cartagena, Portovelo, Chagres y Campeche, y enteramente arruinado y, por consiguiente, los pobres cosecheros perdido su fruto, la fatiga y el tiempo que ocuparon en el”.600 Ese mismo año, los capitulares santiagueros se querellaban contra el gobernador Alonso de Arcos y Moreno por insistir en la prohibición de exportar tabaco a los puertos habituales del Caribe. De acuerdo con el procurador santiaguero, los vegueros propietarios de molinos y mercaderes del tabaco, tenían el derecho de exportar todo aquello que la Real Compañía de Comercio no les hubiera comprado. De otro modo se entendía que los funcionarios del estanco pretendiesen apoderarse de aquella parte de la cosecha que no se les compró a los vegueros, con el propósito de lucrarse individualmente. 31.Las relaciones esclavistas impuestas por las autoridades en las vegas y estancias de tabaco La Real Compañía de Comercio alentó la introducción de esclavos con la finalidad de asignarlos a las vegas de tabaco y obtener ganancias suplementarias por su venta. De tal suerte que los campesinos que emprendieron el cultivo del tabaco con el propósito de forjarse un destino independiente, ya fuesen canarios o criollos, se vieron compelidos por la Real Compañía a emplear mano de obra esclava en sus vegas. La Real Compañía de Comercio, como detentaba el monopolio de la trata de esclavos de 1740 a 1762, comenzó a introducirlos en las regiones tabacaleras de la Tierra Adentro. De acuerdo con el historiador Enrique López Mesa, el proceso referido parece haber comenzado con la Real Orden del 19 de febrero de 1750, que le concedía permiso a la Real Compañía de Comercio para introducir 500 esclavos por Santiago de Cuba para fomentar vegas en Emilio Bacardí: Cronicas de Santiago de Cuba, t. I, p. 185. 600 362 Jorge Ibarra Cuesta los ríos Cauto y Mayarí, Sagua, Guantánamo, y Guaninicum.601 Un padrón de Mayarí de 1774 revelaba la importancia que tenían en ese partido los propietarios y arrendatarios de vegas, negros y mulatos libres, y el número considerable de esclavos de su propiedad que cultivaban la hoja. En ese partido había 58 vegas donde trabajaban 105 esclavos. De esas vegas, 32 (el 55%) tenían como propietario o arrendatario a un negro o a un mulato libre. De estas, 18 no tenían esclavos, pero las 14 restantes tenían en su conjunto 36 esclavos, o sea, el 34.8% de los esclavos empadronados.602 En 1824 prevalecía el siguiente patrón etno social entre los vegueros de Mayarí. Blancos Negros y mulatos libres Esclavos 260 (34.1 %) 436 (57.2 %) 66 (8.7 %) 603 A pesar de los esfuerzos de la Factoría del tabaco por asignarles esclavos a las vegas, el trabajo de cultivo y recolección era llevado a cabo fundamentalmente por propietarios, arrendatarios y trabajadores, negros y mulatos libres. Por otra parte, en aquellos lugares donde los propietarios o arrendatarios de las vegas eran campesinos blancos o negros, las relaciones con los esclavos eran más llevaderas, en tanto no solo convivían juntos, sino que compartían con estos el trabajo en los cultivos. Entre los campesinos criollos, negros, mulatos y blancos tendía a forjarse un sentimiento de identidad contra el estanco y los comerciantes españoles usureros. El veguero convivía solo con su familia y con el esclavo en su pequeña parcela, en regiones inaccesibles, donde no llegaba nadie que pudiera auxiliarlo en caso de confrontaciones violentas con su mano de obra. De ahí que, de manera parecida al señor de la Texto inédito de Enrique López Mesa. Apud: ANC “Cedulas y ordenes de SM en los años comprendidos entre 1721 y 1753”. 602 Ibidem, Apud: ANC Miscelánea de Expedientes, leg. 4076/E. 603 Texto citado de Enrique López Mesa. 601 De súbditos a ciudadanos...363 hacienda ganadera, tratase por todos los medios de cohabitar pacíficamente con sus esclavos en los alejados parajes donde vivía con su mujer y sus hijos. La producción de tabaco en Santiago de Cuba, en el valle del Cauto y en el nordeste del departamento oriental, era la fuente de riqueza y bienestar de los vecindarios de la región. De ahí que los Cabildos santiaguero y bayamés, aparte del interés que tenían en las ganancias que obtenían de la comercialización del tabaco, se preocupasen en defender los intereses de sus comunidades, así como de los vegueros frente al estanco y las autoridades coloniales de la ciudad. 32.El padrón de los vegueríos de Morell de Santa Cruz En la medida que la Real Compañía de Comercio monopolizó desde la década de 1740 las relaciones mercantiles de la isla, la comercialización del tabaco en el Caribe se tornó más difícil. La incapacidad de la Real Compañía de cumplir durante más de 40 años sus obligaciones con la Corona, de cubrir las 3,000 de libras de tabaco que debía embarcar para la península, fue resultado de la desobediencia de los vegueros a satisfacer sus exigencias. Entre 1745 y 1759 la Compañía debió fletar a España 45,000 de libras de tabaco pero solo pudo enviar 22,000 de libras, quiere decir que tuvo un déficit del 51%. La causa de esos incumplimientos era sencilla: los vegueros comerciaban por su cuenta parte de sus cosechas en el mercado local, lo destinaban al comercio del litoral caribeño o bien lo consignaban al comercio de rescate. Aunque el tabaco de Vuelta Abajo tenía una mejor estimación que el de la Tierra Adentro, en esta última región se concentró el mayor número de vegueros de la isla. De hecho, la presencia veguera constituyó una base de apoyo al patriciado terrateniente frente a eventuales conflictos con los esclavos. El siguiente padrón del obispo Morell de Santa Cruz ilustra a propósito de la importancia que tuvieron, el cultivo del tabaco, y la presencia de un numeroso campesinado para la región centro-oriental. 364 Jorge Ibarra Cuesta Padrón del obispo Morell de Santa Cruz de cultivadores de tabaco (1754-1757) Cultivadores de tabaco Vegas Estancias Total Pinar del Río 219 390 609 Habana 205 888 1093 424 1 278 1702 _________ _________ 221 _________ 112 _________ _________ 209 Palmarejo 59 _________ 59 Ciego de Ávila 16 _________ 16 284 284 Total Santa Clara Sancti Spiritus Trinidad Puerto Príncipe Holguín 42 36 78 Bayamo 541 367 908 Santiago de Cuba 179 219 398 Tiguabos Morón Total 6 6 20 863 20 906 2311 Como se puede apreciar en Vuelta Abajo solo había 1,702 cultivadores de tabaco, mientras que en la región centro-oriental 2,311. Aunque la hoja del tabaco de Vuelta Abajo era mejor cotizada que la de la Tierra Adentro, los vegueros occidentales se sentían más beneficiados por sus ventas a la Factoría que los vegueros centro orientales. Por otra parte, los vegueros se beneficiaban marginalmente de las ventajas que le reportaba a la región los contrabandos auspiciados por el patriciado centro-oriental. La defensa por los Cabildos del derecho de los vegueros a vender sus cosechas en el mercado interno, y en las posesiones hispánicas del Caribe, era otro factor que acercaba a los vegueros, a pesar de las contradicciones existentes en torno a la renta que debían pagar a los terratenientes en unas pocas regiones. De súbditos a ciudadanos...365 A mediados del siglo, la Corona se propuso aliviar las tensiones con los vegueros de la isla. Y en una Real Cédula del 24 de abril de 1752 dispuso que se excluyeran a las vegas de las medidas relativas a la composición de tierras, y se les reconoció a los vegueros la plena propiedad de las parcelas que trabajaban.604 33.Las autoridades y el patriciado se disputan la preferencia de vegueros y campesinos Los vegueros contaron con el apoyo del patriciado en sus demandas contra los precios que les pagaba la Real Compañía y las prohibiciones o restricciones a las posibilidades de vender parte de sus cosechas a terceras partes. Es por ese motivo que los regidores bayameses, en representación de los vegueros, denunciaron que los precios que en 1751 la Compañía les pagaba por sus cosechas equivalían al 40% de lo que les pagar hacía 14 años.605 Si bien los primeros vegueros que se asentaron en el partido de Vicana Arriba tributaban 5 pesos anuales por vega a los señores de haciendas de la región, el patriciado terrateniente del Cabildo bayamés se erigió en defensor de los derechos de los vegueros. De acuerdo con Levi Marrero, de los primeros 21 vegueros que se asentaron en ese partido, tres tenían un esclavo, y otro, dos.606 La comercialización del producto a penas proporcionaba el sustento de la mayoría de los vegueros radicados en el valle del Cauto, quienes eran hijos de campesinos pobres de la región. Ante la defensa de los vegueros por parte de los Cabildos de Bayamo y Santiago de Cuba, el gobernador Lorenzo de Madariaga (1754-1765) reivindicaría los derechos de los Memoria de la Sociedad Económica. “Extracto del expediente sobre terrenos realengos y sus denuncias de que resultó el acta de La Junta Superior Directiva de la Real Hacienda, de 27 de Noviembre de 1816”, La Habana 1818, t. 5, pp. 314 y ss. 605 Levi Marrero: Cuba: Economía y sociedad. t. VII, p. 69 Apud: (AGI), Audiencia de Santo Domingo, 404. 606 Ibidem. 604 366 Jorge Ibarra Cuesta cosecheros en un esfuerzo por ganarse su simpatía frente a los terratenientes. En un edicto promulgado en 1754, Madariaga ordenaba “que ninguna persona embarazase, impida, ni estorbe se abran vegas…” La defensa de los vegueros, frente a los terratenientes opuestos a que estos se asentasen en sus tierras, debía mostrar el rostro más amable de las autoridades coloniales. No obstante, las medidas represivas dictadas contra los vegueros no se aplacaron en ningún momento. Los vegueros que vendían las hojas, antes de que los funcionarios de la Real Compañía eligiesen las que estuvieran a bien, debían pagar una multa de 25 ducados o cumplirían seis meses de trabajo forzado en el Morro, y sin salario. Se sancionaban también a los que osaran comprar hojas a los vegueros antes que la Real Compañía hiciera su selección “para venderlo, trajinarlo, o conducirlo por mar o tierra”.607 Pese a la dureza de esas sanciones, el capitán general de la isla, Cajigal de la Vega, matizó algunos de los párrafos del edicto del gobernador Madariaga, de modo que las riberas y proximidades de los ríos no fueran ocupadas por los vegueros si estas estuvieran cultivadas o dedicadas a pasto por los usufructuarios o dueños de las haciendas, o si estos hubieren pagado tributos a los señores por cultivar en las márgenes fluviales. En todo caso, comentaba Caxigal, el labrador no tenía “otra cosa que el mero uso únicamente para la siembra del tabaco.” Este debía además cercar sus cultivos para evitar que las reses del terrateniente estropeasen sus siembras. No obstante, el capitán general terminó por darle toda la razón a Madariaga, en cuanto a la prohibición de que los labradores dispusieran libremente de parte de sus cosechas. El fundamento último de su decisión fue una “Real Disposición reservada para no permitir que los tabacos de la calidad contratada por la Compañía con S. M. se extraigan ni aun para los puertos de españoles de Ibidem, p. 70. 607 De súbditos a ciudadanos...367 la América”.608 O sea, Su Majestad disponía que aun cuando la Compañía no comprase todos los tabacos que había reservado, el veguero no podía vender los sobrantes. En la visita eclesiástica del obispo Morell de Santa Cruz, de dos años de duración (1755-1757), este se refirió en más de una ocasión a la situación de zozobra en que vivía Santiago de Cuba. De acuerdo con el obispo dominicano, la secuela de calamidades que había sufrido la ciudad en el siglo xviii empezó con “la epidemia del vomito negro, que causó considerable mortandad. Estas han sólido repetirse en otras ocasiones con las secas, y falta de provisiones de boca, que ordinariamente se experimentan. El comercio nunca ha florecido, antes bien el único que tenía y era el embarque de azúcar y tavaco a Cartajena; se ha atrasado de forma que a vezes todo el producto se reduce a fletes y derechos. A vista pues de tantas calamidades no es mucho que aquella Ciudad aya carecido de los auges, que otras contemporáneas de la misma Ysla, han logrado…”609 Morell de Santa Cruz, miembro de la familia patricia de Santo Domingo que protagonizó la rebelión de los capitanes en Santiago de los Caballeros, se opondría también al bando de Madariaga que autorizaba a los vegueros asentarse en las haciendas de ganado, una vez que entre los terratenientes y los cosecheros “se malquistaría la paz …y producirían muchos escándalos y disensiones…”.A su modo de ver, “para el aumento del tabaco…no es necesaria esta providencia...sobran a los labradores tierras para las siembras: el que carece de propias las obtiene con la mayor facilidad en las márgenes de los ríos; graciosamente por disposición de la Real Hacienda del distrito… por un corto arrendamiento anual”.610 Las posiciones divergentes de las autoridades coloniales y los representantes del patriciado reflejan la manera en que Ibidem, p. 71. Pedro Morell de Santa Cruz: La Visita Eclesiástica Morell de Santa Cruz, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 150-151. 610 Ibidem. 608 609 368 Jorge Ibarra Cuesta se inculpaban recíprocamente de lesionar los intereses de la producción tabacalera, en tanto ambos deseaban presentarse como los más identificados con los intereses de los vegueros. En ese aspecto, el patriciado criollo llevaba una ventaja a las autoridades coloniales y al estanco, al defender los intereses conjuntos de más importancia para los vegueros y los campesinos que cultivaban ocasionalmente la hoja. O sea, había un vínculo más profundo, expresado en la existencia de una comunidad nacional enfrentada a las autoridades coloniales, que los conflictos de grupos de vegueros con uno que otro terrateniente por la posesión de las márgenes de los ríos. 34.El respaldo del patriciado oriental a las desobediencias de los vegueros a las disposiciones del estanco La imposición del estanco del tabaco motivó una diversidad de conflictos en la primera mitad del siglo xviii, así como la resistencia y evasión a sus disposiciones por parte de los cosecheros de tabaco de la región oriental. Una comunicación de Francisco Cajigal de la Vega del 2 de junio de 1752, cuando era capitán general (1747-1760), instruía que se tomaran medidas en Bayamo y el Valle del Cauto contra la “mala fe” de los vegueros, “haziendo cargo contra los labradores y manifestándole sus descuidos intensionales…” Para Cajigal, si se reprimía el contrabando de los vegueros se alcanzaría, “la felicidad desta Ysla que no como sean sus moradores por la sequedad que les causa su inclinación a todo comercio prohibido”.611 Las representaciones que formularon los vegueros de la región oriental, ante las instancias superiores, constituyen un testimonio de su resistencia a lo largo del siglo. En el expediente formado a propósito de una carta de los vegueros del 7 de febrero de 1758, instando a que se les exonerase de “los alardes, guardias y Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia de capitanes generales, leg. 6, no. 49. 611 De súbditos a ciudadanos...369 facciones” impuestas por las autoridades, se reflejaba su actitud beligerante.612 Y en una misiva del 2 de septiembre de 1765, que enviara Mateo Echavarría, funcionario de la Real Compañía de Comercio, al capitán general, este informaba sobre “la morosidad de los labradores en la presentación de sus cosechas, no obstante repetición de bandos se han manifestado renuentes de su feria”. Los vegueros seguían vendiendo una parte considerable del producto de sus cosechas a terratenientes propietarios de molinos, mercaderes y rescatadores. Así, Echeverría informaba que “Algunos lo han vendido a otros individuos, cediendo lo referido en perjuicio de la Real Hacienda”. De ahí que el funcionario real le recomendara a su gobernador “multarlos a las más estrechas penas”.613 Sin embargo, era imposible controlar la cosecha pues una parte, según Echeverría, era entregada al estanco “adulterada”, y la otra, de mejor calidad, era destinada ilegalmente al mercado interno o al contrabando. Pero durante el siglo xviii nunca fueron suficientes las medidas extremas para impedir las ventas clandestinas en el campo y el contrabando del tabaco en la región oriental. Entre esas medidas se citan la elaboración de la tazmia, donde se recogían los datos de cada veguero, su nombre y apellido, la extensión de su parcela, el número de matas sembradas y la conducción de la cosecha por sargentos de las tropas regulares y milicias asignadas en Bayamo, con una guía en la que se consignaba el número de tercios de tabaco que transportaban.614 Las denuncias que presentaron los inspectores de la Factoría, sobre los extravíos y ocultamiento del monto de las cosechas Publicaciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, Sevilla (Fundación Rafael G. Abreu). Catálogo de los fondos cubanos del (AGI). Expedientes dimanados de cartas, 1681-1800, t. III, Sevilla, 1983, p. 279, no. 1523. 613 Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia de capitanes generales, leg. 23, no. 36. 614 Ibidem, leg. 18, no. 15. 612 370 Jorge Ibarra Cuesta por los vegueros de la Tierra Adentro, se hicieron cada vez más frecuentes. En virtud de que las remesas de rama eran muy reducidas, la junta de la Factoría decidió repetir la publicación del edicto de 1763, aprobado por el rey, haciéndole saber a los vegueros de La Habana y la Tierra Adentro la obligación de entregar los tabacos contratados y multándolos con 50 ducados si violasen sus disposiciones. El historiador Rivero Muñiz precisa que eran muy frecuentes las denuncias de los vegueros contra la demora en la retribución de sus cosechas, en ocasiones de uno y dos años, por lo que “ninguno prestó atención a las advertencias de la factoría, prosiguiendo sus tratos con los agentes de ciertos mercaderes, quienes, validos de su amistad con autoridades complacientes, no cesaban de hacer envíos clandestinos al exterior, tanto de tabaco en rama como de cigarros puros y rapé”.615 Las denuncias y reprobaciones contra el estanco y los comerciantes usureros españoles constituían el pan nuestro de cada día de los vegueros, tanto en la región occidental como en la Tierra Adentro. En ese sentido, es conveniente revisar los criterios historiográficos en boga, en tanto exageran los conflictos de los vegueros con el patriciado terrateniente y tienden a obviar el diferendo de estos con el estanco y los comerciantes usureros españoles. En la década de 1770 el patriciado terrateniente santiaguero, a través de su Cabildo, proseguía su política de defender los intereses de los vegueros frente al estanco y las autoridades coloniales. En una carta del capitán general Marqués de la Torre, del 26 de diciembre de 1770, este se pronunciaba contra los acuerdos del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, mediante los cuales se prohibía el aumento de las siembras del tabaco y disponía que la producción se entregara solo al estanco. Lo más grave, a juicio del capitán general, era que el Cabildo santiaguero “convocara a todos los vegueros dando así margen a 615 Rivero Muñiz: Tabaco: su historia en Cuba, Instituto de Historia, La Habana, 1965, t. II, p. 16. De súbditos a ciudadanos...371 que sus clamores tomaran más cuerpo, contra una providencia a que obliga siempre la necesidad”.616 En el acuerdo al que se llegó en 1771 en el Cabildo santiaguero, se seguía presionando a las autoridades para que sin dilaciones, “se haga cumplir a los factores de tabaco el pago al cosechero sin novedad ni alteración alguna, como se practica con la tropa y está mandado por S. M. (moneda fuerte) y porque la alteración no se puede comprar o negociar”.617 Por su parte, los funcionarios de la Factoría del tabaco no cejaron en 1774 de denunciar a los vegueros ante el gobernador y la Corona. Argumentaban que “la calidad del producto era peor cada día, pues los labradores solo entregaban una rama de inferior clase, que por no poder destinar al contrabando, cuya persecución era muy difícil dada la protección que encontraban en las autoridades locales, con los que preferían vender sus cosechas”.618 Las autoridades locales a las que se referían eran los Cabildos criollos de la Tierra Adentro. Como represalia, el capitán general Marqués de la Torre (1771-1776) apeló al conocido procedimiento de suspender las futuras siembras de tabaco, calculando que la medida atemorizaría a los labradores y contribuiría a que se redujesen “los extravíos” de tabacos contratados con la Factoría, pero que se desviaban al contrabando.619 En Santiago de Cuba, donde los vegueros tenían el apoyo del patriciado del Cabildo, el síndico procurador, Juan Francisco Creagh, demandó a la Corona que se les permitiese sembrar y comercializar el tabaco normalmente. Las tierras de la región solo resultaban aptas para el cultivo de la aromática hoja, y si se imponían restricciones a las siembras las consecuencias económicas serían desastrosas para Santiago de Cuba. Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia capitanes generales, leg. 31, no. 1- 236. 617 Bacardí, t. I, p. 206. 618 Ibidem, p. 23. 619 Ibidem. 616 372 Jorge Ibarra Cuesta A los vegueros de la jurisdicción de la Factoría se les debía, en 1775, el importe de las dos últimas cosechas, por lo que no era extraño que destinaran todos sus cultivos al contrabando.620 Las prohibiciones tomadas para proteger al estanco llegaban al extremo de no permitir que los vegueros, después de entregarles la cosecha a la Factoría, vendieran las hojas de tabaco sobrantes a particulares. Entre las medidas tomadas en ese sentido se destaca, por su rigor, una contra los bayameses en 1771.621 El Cabildo santiaguero continuó defendiendo a los vegueros en su diferendo histórico con la Real Compañía de Comercio, mientras los regidores habaneros compraban importantes acciones en la Real Compañía de Comercio. En 1764 en Bayamo había 334 vegas y 499 operarios, mientras en Santiago 423 vegas y 612 trabajadores.622 Rivero Muñiz plantea que, la decisión de los gobernadores españoles de reducir la compra de tabaco, era una sanción a las mezclas que los vegueros hacían de las diferentes clases de hojas en las jurisdicciones desde donde salían las mayores exportaciones: Guane, La Habana, Trinidad y Matanzas. Una Real Orden del 7 de abril de 1776 dictaminaba la conveniencia de reducir “por todos los medios posibles”, las cosechas de tabaco que no excedieran las 3,000 libras que exigía la Corona. Por aquellos años, el cultivo se había reducido considerablemente por la demora de la Corona en pagar sus productos, por lo que los funcionarios de la Factoría entendían que la producción había disminuido sin necesidad de que el rey lo dispusiera de ese modo. Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Cabildo Ordinario de 6 de abril; 2 de mayo, 9 y 10 de noviembre; 19 de diciembre de 1775; 26 de enero; 9, 12 y 16 de febrero de 1776. 621 Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia de capitanes generales, leg. 17, no. 156 y leg. 5, no. 168. 622 Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia capitanes generales, leg. 15, no. 2. 620 De súbditos a ciudadanos...373 Cuando se demoraba el situado con que se compraba la cosecha, el principal argumento al que se acudía en las juntas de la Factoría, para que se pagase pronto, era que los vegueros extraviaban la cosecha destinándola al contrabando o comercializándola en el mercado interno. A estos razonamientos se sumaba la preocupación en aplacar el hondo malestar prevaleciente en los vegueríos, capaz de generar nuevas sediciones como las ocurridas en La Habana entre 1717 y 1723. Entre 1776 y 1778 en la subfactoría de Trinidad no había dinero para comprar los tabacos de la región. Conscientes los funcionarios del estanco de que los vegueros trinitarios “extraviarían” la cosecha, se hicieron una serie de esfuerzos que no dieron frutos. En las otras jurisdicciones de la región central de la isla sucedía lo mismo: los funcionarios del estanco acudían a los prestamistas para que le adelantasen el dinero para comprar a los vegueros a su debido tiempo la cosecha convenida, y no justificar que estos dispusieran “ilícitamente” de sus productos o abandonasen los cultivos de tabaco para dedicarse a otras labranzas.623 En otro contexto, la práctica de quemar las hojas consideradas de baja calidad por los funcionarios de la Factoría originaba graves abusos, pues si bien algunos vegueros mezclaban las clases inferiores con las superiores para obtener un mejor precio por los tercios de tabaco, esto no era razón para que se destruyesen por las clases imperfectas de la hoja que se podían comprar a un precio inferior. El designio del estanco era que las hojas de inferior calidad que destruía, no pudiera venderlas el veguero a terceras partes. La deserción por los vegueros de sus cultivos constituía otro de los factores que se tomaban en cuenta para explicar la crisis de la producción de tabaco. A juicio de Antonio Aguilar, administrador y real comisionado de la Factoría, la caída de la producción era ocasionada por la carestía de esclavos y terrenos, a los que no tenían acceso los vegueros por el precio irrisorio Ibidem, t. II, pp. 24-25. 623 374 Jorge Ibarra Cuesta que recibían por sus tabacos. Otra razón que incidía en la escasa producción era que los vegueros formaban parte de las milicias, a las que debían consagrar una parte importante del tiempo dedicado a las labores agrícolas. Por eso Aguilar proponía, en una junta realizada en junio de 1780, que se comprasen esclavos para venderlos entre los vegueros en especies y a plazos razonables, sin ganancias para el estanco. De ese modo, la difícil coyuntura existente le imponía al funcionario del estanco proponer que, no se obtuviesen ganancias como se acostumbraba, de la venta de esclavos a los vegueros. Una de las prácticas coercitivas más frecuentes de las autoridades, contra la comercialización del tabaco en las ciudades, eran los decomisos de la rama que vendían los vegueros a buhoneros y torcedores de tabaco. En 1785, el administrador de las rentas de Guanabacoa demandaba la creación de un estanquillo que estuviera administrado por la Real Hacienda, pues los vegueros procedentes de “familias pobres y honradas”, expuestas a la miseria, se veían obligados a vender sus tabacos a regatones, para poder subsistir.624 Los numerosos decomisos de tabaco que se practicaron en La Habana a mediados del siglo xviii revelan la estrecha vigilancia que ejercía la policía sobre estos. De acuerdo con la documentación de la Factoría, los tercios de las vegas de Yara se dirigían con frecuencia a Puerto Príncipe, donde eran comercializados; y el tabaco de Santiago de Cuba se consignaba a Cartagena de Indias, hacia donde el administrador de la Factoría, Luis de Echavarría, llegó a fletar 74,047 manojos.625 35.La desigual tributación regional de los vegueros al patriciado terrateniente oriental Si bien la Factoría suprimió numerosos molinos de tabaco en La Habana, no tenemos conocimiento de que lo mismo Ibidem, t. II, p. 52. Rivero Muñiz: Op. cit., t. II, p. 57. 624 625 De súbditos a ciudadanos...375 sucediese en la Tierra Adentro. La designación de Ignacio de Murga como interventor de la Factoría, por Real Orden del 21 de diciembre de 1786, contribuyó a que se tuviese una visión más definida de las relaciones entre los vegueros y la Real Compañía de Comercio. Murga fue designado para “intervenir en todas las operaciones, cuentas, gastos e incidencias de la factoría”. Los informes del nuevo interventor, sobre los cultivos en la Tierra Adentro, se proponían demostrar que los vegueros enviaban a la Factoría mezclas de hojas de desecho y retoños en los manojos de primera y segunda clase, para destinar la mayor parte de las hojas de mejor calidad a otras posesiones hispánicas o al mercado local. El relato sobre la primera visita de Murga a las principales jurisdicciones tabacaleras de la Tierra Adentro, expuesto en una junta efectuada el 31 de agosto de 1787, constituye un detallado testimonio de las complejas relaciones de los vegueros con el patriciado terrateniente, el estanco y las autoridades coloniales. Una parte de los vegueros de Villa Clara, cuyas vegas estaban ubicadas en las márgenes del río Sagua la Grande, tributaban al propietario del corral seis pesos y dos reales. Pero el resto de los vegueros, ubicados a lo largo del río, no pagaban a ningún propietario, y coincidían en que los hacendados les obligaban a construir cercas. En Remedios las vegas estaban en el trayecto del río Sagua la Chica, y los vegueros no pagaban renta a los terratenientes en cuyas haciendas se asentaban. En Sancti Spíritus las vegas se hallaban en los ríos Zaza, Tuinicú, Taguasco, Jatibonico y Bayabona. La mayor parte de las cosechas se extraviaban a causa de los rescates. Se quejaban de tener que pagar tres pesos a la Real Hacienda por cada hombre que trabajase en la vega, ya fuesen familiares, peones o esclavos. En el caso de Trinidad no pagaban renta a los terratenientes. Sobre Puerto Príncipe cabe destacar que los cosecheros estaban ubicados en Antón, en las márgenes del río Saramaguacán. Pero las tierras no eran apropiadas para el cultivo de la hoja, pues apenas se cultivaban alrededor de 22 tercios, y el tabaco que se consumía en la región procedía de Bayamo. 376 Jorge Ibarra Cuesta Las vegas de Bayamo se situaban en las riberas de los ríos Cauto, Contramaestre y otros diez ríos que recorrían la jurisdicción. Comparada con Santiago, allí faltaba mano de obra, familiares, peones y esclavos. La mayor parte de las hojas cultivadas se extraviaban hacia los rescates o se destinaban a Puerto Príncipe; y una parte de los cosecheros no pagaba renta a los terratenientes, mientras que otra contribuía con un modesto tributo “pero de la que nadie se había quejado”. En Santiago de Cuba, los vegueros se reunían en los arenales de los ríos que atravesaban la jurisdicción. Los cosecheros pagaban a los terratenientes una renta de 5 pesos por cada hombre empleado en la vega, cantidad que Murga estimaba excesiva, pero “que nadie se resistía a satisfacer”. Es explicable que fuera la renta más alta que se pagaba en la región centro oriental, pues los vegueros eran los más prósperos del departamento oriental y casi todos poseían esclavos. Las vegas cultivadas en Mayarí estaban en las orillas del río de ese nombre. La Factoría de esa jurisdicción disponía de un almacén a dos leguas de la bahía de Nipe, desde donde se embarcaba el tabaco hacía La Habana, como forma de evitar en parte los extravíos tan frecuentes en el departamento oriental. En Holguín no pagaban rentas a ningún terrateniente las vegas ubicadas a lo largo de la red fluvial que bañaba la jurisdicción. Pero esas tierras eran realengas y el Cabildo holguinero las repartió gratuitamente entre los vegueros. En Trinidad, cinco ríos constituían la red que albergaba el veguerío del partido, y los vegueros tampoco abonaban rentas a los hacendados de la región.626 De acuerdo con Murga, los aspectos más notables de los cultivos de tabaco en la Tierra Adentro eran la escasez de esclavos y peones, la ausencia de arados y las primitivas técnicas de cultivo, comparados con las vegas de Vuelta Abajo, el sistemático Ibidem, t. II, pp. 61-67. 626 De súbditos a ciudadanos...377 incumplimiento de los contratos de los vegueros con la Factoría dados los frecuentes extravíos, y el pago a los terratenientes de rentas más módicas que en la región occidental. Mientras las autoridades coloniales recompensaban con mercancía decomisada a los criollos que denunciaran a los contrabandos, los vegueros participaban activamente en los rescates promovidos por el patriciado de la Tierra Adentro. En Holguín, Bayamo, Manzanillo, Mayarí, Puerto Príncipe, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba, los tenientes gobernadores molestaban los movimientos de los vegueros, vigilando cada vez más el comercio clandestino de tabaco. Los precios que pagaban por la hoja los navíos contrabandistas europeos en el Caribe, duplicaban muchas veces los que ofrecía el estanco. Por eso, uno de las demandas centrales que expusieran los vegueros orientales al capitán general, en misiva del 3 de mayo de 1758, era la necesidad de que se les permitiera más libertad de acción para comerciar sus sobrantes.627 Como hemos destacado, era frecuente que como consecuencia de los atrasos del situado, la Factoría les debiera varios años a los vegueros. En 1769, el gobernador de La Habana advirtió al virrey de Nueva España que la cosecha próxima a recogerse podía malograrse, porque no se había podido pagar a los labradores la anterior. De poco sirvió esta advertencia pues el situado no llegó hasta agosto de 1770.628 Un ejemplo del destino que tomaban las cosechas de los vegueros cuando no llegaban puntualmente los situados, como sucedía con frecuencia, es aportado por Rivero Muñiz. Publicaciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América Sevilla, t. I, (1664-1783). Catálogo de los fondos cubanos del (AGI). Madrid, 1929. Véase también en Levi Marrero: Op. cit., 1980, t. VIII, p. 27, p. 5. 628 Laura Nater: Contrapunteando en otro ritmo: el monopolio del tabaco y su impacto en la economía cubana del siglo xviii, en Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, año XII, 2000-2001, p. 78. Apud: Carta de Antonio María Bucarely, gobernador de La Habana al Marqués de Croix, virrey de la Nueva España de 7 de noviembre de 1768, AGNM Correspondencia de diversas autoridades, vol. 12, exp. 2, ff. 4-5vta. 627 378 Jorge Ibarra Cuesta En febrero de 1787 no había llegado el situado y los envíos de la Tierra Adentro se limitaron a 427 tercios de la Vuelta Abajo. Ante tal situación, el Factor de Bayamo había informado que no le era factible comprar ninguna rama, debido a que la cosechada en Yara se había vendido en Puerto Príncipe, y que si el tabaco de Santiago de Cuba no había llegado a La Habana era porque se había embarcado a Cartagena de Indias aprovechándose el paso de un navío que llevaba esa dirección. 629 36.La crisis del cultivo del tabaco a principios del siglo xix Los vegueros criollos que eran descendientes de campesinos canarios o de esclavos sometidos tradicionalmente al poder del patriciado, no sentían como una imposición demasiado gravosa la retribución de la renta terrateniente, que solo se pagaba a precios elevados en las jurisdicciones de Santiago de Cuba y Bayamo. Por otra parte, los extravíos y rescates de tabaco que favorecían a los vegueros eran estimulados por los terratenientes, quienes promovían las operaciones de comercio clandestino en la región. Comparadas con las deudas que debían pagar a los refaccionistas españoles y al estanco del tabaco, las rentas a los terratenientes eran considerablemente menores. De la misma manera, las comunidades criollas y el patriciado terrateniente se beneficiaban de la comercialización del tabaco, fuera de la jurisdicción o control de la Factoría. Los testimonios en el sentido de que los vegueros obtenían precios más favorables del contrabando y de los propietarios de molinos, confirman las razones por las que estos sustraían la mayor parte de sus cosechas de los convenios impuestos por el estanco. Signos de la crisis descrita por Francisco de Arango y Parreño en su exposición sobre el estanco del tabaco en la Cuba de 1800, se manifestaban desde 1804 en cuatro villas. El superintendente de tabacos de la isla, Gómez Robaud, instruía al ministro factor de Remedios, Manuel Rodríguez, que averiguase Ibidem, t. II, pp. 56 – 57. 629 De súbditos a ciudadanos...379 las causas que motivaron la reducción de la cosecha de tabaco, en menos de las 2,770 arrobas producidas en 1804. Un año después, Rodríguez contestaría que los vegueros de Chambas y Mabuya eran los responsables, pues de parte de estos debieron recibir más de 1,000 arrobas, pero no recibieron más de 60. De manera parecida lo hacieron quedar mal los vegueros de los ríos de Maestre, Manatí y Sagua. Trinidad tenía excelentes vegas en los ríos Arimao y Caonao, pero los cosecheros se dedicaban solo a la atención de colmenares. En Remedios había más de 130 vegueros, muchos de los cuales estaban endeudados con la factoría. La cuestión se reducía a que los vegueros abandonaron total o parcialmente sus siembras de tabaco, para dedicarse al cultivo de otros frutos. Los vegueros del río Zaza no sembraban ni la cuarta parte de lo que debían, cultivando en cambio maíz y disponiendo de pasto para la cría de vacunos. Los de Remedios tenían “más de seis leguas de vegas abiertas, pero la mayoría se ocupaban de sembrar maíz y solo para que los considerasen vegueros cultivaban algunas hojas”. Otros que debían entregar 100 arrobas, apenas traían 8 ó 10. De acuerdo con el subdelegado de las Cuatro Villas, los incumplimientos de los vegueros se debían al trato que recibieron hasta entonces de los funcionarios del estanco, o sea, de “las vejaciones que sufrían los vegueros al hacer las entregas de sus tabacos, que no les eran clasificados debidamente, perjudicándolos en sus intereses”.630 En una nota remitida por los vegueros del valle del Cauto al periódico literario El Ramillete de Cuba, en agosto de 1812, denunciaban que los funcionarios de la Factoría en Bayamo y Jiguani compraron la cosecha del año en curso al contado, por lo que pretendían no pagar la cosecha del año anterior. Las consecuencias que podían tener el propósito del estanco podían ser graves. Los vegueros no vacilaban en amenazar a los funcionarios de la Factoría con que la apropiación de su ANC Intendencia, leg. 72, exp. 17. 630 380 Jorge Ibarra Cuesta trabajo y sus cosechas podía terminar mal “porque semejantes materias tocan a pensamientos con temas de otros alcances”. En las instrucciones de 1817 al apoderado de la corte en Madrid se reiteraban en términos parecidos las intimidaciones de los vegueros a la Factoría.631 La crisis del cultivo del tabaco que abarcó gran parte de la segunda mitad del siglo xviii y las primeras décadas del xix, descrita por Arango y Parreño, tenía las consecuencias más deprimentes para los vegueros de la región centro-oriental. Las imposiciones de la Factoría a los labradores orientales había generado un campesinado que dependía para sus cosechas de los préstamos de los comerciantes peninsulares usureros. De hecho, la Factoría había estimulado a los usureros para que la reemplazaran cuando no llegaba el situado, comprando estos en su lugar las cosechas a precios bajos de los vegueros, e imponiéndoles el pago de intereses abusivos. En 1786 se dispuso que los pagos a los usureros se efectuasen en plata fuerte, como un medio para garantizar la refacción de la cosecha de los labradores, anticipándoles el dinero. Los comerciantes entregaban los anticipos a los vegueros en la moneda más débil, y cobraban en la más fuerte que les pagaba la Factoría. De esa forma fueron los usureros los que llegaron monopolizar el control de la plata fuerte remitida por el situado desde Méjico. Se han conservado testimonios de algunas de las protestas protagonizadas por los vegueros de la Tierra Adentro, en el contexto de sus tensas relaciones con el estanco en la década de 1780. A pesar de los roces y conflictos de los vegueros con algunos diputados que los representaban, en estas protestas colectivas se manifestaba su organizado accionar y conciencia unitaria. En 1787 la representación de los vegueros de Trinidad, conjuntamente con los de Santiago de Cuba, Remedios, Holguín, Olga Portuondo: Entre esclavos y libres de Cuba colonial, Edit. Oriente, Santiago de Cuba, 2003, p. 125-127. 631 De súbditos a ciudadanos...381 Bayamo, Puerto Príncipe y Sancti Spíritus, demandaba a una voz que se les aumentase el precio al que le compraba el estanco la rama. En los primeros meses de 1789 tuvieron lugar dos acontecimientos que revelaron el estado de ánimo de los labriegos. El primero de abril el factor de tabacos de Matanzas denunciaba en la junta de la Factoría que había sido insultado y amenazado por los vegueros, que le informaron que no querían un diputado que le resultaba gravoso y no representaba a cabalidad sus intereses. En la junta de 11 de octubre de 1790 se informaba que los labradores de Matanzas estaban desertando masivamente de los vegueríos, para dedicarse a cultivos de subsistencia y de frutos menores para el abasto de la ciudad. El 4 de mayo de 1792, los diputados de los labradores de la Tierra Adentro concurrieron a la sesión de la Junta de la Real Factoría para presentar sus reivindicaciones. En esta ocasión, el diputado de Trinidad demandó un aumento de 2 reales la arroba. No se dispone de la documentación que avale los resultados de las demandas de los vegueros durante esos años.632 En una comunicación del gobernador de Cuba al secretario de Estado, del 14 de diciembre de 1813, se describía la situación de dependencia permanente de los vegueros con los comerciantes usureros, como consecuencia de los atrasos e incumplimientos de los pagos de la Factoría por su cosecha. “En señal del número de arrobas que entregaba el labrador se les daba una papeleta para ocurrir con ella a tomar su dinero cuando llegaba de la Habana y acontecía que siendo por lo común indigentes esta especie de labradores entregaban sus cosechas quando ya tenían sobre sí el empeño contraído de lo consumido en el año de su labor, y para resolverlo vendían su tarjeta al mercader usurero a El historiador de los vegueríos cubanos, Rivero Muñiz, presentó dos ponencias en el II y III Congreso Nacional de Historia de Cuba, efectuados el 8 de octubre de 1943 y del 2 al 4 de septiembre de 1945, en las que relataba sus principales reivindicaciones y reclamaciones. 632 382 Jorge Ibarra Cuesta quien la cedían por un 10 ó 12% menos de su valor, si no era que escaseándose el dinero o no habiendo noticias de que vendría pronto, subía a más la usura o se las tomaban obligándolos a recibir la mitad en ropa y a los altos precios de la venta al fiado”.633 Las deficiencias en el pago de los situados por el estanco beneficiaban a los comerciantes usureros españoles, que se las arreglaban para imponerle condiciones onerosas a los vegueros. De manera parecida, como señala la historiadora Olga Portuondo, los tenderos especulaban con las papeletas que les entregaban la Real Factoría del Tabaco a los vegueros, aceptándolas tan solo con un 50% de rebaja. Los regatones que merodeaban por los vegueríos les vendían sus productos a cambio de una parte de la cosecha.634 No sería hasta el acceso de los liberales al poder en España, durante el trienio de 1821-24, que se abolió el estanco del tabaco. Al cesar el monopolio el primero de mayo de 1821, se establecieron aranceles para su entrada en España. Apenas comenzaba un nuevo período de calamidades para los vegueros antillanos. Si tenemos en cuenta el papel que desempeñaron los vegueros en numerosas protestas en la primera mitad del siglo xix, y en el alzamiento de 1868, podemos formarnos una idea de la importancia que tuvo su presencia en la región centro-oriental. En el departamento oriental, donde en 1756 la representación veguera alcanzaba un 51.21% de todos los campesinos, en 1825 correspondía a un 63.5%. Fue en esa región del país donde se evidenció más el protagonismo de Laura Nater: Contrapunteando en otro ritmo: el monopolio del tabaco y su impacto en la economía cubana del siglo xviii, en Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, año xii, 2000-2001, p. 82. Apud: (AGI), Audiencia de Santo Domingo, leg. 2002. 634 Olga Portuondo: Entre esclavos y libres de Cuba colonial, Edit. Oriente, Santiago de Cuba, 2003, pp. 132-133. 633 De súbditos a ciudadanos...383 los vegueros en la segunda mitad del xviii y el xix. Al parecer, la fusión de la disconformidad en los vegueríos con la hostilidad de los terratenientes hacia el poder colonial, creó un caldo de cultivo especial que provocó el estallido de la primera de las guerras de liberación nacional cubanas. 37.El campesinado de subsistencia y los cultivos menores: estancias, sitios de labor y conucos Los hombres de campo que producían para la subsistencia, o para el abastecimiento de las villas, constituían la mayor parte del campesinado de la isla. Estos poseían las fincas más pequeñas, designadas indistintamente en los censos coloniales como “estancias” o “sitios de labor”. La diferencia más importante entre las estancias y los sitios radicaba en que la voz sitios se empleaba con más frecuencia en la región occidental de Cuba. Los estancieros o sitieros podían ser también arrendatarios de pequeñas parcelas de tierra en las haciendas que destinaban sus productos a los mercados locales de las villas, o a la tripulación de los navíos surtos en puerto. Las estancias y sitios de tamaño más pequeño, cultivados por esclavos y gente libre pobre, eran llamados “conucos”.635 Ahora bien, de acuerdo con la Real Cédula del 19 de octubre de 1623, los campesinos “que tienen estancias no tienen dominio ni posesión de ellas (...) porque solamente les pertenece el uso de ellas”.636 A partir de 1596 por la concesión de estancias había que contribuir con ocho ducados, en vez de los 20 ducados que señalaban las ordenanzas. La desvalorización de las Para una precisión conceptual sobre el origen, evolución y definición de los sitios, estancias y conucos en las distintas regiones de la isla ver Carlos Venegas Fornias: Estancias y sitios de labor: su presencia en las publicaciones cubanas del siglo xix , y Colonial Latin American Historical Review, vol. 10, no. 1, UNM, Winter 2001, pp. 27-60. 636 Julio Le Riverend Brusone: Problemas de la formación agraria de Cuba. Siglos xvi-xvii, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1982, p.190. 635 384 Jorge Ibarra Cuesta concesiones de estancias o sitios se debió a que la gente de campo era muy pobre, y a que las necesidades de incrementar el abastecimiento de la ciudad eran cada vez mayores. Para la concesión de un hato, en cambio, se debía contribuir con 16 ducados. Un recurso al que apelaban con frecuencia los vegueros y los estancieros, para enfrentar la carestía de los alimentos, era el de montear ganado orejano o salvaje, las llamadas “monterías populares” como las bautizó Le Riverend.637 Las relaciones entre el campesinado que producía para el mercado interno, el poder colonial y los patriciados, resulta muy difícil de seguir en la documentación del período que comprende los siglos xvii y xviii. En la medida en que la pequeña producción campesina no se destinaba al mercado externo, y no rendía dividendos altos, careció de la visibilidad que rodeaba a los vegueros. Los conflictos de los estancieros con las autoridades coloniales y con los patricios no alcanzaron tampoco las dimensiones, ni la prolongación en el tiempo de los que protagonizaron los vegueros. De ahí que no se registraran las demandas y litigios de los estancieros de la época con la misma regularidad. Las investigaciones que, sobre las dimensiones de las estancias en la región habanera entre 1700 y 1750 realizó la historiadora Fe Iglesias en la Anotaduría de Hipotecas, revelan que estas tenían entre una y cuatro caballerías. El promedio de extensión para 711 estancias, sobre las cuales la autora dispuso de información en los años referidos, fue de 1.7 caballerías. La segunda tabla por grupos, de acuerdo con su dimensión, indica que 55.1% de estas tenían entre una y dos caballerías y el 21.2% entre dos y tres, es decir, el 77.3% de las estancias tenían entre una y tres caballerías 638 Ibidem, p. 199. Fe Iglesias: La estructura agraria de la Habana, 1700-1775, en Arbor, no. 47-548, t. CXXXIX, julio-agosto 1991, Madrid, pp. 107-108. 637 638 De súbditos a ciudadanos...385 El campesinado de cultivos menores aparece registrado en los padrones y los censos de la época, por primer a vez, en el siglo xviii. En general, los sitios de labor experimentaron un ascenso notable en toda la isla, entre 1770 y 1827. Las pequeñas fincas, que producían fundamentalmente para el consumo de los vecindarios de la isla, eran mucho más numerosas en la región occidental, donde se concentraban las villas más pobladas. La siguiente tabla ilustra a propósito del incremento de las estancias en la región occidental y centro oriental entre 1754 y 1827. Estancias y sitios de labor, 1754-1827 (1)(2)(3) (4) Año Occidente Centro Oriente Centro-Oriente Total (2) más (3) 1754-57 1 … … 1 273 2 816 1775 4 647 1 930 1 237 3 167 7 814 1778 4577 2 339 6 916 1827 8 284 3 173 2 490 5 663 13 947 639 640 En 1827 la relación de las vegas respecto a las estancias era proporcionalmente mayor en la región centro-oriental que en la región occidental. La creciente presencia de los vegueros entre los campesinos de la Tierra Adentro tendía a dinamizar las protestas contra la tributación española y los préstamos usureros de los comerciantes. Padrón de Haciendas de Morell de Santa Cruz (1754-1757), «Estado General de la isla de Cuba, 1775». Biblioteca del Patrimonio Nacional, Madrid, Miscelánea de Ayala, t. XXI, signatura 2, fol. 348; Padrón General de Habitantes de la Isla de Cuba en 1778, Revista de la Biblioteca Nacional “José Martí”, La Habana septiembre–diciembre 1977, Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba correspondiente al año de 1827 (Habana: Oficina de las Viudas de Arazoza y Soler, 1829), 38. 639 386 Jorge Ibarra Cuesta Vegas, Estancias y sitios de labor (1827) (1) (2) Vegas Sitios y estancias % (1) de (2) Occidente 2 561 8 284 Centro 1 390 3 173 (43.8%) Oriente 1 583 2 490 (63.57%) Total 5 534 13 947 (30.91 %) (640) En cuanto a la composición racial de los productores, la mayoría de los vegueros y labradores de cultivos menores de la Tierra Adentro eran criollos blancos y canarios. De manera parecida, la presencia de estos en las milicias de las distintas regiones del país constituía una garantía contra las agresiones de las naciones extranjeras rivales, y posibles sublevaciones de esclavos. Los riesgos de movimientos subversivos de hombres subyugados dependían de la capacidad de los patricios y las autoridades de movilizar, en cualquier región, fuerzas capaces de someter rápidamente rebeliones de ese tipo. De ahí el interés sostenido de los patricios y de las autoridades de importar miles de inmigrantes canarios que se dedicasen a las labores del campo. Del mismo modo, constituyó una política oficial reclutar al campesinado blanco criollo en los cuerpos de milicias en las regiones rurales. El progresivo incremento de ingenios en la isla, desde 1740, estimuló poderosamente la introducción de esclavos. Las siguientes cifras revelan la presencia mayoritaria de blancos en las milicias de la Tierra Adentro, y que eran, principalmente, campesinos, vegueros y labradores de cultivos menores, tanto canarios como criollos. Ibidem. 640 De súbditos a ciudadanos...387 Milicias en el hinterland habanero y en la tierra adentro (1760) Blancos Pardos Morenos Pardos y Morenos Guanabacoa 900 76 60 136 Guines 185 14 13 27 S. Basilio 120 11 S. Clara 672 125 98 223 Remedios 399 96 96 Trinidad 795 S. Spiritus 765 123 76 P. Principe 1 412 380 380 Total 5 248 1 272 200 199 Como puede apreciarse, los milicianos criollos blancos de importantes jurisdicciones del Hinterland habanero y de la Tierra Adentro constituían el 80.49% del total de milicianos. Tal proporción preservaba la hegemonía del patriciado terrateniente frente al poder colonial, y garantizaba la seguridad en las jurisdicciones que comenzaban a poblarse con esclavos.641 Si a los señores de haciendas la tributación del poder colonial les resultaba gravosa, y no cesaban de protestar y esforzarse por evadirla, los estancieros y los vegueros soportaban a duras penas las cargas de la Real Hacienda. De acuerdo con el Sínodo Diocesano de 1680, los estancieros o sitieros debían pagar el diezmo por el casabe, los frutos que cultivasen y los ganados mayores y menores que pastasen en sus predios.642 A diferencia de los cultivadores de tabaco, que dependían de comerciantes usureros para realizar sus cosechas, los estancieros y conuqueros vivían a cuenta de regatones que les compraban sus frutos a precios bajos y los revendían más caros en los mercados de las villas. L. Marrero: Op. cit., t. 8, p. 163. L. Marrero, t. IV, p. 216. 641 642 388 Jorge Ibarra Cuesta Los censos del siglo xix evidencian que la mayoría de los estancieros no tenían esclavos. A diferencia de los vegueros, no tenían patronos que les impusieran utilizar una fuerza de trabajo cautiva, como hacía el Estanco del tabaco. En 1747 causó alarma en los campos de Cuba la noticia de que la Corona designó a Josep Antonio Gelabert como juez de tierras, para que demandase los títulos con los cuales los Cabildos mercedaron las tierras a los hateros, corraleros y estancieros.643 Los más sobresaltados eran los campesinos, que no disponían de dinero para entrar en un proceso que los convirtiera en propietarios de las tierras. A los estancieros asentados en tierras realengas les resultaba difícil comprarlas al contado, por lo que Gelabert no les exigió el pago al contado por ser muy pobres, sino que las obtuviesen mediante censos al quitar, de modo que dispusieran de tiempo para “redimir lo que reciben a censo”. La recaudación anual de los censos influyó, desde el siglo xvii, en el aumento de la pobreza de los estancieros. El Marqués de Varinas, Gabriel Fernández de Villalobos, predecía en 1670 que no habría estancia, ingenio o hacienda de sus usufructuarios, pues “antes de cincuenta años serán todas las haciendas de los eclesiásticos, quedándole a los seculares la insoportable carga que sobre ellos tienen cargados los eclesiásticos”.644 Claro está, los estancieros, como eran los más pobres, eran las víctimas más propicias de los préstamos de la Iglesia y de los comerciantes. Las cargas abusivas que recaían sobre los estancieros y sitieros se hicieron más evidentes cuando quedaron exentos del pago del diezmo productos de exportación como el azúcar, café, añil y algodón. De acuerdo con el Informe de Censos Reservados de 1808, del obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa (1800-1832), se había “ponderado como ramos de necesidad y de utilidad los que efectivamente no son, pero Ibidem, t. VI, pp. 169-171. Ibidem, t. III, p. 226. 643 644 De súbditos a ciudadanos...389 de una necesidad secundaria y de una utilidad que mira más al comercio que a la agricultura, olvidando los frutos de primera necesidad y en los que estriba esencialmente la agricultura, porque en estos son casi exclusivamente interesados los pobres, desdeñándolos con todo el peso de la contribución y con el más fuerte gravamen. Ha resonado el eco de los cosmopolitas y no han tenido mayor influencia el labrador campesino, ni tampoco el propietario de cortos terrenos, que en su estancia desconoce los beneficios de la civilización de los poderosos que se reúnen para dar realce a lo que ha de resultar en la utilidad privada...”645 El resultado de las disposiciones que beneficiaban a las plantaciones y desconocían las necesidades y reivindicaciones de los campesinos ha sido el despliegue “de un despotismo y una arbitrariedad que todo lo ha trastornado y puesto en confusión y litigios”. Los argumentos de Espada y Landa no podían ser más diáfanos. Si se suprimiese, como él recomendaba, la tributación y las obligaciones que incidían sobre el campesinado se incrementarían los abastecimientos de las villas, rebajarían los precios de los productos agrícolas y se contribuiría con el incremento de la población. Por eso se declaraba partidario de que el café y el azúcar siguieran pagando el diezmo, que se rebajase al 5% el algodón, en tanto podía ser cultivado en pequeñas parcelas, y que los estancieros aportasen solo un 3%. En cuanto al tabaco, se pronunciaba por la abolición del estanco y que los vegueros contribuyesen con el 5% a perpetuidad.646 La importancia del informe de Espada radicaba, ante todo, en sus consideraciones sobre la carga onerosa que representaba la tributación para los estancieros. Las exigencias de la Real Hacienda, la Iglesia y los regatones hacían Biblioteca Nacional “José Martí”, col. Cubana, manuscritos. Vidal Morales: Informe Reservado sobre Diezmos, t. 80, no. 25. 646 Ibidem. 645 390 Jorge Ibarra Cuesta que el campesinado llevase una existencia larvada, en las sombras, y que los vecindarios criollos sufriesen estrecheces y carestías. Cuando el campesino no obtenía ingresos que compensaran su trabajo, destinaba su producción a la subsistencia, desistiendo de producir para el mercado local. Los estancieros y conuqueros formaban parte consustancial de la gente sin historia, cuyo aislamiento y atraso cultural era causante de su retraimiento en el seno de las comunidades criollas. Huérfanos de un discurso y de un accionar político, los campesinos elaboraron un conjunto de expresiones culturales propias, que no pudieron ser desarraigadas por las autoridades eclesiásticas ni los funcionarios coloniales. Su única defensa contra la tributación y los préstamos usureros fue, hasta mediados del siglo xix, retirarse del mercado de las villas y laborar solo para su sustento. 38.La contribución de los vegueríos de la Tierra Adentro y el campesinado de subsistencia a la formación de una comunidad de cultura criolla Los llamados “guajiros,” como se denominaba a los campesinos en Cuba, nombre equivalente al de los “jíbaros” de Puerto Rico, no solo eran los vegueros y estancieros. La población libre de los campos estaba integrada también por distintos oficios rurales como los de mayorales y administradores de fincas, los arrieros, carretoneros, boyeros, peones de ganado.... A estos debían añadirse los peones que trabajaban en las fincas por un miserable jornal. Lo que le impartía sentido a las actitudes de esa masa rural era el accionar de los vegueros y los estancieros, que constituían más del 90 % de esta. Las protestas y desistimientos de los vegueros, así como el retraimiento de los estancieros, evidenciaba una conciencia de sus intereses frente al poder de las autoridades coloniales. Lejos de haber asumido la condición de súbditos coloniales o de siervos dóciles, los vegueros, expresaron a lo largo De súbditos a ciudadanos...391 del siglo xviii no solo una clara conciencia de sus intereses frente a las pretensiones del patriciado terrateniente de someterlos a relaciones de dominio, sino que forjaron vínculos sólidos con este, en sus conflictos con el estanco y las autoridades coloniales.647 Lo más significativo de la identidad de los vegueros es que no le fue inculcada por el patriciado terrateniente, que era la clase hegemónica de la sociedad criolla. Su conciencia de sí fue resultado ante todo de su peculiar evolución histórica y enfrentamiento con el poder colonial. No por eso sus relaciones con el patriciado dejaron de influir en sus perspectivas y concepciones. Las luchas de los vegueros en toda la isla, desde las protestas que se produjeron contra el estanco a principios de siglo xviii, en La Habana, hasta las que protagonizaron en la década de 1790 en la Tierra Adentro, brotaron de su toma de conciencia sobre la explotación a que estaban sometidos. Me siento complacido con las siguientes palabras de Giovanni Levi a propósito del problema de la relación y los conflictos entre los poderes, entre el campesinado y el Estado, no en una sola dirección, sino la relación y los conflictos entre la pluralidad de los centros de poder. Asi, nos dirá el maestro de la microhistoria italiana “Yo he tratado de estudiar el conflicto cotidiano, la resistencia diaria, las estrategias de respuesta, incluso las de invención campesina, que no estallan en un conflicto pero que son enormemente conflictivas. Cuando se llega a lo jurídico, al tribunal, es más, incluso cuando se llega a la revuelta, al crimen, a la agresión, etc, es un signo de que la sociedad está saturada, algo fuera de lo normal. De todas formas, creo que mi libro muestra continuos conflictos, efectivamente, conflictos difíciles de definir en una sola palabra. Lo difícil es decir: el conflicto deriva, explota, por este motivo y llega a este resultado. Es un conflicto continuo, es aquello que yo, usando las palabras de un novelista (Henry James), digo al final: Espero que de alguna manera estos campesinos hayan influido en la formación del Estado Moderno ... Pero la esperanza no es un instrumento de la historiografía, no es algo mesurable. Ciertamente, esa libertad de los campesinos, esa conflictividad hacia el Estado, ha creado un Estado distinto, un Estado enormemente diverso, un Estado en el que es difícil calibrar exactamente en qué es diferente. MANUSCRITS, no. 1, enero 1993, pp. 15-28, “Antropología y microhistoria: conversaciones con Giovanni Levi”. 647 392 Jorge Ibarra Cuesta Su participación activa y beligerante en el inicio de las guerras independentistas en 1868, dan cuenta de su peculiar relación con el patriciado en el seno de las comunidades criollas. En 1791, un vasto movimiento reunió las demandas de los vegueros de toda la Tierra Adentro, desde Santiago de Cuba hasta Remedios, que tenían el propósito de que se aumentasen los precios del tabaco. Las exigencias parecen haber sido articuladas a través de los diputados o de comisiones de vegueros, que se movían por la región centro-oriental. Sin embargo, los vegueros protestaron violentamente contra la insuficiente representación de sus intereses por parte de algunos de los diputados que contrataban. Al parecer, la Factoría sobornaba o persuadía de algún modo a estos consejeros para que se desviasen o cesaran en sus demandas en defensa de los vegueros. Con frecuencia los vegueros asumían la defensa de sus intereses con sus puños y machetes contra los representantes del estanco, llegando “en ocasiones hasta agredir a los agentes de la factoría cuando estos se presentaban en la vegas a tazmiar o recoger el tabaco”.648 Las actitudes de retraimiento de los estancieros con relación a las autoridades, si bien no tenían el carácter beligerante del comportamiento de los vegueros, revelaban una vaga toma de conciencia de sus intereses. No se sentían capaces de tomar la iniciativa de enfrentarse a las autoridades, pero en la década de 1860 la crisis económica y la decisión insurgente de los terratenientes, los arrastrarían al movimiento revolucionario. La identidad del campesinado se manifestaría también en el movimiento poético de los romances cubanos del siglo xix. La poesía criollista tendría como su centro al guajiro y al paisaje insular. Como resultado de las protestas campesinas, la clase media ilustrada de las ciudades reconocería en el hombre de campo el símbolo más alto de lo criollo. A partir de entonces, el tiple y los güiros de las décimas, las costumbres y manera de sentir y pensar del campesino, constituirán la representación Ibidem, t. II, p 73. 648 De súbditos a ciudadanos...393 viva de la patria. Los romances denunciaban la explotación de que eran víctimas a manos de los prestamistas y los funcionarios del estanco. Asimismo, exaltarían la resistencia diversa desplegada por los campesinos y su designio de forjarse un modo de vida independiente. Las costumbres y manifestaciones culturales del campesino fueron enaltecidas como expresión de una cultura criolla diferenciada de la española. Se trataba de una ruptura en el plano cultural con el dominio colonial, que anunciaba una separación en el plano político más profundo. Para los pensadores políticos y sociales de la clase media no se trataba tan solo de integrar a los campesinos a la comunidad criolla, sino de reconocerlos como una alternativa capaz de reemplazar al trabajo esclavo en las plantaciones. Como veremos en un próximo capítulo, desde el obispo Espada y el intendente Alejandro Ramírez, hasta el conde de Pozos Dulces, Francisco de Frías y Jacott, y los principales pensadores reformistas, libraron una enconada disputa en la primera mitad del siglo xix contra el patriciado plantacionista de la región occidental de la isla, renuentes a la idea de reemplazar a sus esclavos por los campesinos en el cultivo y corte de la caña. 39.Los Cabildos en el período constitucional de 1812 En el siglo xix las querellas de los Cabildos con las autoridades se agudizaron en los períodos en los que se instauró la Constitución de 1812, la cual favorecía la autonomía de estas instituciones edilicias. En Bayamo, el teniente gobernador Félix Corral demandó la entrega del cargo de alcalde segundo otorgado al administrador de Rentas Reales, Ignacio Zarragoitía, por considerar ilegitima su elección. La Diputación Provincial dictaminó el carácter nulo de la votación que determinó el nombramiento 394 Jorge Ibarra Cuesta de los alcaldes constitucionales. Zarragoitía había favorecido la elección del alcalde primero, José Fornaris. Concertados ambos alcaldes, procedieron a detener al escribano que guardaba un bando del teniente gobernador. No demoraron en convocar a son de campana a los miembros del Cabildo para acordar la deposición del cargo de Félix Corral. Bien pronto se aglomeró en la Plaza Mayor una multitud de vecinos, que fue disuelta por las tropas que mandaba el teniente gobernador. Un testimonio recogido por la historiadora Olga Portuondo refiere que el dispositivo militar se concentró en la plaza, “redoblando igualmente los centinelas con fusil y bayoneta calada, con el reunido esfuerzo de los Alcaldes de Policía y varios Paisanos armados de sables, trabucos, pistolas hasta más de medianoche que duró la reunión de aquel cuerpo, sin que para el uso de tan escandalosa operación huviese procedido la menor reconvención o prevención de ánimo de parte del Theniente de Governador”.649 Corral no se atrevió a interrumpir la reunión del Cabildo que demandaba su sustitución, pero disolvió la reunión popular de la plaza. La decisión final del capitán general fue apaciguar los ánimos, recomendando calma a los bayameses y a su teniente gobernador, y que este se asesorase de los tenientes letrados, considerados más capacitados legalmente e imparciales en las pugnas locales para las próximas elecciones. El conflicto con Corral avivó el interés de los Cabildos de Bayamo y Puerto Príncipe para que, en el período constitucional de 1813, impugnasen la militarización de los Cabildos locales. El Centinela, el periódico de los plantadores azucareros habaneros durante el primer período constitucional, dirigido por Antonio del Valle Hernández y Francisco de Arango y Parreño, estuvo del lado de la Capitanía General y sus tenientes gobernadores o capitanes a guerra, en su confrontación con los sediciosos bayameses y principeños. Así, en un editorial del 649 Olga Portuondo Zúñiga: Cuba, Constitución y liberalismo, t. I, pp. 93-95. De súbditos a ciudadanos...395 10 de junio de 1813 titulado “A los leales bayameses. Sobre el escándalo que han dado sus capitulares” se argumentaba: “Con admiración y dolor han leído los amantes del orden el manifiesto que en forma de acta capitular ha circulado por toda la Isla con fecha 17 de Abril el Ayuntamiento de la villa de Bayamo...”De acuerdo con los voceros de la plantación occidental, “la escandalosa ocurrencia” tenía que ver con la oposición de los bayameses al hecho de que los tenientes gobernadores y capitanes a guerra, “... nombrados hasta ahora por esta Capitanía General deben, después de publicada y cumplida la ley del 9 de Octubre sobre arreglo de la administración de justicia, considerarse como jefes políticos de los pueblos y presidir como tales a sus Ayuntamientos”. Se trataba, desde luego, de una escalada en la centralización militar de la isla por parte del Estado colonial contra los Cabildos locales, pues aún en el siglo xviii, en la época en la que florecía el contrabando, no se les había otorgado a los militares la jefatura política de los pueblos. La medida draconiana del capitán general, impugnada por el Cabildo bayamés para escándalo de El Centinela, que la consideró “despótica y arbitraria”, provocaría una polémica en los periódicos del primer período constitucional en La Habana.650 En efecto, el 30 de junio de 1813 el Diario Cívico de La Habana se alineó con los bayameses y dio a conocer sus puntos de vista. Los argumentos de los capitulares de Bayamo se ajustaban estrictamente a los marcos legales creados por la nueva Constitución. Estos se oponían a que fuese designado jefe político de Bayamo el militar Félix Corral, y que sus reuniones fueran presididas por él. Su posición la fundamentaban en el hecho de que no era un jefe político nombrado por el rey, como establecía la Constitución, sino un subdelegado del Poder Ejecutivo, o sea, del capitán general. Esa situación privaba al Ayuntamiento bayamés del derecho a ser presidido por el alcalde más antiguo, reconocido por los artículos 309 y 324 de la Constitución. El Centinela, jueves 10 de junio, 1813, no. 70. 650 396 Jorge Ibarra Cuesta El Centinela postulaba, en cambio, que los Cabildos no debían perjudicar la acción del Estado colonial y que al capitán general, como representante en Cuba del rey, le competía nombrar a los tenientes gobernadores y capitanes a guerra. El Diario Cívico, que representaba a la clase media ilustrada habanera, les daba toda la razón a los bayameses en su rechazo a la designación de los apoderados militares del capitán general con poderes absolutos en los pueblos, “cuya autoridad rigurosamente militar no debe influenciar en el gobierno de aquel pueblo”. Para los editorialistas habaneros del Diario Cívico sus adversarios de la plantación occidental, escudados en El Centinela, consideraban que “…el pueblo debe ser una masa inerte y pasiva... sujeta a las disposiciones superiores”.651 Los voceros de la plantación occidental, Arango y del Valle Hernández, calificaban como gente sediciosa a los patriciados ganaderos de la Tierra Adentro, lo que se evidenció en la forma descompuesta con que polemizaron con el periódico El Espejo, de Puerto Príncipe. En El Centinela del 16 de mayo de 1813, del Valle Hernández criticó de manera virulenta a los principeños que atacaron al diputado por la provincia, José de Varona, llamándolos “víboras de la patria”. El editorialista del órgano de los plantadores occidentales calificaba a los articulistas de El Espejo de Puerto Príncipe como viles calumniadores, por el hecho de criticar el proceso electoral de La Habana “sin saber qué era lo que había sucedido allí”.652 La estrecha asociación de los plantadores occidentales con el Estado colonial y los capitanes generales españoles, los llevaba a oponerse a las reivindicaciones locales de los señores de haciendas y los patriciados de la Tierra Adentro. Diario Cívico, de 30 de junio de 1813, no. CCCIII y agosto 4 de 1813, y El Centinela del 25 de octubre de 1813 y del 28 de diciembre de 1813. Verse también: Jacobo de la Pezuela: Historia de la isla de Cuba, t. IV, pp. 11-12, Archivo Nacional de Cuba, Audiencia de Santiago de Cuba, leg. 875, no. 30906 y Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 862, no. 29164. 652 El Centinela, no. 63, 16 de mayo de 1813, pp. 510-512. 651 De súbditos a ciudadanos...397 Hasta qué punto había conciencia en la época del papel que desempeñaba el secretario de Francisco de Arango y Parreño, Antonio del Valle Hernández, en El Centinela, órgano de los plantadores esclavistas y de la Capitanía General, nos lo dice la necrología que apareció tras su muerte en el periódico el Diario de La Habana: “La tranquilidad pública en los años 1812, 1813 y parte del 1814 le fue igualmente deudora de sus esfuerzos contrarrevolucionarios contra los facciosos que comenzaban a sembrar funestísimas semillas de discordia y de insubordinación; siempre en consonancia con los patricios más distinguidos y más leales, unido por identidad de principios con los más fervorosos promotores de la felicidad de esta Isla, dio la cara contra la turba jacobina que le hizo blanco de sus diatribas y libelos”. La nota, redactada en un lenguaje que parece de la época actual, se refería al papel que desempeñó del Valle Hernández contra los emigrantes españoles que pertenecían a la masonería, no a los bayameses y principeños, los cuales eran enfrentados por El Centinela, en tanto representaban al patriotismo de la clase terrateniente de la Tierra Adentro, susceptible de derivar hacía un independentismo.653 40. El patriciado santiaguero entre franceses, catalanes y autoridades coloniales A los tensos conflictos del patriciado de Santiago de Cuba con las autoridades coloniales en la segunda mitad del siglo xviii y principios del xix, se sumaron sus divergencias con los comerciantes catalanes de la ciudad y los plantadores franceses emigrados a raíz de la revolución haitiana. Si bien el diferendo criollo con los mercaderes y pulperos catalanes se originó en el asentamiento de estos en la ciudad a mediados Antonio del Valle Hernández: Suscinta noticia de la situación presente en esta colonia, 1800, notas y prólogo de Juan Pérez de la Riva, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 7-8. 653 398 Jorge Ibarra Cuesta del siglo xvii, se incrementó notablemente a fines del siglo. Según el registro de comerciantes de Santiago de Cuba, había 62 pulperos catalanes a los que se sumaban grandes comerciantes importadores, y negreros como José Martí y Francisco Bejarano. Cabe destacar que en junio de 1790 el Cabildo decretó una rebaja general de los precios y un mes después acordó fuesen expulsados de la ciudad “los advenedizos forasteros establecidos con tiendas de mercerías y pulperías como destructores de esta república”.654 Aunque esta última medida fue derogada, las relaciones del Cabildo con los pulperos siguieron siendo muy conflictivas. De la misma manera, las relaciones del patriciado santiaguero con los gobernadores estuvieron signadas por pugnas muy agudas a fines del siglo xviii. Una de las más notorias fue la acusación de contrabandista formulada contra “la ciudad y sus habitantes” por el gobernador Juan Bautista Vaillant (1789-1796), en un bando de 1790. El síndico procurador del Cabildo demandó al gobernador que registrase la existencia de géneros en las casas de los vecinos, o que se retractase. Ante la dimensión del pleito que se avecinaba el gobernador se disculpó y alegó que “la palabra contrabandista había sido un error involuntario, pues debió decir varias personas de esta isla y que este Ayuntamiento, junto con todos los moradores de la ciudad, merecen el justo y debido concepto de amantes, fieles y obedientes a S: M.Q”.655 Los pleitos consuetudinarios del Cabildo con las autoridades se recrudecieron con la inmigración de miles franceses y de negros y mulatos, libres y esclavos, procedentes de Haití, que los acompañaron en su asentamiento en la jurisdicción de Santiago de Cuba entre 1803 y 1808. En junio de 1803 arribaban al puerto de Santiago de Cuba seis navíos cargados de emigrantes de Haití. Vacilante sobre la actitud que asumiría, el gobernador del departamento oriental, Sebastián Kindelán, consultó con el capitán Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba. Barcelona, 1908, pp. 231 y 239. Ibidem, p. 236. 654 655 De súbditos a ciudadanos...399 general de la isla, Marqués de Someruelos. A pesar de haber concertado España una alianza con Francia, en su enfrentamiento con Inglaterra, Kindelán temía que los inmigrantes fugitivos de la revolución haitiana pudieran representar un peligro para la seguridad de la isla. Someruelos le comunicó que las últimas disposiciones del rey autorizaban, en los casos necesarios, la admisión de emigrantes franceses. Ahora bien, debía evitarse que ingresaran a Cuba esclavos que no fueran para el servicio estricto de sus personas. En cuanto a los franceses y sus descendientes, procedentes de sus posesiones, debía tenerse presente “lo ventajoso que es para esta Isla el adquirir el mayor número posible de habitantes blancos”.656 A pesar de estas recomendaciones, los inmigrantes franceses convencieron a la postre a Kindelán y a Someruelos de que los negros libres y esclavos que les acompañaban en las embarcaciones eran imprescindibles para emprender actividades agrícolas que beneficiarían a la isla. El éxodo no solo afectó la composición demográfica de la ciudad, sino que desde un primer momento implicó un desafío a la hegemonía patricia. El padrón general de la población de la ciudad de Santiago de Cuba en 1808 era de 26,000 criollos y españoles y 7,449 franceses y haitianos, lo que significa que un 22.5% de la población la constituían inmigrantes de la revolución haitiana. El vecindario tradicional santiaguero estaba compuesto por un 31.7% de blancos y los inmigrantes procedentes de Haití eran blancos en un 35 %.657. De acuerdo con estimados de Juan Pérez de la Riva, un 28% de los inmigrantes podía ser nativo de Francia y el 72% de haitianos de coloración variada.658 En el transcurso de 1803 y 1804 Jacobo de la Pezuela: Ensayo histórico de la isla de Cuba, Nueva York, 1842, pp. 399 y 400- 405, 407-422. 657 Jean Lamore: El año 1808 en Santiago de Cuba. Les francais dan l´orient cubain. Maison des pays ibériques, Bordeaux, 1993, p. 62. Apud: Archivo Histórico Nacional Madrid As. Prol., legs. 146 y 86. 658 Juan Pérez de la Riva: El Barracón, Edit.Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 374. 656 400 Jorge Ibarra Cuesta se radicaron en la ciudad, procedentes de Saint Domingue, 2,651 inmigrantes blancos, 2,341 libertos y 2,457 esclavos. Los registros estadísticos de la época indican que la emigración francesa y haitiana tuvo a Santiago de Cuba también como lugar de tránsito hacia New Orleans, St. Thomas, La Habana y Baracoa. Alain Yacou estima que, durante la evacuación de Haití, entre junio de 1803 y enero de 1804, arribaron al puerto de Santiago de Cuba por lo menos 18,213 franceses, que se radicaron en la ciudad o bien emigraron a otras partes.659 La súbita llegada de miles de inmigrantes conmocionó a la ciudad, que no estaba preparada para ello. La escasez de víveres, el aumento del precio de los alimentos y productos de primera necesidad repercutió sensiblemente en el vecindario. En el contexto político el Cabildo santiaguero temía que el ejemplo de la revolución abolicionista trajese con los emigrados “la semilla tumultuaria”. Debía reforzarse el papel vigilante de los alcaldes de barrio, cargos que debían estar en manos de personas llenas de verdadero patriotismo. Solo estas podían cumplir con las obligaciones que les imponía la patria.660 El gobernador Sebastián Kindelán, acusado indebidamente por el partido criollo de ser un afrancesado vendido al oro de Napoleón Bonaparte, tomaba medidas contra los talleres masónicos que seguían las orientaciones de la Gran Logia de Francia, por lo que expulsó en 1804 a M. L´Eglise, gran maestro procedente de Luisiana. La política tutelar de las autoridades Alain Yacou: Expulsión de los franceses del Oriente de Cuba, Revista Del Caribe, año VI, no. 15, Santiago de Cuba,1989, p. 76 Apud: Archivo Histórico Nacional de Madrid, leg. 6366, caja 2. De acuerdo con una información del gobernador de Santiago de Cuba, Eusebio Escudero, del 18 de septiembre de 1817, el número total de franceses que se congregó en ella (los que se radicaron o pasaron de tránsito con destino a New Orleans, Luisiana, La Habana y Baracoa) ascendió a 30,000 personas. (Bohhumil Badura: Los franceses en Santiago de Cuba a mediados del año 1808. Iberoamericana Pragensia, año V, 1971, p. 157). 660 María Elena Orozco Melgar, “La implantación francesa en Santo Domingo”. Les francais dan l´orient cubain Maison des pays ibériques, Bordeaux, 1993, p. 49. 659 De súbditos a ciudadanos...401 españolas trajo consigo que en 1810 se suprimiesen las logias masónicas francesas de la ciudad.661 Asimismo, las autoridades españolas tomaron una serie de medidas preventivas con respecto a los inmigrantes, por temor a desafecciones de estos con el poder colonial. Los requisitos que se impusieron a los franceses y su clientela de esclavos y gente de color libre para radicarse en la isla fueron observar la religión, imperio y leyes de España; atenerse a las buenas costumbres del lugar; estar lejos de las costas y distantes unos de otros en el interior del país, de modo que no se concentrasen en núcleos o comunidades; cultivar las tierras en un mínimo de dos años; hacer juramento del vasallaje y perpetua fidelidad a la Corona española, y abstenerse del comercio por serle prohibido, sin especial autorización de Su Majestad. Este último requerimiento tenía en cuenta las posibilidades de que mediante el comercio, los prósperos inmigrantes dominasen la economía, desplazaran a los mercaderes y pulperos catalanes y se opusieran eventualmente a la política colonial española.662 Una idea del dinamismo de la actividad económica de los inmigrantes francohaitianos lo evidencia el hecho de que, solo cinco años después de su llegada a la isla, poseían 120 cafetales de 138 que había en la jurisdicción de Santiago de Cuba. A pesar de que en 1792 se decretó la exención de alcabalas y diezmos para el cultivo de café, algodón y añil, en 1804 los comerciantes españoles y patricios criollos solo tenían ocho cafetales.663 La presencia francohaitiana en la adormilada comunidad santiaguera no solo benefició a sectores que vendían o arrendaban tierras y viviendas, o prestaban servicios a los inmigrantes, sino que despertó fundados temores sobre el desafío que representaban para la hegemonía política del patriciado y la autoridad de la Iglesia. Jean Lamore: El año 1808 en Cuba. Les francais dans l´orient cubain Maison des Pays Ibériques, Bordeaux, 1993, p. 63. 662 María Elena Orozco: Op. cit., pp. 50-51. 663 María Elena Orozco: Op. cit., p. 51. 661 402 Jorge Ibarra Cuesta El arzobispo de Santiago de Cuba, Joaquín de Ozés, encarnaría la oposición a la presencia francesa. El prelado representaba al patriciado y a los vegueros en sus enfrentamientos con el estanco, era partidario de que las haciendas se distribuyesen mediante herencia y del acceso del campesinado a la tierra realenga, y paladín de la libertad de comercio y defensor de los intereses de la Tierra Adentro frente a los de La Habana. Lo más significativo de sus posiciones progresistas es que se pronunciase reiteradamente por la igualdad entre los criollos y los peninsulares.664 En pocas palabras, Ozés fue la primera autoriEn el Informe presentado a SM por el primer arzobispo de Santiago de Cuba, Joaquín de Ozes y Alzua, el 30 de noviembre de 1794, se exponían las principales demandas del patriciado, cabildo y la ciudad de Santiago de Cuba a la Corona. Reivindicaba el arzobispo que se estableciera la libertad de comercio, que le permitiera a la ciudad establecer relaciones económicas con todas las regiones del mundo. En representación del patriciado terrateniente propietario de molinos de tabaco y de los vegueros de la región centro oriental, Ozes demandaba la supresión del estanco que monopolizaba la comercialización y cultivo de la hoja. Condenaba también el prelado los disposiciones que establecían “se quemasen más bien o que se dejasen a beneficio de la tierra las hojas de desecho o basura”, que no les compraba la factoría de tabaco, prohibiendo la pudieran comerciar los labradores en la Isla. El resultado de las rigurosas disposiciones del estanco eran que la parte de las cosechas que la Factoría no comprase no podía comerciarse en la región oriental, ni en el exterior por el puerto de Santiaago de Cuba. Con demasiada frecuencia padecía los terratenientes y vegueros, “esperar un año y dos el pago que lo ha sido de nuestra subsistencia y de nuestros hijos y mujeres, viéndonos estrechados para apagar el hambre y sus carnes,” En esas ocasiones debían recibir los cultivadores una papeleta de la Factoría, para que un usurero le prestase el dinero que le permitiera subsistir hasta la próxia cosecha. El prelado vasco solicitaba tambien que se “ ... trabajase ante todas las cosas porque estas grandes propiedades que existen en manos de pocos, pasen a las de muchos. Las grandes propiedades que posee uno solo, supone falta de propiedad de muchos, y si a este se agrega el abuso que se hace de aquellas, no solo embaraza la población, sino que la retarda, puesto que esta crece a medida que la subsistencia se multiplica...” Pensaba tambien que el trabajo esclavo que se empleaba en los cultivos, podía ser substituido por la pequeña propiedad. A su modo de ver, las propiedades podían subdividirse mediante la herencia a todos los 664 De súbditos a ciudadanos...403 dad eclesiástica que se desentendió de los intereses inmediatos de la Corona en la isla, para alinearse con aspiraciones legítimas de la población criolla. El prelado defendía también los intereses de los comerciantes exportadores de tabaco, y sobre todo, del patriciado terrateniente propietario de molinos de tabaco. Ozés era partidario de una vía de desarrollo no plantacionista, del patriciado criollo, y se inclinaba por un progreso basado en el cultivo del tabaco en pequeñas posesiones de tierra. En ese sentido, se identificaba con el otro prelado vasco de la isla, Espada y Landa, obispo de La Habana, quien favorecía la descendientes del tronco común y no traspasarse, como se acostumbraba, solo a los primogénitos. Se debía distribuir la tierra también, mediante el acceso a las tierras realengas de pequeños propietarios. En representación del patriciado demandaba exenciones arancelarias a los productos que se exportaban e importaban. El prelado se hacía eco también de las instancias del patriciado oriental de importar esclavos, pero creía que en la medida que se adelantase el Estado colonial a darle acceso a la tierra a las familias campesinas y terratenientes y se estimulase la inmigración de inmigrantes de España, se obligaría “ a que se cultiven los campos por los brazos de blancos y de libres y que a proporción del aumento de estos se minore la introducción de aquellos hasta el extremo de prohibirse...” Ozes no sobrepuso los intereses de la Corona y de la Iglesia que representaba como arzobispo a los de la comunidad en la que ejercía su sacerdocio. En la exposición de 1794 a S. M. al referirse a los criollos expresaría diáfanamente, “Puesto que estos naturales, como miembros de la misma sociedad, hermanos de la misma familia, no menos que los habitantes de la la Metropolis, como hijos de la misma Madre, hermanos de la misma familia, y vasallos del mismo imperio, deben tener derechos y prerrogativas comunes, y el más precioso el de la propiedad y libertad de poder disponer de lo que es suyo”. La independencia que habían disfrutado las colonias en el mediterraneo del Senado romano “no las hizo jamás rebeldes, ni las inspiró la ambición de la Independencia.” De distinta manera, “la excesiva opresión” que sufrieron las 13 colonias anglo americanas de Inglaterra, las habían “llevado a volver contra su Madre, aquellas mismas armas que tantas veces havían empuñado en su defensa.” De ahí que el prelado vasco se identificase con la comunidad criolla de Santiago de Cuba. Olga Portuondo Zúñiga: El Departamento Oriental, en Documentos, t. I, (1510-1799), pp. 347-374). 404 Jorge Ibarra Cuesta pequeña propiedad agraria mercantil como opción de desarrollo económico. Estas posiciones parecen guardar relación con el hecho de que el país vasco se distinguía por una numerosa población campesina de pequeños poseedores de parcelas, que constituían la mayoría de la grey religiosa. Se discute si la oposición de Ozés a la inmigración no lo colocó frente al progreso que representó la implantación cafetalera francesa en la jurisdicción de la costa sur del oriente cubano. La reacción santiaguera a la masiva presencia extranjera en su localidad no puede juzgarse solo desde los valores de progreso o atraso económico que significó. A nuestro modo de ver, el proceso de asentamiento de los colonos francohaitianos en Santiago de Cuba atravesó por dos etapas distintas. El virtual apoderamiento de la ciudad por la numerosa y próspera inmigración no solo intimidó al patriciado y al vecindario criollo, sino que comprometió las relaciones de poder locales. El hecho de que el establecimiento de los inmigrantes en la ciudad hubiera sido auspiciada por la Corona, y que el gobernador Sebastián Kindelán cultivase la amistad de los más ricos plantadores y comerciantes franceses recién llegados, fue apreciada por muchos santiagueros como una muestra más de la subordinación a la que estaban condenados bajo el poder colonial. Una segunda etapa del asentamiento de la inmigración franco haitiana estuvo relacionada con la invasión napoleónica a la península ibérica. En Santiago de Cuba se tuvo conocimiento de esos hechos, y de la creación de la Junta Suprema de Sevilla de resistencia a la ocupación militar francesa, en un oficio que el 18 de julio de 1808 enviara el capitán general, el Marqués de Someruelos, al gobernador Sebastián Kindelán.665 A partir de ese momento, se intensificó la oposición a Kindelán, en la medida que una parte de la población temía que este, en complicidad con los inmigrantes franceses, entregase la isla a Napoleón. En carta Olga Portuondo Zúñiga: Cuba, Constitución y liberalismo, t. I, pp. 36-37. 665 De súbditos a ciudadanos...405 del 30 de agosto, Kindelán le informaba a Someruelos que el día 21 de agosto amanecían en la puertas de las iglesias cientos de pasquines antifranceses. En el mes de julio se incendiaron viviendas donde se alojaban inmigrantes franceses. Los mismos grupos criollos dirigían cartas anónimas al capitán general, el Marqués de Someruelos, firmadas por “los hijos de Cuba”, “en representación de los vecinos de Cuba”. Otras cartas de carácter subversivo eran dirigidas José Castellanos y Antonio Sierra al brigadier Rafael de Villavicencio, comisionado de la Junta de Sevilla, en las que se denunciaba que “Este gobierno ha estado jugando a dos barajas... Venga Ud. aquí a Cuba (Santiago de Cuba) Verá Ud. si es cierto quanto aquí exponemos, nos saca con su vista de este mar de confusiones con tantos franceses aquí, que son más de seis mil aquí, que no se han desarmado, aunque se publicó la guerra contra ellos... están llenos de esperanzas que la isla ha de ser de ellos...” La culpa de que estuvieran armados en Santiago de Cuba, a pesar de que los ejércitos de Napoleón invadieron la península, era de Kindelán y Someruelos, que esperaban que triunfaran las armas francesas.666 A nombre del vecindario de Santiago de Cuba, un grupo de patricios, seguidores del arzobispo Ozés, suscribían un documento acusando a Kindelán y a su secretario Emigdio Maldonado de ser servidores de Napoleón.667 Uno de los anónimos que circularon en Santiago, denunciando el peligro de que Kindelán y los inmigrantes franceses anexasen la isla al imperio napoleónico, destacaba que era criminal no constituir América. Cuba. Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Proclamación de lealtad a Fernando VII y situación de los franceses en la ciudad. Archivo Histórico Nacional de Madrid, leg. 59H, no. 134. 667 Entre los firmantes del documento se encontraban Manuel Cisneros, Diego Saco, Francisco Xavier Cisneros, Agustín Portuondo, José Ramón Muñoz, Silverio Pardo, José María Rodríguez, Antonio Bustamante, Francisco Hierrezuelo, Manuel, Palacios, entre otros. Olga Portuondo Zúñiga: José Antonio Saco, eternamente polémico, pp.36-37. 666 406 Jorge Ibarra Cuesta juntas en cada pueblo de América, como invitaba la Junta de Sevilla. “No podrá pues el de la Havana, y demás de la América, a quienes convida el de Sevilla y les corresponden los de la metrópolis, dejar de seguir sus huellas, formando la respectiva Junta, sin una criminal omisión y abandono de su derecho”.668 La constitución de juntas suponía para los pueblos de América, de acuerdo con el autor de la alocución, “un regalo del cielo” y la autoridad que se opusieran a su formación se hacía “reo criminal”. De hecho, la constitución de las juntas implicaba que “...el Pueblo una vez congregado entra en todos sus derechos, desde cuyo instante cesan y se suspenden todas las funciones de las autoridades constituidas, puesto que presente el representado, cesan sus representantes”, Por eso denunciaban que el Cabildo de La Habana, al rechazar la posibilidad de constituir una junta “se negó a sí mismo”. A continuación, el autor del anónimo santiaguero se preguntaba “¿Se habrá llegado... a tal grado de abatimiento y de vileza que no puede levantar la cabeza, por un momento que está agobiada con el peso del yugo continuo de los tiranos?” El alegato constituía un emplazamiento contra el procurador del Ayuntamiento habanero, Francisco de Arango y Parreño, que había propuesto la constitución de la junta en la isla, para retractarse luego, cuando se convenció de que las autoridades coloniales y el capital comercial español se oponían a su puesta en vigor, a pesar del apoyo del Marqués de Someruelos a la propuesta en un primer momento. Para los autores de la alocución, una revolución era siempre “una conquista...para los pueblos que procuran aprovecharse de ella”. Por eso “La de España procede de haberse hallado repentinamente sin Rey y sin gobierno; lo que jamás se había visto, y por eso el Pueblo resumiendo su Derecho, legalmente creó sus Juntas comunicándoles el poder con que gobiernan”. De manera parecida que algunas de las juntas constituidas en las posesiones ultramarinas de España, Olga Portuondo Zúñiga: Cuba, Constitución y liberalismo, t. I, p. 305-307. 668 De súbditos a ciudadanos...407 sus gestores negaban toda potestad o ascendiente a las autoridades coloniales en funciones. Como evidenciaron los hechos, la fundación de juntas en el Nuevo Mundo y su oposición subsiguiente a los gobernadores y virreyes españoles, condujeron al inicio de las luchas por la independencia. En esas circunstancias, la Real Audiencia de Puerto Príncipe sancionaba en enero de 1809 la conducta del arzobispo Joaquín Ozés, que había llamado a crear una junta en Santiago de Cuba a imagen y semejanza de la Junta de Sevilla, lo que podía “degenerar en un verdadero peligro de inquietud pública”. Se rechazaba por considerarse una fantasía de Ozés que en la península se hubiera convocado la formación de otras juntas en América. Los oidores de la audiencia principeña condenaban también las expresiones del arzobispo contra el gobernador Kindelán, las que a su juicio coincidían con las de los anónimos sediciosos que se distribuían en Santiago de Cuba.669 De acuerdo con Olga Portuondo, el 10 de enero de 1809 se redactó un acta del Cabildo santiaguero encaminada a que se juzgase y encarcelase a Kindelán por mal gobierno y alianza con los franceses.670 Si bien la historiadora piensa que no se ha esclarecido del todo la autenticidad del documento, a su modo de ver, ese era el criterio de una gran parte de los regidores santiagueros. La gravedad que revistieron los conflictos del patriciado santiaguero con el gobernador Kindelán, y los desórdenes y asaltos contra las residencias de los franceses en La Habana del 21 de marzo de 1809, determinaron que el Marqués de Someruelos decidiera expulsar de la isla a los inmigrantes. El 10 de abril de 1809 el gobernador Kindelán creaba en Santiago de Cuba la Junta de Vigilancia de la ciudad, para evitar disturbios, y disponía el Ibidem, pp. 43-44. Ibidem, p. 42. 669 670 408 Jorge Ibarra Cuesta destierro de los franceses que no adoptaron la nacionalidad española o no reunieren las cualidades para ello.671 Alain Yacou plantea en tal sentido que, en el curso de dos meses, alrededor de 8,000 inmigrantes franceses y haitianos debieron abandonar el país, mientras que un centenar de estos permanecieron gestionando su asentamiento definitivo en la isla. Las propiedades de los que eran expulsados fueron embargadas por el Estado colonial. El resultado de la emigración forzada en 1809 fue que de los más de 100 cafetales fundados por los franceses, solo en 37 permanecieron sus propietarios, cuatro pasaron a consignatarios o acreedores, y 63 se vendieron a comerciantes españoles o a patricios criollos.672 En 1846, al cabo de 38 años de las expulsiones, en la jurisdicción de Cuba había 458 personas de nacionalidad francesa de distintos oficios. El número de cafetales en Santiago de Cuba había aumentado a 410, mientras que en Guantánamo ascendían a 42.673 La mayoría de sus propietarios eran criollos. El esfuerzo precursor de los inmigrantes franceses desbrozó el camino para la consolidación de la economía cafetalera que, unida a la azucarera, y alentada por comerciantes catalanes y patricios, contribuyó a la constitución de una economía de plantaciones en la primera mitad del siglo xix en la región santiaguera y guantanamera. El patriciado señorial del siglo xviii fue desplazado por una oligarquía plantacionista, de origen catalán y francés, estrechamente vinculada con las autoridades coloniales, que establecería un régimen de explotación esclavista despiadado. Esa condición la separaría aun más del patriarcado ganadero del valle del Cauto y del norte de la provincia, o sea, de las tradicionales ciudades rivales: Bayamo, Archivo Nacional de Cuba.. Asuntos Políticos, leg. 210, no. 71. Alain Yacou, “Expulsión de los franceses del Oriente de Cuba”, Revista Del Caribe, año VI, no. 15, Santiago de Cuba,1989, p. 86. 673 Juan Pérez de la Riva: El Barracón, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 372- 374 y 410. 671 672 De súbditos a ciudadanos...409 Holguín y Tunas, que eran las ciudades de la Tierra Adentro. Quedaría, no obstante, un patriarcado venido a menos y la clase media ilustrada, integrada sobre todo por la juventud santiaguera presta a seguir los pasos. El proyecto santiaguero de constitución de una junta que suplantase a las autoridades lo acercaba al designio juntista americano de suprimir a los gobernadores y virreyes, que desembocó en las luchas por la independencia en el continente. Mientras los juntistas habaneros como Arango Parreño no se plantearon en ningún momento remover a las autoridades, e incluso contaron con el apoyo de Someruelos para el logro de sus fines, desistieron finalmente de sus propósitos ante la oposición del partido conservador integrista de los comerciantes españoles. Los juntistas santiagueros cuestionaron a todas las autoridades españolas, tanto a Kindelán como a Someruelos y propusieron su remoción. El episodio protagonizado por el arzobispo Ozés y el patriciado santiaguero revelaba que en la ciudad había una importante agrupación criolla, partidaria de la creación de una junta y de la expulsión de los franceses, ante la eventualidad de que el imperio napoleónico se apoderase de la isla. Solo la expulsión de los franceses decretada por el capitán general logró apaciguar a los juntistas. Entre los disidentes hubo quienes se propusieron ir más lejos en su oposición a las autoridades, pero, al parecer, Ozés se dio por satisfecho con la expulsión de los franceses. Al núcleo radical de los juntistas en Santiago de Cuba le daría continuidad, en el trienio constitucionalista de 1821-1824, una facción liberal reformista y otra independentista. En el decenio de 1830 esos grupos se sumarían al gobierno liberal del general Manuel Lorenzo, en su enfrentamiento con el capitán general Miguel Tacón. 410 Jorge Ibarra Cuesta 41.Luchas por la hegemonía entre la clase media emergente criolla y los sectores tradicionales del patriciado bajo el régimen constitucional de 1812 Las contradicciones políticas que se manifestaron durante los períodos constitucionales obedecieron al desgajamiento que tuvo efecto en dos sectores del patriciado hatero desde fines del siglo xviii: uno integrado por las familias terratenientes tradicionales que detentaban la mayor parte de los ganados de sus haciendas y constituían el sector oligárquico dominante, y otro formado por las familias venidas a menos, que en virtud de las subdivisiones sucesivas acaecidas en las haciendas comuneras en el transcurso del tiempo, detentaban la minoría de los pesos de posesión y el menor número de cabezas de ganado. El sector empobrecido, que devenía en clase media rural o urbana, hizo suyas las ideas liberales que se difundieron en los períodos constitucionales, mientras el sector oligárquico de las familias tradicionales, sintiéndose amenazados por la instauración de la Constitución de 1812, se comprometió con la Iglesia para proteger sus privilegios ancestrales, como amos y señores de sus tierras y clientelas rurales. La Constitución de 1812 derogó la institución de los Regidores Perpetuos, detentada secularmente por el grupo de familias más ricas del patriciado, al hacer electivos los cargos edilicios. Aun cuando los propietarios más ricos de las distintas jurisdicciones seguían siendo electores, otros grupos de terratenientes y de la clase media podían votar, ser electos, tener acceso a los cargos de regidores y dominar los Cabildos. Las nuevas disposiciones constitucionales cuestionaron la hegemonía del patriciado tradicional y abrió paso al ascenso político del sector venido a menos de esa clase, conjuntamente con la clase media ilustrada. Las principales familias terratenientes de Bayamo y Puerto Príncipe se sintieron desalojadas del poder que detentaban desde hacía siglos, cuando los liberales, en virtud de los comicios, obtuvieron las posiciones principales del Cabildo en la década de 1820. La instauración de la Constitución de De súbditos a ciudadanos...411 1812 provocó, por consiguiente, un conflicto en el seno de las familias de origen terrateniente, entre su sector venido a menos y su sector tradicional. El régimen constitucional propició también que los tenientes gobernadores, impuestos por la Capitanía General, contaran por primera vez con el apoyo de un sector de los señores de haciendas, respaldados por la alta jerarquía eclesiástica. Hasta entonces, el patriciado se había opuesto a las pretensiones del Estado colonial de militarizar la vida de las localidades del interior. La nueva agrupación terrateniente, de inspiración absolutista, fue denominada el partido de los serviles o píos, en referencia obvia a su actitud dependiente frente a la Corona y a la Iglesia, mientras que el otro sector se definía por su militancia masónica o liberal. Las concepciones religiosas fueron un instrumento al servicio de los sectores más conservadores de la clase terrateniente en los diferendos políticos locales. Las libertades instituidas por el régimen constitucional contribuyeron a la agudización de las contradicciones entre píos y masones. El sector tradicional del patriciado retrocedía atemorizado ante la perspectiva de que los principios de la ilustración francesa de igualdad jurídica, libertad política y confraternidad entre los hombres, que en el caso de las Antillas equivalían a la confraternidad racial, se pusieran en boga bajo el orden constitucional. La aplicación consecuente de los principios constitucionales podía alterar el régimen de castas existente, que mantenía rígidamente separados a los hombres tanto en la sociedad esclavista de las regiones ganaderas como en la región de plantaciones azucareras. 42.Emergencia del sector venido a menos de la clase señorial y de una clase media liberal en Bayamo y Puerto Príncipe en el decenio de 1820 Al margen de la ruptura que se produjo en la clase terrateniente, los primeros Cabildos liberales integrados por los primeros regidores electos en 1820 en las villas de Bayamo, Jiguaní y Baracoa, se manifestaron unánimemente contra la 412 Jorge Ibarra Cuesta presencia de tenientes gobernadores en sus localidades. No es posible reseñar todos y cada uno de los conflictos que ocurrieron en los Cabildos de Baracoa, Holguín, Bayamo y Puerto Príncipe. Todos tuvieron como premisa la designación de tenientes gobernadores en sus localidades, y provocaron demandas ante las más elevadas instancias y protestas tumultuosas, en ocasiones sangrientas. Sobre estos incidentes escribió el capitán general Dionisio Vives, “...los pueblos han manifestado un particular interés bajo la égida de la Constitución y sus emanaciones, que todos están de acuerdo en la conveniencia de separar el gobierno económico político de lo que es puramente militar”. Vives, quien fue sin lugar a dudas el gobernador más perspicaz que tuviera la isla, razonaba de la siguiente manera: “... no es justo que los de la península vean realizadas las ventajas que han conseguido con la Nación (española) por medio del Código fundamental y que estas Provincias carezcan de las mismas, siendo tal vez mucho más necesaria su plantificación, porque cansados los pueblos de las Américas del gobierno militar que hasta ahora se ha erigido sobre ellas con dureza se han sublevado”. De ahí que solicitase ante la Corona la separación “del mando civil del militar, por lo que los jefes políticos desprendidos de toda atribución militar, puedan dedicarse al fomento y prosperidad de los pueblos”. Por primera vez un gobernador se pronunciaba contra la institución de los gobiernos militares de corte absolutista, auspiciados por la dinastía borbónica en el Nuevo Mundo. Las solicitudes del capitán general de La Habana no fueron escuchadas en Madrid, donde no se tenían las conclusiones pertinentes sobre el progresivo derrumbe del imperio colonial americano. En Santiago de Cuba, el gobernador de la región centrooriental seguía empeñado en mantener en sus cargos a los tenientes gobernadores que había designado. Poco después, Vives recibió como respuesta una comunicación de Madrid, del 27 de marzo, en que se daba cuenta “haber determinado interinamente que el Teniente Gobernador de Baracoa, Holguín y Bayamo De súbditos a ciudadanos...413 permanecieran en sus cargos”. Se mantuvieron también a los tenientes gobernadores de Puerto Príncipe y Tunas, bajo protesta de sus respectivos Cabildos.674 En Bayamo, donde había sido electo un Cabildo de mayoría liberal, con representación de sectores venidos a menos del patriciado y de la clase media, y con el consiguiente desplazamiento de los regidores perpetuos del sector patricio señorial, se tornó más enconada la oposición al predominio de los tenientes gobernadores. Los grandes señores de haciendas desplazados del Cabildo estaban opuestos al régimen constitucional de signo liberal, y se pronunciaron por el retorno al absolutismo de los Borbones, ya que a pesar de sus interminables conflictos con el Estado colonial, detentaban un poder no disputado por nadie. De esa suerte, los patricios tradicionales se unieron con los comerciantes españoles y con las autoridades que sobrevivieron al antiguo régimen que estaban enquistadas en el Estado colonial. Los sectores venidos a menos de la clase señorial, así como emergentes de la clase media colonial, accedieron al poder del Cabildo, y en la medida que encontraron la oposición de las autoridades coloniales y de los reaccionarios adversos a sus designios reformistas, se inclinaron a soluciones independentistas. En Bayamo, como en otros lugares, los liberales obtuvieron la mayoría de los cargos del Cabildo en las primeras elecciones capitulares, pero algunos regidores perpetuos del patriciado tradicional fueron electos como regidores o alcaldes constitucionales. Por otra parte, el jefe de las milicias, Antonio María Aguilera, el terrateniente más poderoso de la localidad, mostró desde un primer momento su intención de reprimir violentamente las actividades políticas de sus adversarios. Aguilera era un terrateniente patriarcal con una numerosa clientela de pardos y morenos libres, que disfrutaban de sus favores y protección señorial. Archivo Nacional de Cuba. Tribunal de Cuentas, leg. 5, no. 225, fols. 17, 18, 34, y 69, Archivo Histórico Nacional de Madrid, leg. 6368/11, no. 1-21. 674 414 Jorge Ibarra Cuesta El conflicto latente entre píos conservadores y liberales masones tomó fuerza en Bayamo, cuando el regidor Félix Ros denunció en el Cabildo que más de 70 masones hacían reuniones conspirativas en las casas de los síndicos José María Antúnez, Baltasar Muñoz, y José María Viamonte, hijo del alcalde del Ayuntamiento. Lo más peligroso, a juicio de Ros, era que “no desprecian en el referido club a ninguna clase de personas, así negros como mulatos y asesinos”.675 Las denuncias sobre esas reuniones, que también se publicaron en la prensa, propiciaron una movilización convocada por el coronel de milicias Antonio María Aguilera, de “una tropa de 36 soldados y unos 200 mulatos con machetes, trabucos etc”. El objetivo era asaltar la logia del tejar de José María Viamonte, hijo del primer alcalde constitucional, Francisco Xavier Viamonte, donde se efectuaban las tenias masónicas. Viamonte declararía después que Aguilera había convertido su casa en “un cuartel de pardos” y que el asalto al tejar se produjo “a la sombra de su predilecta tropa de pardos”. Se trataba del cuerpo de milicias de color de Bayamo, dirigido por el coronel Aguilera. Una versión de aquellos hechos indica que en el asalto participaron un teniente, dos sargentos y 16 soldados. De acuerdo con Aguilera, la razón por la que se tomó la logia de Viamonte fue porque los masones y regidores liberales “se comportaron con el mayor orgullo y desfachatez después de confirmada la noticia de la toma de Cartagena de Indias y haberse conseguido la independencia de aquella parte de la América meridional”. La irrupción de la numerosa tropa en la logia fue recibida con disparos, por lo que hubo un prolongado intercambio de descargas. El regidor Liborio del Castillo y los masones Ignacio Tamayo y Miguel Pavón se retiraron por la parte trasera de la casa, dirigiéndose al Cabildo. Desde allí movilizaron a las tropas asignadas a los regidores, la llamada “patrulla cívica”, Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 19, no. 3 y Asuntos Políticos, leg. 19, no. 4. 675 De súbditos a ciudadanos...415 formada a raíz de la elección del Cabildo liberal para defender el sistema constitucional. Según uno de los testimonios, se estimaba que más de 300 personas armadas con palos, machetes y trabucos estaban listas para enfrentar a las fuerzas en caso de que Aguilera se dirigiese hacía allí. Manifestaciones públicas de los masones gritando ¡Mueran los serviles¡ ¡Vivan los masones ! atravesaban las calles. A la cabeza de las procesiones masónicas iban el licenciado José Fornaris y el teniente ayudante del batallón de pardos, Lucas Freyre. Se efectuó entonces una sesión del Cabildo, convocada por Ignacio Tamayo, en la cual se acordó destituir a Aguilera como jefe político subalterno de Bayamo. El alcalde Fernando Figueredo debía entregar el acuerdo de destitución a Aguilera; pero el juez de Letras ordenó su arresto. Ante el temor de una insurrección, Aguilera fue conminado por el teniente gobernador, Gabriel Torres, a suscribir las demandas del Cabildo de que retirase sus tropas de la logia de Viamonte. Según su versión de los hechos, tuvo “por más conveniente entrar en la avenencia, que exponer a su patria a los horrores de una conmoción popular”.676 El teniente gobernador Torres ordenó entonces la retirada de la tropa de Aguilera y pidió excusas por todo lo sucedido, prometiendo que se instruiría un expediente sobre lo ocurrido para esclarecer los hechos. El 13 de noviembre, la diputación provincial acordó sustituir a Aguilera por Francisco Xavier Viamonte. En una carta del Cabildo del 22 de noviembre de 1821, dirigida al gobernador de Santiago de Cuba, Marqués de San Felipe y Santiago (1821-1822), se le informaba que no se admitirían tropas enviadas desde esa ciudad con la finalidad de reforzar el poder del teniente gobernador de la villa, porque el vecindario tendría que correr con los gastos de su estancia. Los regidores bayameses le hacían saber también al gobernador que no estaban de acuerdo con que se enviasen a Puerto Príncipe Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 19, no. 28. 676 416 Jorge Ibarra Cuesta las tropas de Cartagena de Indias, que fueron derrotadas por Bolívar, pues estas transpiraban rencor y resentimiento contra los criollos.677 Cuando el 23 de diciembre se tuvieron noticias de la proclamación de la Independencia en Santo Domingo, el Cabildo liberal celebró el acontecimiento iluminando la pirámide constitucional en el centro de la plaza y con orquestaciones musicales en la Milicia Cívica.678 En las puertas de la guarnición se colocaron letreros con las consignas Libertad, Igualdad, Fraternidad, Fuerza y Unión, lo que alarmo sobremanera a los serviles de la localidad. De acuerdo con un oficio del 8 de junio de 1822, preparado por el nuevo teniente gobernador de la plaza de Bayamo, Miguel Gutiérrez, y dirigido al comandante general de la plaza de Santiago de Cuba, no había terminado de instruirse la causa contra los liberales de la localidad, cuando el 6 de junio de 1822 el cadete de la 4ta. Compañía del Batallón de Milicias español, Francisco José de Zepeda, intercambió disparos con Miguel Fornaris. Ambos resultaron heridos pero poco después falleció Fornaris. Gutiérrez concluía su informe con las siguientes palabras: “yo faltaría a mi deber, si no manifestase a Ud. el tumultuoso acontecimiento el número de trabucos, machetes y toda clase de armas era enorme, no había un ciudadano que no estubiese armado, cargando los trabucos en presencia del Gobernador político, a quien no respetaban... con expresiones tumultuosas, hasta llegar al extremo de decir que era preciso una conmoción en aquella noche”.679 En otro documento del intendente de Hacienda de Santiago de Cuba, enviado al capitán general el 12 de julio de 1822, se informaba que en la casa del alcalde y jefe político, Salvador Téllez, “el día 9 de junio del presente…donde se daba un baile Archivo Nacional de Cuba Asuntos Políticos, leg. 112, no. 113. Archivo Nacional de Cuba Asuntos Políticos, leg. 112, no. 113. 679 Archivo Histórico Provincial de Gramma. Fondo Miscelánea, leg. 9, no. 196. “Comunicación de Juan de Moya de 12 de Junio de 1822 al Gobierno Militar de Cuba”. 677 678 De súbditos a ciudadanos...417 asesinaron al Licenciado Miguel Fornaris, hirieron en la cabeza a su hermano el eclesiástico Juan, en la ingle, a otro hermano Don José, juez de letras, en la mano, a otro hermano, Don Rafael, le cortaron la mano, a Rafael de Céspedes y otros tres heridos leves, y a su hermano Francisco José”.680 Todos los heridos de bala eran liberales. No se han esclarecido suficientemente las circunstancias en que ocurrieron los sangrientos sucesos, pero resulta difícil abstraerlos de los conflictos entre liberales y serviles de aquellos años. Hechos similares fueron relatados por el juez de Letras Antonio de Abad, en un documento del 28 de mayo de 1822, y que fue publicado en la edición número cinco de la Gaceta Bayamesa del 12 de junio de ese mismo año. Ahí refería el intento de asesinato “por 8 ó 10 locos del Licenciado Diego Tamayo, que al fin quedó en heridas”.681 El historiador de Bayamo, Antonio María Callejas, escribió sobre los contactos de los liberales e independentistas de Bayamo con los de Puerto Príncipe. “En la ciudad de Puerto de Príncipe se formó igualmente una facción que tenía mucha mano y correspondencia con la de Bayamo… Los principeños se asemejan en algo a los bayameses, pero son más amantes del bien general de la patria que los cubanos (así se les llamaba en ocasiones a los vecinos de las jurisdicciones de Santiago de Cuba). Hecho de honda significación histórica y sociológica, pues los comerciantes y plantadores catalanes, y los cafetaleros franceses de Santiago de Cuba marcharían a la zaga del patriciado de Bayamo y Puerto Príncipe en los enfrentamientos con el Estado colonial. Solo “la juventud dorada santiaguera,” como gustaba llamar el historiador Fernando Portuondo a las nuevas generaciones de la clase media ilustrada Se trata de los antecesores de Carlos Manuel de Céspedes y de Fornaris. Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 183. “Comunicación del Intendente General de Santiago de Cuba al Capitán General de 12 de Julio de 1822”. 681 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 183. 680 418 Jorge Ibarra Cuesta “su gente de color”, los negros y mulatos libres de Santiago desempeñarían un papel relevante en la guerra independentista cubana, que iniciarían años después los señores de haciendas ganaderas de Bayamo y Puerto Príncipe”.682 El orgullo criollo de defender la tierra frente a las agresiones de corsarios extranjeros desde el siglo xvi se puso de manifiesto de nuevo en esos años, cuando los Cabildos de Bayamo y Manzanillo litigaron apasionadamente ante el Estado colonial sobre la pertenencia de una bandera arrebatada por bayameses y manzanilleros a una nave corsaria.683 La división del sector próspero y del venido a menos del patriciado, así como el temor a que una ruptura con España pudiera originar sublevaciones de esclavos, neutralizó a los patricios bayameses en su afán por mantener una hegemonía indisputada sobre las comunidades criollas. Un diferendo cultural, político y económico de tres siglos determinaba de manera irreversible la separación entre criollos y españoles. Solo que entre la conciencia de la separación y la conciencia de superación o ruptura, quedaba todavía un largo trecho. La década de 1820 puso de relieve el dilema insoluble en que se debatía la sociedad criolla. Se trataba de una obstinada lucha entre dos impotencias: la de los señores de haciendas criollos para imponer su señorío en unas comunidades que había moldeado a su imagen y semejanza a través de los siglos, y la del poder colonial en preservar su dominio sobre una sociedad que no era la suya. En la Tierra Adentro solo puede hablarse de una avanzada que se planteara la necesidad de iniciar la lucha por la independencia en el decenio de 1820. En un expediente elaborado por el coronel Antonio María Aguilera, del 28 de julio de 1822, aparece una denuncia de A los naturales de Santiago de Cuba se les llamaba entonces cubanos. Antonio María Calleja, “Historia de Santiago de Cuba”, en Revista Bimestre Cubana, julio-agosto 1911, vol. VI, no. 4, p. 342. 683 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 35. 682 De súbditos a ciudadanos...419 Félix Bournot contra el movimiento de armas en la costa, dirigido por los regidores bayameses Juan Mercochini, Luis Lavaille, Rafael Pacheco y el administrador de rentas en la localidad, Ignacio Zarragoitía. En la denuncia se hacía consignar que todo el tiempo que estuvieron en la casa del confidente hablaron de independencia de España e iban acompañados por dos negros, “cargados todos de armas blancas y de fuego”. Se informaba también que el grupo obedecía órdenes de un sudamericano “que es gran juez de ellos y por él se aguarda el asalto, así del norte como de Bolívar”.684 El testimonio de Antonio de Abad, juez de Letras bayamés, quien se declaraba apolítico, deja entrever que la anarquía se había apoderado de la villa porque el Gobierno Superior Político, bajo el régimen constitucional, no se había pronunciado sobre las represiones desatadas contra los liberales, lo que provocó que un grupo de exaltados asesinaran a sus rivales. Para el licenciado Pedro Yero, quien era conservador, la situación caótica existente tenía su origen en la agresión del teniente gobernador Antonio María Aguilera a la logia masónica de Viamonte, ubicada en un vecindario donde ocurrían “los mayores crímenes, robos, incendios, heridos y raptos violentos, asaltos de casas, asesinatos y quantos delitos degradan la especie humana”.685 Lo más grave, a juicio de Yero, era que los liberales “poniendo de parapeto el hecho de Aguilera.... quieren persuadir a los que promueven las discordias y reyertas, comprometiendo la tranquilidad del pueblo…con esa turbamulta de vagos, que corren por las calles cargados de armas”.686 Las elecciones parroquiales de diciembre de 1822 marcarían un punto de inflexión en los acontecimientos que Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 118. Archivo Nacional de Cuba. Gobierno General, leg. 541, no. 27097. 686 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 113. 684 685 420 Jorge Ibarra Cuesta se desencadenaron. El jefe político subalterno de la villa, José Miguel Salomón, le pidió al capitán a guerra de la villa que movilizara a 100 hombres de las milicias provinciales de Santiago de Cuba y Bayamo. Los regidores liberales, sin embargo, se opusieron desde un primer momento a que se activara un número tan alto de milicianos. El despliegue militar solo podía significar la imposición por la fuerza de un resultado electoral adverso a los liberales, que disfrutaban de una mayoría en la población.687 En un informe enviado por Salomón al gobernador de Santiago de Cuba, luego de las elecciones parroquiales, se señala que solo esas medidas permitieron que el “partido sano” recuperara el control del Cabildo, y que “los enemigos del orden” fueran derrotados en toda la línea. Los conflictos se mantuvieron durante el año 1823, pero el teniente gobernador español comenzó a recuperar el control de la situación. El 8 de octubre de 1823 Salomón solicitaba al gobernador de Santiago de Cuba que movilizara 200 hombres de las milicias provinciales, conjuntamente con un piquete de caballería, para asegurar el triunfo electoral del partido servil de los grandes terratenientes y comerciantes.688 Durante el segundo período constitucional el gobernador de Santiago de Cuba, alarmado por la violencia de los conflictos, mantuvo en Bayamo a otros 200 soldados de tropas de línea.689 A pesar de que el teniente gobernador Salomón convocó cinco reuniones distintas de febrero a junio de 1823 con el Cabildo servil electo fraudulentamente, no logró reunir a más de tres regidores de un total de 23. Los nuevos capitulares de inclinaciones conservadoras, o al menos neutrales o pacifistas, se sentían liberados de la presencia de los independentistas en el Cabildo, pero no les agradaba del todo reunirse con el Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 107, no. 46. Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 107, no. 46. 689 Archivo Histórico de Madrid. Estado, leg. 6370\4. 687 688 De súbditos a ciudadanos...421 representante del autoritarismo militar español para que les dictase órdenes.690 Un testimonio del jefe superior político de Santiago de Cuba, del 8 de octubre de 1823, refería sobre la existencia de partidas armadas de liberales bayameses y de los numerosos incendios que afectaban a los cañaverales de los llamados serviles. Las imputaciones de independentistas, subversivos, negrófilos y de serviles, adulones y españolizados abundaban en la documentación de la época.691 Los contingentes militares asignados a Bayamo por el gobernador de Santiago de Cuba, y el fracaso de las expediciones independentistas fraguadas en Méjico y Venezuela, contribuyeron a sosegar los arrestos independentistas del sector liberal letrado de la clase señorial venida a menos. Más importante aun resultó la división existente entre el sector tradicional y el sector emergente de la clase señorial, sobre todo si se tiene en cuenta que el primero hizo causa común con el poder colonial frente al liberalismo. 43.Puerto Príncipe: del constitucionalismo liberal al independentismo bolivariano La elección en 1820 del primer Cabildo constitucional de Puerto Príncipe significó un desplazamiento de las familias del patriciado que detentaron ancestralmente los cargos de regidores perpetuos. Los nuevos regidores se plantearon la defensa de los fueros de los señores de haciendas frente a la injerencia de los tenientes gobernadores en el Cabildo. Archivo Nacional de Cuba. Gobierno General, leg. 541, no. 27097 y ANC. Asuntos Políticos, leg. 15, no. 24; ANC Asuntos Políticos, leg. 117, no. 146; ANC Asuntos Políticos, leg. 107, no. 47. 691 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 112, no. 183; ANC Asuntos Políticos, leg. 100, no. 6 y ANC Asuntos Políticos, leg. 107, no. 46, ANC Asuntos Políticos, leg. 547, no. 27106; ANC Gobierno General, leg. 547, no. 27105. 690 422 Jorge Ibarra Cuesta La lectura atenta y acuciosa de los números existentes en los archivos de la Gaceta Constitucional de Puerto Príncipe, de 1821, deja entrever que el Ayuntamiento y la nueva diputación provincial esgrimieron los principios jurídicos liberales de la Constitución de 1812, para darle continuidad a la controversia de los patriciados locales con el Estado colonial. La oposición del Ayuntamiento liberal al capitán general y a las autoridades coloniales tomó nueva forma, cuando le negó a éste facultades para la distribución de la fuerza militar y se opuso a la entrada en Puerto Príncipe del Regimiento de León procedente de Cartagena, después que capitulase ante las fuerzas bolivariana. Cuestionaban también que pudieran tener, “...los oficiales reales de Puerto Príncipe, asiento en el Ayuntamiento”. O sea, se negaban a que el teniente gobernador u otros funcionarios del Estado colonial se sentaran a escuchar las sesiones del Cabildo principeño. La negativa a que fuesen designados jueces de Letras por el Cabildo de Puerto Príncipe tuvo nuevas características cuando los regidores rechazaron la Real Orden del 22 de noviembre de 1822 y mandaron “a archivar el título que le fue despachado al Licenciado Gaspar Arredondo”, uno de los jueces nombrados para aquella ciudad. En la protesta del magistrado de la Audiencia de Puerto Príncipe, Manuel Vidaurre, publicada en 1821, se preguntaba con qué objeto venían a guarnecer esa plaza 400 hombres derrotados por Bolívar y ebrios de revanchismo contra los criollos, cuando los naturales del país defendieron siempre la isla.692 El incidente provocado poco después por la brusquedad y destemplanza de la tropa española incitaría la movilización de la población, que salió a la calle armada con todo tipo de armas blancas y de fuego. La violencia que se desencadenó tuvo su origen en los hechos del 2 de mayo de 1822, cuando las tropas españolas, al hacer las descargas de ordenanza por los festejos, mataron Archivo Nacional de Cuba. Tribunal de Cuentas, leg. 51, no. 225, fols. 72 y 73; Roque Garrigó: Op. cit., t. II, pp. 87-90. 692 De súbditos a ciudadanos...423 a la joven Ángela Recio e hirieron a varios vecinos. No había transcurrido un mes de esa tragedia cuando el capitán Pablo García, del regimiento de León, denunciaba que había sido arrestado, junto a otros siete soldados de esa fuerza, por un grupo de 20 civiles armados con rifles, trabucos y machetes que patrullaban por las calles de la ciudad. De acuerdo con su versión, luego fue conducido ante el alcalde liberal Machado, quien lo increpó airado ordenándole que se quitara la gorra porque estaba hablando con el alcalde y primera autoridad de la villa. De ese modo, permaneció arrestado hasta que sus jefes superiores negociaron su liberación ante el Cabildo de la localidad.693 A partir de entonces el diferendo entre los contendientes políticos asumió modalidades inéditas. Los atentados sangrientos contra personalidades de ambos bandos, las denuncias de complots tramados por organizaciones masónicas clandestinas como La Cadena, las causas incoadas por el Cabildo absolutista y el teniente gobernador contra los liberales, caracterizaron la etapa constitucional en Puerto Príncipe.694 La restauración de Fernando VII en el trono propició la derogación del sistema constitucional en la isla, y que el capitán general Francisco Dionisio Vives (1823-1832) proclamase, en un oficio del 9 de diciembre de 1823, que los Ayuntamientos y los regidores seguirían teniendo el carácter de perpetuos.695 De ese modo, se descartaban prácticamente las posibilidades de acción política de los liberales. La lectura desapasionada de las distintas causas que se radicaron contra los liberales no permite asegurar que, en sus orígenes, el liberalismo principeño estuviera penetrado por una corriente independentista, como Boletín del Archivo Nacional, año ix, enero-febrero 1910, t. XI, La Habana, 1809, pp. 140-143. 694 Alcance a El Zurriago Principeño, no. 10 del día 7 de febrero de 1823, Roque Garrigó: Op. cit., 1929, t. II, pp. 148-149. (AGI). Ministerio de Ultramar, leg. 113. 695 Roque Garrigó: Op. cit., 1929. t. II, pp. 72-73. 693 424 Jorge Ibarra Cuesta sugieren los cargos e inculpaciones de sus adversarios políticos, aunque existían grupos masónicos independentistas ajenos al liberalismo, actuando desde un principio en la localidad.696 En un informe confidencial preparado por Rafael Rodríguez, asesor del capitán general Vives, le transmitía a este la impresión de que las acusaciones de conspirar por la independencia que le dirigían los serviles a los liberales, no tenían otro objetivo que eliminar a sus rivales en la lucha por el control del Cabildo.697 La persecución desatada por el teniente gobernador Sedano, la derogación del régimen constitucional y el dominio posterior del Cabildo por los serviles, contribuyó a que los elementos más radicales del liberalismo tomaran conciencia de que no existían las condiciones para un ejercicio político independiente bajo el régimen absolutista. Fue en esas circunstancias que un pequeño grupo de jóvenes pro independentistas evolucionó hacia posiciones más radicales, constituyendo a principios de 1823 la Liga de la Cadena, denominada indistintamente como Cadena Eléctrica y Cadena Triangular. Como consecuencia del estado de represión existente, ese mismo año emigraron a Estados Unidos los jóvenes independentistas José Agustín Arango, Gaspar Betancourt Cisneros, José Ramón Betancourt y Pedro Pascasio Arias. Una vez allí contactaron al trinitario José Antonio Iznaga, y al argentino Miralla, quien estuvo implicado en la conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, la cual fue reprimida en La Habana por el capitán general Vives. En ese en encuentro decidieron visitar la Gran Colombia para recabar el apoyo de Simón Bolívar; hacia allá se dirigieron, se entrevistaron con el libertador y concertaron planes expedicionarios para la isla. Otros intentos de conducir alijos de armas desde Jamaica por independentistas principeños, después que se desató la (AGI). Sevilla. Ministerio de Ultramar, leg. 114, no. 5 y Alcance El Zurriago Principeño, no. 10, 7 de febrero de 1823. 697 Boletín del Archivo Nacional de Cuba, La Habana, 1916, t. xv, p. 34. 696 De súbditos a ciudadanos...425 represión contra el liberalismo en su patria local, se consignaron en un informe levantado en Manzanillo por el licenciado José de Jesús Fornaris, quien era asesor militar de la Marina española a instancias del teniente gobernador Miguel Gutiérrez. Fornaris le tomó declaraciones a tres criollos y a un inglés que llegaron desde Jamaica en la goleta Fuerza y la balandra Salud. Estos se reunieron en Montgomery Bay con cinco principeños y un coronel colombiano de apellido Salas, que organizaban la expedición de un cargamento de armas con destino a las costas de Puerto Príncipe. Las declaraciones de algunos informantes coincidían en dos puntos: que la balandra inglesa Macalac se había hecho a la vela en Montgomery Bay con rumbo a Puerto Príncipe el día 11 ó 12 de marzo, mientras los independentistas criollos exclamaban vivas a la República de Colombia; y que los expedicionarios eran los principeños Fernando, Alonso Betancourt y Francisco Desa, el trinitario Antonio Zambrano, el colombiano teniente coronel Salas y algunos más no identificados. Dos de los informantes dijeron que llevaban una bandera con tres franjas y un sol en el medio, que parece coincidir con la bandera de la Conspiración de Rayos y Soles de Bolívar. Aunque los testigos concuerdan en que la expedición tenía un cargamento de armas, solo uno declaró que llevaba 200 fusiles, muchas armas blancas y algunas municiones. La investigación no pudo determinar cuál fue el destino final de la expedición. Como habíamos dicho, estas expediciones e intentos armados desde el exterior fueron concebidos y dispuestos después que se cancelaron las oportunidades de los liberales principeños de participar en las actividades políticas locales. No obstante, estos planes no lograron prender o tomar fuerza en estratos más amplios de la población que le hubieran infundido alientos. De hecho, la minoría independentista principeña no pudo organizar un amplio movimiento contra el dominio colonial, ni siquiera en las regiones patriarcales de grandes haciendas donde existían 426 Jorge Ibarra Cuesta condiciones más favorables para la cristalización de una autoconciencia nacional.698 El independentista principeño más imbuido por esas tradiciones de rebeldía locales del siglo xvi, y por el pensamiento revolucionario europeo, fue sin dudas Francisco Agüero, pero las numerosas delaciones de que fue víctima y el hecho que su ejemplo no prendiera en la región, nos dan una idea de la hegemonía que todavía ejercía en los medios rurales el sector acaudalado y conservador de los señores de haciendas.699 La documentación de Francisco Agüero, revelada por el historiador Gustavo Sed, evidencia que el precursor camagüeyano de la independencia cubana era un librepensador abanderado de las ideas más avanzadas de la época: las de Rosseau y Voltaire. En los estatutos y reglamentos de la orden secreta masónica “Chimborajana”, redactados por Agüero, se planteaba que el material de estudio de sus afiliados debían ser: Los derechos del hombre y La Edad de la razón de Tomas Paine, las fábulas de Voltaire, y El contrato social de Rosseau. De acuerdo con Agüero, aun cuando en la colonia se instauraban constituciones tan avanzadas como la de 1812, el criollo no podía considerarse “libre e igual ante la ley, en discutir, en hablar, en adquirir, en poseer, en ilustrarse...”700 El mártir de la independencia denunciaba sin contemplaciones la alianza histórica entre el absolutismo y la Iglesia, así como la rígida segmentación que “dividía al pueblo en tantas clases”, lo que obedecía al principio reaccionario de que debían haber muchos hombres “degradados socialmente”. Entre las causas que originaban la degradación social del hombre en la sociedad de castas se encontraba “la comistión del blanco y del negro en pueblos heterogéneos”. Para Agüero Archivo Histórico Nacional Madrid, Estado, leg. 6369/50, no. 1. Veáse también: Vidal Morales y Morales: Iniciadores y primeros mártires, t. I, pp. 26 y 30, Boletín del Archivo Nacional de Cuba, año xii, enero-febrero, 1913, no. 1, pp. 205-209 y ANC: Asuntos políticos, leg. 31, no. 31. 699 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 31, no. 31 700 Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 31, no. 11 698 De súbditos a ciudadanos...427 era una virtud de un buen gobierno “no dividir al pueblo”, con lo que criticaba la estratificación étnica que fragmentaba al pueblo en castas.701 El hecho de tener como su lugarteniente a Andrés Manuel Sánchez, joven mestizo principeño, testimonia los ideales democráticos del precursor independentista. Como otros revolucionarios de la década de 1820, Agüero se adelantó a su clase y a su época, bajo el influjo de la poderosa corriente emancipadora que recorría el continente americano. Su fracaso, como el de otras conjuras insurrecciónales tramadas en otros puntos de la isla, aisladas, sin experiencia, ni planes fijos, evidenciaba la ausencia de condiciones para un amplio movimiento revolucionario. Aunque el capitán general Francisco Dionisio Vives estuvo equidistante de las pugnas entre los liberales y los absolutistas criollos adeptos al régimen constitucional, la restauración del absolutismo en la península con el retorno al poder de Fernando VII lo indujo a instaurar un régimen de facultades omnímodas. De ahí que le imprimiese un giro radicalmente opuesto a su pensamiento llegando a la conclusión de que “debía separase de los Ayuntamientos la elección de Alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad, y síndicos, haciéndose el nombramiento por su Presidente, el Capitán General”. Para que se cumpliera la voluntad del Estado colonial era preciso que los Ayuntamientos locales estuvieran bajo el control absoluto de los tenientes gobernadores o capitanes a guerra. “Si en los pueblos en que hay Ayuntamientos se establecieran Tenientes Gobernadores ...no habría necesidad entonces de que desempeñaran la parte civil los alcaldes ordinarios y en tal caso podía asegurarse que no se ambicionarían dichos cargos, ni se verían tantos enjuagues, intrigas y bandos, ni la prepotencia de los regidores y personas que influyen en las elecciones”. Vives también proponía que los tenientes gobernadores Gustavo Sed Nieves y José Ignacio Castro: Biografías, Ed. Arte y Literatura, La Habana 1977, pp. 91-94, 134, 137. 701 428 Jorge Ibarra Cuesta conservasen las funciones de conocer como jueces de Primera Instancia las causas civiles que habían sido prerrogativa de los alcaldes ordinarios. Por último, sugería que la elección de los regidores fuese efectuada mediante una terna con los nombres de los mayores contribuyentes de la jurisdicción que le propusiera el Cabildo al capitán general. En caso de que a este no le agradasen las proposiciones del Cabildo, podría escoger a solicitud del teniente gobernador o por sí mismo, a los regidores que considerase más convenientes. De haber aceptado el régimen absolutista estas propuestas, le hubieran asestado un golpe de muerte al patriciado de las distintas localidades de la isla. Como ha destacado la historiadora Olga Portuondo, la reacción unánime del patriciado criollo no se hizo esperar. Los Cabildos de Puerto Príncipe, Trinidad, Santiago de Cuba y La Habana expresaron enérgicamente su repudio a que se variasen los procedimientos eleccionarios de regidores y alcaldes.702 No obstante, Fernando VII restauró en su más prístina pureza el antiguo régimen absolutista de regidores perpetuos. No es que el monarca español no fuera capaz de aplicar con todo su rigor las proposiciones autocráticas extremas de Vives, sino que era demasiado tradicional y falto de imaginación como para emprender caminos distintos a los que había seguido toda su vida. Sin embargo, el régimen colonialista demostraría que todavía podía estrujar más a los patriciados de la isla, cuando a mediados de siglo aplicase con todo rigor las propuestas de Vives. De la misma manera que los bayameses y principeños, los espirituanos se dividieron en dos bandos, liberales y conservadores. Allí los conservadores observaron la misma conducta, denunciando a los liberales de conspirar para obtener la independencia.703 Como ha destacado el historiador Olga Portuondo Zúñiga: Cuba, Constitución y Liberalismo, t. I, pp. 226-227. Boletín del Archivo Nacional de Cuba, año IX, enero-febrero 1910, t. XI, La Habana, 1909, p. 143. 702 703 De súbditos a ciudadanos...429 Hernán Venegas, en Santa Clara los enemigos políticos apelaban a medios ilegítimos para descalificar a sus rivales. Y el surgimiento de una tendencia liberal, entre las familias tradicionales venidas a menos, provocó un endurecimiento en las posiciones políticas del sector de patriciado tradicional que regía los destinos de la villa.704 A esos efectos se propuso incriminar a los representantes de la juventud liberal de la localidad, con un asesinato que no se cometió. El carácter conservador de los patricios que fraguaban esas maquinaciones y procedimientos fue descrito de la siguiente manera: “Una confederación de hombres poderosos que gobiernan despóticamente este pueblo y hacen cuanto les dicta su voluntariedad y prepotencia. Este partido es la oficina donde se fundan los alcaldes ordinarios y seguro está que nadie obtenga estos empleos que no sea de su facción”.705 No obstante, en la villa de Santa Clara aparecieron pasquines sediciosos llamando a la independencia en 1823, al derogarse la Constitución liberal y ser desplazados los regidores liberales del Cabildo 706 La agitación liberal y las conspiraciones independentistas de los años 20 provocaron que las autoridades coloniales dictaran un conjunto de medidas, encaminadas a debilitar aún más el poder local de los Cabildos criollos.707 Hernán Venegas Delgado: La gran Colombia, México y la Independencia de las Antillas Hispanas (1820-1837). Hispanoamericanismo e injerencia extranjera, Universidad Autónoma de Coahuila, Plaza y Valdes, Edit. México, 2010. 705 Manuel Dionisio González: Op. cit., 1858, pp. 235-240. 706 Boletín Archivo Nacional de Cuba, t. IX, La Habana, 1910, p. 143, Archivo Nacional de Cuba. Asuntos Políticos, leg. 125, no. 61, leg. 32, no. 20 y leg. 125, no. 61. 707 Las figuras más importantes y representativas de la poesía cubana en el siglo xix cultivaron los romances campesinos criollos. Entre estos se destacaban José Fornaris, Lorenzo Luaces, Francisco Pobeda, Domingo del Monte, Juan Cristobal Napoles Fajardo. Las denuncias más acres contra la explotación que sufría el campesino fueron escritas por José Fornaris (1827-1890) y Joaquín Lorenzo Luaces (1826-1867) [[José Rivero Muñiz y Andrés de Piedra- Bueno: Pequeña antología del tabaco. La Habana 1946, p. 36, Romances cubanos del siglo xix, selección y prologo de Samuel Feijó. Edit. Arte y Literatura, La Habana 1977 y José Lezama 704 430 Jorge Ibarra Cuesta El capitán general Mariano Ricafort (1832-1834) instará a la Real Audiencia de Puerto Príncipe, una y otra vez, a que tomase medidas para restar poderes al Cabildo principeño. De manera que se dispuso la creación de ocho barrios con sus alcaldes respectivos; esos funcionarios no debía designarlos el Cabildo, como siempre se había hecho, sino que debían ser confirmados por el capitán general y la Real Audiencia. De igual manera, el gobernador de Santiago de Cuba insistió en que se separase la Auditoria de Guerra de la ciudad de la Tenencia de Gobierno, teniendo especial cuidado en que “nunca recaigan estos empleos en hijos del país, como se hallan en la actualidad los tres, porque además de los disturbios que ocasionan, lo prohíbe la Ley 44, Titulo 25 de la Recopilación de Indias”.708 Lima, Antología de la poesía cubana, t. II (Siglo xix). Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1965, pp. 9-143). 708 Olga Portuondo Zúñiga: Puerto Príncipe en el proceso de centralización política (1808-1838), en Cuadernos de Historia Principeña, no. 5. Oficina del Historiador de Camaguey, Edit. Acana, Camaguey 2006, pp. 32-56. Onomástico A Abad, Antonio de 417, 419 Abbad de la Sierra, fray Iñigo de 59-60, 63, 85, 104, 117, 319 Abercromby, Ralph 62 Acosta, Bernardo de 273 Acosta, Juan José 314 Acuña, Diego 120 Agüero Castañeda, Joseph de 263 Agüero, Francisco 426 Agüero, Luis Francisco de 313-314 Agüero, Manuel de 285, 314 Agüero, Santiago 284 Aguilar, Antonio 373-374 Aguilar, Pedro de 279 Aguilera, Antonio María 413-414, 418-419 Aguilera, Diego de 25-26, 36 Aguilera, Francisco María 305 Alarcón, Juan Alberto de 250-251 Alcocer, Luis Gerónimo 156 Alí, Pablo 231 Alonso de Andrade, Nicolás 75 Álvarez de Toledo, Josef 217 Álvarez Villarín, Pedro 279 Álvarez, Francisco 314 Álvarez, Francisco Antonio 314-315 Álvarez, Manuel 162 Amézquita, Juan de 61, 137 Andino, Baltasar de 39 Andino, Juan de 94 Angulo, Antonio 311 Antúnez, Francisco 303 Antúnez, José María 414 Arana, Francisco de 328 Arancibia Isasi, Sebastián de 259, 261-262, 268 Arango y Parreño, Francisco de 378, 380, 394, 396-397, 406, 409 Arango, José Agustín 79, 424 Arango, Pedro de 351 Aranzibia, Francisco Ramón de 259 431 432 Araujo y Rivera, Fernando 156 Arce, Juan de 354 Arce, Miguel 338 Arcos y Moreno, Alonso de 296-298, 332-333, 361 Arenal, Pedro de 253 Arizmendi, Juan Alejo de 65, 75 Armenteros, Diego Félix 314 Aróstegui, Gonzalo de 76 Arredondo, Gaspar 422 Arredondo, Gaspar de 19-20, 42-46 Arredondo, Juan de 289 Arredondo, Nicolás 295, 335 Arrieta, Francisco de 284 Arteaga, Gaspar de 31, 89 Ávila, Diego de 309 Ayala, Esteban de 81 Ayanz de Ureta, Antonio 334 Azlor, Manuel 166, 168-169, 189190 B Bacardí Moreau, Emilio 251, 274, 283, 319, 320, 322-323, 326, 328, 331-332, 335, 338, 357-358, 360-361, 371, 398 Badura, Bohhumil 400 Balboa Mogrebejo, Juan 125 Balboa, Silvestre de 248 Balbuena, Bernardo de 21 Balduino, Enrico 61 Ballester y Beretta, Antonio 141 Bandera, Toribio de la 289-290 Jorge Ibarra Cuesta Barahona, Agustín 283, 290 Barbudo, José 78 Barón de Chávez, Juan 278-279 Barrera, Orlando 240 Barros, Carlos 283 Bastida y Ávila, Tomás de la 126 Batista, Diego 311, 315 Bayona Villanueva, Pedro 252-257, 259 Beaumont, Felipe de 34 Bejarano, Francisco 398 Belvis, Mateo 69, 71 Berenguer y Sed, Antonio 273 Bermejo, Gil 156, 201 Berroa, Lucas 127 Betances 83 Betancourt Cisneros, Gaspar 424 Betancourt, Alonso 425 Betancourt, José Ramón 424 Betancourt, Manuel 315 Betancourt, Novoa 310-313 Bitrián de Biamonte, Juan 121-122 Biuero, Diego 235 Bolaños, Juan de 24-25 Bolívar, Simón 77-80, 416, 422, 424-425 Bonaparte, Napoleón 64, 68, 71, 209, 211, 216, 400, 404-405 Bonilla, fray José Antonio 78, 100 Bono, Pedro Francisco 195 Borrell, Pablo 352 Bournot, Félix 419 Boyer, Jean Pierre 205, 229-231 De súbditos a ciudadanos...433 Brau, Salvador 96, 98, 119 Bravo de Rivero, Esteban 52, 96- 97 Bringuez, Carlos 283 Brizuelas, Francisco 303 Bucarely, Antonio María 313, 377 Burguiére, André 145 Bustamante, Antonio 405 C Caballero, Andrés 18 Caballero, Faustino 315 Caballero, Luis Ignacio 316 Cabezas de Altamirano, Juan 237, 242 Cabrera Prieto, Gerardo 306 Cabrera, Lorenzo 82, 316 Cajigal de la Vega, Francisco 289, 292-294, 296-297, 333, 356, 366, 368 Callejas, Antonio María 417 Campuzano Polanco, José 354 Cañizares, José 307 Cañizares, Juan Bautista 307 Cárdenas, Francisco 307 Cardet, Miguel 310 Carlos III 324 Caro Costas, Aida R. 48-49, 51, 54, 91, 94, 96, 100, 143, 186 Carranza, Diego de 122 Carreño, Juan de 234 Carreño, Nicolás 247 Carrillo Moreno, Juan 281 Carrión, Pedro 331 Carvajal y Rivera, Fernando 137, 209 Carvajal, Pedro 161 Casas, Luis de las 311-312 Castanio de Leyva, Fernando 151 Castaño, Ricardo 220 Castellanos, José 405 Castellón, Nicolás 351 Castillo Meléndez, Francisco 351 Castillo, Liborio del 414 Castro y Mazo, Alonso 140, 145 Castro, Alonso de 168, 179 Castro, José Ignacio 427 Castro, Juan de 19-20 Castro, Lázaro de 261 Catani, Pedro 189, 192-195 Caxigal de la Vega, Francisco Antonio 145, 287-290, 294, 304, 309, 319, 328, 330, 366 Cejas, Alonso 26 Centeno, Pedro de 19 Céspedes Aguilera, Juan Salvador de 295, 297, 303 Céspedes, Joseph de 354 Céspedes, Rafael de 417 Chaulette 73 Chez Checo, José 155, 170, 172 Chinea, Jorge Luis 104, 113 Chozas, Antonio de 335 Cifre de Loubiel, Estela 62, 114 Cisneros, Francisco Xavier 405 Cisneros, Jerónimo 315 Cisneros, José Antonio 304 Colbert, Juan Bautista 276 Coll y Toste, Cayetano 52-53, 61, 98 Concepción Vázquez, Ángel de la 75 434 Constanzo y Ramírez, Fernando 139, 158-161, 163 Contreras, Manso de 243-244, 246-247 Cordero Michel, Emilio 192193, 213, 220 Cordero, Diego 253-255 Córdoba y Lasso de la Vega, Diego de 272-273, 278 Cornejo, Francisco 328 Coronado, Luis 25-26 Corral, Félix 393-395 Correoso Catalán, Gil 258-259, 316 Cova, Baltasar de la 248 Cova, Diego 75 Cramer, Agustín 324 Creagh, Juan Francisco 371 Crisóstomo Rodríguez, Juan 74, 260 Cruz Abeledo, Manuel de la 38- 39 Cruz Monclova, Lidio 68, 75 Cruz, Cristóbal de la 309 Cruz, Diego de la 307 Cruz, Manuel de la 204 Cueva Maldonado, Francisco de la 180 Cuevas, Ginés 76 Curet, José 115 D D´Ogéron, Beltrán 61 Daban y Noguera, Juan 110, 333 Damián de Ugatanes, Manuel 359 Jorge Ibarra Cuesta Dávila Coca, Antonio 201 Dávila de Orejón, Francisco 345, 349 De Cussy, Tarin 136, 138, 157 De Pabón Dávila (familia) 51 De Quiñones (familia) 51 De Rivera (familia) 51 De Torres (familia) 51 Deive, Carlos Esteban 179-180, 183, 187, 198, 203-204 Del Valle Atiles 119 Delgado Pasapera, Germán 83 Delgado, Juan 269 Desa, Francisco 425 Díaz Pimienta, Francisco 347- 348 Díaz de Espada y Fernández de Landa, Juan José 388-389, 393, 403 Díaz Melián, Mafalda Victoria 55 Díaz Quiñones, Arcadio 106 Dietz, James L. 113 Diez, Joseph 310 Dionisio Vives, Francisco 423-424, 427, 428 Domínguez, Vicente 308 Drake, Francis 61, 238-239 Dubois, Pedro 77 Ducodray Holstein, Luis V. 77 Dufresne, José 99 Duque de Estrada, Francisco 261, 269 Duque de Sánchez, María Dolores 114 Durán Villafañe, Tiburcio 74 De súbditos a ciudadanos...435 E Echagoian 179 Echavarría Elósegui, José 286 Echavarría, Diego 310 Echavarría, Luis de 374 Echavarría, Mateo 369 Echevarría, José Antonio 339 Eizaguirre, José M. 48 Eloy Tirado, Juan 68 Enríquez de Sotomayor, Enrique 21 Enríquez de Armendáriz, Alonso 318 Escalante, Juan de 131 Escalera, Eugenio de la 268 Escudé, Matías 77 Escudero, Antonio de 282 Escudero, Eusebio 400 Espaillat, Francisco 175, 195 Espinosa, Joaquín de 297 Espinosa, Joseph 296-297, 303 Espinoza, Fernando 153 Esquerra, Antonio 309 Estévez, Alonso 120 Estrada, Andrés de 285 Estrada, Francisco 314 Exquemelin A. O. 257 F Fajardo de Infante, Francisco 305 Fajardo, Francisco 75, 82 Fauleau, Santiago 220 Feijó, Samuel 429 Felipe II 34, 318 Felipe V 52, 277 Fernández de Córdoba, Joseph 302 Fernández de Lara, Juan 271 Fernández de Velazco, Francisco 252 Fernández de Villalobos, Gabriel 388 Fernández, Diego 253 Fernández, Méndez Eugenio 73 Fernando VII 57, 66, 71, 76, 80, 219, 221, 405, 423, 427-428 Ferrand 210 Ferrara, Alonzo de 345 Ferrara, Fernando 45 Figueredo, Fernando 415 Figueroa, Joseph de 19 Figueroa, Juan 70 Figueroa, Loida 39, 43, 60-61, 64-65, 67, 82-83 Fleitas, Mathias Martín de 292 Flores de Arteaga, Martín 250- 251 Fonseca y Mejía, Alonso de 259 Fonseca, Álvaro de 265 Fonseca, Antonio de 245, 259 Fonseca, Felipe 304 Fornaris, Miguel 416-417 Fradera, Josep M. 225 Fraginals Manuel, Moreno 324, 348 Franco, Franklin J. 228-229 Franco, José Luciano 290, 351 Franquesna 327 Freyre, Lucas 415 Frías y Jacott, Francisco de 393 Fuente, Alejandro de la 337 436 Jorge Ibarra Cuesta Fuentes Matons, Laureano 204 Fuentes y Guerra, Jerónimo de 272 Chávez Osorio, Gabriel 121, 180, 243 G Gadamer 13 Galindo, Francisco 91 García de Navia, Juan 237 García del Pino, César 240-241, 243, 257, 270-271, 275, 319, 344-346, 348, 350-352 García Mayoral, Pedro 323 García Torrequemada 235 García, Fermín 220 García, Joaquín 187, 205- 207 García, Matheo 42 García, Pablo 423 Garrigó, Roque 422, 423 Geigel Polanco, Vicente 83 Gelabert, Josep Antonio 388 Geraldino de Guzmán, Juan 145 Gil- Bermejo García, Juana 89- 90, 92-93, 156, 201 Giusti, Juan A. 84, 88, 96-98, 106, 108, 115 Godreau, Michel J. 84, 88, 9698, 108 Golfi, Luis 187 Gómez de Rojas, Manrique 236, 239 Gómez de Sandoval, Diego 180, 315 Gómez Robaud 378 Gonzales, José Luis 119 González de Linares, Francisco 77 González de Mendoza, Juan R. 85, 101, 110 González de Mirabal, Sebastián 47 González de Rivera, Ávila 126, 310 González, Manuel Dionisio 273, 429 González, Raymundo 177, 185, 187-188, 191-193, 195, 202203, González, Vicente “Cheche” 69 Grajeda de Guzmán, Clemente 182 Grau, José Ignacio 77, 79 Guaso de Calderón, Mateo 9697, 269, 270, 289, 350 Guejenaba, Jerónimo de 164 Güemes de Horcasita, Francisco 289-290, 294 Güemes de Horcasita, Juan Francisco 289-291, 294, 355 Guerra, Andrés 246 Guerra, Luis 284 Guery, Alain 144 Guilarte Salazar, Juan 28 Gutiérrez de la Riva, Gabriel 46 Gutiérrez del Arroyo, José 64 Gutiérrez Escudero, Antonio 138, 152, 156, 160, 162, 167168, 171, 213 Gutiérrez, Miguel 416, 425 De súbditos a ciudadanos...437 Guzmán, Alonso de 237 Guzmán, José de 154 Guzmán, Juan de 297 H Haro, Juan de 21, 34 Harvey, Henry 62 Henríquez, Pedro 225 Henry Christophe 218 Heredia, Francisco 202 Heredia, José Francisco 202 Heredia, José María 204 Hernández González, Manuel 151 Hernández González, Manuel Vicente 150-151, 153-154, 169, 173, 175 Hernández, Antonio 301 Hernández, Francisco Antonio 74 Hernández, Juan 307 Hernández, Manuel G. 316 Hernández, Nicolás 312 Herrera, Fuentes 273 Hierrezuelo, Francisco 405 Hoces, Cristóbal de 266-267 Hopkins, John 176 Hoyos Solorzano, Juan del 281-283 Hubert Franco, Cristóbal 212 I Iglesias, Fe 384 Incháustegui Cabral, J. Marino 205-206, 208-209 Infante, Joaquín 299 Infante, Nicolás 303 Irene Aloha Wright 233, 239240 Irizarri (familia) 64 Issasi, Juan Thomas de 269 Izard, Miguel 188, Iznaga, José Antonio 424 J James, Henry 391 Jesús Fornaris, José de 394, 415, 425, 429 Jiménez, Francisco 307 Jiménez, Pedro Ignacio 281, 284, 332 Jols, Cornelius 327 José Chamendía 307 José de Avalos 324 Joseph de Ribera, Nicolás 299-301, 317 K Kindelán, Sebastián 221, 224, 225-226, 398-400, 404-405, 407, 409 King, James F. 225 Konetzke, Richard 223 438 L Labat, R. P. 134 Lago, Gonzalo 246 Lamore, Jean 399, 401 Lancho Ferrer, Bernardo 62 Lara, Cristóbal de 275-276 Lavaille, Luis 419 Laveaux, Juan Esteban 209 Layfield, John 87 Le Goff, Jacques 145 Le Riverend Brusone, Julio 383 Le Roy Ladurie, Emmanuel 283 Leandro y Landa, Juan de 301 Legras, Joseph 294 Leonart, Joseph 307 Levi, Giovanni 391 Lezama, José 429 Llaguno, Eugenio 209 Llaverías, Joaquín 235 Lluch, Nora Francisco 46-47 López Arias, Francisco 252 López Canto, Ángel 16, 19-20, 39, 44, 46 López de Baños, Miguel 83 López de Cangas, Mateo 351 López de Haro, fray Damián 24 López de Melgarejo, Juan 33 López de Morla, Juan 163 López Medrano, Andrés 222-223 López Mesa, Enrique 361-362 López Quiroga, Francisco 22 Lorenzo Luaces, Joaquín 429 Lorenzo, Manuel 409 Jorge Ibarra Cuesta Louverture, Toussaint 209 Lugo, Cristóbal de 47 Luis XIV 276 Luna y Sarmiento, Álvaro 249- 250 Luque, Antonio 311 Luque, María Dolores 24, 32 Luxan, Gabriel de 233-236, 238239 M Macías Domínguez, Isabelo 20, 244, 272 Madariaga, Lorenzo de 303, 304, 306, 309, 365--367 Madiedo, Pedro José 75 Malagón Barceló, Javier 201, 302, 315-316 Maldonado, Emigdio 405 Maldonado, Juan 239 Mallo Gutierrez, Tomás 336 Manuel Cisneros 405 Manzaneda, Severino 265-266 Mañón, Antonio 201 Marazzi, Rosa 115 Marín de Villafuerte, Francisco 352 Mariño, Francisco 297 Marqués de San Felipe y Santiago 415 Marqués de Someruelos 399, 404-407 Marrero, Antonio 172 Marrero, José 172 De súbditos a ciudadanos...439 Marrero, Levi 20, 236, 335, 239240, 242, 244, 265, 267, 276, 284, 307, 328, 331, 335, 338, 339, 352, 355-356, 365, 377, 387 Martí, José 398 Martín, Domingo 273 Martín, Juan 47 Martínez de Andino, Gaspar 38, 41 Martínez de la Vega, Dionisio 269-270, 281-283, 290-291 Martínez del Pino 45 Martínez Escobar (historiador) 340 Martínez Fortún (historiador) 340 Maysonet, José 72 Meléndez Bruna, Salvador 68-75, 110 Melgarejo y Ponce de León, Juan 25 Melgarejo, Jhoan 34 Mendoza, Tercio de 131 Menéndez de Valdés, Alonso 90 Menéndez de Valdés, Diego 89 Menéndez Valdés, Francisco 27-28 Meneses Bracamonte y Zapata, Bernardo de 128 Mercedes Barbudo, María de las 77-78 Mercochini, Juan 419 Mexía, Alonso 278 Mexía, Juan Antonio de 72 Michiel Baud 155-156, 213 Mieses Ponce de León, Francisco 154, 164 Miniel, Antonio 137, 161-162 Miniel, Isidro 163 Mintz, Sidney W. 84, 176 Mirabal (familia 51) Miralla 424 Miralles, Manuel 350-351 Miranda Argüelles, Francisco de 263 Miranda Barona, José 263 Miranda, Esteban de 248 Miranda, Francisco 71 Miranda, Joseph de 263 Miranda, Juan de 248 Miyares González, Fernando 107 Modyford, Thomas 263 Mondadori, Grijalbo 324, 348 Monserrate, José 71 Monte Pichardo, Francisco del 137 Monte Tapia, José del 172 Monte y Tejada, Antonio del 137-138, 157, 163, 174, 211, 213 Monte, Domingo del 204, 429 Monte, Manuel del 220 Montejo, Francisco Javier 313 Montejo, Mauricio 314-315 Montes, Toribio 65, 214 Monzón, Miguel de 267 Morales Padrón, Francisco 16, 24-25 Morales y Morales, Vidal 389, 426 440 Morales, Pedro 252 Moreau de St. Méry 176, 186 Morell de Santa Cruz, Fernando 165, 274, 281-283 Morell de Santa Cruz, Juan 161 Morell de Santa Cruz, Pedro 158 Morell de Santa Cruz, Pedro Agustín 164, 274, 281-283, 286, 318-319, 326, 363-364, 367, 385 Morell de Santa Cruz, Santiago 161, 163-164 Moreno de Mendoza, Ignacio 292-293 Moreno Fraginals, Manuel 324, 348 Moreta Castillo, Américo 122, 141 Morgan, Henrry 256, 263 Moscoso, Francisco 47, 65, 69, 85, 87, 91-95, 104, 106 Mota Sarmiento, Iñigo de la 21- 23 Mota, Juan Pablo de la 173 Moya Pons, Frank 135, 163, 168, 208, 210, 231 Moya, Bernardo de 283 Muesas, Miguel de 107 Muñoz, Baltasar 414 Muñoz, José Ramón 405 Murga, Ignacio de 375-376 Myng, Christopher 327 Jorge Ibarra Cuesta N Napoles Fajardo, Juan Cristóbal 429 Nápoles, Thomas de 355 Naranjo, Consuelo 336 Nate, Laura 377, 382 Navarro, Diego 322 Navedo 92 Nazario Agramonte, Manuel 315 Noboa Moscoso, José 18, 25-26, 36 Noboa y Moscoso, José 17-19, 26-27, 37 Noguera 110 Nouel, Carlos 230 Novoa Betancourt, José 310-312 Núñez de Cáceres, José 217-218, 226-232 O O´Daly, Demetrio 76 O´Reilly, Alejandro 62, 83, 98, 331 Obraneja, Antonio de 149 Ochoa Castro, Sancho 20 Odoardo, Francisca 297 Olasporte, Miguel 297-298 Onofre de la Cruz 310 Orozco Melgar, María Elena 400 Ortiz de la Renta, José 47 Ortiz de Matienzo, Antonio 268 Ortiz y Montejo, Hernando 245 Ortiz, Dante 203 Ortiz, Fernando 109 Osorio, Antonio 120, 123, 131, 177, 178, 180, 241, 246 De súbditos a ciudadanos...441 Osuna, Bartolomé de 248-249 Otalora, Miguel 129-130 Ots Capdequi, José María 141 Oviedo y Baños, Diego Antonio de 261-262, 267-268 Oviedo, Pedro de 129 Ozés y Alzua, Joaquín de 321, 402-405, 407, 409 P Pablo Ramón 109 Pacheco, Rafael 419 Padilla, Carlos de 163 Padilla, Francisco de 40 Paine, Tomas 426 Palacios, Manuel 405 Palacios, Mateo 316, 405 Pantaleón Álvarez de Abreu, Domingo 140 Pardo, Silverio 405 Pascasio Arias, Pedro 424 Patiño, Pedro 243 Pavón de Aransibia, Francisco 265 Pavón, Miguel 414 Pedreira, Antonio S. 106, 118 Peláez, Francisco 250 Penabad Félix, Alejandrina 318 Penn, William 133-134, 182 Peña Battle, Arturo 203 Peña, Joseph de 309 Peralta y Rojas, Isidro de 173- 175, 189-190 Pérez Caro, Ignacio 137-138, 201 Pérez de la Riva, Juan 397, 399, 408 Pérez de Oporto, Juan 345 Pérez de Vera, Agustín 272 Pérez Guzmán, Francisco 82 Pérez Guzmán, Juan 27-29 Pérez Memén, Fernando 206, 228 Pérez, Diego 315 Pérez, Mateo 173-174 Petión 218-220 Pezuela, Jacobo de la 345, 396, 399 Pezuela, Juan de la 59 Pezzi, Emigdio 220 Pichardo Vinuesa, Antonio 137, 145, 159, 160 Pichardo, Hortensia 237, 242, 299, 327 Picó, Fernando 44, 48, 57, 61, 80, 102, 106, 108, 113, 116117, 354 Piedra-Bueno, Andrés de 429 Pierre Ledrú, André 55 Pimentel, Francisco 74 Pío Betancourt, Tomás 316 Pío de Guadalupe y Téllez, Francisco 130 Pizarro Cortés, Tomás 54, 258259, 265, 267-268 Pizarro, Vicente 74 Pobeda, Francisco 429 Polanco, Pedro 137 Polo de la Vega, Carlos 270 Ponce de León, Manuel 316 Ponce, Cristóbal Francisco 279 Portillo y Torres, Fernando 187, 206, 208 442 Portuondo y Zúñiga, Olga 260, 271, 285, 294, 301, 349, 380, 382, 394, 403-407, 428, 430 Portuondo, Agustín 405 Portuondo, Fernando 263, 417 Power Giralt, Ramón 48, 65, 67-69, 73, 75 Pueyo, Joaquín 173-174 Q Quintero Rivera, Ángel G. 57, 105-106, 108-109, 119 Quiñones, Antonio de 68 Quiñones, José María 76 Quiñones, Nicolás 69, 74 R Ramírez de Arellano, Francisco Antonio 64, 69-70 Ramírez de Arellano, José 52 Ramírez de Estenoz, Felipe 91-95 Ramírez, Alejandro 393 Ramírez, Ciriaco 212-213, 219220 Ramírez, José 220 Ramírez, Pedro José 295 Ramos Castellanos, Rosalía 339 Ramos, Agustín 253 Ramos, Gregorio 243, 246 Ramos, Pedro 252 Rangel, José 267 Raúl Díaz, José R. 41 Recio, Ángela 423 Revel, Jacques 145 Jorge Ibarra Cuesta Reyes Correa, Antonio 61 Reyes, Pascual 226 Reynoso, Joseph 308 Riaño y Gamboa, Francisco 272 Ribera, Diego Felipe de 251 Ricafort, Mariano 430 Ricardo, Martínez Andrés 75 Ricla 322, 324-325 Riva Agüero, Fernando de la 18, 23, 35-36 Rivera, Bravo de 92, 94 Rivera, Melchor de 19-20 Rivero Muñiz, José 370, 372, 374, 377, 381, 429 Roa, Francisco Manuel 262 Robert Venables 62, 133, 182 Roberto Cassá 134, 139, 159, 162, 171, 179, 203-204, 220221, 229 Roberto Descimon 144 Robledillo, Diego de 90 Robles Lorenzana, Juan de 40-42 Robles Silva, Antonio de 19, 45-46 Rodrigo Tamayo 303 Rodrigo de Velasco 327, 250 Rodríguez Colón, Miguel 47 Rodríguez Demorizi, Emilio 121, 150, 156, 205 Rodríguez Morel, Genaro 120-122, 126, 128, 139, 178179, 203, Rodríguez Pacheco, Bernardo 44-45 Rodríguez, Amalia A. 351 De súbditos a ciudadanos...443 Rodríguez, Bartolomé 315 Rodríguez, Blas 355 Rodríguez, Gaspar 273 Rodríguez, José María 405 Rodríguez, Manuel 378 Rodríguez, Mercedes 336 Rodríguez, Miguel 292 Rodríguez, Rafael 424 Roja, Antonio 173 Rojas, J.M. 78 Roland Mousnier 302 Romano, Carlos 77 Romero Venegas, Álvaro 262, 264-265 Ros, Félix 414 Rosa Corzo, Gabino de la 181 Rosa, José de la 47 Rosario Echevarría, María del 339 Roume 192 Royo, Antonio 322 Ruíz de Pereda, Gaspar 326 S Saavedra, Andrés de 310 Saco, Diego 405 Saco, José Antonio 320 Saez, José Luis 180, 184, 194 Salas 425 Salinas Ponce de León, Luis 90 Salomón, José Miguel 420 San Just, José 81 San Miguel, Pedro 113, 115 Sánchez Ramírez, Juan 208, 210--219, 222, 226, 232 Sánchez Valverde, Antonio 145, 156, 181, 196 Sánchez, Andrés Manuel 427 Sánchez, Julián 315 Sánchez, Luis 217 Sang, Mu- Kien Adriana 155, 170, 172 Santisteban, Joseph 292 Santovenia, Emeterio 325 Sanz Tapia, Ángel 142 Sañudo, Luis 274 Saturnino Jiménez, Andrés 212 Scarano, Francisco A. 16, 47, 61-63, 107, 113-114, 118-119, 354 Schomburk, Robert 195 Sea, Pedro 26 Sed Nieves, Gustavo 427 Seda, Pedro 220 Seda, Pedro 220, 225 Sedano 424 Segarra (familia) 51 Segura y Sandoval, Francisco 137, 167 Segura y Sandoval, Francisco de 137, 161, 167 Sepúlveda, Pedro de 89 Serrano, Antonio 311 Serrano, Francisco 129-130 Sider, Gerald 119 Sierra, Antonio 405 Silié, Rubén 149, 151-152, 184-185 Silva y Figueroa, Agustín de 24 Silvestrini, Blanca G. 24, 32 Smith, Jeremy 277-278 Solano, José 174, 189 Soler, Dionisio 307 Sosa, Enrique 318 Sosa, Francisco de 304 444 Jorge Ibarra Cuesta Sotolongo, Luis de 297 Suárez Poago, Melchor 241-243, 246 Suárez Solar, Manuel 77 Suárez, Santos 76 Subirats y Bata, Narciso 172-174 Sucre, Carlos de 271, 328 T Tamariz 326 Tamayo, Diego 304, 417 Tamayo, Diego Felipe 307 Tamayo, Diego José 304 Tamayo, Ignacio 414-415 Tamayo, Manuel de 303 Tapia y Rivera, Alejandro 119 Tejada de Amézquita, Pablo 137 Tejada, Alonso 158 Téllez, José 278 Téllez, Salvador 416 Terrecen, Carlos 328, 358 Texada, Agustín de 308 Thompson 117 Tiburcio, Bartolomé 161 Torre de Ambran, Esteban 126 Torre Echeverría, José de la 309 Torre Sifonte, Juan y Francisco de la 248 Torre, Esteban de la 304 Torre, Felipe de la 74 Torre, José Vicente de la 52-53 Torre, Marqués de la 370-371 Torre, Miguel de la 57, 77, 80, 338 Torre, Pedro Vicente de la 94 Torre, Xptoval de la 283, 284 Torrente, Mariano 230 Torres Arceo, Luis 295 Torres de Ayala, Laureano 352 Torres Lasquetti, Juan 314 Torres, Casa 353 Torres, Cristóbal 25, 51 Torres, Gabriel 415 Torres, Miguel 415 Tristá, Benito 255 U Urabaso, Tomás 351 Uriondo, Eufrasio 101-102 Urrutia, Carlos de 219 Utrera, fray Cipriano de 121, 156, 186, 353-354 V Vaillant, Juan Bautista 398 Valdés, Gerónimo 271 Valdés, Pedro 237, 241 Valero de Bernabé y Pacheco, Antonio 78-79 Valle Hernández, Antonio del 394, 396-397 Varela, Félix 76 Varona, Diego de 308 Varona, José de 396 Varona, Pedro de 263 Vázquez, Gerónimo 270 Vázquez, Joachim 296 Vega Boytie, Wenceslao 134, 141, 146 Vega, Bernardo 135 Vega, Francisco de la 263 Velasco, Jerónimo de 29-31 Velazco, Juan de 248 De súbditos a ciudadanos...445 Velázquez de Contreras, Damián 247 Velázquez, Agustín 255 Velilla, Francisco 172-175 Venegas Delgado, Hernán 270, 429 Venegas Fornias, Carlos 383 Venegas, Francisco 247 Ventura 68 Vera, Fernando de la 130 Vernon, Edward 62, 240, 329 Viamonte, Francisco Xavier 414-415 Viamonte, José María 414 Viana Hinojosa, Diego de 266-267 Vicente, Francisco 26 Vidaurre, Manuel 422 Viera y Quiñones, Alberto de 45 Vila Vilar, Enriqueta 24-25, 43 Villalobos, Juan 262, 265 Villaverde Ureta, Juan de 245 Villavicencio, Nicolás 308 Villavicencio, Pablo 308 Villavicencio, Rafael de 405 Vives, Francisco Dionisio 412, 423-424, 427-428 Vives, Luis Dionisio 412 Vizcarrondo y Mansi, Andrés 83 Vizcarrondo y Martínez de Andino, Andrés 83 Vizcarrondo, Juan 82 Vizcarrondo, Lorenzo 82 Voltaire 426 X Ximénez de Lora, Francisco 160 Xiorro, Severino 92-94 Y Yacou, Alain 400, 408 Yarza, José de 124 Yero, Pedro 419 Yrizarri, Pedro 68, 72 Z Zambrano, Antonio 425 Zamora Coronado, José María 51, 289 Zaragoza, Justo 313, 316 Zarragoitía, Ignacio 393-394, 419 Zayas Bazán, Ignacio 128 Zayas, Felipe de 313-314 Zeno Gandia, Manuel 119 Zepeda, Francisco José de 416-417 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Vol. IX Vol. X Vol. XI Vol. XII Vol. XIII Vol. XIV Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1944. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I, C. T., 1944. Samaná, pasado y porvenir. E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, C. T., 1945. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1947. San Cristóbal de antaño. E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1946. Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir). R. Lugo Lovatón, C. T., 1951. Relaciones. Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas por R. Lugo Lovatón, C. T., 1951. Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850. Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1947. Índice general del «Boletín» del 1938 al 1944, C. T., 1949. Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Escrita en holandés por Alexander O. Exquemelin, traducida de una famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. Rodríguez; introducción y bosquejo biográfico del traductor R. Lugo Lovatón, C. T., 1953. Obras de Trujillo. Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957. Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros. 1795-1802. Edición de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959. 447 448 Vol. XV Vol. XVI Vol. XVII Vol. XVIII Vol. XIX Vol. XX Vol. XXI Vol. XXII Vol. XXIII Vol. XXIV Vol. XXV Vol. XXVI Vol. XXVII Vol. XXVIII Vol. XXIX Vol. XXX Vol. XXXI Vol. XXXII Vol. XXXIII Publicaciones del Archivo General de la Nación Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959. Escritos dispersos. (Tomo I: 1896-1908). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Escritos dispersos. (Tomo II: 1909-1916). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Escritos dispersos. (Tomo III: 1917-1922). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005. Edición de E. Cordero Michel, Santo Domingo, D. N., 2005. Lilí, el sanguinario machetero dominicano. Juan Vicente Flores, Santo Domingo, D. N., 2006. Escritos selectos. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006. Obras escogidas 1. Artículos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Obras escogidas 2. Ensayos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Obras escogidas 3. Epistolario. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006. La colonización de la frontera dominicana 1680-1796. Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2006. Fabio Fiallo en La Bandera Libre. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2006. Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (16801795). El Cibao y la bahía de Samaná. Manuel Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2007. Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2007. Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007. Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia fundacional del Nuevo Mundo. Miguel D. Mena, Santo Domingo, D. N., 2007. Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501. Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2007. La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes en la provincia). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007. La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de la provincia post Restauración). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. XXXIV Vol. XXXV Vol. XXXVI Vol. XXXVII Vol. XXXVIII Vol. XXXIX Vol. XL Vol. XLI Vol. XLII Vol. XLIII Vol. XLIV Vol. XLV Vol. XLVI Vol. XLVII Vol. XLVIII Vol. XLIX Vol. L Vol. LI 449 Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2007. Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2007. Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922. Santo Domingo, D. N., 2007. Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894). Tomo I. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007. Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894). Tomo II. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007. Una carta a Maritain. Andrés Avelino, traducción al castellano e introducción del P. Jesús Hernández, Santo Domingo, D. N., 2007. Manual de indización para archivos, en coedición con el Archivo Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N., 2007. Apuntes históricos sobre Santo Domingo. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007. Ensayos y apuntes diversos. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007. La educación científica de la mujer. Eugenio María de Hostos, Santo Domingo, D. N., 2007. Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546). Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2008. Américo Lugo en Patria. Selección. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008. Años imborrables. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Santo Domingo, D. N., 2008. Censos municipales del siglo xix y otras estadísticas de población. Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N., 2008. Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo I. Compilación de José Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo II, Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo III. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. 450 Vol. LII Vol. LIII Vol. LIV Vol. LV Vol. LVI Vol. LVII Vol. LVIII Vol. LIX Vol. LX Vol. LXI Vol. LXII Vol. LXIII Vol. LXIV Vol. LXV Vol. LXVI Vol. LXVII Vol. LXVIII Vol. LXIX Vol. LXX Publicaciones del Archivo General de la Nación Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Prosas polémicas 3. Ensayos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Relatos de Rodrigo de Bastidas. Antonio Sánchez Hernández, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 2. Ensayos. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961). Tomo I. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961). Tomo II. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Legislación archivística dominicana, 1847-2007. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2008. Libro de bautismos de esclavos (1636-1670). Transcripción de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Los gavilleros (1904-1916). María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2008. El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas. Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2008. Cuadros históricos dominicanos. César A. Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos 2. Ensayos. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Memorias, informes y noticias dominicanas. H. Thomasset. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Manual de procedimientos para el tratamiento documental. Olga Pedierro, et. al., Santo Domingo, D. N., 2008. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. LXXI Vol. LXXII Vol. LXXIII Vol. LXXIV Vol. LXXV Vol. LXXVI Vol. LXXVII Vol. LXXVIII Vol. LXXIX Vol. LXXX Vol. LXXXI Vol. LXXXIII Vol. LXXXIV Vol. LXXXV Vol. LXXXVI Vol. LXXXVII Vol. LXXXIX 451 Escritos desde aquí y desde allá. Juan Vicente Flores. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. De la calle a los estrados por justicia y libertad. Ramón Antonio Veras (Negro), Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos y apuntes históricos. Vetilio Alfau Durán, Santo Domingo, D. N., 2009. Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista. Salvador E. Morales Pérez, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos. 2. Artículos y ensayos. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano. Angel Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009. Perlas de la pluma de los Garrido. Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2009. Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio documental. Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez, Maritza Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009. Obras, tomo I. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009. Obras, tomo II. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009. Historia de la Concepción de La Vega. Guido Despradel Batista, Santo Domingo, D. N., 2009. Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2009. 452 Vol. XC Vol. XCI Vol. XCIII Vol. XCIV Vol. XCV Vol. XCVI Vol. XCVII Vol. XCVIII Vol. XCIX Vol. C Vol. CI Vol. CII Vol. CIII Vol. CIV Vol. CV Vol. CVI Vol. CVII Vol. CVIII Vol. CIX Publicaciones del Archivo General de la Nación Ideas y doctrinas políticas contemporáneas. Juan Isidro Jimenes Grullón, Santo Domingo, D. N., 2009. Metodología de la investigación histórica. Hernán Venegas Delgado, Santo Domingo, D. N., 2009. Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo I. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo II. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo III. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición. Ramón Antonio, (Negro) Veras, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos históricos. Américo Lugo, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2009. Vindicaciones y apologías. Bernardo Correa y Cidrón. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas. María Ugarte, Santo Domingo, D. N., 2009. Escritos diversos. Emiliano Tejera, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010. Tierra adentro. José María Pichardo, segunda edición, Santo Domingo, D. N., 2010. Cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch. Diógenes Valdez, Santo Domingo, D. N., 2010. Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio en la República Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010. Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo. Estudios, 1983-2008. Consuelo Varela, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. República Dominicana. Identidad y herencias etnoculturales indígenas. J. Jesús María Serna Moreno, Santo Domingo, D. N., 2010. Escritos pedagógicos. Malaquías Gil Arantegui. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. CX Vol. CXI Vol. CXII Vol. CXIII Vol. CXIV Vol. CXV Vol. CXVI Vol. CXVII Vol. CXVIII Vol. CXIX Vol. CXX Vol. CXXI Vol. CXXII Vol. CXXIII Vol. CXXIV Vol. CXXV Vol. CXXVI 453 Cuentos y escritos de Vicenç Riera Llorca en La Nación. Compilación de Natalia González, Santo Domingo, D. N., 2010. Jesús de Galíndez. Escritos desde Santo Domingo y artículos contra el régimen de Trujillo en el exterior. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010. Ensayos y apuntes pedagógicos. Gregorio B. Palacín Iglesias. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. El exilio republicano español en la sociedad dominicana (Ponencias del Seminario Internacional, 4 y 5 de marzo de 2010). Reina C. Rosario Fernández (Coord.), edición conjunta de la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010. Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica literaria. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2010. Antología. José Gabriel García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010. Paisaje y acento. Impresiones de un español en la República Dominicana. José Forné Farreres. Santo Domingo, D. N., 2010. Historia e ideología. Mujeres dominicanas, 1880-1950. Carmen Durán. Santo Domingo, D. N., 2010. Historia dominicana: desde los aborígenes hasta la Guerra de Abril. Augusto Sención (Coord.), Santo Domingo, D. N., 2010. Historia pendiente: Moca 2 de mayo de 1861. Juan José Ayuso, Santo Domingo, D. N., 2010. Raíces de una hermandad. Rafael Báez Pérez e Ysabel A. Paulino, Santo Domingo, D. N., 2010. Miches: historia y tradición. Ceferino Moní Reyes, Santo Domingo, D. N., 2010. Problemas y tópicos técnicos y científicos. Tomo I. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Problemas y tópicos técnicos y científicos. Tomo II. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Apuntes de un normalista. Eugenio María de Hostos. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Recuerdos de la Revolución Moyista (Memoria, apuntes y documentos). Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Años imborrables (2da ed.) Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, edición conjunta de la Comisión Permanente de Efemérides 454 Publicaciones del Archivo General de la Nación Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXVII El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo. Tomo I. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXVIII El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo. Tomo II. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXIX Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXX Relaciones cubano-dominicanas, su escenario hemisférico (1944-1948). Jorge Renato Ibarra Guitart, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXXI Obras selectas. Tomo I, Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXII Obras selectas. Tomo II. Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIII África y el Caribe: Destinos cruzados. Siglos xv-xix, Zakari DramaniIssifou, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIV Modernidad e ilustración en Santo Domingo. Rafael Morla, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXV La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana. Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVI AGN: bibliohemerografía archivística. Un aporte (1867-2011). Luis Alfonso Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVII La caña da para todo. Un estudio histórico-cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano. (1500-1930). Arturo Martínez Moya, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVIII El Ecuador en la Historia. Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIX La mediación extranjera en las guerras dominicanas de independencia, 1849-1856. Wenceslao Vega B., Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXL Max Henríquez Ureña. Las rutas de una vida intelectual. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLI Yo también acuso. Carmita Landestoy, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLIII Más escritos dispersos. Tomo I. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. CXLIV Vol. CXLV Vol. CXLVI Vol. CXLVII Vol. CXLVIII Vol. CXLIX Vol. CL Vol. CLI Vol. CLII Vol. CLIII Vol. CLIV Vol. CLV Vol. CLVI Vol. CLVII Vol. CLVIII Vol. CLIX Vol. CLX Vol. CLXI Vol. CLXII 455 Más escritos dispersos. Tomo II. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Más escritos dispersos. Tomo III. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Manuel de Jesús de Peña y Reinoso: Dos patrias y un ideal. Jorge Berenguer Cala, Santo Domingo, D. N., 2011. Rebelión de los capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno. Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2011. De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2011. Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1547-1575). Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2011. Ramón –Van Elder– Espinal. Una vida intelectual comprometida. Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2011. El alzamiento de Neiba: Los acontecimientos y los documentos (febrero de 1863). José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, Santo Domingo, D. N., 2011. Meditaciones de cultura. Laberintos de la dominicanidad. Carlos Andújar Persinal, Santo Domingo, D. N., 2011. El Ecuador en la Historia (2da ed.) Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2012. Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe (1789-1854). José Luciano Franco, Santo Domingo, D. N., 2012. El Salvador: historia mínima. Varios autores, Santo Domingo, D. N., 2012. Didáctica de la geografía para profesores de Sociales. Amparo Chantada, Santo Domingo, D. N., 2012. La telaraña cubana de Trujillo. Tomo I. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Cedulario de la isla de Santo Domingo, 1501-1509. Vol. II, Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2012. Tesoros ocultos del periódico El Cable. Compilación de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2012. Cuestiones políticas y sociales. Dr. Santiago Ponce de León, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. La telaraña cubana de Trujillo. Tomo II. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. El incidente del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944. Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, Santo Domingo, D. N., 2012. 456 Vol. CLXIII Publicaciones del Archivo General de la Nación Historia de la caricatura dominicana. Tomo I. José Mercader, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXIV Valle Nuevo: El Parque Juan B. Pérez Rancier y su altiplano. Constancio Cassá, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXV Economía, agricultura y producción. José Ramón Abad. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVI Antología. Eugenio Deschamps. Edición de Roberto Cassá, Betty Almonte y Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVII Diccionario geográfico-histórico dominicano. Temístocles A. Ravelo. Revisión, anotación y ensayo introductorio Marcos A. Morales, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVIII Drama de Trujillo. Cronología comentada. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXIX La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939). Tomo I, volumen 1. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXX Drama de Trujillo. Nueva Canosa. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012 Vol. CLXXI El Tratado de Ryswick y otros temas. Julio Andrés Montolío. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXII La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939). Tomo I, volumen 2. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXIII La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961). Tomo III, volumen 5. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXIV La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961). Tomo III, volumen 6. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXV Cinco ensayos sobre el Caribe hispano en el siglo xix: República Dominicana, Cuba y Puerto Rico 1861-1898. Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVI Correspondencia consular inglesa sobre la Anexión de Santo Domingo a España. Roberto Marte, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVII ¿Por qué lucha el pueblo dominicano? Imperialismo y dictadura en América Latina. Dato Pagán Perdomo, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVIII Visión de Hostos sobre Duarte. Compilación y Edición de Miguel Collado, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXIX Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960. Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXX La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949). Tomo II, volumen 3. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. CLXXXI 457 La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949). Tomo II, volumen 4. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXII De súbditos a ciudadanos (siglos xvii-xix): el proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo). Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXIII La dictadura de Trujillo (1930-1961). Augusto Sención Villalona, San Salvador-Santo Domingo, 2012. Vol. CLXXXIV Anexión-Restauración. Parte 1. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXV Anexión-Restauración. Parte 2. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXVI Historia de Cuba. José Abreu Cardet, et. al., Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXVII Libertad Igualdad: Protocolos notariales de José Troncoso y Antonio Abad Solano, 1822-1840. María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXXVIII Biografías sumarias de los diputados de Santo Domingo en las cortes españolas. Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXXIX Financial Reform, Monetary Policy and Banking Crisis in Dominican Republic. Ruddy Santana, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXC Legislación archivística dominicana (1847-2012). Departamento de Sistema Nacional de Archivos e Inspectoría, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCI La rivalidad internacional por la República Dominicana y el complejo proceso de su anexión a España (1858-1865). Luis Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCII Escritos históricos de Carlos Larrazábal Blanco. Tomo I. Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCIII Guerra de liberación en el Caribe hispano (1863-1878). José Abreu Cardet y Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCIV Historia del municipio de Cevicos. Miguel Ángel Díaz Herrera, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCV La noción de período en la historia dominicana. Volumen I, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCVI La noción de período en la historia dominicana. Volumen II, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCVII La noción de período en la historia dominicana. Volumen III, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCVIII Literatura y arqueología a través de La mosca soldado de Marcio Veloz Maggiolo. Teresa Zaldívar Zaldívar, Santo Domingo, D. N., 2013. 458 Vol. CXCIX Vol. CC Vol. CCI Vol. CCII Vol. CCIII Vol. CCIV Vol. CCV Vol. CCVI Vol. CCVII Vol. CCVIII Vol. CCIX Vol. CCX Vol. CCXI Vol. CCXII Vol. CCXIII Vol. CCXIV Publicaciones del Archivo General de la Nación El Dr. Alcides García Lluberes y sus artículos publicados en 1965 en el periódico Patria. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2013. El cacoísmo burgués contra Salnave (1867-1870). Roger Gaillard, Santo Domingo, D. N., 2013. «Sociología aldeana» y otros materiales de Manuel de Jesús Rodríguez Varona. Compilación de Angel Moreta, Santo Domingo, D. N., 2013. Álbum de un héroe. (A la augusta memoria de José Martí). 3ra edición. Compilación de Federico Henríquez y Carvajal y edición de Diógenes Céspedes, Santo Domingo, D. N., 2013. La Hacienda Fundación. Guaroa Ubiñas Renville, Santo Domingo, D. N., 2013. Pedro Mir en Cuba. De la amistad cubano-dominicana. Rolando Álvarez Estévez, Santo Domingo, D. N., 2013. Correspondencia entre Ángel Morales y Sumner Welles. Edición de Bernardo Vega, Santo Domingo, D. N., 2013. Pedro Francisco Bonó: vida, obra y pensamiento crítico. Julio Minaya, Santo Domingo, D. N., 2013. Catálogo de la Biblioteca Arístides Incháustegui (BAI) en el Archivo General de la Nación. Blanca Delgado Malagón, Santo Domingo, D. N., 2013. Personajes dominicanos. Tomo I, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo, D. N., 2013. Personajes dominicanos. Tomo II, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo, D. N., 2013. Rebelión de los Capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno. 2da edición, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, D. N., 2014. Una experiencia de política monetaria. Eduardo García Michel, Santo Domingo, D. N., 2014. Memorias del III Encuentro Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2014. El mito de los Padres de la Patria y Debate histórico. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2014. La República Dominicana [1888]. Territorio. Clima. Agricultura. Industria. Comercio. Inmigración y anuario estadístico. Francisco Álvarez Leal. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2014. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. CCXV Vol. CCXVI Vol. CCXVII Vol. CCXVIII Vol. CCXIX Vol. CCXX 459 Los alzamientos de Guayubín, Sabaneta y Montecristi: Documentos. José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, Santo Domingo, D. N., 2014. Propuesta de una Corporación Azucarera Dominicana. Informe de Coverdale & Colpitts. Estudio de Frank Báez Evertsz, Santo Domingo, D. N., 2014. La familia de Máximo Gómez. Fray Cipriano de Utrera, Santo Domingo, D. N., 2014. Historia de Santo Domingo. La dominación haitiana (1822-1844). Vol. IX. Gustavo Adolfo Mejía-Ricart, Santo Domingo, D. N., 2014. La expedición de Cayo Confites. Humberto Vázquez García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación, de República Dominicana y la Editorial Oriente, de Santiago de Cuba, Santo Domingo, D. N., 2014. De súbditos a ciudadanos (siglos xvii-xix): El proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo). Tomo II, Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2014. Colección Juvenil Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007. Heroínas nacionales. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007. Vida y obra de Ercilia Pepín. Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2007. Dictadores dominicanos del siglo xix. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Padres de la Patria. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Pensadores criollos. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Héroes restauradores. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009. Dominicanos de pensamiento liberal: Espaillat, Bonó, Deschamps (siglo xix). Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2010. Colección Cuadernos Populares Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009. Mujeres de la Independencia. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, D. N., 2009. Voces de bohío. Vocabulario de la cultura taína. Rafael García Bidó. Santo Domingo, D. N., 2010. 460 Publicaciones del Archivo General de la Nación Colección Referencias Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Archivo General de la Nación. Guía breve. Ana Féliz Lafontaine y Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2011. Guía de los fondos del Archivo General de la Nación. Departamentos de Descripción y Referencias. Santo Domingo, D. N., 2012. Directorio básico de archivos dominicanos. Departamento de Sistema Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2012. Esta edición De súbditos a ciudadanos. Siglos xvii-xix de Jorge Ibarra Cuesta, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora Centenario, S.R.L., Santo Domingo, R. D., en el mes de julio de 2015, con una tirada de 1,000 ejemplares.