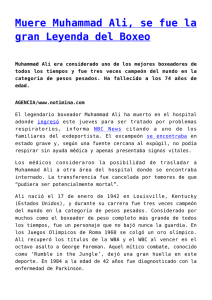Llego tarde. Me he despistado haciendo recuento de las musarañas
Anuncio

Llego tarde. Me he despistado haciendo recuento de las musarañas que se han ido haciendo fuertes con el paso del tiempo en las grietas del techo de mi habitación, pero estoy muy lejos de ponerme nervioso porque ser puntual siempre me ha parecido una vulgaridad intolerable. Decido ir dando un paseo con la tranquilidad que se merece un domingo por la mañana y respirar el aire limpio del otoño. Hace tiempo que aire limpio es lo único que tenemos por aquí, algo con lo que hemos de conformarnos, la única conclusión positiva que podemos extraer de la debacle. En los buenos tiempos, cuando vivíamos persiguiendo una zanahoria llamada futuro que alguien nos había colocado delante de la nariz, era frecuente que el cielo se cubriera de nubes marrones que no descargaban lluvia alguna, sino que se quedaban ahí, vigilantes, hasta que una racha de nordeste las llevaba a otra parte. No eran resultado de la condensación de agua de mar, sino mera acumulación de la porquería que salía de las minas, de los altos hornos, de los tubos de escape de los camiones que iban y venían por los polígonos industriales, de las chimeneas de las térmicas, de los puros que se fumaban los prohombres de la ciudad en los días de vino y rosas del Sporting. Todo eso ya pasó, hace tiempo que han cerrado las minas y las fábricas, se han detenido los motores de los camiones, se ha terminado el trabajo. Hace años que el Sporting es un 9 tema de conversación menor, de ascensor, como ¡qué frío hace! o ¿qué tal la familia?, hace demasiado que aquí no hay nada, no pasa nada, no esperamos nada. Eso sí, ahora nos levantamos un domingo por la mañana, nos asomamos a la ventana y vemos errantes nubes blancas que dejan entrever un cielo cerúleo que antes ni siquiera podíamos soñar, un cielo hermoso, un cielo infinito, un cielo de puta madre. Me cruzo en mi parsimonioso caminar con unos doscientos jubilados que me buscan con la mirada ávidos de entablar conversación. Hacen eso cada día: salen de casa bien prontito después de un frugal desayuno, una copiosa ración de pastillas y varias micciones para recorrer El Muro buscando potenciales víctimas para esas historias que han ido cebando durante la noche y necesitan expulsar de su cuerpo antes de la hora de comer. Atraviesan el paseo de un lado a otro varias veces y, por ello, aunque ya estamos en noviembre, sus caras siguen morenas por tantas horas expuestas al sol y al viento. Los evito al igual que a vendedores ambulantes o sonrientes voluntarios de organizaciones no gubernamentales y me acerco a la barandilla para observar a los surferos que intentan sacar provecho de las ridículas olas que ha dejado en la bahía la construcción del nuevo dique. De pronto, un bicho se me posa en el hombro derecho y trato de desembarazarme de él con movimientos compulsivos hasta que descubro que es una mano. Pertenece a María, la cantante de un grupito pop cuyo nombre no recuerdo porque lo han cambiado siete veces, cinco más que discos tienen en el mercado. —Ey, tío —me dice. —Hola, María. Lleva puesto un anorak debajo de un jersey de rayas y éste, a su vez, debajo de una desgastada camiseta gris de Rage Against the Machine, tan desgastada que en su origen era negra. O se 10 ha drogado o se ha vestido con mucha prisa. No puedo quedarme con la duda. —¿Por qué vas vestida así? —¿Cómo? —Al revés. —Qué pregunta tan superficial, tío. —Ya, pero, ¿tiene respuesta? —Claro: ¿y por qué no? Me lo temía. —Vale, si no quieres responderme, no lo hagas. —Ya te he respondido. —Tú ganas, María —le digo para zanjar el tema—. Nos vemos. Intento reanudar mi marcha pero María, que es bajita pero fortachona, hace un leve movimiento lateral y me bloquea el paso encerrándome contra la balaustrada donde una gaviota, después de quejarse por nuestra intromisión, levanta el vuelo. —¿Vas a tocar en el FICX? —¿Dónde, ho? —En el Festival de Cine. —¿Yo? No… ¿por? —Este año van a tocar grupos de aquí. No hay pasta. —Yo no soy un grupo de aquí. —¿Ah, no? —Levanta las cejas en bella coreografía—. ¿Y qué eres? —Soy una reliquia, una antigualla, un dinosaurio. Tocaré cuando den conciertos en el Muja. María se ríe y al hacerlo veo todos los empastes metálicos de sus muelas inferiores. Me viene a la mente un parking completo. —Bueno, tío, me alegro de verte. —Adiós, María. Se hace a un lado para dejarme pasar y sigo mi deambular. Al llegar a la escalera once de la playa, cruzo la calle y entro en el 11 hotel Príncipe de Asturias. Me acerco con decisión al mostrador de recepción, me aclaro la garganta y pregunto por Patxi Urrulutiaioetxa a unas gafas enormes detrás de las cuales hay una chica bajita y sonriente. —¿Me lo puede deletrear? —Déjeme algo para apuntar, mejor. Anoto el mismo nombre y un apellido similar y se lo doy. Lo mira unos segundos a través de los cristales de sus desmesuradas gafas y lo busca en el ordenador. —No aparece. —Tiene que estar. —No está en el ordenador. Si alguien no está en el ordenador, no existe y no hay más que hablar, es así desde hace años. Ambos lo sabemos, pero no voy a dejarme amedrentar. —Le digo que tiene que estar. Llegó ayer por la tarde. Me llamó desde la habitación. —¿Sabe el número? —No, creí que usted me lo diría. La chica mira el papel como si fuera un jeroglífico, se quita las gafas, entrecierra los ojos, frunce el ceño y me pide, todavía sonriente (y ese mérito he de reconocérselo), disculpas antes de desaparecer por la puerta que tiene tras ella y en la que reza PERSONAL. Una vez solo, arramplo con un puñado de caramelos del mostrador, los meto en el bolsillo, me doy la vuelta, salgo y cruzo de nuevo de acera para volver a disfrutar del sol lejano y tímido del otoño, esa luz blanca que rebota en los cristales de los edificios del paseo, considerados «de indudable personalidad» en las guías turísticas, una seña de identidad por los lugareños y, en opinión del resto del mundo, un auténtico horror. 12 Treinta minutos más tarde, empachado de tantas muestras de felicidad dominical —parejas caminando por la arena cogidas de la mano, viejecitas paseando perros con jersey, patinadores mostrando su amplio abanico de saltos acrobáticos, jóvenes borrachos durmiendo en los bancos con una última copa, caliente y mediada, entre las manos—, dejo atrás la bahía y llego hasta la calle de Ali donde me encuentro con un bisonte tumbado en el prado. Al sentir mi presencia, levanta la cabeza con desgana, me mira y vuelve a hundirla entre las manos. Me froto los ojos y cuando termino de hacerlo veo, a su lado, un elefante barritando con desidia y un par de monos despiojándose mutuamente. Cojo el teléfono móvil para avisar a las autoridades del peligro que puede suponer para nuestra tranquila y gris ciudad de provincias la llegada de las bestias cuando veo la carpa del Circo Falciani. Decido entonces guardar de nuevo el móvil en el bolsillo y, como no soy ningún aventurero, cruzo la calle y acelero el paso hasta el chalé de Ali, situado ya muy cerca, en una colonia de adosados de espaldas al Cantábrico con una chimenea para los regalos navideños, un desván para amontonar el pasado y un terrenito para zascandilear. Ali abre la puerta. Nos besamos y abrazamos. Está radiante con un largo vestido amarillo y el colorete en las mejillas que mitiga su palidez otoñal. Lleva en la cabeza ese pañuelo violeta que se pone siempre para cocinar, más como amuleto que otra cosa. —Ya están todos —dice sonriente. 13 Pienso que podría haber dicho eres el último o has tardado o nos has hecho esperar, pero Ali no es así, Ali siempre ve el mundo por el lado bueno, aunque ambos sabemos que, por mucho que lo busquemos, jamás lo llegaremos a encontrar. De pronto, un ciclón se abalanza sobre mí. Es Carlitos, que acaba de cumplir siete años y concentra en su menudo cuerpo tanta energía como el resto de la ciudad. Le doy el puñado de caramelos que he cogido prestados y desaparece a toda velocidad por el pasillo. —Dentro de poco necesitarás una correa —le digo a Ali. —Ya te digo. —Y más, siendo una cuarentona. Lanzo una carcajada y Ali me aprieta el cuello con las manos como si realmente quisiera estrangularme. Por un instante, pienso que me dejaría hacer. Mi hermana pequeña, esa cosita rubia que se empeñaba en que jugara con ella a las muñecas, al cascayu, a la goma, a adivinar el color de los coches que pasaban por nuestra calle, esa sombra luminosa que tuve durante tanto tiempo pegada a mis pies, cumple hoy cuarenta años. ¿Pero qué broma es ésta? 14 Ali insiste todos los años en que no llevemos nada y yo obedezco: es su fiesta y las cosas deben hacerse a su manera. Eso sí, soy el único. En cuanto entro en la cocina, mamá me ofrece una de sus célebres croquetas. Nunca sale de casa sin ellas y, en el caso de que visite a alguno de sus hijos, llena varias tarteras de su manjar frito y cremoso. Es consciente de que una mujer a su edad no puede estar en todas partes, pero allá donde ella no llega —nuestras entrañas— llegan sus croquetas. —¿De qué son? —pregunto. —De las que te gustan. Las madres siempre saben lo que sus hijos quieren o les apetece o les conviene y no hay manera de hacerlas cambiar de opinión. Tras un leve instante de duda, ella misma me la mete en la boca. Es de cabrales. —Un poco fuerte —digo. —Como tiene que ser. No discuto. De pronto, un brazo fornido y peludo me rodea el cuello. Reconozco bajo mi barbilla el reloj de Javi, uno de esos pesados relojes que no está muy claro si es de muñeca o de pared. —Qué tal, cuñado. Me da una afectuosa palmada en la espalda y siento que sus dedos quedarán allí grabados unos días. 15 —Bien, todo bien… ¿y tú? Te veo cambiado. Se le escapa una risa pícara. —Lo notaste… —dice. —¿Te has quitado las gafas? —¿Qué? —Es cierto, no me había dado cuenta —añade Ali. —Nunca he llevado gafas. —¿Ah, no? —pregunto. —No. —¿Estás seguro? —insiste Ali. —¡Hostia! ¡Como para no estarlo! ¡Venga, joder, no me digas que no lo notas! Me alejo un metro para verlo mejor, de cuerpo entero. —Joder… tienes más pelo, ¿no? Javi asiente exageradamente con la cabeza agitando su renacida cabellera. —Va a Corpo —responde Lola, que aparece por detrás de su marido y me da dos besos. No puedo verme, pero intuyo la huella de carmín que mi hermana mayor ha dejado en mi mejilla. —¿Corpo? —Corporación Dermoestética —aclara Javi—. Empecé el tratamiento hace seis meses y mira, estoy que me salgo. Se mesa los cabellos y hago un sonido con la boca cerrada porque no encuentro palabras. —Me han quitado diez años —añade. Corporación Dermoestética, Corpo, tiene su sede en el edificio del antiguo Teatro Arango, en pleno centro de Gijón, donde tantas obras y películas vi de niño, cuando los teatros y los cines formaban parte del paisaje de las ciudades, antes de ser sustituidos por supermercados, centros comerciales o clínicas de sastrería corporal. No deja de ser un síntoma más de nuestra decadencia, pero seguimos sin hacer nada por evitarlo. 16 De pronto, una idea destella en mi mente. —¿Por qué no montas un cine, Javi, tú que tienes pasta? —No digas gilipolleces —me responde mi cuñado mientras trata de hacerse una coleta con una goma que llevaba en la muñeca. —¿Por qué es una gilipollez, si se puede saber? —Porque ya nadie va al cine. —No van porque no hay. —No, no te equivoques, no hay porque no van. El mercado no es tonto. —Pues para no ser tonto bien que se hundió y que nos arrastró a todos con él. Javi consigue por fin hacerse una ridícula coleta de ligón de playa y, colocado ya frente a la tartera de croquetas contra las que ha iniciado una batalla cuerpo a cuerpo de la que saldrá derrotado, se detiene, respira hondo, levanta la vista y pasa la lengua por las encías barriendo los restos de bechamel antes de contestar. —No me jodas, cuñado, no me jodas. ¡Qué sabrás tú! Se da la vuelta y lo veo atravesar el pasillo y salir al jardín. —No empecéis —dice Lola, y retira el lazo de una caja enorme envuelta en papel dorado que acaba de colocar sobre la encimera. —¿Qué es eso? —pregunta Ali. —Un detalle. —Joder con el detalle —apunto. Como todos los años, Javi y Lola han ido cargados de carísimas botellas de champán, merengosos pasteles y refulgentes regalos. No es que quieran alardear de lo bien que les va en la vida, de todo el dinero que Javi ha ido amasando en su fábrica de ventanas, sino que viven tan ajenos al resto del mundo que cada vez que tratan de formar parte de él se sienten más segu- 17 ros si van acompañados de grandes objetos envueltos en papeles brillantes. —Dije que no trajerais nada —insiste Ali mientras aparta a mamá del fregadero donde ya estaba tratando de ayudar limpiando los azulejos. —Yo te hice caso —digo. —Tú siempre me haces caso. Y esa frase de Ali, esas cinco palabras, me hacen ser, por un instante que pronto olvidaré, feliz. 18