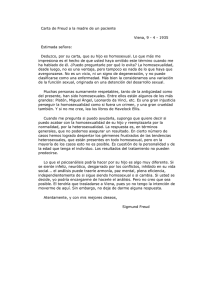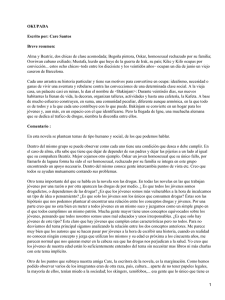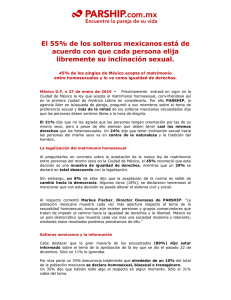`Colores nunca vistos sobre una tela`: nuevos erotismos masculinos
Anuncio

“Colores nunca vistos sobre una tela”: nuevos erotismos masculinos de la cultura posrevolucionaria Robert McKee Irwin University of California, Davis [PP1] Hoy voy a presentar mi visión de una ruptura cultural que coincidió con la revolución política y militar mexicana y que se manifestó en las representaciones del cuerpo masculino como objeto de deseo. Este nuevo erotismo masculino empieza a ser evidente ya en los últimos años del porfiriato e irónicamente en su momento posrevolucionario de asumirse ya como fenómeno plenamente homoerótico, su sensualidad se vuelve oblicua. Este “mundo soslayado” establece un espacio poco explorado de la cultura mexicana, el que desmiente los estereotipos que definen la masculinidad y la sexualidad masculina en México desde ya hace más de un siglo. Nuestro guía en este ejercicio es de esta misma generación, el poeta Xavier Villaurrutia, uno de los poetas más admirados de su generación y de la historia literaria mexicana – y también, según Luis Mario Schneider, uno de los dos iniciadores – junto con José Juan Tablada – de la crítica moderna de la pintura en México (Schneider 5). La dinámica de deseo y afecto entre hombres en el siglo XIX mexicano es un tema casi nunca explorado. En mi libro Mexican Masculinities, cito algunas representaciones “raras” de los lazos homosociales, las que ni llamaron la atención en ese entonces por el hecho de que el concepto de la homosexualidad no existía en el imaginario nacional mexicano. Como no se discutía el deseo sexual entre hombres, no le preocupaba a nadie el afecto o el tacto físico entre dos amigos varones. En Hermana de los ángeles, novela de 1854 de Florencio del Castillo, el afecto ferviente entre un par de hombres supera la mera amistad: “vivían unidos como hermanos, con esa amistad que llega a convertirse en un lazo de sangre… se querían de tal modo, que cuando el primero se casó, el segundo formó la resolución de hacer lo mismo para que entre sus hijos sobreviviera y continuase su fraternidad” (32). Parece que lo que realmente desean es perfeccionar su amistad produciendo juntos a un hijo, imposibilidad biológica que sólo se puede realizar en la generación de sus hijos, cuando el hijo de uno se casa con la hija del otro. Sin embargo, comenta el narrador que “el verdadero amor no es ese sentimiento a que el mundo da ese nombre, porque las almas no tienen sexo” (44). Lo que sucede es que el amor entre hombres no muere con los padres enamorados ya que el hijo ya casado entra en una amistad con otro hombre que pronto viene a vivir con la pareja casada: “eran una joven y dos hombres, quienes… formaban una sola familia” (21). El narrador no tiene palabras para explicar esta situación: “¿La causa? – No sabré decírosla porque las leyes de la simpatía son oscuras y desconocidas” (51). Estas leyes desconocidas por ende tampoco tienen nombre. Por eso nadie se asusta en las varias ocasiones en las que se acuestan juntos pares de hombres en novelas decimonónicas como El Periquillo Sarniento de Lizardi, en que, por ejemplo, en una escena memorable de juego en un “arrastraderito”, varios bribones pierden hasta su ropa, “quedándose algunos como sus madres los parieron sin más que un maxtle, como le llaman, que es un trapo con que cubren sus vergüenzas, y habiendo pícaro de éstos que se enredaba con una frazada en compañía de otro, a quien le llamaban su valedor” (186). Otra escena similar toma lugar en una posada, entre el Periquillo y un policía. Narra el Periquillo, “Me convidió con su cuarto; yo admití y me fui a dormir con él. Luego que vio mis pistolas se enamoró de ellas y trató de comprármelas. Con el credo en la boca, se las vendí en veinticinco pesos” (504). Abundan ejemplos de escenas “raras” entre hombres en la novela decimonónica. En mi estudio, cito también las novelas de Payno, Riva Palacios, Altamirano e Inclán. Aparte de estas representaciones de afecto entre hombres, noto que el afeminamiento – aunque siempre mal visto – jamás implica la heterodoxia sexual en estas novelas. Los personajes más afeminados de la literatura decimonónica son galanes y hasta mujeriegos. Me refiero, por ejemplo, a Chucho el Ninfo de la novela homónima de José Tomás de Cuéllar, o al petimetre antagonista en unos episodios de El fistol del diablo de Payno: “El cuarto del petimetre presentaba un aspecto muy singular: casacas, levitas, pantalones, chalecos, botas, todos los atavíos con que día por día se engalanaba como un cómico, estaban esparcidos sobre las sillas colocadas en desorden en medio de la pieza. En el tocador había multitud de frasquitos de pomadas y aceites olorosos, cepillos chicos y grandes, cosméticos para teñir el bigote, colorete para la cara, fierros para rizar el cabello; y un observador curioso habría descubierto dos corsés y algunos pechos postizos” (406). Esta figura no es travesti sino, igual que Chucho, escandaloso seductor de mujeres. [PP2] Dentro de este contexto, en las artes plásticas, se producían obras como El hijo pródigo de Luis Monroy, obras del estilo que se exhiben rutinariamente en las exhibiciones de la Semana Cultural Lésbica-Gay en el Museo Universitario del Chopo por su enfoque en el cuerpo masculino semidesnudo e idealizado, pero que en el siglo XIX son representativas del arte más convencional de la que se practicaba en la Academia de San Carlos. Lo que para nosotros es un homoerotismo no significaba nada sexual en el siglo XIX. La mexicanidad del siglo XIX se definía por la fraternidad culta. Existía como modelo una masculinidad noble, honesta, valiente, jamás afeminada, pero siempre ilustrada. En el porfiriato, la masculinidad entró en una crisis, la que reflejaba tanto la nueva obsesión con la sexualidad como las ampliadas tensiones entre las clases sociales de la época, sobre todo en los espacios urbanos. Estas tensiones se notan en ambos el discurso positivista y la literatura modernista. En su estudio de 1897, La criminalidad en México: medios para combatirla, Miguel Macedo observa que “los delitos de sangre, son cometidos casi en la totalidad de los casos por individuos de la clase baja contra individuos de la propia clase” (6) y en muchos casos, éstos son crímenes de pasión, consecuencia inevitable del impulso del hombre gobernado por el “valor salvaje… de ser muy hombre” (11). El cronista Luis Urbina expresa sentimientos semejantes al advertir que como consecuencia de esta masculinidad bárbara de las clases bajas mexicanas, la que parece ser cada vez más prominente en los espacios urbanos mexicanos y que se contrasta con otra masculinidad culta que encuentra más típicamente entre hombre europeos, “tendremos muchos valientes, pero no mucha civilización” (85). Caso representativo de esta masculinidad criminal es el del asesino Timoteo Andrade, uno de “esos ogros devoradores de carne cruda, recién salidos de la selva primitiva, insaciables, furiosos… Tiene la crueldad de su sexo; es un macho bravo” (Urbina 4). El vocábulo “macho” no tenía en ese entonces una acepción de un modo natural o normal de masculinidad en el hombre, sino que se refería en su uso general a la masculinidad animal – y por ende nada civilizada – y se aplicaba a los seres humanos sólo como metáfora, y siempre de sentido negativo. Otra característica de esta potente masculinidad del macho salvaje de las clases bajas fue su sexualidad audaz y su indumentaria casi improvisada, la que no servía para inhibir su desenfrenada expresión: “su traje se reduce a la camisa y al calzón de manta, insuficientes como abrigo e insuficientes también para cubrir decentemente sus carnes, llegando cuando más a tener una frazada que funciona alternativamente como cobertor de lecho y como abrigo personal, a guisa de capa, bien para protegerse del frío o para que bajo él se oculten, por cierto de modo muy deficiente, aventuras amorosas que se desarrollan en plena calle” (Macedo 15). Comenta el español Julio Sesto, “[e]l indio anda en calzoncillos por las ciudades como anda en el campo, ‘como se anda en casa’, y siquiera eso calzoncillos fueran limpios y… sin ventanas… al ceñirse en sus ondulaciones flexibles a las flacideces masculinas, denuncia[n] relieves o muestra[n] por sus agujeros impudicias de cafrería” (231-32). El peligro de esta sexualidad masculina se alegorizó en una novelita modernista de Ciro Ceballos de 1903, Un adulterio. Su protagonista, Rogelio Villamil, había sufrido como “doncel” de “satyriasis”, versión masculina de la ninfomanía. Quizás por esta promiscuidad, termina tísico y su médico lo manda a convalecerse en una casa de campo donde pronto se enamora de su vecina. Ésta, una exótica viuda virgen, no siente nada en especial por él, pero admite casarse con Rogelio para darle un pequeño gusto en las últimas semanas antes de su inminente muerte. No obstante el compromiso de Geraldina con él, Rogelio sufre constantemente de celos porque sabe bien que no ha enamorado a su querida y que ésta parece tenerle más afecto a su extraña mascota que a él. La mascota es un gorila llamado Jack. Al casarse, Rogelio se siente engañado cuando descubre que Geraldina en realidad no es virgen, y entonces empieza a espiarla. Un día Rogelio escucha emanando de la alcoba de su esposa “un rumor de lamentos espasmódicos” (46). Entra con intención de sorprenderla con su amante y advierte que “[e]n la alfombra su esposa completamente desnuda se copulaba con horrible rijo con el cuadrumano” (46). Al terminar con el acto ilícito, Jack, amante celoso, asesina al intruso. Tanto la preferencia de Geraldina por su amante macho como la victoria de Jack en la lucha física con su rival animal, simbolizan la superioridad sexual y física de la masculinidad bárbara. [PP3] Mientras tanto, la sexualidad del hombre culto empezaba a tacharse no sólo por no ser atractiva a la mujer que desea, sino también por asociarse con una nueva identidad sexual, la del maricón. Popularizado por el escándalo público de los famosos 41 de 1901, este nuevo personaje se acomodó rápidamente en el imaginario nacional mexicano. Comenta Monsiváis, “Desde entonces y hasta fechas recientes en la cultura popular el gay es el travesti; y sólo hay una especie de homosexual: el afeminado” (“Ortodoxia” 199). Los 41 maricones se volvieron legendarios. Por su representación constante en la prensa, en la novela popular de Eduardo Castrejón de 1906 y en especial en varios grabados de Posada, se confirma la hipótesis represiva de Foucault: al rechazarse tan obsesivamente el homosexual afeminado llegó a ser una identidad mexicana, la que empezaba poco a poco a asumirse. Publicamos una parte importante de este material, incluyendo la novela de Castrejón en edición bilingüe, aquí en Estados Unidos. No obstante lo sucedido, el porfiriato no fue un momento de cambio sino de confusión en cuanto a lo que se entendía como la sexualidad masculina mexicana. Se identificaron nuevos vicios, nuevos paradigmas de deseo; surgieron nuevas posibilidades de vida, nuevas identidades, pero su proceso de definirse fue gradual. Así que la pintura del porfiriato y la década de la revolución reflejaban una nueva libertad en cuanto a la expresión del erotismo masculino, la que no se tachaba necesariamente como homosexual. Esto se ve en la obra modernista de Julio Ruelas [PP4] (La tristeza del converso 1901), artista que se obsesionaba con el cuerpo musculoso del hombre desnudo en sus ilustraciones para Revista Moderna, sitio interesante de estudio de esta masculinidad mexicana en crisis [PP5] (1901). El modernismo literario también se acercaba a una estética de sexualidad masculina “rara” sin que fuese una literatura o un arte “gay”. Un ejemplo literario es la obra, en especial la prosa, de Amado Nervo, autor de El donador de almas, novela sobre el caso de un hombre con alma de mujer. También se nota un homoerotismo velado en la obra de Ángel Zárraga [PP6], quien se fascinaba con el desnudo masculino, algo afeminado, como en el caso de su representación de San Sebastián, hoy día un icono gay, de 1911 en la pintura titulada Exvoto (martirio de San Sebastián) – así descrito por Guillermo Sheridan, pariente suyo: “¡Qué rara imagen era! Sobre el azul femenino de un cielo vertical se despliegan el hermoso cuerpo del mártir luminoso, flamante árbol de carne, herido por el venablo de una rama, y el rostro extático de su muerte serena” (96) –, y también con el cuerpo viril del deportista, aquí [PP7] representado en un grupo (Tres futbolistas) y cuya expresión de afecto homosocial todavía no armaba escándalo en 1921. En el caso de Saturnino Herrán, sus representaciones de indígenas de cuerpos fornidos idealizados [PP8] son características de, citando al crítico belga Rudi Bleys, su “franco interés erótico en los hombres jóvenes y adultos” (44), patente en este Panneau decorativo de 1916 y también en El quetzal de 1917 [PP9]; El flechador de 1918 [PP10] exhibe, en cambio, una androginia sexualizada y claramente homoerótica, según Bleys. Esta confusión sexual que permite una nueva erotización del cuerpo masculino que no evoca una asociación reflexiva a la homosexualidad se extendió hasta los años veinte, cuando la nueva cultura nacional posrevolucionaria se definió en términos patentemente machos y homófobos. Se encuentran tres fenómenos en la cultura mexicana de la década del veinte que no se conocían antes: 1) el afecto homosocial se vio ya con aprensión ya que cualquier amistad demasiada íntima podía señalar un amor homosexual; 2) el afeminamiento ya no se encontraba en mujeriegos sino que fue la característica más visible de la homosexualidad masculina; y 3) se establecía la noción de la identidad homosexual y aparecieron en la esfera pública mexicana los primeros mexicanos que habían asumido esta identidad. Por consiguiente, se hallaba en la nueva generación de poetas y artistas de la posrevolución una nueva sensibilidad respecto al cuerpo masculino. Esta generación produjo una obra moderna, vanguardista y revolucionaria no necesariamente en cuanto a su aspecto formal, sino por su trato de la sexualidad masculina. Al mismo tiempo, la cultura nacional se redefinió en los años veinte en términos masculinos. Se evidencia en los debates ya notorios sobre la virilidad literaria de 1924 y 1925 a través de los cuales se descubrió la obra literaria que se volvería la quintaesencia de la novela de la revolución mexicana, Los de abajo de Mariano Azuela. Esta novela “viril” se contrastaba con la literatura “afeminada” del porfiriato, la que se desprestigió como extranjerizante. Interesantemente, la novela de Azuela en algunos momentos parece mostrar la misma fascinación con el cuerpo masculino del campesino que se ve en las representaciones de los cuerpos atléticos de los hombres en las obras de Ruelas, Zárraga y Herrán. Este hombre hercúleo, claramente identificado con la misma clase que fue censurada tan rabiosamente en el porfiriato por ser salvaje, ahora se exaltaba como el ideal de la masculinidad nacional. “Macho” entonces dejó de ser insulto y se convirtió en valor nacional. Lo interesante es que esto sucedió precisamente en los años veinte, y no antes, aunque generalmente se da por sentado como rasgo eterno de la mexicanidad (Irwin). Esta lucha por “virilizar” la cultura nacional con la incorporación del nuevo ideal machista se dio no sólo en el ambiente literario sino también en el de artes plásticas – y, como ya es evidente, mi argumento hoy es que la historia de la expresión visual tiene una trayectoria paralela a la literaria en cuanto a su trato del homoerotismo masculino. En los 1920 la cultura nacional se definió por el muralismo, movimiento que rechazó no sólo las imágenes excesivamente sensuales de Zárraga o francamente perversas de Ruelas, sino también las pinturas más épicas de Herrán, las que compartían cierta visión monumental y grandiosa de la cultura nacional con el proyecto de los grandes muralistas de los 1920, pero fueron criticadas por ser “burguesas” (Bleys 59). Según la interpretación de Rudi Bleys, esta crítica se dirigía a “la expresión, aunque fuese implícita, de cualquier forma de homoerotismo, el que solía verse desde una perspectiva socialista como una desviación burguesa, sintomática de la naturaleza parasítica de esta clase social. El asalto al refinamiento y la perfección, de igual manera, fue tanto la expresión de la estética ‘vitalista’ y revolucionaria del muralismo como la del llamamiento al rudimentario arte ‘viril’ de parte de sus partidarios principales” (60, traducción mía). La poesía de Xavier Villaurrutia, junto con la de Salvador Novo, entonces es revolucionaria – mucho más que la producción literaria de cualquier otra tendencia literaria de la primera mitad del siglo XX (la novela de la revolución, el estridentismo) en cuanto a su audacia – por ser la primera expresión abiertamente homoerótica en las letras mexicanas, y como tal un reto a la política cultural de la posrevolución, el que desestabilizaba el pilar quizás más opresivo de los nuevos valores nacionales: el machismo. Novo y Villaurrutia son las primeras figuras célebres del ambiente artístico nacional de identidad homosexual (se puede especular sobre los gustos de los poetas y artistas de generaciones anteriores, pero aun en el caso de solteros como Zárraga y Ruelas, poco se puede decir sobre su vida íntima, mucho menos su identidad sexual). Quiero decir que esta posibilidad que se conoció por el escándalo de los 41 se volvió realidad en la esfera pública mexicana un par de décadas después cuando la crisis nacional de la masculinidad se resolvió de cierta forma con la consolidación de dos estereotipos de la masculinidad: el macho excesivamente viril y heterosexual por definición, y el maricón siempre afeminado e inevitablemente homosexual. La poesía de Villaurrutia de los años veinte coincide poco con la imagen pública que iba forjando y que iba siendo forjada de él, en cuanto a este aspecto de heterodoxia sexual. El poema “Noche” retrata a dos amantes: “La media sombra viste,/ móvil, nuestros cuerpos desnudos/ y ya les da brillos de finas maderas/ o, avara, los confunde opacos” (Obras 28), pero sólo vinculando esta imagen pública con el verso se puede leer un erotismo específicamente homosexual en estos poemas. Cuando la voz poética canta en otro poema titulado “Noche”, “Estrellita reluciente,/ préstame tu claridá/ para seguirle los pasos/ a mi amor que ya se va” (Obras 37), no hay ninguna indicación del sexo de este amor. Sólo para los años treinta con la elaboración de los poemas que componen su obra maestra, el poemario Nostalgia de la muerte, el erotismo de su poesía empezó a asumir un tono más claramente homosexual. En “Nocturno de la estatua” (originalmente publicado en la revista Contemporáneos en 1929), por ejemplo, poema dedicado al pintor Agustín Lazo, narra una voz impersonal, en verbos no conjugados (“Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera/ y el grito de la estatua desdoblando la esquina./ Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,/ querer tocar el grito y sólo hallar el eco,…” (Obras 46)), la que implica un sujeto fantasma. El fantasma persigue esta estatua hasta toparse con un espejo en el que encuentra a la estatua asesinada. La estatua, reflejo entonces de este yo fantasma, mantiene su género femenino cuando se acaricia “como a una hermana imprevista” (Obras 47). La escena nocturna de seres invisibles y caricias impulsivas es típica de la poesía de Villaurrutia y se repite en poema tras poema, pero la ambigüedad de género (poeta varón que narra en voz poética sin género, la que encuentra su reflejo en una imagen femenina) se destaca mucho más aquí que en otros poemas. Muchos poemas de Nostalgia de la muerte expresan deseos no realizados de seres que jamás se descubren. Son sombras, ecos, rumores. Se evocan fragancias, sudores y fiebres, pero el deseo suele expresarse como una tensión, no como un acto sexual. Sin embargo, hay excepciones en forma de imágenes claramente homoeróticas y por la intertextualidad se extrapolan de éstas significados muy claramente homoeróticos en su obra entera. El caso más evidente es el poema “Nocturno de los ángeles”, el cual se supone que refleja la experiencia de Villaurrutia en su viaje a California durante su breve estancia en los Estados Unidos en 1935-36. Este poema se dedica a Agustín Fink, productor de películas como María Candelaria y protagonista de una de las escenas más escandalosas y explícitas de un acto de sexo homosexual en la literatura mexicana (me refiero a un momento memorable de La estatua de sal de Salvador Novo). Este poema retrata una nocturna escena callejera de ligue homosexual (“De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres,/ caminan, se detienen, prosiguen./ Cambian miradas, atreven sonrisas,/ forman imprevistas parejas… (Obras 55-56)) protagonizada por seres mortales que desean a los ángeles que “[h]an bajado a la tierra/ por invisibles escalas./ Vienen del mar, que es el espejo del cielo,/ en barcos de humo y sombra,/ a fundirse y confundirse con los mortales” (Obras 56). Los ángeles aunque emergen de humo y sombra no son meros fantasmas o ecos como los protagonistas de otros poemas villaurrutianos, sino seres marcados tanto por su sexo como por su nacionalidad: “Tienen nombres supuestos, divinamente sencillos./ Se llaman Dick o John, o Marvin o Louis./ En nada sino la belleza se distinguen de los mortales.” (Obras 56). Cualquier duda sobre esta escena en la que “[s]i cada uno dijera en un momento dado,/ en sólo una palabra, lo que piensa,/ las cinco letras del DESEO formarían una enorme cicatriz luminosa” (Obras 55) se borra cuando la palabra se vincula con la representación visual. Lo visual es muy importante para Villaurrutia, quien se interesaba mucho tanto en la pintura como en el cine. Su manuscrito de cuaderno personal de “Nocturno de los ángeles” se publicó en 1987 con sus dibujos originales [PP11], representaciones que recuerdan a los de Jean Cocteau de Le libre blanc [PP12]. Los ángeles parecen ser marineros rubios [PP13], quienes se emborrachan y se seducen (o se dejan seducir) en este mundo nocturno de Los Ángeles. Parece que el viaje de Villaurrutia a Estados Unidos fue una especie de aventura sexual. En una carta a Salvador Novo, describe Nueva York como ciudad “poblada por ángeles” y narra sobre cómo se aprovecha allí de oportunidades “discretas” de escapes nocturnos (Cartas 75); en San Francisco, confiesa vivir pasiones extraordinarias y tentaciones nuevas (Cartas 78); pero expresa una fascinación particular con Los Ángeles, una ciudad “maravillosa de noche”. Le cuenta a Novo: “Ni en New York fluye, como aquí, el deseo y la satisfacción del deseo” (Cartas 75), repitiendo varias palabras (fluir, deseo) clave al poema. El sexo en este poema es palpable. Las imprevistas parejas “[s]onríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles” donde “[s]e dejan caer en las camas, se hunden en las almohadas/… [y] cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su encarnación misteriosa” (Obras 57). Y el concepto de fusión es fundamental a su noción de deseo y sexo. El deseo que se metaforiza en “cicatriz luminosa” también se representa en “un ardiente sexo/ en el profundo cuerpo de la noche,/ o, mejor, como los Gemelos que por primera vez en la vida/ se miraran de frente, a los ojos, y se abrazaran ya para siempre” (Obras 55), y se expresa más materialmente cuando aparecen los ángeles, quienes dejan “que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente,/ y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos/ como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca” (Obras 56). Varias de estas mismas imágenes se repiten en otros poemas del mismo poemario. Otro caso interesante es el de “North Carolina Blues”, poema dedicado al poeta estadounidense, también de sexualidad heterodoxa, Langston Hughes. Este poema también rompe con la mayoría de los de la colección por narrarse en primera persona. También se ubica no en un espacio nocturno pero no identificable sino en un lugar muy particular, el sur de Estados Unidos (donde “el aire nocturno/ es de piel humana” (Obras 65)) y sus protagonistas, aparte del narrador, asumen un aspecto no sólo humano sino también racial. La escena de nuevo es de noche, y el erotismo es aparente desde el principio con esta personificación del aire nocturno, el que se puede acariciar y parece sudar: “Cuando lo acaricio/ me deja, de pronto,/ en los dedos,/ el sudor de una gota de agua” (Obras 65). El objeto de deseo esta vez es claramente un ser humano; se retrata con metáforas de árbol y de frutas, pero con rasgos, como el sudor, que las personifican. También se muestra una fascinación con el color de la piel del negro en este ambiente nocturno: “¿Cómo decir/ que la cara de un negro se ensombrece?” (Obras 65). El erotismo se hace de nuevo aparente con la repetición de varias de las imágenes ya vistas en “Nocturno de los ángeles”, por ejemplo las de “nocturnos hoteles”, “parejas invisibles”, escaleras, corredores que “fluyen”, puertas que retroceden (en “Nocturno de los ángeles”: hay “puertas que ceden a la presión más leve” (Obras 56)). El poema concluye repitiendo la fantasía de la fusión de identidades: “Confundidos cuerpos y labios, yo no me atrevería a decir en la sombra: Esta boca es la mía” (Obras 66). La práctica de la llamada “lectura queer” [queer reading] siempre es problemática por parecer insistir en establecer un vínculo esencial entre poeta y poema. En realidad la asociación que se realiza es más bien intertextual entre el texto construido alrededor del nombre del autor y el texto poético. Esta lectura más foucaultiana que barthiana advierte el tono homoerótico que buscan en el poema los lectores que conocen la imagen pública de Villaurrutia de poeta homosexual. Entonces, no sólo se ha celebrado la obra de Villaurrutia como vanguardista y revolucionaria por su contexto queer, sino que se ha encontrado este mismo homoerotismo en sus dibujos. Fácilmente se da por sentada la carga homoerótica de retratos como éste de un remero [PP14] no obstante la diferencia entre este dibujo y las obras homoeróticas que ya vimos de la generación anterior (Ruelas, Zárraga, Herrán). Este remero no está desnudo, ni parece ser especialmente musculoso de cuerpo, pero se pregunta por qué Villaurrutia retrata a un joven – y nunca a una joven, así, de un contexto cotidiano – si no se trata de un cuerpo deseado por el dibujante. Según Schneider, “para retener la presencia pasajera de anónimos amores utilizó el retrato, aquéllos que pintan la juventud como fruto y compañerismo que esconde la claridad y que ilumina la noche” (23). [PP15] Esta metáfora del fruto quizás se inspira en las palabras de Villaurrutia, quien comenta que su gran amigo Agustín Lazo “es un pintor de niños comestibles, maduros como duraznos maduros” (Obras 1044; aquí: Los amigos, 1937), así llamando atención en los retratos de Lazo a este mismo homoerotismo que estoy señalando en los dibujos del poeta. Interesantemente, Villaurrutia juega con esta conexión entre la obra artística y lo que se entiende como “la vida real” (la noción de la representación mimética, la biografía, etc.) al apuntar la siguiente anécdota [PP16], “Frente al Carnicero de Lazo, me decía, convencido, un amigo: ‘Yo lo he visito, lo he visto en alguna parte…’ Y yo, que sabía que éste era un cuadro inventado totalmente, no estaba menos convencido de que mi amigo lo había visto, realmente, en alguna parte: en un sueño, por ejemplo” (Obras 1045). Aquí Villaurrutia emplea el hecho (la invención de la imagen) para refutar la interpretación mimética de su amigo; se burla de la idea de la mimesis al colocar la realidad en el ambiente del sueño, el mismo ambiente homoerótico de la poesía villaurrutiana. Sin embargo, en el caso de Lazo, sus representaciones de personajes de la vida cotidiana, como éste, “el carnicerito”, difícilmente comunican un erotismo comparable con el de la poesía de Villaurrutia ya que sus símbolos sexuales, como dice Monsiváis, son “muy velados” (“Los colores” 68). Sin embargo, mi argumento sigue siendo que es imposible no buscar un homoerotismo en los muchos retratos que elaboraron los pintores mexicanos homosexuales de esa generación ya que los textos biográficos de los autores, aunque sean tanto productos de la mitopoesis como sus poemas, nos lo exigen. Cuando el crítico Villaurrutia observó que la obra del joven pintor homosexual Abraham Ángel “se desarrolló entre horas plenamente vividas” (Obras 1049), es difícil no preguntarse si se refiere a su aprendizaje con su amante Manuel Rodríguez Lozano (Retrato de Manuel Rodríguez Lozano 1922) [PP17], pero más curiosidad da la representación de figuras nocturnas, espectrales (El cadete 1924) [PP18], quizás comparables con los objetos de deseo, casi siempre – pero no siempre – ausentes o invisibles en los poemas de Villaurrutia. Especialmente notable en la obra de Ángel es su uso de color, el que para que Villaurrutia representa la “sensualidad de adolescente amigo de jugosos frutos” (Obras 1049). Sus figuras nocturnas, ésta identificada como el autor mismo (Sigue adelante 1924), [PP19] emplean, en palabras de Villaurrutia “[c]olores nunca vistos sobre una tela” (1049). Pero si estos colores se encuentran “sólo en la sedienta granada y en la sandía abundante” (1049), o sea, en la naturaleza sensual y si el pintor no pinta frutas sino amantes, cadetes y atletas, como en su Retrato de Hugo Tilghman (1924) [PP20], se puede proponer que lo que se representa en estos retratos de colores raros son más bien sensaciones: hambre, deseo y también la sensualidad capaz de satisfacer el deseo, de producir el placer. Porque el color verde no es nuevo, pero el hombre verde sí. Lo nuevo de Ángel es lo que distingue su obra de la de Zárraga o Herrán. Si su representación sensual del hombre atleta refleja una admiración, ya no es síntoma de un deseo reprimido u oculto sino una voluntad abiertamente homosexual. El esbelto flechador de Herrán a lo mejor es algo afeminado, pero de sexualidad indeterminable; el hermoso hombre que sigue adelante de Ángel es, en cambio, un homosexual. Otro pintor homosexual, el mismo mentor y amante de Abraham Ángel, fue Manuel Rodríguez Lozano, cuyas mejores obras de sus primeras épocas de creación en los veinte y treinta, son retratos, por ejemplo: Adolescencia (1938) [PP21]. Aunque retrata tanto a mujeres como a hombres, sus retratos de hombres exhiben una franqueza sensual que subraya el rol de la homosexualidad del pintor en su producción artística. Al evaluar su obra en un ensayo crítico de 1940, asevera Villaurrutia que “[a]hora que el pintor se ha propuesto buscar y encontrar escollos nos hallamos frente a uno de los casos más interesantes de sensibilidad plástica” (Obras 758). La idea de “escollo” queda enigmática en esta breve reseña, la que no evalúa directamente ninguna obra en particular sino más bien el proyecto artístico del pintor. Como el enigma en la poesía de Villaurrutia se refiere tanto a este deseo que no puede representarse abiertamente, se puede concluir que aquí señala también un homoerotismo en Rodríguez Lozano, el que se oculta entre las representaciones aparentemente eróticas también de mujeres. Por ejemplo en La diosa de amor (1935) [PP22], se destaca más la figura de la mujer que la del hombre, pero el cuerpo colosal de aquélla es poca realista en sus proporciones, ni es convencionalmente atractivo – es hasta un poco grotesco (por ejemplo en sus piernas y sus brazos), mientras que el del hombre también colosal del fondo, tiene proporciones no tan exageradas en un macho musculoso, como los que hemos visto – vestidos y no desnudos – en los retratos de atletas de Zárraga y de Ángel. Entonces, El pensador (1935) [PP23], como parte de esta serie sólo señal un proyecto homoerótico cuando se nota que finalmente es la obra de figuras más bellas de esta época. Comenta Monsiváis: “En su vida amorosa, a Rodríguez Lozano le fascinan los jóvenes de presencia indígena o mestiza, rasgos fuertes, y ‘primitivos’, con las comillas que despojan a la palabra de su acometividad racista. En la pintura sucede exactamente lo mismo. Rodríguez prolonga su deseo mientras pinta, y extiende su ideal plástico mientras se enamora” (“Los colores” 48). Hay mucho menos enfoque en el cuerpo masculino implícitamente deseado en la obra de artistas no homosexuales. Hasta las pintoras de esa generación: Frida Kahlo, María Izquierdo, o las que inmigraron a México en los años cuarenta: Leonora Carrington, Remedios Varo, no se atrevieron a tratar el cuerpo masculino como objeto de deseo erótico – o quizás simplemente no les interesaba hacerlo. Esta representación de un atleta (Atleta 1930) [PP24] de Rufino Tamayo no emite el mismo erotismo de las obras de los artistas homosexuales de su generación – o el de los artistas quizás no de identidad homosexual de generaciones anteriores cuando ni la idea de una identidad homosexual ni tampoco la homofobia se habían institucionalizado en la cultura mexicana. Este recorrido por el erotismo masculino de la posrevolución mexicana complementa argumentos que he presentado en otros foros (Irwin). Planteé en Mexican Masculinities, obra que trata la representación literaria y no visual, que las ideas de la identidad homosexual y las configuraciones del deseo homosexual representadas por los estereotipos machistas no se reflejan muy fielmente en la expresión homoerótica de los homosexuales, argumento que repito hoy al tomar en cuenta también la pintura mexicana. La ideología machista insiste en una idea muy limitada de la masculinidad y una noción muy pobre de la homosexualidad masculina, una perspectiva desmentida por la expresión de los artistas y poetas homosexuales. Aunque hay aspectos de afeminamiento, por ejemplo, en la imagen pública de Salvador Novo o hasta en la autorrepresentación de Abraham Ángel, en general el afeminamiento es más atavío cosmético o performance que elemento esencial de la identidad del hombre homosexual mexicano. Y aunque la idea del macho, tan fetichizada por la cultura nacionalista de la posrevolución, reaparece en la expresión homoerótica de Rodríguez Lozano, cambia su sentido por su falta de protagonismo; es decir que el marinero, el remero, el negro estadounidense, el carnicero, el cadete, el atleta, el pensador robusto o el chofer (pensando en la obra de Novo, la que no he tratado hoy) que se convierte en objeto de deseo, pierde algo de su poder de macho. Ya no es su ojo el que juzga sino otro y aunque no se raje al ser deseado, la exhibición de su cuerpo le confiere una nueva vulnerabilidad. Mientras tanto, el eje de deseo no siempre se define en términos de masculino-femenino, como si el deseo homosexual fuera una mera imitación de la ortodoxia heterosexual en la cual existen siempre dos papeles, el del hombre y el de la mujer (el afeminado), sino que incorpora elementos de diferencia de raza, de fisonomía, de edad o de clase social, lo cual no quiere decir que se base precisamente en una diferencia absoluta ya que, por lo menos en el caso de Villaurrutia, su fin parece ser el aniquilamiento de cualquier diferencia por medio de una fusión que se realiza en el acto de amor homosexual. Concluyo con una cita de Xavier Villaurrutia, tomada del catálogo de la exposición de pintura y escultura organizada por la Galería Iturbide de la Ciudad de México, la que se estrenó el 30 de junio de 1931: “Únicamente los poetas y pintores mexicanos han sabido encontrar en sus poemas y cuadros el fruto precioso de la libertad moral” (citado en Bermúdez, et al 10). Obras citadas Bermúdez, Sari, et al. Homenaje nacional: Xavier Villaurrutia: la mirada contemporánea: arte mexicano en el siglo XX. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2003. Bleys, Rudi C. Images of Ambiente: Homotextuality and Latin American Art 1810-Today. London: Continuum, 2000. Castillo, Florencio M. del. Hermana de los ángeles. México: Premiá/Secretaría de Educación Pública, 1982 [1854]. Ceballos, Ciro B. Un adulterio. México: Secretaría de Educación Pública/Premiá, 1982 [1903]. Fernández de Lizardi, José Joaquín. Vida y hechos de Periquillo Sarniento, escrita por él para sus hijos. México: Proxema, 1979 [1816]. Irwin, Robert McKee. Mexican Masculinities. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. Macedo, Miguel S. La criminalidad en México: medios de combatirla. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1897. Monsiváis, Carlos. “Los colores con voz y voto: arte mexicano 1900-1950.” Siglo XX: grandes maestros mexicanos. Coord. Jaime Moreno Villarreal. Monterrey: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 2002. ----------. “Ortodoxia y heterodoxia en las alcobas.” Debate Feminista 6, núm. 11 (abril de 1995): 183-210. Payno, Manuel. El fistol del diablo. México: Porrúa, 1992 [1845]. Schneider, Luis Mario. Xavier Villaurrutia entre líneas: dibujo y pintura. México: Trabuco y Clavel, 1991. Shéridan, Guillermo. “Aires de familia: Zárraga y yo”. Letras Libres, febrero de 2007: 95-97. Urbina, Luis G. Crónicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995 [1950]. Villaurrutia, Xavier. Cartas de Villaurrutia a Novo [1935-36]. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1966. ----------. Nocturno de los ángeles. México: Equilibrista, 1987 [1936]. ----------. Obras, 2a Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.