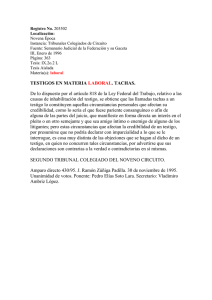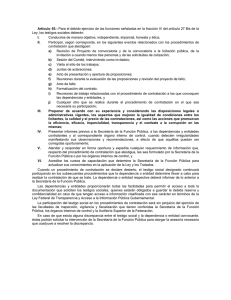Voces: NULIDAD ~ DECLARACION INDAGATORIA ~ PRISION
Anuncio

Voces: NULIDAD ~ DECLARACION INDAGATORIA ~ PRISION PREVENTIVA ~ RECURSO DE APELACION ~ DEFENSA EN JUICIO ~ PROCESAMIENTO ~ TESTIGO ~ DELITO Título: Una nulidad y dos preguntas Autor: Ledesma, Guillermo A. Publicado en: DJ16/04/2008, 981 - DJ2008-I, 981 Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I (CNCrimyCorrec)(SalaI) ~ 2007/08/02 ~ Melgar de Acosta, Mary Yuli NULIDAD DECLARACION INDAGATORIA En esta nota comentamos un fallo en el que, al tratar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento dictado contra una imputada de delito, la Cámara decretó de oficio la nulidad de la declaración indagatoria de aquélla, la de su consorte de causa y, consecuentemente, el de la medida de coerción citada. Además, ordenó diligencias con relación a quien denominó testigo de identidad reservada y del cual emanaba la supuesta prueba de cargo, ello con miras a preservar el derecho de defensa en juicio. Dispuso, por fin, la realización de diligencias probatorias tendientes a encaminar debidamente la investigación. I. Antecedentes del caso 1. El juez a quo dictó auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de una persona y sin prisión preventiva con relación a la otra, por considerar a la primera autora prima facie del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5°, inc. c], ley 23.737) y al segundo partícipe secundario en el mismo hecho. 2. El defensor oficial de la primera interpuso recurso de apelación considerando que la adecuación típica que correspondía era la prevista en el art. 14, primer párrafo, de la ley citada e hizo especial referencia al desmedro del derecho de defensa en juicio sufrido por su asistida porque la base probatoria del auto impugnado estaba constituida por supuestas declaraciones de un testigo de identidad reservada. 3. La Cámara, al tratar el recurso, estudió los actos previos al auto impugnado y llegó a la conclusión que las declaraciones indagatorias de la acusada y de su consorte de causa -que no había apelado- (1), tenían vicios que violaban el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal (art. 18, C.N.), los que conducían a su nulidad absoluta (arts. 167, inc. 3°, y 168, segundo párrafo, Cppn.), así como también a la del procesamiento dictado con posterioridad (art. 172, Cppn.). Al hacerlo tuvo en cuenta que en aquellos actos sólo se hizo saber a los imputados que la prueba de cargo consistía: a) en los dichos de un testigo de identidad reservada –cuyas tres declaraciones no constaban en actas sino que fueron reemplazas por simples certificaciones- que reveló datos sobre individuos que comercializaban drogas con el exterior o se dedicaban a la reclutamiento de "mulas" con ese fin; b) en que la División Operaciones Federales de la Policía Federal efectuó tareas de inteligencia y labró sendas actuaciones que se incorporaron a la causa; c) que la misma dependencia policial incautó material estupefaciente y detuvo a los acusados en un procedimiento que llevó a cabo. Tal información, vacía de contenido, tuvo por base la noticia, de la que se dejó constancia en las actas respectivas, de que "en este acto no se procede a exhibir dichas pruebas en virtud que en el día de la fecha este tribunal ordenó decretar el secreto del sumario…". Pero la Cámara no se quedó allí. Además de disponer que se recibieran nuevas declaraciones indagatorias con las debidas garantías, efectuó diversas consideraciones sobre los dichos del testigo de identidad reservada en función del derecho de defensa, dispuso que no abandonara el país hasta que no se cumplieran ciertas condiciones y, finalmente, ordenó que se llevaran a cabo diversas medidas investigativas tendientes a la elucidación del hecho (2). II. Fundamentos del fallo. Tratamos por separado la motivación de la nulidad de las declaraciones indagatorias y del auto de procesamiento, las consideraciones sobre el testigo de identidad reservada y las otras diligencias probatorias que ordenó la Cámara. 1. Nulidad de las indagatorias y del auto de procesamiento. Señalamos que el tribunal citado, en lugar de abocarse a tratar el auto de procesamiento apelado, analizó las declaraciones indagatorias que lo precedieron, actos procesales que son su presupuesto indispensable (art. 307, Cppn.) y estimó que las falencias que éstas contenían importaban un serio compromiso para el derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal (art. 18, C.N.), razón por la cual las consideró nulas por aplicación de los arts. 167, inc. 3°, y 168, segundo párrafo, Cppn., lo que acarreó la misma consecuencia con relación a aquel auto (art. 172, Cppn.). Tales falencias provenían de la manifiesta insuficiencia de la información que se suministró a los imputados en el acto de recibirles declaración indagatoria sobre las pruebas obrantes en su contra (3). Ello ocurrió porque simplemente se los impuso de que se les atribuía haber tenido con fines de comercialización ochenta y dos cápsulas que contenían clorhidrato de cocaína para ser trasladadas a España, © Thomson La Ley 1 tenencia que se detectó en el procedimiento efectuado en un bar en el que personal del Departamento de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la P.F.A., durante el cual se secuestró una bolsa de nylon que llevaba la principal imputada, donde se hallaba, entre otros objetos, el material estupefaciente mencionado. Asimismo, se incautó en poder del coimputado, algunos efectos y un teléfono celular. Añadió la Cámara que luego se les anotició solamente de lo que sintetizamos párrafos atrás (4), dado que, como también se transcribió allí, se había dictado ese día el secreto sumarial (5). Tan vacua información llevó al tribunal de alzada a decir que "…el relato previo puede ser traducido del siguiente modo: 'un testigo de identidad reservada se ha referido a individuos que se dedican al transporte y comercialización de estupefacientes, a cuyos efectos reclutan "mulas" con el fin de que ingieran "tizas" de cocaína y las trasladen al exterior; se realizaron tareas de inteligencia al respecto y un procedimiento en el cual se incautó a los imputados sustancias estupefacientes contenidas en cápsulas recubiertas con un material similar al látex'", lo que colocó a éstos en una grave situación de indefensión, pues sobre la base de elementos secretos que no pudieron controlar ni cuestionar se dictó una medida coercitiva que afectó sus esferas de libertad individual. El fundamento que siguió es impecable: la etapa de instrucción es "escasamente contradictoria", de ahí que el art. 294, Cppn. (6), es "el acto en el cual el imputado podrá ejercer su defensa y resistir la persecución e intervención en sus derechos" objetivo que sólo se puede cumplir si previamente se le describió correctamente el hecho que se le atribuye y las pruebas que obran en su contra. De tal modo podrá guardar silencio, dar otra versión del hecho o valerse de elementos que contrarresten los reunidos en su contra, además de tener la posibilidad de verificar la legalidad de los procedimientos en los que se obtuvo la prueba de cargo y, eventualmente, cuestionarla (7). Agregó el tribunal que en la causa, además de no revelarse la identidad del testigo protegido, lo que implica ya una severa restricción a las posibilidades antedichas (8), se omitió relatar el contenido de sus declaraciones, tampoco se describió el objeto y resultado de las tareas de inteligencia ni los pormenores del procedimiento, coartando toda aproximación al conocimiento de esos elementos a través del secreto de sumario impuesto ese día (9). Por otro lado, como no podía ser de otro modo, descarta al secreto sumarial como fundamento válido para retacear información a quienes son indagados, pues el hecho de que se lo decretara "no puede desvirtuar la naturaleza misma de un acto esencial de defensa como lo es la oportunidad del imputado de efectuar su descargo" (10). De ahí que se dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para la recepción de nuevas declaraciones indagatorias garantizando, "mediante un adecuado detalle y exhibición de las probanzas obrantes en contra de los imputados", su derecho de defensa. 2. El "testigo" de identidad reservada. a. La intervención de quien actuó, en los hechos, como testigo de identidad reservada también fue puesta en tela de juicio por la Cámara en procura de la salvaguarda del derecho de defensa, sobre la base de que "lejos de limitarse a realizar una denuncia y permanecer en el anonimato a que se refiere el art. 34 bis de la ley 23.737" (11), se constituyó "en un testigo que declaró acerca de cada paso de intercambio con los imputados y recibió en tal carácter protección a través de la reserva de su identidad", oficiándose casi de inmediato al Consulado de su país a los efectos de su traslado, lo que podría poner en peligro una recta administración de justicia "en lo que se refiere al derecho de controlar la prueba de cargo" y al de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia en ese carácter "de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (art. 8, inc. 2, apartado f, CADH)" (12). No se puede dejar de compartir el razonamiento de los jueces que suscriben el fallo. El anonimato al que se refiere a Ley de Estupefacientes tiende a proteger al denunciante con miras a favorecer el descubrimiento de este tipo de hechos, considerados superlativamente importantes para la protección de la salud pública y de otros bienes jurídicos de mayor valor (13). Sin embargo, ese anonimato no puede extenderse a otras declaraciones prestadas con posterioridad por el mismo denunciante, puesto que, por violatorias de los tantas veces citados derechos previstos en el art. 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales no están admitidos por la legislación vigente dentro de la prueba testimonial. La función, pues, de la cuestionada denuncia anónima se limita a aportar a la autoridad la notitia criminis y algunas de sus circunstancias relevantes (14), y no puede, por sí misma, constituirse en un medio de prueba con valor incriminante, dado que no está sujeta al control de la parte a quien puede afectar. Control que, como ocurrió en el caso, no puede llevarse a cabo con la simple mención de que una persona de identidad reservada se refirió a algunas circunstancias que rodearían al presunto delito atribuido. b. Luego, con cita de precedentes jurisprudenciales extranjeros y nacionales (15), la Cámara aludió a que la incorporación por lectura al juicio de la declaración de un testigo por invocación de la "imposibilidad" de hacerlo comparecer, aunque legítima y admisible bajo ciertas condiciones, no basta para subsanar la lesión al debido proceso que significa la falta de control por parte de la defensa de dicha prueba, de ahí que si en la causa © Thomson La Ley 2 esa imposibilidad radica en la necesidad de proteger al testigo cuya identidad se reservó, corresponde arbitrar los medios necesarios para preservar de manera menos dañosa el derecho de defensa. Pues, de no encontrarse ese medio, "no es factible hacer valer en contra de los justiciables un elemento del que jamás tuvieron la efectiva posibilidad de confrontar" (16). En otras palabras: las declaraciones de una persona con identidad reservada no puede ser consideradas como prueba testifical, tanto por las razones ya expuestas, cuanto porque sus dichos, al no poder ser controvertidos en juicio, no tienen aptitud para ser usados en contra del imputado (17). c. Luego, el tribunal de alzada, en aras de la correcta identificación de quien denominó testigo, señaló al juez de grado la necesidad de constatar, por medio del consulado su país de origen "si la numeración de las identificaciones mencionadas por el nombrado se condicen con documentos expedidos por dicha nación y, eventualmente, con los datos que de éstos se desprendan" (18). Esa diligencia debía ser seguida de la comparecencia de aquél al proceso con el fin de ampliar sus dichos "respecto de los pasos procesales seguidos hasta el momento con el fin de garantizar la posibilidad de un adecuado contralor de sus declaraciones por parte de la defensa", sin perjuicio de las medidas de protección "menos lesivas" si todavía siguiera en vigencia la situación de necesidad que condujo al anonimato. Es evidente que estas previsiones que adoptó la Cámara tuvieron por fin evitar que, en el futuro, se dedujera la nulidad de las declaraciones prestadas por el anónimo denunciante con posterioridad a la denuncia –a las que considera, a nuestro juicio con error, como vertidas por un testigo no identificado- y se perdiera la información proporcionada en ellas y lo obrado en consecuencia. De ahí que dispuso se recibiera otra declaración en la que, además de estar identificado, ratificara cuanto hizo y dijo con el control de las defensas. Dijimos que considerar testimoniales a esas declaraciones constituía un error porque entendemos que sólo pueden ser interpretadas como complementarias de la denuncia anónima y, por tanto, no son susceptibles de ser anuladas, pues no están comprendidas entre las falencias que el código procesal conmina con esa sanción (arts. 166, 167 y 168, segundo párrafo). Por lo demás, si se pensara lo contrario, las diligencias dispuestas podrían estimarse comprendidas en el primer párrafo del art. 168, Cppn. 3. Otras medidas de prueba. Antes de referirse al testigo de identidad reservada y a las medidas a adoptar para su identificación, a su nueva declaración y a su permanencia en el país, la Cámara había dispuesto que el juez de primera instancia llevara a cabo diversas medidas de prueba tendientes a "desactivar eventuales perjuicios latentes para el debido proceso legal" (19). Ello así, porque salvo la comprobación efectuada el día de la detención, no se produjeron "tareas de investigación adecuadas para corroborar los extremos de la denuncia del sujeto protegido", tales como comprobar la secuencia de intercambio que según este último habría tenido con los imputados y con individuos de su país de origen. A tal fin dispuso: a) se averiguara la titularidad del teléfono celular que, de acuerdo a las constancias de la causa, la imputada le había dado al denunciante en el primer encuentro; b) se estableciera la secuencia de llamados entrantes y salientes de la línea perteneciente al denunciante; c) se determinara la misma secuencia con la línea correspondiente al hospedaje del testigo, la que también debería ser solicitada; d) se hiciera lo propio con relación a los teléfonos que el denunciante habría atribuido a los sujetos residentes en su país de origen; e) se ampliara la declaración testimonial a los agentes y testigos de actuación que intervinieron en el procedimiento de secuestro y detención y de la camarera del bar donde éste se produjo, todo ello, con el fin de realizar "un profundo contralor jurisdiccional de la regularidad del procedimiento"(20). III. Conclusiones A la luz de lo expuesto extraemos, sintéticamente, las conclusiones que siguen. 1. Dijo la Cámara que dado que la instrucción es escasamente contradictoria la declaración indagatoria se presenta como el acto sustancial en el que el imputado puede ejercer su derecho de defensa. Agregamos que tal afirmación mantiene vigencia aunque hubiera ejercido con anterioridad las facultades que le acuerdan los arts. 73 y 279, Cppn. 2. Es por tal circunstancia que la intimación y descripción de las pruebas en ocasión de la declaración que prevé el art. 294, Cppc., debe ser clara y detallada para permitir al imputado decidir si se niega a declarar, si responde el contenido de la imputación, el de los elementos de cargo o si cuestiona la legalidad de alguno de ellos (arts. 298 y 299, ibídem). Esa obligación jurisdiccional no se satisface con la sola enunciación de las pruebas despojadas de su contenido. El secreto del sumario dispuesto en la causa no tiene aptitud alguna para enervar esas garantías y, por tanto, no puede ser alegado, como en la especie, para retacear la información a la que nos referimos. 3. La violación de las garantías antedichas, por comprometer seriamente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal (art. 18, C.N.), debe conducir, como lo hizo el fallo apelado, a la anulación de las © Thomson La Ley 3 declaraciones que las sufrieron y de los actos procesales dictados en su consecuencia –en el caso el auto de procesamiento impugnado-, aunque no hubiera mediado apelación de alguno de los imputados comprendidos en la misma situación (arts. 167, inc. 3°, 168, segundo párrafo y 172, Cppn.). 4. Con relación a los delitos contenidos en la Ley de Estupefacientes y en el art. 866 del Código Aduanero, el denunciante puede permanecer en el anonimato pero al solo efecto de aportar la notitia criminis. Por lo tanto, los dichos que contiene su denuncia y otros vertidos bajo forma testimonial no constituyen prueba de ese carácter. 5. El denunciante al que nos referimos en el párrafo anterior o cualquier persona que sea citada a declarar como testigo no puede hacerlo con reserva de su identidad, pues ello no está admitido en ninguna disposición del código procesal y agravia el derecho de defensa en juicio en cuanto se impide al imputado controlar la prueba de cargo e interrogar a los testigos presentes en el tribunal o de obtener la comparecencia "de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos", tal como surge del Pacto de San José de Costa Rica y, en similar medida, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (21). Ello, sin perjuicio de que sea objeto de la protección a la que se refiere el art. 79, Cppn. (22), o el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 (Adla, LIII-D, 3839). 6. Consideró la Cámara que a quien llamó testigo protegido, que declaró en forma anónima, debía ser identificado correctamente por el juzgado de primera instancia consultando con su país de origen sobre la veracidad de sus datos, para luego declarar con relación a los hechos a los que se habría referido con anterioridad en sus deposiciones. Es evidente que tal decisión tuvo por fin evitar que, en el futuro, se procurara nulificar la información proporcionada por el denunciante anónimo en sus declaraciones posteriores, a las que se consideró incorrectamente como vertidas por un testigo de identidad reservada. Esas declaraciones sólo pueden ser interpretadas como complementarias de la denuncia anónima y consideramos que no son susceptibles de ser anuladas, pues no están comprendidas entre las causales que el código prevé para imponer esa sanción (arts. 166, 167 y 168, segundo párrafo). Si se pensara lo contrario, las diligencias dispuestas podrían considerarse comprendidas en el primer párrafo del art. 168, Cppn. 7. Todas las circunstancias de la causa que abren camino a la investigación deben ser abordadas: entrecruces de teléfonos celulares y fijos presuntamente utilizados para entablar conversaciones entre los imputados y el testigo de identidad reservada; las comunicaciones de éste con personas de su país de origen posiblemente relacionadas con la comercialización de estupefacientes que estaría en la base del delito denunciado; la confirmación judicial de los dichos de los funcionarios policiales, de los testigos de actuación y de la empleada del bar donde tuvo lugar el procedimiento de secuestro del material estupefaciente y la detención de los imputados. Es así como debe encararse una pesquisa penal. (1) La extensión fue correcta tanto por la obligación que impone el art. 168, Cppn., cuanto por lo expresamente establecido por el art. 441 del mismo código. (2) Estas diligencias ordenatorias –a las que nos referiremos en el texto- de un proceso que carece de dirección definida en primera instancia, que rara vez se ven en fallos de Cámara, hacen que consideremos al que comentamos un ejemplo de lo que se debe hacer en estos casos. (3) Aunque la Cámara no lo dijo expresamente, es evidente que el juez de grado omitió, "informar detalladamente" a los imputados "cuáles son las pruebas existentes en su contra", como lo dispone el art. 298, Cppn. (4) Capítulo I, 3., segundo párrafo. (5) De ahí que, como dijo el tribunal, no se les relató el contenido de las declaraciones del testigo cuya identidad no se reveló, tampoco se describió el objeto y el resultado de las tareas de inteligencia, ni los pormenores del procedimiento efectuado. (6) Al que califica de "hito fundamental" en esa etapa del proceso. (7) Culmina la Cámara esta disquisición con feliz simpleza: "A ello se refiere la afirmación de que la declaración indagatoria es un acto de defensa". (8) Suponer que se trata de un testigo es un error, según surge de esta nota. Para serlo, entre otras circunstancias que no se dan en el caso, es indispensable conocer su identidad para establecer sus condiciones personales y, consecuentemente, su credibilidad. (9) El art. 8°, inc. 2, apartado b, del Pacto de San José de Costa Rica exige la "comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada" y lo mismo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al establecer la garantía "a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación" (art. 14, inc. 3, apartado a]), lo que implica que debe ser impuesto del hecho, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo rodearon, de las otras personas que © Thomson La Ley 4 intervinieron como partícipes o víctimas, de su alcance jurídico y de las pruebas existentes en su contra, pues, como dijo la Cámara, sobre esa base podrá ejercer los derechos que por su calidad de imputado le competen (conf. Carlos Enrique Edwards, "Garantías constitucionales en materia Penal", Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 105). (10) La trascripción proviene del fallo de la C.C.C., Sala I, "González, Víctor", del 5/12/2005. (11) El artículo citado, incorporado a la ley 23.737 por la ley 24.424, determina que "Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato". (12) Cabe agregar que, en el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo". (13) No es necesario resaltar que en la actualidad, el consumo de droga tiene una gran influencia en los delitos contra la vida y la integridad personal, generalmente asociados a delitos contra la propiedad. (14) Lo que no significa que su contenido adquiera el carácter de prueba testifical que, como se vio, no tiene legalmente y no podría tenerlo sin afectar garantías constitucionales y pactos internacionales de igual jerarquía. (15) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso "Unterpertinger vs. Austria", Serie A, N° 110, sentencia del 24/11/1986; C.S.J.N., in re "Benítez, Aníbal L.", del 12/12/2006. (16) Cita, en el mismo sentido, el fallo de la C.C.C., Sala I, con votos de los Dres. Bruzzone y Rimondi, causa "Bensi, Leonardo", del 15/3/2006. Al así discurrir, el tribunal parece hacer referencia a lo dispuesto en el art. 33 bis de la ley 23.737, incorporado por la ley 24.424, en cuanto establece que "Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Éstas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado y en la provisión de recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fueren necesarias…" o al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados creado por la ley 25.764, pues ni la disposición citada ni la ley hacen referencia a que deberá mantenerse en secreto la identidad de los testigos que se deben proteger ni que sus declaraciones no puedan ser cuestionadas en juicio. Es que no podrían hacerlo sin vulnerar garantías de jerarquía constitucional como la mencionada por la Cámara –art. 8, inc. 2, apartado f, de la C.A.D.H.- , a la que añadimos el art. 14, inc. 3, apartado e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (17) En concordancia con lo que expresamos en la nota anterior, después de referirse a los arts. 33 bis y 34 bis de la Ley de Estupefacientes y a los arts. 79 y 81, Cppn., afirma Alejandro Carrió que "ninguna de esas disposiciones contempla que algo tan trascendente como la identidad de un testigo pueda mantenerse oculta en un proceso penal, como mecanismo de protección de su integridad" ("Garantías constitucionales en el proceso penal", Hammurabi, Buenos Aires, 2000, ps. 117 y 118). (18) Se vio que no consideramos testimonial a las ampliaciones de la declaración del denunciante y, por tanto, no lo llamaríamos testigo. (19) En realidad para encausar un proceso al que no se le había impreso ninguna dirección. (20) En realidad, las directivas dadas, aunque tengan este último sentido, son, al parecer, todas las factibles de realizar a esa altura de la pesquisa. Ellas, como dijimos y reiteramos, son un ejemplo de lo que un buen juez o fiscal penal debe hacer al comenzar la investigación de un presunto delito: lo que en la vieja jerga tribunalicia se conocía como el "decreto piloto", por el cual se disponían todas las medidas de prueba conducentes para establecer su comisión, con miras a realizarlas al mismo tiempo, en beneficio de la economía procesal y del buen servicio de justicia. Si nuestros tribunales penales actuaran así, otro sería el estado de los expedientes que tramitan ante sus estrados. En el mismo sentido, algo más: no se entiende por qué motivo cada peritaje que se dispone va acompañado a la oficina respectiva por el expediente principal, lo que causa su paralización, generalmente por largo tiempo. Bastaría, para que esto no ocurra, con enviar las piezas pertinentes, guardando fotocopias de las necesarias para proseguir con el trámite de la causa. Otro tanto ocurre con el trámite de los incidentes que se promueven. (21) Art. 8, inc. 2, apartado f) y art. 14, inc. 3, apartado 3), respectivamente. (22) "Desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: (…) c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia". El art. 81, por su parte, impone al órgano judicial la obligación de enunciar esos derechos en la primera citación que curse a víctimas y testigos. © Thomson La Ley 5 © Thomson La Ley 6