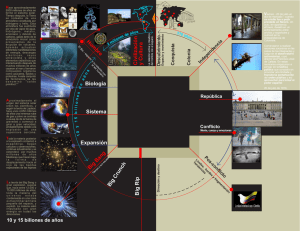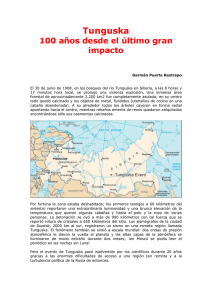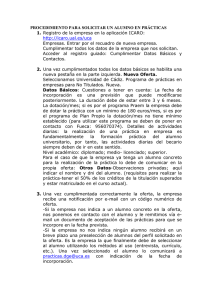Se está cayendo el cielosuper! - AMORC
Anuncio
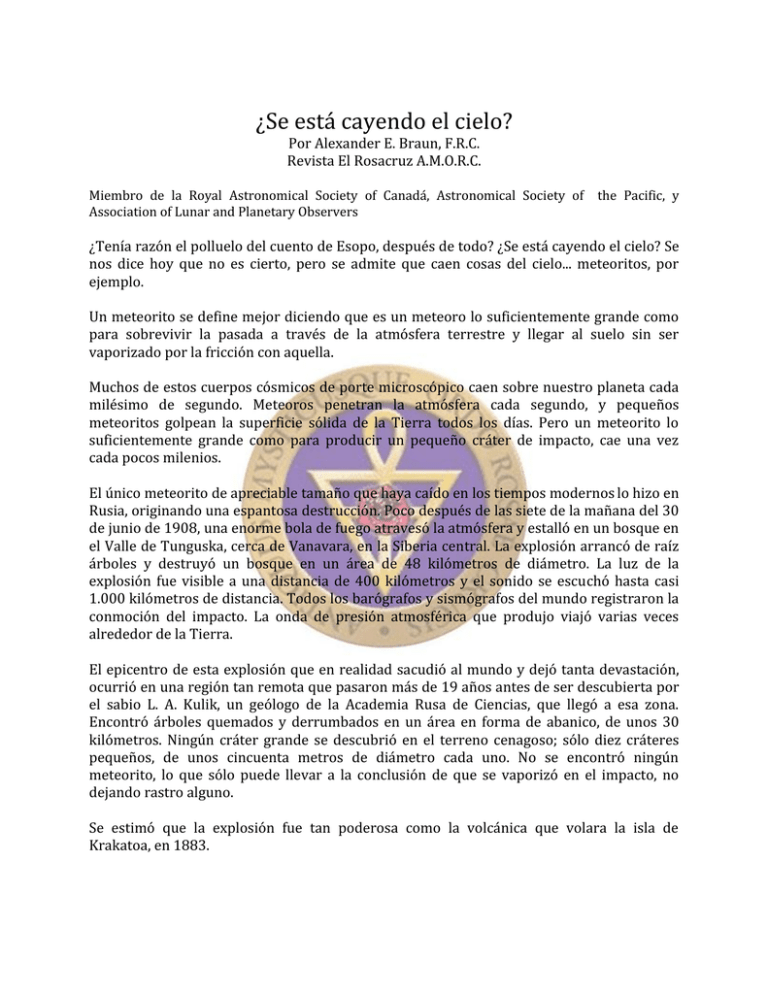
¿Se está cayendo el cielo? Por Alexander E. Braun, F.R.C. Revista El Rosacruz A.M.O.R.C. Miembro de la Royal Astronomical Society of Canadá, Astronomical Society of Association of Lunar and Planetary Observers the Pacific, y ¿Tenía razón el polluelo del cuento de Esopo, después de todo? ¿Se está cayendo el cielo? Se nos dice hoy que no es cierto, pero se admite que caen cosas del cielo... meteoritos, por ejemplo. Un meteorito se define mejor diciendo que es un meteoro lo suficientemente grande como para sobrevivir la pasada a través de la atmósfera terrestre y llegar al suelo sin ser vaporizado por la fricción con aquella. Muchos de estos cuerpos cósmicos de porte microscópico caen sobre nuestro planeta cada milésimo de segundo. Meteoros penetran la atmósfera cada segundo, y pequeños meteoritos golpean la superficie sólida de la Tierra todos los días. Pero un meteorito lo suficientemente grande como para producir un pequeño cráter de impacto, cae una vez cada pocos milenios. El único meteorito de apreciable tamaño que haya caído en los tiempos modernos lo hizo en Rusia, originando una espantosa destrucción. Poco después de las siete de la mañana del 30 de junio de 1908, una enorme bola de fuego atravesó la atmósfera y estalló en un bosque en el Valle de Tunguska, cerca de Vanavara, en la Siberia central. La explosión arrancó de raíz árboles y destruyó un bosque en un área de 48 kilómetros de diámetro. La luz de la explosión fue visible a una distancia de 400 kilómetros y el sonido se escuchó hasta casi 1.000 kilómetros de distancia. Todos los barógrafos y sismógrafos del mundo registraron la conmoción del impacto. La onda de presión atmosférica que produjo viajó varias veces alrededor de la Tierra. El epicentro de esta explosión que en realidad sacudió al mundo y dejó tanta devastación, ocurrió en una región tan remota que pasaron más de 19 años antes de ser descubierta por el sabio L. A. Kulik, un geólogo de la Academia Rusa de Ciencias, que llegó a esa zona. Encontró árboles quemados y derrumbados en un área en forma de abanico, de unos 30 kilómetros. Ningún cráter grande se descubrió en el terreno cenagoso; sólo diez cráteres pequeños, de unos cincuenta metros de diámetro cada uno. No se encontró ningún meteorito, lo que sólo puede llevar a la conclusión de que se vaporizó en el impacto, no dejando rastro alguno. Se estimó que la explosión fue tan poderosa como la volcánica que volara la isla de Krakatoa, en 1883. Si el meteorito de Tunguska, en vez de caer en esa área desolada lo hubiera hecho sobre una ciudad (digamos Moscú ) habría causado uno de los peores desastres naturales de los tiempos modernos. Quizás algo similar pueda haber ocurrido dentro de la memoria del hombre. Uno no puede otra cosa que advertir la similitud entre las descripciones de los testigos de la caída de Tunguska y la relación que en la Biblia se nos ofrece de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aún están esos intranquilizadores relatos de cómo la legendaria Atlántida encontrara su fin. La primera evidencia de la existencia de tal cosa como un gran impacto meteórico fue dada a conocer por los hermanos Barringer, cuando a comienzos de este siglo dijeron que el Cráter del Cañón del Diablo, en Arizona, había sido formado por el impacto de un meteorito gigantesco. Se ha calculado que el Cráter Barringer, como ahora se le conoce (y que es de tamaño mediano al comparársele con el Anillo Vredevoort en Sud África y algunos de los encontrados en Canadá) podría haber sido hecho por una masa de un peso de 10.000 toneladas chocando contra la tierra a una velocidad de 40 kilómetros por segundo. El resultado de tal choque equivaldría a una explosión de unos dos y medio megatones de TNT, en vista de que el cráter producido tiene unos 1.400 metros de diámetro, con paredes interiores de más de 200 metros de altura. Varios cráteres de impacto como este, todos ellos formados en tiempos prehistóricos, han sido localizados y reconocidos como tales. Un vistazo a través de un telescopio nos mostrará que la Luna está prácticamente cubierta de cráteres similares, la mayoría de ellos producidos, con seguridad, por bombardeos meteóricos. Esos cráteres han permanecido como están desde que fueron hechos, debido a que la falta de atmósfera no produjo erosión, como en el caso de la Tierra. ¿A qué lleva todo esto? Simplemente a esto: el 15 de junio de 1968, o alrededor de esa fecha, el asteroide Icaro, unos de los miles de fragmentos (posiblemente de hierro) que viajan alrededor del Sol en órbitas elípticas principalmente entre los senderos de Marte y Júpiter, se acercará a una distancia de 6.500.000 de kilómetros de nosotros. Es poco probable que este kilómetro y medio cúbico de hierro, con un peso de 35.000.000.000 de toneladas cambie lo suficiente su presente rumbo y caiga en la Tierra, pero en vista de que la posibilidad aunque infinitamente pequeña aún existe, se han hecho cálculos para determinar lo que pasaría si chocara contra nuestro planeta. Estos cálculos se basan, por cierto, en lo que hasta ahora se conoce de otros impactos de meteoritos contra la tierra, como asimismo de otras explosiones de alto poder. Cuando menciono meteoritos grandes no me refiero a los enanitos que usualmente se exhiben en los museos, pues se ha calculado que la atmósfera de la Tierra puede ofrecer poca, si alguna, resistencia a un cuerpo tan grande. Por lo tanto, ese meteorito chocaría contra la Tierra con casi toda su velocidad original, que puede ser entre 20 y 70 kilómetros por segundo. Conviene mantener en mente, sin embargo, que algunos meteoritos, probablemente de origen interestelar, pueden viajar a velocidades de hasta 150 kilómetros por segundo, según se ha calculado. Primeramente, consideraremos un hipotético impacto en la Tierra, usando a Icaro como nuestro proyectil viajando a una velocidad de 50 kilómetros por segundo, teniendo como centro geográfico del impacto el continente norteamericano. Al entrar Icaro a nuestra atmósfera, su increíble energía cinética, actuando contra el aire, originaría que la atmósfera a su alrededor brillara con una enceguecedora luz azulada, similar a la de la soldadora de arco, lo que iluminaría brillantemente el área circundante y bajo él. A velocidades superiores a 140 veces la del sonido, la onda de presión de su detonación supersónica sería capaz de aplastar literalmente la carne y los huesos reduciéndolos a una pulpa informe; pero esto no sería ni la mitad de lo grave de la explosión causada por el impacto sobre la superficie. El impacto de Icaro contra la tierra haría que su gran energía cinética transformara a su masa instantáneamente en energía, y esto se manifestaría en varias maneras. En primer lugar, crearía una bola de fuego comparable solamente a la que produciría la detonación de una bomba de fusión de 250.000 megatones. La tremenda energía liberada en esa repentina manera lanzaría calor sobre el área y radiación dura (rayos X, neutrones), y la superficie a todo su alrededor sería bombardeada con los despojos. Movimientos sísmicos cien veces más destructores que el peor terremoto que se haya medido, se extenderían a través del continente entero, entretanto que cualquier cosa viviente dentro de un área de 150 kilómetros moriría debido a la radiación dura o la onda de presión de la detonación o las temperaturas incineradoras de esta repentina liberación de energía descontrolada. El potencial de energía de la detonación pasaría al de diez millones de megatones de TNT, y formaría un cráter de unos 50 kilómetros de diámetro y 15 de profundidad, el que parcialmente se llenaría con magma del interior del planeta herido. Esta fea cicatriz en la superficie de nuestro mundo brillaría durante meses, irradiando intenso calor que haría imposible que cualquier cosa viviente se acercara hasta que aquel se disipara en el espacio. Uno piensa que sería mejor que Icaro cayera en el mar (lo que es más probable debido a que tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas de agua) porque el agua atenuaría su caída y quizás hasta ahogaría, en alguna forma, la fuerza de la explosión de esos 35.000.000.000 de toneladas de materia convertidas instantáneamente en energía. No sería así. Por el contrario . . . ¡sería mucho peor! Apenas Icaro chocara en el fondo del océano (el efecto acojinador del agua sería sin importancia, originaría precisamente el mismo daño al lecho del mar que el que originaría en tierra, con la diferencia que en el proceso también evaporaría unos 6.000 kilómetros cúbicos de agua. Esta es suficiente agua para producir una lluvia mundial de un promedio de 6 centímetros. Naturalmente que las lluvias no estarían proporcionalmente equilibradas, de modo que en algunas regiones éstas podrían adquirir proporciones bíblicas. El agua evaporada por el calor generado por el impacto no ascendería como vapor visible, sino que en forma de un poderoso e invisible chorro, igual al que producen las calderas de muy alta presión. La conversión de toda esta energía a calor atmosférico (que no sería tan fácilmente disipado al espacio como en un impacto contra la tierra, debido a su conservación por el vapor de agua) a su vez movería grandes masas de aire y produciría vientos huracanados de inimaginables proporciones, los que devastarían grandes áreas del ya golpeado planeta. Además, espesas nubes cubrirían la Tierra. Pero todavía hay más La explosión de Krakatoa produjo una marejada que después de transformarse, en las costas de Indonesia, en olas de más de 30 metros de altura que dieron dos veces la vuelta al mundo, aún fueron posibles de ser detectadas en el Canal de la Mancha. Un impacto producido por Icaro podría concebiblemente liberar 6.000.000 veces más de energía que la explosión de Krakatoa. Esto significaría que todas las ciudades costeras del planeta, junto con muchas ciudades interiores, serían destruidas por montañas de agua. Existe otro factor que debe considerarse dondequiera que sea que cayera Icaro, factor este derivado de lo que aprendimos con la explosión de Krakatoa. Cuando estalló el volcán, pulverizó en forma impalpable varios kilómetros cúbicos de su cono; la fuerza de la explosión lanzó ese polvo a la estratosfera donde quedó suspendido por más de diez años, creyéndose que algo de él esté allí todavía. Durante la década que siguió a la explosión, el mundo fue testigo de algunos de los atardeceres más espectaculares que se hayan visto, originados por la dispersión de la luz debido al polvo. Pero ese no fue el único resultado. También bajó ligeramente el promedio de la temperatura planetaria. Se ha calculado que el impacto de Icaro liberaría a nuestra atmósfera 60.000 veces más de ese fino polvo de roca (en el caso de una caída en el mar se añadiría a esto los cristales de sal), de lo que hiciera Krakatoa. El resultado sería que el albedo de la Tierra, o su total reflectividad, sería drásticamente aumentado. La menor luz del Sol que nos llegase significaría inviernos más largos y más fríos. Uno piensa que cuando ese polvo se hubiera disipado el tiempo volvería a lo normal, pero esto no sucedería, porque durante esos años (veinte o treinta) los casquetes polares habrían avanzado lo suficiente para mantener, o hasta aumentar, el nuevo y alto albedo de nuestro planeta, debido especialmente a que el hielo es un material altamente reflectivo. Esto llevaría a la Tierra a una de sus peores edades glaciales, terminando definitivamente con toda la civilización o progreso humano como ahora lo conocemos. Lo que es más, algunos sabios creen que algo similar puede haber ocurrido en tiempos prehistóricos. Ciertamente que esto podría explicar el misterioso y repentino final de la Edad de los Dinosaurios. Por supuesto, para que todo esto suceda, Icaro tendría que estar en camino hacia la Tierra, lo que hasta ahora no arroja ningún indicio de ser. Además, los sabios del Instituto de Tecnología de Massachussetts han calculado que ante la improbable posibilidad de que Icaro desviara de su curso calculado y se encaminara a nosotros, podría ser destruido en fragmentos inofensivos por medio de seis cohetes Saturno V, cada uno armado con una cabeza nuclear de 100 megatones, mientras el asteroide estuviera aún a unos 160.000.000 de kilómetros de distancia. Así es que podemos tranquilizarnos, porque nada tenemos de qué preocuparnos . . . todavía.