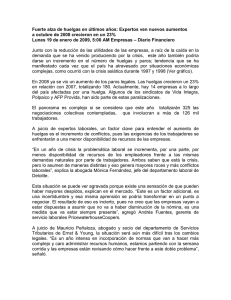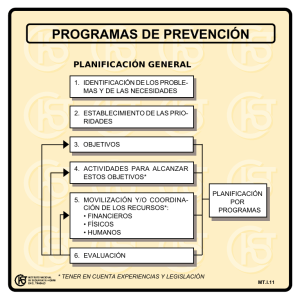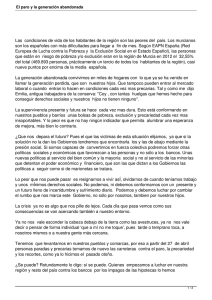Huelgas y paros en el 2013
Anuncio

Huelgas y paros en el 2013: Intensificación de la lucha de clases de la clase trabajadora, y tres nuevas tendencias en el movimiento obrero Santiago Aguiar 03 enero 2014 El 2013 fue un año marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero que cerraba el período de gobierno de la derecha, la clase trabajadora protagonizó un año de paros, huelgas y movilizaciones que se caracterizaron en general por su intensificación y por la emergencia de nuevas tendencias y fenómenos, aún iniciales. Las candidaturas electorales debieron dar cuenta de estos fenómenos. La candidata ganadora, Bachelet de la Nueva Mayoría, como modo de usurpar los procesos de lucha de clases, anunció reformas (tributaria, educacional y de la Constitución), dentro de los marcos del neoliberalismo. Y que deberá llevar adelante cuando el dinamismo de la economía comienza a enfriarse. El factor principal, es el fin del llamado “superciclo del precio del cobre”. Con la consecuente disminución de los ingresos fiscales. Y con intentos de reducción de costos de las grandes empresas mineras que saquean el mineral rojo, es decir, despidos, menores sueldos, etc. La desaceleración de la economía comenzó a tener efectos, con despidos a cuentagotas y quita de derechos en la minería. Ya para septiembre, la creación de empleos se mantuvo en las grandes empresas, pero se desaceleró en las medianas y pequeñas: las firmas con más de 200 trabajadores generaron 141.660 plazas laborales; las que tienen entre 5 y 49 operarios, perdieron 38 mil puestos de trabajo. En la minería comenzaron los despidos de trabajadores subcontratados: Codelco redujo su dotación en un 9%, de 30.264 a 27.557, despidiendo a 2.707 trabajadores. Este cambio de escenario, probablemente marque hacia adelante la situación general de la clase trabajadora en Chile. Y la posibilidad de una convergencia del enfriamiento de la economía con la crisis de legitimidad del régimen, puede agudizar los procesos de lucha de clases. A la vez, el silencio de las candidaturas respecto a las demandas de la clase trabajadora, silencio compensado por el activo apoyo de la dirección oficial de la CUT, puede alentar la pugna de la clase trabajadora por entrar en la escena política nacional. El escenario de paros, huelgas y movilizaciones, muestra su baja frecuencia, aunque con tendencia al alza. Su importancia, sin embargo, reside en los fenómenos cualitativos, las nuevas tendencias y fenómenos a que están dando lugar. Los procesos de huelgas y paros en Chile del 20131: un año de alza En nuestro anterior análisis de las huelgas y los paros del año 20122, decíamos que, de conjunto, los procesos de huelga se caracterizaron, de acuerdo a sus demandas, por ser corporativas: la relación particular empresario- trabajador; fragmentadas, dispersas; mayormente defensivas. Aunque, señalábamos también que lo nuevo estaba en un régimen político en crisis de legitimidad, y una tendencia a una mayor actividad de la lucha de clases, planteando que los procesos de huelgas van desarrollando –en forma desigual- nuevas dinámicas. Entre estas nuevas dinámicas, resaltábamos el desarrollo de formas más radicalizadas de huelgas y paros, que traspasan la legalidad, que tienden a sobrepasar a las dirigencias que quieren controlarlas. Estas nuevas dinámicas se desplegaron el 2013, como veremos más abajo. La tendencia inmediata, es a un alza de los paros, huelgas y movilizaciones. Mientras registramos 148 en el 2012, para el 2013 se elevaron a 247. Esto, en términos relativos, incrementó la categoría “Huelga legal o paro”, con relación a la categoría “Corte de ruta, bloqueo acceso de trabajo, o toma lugar de trabajo o edificios públicos”: entre las primeras, fueron 73 (49,5%) el 2012, y 157 (63,5%) el 2013, mientras que para la segunda categoría fueron 49 (33%) y 53 (21%) respectivamente. De todos modos, destaca que las huelgas o paros con tomas de lugares de trabajo o bloqueos corresponden a 34 marcas el 2013. 1 Para comprender el proceso de huelgas en Chile el 2012, hemos construido un registro de huelgas, confeccionado a partir de las noticias aparecidas en los medios de comunicación. Aunque no contiene todo el universo de huelgas y paros, esta decisión nos permite aproximarnos a conocer su carácter y dinámica a partir de los hechos de mayor impacto público, y considerar los paros, no registrados en las estadísticas de la Dirección del Trabajo. Las cifras de 2012 de la Dirección del Trabajo (DT) registran 159 huelgas (contra 183 el 2011), en nuestro registro fueron 148 para el 2012. 2 Ver “Huelgas y paros en el Chile del 2012. Relación de fuerzas desfavorable, tendencias a la ilegalidad y predominancia de sectores estratégicos y clave”. Santiago Aguiar y Dolores Mujica. Revista la Batalla nº 3. Mayo 2013. Paros y huelgas en Chile años 2012-2013 Formato Total % 8,8 19,6 7,4 14 5,4 28,4 4,7 0,7 6,7 0,7 3,4 Huelga legal o paro Movilización 73 49,5 157 63,5 26 15,6 38 15,4 Corte de ruta, bloqueo acceso de trabajo, o toma lugar de trabajo o edificios públicos 49 33,1 52 21,1 Aumento salarial Paro en Solidaridad Mejoras condiciones de trabajo Otras 73 49,3 107 43,3 1 0,7 2 0,8 9 6 31 12,5 65 148 43,9 100 107 247 43,3 100 Industrial Minero Portuario Servicios Comercio Sector Público Transporte Pesca Construcción Agricultura Diversos sectores Sector Tipo demanda 2012 Frecuencia 13 29 11 21 8 42 7 1 10 1 5 de 2013 Frecuencia 27 38 6 54 20 72 9 4 15 2 % 10,9 15,4 2,4 21,9 8 29,1 3,6 1,6 6 0,8 Notas: * En esta ocasión, la categoría de “cortes, tomas, bloqueos”, registró cuando es en este formato exclusivamente, los paros o huelgas legales con corte de rutas o avenidas, se registran en la dimensión “huelga legal o paro”. *Las huelgas o paros con tomas de lugares de trabajo o bloqueos corresponden a 34 marcas. * Los paros pueden ser con movilización a las oficinas de las empresas. Sólo se registran en la dimensión “movilización” aquellas que no son con paro o huelga legal. * El sector público incluye sectores industriales (Asmar, ENAER), así como el Municipal, los Profesores, la Junji, Correos de Chile, TVN, y la Salud. * En “otras” y “diversos sectores”, se registra: el Paro Nacional de la CUT del 11/7; la movilización multisectorial de la Coordinadora No+AFP el 3/10. * Entre los tipos de demanda, la categoría “Otras”: entre ellas: contra despidos, por sueldos impagos, contra la subcontratación, por pago de gratificaciones, contra malos tratos laborales, etc. Con relación al agrupamiento por sectores estratégicos y clave y tendencias a la ilegalidad, se ve, en similar sentido, una disminución en ambas categorías. Huelgas y paros 2012-2013, según sectores estratégicos o clave y tendencias a la ilegalidad 2012 2013 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 53 35,8 81 32 Tendencias a la ilegalidad 49 33,1 52 21 Totales 72 Sectores estratégicos clave o Totales sobre universo de huelgas y paros 133 56 53 Notas: 3 Hemos definido los sectores estratégicos o clave a Industria, Minería y Puertos . Por su capacidad de afectar el funcionamiento del conjunto de la economía, en los dos últimos casos; como, en el caso de la Industria, por ser un sector clásico en la constitución del movimiento organizado de los trabajadores, y donde ha surgido su experiencia histórica más avanzada, los Cordones Industriales. El alza en las huelgas, paros y movilizaciones, se sostienen en, y a la vez alienta, el paso a la ofensiva de la clase trabajadora, con acciones de carácter político, con mayor peso de los sectores estratégicos y centrales, y con el desarrollo de nuevos fenómenos. A continuación revisamos algunos de los principales fenómenos que nos muestran estas tendencias. Asesinato de un dirigente sindical El año se inició en enero con un ataque físico al movimiento sindical. El asesinato con un balazo en la cabeza del dirigente sindical Juan Pablo Jimenez, presidente del sindicato de Azeta, empresa contratista de Chilectra y de la Federación de Trabajadores de Azeta. Inmediatamente se declaró que se trataría de una “bala loca”, o bala perdida. Poco después, se declaró que se debería investigar a ex uniformados armados contratados como seguridad de la empresa. 3 Ver: Cuadernos de Estudios del Trabajo nº 12: Santiago Aguiar, “El concepto de “posición estratégica”. Reseña de un libro y avances de una investigación”; y también Dolores Mujica, “Oro Rojo. Los Diez Hechos Más Importantes en la Lucha de los Mineros del Cobre en Chile”, Folletos de la Biblioteca de Historia Obrera nº 8, 2012. Pero despertó de inmediato la respuesta de una serie de sindicatos y organizaciones de izquierda, que iniciaron movilizaciones. En marzo, se anunció el cierre de la investigación de la PDI por el crimen del dirigente sindical. La familia del dirigente rechazó sus conclusiones la familia: que se habría tratado de una “bala loca”, atribuida a un adolescente internado en un hospital con 7 balas y de acuerdo a un testigo secreto. El crimen sigue en la impunidad, y la movilización y denuncia siguió durante todo el año. El proceso de movilización por el esclarecimiento de esta muerte sospechosa, re-abrió el debate sobre la subcontratación, las condiciones de trabajo, y las prácticas antisindicales. Menor desempleo, trabajo más precario A las cifras de disminución del desempleo del Gobierno, que se ubican en alrededor del 6%, se les contrapone el debate sobre la precariedad del trabajo. Que a lo largo del año puso en el debate público realidades que padecen los trabajadores. Recorramos algunas: Más de 1 millón de trabajadores para la Fundación Sol, y 733.000 para el instituto de la UDI Libertad y Desarrollo son sin contrato. El subempleo alcanza a casi 700.000 trabajadores, que desempeñan sus labores por 3,5 horas por día. El debate del sistema de pensiones, sacó a la luz el monto de las pensiones para los trabajadores: $178.000. Y con ello, las condiciones de trabajo: inestable, con bajos salarios. A pesar de la discusión sobre una ley de seguridad del trabajo, en el 2012 se incrementó el número de accidente laborales: 225.000, mientras que en el 2011 llegaron a los 182.000. En el sector público, aunque el Estatuto Administrativo admite hasta un 20% de funcionarios a contrata, estos alcanzan el 60%. Y alcanza una discusión más amplia. Primero, con relación a la desigualdad con origen en el trabajo. Nuevamente, se debate sobre la realidad dramática de que el 50% de los trabajadores gana menos de $218 mil. Y que la brecha en la distribución del ingreso es abismante: “que si al 2018 alcanzamos el PIB per cápita de país desarrollado, pero nuestra distribución del ingreso permanece intacta, el 20 % más pobre vivirá como se vive hoy en promedio en el Congo, mientras que el 20 % más rico vivirá como se vive hoy en Luxemburgo. Para modificar esta situación se requiere reformas profundas en muchas áreas. Una de ellas es la laboral. Es en el mercado laboral donde se juega una buena parte de la distribución del ingreso, de la incidencia de la pobreza, y del bienestar de las familias en términos más generales. No podemos aspirar a ser un país desarrollado con tantas familias viviendo rezagos de oportunidades tan enormes”. (Andrea Repetto, Centro de Políticas Laborales de la UAI). Otro planteo en el mismo sentido: Ahora, en año electoral, con un Imacec de 6,7 %, con 14 chilenos ultramillonarios Forbes cuyas riquezas están avaluadas en $ 29,4 millones de millones, con un problema distributivo incontrolable donde las personas que pertenecen al 5 % más rico obtienen 260 veces más ingresos (ingresos autónomos) que quienes pertenecen al 5 % más pobre (estas 260 veces reflejan un incremento de 100 % respecto al año 1990), parece irracional negar un ajuste salarial o incluso terminar por imponer uno a causa de no llegar a un acuerdo (salida auxiliar del veto presidencial) (G. Duran y M. Kremerman, Fundación SOL). Por su parte, un estudio de la OIT aparecido a mediados de mayo, destaca la enorme desigualdad: de los asalariados chilenos el 29 por ciento, gana 72 mil a 258 mil pesos, el 45 por ciento de 258 a 344 y el 66,8 por ciento, es decir dos tercios de los asalariados chilenos ganan menos de 516 mil pesos al mes. Según la Fundación SOL, en Chile la brecha de ingresos autónomos (sin ayuda del Estado), medida en veintiles, es decir, comparando los ingresos de las personas que pertenecen al 5% más rico, versus quienes se encuentran en el 5% más pobre, es de 260 veces, y en los últimos 20 años ha crecido en un 100%. Es decir, la desigualdad no se ha mantenido, se ha duplicado. Finalmente, llegó el reconocimiento oficial de esta situación de precariedad: un informe de la Secretaria General de la Presidencia, revelaba oficialmente el carácter del empleo total (825.840 plazas) creado durante este Gobierno. Según este informe: El 45,5% de empleos creados desde 2010 corresponde a trabajadores externos (subcontratación y suministro), los trabajadores subcontratados ganan, en promedio, 27% menos que aquellos empleados de manera directa; 28,8% es cuenta propia de muy baja calificación y tiempo parcial principalmente; 2,5% corresponde a servicio doméstico y familiar no remunerado. Por último, sólo el 8% de los trabajadores negocia colectivamente y tiene derecho a huelga (aunque de acuerdo al Código de Trabajo, el trabajador en huelga puede ser reemplazado. No se trata de ningún automatismo de mercado: la destrucción de las organizaciones de trabajadores durante la dictadura, y la mantención de esa estructura de relaciones laborales durante los Gobiernos de la Concertación, está en la base de este estado de cosas. Pero es un estado de cosas que comienza a ser cuestionado. Y que no solo se sostiene y es alentado por el incremento de las huelgas y los paros, sino que está dando paso a nuevos fenómenos. Tendencias al surgimiento de un nuevo sindicalismo Entre los nuevos fenómenos, están los intentos del surgimiento de nuevos agrupamientos político- sindicales, con un discurso clasista y anti-capitalista, que intenta organizarse en distintas expresiones. Es el caso de la Conferencia Intersindical de Trabajadores, a la que pertenecía el dirigente sindical asesinado, o del Consejo Nacional por un Nuevo Sindicalismo. A la vez, ante episodios como el incendio en Valparaíso del 14 de febrero una serie de sindicatos se movilizaron para recolectar ayuda para los pobladores damnificados. En un hecho nuevo, que se distinguió con relación al terremoto del 27/F. Diferentes sindicatos han impulsado una campaña contra las AFP. En junio se reunieron en la ANEF para coordinar estos esfuerzos la Confusam, la Fenpruss, la Anef, la Confederación Bancaria, el Movimiento Sindical por la Previsión Social y la Previsión de Concepción, el Movimiento por una Previsión Justa y Digna de Rancagua, Rebeldes contra las AFP de Arica, el Comando de Defensa de los Fondos Previsionales de la Región Metropolitana. Otras acciones por el estilo, ha sido la “Carta por un Chile justo y sin subcontrato”, presentada entre otros por la Fundación SOL, CENDA, dirigentes sindicales de Tres Montes Lucchetti, la Coordinadora Nacional de Subcontratados del Retail, FENASIPEC (Federación de los peonetas de Coca-Cola), la Confederación Bancaria. Se creó el Comando Nacional de Trabajadores de la Energía, donde participan los máximos dirigentes (o representantes) de los Sindicatos de la distribución y generación eléctrica, petrolera y gasífera, tales como CONAFE, AES Gener, ENAP, ENAMI, ENDESA, Colbún, Lipigas, CONSTRAMET, Metrogas, Gasco, Chilquinta. La Unión Portuaria de Chile irrumpió con el paro en solidaridad con los trabajadores en huelga en Mejillones. Se anunció la creación de un frente común para coordinar las movilizaciones de distintos sindicatos que durante el año se han manifestado por mejoras laborales, con la Confederación de Trabajadores Bancarios, el Sindicato de Asmar, Sindicato de Unimarc, Sindicato Hotel Sheraton, Sindicato Zara, Sindicato Starbucks, Sindicato Correos de Chile, Confederación Bancaria, Frente de Trabajadores, con la adhesión de la FECH y la FEUSACH. Por su parte, los sindicatos y centrales tradicionales, como la CUT, han ganado nuevos protagonismo, como veremos más abajo. Muchos de estos agrupamientos, fueron de corta vida (como el Consejo Nacional por un Nuevo Sindicalismo), otros sólo quedan en declaraciones o asesorías legales (como la Conferencia Intersindical). Pero son expresivos de procesos profundos entre los trabajadores. Pero no se trata tan solo de agrupamientos de sindicatos ya existentes o de acuerdos entre dirigentes. Lo central este año 2013, estuvo en los procesos de lucha de clases de la clase trabajadora. Entrada de sectores estratégicos de los trabajadores y tendencias a las huelgas políticas Los trabajadores mineros, de planta y subcontratistas, de la minería privada y de Codelco, inician en marzo un proceso de movilizaciones, que culmina en abril con un paro de 24 horas. Fue antecedido por una serie de movilizaciones, paros y bloqueos a las faenas. El más relevante, la paralización en el yacimiento Radomiro Tomic de Codelco, en rechazo a las declaraciones de un gerente ante la muerte de un trabajador, por haber afirmado que se trataba de un hecho fortuito cuando había sido advertido anteriormente por los trabajadores el riesgo. El 15 de marzo, se inició el paro portuario, que culminaría los primeros días de abril. Con tres características centrales: Primero, que comenzó por una demanda básica: bono y media hora de colación. Segundo, que promovió la irrupción de una política sindical combativa, y por fuera de las organizaciones tradicionales: la negativa empresarial, el recurso a la represión, el despido de trabajadores y dirigentes, polarizó el proceso, transformándolo en un paro nacional portuario en solidaridad, impulsado por la Unión Portuaria de Chile con una política sindical combativa que recupera estos métodos de los paros en solidaridad, aunque por arriba. Tercero, que alentó su conversión en una huelga política: el Gobierno y todas las asociaciones empresariales intervinieron en el conflicto, oponiendo de un lado a los empresarios y el Gobierno, y del otro lado a los trabajadores. El 9 de abril, fue el “paro de advertencia” de los trabajadores mineros, convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre- FTC, de Codelco, con declaraciones y paros parciales de solidaridad de la Federación Minera de Chile- FMC, la CTC, y otros sindicatos mineros. Paros largos y combativos: un nuevo ánimo y disposición a la lucha Una serie de huelgas y paros largos y combativos marcaron las luchas obreras el 2013. Entre las huelgas más extensas destacan: No solo se trató de paros largos, sino también combativos: bloqueos a los accesos y tomas de los lugares de trabajo, tomas de rutas, cortes de calles, acampes, defensa contra la represión, generación de fondos de huelga junto con los estudiantes, enfrentamientos con las dirigencias burocráticas intentando rechazar la firma de acuerdos desfavorables. Entre estos destacan los paros de los portuarios de Mejillones, de los trabajadores de Correos de Chile, los trabajadores recolectores de basura, las trabajadoras de la JUNJI y de Integra, los trabajadores mineros de Codelco, los trabajadores de Concha y Toro, los trabajadores bodegueros de Sodimac. Son muestras de un nuevo ánimo y disposición a la lucha entre los trabajadores. Los patrones no quedarían indiferentes. Las reacciones patronales En abril, los empresarios, en su tradicional encuentro de ICARE, reaccionó ante el creciente protagonismo sindical y este clima de mayor combatividad y disposición a la lucha, declaraban, en boca del director de este encuentro Alfonso Swett, que: “Lo que les puedo decir a ustedes es que si no están cerca de sus trabajadores, el Partido Comunista lo va a estar”. Aunque mencionen al PC, como imagen, vemos que nuevos fenómenos se están desarrollando. Por su parte, el presidente de la CPC Andrés Santa Cruz, en una columna llamó a que “no permitamos que los paros ilegales, las acciones violentistas o la irracionalidad prevalezcan en nuestro país como manera de corregir los problemas”. Destacando que: “preocupan enormemente acciones que en nada colaboran con este objetivo. El paro portuario, las tomas de la Ruta 5 Sur, la huelga “de advertencia” en Codelco, los encapuchados y sus actos de violencia, son ejemplos de sucesos por los cuales nuestro país paga un alto precio. El paro portuario es el más grave de este tipo de hechos acaecido en los últimos meses. Resulta una mala práctica que a una huelga ilegal que nace en un puerto determinado se le unan, aduciendo el principio de “solidaridad”, otros puertos, a sabiendas del enorme perjuicio que ello produce en vastos sectores del país, amén de la ilegalidad en que se incurre. Sería un agravante, además, si algunos grupos hubieran intentado instrumentalizar los sindicatos, buscando resultados que no se relacionaran con las demandas de los trabajadores portuarios”. Los partidos políticos del régimen se sumaron a la reacción que el protagonismo del actor sindical generó. El diputado de la UDI Ernesto Silva afirmó que “empiezan a haber señales de una instrumentalización de los temas laborales y sociales para generar daño al gobierno”, y que “está siendo muy barato hacer actos irresponsables y no hay debida conciencia de ello”. Los empresarios, y los partidos del régimen, a la vez recurren a las fuerzas policiales para la represión, e impulsan campañas con los medios de prensa, buscan contrarrestar ese clima, y aislarlos. Por su parte los trabajadores, en el marco de un nuevo ciclo de la lucha de clases que se inició con su primer embate del 2011 con el movimiento estudiantil como protagonista (y que este año 2013 intentó un re-impulso con el “tomazo” con 14 Universidades y más de 50 liceos en tomas o paros), buscó evitar el aislamiento, generando sus propias alianzas. Tendencias a la emergencia de una fuerza social Está entonces manifestándose otra tendencia: a la formación de una fuerza social, es decir, al agrupamiento de distintas fracciones de clase detrás de una demanda común. Si lo vimos en modos policlasistas en Magallanes y Aysen, aquí lo vemos alrededor de un sector de la clase trabajadora y sus luchas. Distintos sindicatos, como los mineros, apoyaron la huelga portuaria; lo hicieron también sectores del movimiento estudiantil, y algunos intelectuales. El mes de junio estuvo marcado por el paro y movilización obrero-estudiantil del 26 de junio (y por los preparativos para el Paro Nacional con movilización convocado por la CUT). El miércoles 26 de junio se realizó un paro de sectores de los trabajadores que marcharon junto a los estudiantes reuniendo 150.000 personas en las calles en todo Chile. Se retomó una así una tradición clásica: la unidad obrero estudiantil. En una jornada de 15 horas, se inició a las 7 de la mañana cortes de calle, barricadas, concentraciones de obreros y estudiantes, en las principales ciudades del país. A las 8 comenzó el paro portuario, la paralización y bloqueo de los accesos a los lugares de trabajo de los trabajadores subcontratistas del cobre, la paralización de sectores de Profesores. A las 11 comenzaron las movilizaciones, reuniendo a más de 100.000 personas sólo en Santiago, donde se veían las columnas de estudiantes, y de los trabajadores: la Unión de Trabajadores Portuarios, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), el Sindicato de Trabajadores del Cobre (SITECO), el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Funcionarios (ANEF), trabajadores del sector privado como la locomoción colectiva de Valparaíso, trabajadores de la tienda La Polar, las zonales de la CUT, la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH) y muchos otros. La CUT central adhirió a la movilización. La jornada culminó a las 19 hs. con nuevas concentraciones y cacerolazos en algunos puntos de Santiago. Uno de los debates que abre es respecto a los modos en cómo avanzar en el desarrollo de esas tendencias, y respecto a la hegemonía de clase y política en los procesos de la lucha de clases. La dirección oficial de la CUT, de la Nueva Mayoría, con la presidencia de la militante del Partido Comunista Bárbara Figueroa, comenzó a dar su respuesta. Las direcciones oficiales del movimiento obrero: la CUT y la movilización de presión como instrumento de negociación y apoyo a partidos del régimen Ya desde inicios del año, la dirección oficial de la CUT marcó su política al respecto: una alianza de la clase trabajadora con los partidos del régimen y acuerdos con los empresarios. La CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se reunieron y ratificaron la "Declaración de Voluntades" firmada en el 2012, que entre sus puntos principales destacan la seguridad laboral, la reforma al seguro de empleo y el multirut. A la vez, lo hace jugando la carta de la movilización y el intento de fortalecer las organizaciones sindicales. Para el 1º de mayo, con las demandas principales de cambios al Código Laboral, reforma tributaria y pensiones, convocó a la concentración más importante de los últimos años: 50.000 se movilizaron sólo en Santiago. Mostrando un intento de recomponer su fuerza, se volcó a apoyar la candidatura de la Nueva Mayoría. Actuando en el escenario de la campaña electoral presidencial y parlamentaria, se buscó instalar el debate sobre problemas estructurales de la clase trabajadora. La CUT forcejeó con la candidata Bachelet de la Nueva Mayoría criticando la ausencia en su programa de los problemas laborales. Finalmente, se incorporaron algunos puntos, entre ellos: la regulación del uso de los multirut, la titularidad sindical, el fin de los reemplazos en huelga. La dirigencia de la CUT se congratuló con este anuncio. Aunque no está en la prioridad del próximo gobierno. Aunque la dirigencia de la CUT se congratuló con los puntos laborales integrados al programa de la Nueva Mayoría, lo cierto es que se verá obligada a impulsar este debate. Nolberto Días, vicepresidente de la CUT declaró que “creemos que se tiene que gobernar cambiando sustantivamente el Código del Trabajo que heredamos de la dictadura”, agregando que “las cosas que hay que cambiar tienen que ver con fortalecer la negociación colectiva y fortalecer la sindicalización. En este país los trabajadores tienen prohibidos los sindicatos, en la realidad, porque son perseguidos y porque son despedidos. En la realidad, en Chile la negociación colectiva no sirve para nada y esas son cosas que tenemos que arreglar. La gente tiene que tener sindicatos fuertes y negociación colectiva que proteja los derechos de las personas”. Probablemente la tensión vuelva a la Central. Este mismo dirigente, de la Democracia Cristiana, declaró también que “los trabajadores no consiguen nada si no es peleando. Sólo peleando, sólo movilizando y luchando los trabajadores logran reformas profundas al modelo. Y eso será por la vía del diálogo pero también por la vía de la movilización democrática, pacífica y respetuosa. Pero a nosotros nadie nos va a regalar nada”. A la vez, la presidenta de la CUT, del Partido Comunista, Barbara Figueroa, invitada al Encuentro Nacional de la Empresa- ENADE, se esforzó por convencer a los empresarios de la necesidad de reformas: “la posibilidad de diálogo y de reformas en nuestro país es efectiva. Estamos entrando en una nueva etapa. Esto tiene que ver con el agotamiento de un modelo, que exige profundas reformas”. Y para mayor tranquilidad, agregó: “Eso significa entonces que tienen que dejar de ganar, no señores; yo no estoy diciendo eso. Pero repartamos la torta, porque si no Chile no va a poder enfrentar un nuevo ciclo de oportunidades”, precisó. El forcejeo con la candidata de la Nueva Mayoría, Bachelet, que finalmente saldría electa, fue trabajoso. El programa laboral de la Nueva Mayoría fue presentado. El secretario general de la CUT, Arturo Martínez, fue el encargado de exponer los ejes principales del programa de Michelle Bachelet, en el Consejo Directivo Ampliado: el fortalecimiento del rol de los sindicatos, destacando la idea de la negociación colectiva con titularidad sindical, el respeto a la libertad sindical, “conforme a las normas y convenios que Chile ha ratificado en materia laboral”, el fin del uso “artificioso” del multi RUT, la ley de pisos mínimos (contra el uso de que cada proceso de negociación parte de la base de lo negociado anteriormente), el impedimento de que se recontraten reemplazantes en las huelgas. Sin embargo, en esa ocasión, la CUT advirtió sobre la ausencia de otras demandas. Entre ellas: la posibilidad de negociación interempresas y por rama, y el problema previsional (rechazando una AFP estatal). El resultado fue el anuncio de que la CUT decidía mantener su independencia en la elección presidencial. De todos modos, la CUT resaltó que el debate laboral se había instalado finalmente en la discusión electoral. Según la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, “avanzamos en esto y fue un mérito de una estrategia que construimos”. Finalmente expresarían su apoyo a Bachelet. Pero para negociar, deben mostrar su fortaleza. A la vez, la mayoría de las huelgas largas y combativas, fueron por fuera de la CUT. Afirmarse como la principal central sindical, era imperativo. Y el clima de huelgas y paros obliga a acciones mayores. El Paro Nacional del 11 de julio El 11 de julio se realizó el Paro Nacional, con una movilización sólo en Santiago de más de 150.000 personas, fue la convocatoria más grande realizada por una organización de la clase trabajadora desde el fin de la dictadura. Tuvo además alcance nacional. Y lo nuevo fue la participación del sector privado: más del 25% no concurrió a su trabajo ese día, y contando los retrasos, la cifra se eleva al 50%. Sin demandas económicas, la convocatoria reflejó que el clima de protesta social alcanza a la clase trabajadora. Aún así, la dirigencia de la CUT, en los días previos, resaltó que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), reconociera la necesidad de reformas de fondo a la institucionalidad laboral, siendo que son sus principales oponentes. En este clima, en el marco del re-ajuste anual, y a pocas semanas de las elecciones, ganaría mayor peso la lucha de los trabajadores del sector público. El protagonismo del sector público Los trabajadores del sector público tuvieron un especial protagonismo el 2013, destacando entre otros, los paros del Registro Civil por 17 días, de las trabajadoras de la JUNJI, de Integra. Se inició la negociación por el reajuste del sector público, pidiendo un incremento salarial del 8,8%. En el mes de octubre, se realizó el paro de advertencia del sector público, en el marco de la negociación anual de re-ajuste salarial. El martes 22 de octubre convocado por la Mesa del Sector Público, integrada por 14 gremios (AJUNJI, ANEF, ANTUE, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFUECH, FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS). La demanda principal fue de un reajuste de 8,8%, además de un aumento del 10% para los sueldos menores a $750.000. La movilización fue contundente: según la ANEF, fueron 450.000 trabajadores en todo Chile. Según los medios de prensa, 50.000: en Santiago 10.000, en Concepción 15.000, en Temuco 10.000, en Valdivia 3.000, en Valparaíso 10.000, en Osorno 500, en Copiapó 3.000. Además, el paro alcanzó al 93%. La situación trasciende el problema salarial: de los 220 mil trabajadores que están en los (21) ministerios y (340) servicios públicos del Gobierno, el 60% de los trabajadores está a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud ni previsión ni estabilidad, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta. Es la expresión en el sector público de las condiciones estructurales de la clase trabajadora en Chile, que se asientan en el Código de Trabajo. A diferencia de las negociaciones de años anteriores, en esta ocasión, se realizaron cuatro jornadas de paro nacional con movilización: el 22/10, 7/11, 13/11, 25/11. Sigue mostrando una nueva disposición a la lucha. Un nuevo ánimo comienza a emerger Hasta aquí, tres son las conclusiones más generales a las que se puede arribar. Una, es una tendencia a la entrada de sectores centrales y estratégicos de la clase trabajadora: sectores que ponen en jaque a toda la economía nacional, alentando las reacciones del actor empresarial. Otra, es a la recuperación de métodos históricos de la lucha de clases de los trabajadores, como el paro en solidaridad. Por último, al fortalecimiento del sindicalismo. Al menos en sectores centrales y estratégicos de la economía. Pero que pueden actuar como paraguas para sectores más débiles. Es necesario a la vez, señalar el entrelazamiento de demandas. En el caso de los trabajadores portuarios, se trata de demandas básicas de las condiciones de trabajo: que su jornada de trabajo pagada incluyera media de colación o que se les diera una compensación por no parar a comer. En el caso de los trabajadores mineros, se trata de demandas que hacen a la estructura productiva y al entero “modelo de desarrollo”, precisamente por ser el sector estratégico y motor de la economía nacional: la mejora en las pensiones, mayor seguridad laboral, la renacionalización del cobre y el litio, la legislación de un nuevo Código laboral, un mayor respeto a la ley de subcontratación. Reflejan un nuevo ánimo en la clase trabajadora, una disposición a la lucha que comienza nuevamente a ponerse en movimiento. Pero no quedaría allí. Las tres claves de la lucha de clases de la clase trabajadora, y nuevos fenómenos Tres procesos emergieron en el curso de las huelgas, paros y movilizaciones. El primero, el paro en solidaridad. Que pudo verse con el paro nacional de los trabajadores portuarios durante 22 días en marzo y abril. El segundo, el descontento con las direcciones sindicales. Como pudo verse en la huelga de los trabajadores recolectores de basura, que ante la firma de un acuerdo de la dirigencia lo rechazó y pretendieron extender la huelga más allá de la firma del acuerdo, o de las trabajadoras de la Junji. El tercero, la organización en base a delegados por áreas o secciones en los lugares de trabajo. Como pudo verse en el paro y la huelga de los trabajadores de Correos de Chile. De todos modos, estos tres procesos son embrionarios. Además, simultáneos en tanto tales, no convergentes: si los trabajadores recolectores de basura expresaron su descontento con su dirigencia, no contaban con una forma de organización sindical como delegados por secciones o áreas de trabajo, que les permitiera proponer una alternativa ante el problema. A la vez, los trabajadores de Correos de Chile contaban con esta forma de organización, pero esperaban que “esta vez” la dirigencia no los defraudara: no fue así, y se firmó un acuerdo a ciegas. Pero no se trata tan sólo de estos fenómenos embrionarios, en desarrollo. Una coyuntura especial: los 40 años del golpe y la herencia de la dictadura. Politización y potencial de unificación de las filas de los trabajadores En septiembre se conmemoraron los 40 años del golpe de Estado, en un modo que no se había visto antes en Chile, sacudiendo el conjunto de las relaciones políticas y sociales. Se realizó una de las más grandes movilizaciones desde el fin de la dictadura, numerosos actos, velatones, foros, movilizaciones, programas de televisión de alto impacto público. La propia derecha tuvo que realizar sus declaraciones, en algunos casos pidiendo perdón, llevándola a una extrema tensión, que culminó con las declaraciones de Piñera hablando de los “cómplices pasivos”, el cierre del penal Cordillera, el traslado de los reos, integrantes de la DINA y la CNI al penal de Punta Peuco, y el suicidio del ex jefe de la CNI general Odlanier Mena. El golpe tuvo un carácter contra-revolucionario, dirigido esencialmente contra la clase trabajadora y las organizaciones de izquierda. Que estuvieron entre sus víctimas. A mediados del año 90, cuando se constituye la comisión Rettig, la CUT da cuenta de que “el 76% del total de muertos y detenidos desaparecidos cobrados por la dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973 corresponde a trabajadores” (Fortín Mapocho, viernes 20 de julio de 1990). Y que hubo 308 dirigentes sindicales que fueron directamente fusilados o desaparecidos. El informe Valech, que informó sobre la tortura en dictadura, precisa que más de la mitad de ellos corresponde a trabajadores. Y casi un 80% pertenecía o estaba ligado a organizaciones sindicales o de trabajadores. Pero eso fueron las condiciones para avanzar en cambios estructurales, que perduran hasta hoy. La herencia de la dictadura, en el mundo del trabajo. En 1979 se lanzó el “Plan Laboral”, elaborado por José Piñera. Buscaba romper el sindicalismo de clase. Se sostuvo en dos pilares centrales: la prohibición de la negociación colectiva por rama, y la imposibilitación del derecho efectivo a huelga vía el permiso para el reemplazo de los huelguistas. Aseguró la impunidad empresarial, expresada por ejemplo en las “prácticas anti-sindicales” (persecución para impedir la formación de sindicatos), la casi nula negociación colectiva, ni siquiera al nivel de la empresa, la extensión de la subcontratación, los bajos salarios, las bajas pensiones. Esa realidad, no fatal, sino instalada en dictadura, pervive a través de su herencia, y se actualiza una y otra vez. No solo como memoria. Con ocasión de los 40 años, dirigentes de la CUT y la ANEF rinden homenaje a Salvador Allende frente a La Moneda, para recordar la protección de los derechos básicos como salud, educación y vivienda y medidas como el medio litro de leche para todos los niños, y concluir en “la necesidad de grandes reformas, no sólo una nueva Constitución, no sólo reforma tributaria, no sólo el derecho a educación, sino también el derecho a salud, a vivienda digna y a que a los trabajadores se nos devuelva el espacio de poder que nos fue arrebatado, que se nos reconozca la organización sindical como un actor cooperante, como un actor que va a generar desarrollo también para el país y no como un enemigo, como hasta ahora se lo ha querido ver”. La CUT ha sido un actor cooperante en los 25 años de la democracia. Con sus mesas de diálogo por ejemplo. Y sus efectos están a la vista: la pervivencia de la herencia de la dictadura. Y es precisamente esa herencia, la que abre crecientes contradicciones que motorizan los procesos de lucha de clases en curso. Del movimiento estudiantil, de las regiones. Y también de la clase trabajadora. Lo nuevo, es que la paulatina instalación de las reformas laborales, el rechazo al Código del Trabajo heredado de la dictadura, actúe como un eje unificador de las huelgas, paros y movilizaciones de los trabajadores, en momentos de emergencia de nuevos procesos de carácter cualitativo como los que aquí señalamos. Esto abriría un escenario nuevo, fortalecería la dinámica a la intensificación de la lucha de clases de la clase trabajadora, y a su politización. Tendencias para el período: ¿Qué tipo de movimiento obrero se está gestando y pugna por nacer? Con el gobierno de Bachelet y sus reformas, distintos escenarios se presentan. Por un lado, en una dinámica de protesta social, que incluye las movilizaciones estudiantiles, de Regiones, de los trabajadores, el avance o no en el debate e implementación de las promesas laborales será un elemento catalizador en los procesos de protesta obrera. De no avanzarse, alentará la movilización por el cumplimiento de las promesas. De avanzarse, puede crearse un momento de “pasivización”, pero que sea seguido por un estado de ánimo favorable para buscar resolver el problema pendiente del fin del Código de Trabajo vigente, que coadyuve a la unificación de las dispersas movilizaciones, paros y huelgas en curso. Estas probabilidades, de todos modos, tendrán como uno de sus escenarios el debate parlamentario, sin excluir movilizaciones. Esto último, se enlaza con el otro gran fenómeno. Que es que, por otro lado, otras demandas (como el fin de la subcontratación), nuevos procesos (como la convergencia entre estudiantes, trabajadores y organizaciones de izquierda), nuevas organizaciones (como todo el sindicalismo no adherido a la CUT), se abran paso. A inicios del siglo XX, en la década de los años ’20, ante los llamados “sindicatos libres”, y el despliegue de huelgas combativas, el presidente Arturo Alessandri Palma presentó un proyecto de Código del Trabajo, abriendo una discusión que finalizaría con su sanción bajo el gobierno de Carlos Ibañez del Campo. El movimiento sindical se dividió entre los sindicatos libres y los legales. La FOCH de Recabarren, al inicio, resistió la legalización. A la vez, se enfrentaron dos concepciones sindicales: la de la FOCH y la del anarco- sindicalismo (IWW, FORCH, CGT, aunque finalmente convergieron, tanto en llamados comunes a huelgas, como en la participación política, por ejemplo en la USRACH). La historia no se repite, pero los problemas irresueltos y replanteados vuelven a aparecer. En el período que se abre, renovadas disputas se presentan. Entre ellas, la relación Estado, régimen, movimiento de los trabajadores; y ante su dispersión y debilitamiento, las concepciones sobre cómo recomponerlo –sindicalistas, reformistas, anarquistas, revolucionarias. Cuán activas sean estas disputas, que carácter cobrarán, es algo que permanece abierto, pero que sin embargo, estarán presentes en el próximo período.