_El período de Socialización del
Anuncio
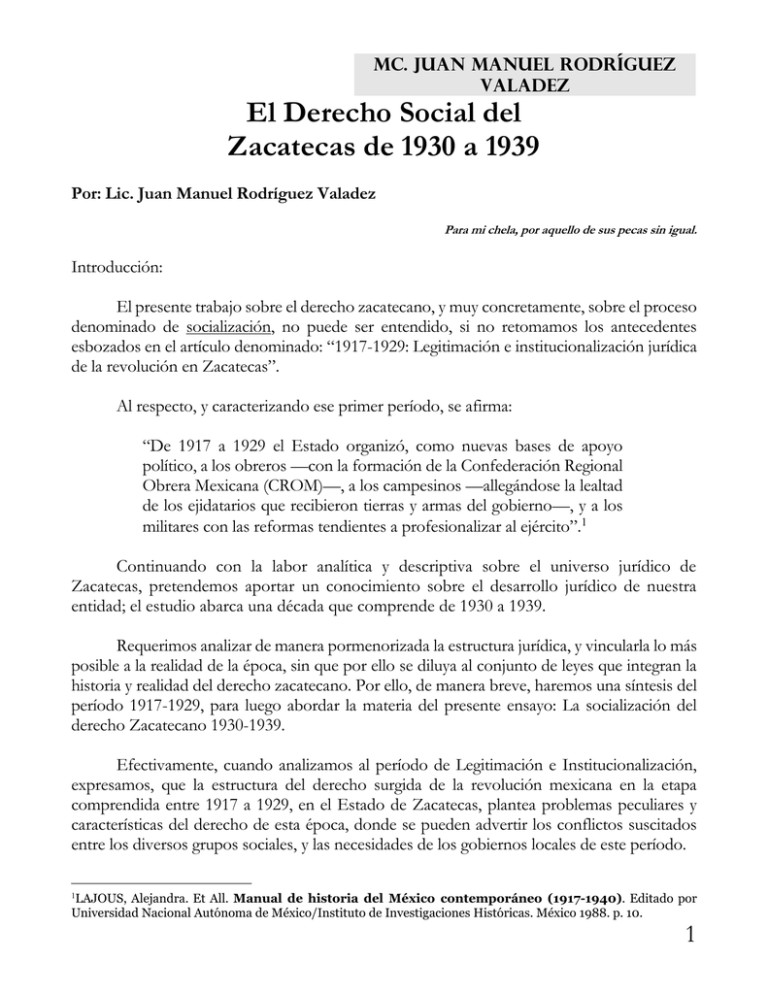
MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez El Derecho Social del Zacatecas de 1930 a 1939 Por: Lic. Juan Manuel Rodríguez Valadez Para mi chela, por aquello de sus pecas sin igual. Introducción: El presente trabajo sobre el derecho zacatecano, y muy concretamente, sobre el proceso denominado de socialización, no puede ser entendido, si no retomamos los antecedentes esbozados en el artículo denominado: “1917-1929: Legitimación e institucionalización jurídica de la revolución en Zacatecas”. Al respecto, y caracterizando ese primer período, se afirma: “De 1917 a 1929 el Estado organizó, como nuevas bases de apoyo político, a los obreros —con la formación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)—, a los campesinos —allegándose la lealtad de los ejidatarios que recibieron tierras y armas del gobierno—, y a los militares con las reformas tendientes a profesionalizar al ejército”.1 Continuando con la labor analítica y descriptiva sobre el universo jurídico de Zacatecas, pretendemos aportar un conocimiento sobre el desarrollo jurídico de nuestra entidad; el estudio abarca una década que comprende de 1930 a 1939. Requerimos analizar de manera pormenorizada la estructura jurídica, y vincularla lo más posible a la realidad de la época, sin que por ello se diluya al conjunto de leyes que integran la historia y realidad del derecho zacatecano. Por ello, de manera breve, haremos una síntesis del período 1917-1929, para luego abordar la materia del presente ensayo: La socialización del derecho Zacatecano 1930-1939. Efectivamente, cuando analizamos al período de Legitimación e Institucionalización, expresamos, que la estructura del derecho surgida de la revolución mexicana en la etapa comprendida entre 1917 a 1929, en el Estado de Zacatecas, plantea problemas peculiares y características del derecho de esta época, donde se pueden advertir los conflictos suscitados entre los diversos grupos sociales, y las necesidades de los gobiernos locales de este período. LAJOUS, Alejandra. Et All. Manual de historia del México contemporáneo (1917-1940). Editado por Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas. México 1988. p. 10. 1 1 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Dijimos, que los jóvenes gobiernos revolucionarios enfrentan el imperativo de erigirse en los representantes hegemónicos de los grupos sociales locales; también, que tenían la necesidad de adecuar sus normas jurídicas al nuevo universo normativo creado por la federación; a la par que nuestra entidad, vive por ese entonces involucrado en los grandes acontecimientos y procesos sociales que se generan a nivel nacional. Tomamos a 1917, por que es el año en el cual inicia la vigencia de la Constitución revolucionaria; y, 1929 que fue el límite del período por dos razones: se vive un profundo proceso de recomposición política al interior de los grupos dirigentes de la revolución mexicana, correlativo a un ascenso del movimiento de masas que exigía el cumplimiento y materialización de los principios político-sociales de la revolución. “El nuevo Estado se fortaleció al derrotar las pretensiones políticas de la iglesia en 1929. Sin embargo, tuvo que sufrir, pese a su voluntad nacionalista, las exigencias onerosas que el gobierno norteamericano le impuso para reconocer su legalidad. Por Otro lado, la economía inició un lento proceso de cambio: de un país exportador de materias primas, en el que la inversión extranjera era prácticamente la única existente, a otro en el cual, los empresarios mexicanos iniciaron la modernización capitalista del país. El Estado protegió a la empresa nacional, particularmente a la industria. El Gobierno de Calles elaboró un proyecto de reconstrucción que incluía el ordenamiento de la situación financiera y bancaria del país, así como la creación de la infraestructura de apoyo al desarrollo”.2 Otro motivo por el cual concluimos en ese año el primer análisis, fue la consideración económica de la gran crisis mundial de 1929, que le impone severas limitaciones al desarrollo de la política revolucionaria y se manifiesta con una recesión de gran magnitud en el sector extractivo de gran arraigo económico en Zacatecas. Expresamos que el derecho típico de ese período, procuraba la satisfacción inmediata de las demandas sociales, prioritarias. Que en materia agraria se promovió el reparto de los latifundios mediante la institución de procedimientos jurídicos expeditos de fraccionamiento. El fomento de la pequeña propiedad rural, como concesión a los requerimientos de grupos locales, apareció de forma decidida. Otro signo de las tendencias legislativas de la época, fue la creación de las bases institucionales para el nuevo Estado revolucionario a nivel local. Esta tarea fue paralela a la 2 Idem. 2 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez pacificación de la región, mediante la materialización paulatina de algunos postulados sociales revolucionarios. Se legisló en materia social: la primera ley agraria a finales del año de 1917 por el gobernador interino J. Trinidad Luna Enríquez, cuyo objeto fue: "(...) crear fomentar y proteger a la pequeña propiedad rural," y donde se pone de manifiesto la voluntad política de los jóvenes regímenes de la revolución en Zacatecas, por preservar las formas privadas de tenencia de la tierra. Esta tendencia se acentúa con la Ley Agraria y con la Ley para el Cultivo de Tierras Ociosas, expedidas en 1919 y 1920, respectivamente por el General Enrique Estrada. Concluye -dicha tendencia- con la legislación agraria de 1928 y 1929 en que se expiden disposiciones sobre fraccionamiento agrario y sobre la construcción del patrimonio familiar. El derecho público se empeña en seguir los cánones de la Constitución federal. Por ejemplo, el Constituyente Revolucionario del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en 1918, diseñó un poder ejecutivo con formidables atribuciones, que lo colocan por encima del resto de los poderes. La tendencia en materia de derecho público, es la preocupación por el fortalecimiento del erario. Se construye un sistema fiscal estatal y uno hacendario a nivel municipal que activa la captación de recursos y proporciona dinamismo al Municipio. El fundamento de este esquema se ubica en la gran exigencia de recursos económicos que permitieran las actividades legitimadoras del Estado. En 1921, durante la administración de Donato Moreno, se promueven modificaciones y adiciones a la Constitución local, mediante las cuales se adecuan los principios operantes -hasta entonces- en materia agraria en el Estado y se redefinen las atribuciones de los poderes estatales, de acuerdo a la Constitución Revolucionaria de Querétaro. El proyecto económico de la revolución comenzaba apenas a esbozarse mediante la expedición de una serie de leyes que procuraban extender el mercado local y su conexión con otras regiones del país. Para entender mejor el proceso de 1930-1939, ratificamos la idea de: “(...) tener presente la base social, económica y política de la que se partió. La característica central de nuestra sociedad fue, y aún es, su enorme heterogeneidad. La nuestra es una nación compuesta por muchos grupos étnicos, diferentes culturas regionales e individuos con niveles educativos muy distintos. Por tanto, en un mismo país y en un mismo tiempo se viven diversos tiempos históricos. La población en 1917 era de cerca de 14 millones de personas, dispersas en nuestro gran territorio nacional. De ellos sólo 31.64% sabía leer y 3 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez escribir, en tanto que el 10.91% no hablaba español. En términos políticos, cabe reconocer que la mayoría de la población identificaba el ejercicio de la autoridad con alguna personalidad específica, pues el caciquismo era la columna vertebral de la cultura política de nuestro país (...) de 1929 a 1940 se consolidan las estructuras sociales del Estado. La formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 -que originalmente se propuso como el club donde los poderosos decidirían los sucesores presidenciales-, organiza en una red convergente a través de la maquinaria partidista, a los presidentes municipales, los diputados y senadores federales y aun a los gobernadores”.3 Es necesario aclarar, que estos estudios sobre el universo jurídico zacatecano, forma parte del proyecto de investigación titulado: "DERECHO Y SOCIEDAD EN ZACATECAS DE 1917 A 1980", que se encuentra en proceso de realización, por integrantes del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, núcleo “Diódoro Batalla”. 1. Acerca de la socialización del derecho zacatecano Denominamos al período que nos ocupa de Socialización: comprendido de 1930 a 1939, porque caracteriza a nuestra legislación por su enfoque eminentemente de derecho social, como lo es, el mayor énfasis en los aspectos colectivos y, jurídicamente se traduce en ésta época en materia agraria. De esta manera se caracteriza al período, como: “El esquema de organización político-sectorial del nuevo Estado no contrariaba los principios sociales de la Constitución, pues la promoción y ejecución de éstos suponía la formación de un Estado fuerte, precisamente para defender a una sociedad débil, incapaz de defenderse a sí misma. La nueva mecánica política mayores beneficios políticos y económicos a quienes se agrupasen sectorialmente. En suma, el reparto agrario masivo y el apoyo constante a las luchas proletarias permitió a Cárdenas organizar a los sectores básicos de la población en torno al Estado, creando con ello una interdependencia básica con las principales organizaciones populares. Así, en 1938 el Estado logra su consolidación política al incorporar a los grupos sociales básicos a su maquinaria política por medio de la reestructuración partidista y su conversión en Partido de la Revolución Mexicana”.4 3 4 Idem. pp. 10-11. Idem. p. 11. 4 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez En este período se elaborarán y publicarán un total de 25 leyes en Zacatecas; teniendo como rasgo distintivo la abundancia de leyes de derecho social, que se hayan legislado en decenio alguno en nuestro Estado. Así como normas jurídicas de naturaleza pública, que aunque en mayor proporción que las sociales, tienen directa o indirectamente un impacto social, además de continuar con la tendencia de fortalecimiento del aparato estatal y de sus fines, que como a nivel nacional se expresan en la entidad. La inestabilidad política que vive el Estado también es reflejo de las tendencias y necesidades legislativas de la época; es la etapa de consolidación de los postulados de la revolución mexicana. Al respecto, nos afirma el Doctor José Enciso Contreras: "Dentro del período de inestabilidad han sido gobernadores el General Enrique Estrada que tomó posesión el día 8 de julio de 1917 y en cuyo período se promulgan diez leyes; le sigue Donato Moreno que toma posesión el 16 de septiembre de 1920 y en cuyo período se publicaron seis ordenamientos; Aureliano Castañeda es jefe de la administración Estatal en el período constitucional que comienza el 16 de septiembre de 1924 en el que se expidieron sólo cuatro leyes; el 1 de mayo de 1926 toma posesión como gobernador interino el C. Fernando Rodarte y bajo su mandato se publicaron sólo dos leyes; en el período constitucional de Alfonso Medina se promulgaron cinco leyes y comenzó a partir del 16 de septiembre de 1928; posteriormente, durante el gobierno de Luis R. Reyes, iniciado el 1 de Enero de 1930, se publicaron dos ordenamientos legales; en ese mismo cargo, el General Matías ramos tomo posesión el 16 de septiembre de 1932 y bajo se gestión se expiden catorce leyes; finaliza esta etapa de inestabilidad el período del General Félix Bañuelos, quien toma posesión el 16 de septiembre de 1936 y en cuyo período se redactaron cuatro leyes".5 Hemos dicho, que la institucionalización y la socialización del derecho en Zacatecas, comprendido desde 1917 a 1939, forma parte de un mismo proceso: la legitimación de los postulados de la revolución mexicana, su asentamiento y expresión jurídica en nuestro Estado; así como la creación de bases normativas, que sirvan de reguladores y maticen la rectoría de los jóvenes regímenes y gobiernos de la revolución mexicana, en el Estado. ENCISO CONTRERAS, José. La estructura del derecho en Zacatecas 1917-1985. Editado por la Dirección General deInvestigación-UAZ. Cuadernos de investigación Número 37. Zacatecas 1987. PP. 25-26 5 5 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Para lograr lo anterior se requirió, implementar legislaciones que expresaran dichos intereses. Así tenemos que en el primer período se legisló fundamentalmente en materia de derecho público y derecho social; pero en el período de socialización llegan a su máxima cúspide, las normas de derecho social. El objetivo se ve claro: la pacificación de las masas mediante el reparto agrario, y por otro lado, la creación de normas jurídicas que delineen la construcción de un aparato estatal local hegemónico, y rector de la vida económica, política, y sobre todo, social. Esta etapa, será fundamental para obtener la pacificación del Estado, la estabilidad de la región, y la legitimación tan ansiada de los gobiernos locales. El derecho social se constituirá en el instrumento que de respuesta a las consecuencias sociales de la movilización de masa en la revolución en nuestra entidad. Se promulgaron con éste carácter siete leyes. Es determinante el período que analizamos, por que en su final 1939, representa la fase de estabilización nacional, que en lo local también se traduce en idéntica situación, dado que a partir del período gubernamental del General Pánfilo Natera —el último de cuatro años—, se da inicio a los sexenios y se caracterizarán los subsecuentes períodos gubernamentales por su ininterrumpido ejercicio y continuidad. Explicable sólo si se toma en cuenta, que la pacificación, la institucionalización jurídica y un diseñado aparato estatal fuerte y hegemónico, ha logrado ser el árbitro de las fuerzas sociales imperantes en el Estado. Por lo cual, haremos una división conforme a las ramas clásicas del derecho, caracterizando a la legislación de ésta época según corresponda a derecho público y social. Como se podrá observar en el desarrollo de este ensayo, haremos nuestra la hipótesis que Enciso Contreras esboza, en el sentido de que: "Ante la agudización del movimiento de masa en el Estado, a raíz de la depresión de esos años, la caída internacional del mercado de minerales —por consiguiente el cierre de los establecimientos mineros—, así como el auge de la política de masas del cardenismo que impulsó amplias reformas a nivel nacional; la voluntad política se empeña en fortalecer su dominio político sobre las masas, su presencia en la actividad y por dar continuidad al proceso institucionalizador, sobre todo mediante la utilización del Derecho Social, como instrumento de la consecución de garantías de los grupos sociales".6 2. El Derecho Público 6 Ibíd. P. 30 6 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Como hemos expresado, el derecho público de ésta época, se caracteriza por su tendencia a fortalecer al aparato estatal, y consolidar su presencia como regulador de los procesos económicos, políticos y sociales. De tal modo, que aunque caracterizamos al período como preeminentemente social, por la tendencia de su legislación, en términos numéricos, es más la presencia de leyes de derecho público. Sin embargo, como se notará, la tendencia de éstas vienen a consolidar: las exigencias político sociales de las masas, y el fortalecimiento del aparato estatal. 2.1. Ley para dar facilidades a las industrias que se establezcan en el Estado Preocupados por la activación económica del Estado, los jóvenes gobiernos revolucionarios en Zacatecas, apuestan a la industrialización y desarrollo de la infraestructura.7 Esta ley, declara de utilidad pública, el establecimiento de nuevas industrias en el Estado; y para tal efecto, se les brindarían toda clase de facilidades e inclusive, excensiones fiscales según montos y capitales de inversión. Asimismo, buscó motivar la inversión de nuevos capitales, el fomento industrial y en general a cualquier negocio que redundara en beneficio público. Estipulaba que la nuevas industrias y negociaciones que se establecieran, tendrían como único impuesto al Municipio donde estuvieran ubicados, el 1% al millar anual sobre el capital que inviertieran; gozando de éste beneficio y tomando como base los capitales y lapsos siguientes: 5 años si se tratara de un capital de $5,000 a $10,000 pesos; 10 años si el capital es de 10,000 a 20,000, de 15 años si el capital es de 20,000 a 50,000 y, por último, de 20 años si el capital asciende de 50,000 en adelante. Para acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley, deberían presentar ante el Ejecutivo del Estado la manifestación correspondiente, con los siguientes datos: monto del capital a invertir, clase de industria, ubicación de los talleres o fábrica, maquinaria que se emplearía, fecha de iniciación de las operaciones y plazo de terminación de las instalaciones totales; además se deberían de adjuntar los certificados sanitarios. Por éste motivo se promulgó la presente ley, siendo Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Luis R. Reyes, mediante el decreto número 311, publicada en el periódico oficial número 46 de fecha 7 de junio de 1930. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 7 7 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez 2.2. Ley de organización y del Sistema Fiscal del Estado de Zacatecas Consolidando el fortalecimiento hacendario y fiscal del Estado, como medida de allegarle recursos al Estado, para consecución de sus fines; se creó la presente ley.8 Reglamentó la facultad tributaria estatal, para la obtención de recursos destinados a sufragar los gastos de administración, y satisfacer los servicios públicos y fines que el Estado tiene para con la sociedad. Enumeró las leyes fiscales del Estado de Zacatecas, que aparte de la presente eran: las Leyes de Ingresos del Estado que fijan anualmente las rentas públicas, y las particulares que rigen su percepción; así como las que autorizaban Ingresos Extraordinarios, y aquellas que organizaban los Servicios Administrativos Fiscales. Determina que las disposiciones del derecho privado no son aplicables a las instituciones y relaciones jurídicas creadas o establecidas por las leyes fiscales; no obstante, cuando existieran lagunas en éstas, se podrían supletoriamente aplicar aquellas disposiciones. Tajantemente prescribía, que no se podrían eludir parcial, ni totalmente las obligaciones fiscales, aduciendo el uso o abuso de normas establecidas por el derecho privado. Definió lo que debería entenderse por uso y abuso del derecho privado. Manifestó, que la vigencia de las leyes fiscales entrarían en vigor, diez días después de su publicación —con excepción de aquellas que fijaran otra fecha de inicio de vigencia—. Prevaleciendo el principio, de que la ignorancia de la ley a nadie beneficia, sino más bien perjudica; reconociánse facultades discrecionales para que las autoridades fiscales puedan ampliar plazos para el cumplimiento de las leyes y disposiciones de la materia. Administrativamente, reconocía como autoridad competente al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Tesorería General, para dictar las disposiciones que procedieran para la mejor y eficaz observancia de las leyes tributarias y fiscales. No se podría imponer impuesto u obligación tributaria alguna, que estuviera expresamente señalada por las leyes de la materia. Todas las tributaciones que se recaudaran en el Estado, deberían ser concentradas en la Tesorería General del Estado o en las Recaudaciones de Rentas. Promulgada por el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Luis R. Reyes, a través del decreto número 416 publicado en el periódico oficial de números: 98 y 99, de fechas 6 y 10 de diciembre del año de 1930. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 8 8 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez La ley disponía, que los ingresos del Estado serían de dos tipos: ordinarios y extraordinarios. Los primeros son definidos: como aquellos autorizados normalmente, para proveer el pago de gastos eventuales y extraordinarios del Estado. Los segundos, por su parte, tendrán igual circunstancia, pero con carácter subsidiario en caso de que los ordinarios no hubieran sido suficientes, y/o por causas emergentes: que serían aquellos que se obtuvieran mediante empréstitos sobre el crédito del Estado, quedando sujetos en cuanto a su percepción y aplicación, a las bases que para tal efecto fijara el H. Congreso del Estado. Se dice que los ingresos ordinarios, se dividen: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Impuestos: las prestaciones de dinero permanentes o únicas, obligatorias y unilaterales, exigibles coactivamente por el Estado a todos los individuos cuya situación coincida como generador de crédito fiscal. Derechos: las prestaciones que exige el poder público, con el carácter de compensaciones particulares por determinado servicio público o por un gasto provocado, a todos aquellos individuos que aprovechen o reciban el servicio o provoquen el gasto. Productos: los provenientes del aprovechamiento o explotación por el Gobierno del Estado, de lo bienes que constituyan su patrimonio. Aprovechamientos: los ingresos los ingresos que provienen del cobro de impuestos, derechos, y productos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; de multas por infracciones a las leyes; de bienes o servicios procedentes de establecimientos que dependan del gobierno. En el capítulo tercero, se estableció y determinó a las autoridades fiscales, estableciéndose que serían precisamente quienes se encargarían de recaudar y administrar los ingresos del Estado. La organización administrativa de la Tesorería General, se integraría por el Tesorero General del Estado -del que dependerán las oficinas a que se refiere el título III de la Ley Orgánica y Reglamentaria de las Oficinas de Hacienda del Estado. También se estableció que funcionarían Juntas Calificadoras, encargadas de la repartición y distribución de determinados impuestos, y que asimismo, existiría un Jurado de Revisión. Las Juntas Calificadoras, serían organismos integrados por representantes estatales, y de los causantes de impuestos, según la repartición y derrama de que estuvieran encargados. Las Juntas de Revisión, serían los órganos encargados de conocer de las inconformidades presentadas, a través del recurso de revisión, por los sujetos de obligaciones o infractores de las leyes y disposiciones fiscales, contra las resoluciones de las Juntas y demás autoridades fiscales. Se integraría: por el Gobernador del Estado en carácter de Presidente o por un representante de éste (en quién delegaría sus facultades y fungiría en sus ausencias), por vocales nombrados por Gobernador y por los causantes. Las Juntas antes mencionadas se encontraran reguladas por un Reglamento. 9 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez También se aborda, lo relativo al empréstito sobre la propiedad raíz rústica y urbana. Determinando como causantes de dichas formas de propiedad: a los propietarios, los usufructos a título gratuito y a los ejidatarios legalmente representados por su Comité Administrativo. Para cada uno de estos causantes la ley, enumeró los montos y bases de tributación; por ejemplo, establecía que las fincas rústicas pagarían el 2.4% anual sobre su valor catastral o de avalúo que se designara. Se hacía diferencia de pagos para cabeceras municipales; así que, para los municipios de Fresnillo, Sombrerete, Río Grande, Concepción del Oro, Mazapil, Pinos, Ojocaliente, Guadalupe, Ciudad García, Villanueva, Sánchez Román, Juchipila y Nochistlán, el 10% al millar anual. En cambio, para las fincas urbanas de los Municipios Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Arroyo de Enmedio, Valparaíso, Villa de Cos, Empalme de Cañitas, Chalchihuites, San Andrés del Téul, Saín Alto, Nieves, San Juan del Mezquital, El Salvador, San Pedro Ocampo, Villa González Ortega, Santa Rita, Noria de Ángeles, Villa García, San Francisco de los Adame, La Blanca, San José de la Isla, San Pedro Piedra Gorda, Susticacán, Tepetongo, Monte Escobedo, Villa del Refugio, Huanusco, El Plateado, Jalpa, Momáx, Atolinga, Tepechitlán, Santa María de la Paz, San Juan Bautista del Téul, Estanzuela, Apozol, Moyahua, Mezquital del Oro, San Pedro Apulco y Congregación de Tenayuca, pagarían el 7.5% al millar anual. Los bienes que se encontraban exceptuados del pago de impuestos: los bienes inmuebles de la federación destinados al servicio público, con igual carácter los de los Municipios, y de igual modo, los bienes pertenecientes a instituciones de beneficencia privada. El impuesto sobre la transmisión de dominio de la propiedad raíz; se establecía que todo contrato de compraventa celebrado entre dos o más personas, ya fuera público o privado, causaría impuestos. Igualmente, se especificaba los montos de tributación. El capítulo VI, establecía el impuesto especial al comercio, la industria y la agricultura. Al respecto decía, que se gravarían: los productos de Alcoholes, Mezcales y Tequilas, los productos de Azúcar y Piloncillo, los productores y expendedores de tabacos labrados, los productores de hule de guayule (sus exportadores y cosecheros), productores, elaboradores y exportadores del ixtle, a los productores de harina de trigo y a los productores de energía eléctrica. Así mismo para cada cual, impuestos específicos. Igualmente quedaban determinados los impuestos sobre el ejercicio de profesiones y oficios. Siendo sujetos de impuestos, quiénes se dedicaran a una profesión, arte u oficio, pagarían impuestos mensuales; por ejemplo, un Abogado pagaría de 2 a 10 pesos, y un Doctor, de 6 a 20 pesos. También se estipularon impuestos sobre vehículos y comprendían: automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas y carros de tracción animal, ya sean dedicados al servicio particular, industrial, fletamento de carga o pasaje. 10 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Los derechos por prestación de servicios públicos, fue el tema abordado por el capítulo X; mismos que entre otros eran: los títulos profesionales, legalización de firmas, las publicaciones, actos ejecutados en el registro civil. Los productos, aprovechamientos y participaciones, serán tópicos que define el capítulo XI; y por su parte el capítulo XII, determinará los denominados impuestos adicionales: que serían aquellos destinados exclusivamente para la construcción y conservación de carreteras del Estado. Iniciaba por determinar como sujetos de éste impuesto, a los enteros de cada Municipio y del Estado, a los funcionarios del Estado que percibían de 5 pesos en adelante, etcétera. Las obligaciones generales en materia fiscal y las infracciones fiscales y sus sanciones, serán el tema específico de los capítulos XIII y XIV respectivamente. Igualmente los recursos que admitía la ley fiscal, se expresaron en el capítulo XV. A estas alturas nos podemos dar cuenta de la complejidad fiscal del Estado; también de la manera en que un gobierno que se empieza a sentir fuerte, regula a los ciudadanos y les imponían las cargas tributarias. Se integró con 183 artículos, de los cuales siete tuvieron el carácter de transitorios. 2.3. Ley de reducción de penas Estos jóvenes gobiernos zacatecanos, fieles a la búsqueda de mayores consensos con los grupos hegemónicos, y en aras de pugnar por su legitimación, no cejaron en su empeño de hacerlo; tal representó la presente Ley.9 El objeto de su regulación, era que con motivo del XXIII aniversario de la Revolución, la reducción de penas impuestas a los reos del orden común, que hubieran observado buena conducta durante su reclusión, prestando servicios al Estado -entre otros requisitos-, se les reducirían sus penas a la mitad de lo que se les imputó. En términos generales, gozarían del beneficio: los reos que hubieran observado buena conducta durante el tiempo de su reclusión; que hubiesen prestado servicios al Estado, y que se hubieran regenerado o adquirido hábitos de trabajo y moralidad; que no hubieran sido condenados por delitos de carácter político, ni condenados por delitos oficiales. Promulgada por el General de División y Gobernador Constitucional del Estado Matías Ramos, mediante decreto número 9, publicado en el periódico oficial número 97 de fecha 9 de diciembre de 1933. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 9 11 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez 2.4. Reglamento del artículo 130 de la Constitución Federal Estando ubicada dentro de los efectos de la guerra cristera 10 y haciendo gala del jacobinismo liberal de la tradición del constituyente de 57 y su continuación en la Constitución Federal vigente. Esta Ley11 bien puede reflejar no sólo las modas o tendencias de la época, sino también, la presencia y hegemonía del gobierno del Estado, que se atrevió a legislar en materia de cultos; aún más, se instituye la existencia de grupos fuertes de liberales, tras lo que se expresa en la presente ley. Como sabemos la guerra cristera, será el motivo de reactivación del jacobinismo, que: “(...) el gobierno fuerte de Calles radica esencialmente en (...) un Estado nacional capitalista estable (...) Además, se quiere indicar que un Estado de esta naturaleza, moderno, intenta expresar precisamente aquellos intereses de la burguesía que facilitan su reproducción como clase dominante: modernización del sistema fiscal y de los mecanismos financieros, centralización y concentración del poder, (...) En otras palabras, para mejor expresar los intereses de la clase dominante el Estado requiere independizarse de ella. Es cierto que esto implicaba un enfrentamiento con aquellas fracciones conservadoras y atrasadas de la burguesía que no veían sus intereses particulares expresarse en los intereses generales. Sin embargo, el Estado callista se limitó a llevar a cabo reformas políticas que no afectaron materialmente dichos intereses particulares (v.gr. a los latifundistas porfiristas) y a orientar dichos enfrentamientos hacia una batalla ideológica contra la expresión más acabada del conservadurismo burgués: la Iglesia católica. Calles condujo MEYER, Jean. La cristiada: 1. La guerra de los cristeros. Editorial Siglo XXI. Quinta edición. México 1977. p. 385. Allí se afirma, que: “La gran guerra de la cristiada fue el enfrentamiento de dos mundos, el de los peregrinos de Pedro el Ermitaño y el de los Jacobinos de la Tercera Edad, después de la Revolución francesa y el liberalismo del siglo XIX. Sin armas, sin dinero y sin jefes los cristeros llamados así por irrisión, a causa de su grito ¡Viva Cristo Rey!, emprendieron una guerra de guerrillas, una guerra revolucionaria, que puso seriemente en peligro al gobierno del presidente Calles; y el que debía sucederle, Obregón, se disponía a hacerse la paz con la iglesia cuando su muerte vino a prolongar la guerra. Guerra implacable como todas las que oponen un pueblo a un ejército profesional, prefiguración de todas las guerras revolucionarias del siglo XX. Lentamente, la situación empeoraba para el gobierno, lo cual lo llevó a recibir la ayuda del embajador norteamericano, autor del modus vivendi de junio de 1929, y en cuanto el culto se reanudó, los cristeros volvieron a sus casas”. 11 Fue promulgada por el General de División y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas Matías Ramos, mediante decreto número 11, publicada en el periódico oficial número 99 de fecha 13 de diciembre de 1933. 10 Contiene trece artículos, de los cuales cuatro son transitorios . Por disposición expresa de ésta ley, se determina que entraría en vigor el día 1 de diciembre del año de 1933 y que derogaba todas las disposiciones existentes y que se le opusieran. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 12 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez la más violenta y sanguinaria guerra espiritual contra la burguesía terrateniente conservadora (...)”.12 Tuvo por objeto, regular el ejercicio cultual en nuestro Estado, y para tal efecto determinó, que habría un sacerdote por cada veinticinco mil habitantes, los Ayuntamientos deberían realizar sendo registro donde se establecieran los nombres de los sacerdotes, y él o los, templos donde ejercerían su ministerio. Cuando la autoridad Municipal se diera cuenta o conociera de algún sacerdote que ejerciera sin estar registrado, sería consignado al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial al que correspondiera; estableciéndose para los ministros de cualquier culto que infringieran la ley, multa de cien a quinientos pesos o arresto de cinco a treinta días. Los funcionarios municipales, que infrinjan estas disposicions, sufrirán pena de destitución o multa hasta de quinientos pesos. Las autoridades municipales, estarían obligados comunicar a la Secretaría de Gobernación, el movimiento de los ministros religiosos habidos en su demarcación, en los términos en que lo establecía la Ley Reglamentaria Federal del artículo 130 de la Constitución federal. Otorgaba facultades para que cualquier ciudadano, denunciara a los ministros y autoridades infractoras, ante el Ministerio Público. Los sacerdotes tendrían dentro del término de diez días, contados a partir del inicio de vigencia de esta ley, que manifestar por escrito la fecha en que dejaren de ejercer su ministerio, y dentro del mismo plazo procederían a registrarse los que continuasen en ejercicio. Los templos que se quedaren sin sacerdote, pasarían a cargo de la Junta Vecinal en los términos que establece el reglamento federal en esta materia; así mismo, se facultaba al Ejecutivo para que realizara la distribución de sacerdotes. 2.5. Ley de Hacienda Municipal Resulta evidente que el municipio de la revolución mexicana en Zacatecas, fue atendido como un institución relevante, participativo, comunitario y con amplias facultades, a todo lo largo y ancho del quehacer estatal. Esta ley13, tenía por objeto delimitar el sistema hacendario de los Municipios del Estado de Zacatecas, y en tal virtud los planes de arbitrio municipales, así como todas las disposiciones relativas a las reglas establecidas en la materia. BARTRA, Roger. Campesinado y poder político en México. Editorial Era. Colección Problemas de México Segunda edición. México 1984. p. 22. 13 Promulgada por el General de División y Gobernador del Estado de Zacatecas Matías Ramos, por decreto número 1, de fecha 25 de septiembre de 1933. Inició su vigencia a partir del 1 de enero de 1934. Ley que se 12 13 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Los Ayuntamientos deberían de dictar las medidas necesarias para la aplicación de la presente ley; la recaudación y administración de los ingresos municipales, estarían a cargo de los propios gobiernos vecinales; ejerciendo las funciones relativas por conducto de las comisiones de hacienda, de las tesorerías municipales, y demás oficinas recaudadoras. Para su mejor aplicación, se consideraba como supletoria -en lo conducente-, la Ley Fiscal del Estado; otorgándose a los municipios facultad económica coactiva para hacer efectivos sus créditos. Los ingresos municipales estarán constituidos por: participaciones, derechos, impuestos, productos y aprovechamientos. Las participaciones, serían aquellas que se constituyeran por las aportaciones estatales y federales establecidas por las leyes respectivas. Los municipio tendrían derecho a percibir recursos económicos por la prestación de los servicios: de agua, drenaje, mercados, matanza de ganados, panteones, registro de señales y marcas de herrar, certificaciones municipales, licencias y por los actos realizados por el Registro Civil fuera de sus oficinas. Los impuestos municipales deberían gravar exclusivamente las fuentes circunscritas y reconocidas a éstos, y comprenderían: diversiones y espectáculos públicos; rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos, uso de piso en calles, paseos, plazas y demás sitios públicos; establecimientos de tolerancia; cabarets y bailes de especulación, y solares no acotados. No estarían facultados para imponer impuestos que fuesen exclusivos del Estado. Las multas Municipales serían aquellas que se aplicaran por infracción a las disposiciones fiscales. Por su parte los recargos, serán aquellos que se generen por la falta de pago oportuno de los créditos municipales fiscales, que no podrán exceder del 2% mensual sobre las cantidades no pagadas. Tenían facultad para dictar sus leyes de ingresos al tenor del 115 de la Constitución federal. Se considerarían como infractores de las disposiciones fiscales municipales: a quiénes no informasen oportunamente de los datos que le fuesen proporcionados por las autoridades fiscales municipales; a quiénes entorpecieran las actividades de los empleados y/o autoridades fiscales municipales; los que rindieran informes falsos o inexactos. Los ingresos municipales no podrían ser destinados a ningún fin especial, debiendo aplicarse para cubrir los servicios públicos encomendados a los Ayuntamientos. No pudiendo hacer igualas, concesiones, arrendamientos o cualquier otro contrato sobre el pago de encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 14 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez impuestos; pero sí podrían, condonar las multas impuestas por infracción a las disposiciones fiscales. Sería facultad del Congreso del Estado, aprobar los Planes de Arbitrios expedidos por los municipios. 2.6. Ley de impuestos sobre Donaciones Esta Ley 14 , regulaba las imposiciones tributarias, provenientes de la celebración de contratos de donación; y las obligaciones generadas entre donantes y donatarios. Serían sujetos del impuesto: los donatarios por los bienes que reciban en donación; los donantes serían solidariamente responsables de su pago, en caso de que los bienes donados quedasen afectos al pago del impuesto. Se reconocían objeto del impuesto de bienes donados: los bienes inmuebles ubicados en el Estado y los derechos reales sobre ellos constituidos; los bienes muebles ubicados en el Estado; los bienes muebles que, aún cuando se encontraren en el extranjero, fuesen donados a personas domiciliadas en el Estado. La ley enumera el pago y montos que deberían de cubrirse, conforme a una tarifa que establecía en su numeral cuarto: atendiendo a la porción donada; a los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, padres adoptivos e hijos adoptados; parientes consanguíneos colaterales desde el segundo al quinto grado en adelante y extraños. Quedan exentas del pago de y por lo tanto no son objeto de impuesto: donaciones que no exceden de 500,00 que se hagan a ascendientes, descendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, cónyuge o concubina -para hacerlo efectivo a ésta última, requiere de vivir con éste como si fuera su marido y ambos libres de matrimonio-; donaciones en favor de la federación, del distrito o territorios federales, de los estados o municipios; las realizadas en favor de instituciones de beneficencia pública o de establecimientos de Educación Pública; donaciones en favor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacía reducción en el monto del impuesto a los donatarios mayores de 60 años, a los menores de edad, a los incapacitados permanentemente para trabajar o ganarse la vida, a la concubina; estableciendo la tarifa y porcentaje de beneficio. Así mismo, establecía requisitos específicos para cada cual, que deberían cubrir aquellos que lo solicitaren. Fue promulgada por el Diputado y Gobernador Constitucional Interino del Estado de Zacatecas Cuauhtémoc Esparza, mediante decreto número 125 y publicada en el periódico oficial de números: 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de fechas 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de diciembre de 1934 y periódico oficial número 1 de fecha 2 de enero de 14 1935. Consta de un total de 64 artículos, de los cuales cuatro tienen carácter de transitorios . Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 15 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez También se regula por ésta ley, la donación que tenga por objeto la constitución o cesión de un usufructo, uso de habitación vitalicia; determinando en cada caso lo conducente y aplicable. Lo mismo para la donación que tenga por objeto la nuda propiedad y el donante se reserve el usufructo. Los donatarios deberían presentar dentro de los treinta días siguientes, a la fecha de la donación, 60 si se celebró fuera de éste, y de noventa si se efectuó en el extranjero, una manifestación en la que expresarían: nombre, profesión y domicilio del o de los denunciantes; la relación jurídica que ligue al donante y donatario; el número de hijos legítimos o no del donatario; el nombre del donante y su domicilio; los bienes donados, su ubicación y valor; las cargas impuestas al donatario con motivo de la donación, si se trata de donaciones onerosas; los gravámenes que reportan los bienes donados, si son a cargo del donatario; expresar si el se encuentra en alguno de los casos de exención o de reducción autorizado por la ley. Con tal manifestación, deberán ofrecerse las siguientes pruebas: para valorar la propiedad raíz se tendrán en cuenta los valores catastrales; a falta de éste se tomará el mayor valor entre el fiscal registrado y el que resulte de capitalizar al 9% anual si se trata de fincas urbanas; o del 6% si son rústicas del promedio de las rentas obtenidas en los tres años anteriores a la donación. Sobre el pago del impuesto, se determinaba que un 60% se lo quedaría el Estado, y el restante 40% se entregaría a la Federación. Los notarios tendrían la obligación de informar a las oficinas receptoras de los actos en que intervinieran sobre el tópico; igual requisito, deberían cubrir los encargados del Registro Público de la Propiedad. La acción para el cobro del impuesto establecido por esta ley, prescribía por el transcurso de 5 años contados a partir de la fecha en que se practicare la liquidación. Igual plazo se establecía para el pago de recargos. 2.7. Ley de impuestos sobre Herencias y Legados Todo sigue indicando, que la preocupación de los gobiernos zacatecanos, consistía en allegarse recursos para la realización de sus fines. Recursos para su sustento, realización de servicios públicos; se plasman expidiendo leyes fiscales y hacendarias. Regula 15 la materia tributaria relativas a herencias y legados, generados por la transmisión de bienes hereditarios por de cojus a su muerte; tales transmisiones son fuente tributaria al tenor de ésta ley. Ley promulgada por el Diputado y Gobernador Interino del Estado de Zacatecas, Cuauhtémoc Esparza, mediante decreto número 136 y publicada en el periódico oficial de números: 101, 102, 103 y 104 de fechas 19, 22, 26 y 29 de diciembre de 1934 y en el periódico oficial de números: 24, 25 y 26 de fechas 23, 27 y 30 de marzo de 1935.Se habla de las reformas a esta ley; estableciéndose que toda modificación, ya sean reformas o adiciones, deberían consultarse a la Convención Nacional Fiscal, y en los recesos de ésta a su Comisión Permanente. Abroga 15 16 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Serían sujetos del impuesto, y por tanto estarían obligados a pagarlo, los herederos o legatarios hasta por el caudal hereditario. Son objeto del impuesto, las porciones liquidas hereditarias de cada heredero, y los legados que correspondieran a cada legatario, constituido por: los bienes inmuebles ubicados en el Estado, y los derechos reales constituidos sobre dichos bienes; los bienes muebles que se hallaren dentro del Estado; los bienes muebles que, aunque se encontraren en el extranjero, serían herederos por personas domiciliadas en el Estado. La presente, establecía, tarifa pormenorizada por monto, cantidad, fuesen ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, padres adoptantes e hijos adoptados, parientes colaterales desde el segundo grado al quinto en adelante y extraños. Por ejemplo, de 1000 para ascendientes y descendientes directos pagaría el 4%, el 6% parientes colaterales de segundo grado, 8% los de tercer grado, 12% los de cuarto grado, y 20% los de quinto grado en adelante, así como los extraños. Aún más, se dice, que para efectos fiscales los parientes por afinidad serían considerados como extraños. Se concede a la federación el 40% en el rendimiento total del impuesto, recargo, multas y demás responsabilidades que se causaren conforme a lo prescrito por ésta Ley. No serían objeto del impuesto, y por tanto estarían exentos de su pago: las porciones liquidas que no excedieran de 500 pesos heredadas o legadas en favor de los descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, cónyuge o concubina; siempre y cuando no tuvieran otros bienes cuyo valor excediera de esa cantidad; para reconocerle tal derecho a la concubina, se requeriría que hayan vivido con el autor de la herencia como si fuera su marido, durante cinco años por lo menos o hubiese tenido hijos con él, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; el patrimonio de familia que no excediera de la cantidad de 1000 pesos; las indemnizaciones y la reparación del daño por la muerte del autor de la herencia, que percibieran los herederos o legatarios; el seguro de vida del autor de la herencia cuando nombre beneficiario; los fondos de deducción de las sociedades mutualistas; los fondos en caja de ahorros, cuando no excedieran de 500 pesos, siempre que dicha porción fuese la única que los herederos o legatarios hereden del autor de la sucesión, y quiénes lo reciban no tengan una bienes que excedan dicha cantidad; las herencias y legados realizados en favor de la Federación, Distrito y Territorios Federales, de los Estados y de los Municipios; herencias y legados otorgados para la creación y mantenimiento de instituciones de beneficencia pública y/o a la Universidad Nacional Autónoma de México y; los fondos que todas las leyes que se opongan. Contiene un total de 71 artículos, de los que cuatro son transitorios. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 17 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez deban percibir los herederos de empleados públicos, de conformidad a la Ley de Pensiones o Retiros. También deberían deducirse del caudal hereditario: los impuestos o derechos, cuyo pago, hubiese dejado pendiente el autor de la sucesión; el importe de las deudas mortuorias o gastos de funeral; los gastos por concepto de juicio sucesorio. Los herederos y legatarios podrían acreditar su relación con el autor de la herencia, en la forma prevista por del derecho común; pero para que los adoptantes y adoptados gocen de los beneficios que les concedía esta ley, requerirían: que la adopción fuese anterior a los 5 años a la muerte del adoptante y adoptado; que el adoptado, durante su minoría y por lo menos dos años antes de su mayoría de edad, hubiera sido reconocido como hijo adoptivo del adoptante, o haya usado con consentimiento de éste su apellido; que la adopción hubiera sido de pupilos de la asistencia pública; que la adoptado haya sido hijo de anterior matrimonio del cónyuge del adoptante. Sobre la denuncia, los inventarios, los avalúos y la liquidación del impuesto, versa el capítulo segundo de ésta ley. Al respecto se dice, que toda persona interesada o con derechos en una sucesión tendrá 60 días contados a partir de la muerte del de cojus, si los bienes se encuentran dentro del Estado; de 120 si se encuentran fuera de él o de 150 si se hallan en el extranjero, para presentar ante la oficina receptora el escrito de denuncio firmado por el o los interesados donde deberá expresarse: nombre, profesión, domicilio de él o de los denunciantes; el nombre del autor de la misma; la fecha del fallecimiento; el lugar del último domicilio del autor; el nombre, Estado civil, profesión y domicilio y número de hijos legítimos o no de cada uno de los herederos y/o legatarios con indicación del grado de parentesco que guarden con el autor de la herencia o legado; nombre, domicilio, profesión, Estado civil de cada uno de los hijos legítimos o no que tuviese el autor de la herencia y autoridad que conoce del juicio sucesorio. Era facultad del Ejecutivo del Estado, nombrar representantes de la hacienda pública local, adheridos a las oficinas receptoras, a quienes debería considerárseles como partes en los juicios necesarios, con todas las facultades y obligaciones que les concedía la legislación civil en todo aquello que pudiera representar un interés fiscal. Teniendo entre otras facultades: oponerse a la declaración de herederos, cuando no este debidamente justificada la relación de parentesco; oponerse a la presentación de inventarios, cuando no se hallaren realizados al tenor de ésta ley; oponerse a la cuenta o división de partición. El capítulo sexto, regulaba lo referente a las obligaciones de las autoridades judiciales, notarios y encargados del registro público, en materia de este impuesto; las obligaciones a cargo de terceros, serían materia del capítulo séptimo; el octavo de la prescripción (donde se dice que 18 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez en términos generales la acción de cobro expira a los cinco años); en el noveno de la simulación; las sanciones a la presente ley se ubican en el capítulo décimo. 2.8. Ley de expropiación por causa de utilidad pública Aunque como lo hemos dicho, el período que nos ocupa de inestabilidad política, por las innumerables interrupciones a los períodos gubernativos; en lo general se deduce que el derecho público, instrumento ideal del Estado, plantea serias normas de control social; esta ley16 es un buen ejemplo de ello; ésta fue promulgada por el General de División Matías Ramos Santos. Sobre dicho gobernador: “(...) nació en San Salvador municipio de Concepción del Oro, Zacatecas; el 24 de febrero de 1891, murió el 4 de marzo de 1962, en la ciudad de México (...) fue de los revolucionarios que desde 1910 abrazaron la causa maderista y como un soldado fue escalando su jerarquía militar, hasta llegar a obtener el más alto grado en el escalafón del ejército nacional, el de General de División (...) fue gobernador constitucional del Estado en el período de 1936, distinguiéndose por su rectitud y honradez en el manejo de los fondos públicos, hombre de armas esencialmente, se dedicó a administrar el Estado, de acuerdo con la circunstancia de la época (...) fue asimismo presidente del Partido de la Revolución Mexicana, en época difícil, siendo de los hombres fieles al hombre fuerte de la revolución el General Plutarco Elías Calles”.17 Siendo Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas el General de División Matías Ramos, promulgó la presente ley mediante decreto número 46 el 26 de diciembre de 1935; fue publicada en el periódico oficial número 93, de fecha 11 de diciembre de 1935. Se abroga la ley anterior en ésta materia de fecha 16 de febrero de 1905 y todas aquellas que se opongan a la presente. Contiene tres capítulos y consta de 24 artículos, de los cuales dos son transitorios. Este Código, entró en vigor desde el día treinta y uno de marzo de 1936; derogando expresamente al Código Penal de dos de diciembre de 1872, a sus reformas. Estableciéndose que se podría voluntariamente acogerse al de 1872 o al presente, por los hechos ejecutados respectivamente durante su vigencia, según se considerara más favorable a los intereses de quiénes se encuentraren sujetos a proceso, entre el presente Código y el que regía en la época de la perpetración del delito. Las faltas de policía y buen gobierno serían sancionadas por los Presidentes Municipales en sus respectivas jurisdicciones y, si en sus bandos de policía y buen gobierno no estuvieren detalladas las faltas, quedaría vigente el Libro Cuarto del Código Penal de dos de diciembre de 1872, que es quién las enumeraba y sancionaba; hasta en tanto no se expida la ley o reglamento respectivo. Se integra por un total de 377 artículos, de los que cuatro son transitorios. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 17 VIDAL, Salvador. Biografías de zacatecanos ilustres. Editado por la Dirección General de Educación Pública/ talleres Gráficos del Estado de Zacatecas. Segunda edición. Zacatecas 1972. p.17. 16 19 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Se promulgó, con fundamento en la fracción VI párrafo segundo del reformado artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultaba a los Estados en sus respectivas jurisdicciones, a expedir leyes que determinen los casos en que fuera de utilidad pública, la ocupación de la propiedad privada, para hacer en su caso por la autoridad administrativa correspondiente la declaración necesaria. Y sólo se podía considerar la utilidad pública, cuando en provecho común se substituye el interés particular por los de la colectividad, llámese ésta Municipio o Estado, en el goce de la cosa expropiada. Las obras a las que principalmente se contrae esta ley, son: 1).2).- 3).4).5).6).7).8).9).10).11).12).- Abastecimiento de agua potable para las poblaciones; La construcción de presas para la irrigación; siempre y cuando el propietario del terreno no la construya en el término de seis meses contados a partir de la notificación por el Gobierno del Estado; se expropiaran el vaso, las tierras irregables y los lugares que ocupen los canales y demás obras relacionadas con la unidad. Igual suerte correrá las zonas que teniendo agua artesiana no se descubra en el mismo plazo; Las presas, bordos, pozos artesianos, friáticos, manantiales y cualquier aprovisionamiento artificial de agua, que haya sido puesto en servicio por cualquier propietario, sólo será expropiado para abastecimiento de agua a poblados; Para obras de drenaje y saneamiento en todas las poblaciones; Para la creación, ampliación de mercados, hospitales, cárceles hospicios, escuelas, rastros, fabricas y toda clase de establecimientos de utilidad común; Por alineamiento y apertura de calles, plazas, parques, jardines y campos deportivos; Para protección amplia de la agricultura; Protección al desarrollo de la minería; Fundación y reforestación de los bosques; Para el arreglo de los límites territoriales del Estado y municipios; Para la fundación de Colonias urbanas y agrícolas; y Para la construcción de cualquier vía de comunicación. Quedó establecido que para la realización de las obras enumeradas con anterioridad, se podría expropiar mediante la debida indemnización; correspondiendo a el Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, la promoción de dichas obras, y a los particulares en los términos del artículo 27 de la Constitución federal. 20 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Toda promoción y obra que requiera de expropiación, deberían sujetarse a las formalidades siguientes: A).- Los interesados deberían hacer solicitud ante el Gobierno del Estado, especificando con toda claridad el terreno y obras que se deberían ejecutar en éste; B).- Así mismo, proporcionarían los domicilios de los propietarios o de sus representantes, so pena de no dar curso a la solicitud; C).- Conocidos los datos anteriores, dentro de un término moralmente necesario, el Ejecutivo emplazaría a la persona o personas que aparecieran como dueñas del terreno objeto de expropiación, para que en término prudente que se les fijara, hicieran valer las defensas que tuvieran; al oficio de emplazamiento, se deberían de acompañar copia de la petición de los solicitantes; D).- Fenecido el término y acusado o no de rebeldía; el gobernador nombraría dos peritos competentes, para que ubicaran, levantaran plano y determinaran la extensión necesaria para realizar la obra; así mismo, valuaran la propiedad, al tenor de su valor catastral en la oficina fiscal correspondiente; E).- Las acciones o excepciones interpuestas por la parte afectada serán resueltas de plano, aceptándolas o desechándolas, sin que den lugar a recurso alguno; F).- En base a los datos reunidos, y fundamentalmente escuchando a los Ayuntamientos de las localidades de que se tratase, o de dos personas en caso de que no existiera aquél, el Ejecutivo se cercioraría del beneficio positivo o utilidad; así como también le competía recabar todos los datos probatorios del justo valor de la propiedad, los daños y perjuicios que sufrirían los propietarios del terreno a expropiar, con el objeto de establecer una indemnización razonable y equitativa; G).- Toda vez que se reunieran los elementos necesarios para fundamentar su juicio, el Gobierno del Estado, pronunciaría resolución sucinta, si la obra solicitada se encontraba o no dentro de las reconocidas como utilidad pública por esta ley; H).- Si la resolución fuera negativa, daría fin al asunto, sin que se admitiera recurso alguno; I).- De ser positiva, se citará a todas las partes para buscar un arreglo amistoso para la venta o traspaso de dicha propiedad. En caso de expropiación, esta ley reconocía sólo dos partes: expropiado y expropiante. De lograr avenimiento, se procedería inmediatamente a formalizar el contrato de venta, conforme a los dictados del Derecho Civil; 21 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez J).- De no obtenerse avenimiento, el Ejecutivo decretaría la expropiación y consignaría al juzgado de primera instancia del distrito que correspondiera, para el sólo procedimiento de determinación sobre avalúo; K).- Hecha la consignación, el Gobierno del Estado depositará en la Tesorería General del mismo, la cantidad determinada como pago de expropiación y quedaría a disposición del juzgado para que luego que se decida judicialmente sobre la inconformidad de los propietarios, les fuese entregada. El depósito tendría efectos de previa indemnización, por lo cual el Gobierno del Estado, ordenaría que se tomara posesión inmediata de la propiedad, por los promoventes ido el expediente administrativo de utilidad pública. Si el Juzgado de Primera Instancia, determina que el precio de la cosa expropiada es mayor que del depósito, los promotores de la obra pagarán la diferencia al tenor del artículo 16 de ésta ley; L).- Los términos y plazos establecidos en los trámites administrativos, serán los que discrecionalmente fije el Gobernador; M).- Cuando por cualquier motivo sea difícil la comparecencia de los propietarios del bien sujeto a expropiación, entonces se entendería con quién realizare el pago de contribuciones de la propiedad en cuestión. La duda de quién se diga propietario del bien, no impide la realización de los trámites y, el depósito consignaría en su momento al legítimo propietario entenderse con Gobierno del Estado; igual procedimiento se observaría, cuando la cosa a expropiar sea materia de litigio judicial; N).- Para la venta a que da origen la ejecución de la presente ley, quedaban autorizados a enajenar sin autorización judicial, todos aquellos que tuvieran por ley impedimento para enajenar bienes que administren, sin licencia o autorización judicial; Ñ).- La posesión de la cosa expropiada, la haría efectiva, por todos sus medios el Gobierno del Estado. Sobre el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia, se establecía que, una vez recibidos los documentos de consignación, se citaría a las partes para una junta dentro de los tres días siguientes al de la última notificación; si en ésta no logra el juez el avenimiento, se nombraría un perito por cada una de las partes, de rehusarse alguna de ellas, lo podría hacer el juez en rebeldía de éstos, y otro por el juez para el caso de discordia; mismos que dentro de los ocho días siguientes a su aceptación, presentarían al juzgado su opinión pericial, en cuanto al valor y monto de la indemnización, así como las bases de sus fundamentaciones. El juez deberá dictar su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al día que reciba el dictamen pericial. 22 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez La sentencia del juez causaría ejecutoria, y se notificaría a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes al día que fuere pronunciada, y no procedería más recurso contra ella que el de responsabilidad, cohecho, soborno o cualquier otro que demuestre parcialidad; imponiéndole sanción al juez de prisión de un mes a dos años, y multa de cien a mil pesos; igual sanción serán acreedores los peritos. 6.9. Código Penal para el Estado de Zacatecas Muy interesante, además de trascendente, resulta el presente Código; dado que desde 1872, no se había legislado un nuevo ordenamiento penal para Zacatecas18. Aunque cabe una interrogante: ¿Qué se aplicó desde 1872 hasta 1935? y de seguir vigente el primero, con qué sustento constitucional. La interrogante sigue en el aire. El Código 19 Penal de 1936, especificaba figuras severas en materia de tumultos, azonadas, levantamientos; lo cual nos habla de los efectos dejados por los numerosos acontecimientos violentos en el país, y en el Estado, sobre todo por el más cercano que fue la guerra cristera. El objeto de éste Código, radica fundamentalmente en aplicarse dentro de los límites territoriales del Estado de Zacatecas, para todos aquellos casos previstos por éste Código y que constituyan un delito, dentro del fuero común y, cualesquiera que sea la residencia o nacionalidad de los responsables. Ya sean iniciados o preparados, dentro o fuera del Estado, cuando produzcan o se pretenda tengan efectos dentro del territorio de Zacatecas. Determina que cuando se cometiera un delito distinto de los comprendidos en éste Código, pero previsto por una ley especial, se aplicaría ésta, pero observando lo conducente por el presente Código. Define al delito: como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Los delitos pueden ser: intencionales; no intencionales o de imprudencia. Entendiéndose por imprudencia toda imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daño que un delito intencional. El Código Penal adoptado por Zacatecas, data según decreto de 2 de diciembre de 1872. Imprenta de Nestor de la Riva, ubicada en los bajos de la casa del Estado. El ejemplar original que poseo, fue publicado en 1873. El título del citado documento es: Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja-California sobre delitos del fuero común, adoptado en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Por Decreto número 46 y para toda la república sobre delitos contra la Federación. 19 Promulgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, General de División Matías Ramos, mediante el decreto número 53 de fecha 31 de enero de 1936 y, publicado en el periódico oficial números: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de fechas: 1, 5, 8, 12, 15 y 19 de febrero de 1936. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 18 23 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez La intencionalidad delictuosa se presume salvo prueba en contrario. La presunción de un delito no se destruye, aunque el inculpado pruebe algunas de las siguientes circunstancias: 1.- Que no se propuso ofender a determinada persona, si tuvo en general intención de causar daño; 2.- Que se propuso causar el daño que no resultó, sí éste fue consecuencia necesaria y notoria del acto u omisión en que consistió el delito; 3.- Que creía que la Ley era injusta o moralmente lícito violarla; 4.- Considerar legítimo el fin que se propuso; 5.- Que erró sobre la persona o cosa en que quiso cometer el delito; 6.- Que obró con consentimiento del ofendido -con excepción de lo estipulado por el artículo 97 de éste Código-. La tentativa sería punible sólo cuando se ejecutaran hechos encaminados directa o indirectamente a la realización de un delito, y siempre y cuando éste no se realizara por causas ajenas a la voluntad del agente. Para la imposición de la pena correspondiente, el juez deberá tomar en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiera llegado en la ejecución del delito. Serían responsables todos los que formaran parte en la concepción, preparación o ejecución de un delito; prestando auxilio o cooperación de cualquier especie. Serían responsables como autores de un delito: A).- Los que lo conciben, resuelven cometerlo, lo preparan y ejecutan, por sí mismos o por medio de otros, a quiénes compelen o inducen a delinquir, por los medios que sean; B).- los que son la causa determinante del delito, aunque lo ejecuten por sí ni hayan resuelto, ni preparado la ejecución y que se valgan de otros medios para que otros los cometan; C).- Los que con carteles, discursos, circulares, manuscritos expresados en público, estimulen a la multitud a cometer un delito determinado; D).- Los que ejecuten materialmente el acto en que el delito quede consumado; E).- Los que ejecuten hechos que sean la causa impulsiva del delito, o que se encaminen directa e inmediatamente a su ejecución; 24 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez F).- los que ejecuten hechos que aún y a primera vista parecen secundarios; por ser los más peligrosos y requieren de mayor audacia en el agente; G).- Los que teniendo por empleo o encargo el deber de impedir o castigar un delito, se obliguen con el delincuente a no estorbarlo para que lo cometa o procurarle impunidad. Se calificarían como cómplices: I.II.III.IV.V.- A los que ayudan a los autores de un delito, en los preparativos, proporcionándoles, los instrumentos, armas u otros medios adecuados para cometerlos; dando instrucción para éste fin; Los que empleen la persuasión o existan las pasiones para provocar a otro a cometer un delito; Los que en la comisión de un delito toman parte de manera indirecta o accesoria; Los que ocultan cosas robadas, dan auxilio a los delincuentes, les proporcionan la fuga, la impunidad como pacto anterior al delito; Los que sin pactar con el delincuente, pero por su cargo o empleo impedir un delito o castigarlo, no cumplen con ese deber. El Código señalaba que los encubridores podrán ser de tres clases: 1.- Auxiliándolos para que se aprovechen de los instrumentos con que se comete el delito o de las cosas que son objeto o efecto de él; 2.- Los que procuran por cualquier medio se averigüe el delito y por tanto, se descubra a su (s) autor (es); 3.- Los que ocultan a los responsables o es su costumbre u obran por retribución dada o prometida. Son encubridores de segunda clase, los que adquirieran alguna cosa robada, aunque no se les pruebe que tenían conocimiento de esa circunstancia; si ocurrieren a las dos siguientes: que no se hubieran cerciorado que la persona que las vendía tenía derecho para hacerlo, y; que de manera habitual se dedicaran a comprar cosas robadas, quién efectuara tres o más veces ese tipo de compras. Serán encubridores de tercera clase, los que teniendo por su empleo o cargo impedir o castigar un delito, favorecen a los delincuentes sin previo acuerdo con ellos u ocultando a los culpables. 25 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Cuando varios delincuentes tomaren parte en un determinado delito, y alguno de ellos cometiera uno distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito; si concurrieren los siguientes requisitos: * * * * Que el nuevo delito no sirva como medio adecuado para cometer el principal; Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste; Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito, y; Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito; o que habiendo estado haya hecho cuanto estaba de su parte por impedirlo. Se considera como circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: * * * Obrar el acusado impulsado por una fuerza física exterior irresistible; Encontrarse el acusado al momento de cometer la infracción, en un estado de inconsciencia de sus actos, determinado por el empleo accidental e involuntario de substancias tóxicas, embriagantes o enervantes; o por un trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio; Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes; o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta sin derecho y de cual resulte un peligro inminente. A no ser que se demuestre: qué el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ello; qué pudo prever la agresión y poderla evadir y/o hacerle frente por otros medios legales; que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa y; que el daño que iba a hacerle el agresor, eran fácilmente reparables por medios legales o eran notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó la defensa. Se presumirá la legítima defensa, respecto de aquél que durante la noche rechazase, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas a su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. Igualmente presunción favorecerá al que causase cualquier daño a quién encontrase dentro de su hogar, en la casa donde se encuentre su familia, aunque no sea su hogar habitual; en el local donde se encuentren sus bienes o ajenos -siempre que tenga obligación de defender-; siempre que esto suceda de noche y el intruso ejerza violencia sobre las personas o cosas que en tal sitio se encuentren. 26 * * * * * * * MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez El miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en la persona del contraventor o la necesidad de salvar su propia persona o sus bienes o la persona o bienes de otro, de un peligro real, grave e inminente, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. No se considerará que obre en estado de necesidad, aquel por empleo o encargo tenga deber legal de sufrir el peligro; Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho consignado en la ley; Ejecutar un hecho que no es delictuoso sino por circunstancias del ofendido, si el acusado las ignoraba inculpablemente al tiempo de obrar; Obedecer a un superior legítimo en el orden jerárquico, aún cuando su mandato constituya un delito, si ésta circunstancia no es notoria, ni se prueba que el acusado la conocía; Contravenir lo dispuesto en una nueva ley penal, dejando de hacer lo que dispone, por un impedimento legítimo; Ocultar al responsable de un delito o los efectos, objetos e instrumentos del mismo, o impedir que se averigüe; cuando no se hiciera por un interés bastardo (sic) y no se emplease algún medio delictuoso, siempre que se trate de: los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; el cónyuge o parientes colaterales hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, y; los que estén ligados con el delincuente, por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad; Causar daño por mero accidente, sin intensión ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas. El capítulo V, aborda sobre la figura de la acumulación expresando, que existirá ésta cuando una persona es juzgada a la vez por varios delitos ejecutados en actos distintos, si no se ha dictado antes sentencia irrevocable y la acción para perseguirlos no está prescrita. La reincidencia entendida en el capítulo VI, será para éste Código, cuando una persona que haya sido condenado por cualquier tribunal de la república o del extranjero comete un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena; para que pueda ser tomada en cuenta la pena impuesta por tribunal extranjero, se requiere que a su vez, el motivo de la pena también sea sancionado por nuestras leyes. El título segundo y concretamente en el capítulo I, se establecen las penas y medidas de seguridad; se dice que son: prisión; relegación; reclusión de locos, sordomudos, degenerados o toxicómanos; prohibición de ir a lugar determinado; sanción; confinamiento; pérdida de los instrumentos del delito; confiscación o destrucción de cosas peligrosas o nocivas; amonestación; apercibimiento; caución de no ofender; suspensión o privación de derechos; destitución o suspensión de funciones o empleo; publicación especial de sentencia; vigilancia de policía; sanciones para menores y; las demás que fijen las leyes. 27 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Define que la prisión, podrá ser de tres días a veinte años en los lugares establecidos; aclarando que los procesados o sujetos a prisión preventiva y los reos políticos, serán recluidos en establecimientos especiales. La relegación, será aplicada a aquellos delincuentes reincidentes o habituales, en colonias específicas que establezca las autoridades. El confinamiento, consistirá en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. Sanción pecuniaria, consistirá en la multa y la reparación del daño. La reparación del daño que debe ser realizada por el delincuente, tiene carácter de pena pública, pero cuando se tenga que exigir a terceros adoptará el carácter de responsabilidad civil; así mismo, la reparación del daño es pormenorizada y comprende: la restitución de la cosa obtenida por el delito y, de no ser posible el pago del precio de la misma y; la indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a su familia. El pago de la multa será efectiva, de no hacerlo o realizar el pago parcial, el juez determinará la substitución de la misma con prisión. La pérdida de los instrumentos del delito, se dice que serán decomisados si son objetos prohibidos y, los lícitos sólo serán decomisados cuando así se condene y; si son de tercero, sólo serán decomisados cuando éste haya tenido conocimiento del empleo a los mismos. La amonestación, consiste, en la advertencia que el juez dirige al acusado, donde le hace ver las consecuencias del delito que cometió y lo exhorta a que no reincida, so pena de una mayor sanción. El apercibimiento, es la conminación que hace el juez a una persona, de quién se teme con fundamento está en disposición de cometer algún delito y; cuando el juez estime que no es suficiente el apercibimiento, exigirá el acusado una caución de no ofender. La suspensión de derechos podrá ser de dos clases: la que por ministerio de ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta y; la que por sentencia formal se impone como sanción. La publicación especial de la sentencia, consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o más periódicos que circulen en la localidad, a petición del delincuente o del ofendido. Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia, fue cometido por medio de la prensa, además de la publicación se haría también en el periódico oficial empleado para cometer el ilícito, en el mismo lugar, tinta, tipo de letra y espacio. La aplicación de las sanciones, será dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, tomando en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las particulares del delincuente. Los delitos de imprudencia se castigarán con sanción de un décimo a tres cuartas partes de la que se correspondería si el delito fuere intencional y suspensión de derechos según se trate de la gravedad del delito. Los responsables de tentativas punibles, serían acreedores hasta de 28 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el delito se hubiera consumado. La reclusión para los enfermos mentales y sordomudos, que hayan ejecutado o incurrido en omisiones definidas como delitos serían recluidos en manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiempo de su curación y con autorización del facultativo a un régimen de trabajo. La ejecución de las sentencias, le competería al Ejecutivo del Estado. El gobierno organizaría las cárceles, colonias, penitenciarías, presidios y establecimientos especiales, donde habrían de cumplirse las detenciones preventivas y las sanciones y medios de seguridad preventivas de libertad, sobre la base del trabajo como medio de regeneración, procurando la industrialización de aquellas, y el desarrollo del espíritu de cooperación entre los detenidos. Del producto de su trabajo, los detenidos, deberían de aportar recursos para su sostenimiento y el restante, un cuarenta por ciento, para el pago de la recuperación del daño, un treinta por ciento para su familia, y otro treinta por ciento, como fondo de reserva. El condenado a sanción privativa de libertad por más de dos años y, habiendo cumplido los dos tercios de su condena y hubiese observado buena conducta, podrá obtener su libertad por resoluciones del ejecutivo. La condena condicional suspende la ejecución de la sanción impuesta, si: media petición de parte y las sanciones no exceden de dos años; además de que: sea primera vez que delinque; que haya entonces haya observado buena conducta y no haya sido procesado anteriormente; que tenga modo honesto de vivir y que otorgue la fianza que le establezca el juez. En el Título V, se contempla la amnistía, como aquella que extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño. El perdón o consentimiento del ofendido extingue la acción penal, siempre que el delito, no se pueda perseguir sin previa querella y que el perdón sea otorgado antes de que el Ministerio Público formule sus conclusiones. El indulto, sólo podría otorgarse a aquellos que sufrieran sanción en sentencia irrevocable. Se otorgaría a aquellos reos que hubiesen prestado importantes servicios a la nación o al estado; en los delitos del orden común y en los de orden político, quedaría a discreción del ejecutivo otorgarlo. La rehabilitación tenía por fin reintegrar al condenado en los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido, en virtud de sentencia dictada en proceso o en cuyo ejercicio estuviese en suspenso. También se estableció la figura de la prescripción, como la acción personal mediante la cual bastaría el simple transcurso del tiempo para que quedase sin efecto la acción penal. 29 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Sobre los menores infractores, se dice que éstos no tendrían más sanción penal que el pago de las reparaciones del daño que ocasionaren; los mayores de nueve años y menores de catorce, que delinquen con discernimiento, quedan sujetos a las prevenciones de este Código, y a excepción como ya se dijo de la reparación íntegra del daño, la sanción se aplicaría desde la tercera parte hasta la mitad de las que correspondan si fuesen mayores de edad. Debería existir un departamento especial para su reclusión. Los mayores de catorce y menores de diez y ocho años, sufrirán de la mitad a dos tercios de las sanciones. Todo menor de catorce años que delinque por vagancia o mendicidad, será recluido en establecimientos educacionales, hasta que sus padres o algún pariente otorguen en su favor la fianza correspondiente, y se comprometan a su educación y le busquen un trabajo. La conspiración, sería aquella cuando dos o más personas resuelvan de conocimiento cometer algún delito de los que se establecen en los capítulos II y III de éste título; serán acreedores a una sanción de un año de presión y multa hasta de un mil pesos. La sedición, será aquella que se comete por personas que no son militares en activo y que se alzan contra el gobierno del Estado, para: abolir la Constitución del Estado; impedir las elecciones de los supremos poderes del Estado o la reunión del Congreso o del Supremo Tribunal o coartar sus deliberaciones; separa al gobernador de sus funciones; sustraer la obediencia al gobierno a alguna población o fuerza pública; usurpar o despojar de sus funciones a alguno de los poderes. Imponiéndoseles una sanción de uno a seis años de prisión y multa de cien a dos mil pesos y, privación de derechos políticos hasta por cinco años. También se establece la figura de la asonada y otros desordenes públicos; definiendo que, son responsables de asonada los que reunidos tumultariamente, pero sin armas, atacan a las autoridades para impedirles el libre ejercicio de sus funciones; castigándose de dos meses a dos años de prisión. Son reos de motín, los que para hacer uso de un derecho, se reúnen tumultariamente, castigándose con prisión de tres a treinta días y multa de cinco a cincuenta pesos. Considerándose como políticos todos los delitos considerados en este apartado. Por otra parte el Código, en cuestión, consigna los delitos contra la seguridad pública; que entre otros considera a la evasión de presos, el quebrantamiento de sanciones, las armas prohibidas -y en éstas, los puñales, verduguillos, los boxeos (sic), aparatos explosivos, hondas, correas con balas, pesas o puntas, gases tóxicos; inclusive las sanciones son por demás severas: a quién porte una arma prohibida se le aplicará de seis meses a un año de prisión o multa de diez a mil pesos o ambas a juicio del juez- y, asociaciones delictuosas. Los delitos contra la autoridad: desobediencia y resistencia de particulares, oposición a la ejecución de alguna obra o trabajo público, quebrantamiento de sellos, delitos cometidos contra funcionarios públicos. 30 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Entre los delitos considerados contra la moral pública o a las buenas costumbres, se mencionan: la corrupción de menores y el lenocinio. Se establece la figura de provocación de un delito o apología de éste o de algún vicio, contemplándose a la revelación de secretos. También se aborda, lo relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos, tipificándose: el ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, coalición de funcionarios, el cohecho y, el peculado y concusión. Igualmente se establecen los delitos en que puedan incurrir los funcionarios judiciales en la administración de justicia; expresándose un apartado de delitos cometidos en la administración de justicia. Consecuentemente se abordan las responsabilidades médicas y técnicas con una excelente prescripción, descripción y sanciones correspondientes para los profesionistas de la medicina. Se castigaba la vagancia y malvivencia, determinando sanción de tres meses a un año de relegación a los que: no se dedicaran a un trabajo honesto sin causa justificada, los identificados como delincuentes habituales o peligrosos en contra de la propiedad o explotadores de prostitutas, traficantes de drogas prohibidas, toxicómanos o ebrios habituales, tahúr o mendigo simulador o sin licencia. Sobre los delitos sexuales, se dice que el cometa sin consentimiento de una persona púber o impúber o con consentimiento de ésta última, ejecute con ella un acto erótico sexual sin llegar a la cópula se le aplicará una sanción de tres días a seis meses de prisión y multa de cinco a cincuenta pesos; si hiciese uso de violencia física o moral, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a mil pesos. El delito de atentados contra el pudor, sólo sería castigado cuando haya sido consumado. Por su parte el estupro, es penado con un mes a tres años de prisión y multa de quinientos a mil pesos, teniendo como principio el ser delitos que se persiguían a petición de parte. También se entiende dentro de los delitos sexuales al rapto, el incesto y el adulterio. Se sanciona y reconoce como delito, los cometidos contra el estado civil, así como la bigamia. Se legisla igualmente contra la violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres. Se reconocen los delitos contra la paz y seguridad de las personas, teniendo como único enunciado al allanamiento de morada y al asalto. En cuanto a los delitos contra la vida y la integridad corporal se tienen a: las lesiones con sus respectivos grados, el homicidio, el parricidio, el infanticidio —como la muerte causada a un niño dentro de las setenta y dos horas de su nacimiento por alguno de sus ascendientes consanguíneos; castigándose de seis a diez años de prisión. Admitiéndose expresamente el infanticidio honoris causa—, el aborto —incluye el honoris causa y terapéutico; así como se establece que el aborto de un producto por causa de violación se sanciona e tres días a un año— y, abandono de personas. 31 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Dentro de los delitos contra el honor, tenemos: golpes y otras violencias físicas simples, la injuria y la difamación y, la calumnia. Se previene y castiga, por éste Código, la privación ilegal de libertad y otras garantías. En los delitos contra las personas y su patrimonio tenemos: al robo, el abuso de confianza y el fraude, los delitos cometidos por los comerciantes, el despojo de inmuebles o aguas y, por último, los daños en propiedad ajena. 2.9. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas En relación con el Código sustantivo, se crea también el presente adjetivo20; con las tendencias y matices ya establecidos al abordar el análisis del Código Penal. Tenía por objeto, hacer que los tribunales penales del Estado declaren en la forma y términos que ésta ley prevé, cuando hecho ejecutado en ésta entidad o que produzca o pueda producir efectos en la misma, si es delito o no; así mismo declarar la responsabilidad e irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; aplicar las sanciones que se señalen por ésta ley. Declara que el procedimiento penal del Estado tiene cuatro períodos: el de averiguación previa a la consignación ante los tribunales: conteniendo expresamente los actos realizados por el Ministerio Público para resolver el ejercicio o no de la acción penal; el de instrucción: que comprende las diligencias practicadas practicadas por los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias en que se hubiesen cometido y la responsabilidad e irresponsabilidad de los inculpados; el de juicio: durante el cual el Ministerio Público precisa su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales, quienes valorarán las pruebas y dictarán sentencia; el de ejecución: que comprende desde el momento en que la sentencia causa ejecutoria, hasta la extinción de las sanciones aplicadas. Dentro del período de averiguación previa, la policía judicial del Estado deberá: recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquier otra autoridad, sobre hechos que puedan constituir un delito; practicar la averiguación previa; buscar las pruebas existentes de los delitos y la responsabilidad de quienes hubiesen participado; ejercitar la acción penal. Sería exclusivo de los tribunales los períodos de instrucción y juicio, correspondientes a la determinación de si un acto o un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad e irresponsabilidad de las personas acusadas e imponer las sanciones que correspondan. Este Código fue promulgado por el General de División y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas Matías Ramos, mediante decreto número 92, publicado en el periódico oficial de números: 49, 50, 51 y 52 de fecha 17, 20, 24 y 27 de junio; así los periódicos oficiales números: 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de fechas: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de julio; también los periódicos oficiales de número: 62 y 63, de fechas 1 y 5 de agosto, todos del año de 1936. Se integró por un total de 695 artículos de los cuales cinco tienen carácter de transitorios. Expresamente deroga al Código de Procedimientos Penales de tres de julio de 1903. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 20 32 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Le compete al ejecutivo del estado, la ejecución de las sentencias hasta que se extingan las sanciones aplicadas, y al Ministerio Público, el cuidado debido de cumplimiento de las mismas. La policía judicial, tendría por objeto la investigación de los delitos, reunión de pruebas y descubrimiento de los autores, cómplices y encubridores. Estarían bajo las órdenes del Ministerio Público, y se ejercería por: los agentes de policía y comisiones de seguridad; presidentes municipales; jefes de las fuerzas de seguridad pública y por los jefes superiores de policía y comisarios del cuartel. Sobre la competencia y jurisdicción de los tribunales, se determinó que el Supremo Tribunal de Justicia y los demás funcionarios del orden judicial, conocerán de los negocios que les determine la Ley Orgánica de los tribunales del Estado y los que enumere el presente Código. Los jueces municipales formarían las primeras diligencias en causas criminales, en aquellos casos que correspondieran a los juzgados de primera instancia, cuando éstos no residan en el lugar donde se cometa el ilícito; también los jueces municipales podrían desempeñar el cargo de jueces de primera instancia, en los casos de separación temporal o definitiva de estos funcionarios, previa orden del Supremo Tribunal. Se establece que en materia penal, no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción. Sería competente el juez del lugar donde se cometa el ilícito; salvo determinación en contrario. Sólo cuando por la gravedad del delito y falta de juez letrado en el distrito judicial, el Supremo Tribunal designaría al juez que debiera conocer de ello. Las cuestiones de competencia se pueden promover con audiencia del M.P. por inhibitoria y declinatoria; la inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal que se considere competente y haga las declaraciones pertinentes; la declinatoria, que no podrá interponerse en el período de instrucción, se interpondrá ante el juez o tribunal que se considere incompetente. Sobre las formalidades judiciales, se establecía que no se practicarían más diligencias que las conducentes a la averiguación de los hechos relativos al proceso; pudiendo actuar los jueces de noche o en los días feriados, cuando así lo exijiera el caso. Se prohibían los tormentos, la coacción y apremio alguno para obligar a los acusados y testigos a declarar. Cuando el inculpado, ofendido, testigos o peritos no hablen el idioma castellano, se les nombraría de oficio uno o más intérpretes mayores de edad, quienes deberían de traducir fielmente las preguntas y respuestas de éstos; las partes tendrían derecho a recusar un intérprete; los testigos no podrían ser intérpretes. Si el inculpado, ofendido o algún testigo fuera 33 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez sordomudo, se le nombraría una persona que pudiera comprenderlo, siempre que fuese mayor de catorce años. Los tribunales y jueces tendrían deber de que se mantuviera el buen orden y exigir que se les guarde, tanto a ellos como a las demás autoridades, respeto y consideración debidos. Los tribunales y jueces para hacer cumplir sus determinaciones, podrían emplear los siguientes medios de apremio: multa de cinco hasta cien pesos; prisión hasta por quince días; y si fuere insuficiente el apremio, se procedería contra el rebelde por el delito de desobediencia. Los exhortos y requisitorias, quedan establecidos en este Código; exhortos cuando tengan que realizar diligencias fuera del lugar del juicio y, cuando se dirijan a funcionarios de igual o superior grado; y, requisitorias cuando se dirija a uno inferior. Los cateos, se generarían cuando en la práctica de diligencias necesarias se solicitere por el MP, los cuales serían practicados por el tribunal, el secretario o actuario del mismo; si lo solicitó el MP podría asistir a la diligencia. Los términos que se señalan en éste Código para la realización de los actos procesales, serían improrrogables, y empezarían a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación, con excepción de los que expresamente se señalare otro. Las citaciones o emplazamientos podrían hacerse verbalmente o por cédula, telégrafo anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente. Las resoluciones judiciales se clasificaban, como: decretos, sentencias y autos. Decretos, si se referían a simples determinaciones de trámite. Sentencias, si terminaban la instancia y resuelvían el asunto principal controvertido. Autos, en cualquier otro caso. Sobre las notificaciones, estas se harían a más tardar dentro de los tres días siguientes, en el que se dicten las resoluciones que las motiven. La averiguación previa, iniciaba el procedimiento; establecía las reglas para la práctica de las diligencias y levantamiento de actas de la policía judicial, y sobre la consignación ante los tribunales. En el título cuarto se aborda sobre el ejercicio de la acción penal, a manos del Ministerio Público. El título quinto, por su parte regulará lo concerniente al período de instrucción: sus reglas generales; la declaración preparatoria del inculpado y el nombramiento del defensor; el auto de sujeción a proceso y de libertad por falta de méritos para procesar. El título sexto abordó las disposiciones comunes a la averiguación previa y la instrucción, comprendiendo: la comprobación del cuerpo del delito; huellas de delito y aseguramiento de los instrumentos y objetos del mismo; sobre la atención médica a los lesionados por acto delictuoso y; aseguramiento del inculpado. 34 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez El título séptimo, por su parte aborda los elementos concernientes a la prueba. Reconociéndose como medios de prueba: confesión, documentos públicos y privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, testigos, fotografías y demás, fama pública y, presunciones. También lo integran la inspección judicial y reconstrucción; los peritos; los testigos; las confrontaciones, los careos; valor jurídico de las pruebas. El sobreseimiento, es la materia abordada por el capítulo único del título noveno. Se expresa que procede, entre otras: cuando el procurador de justicia confirme o formule conclusiones no acusatorias; cuando se desista el M.P. de la acción penal intentada; cuando aparezca la responsabilidad penal extinguida; cuando no se dicte auto de formal prisión o sujeción a proceso y aparezca que el acto que motiva la averiguación no es delictuoso; cuando se decrete la libertad por desvanecimiento de datos. Del procedimiento ante los juzgados de primera instancia, se refiere el título décimo; sobre el procedimiento del jurado popular; aclaración de sentencia y; sentencias irrevocables. La materia de recursos se ubica en el título décimo primero, integrándose la apelación y la denegada apelación. Los incidentes, son contemplados en título décimo tercero con: incidentes de libertad: libertad provisional bajo caución, libertad provisional bajo protesta, libertad por desvanecimiento de datos; incidentes diversos: impedimentos, recusaciones, suspensión del procedimiento, acumulación de autos, separación de procesos; incidentes de responsabilidad civil, incidentes no especificados. Sobre el procedimiento relativo a enfermos mentales, se le regulaba en el título décimo tercero; la ejecución de sentencias y visitas en el siguiente título, comprendiendo: ejecución de sentencias; visitas judiciales, visitas administrativas; condena condicional; libertad preparatoria; retención; conmutación y reducción de sanciones y cesación de sus efectos; el indulto y la rehabilitación. 2.11. Ley que reglamenta la apertura y cierre de los establecimientos comerciales de la ciudad de Zacatecas La finalidad de esta ley21, era reglamentar la apertura y cierre de los establecimientos comerciales; así como, en función de su especificidad qué tipos de rótulos deberían de llevar. Los comerciantes que infrinjan estas disposiciones, serán multados, los cuales acudirán a cubrir dichas multas a la tesorería municipal; cuyo monto será aplicado discrecionalmente Siendo gobernador del Estado el General de Brigada J. Félix Bañuelos, promulgó la presente ley, mediante decreto número 145, de fecha 3 de diciembre de 1936. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 21 35 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez por la presidencia municipal dentro de las facultades que a la misma conceden las leyes. Se hace una clasificación de los locales, según su ubicación en avenidas principales y aledañas; y el horario que deberían respetar. Se estructuró por 12 artículos, de los que tres, tuvieron carácter de transitorios. 2.12. Ley sobre bebidas alcohólicas y reglamento de la misma El objeto de regulación de esta ley22, era la venta de bebidas embriagantes en almacenes, depósitos, cantinas, expendios de cerveza, pulquerías y tiendas de abarrotes. Estipulaba expresamente, que todos los expendios mencionados deberían de contar con licencia del ejecutivo, así como con el certificado expedido por la autoridad sanitaria, y con el pago de los impuestos que estipulara la ley. La Ley sobre Bebidas Alcohólicas, cuenta con un total de 24 artículos, de los cuales dos tienen carácter de transitorios; así mismo, de manera categórica, derogaba a los artículos del 17 al 27 e inclusive del 31 y 36 del decreto número 80, de fecha 17 de mayo de 1934, que creó en el Estado el Servicio al Alcoholismo, como todas las demás leyes que se le opusieran. El reglamento de la Ley de Bebidas Alcohólicas, se integró en este texto, y contiene un total de 26 artículos, donde tres tuvieron carácter transitorio. Regulaba todo lo relativo a la venta, consumo y obtención de licencias para tener expendios de bebidas embriagantes; se prohibía de manera enérgica el consumo en el interior de los expendios y tiendas de abarrotes. Así como también, los juegos de billar en las cantinas. En lo referente a pulquerías, no podrían vender otro producto que no fuese el pulque, sujetándose a lo dispuesto en el apartado de ésta, en materia de cantinas. Este reglamento precisa, prohibición para el acceso a cantinas y pulquerías a mujeres, menores de edad y militares uniformados. Señalaba como causales para la suspensión de la licencia respectiva: cuando se atacara el orden público, la moral y buenas costumbres; previa justificación de dicha causa, y previo derecho de audiencia otorgado al interesado. Dentro de los requisitos para obtener la licencia, tenemos entre otros: solicitarla a la oficina de rentas del Estado o a aquella cuya jurisdicción corresponda, presentando el certificado que establecía el Código Sanitario. La ley precisaba en cuanto a las personas, que por ningún motivo, podrían ser propietarias, administradores ni dependientes específicas de cantinas y pulquerías, a los: Promulgada por el General de Brigada y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas J. Félix Bañuelos, mediante el decreto número 167 y publicada en el periódico oficial de número 101 de fecha 16 de diciembre de 1936. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 22 36 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez funcionarios públicos en todos sus niveles, menores o incapacitados, mujeres, individuos que hubieran sido condenados por delitos de sangre, y contra la propiedad. Las cantinas sólo podrían establecerse en los lugares establecidos por esta ley. Se entiende por expendios de cerveza: establecimientos que se dediquen a la venta exclusiva de ella o de la misma y, en los que por ningún motivo podrían expender otra clase de bebidas alcohólicas. Se autorizaba el establecimiento de expendios de cerveza en los hoteles, restaurantes, fondas, cenadurías y casas de asignación. Para el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente, se establecían inspectores de alcoholes, los cuales podrían practicar visitas de inspección en establecimientos, bodegas, casas particulares cuando sospecharan el comercio clandestino, acompañado de la orden judicial respectiva. El comercio de bebidas embriagantes, estaría sujeto al horario que determinara el reglamento. Las personas que comerciran sin la debida licencia, serían acreedores a una multa de veinticinco a quinientos pesos, y/o prisión de 15 a 30 días, y el decomiso de las bebidas. Por ministerio expreso de esta ley, se concedía a los municipios una participación del 30% sobre del importe líquido del entero de las multas que impusieran las oficinas de rentas, por las infracciones a la presente y reglamento. 2.13. Ley de Ganadería del Estado de Zacatecas La actividad más seria y trascendente, hasta nuestros días, ha sido la protección de la actividad ganadera como fuente de impulso y desarrollo económico; Zacatecas se ha distinguido por tal actividad y representa ésta ley, en un marco socioeconómico, la prueba más fehaciente que el grupo hegemónico ganadero del Estado, logró que sus intereses fueran elevados a la categoría de ley; afecta desde luego la propiedad de la tierra; determina apropiación de terrenos según la cantidad de cabezas de ganado y especifica como condición del reparto de terrenos de agostaderos la calidad de los terrenos. En fin, representa la tendencia del desarrollo económico por la vía de empresas ganaderas en el Estado. Aún más, en la actualidad existe el delito de abigeato, que no representa otra cosa, que un robo calificado por substracción de ganado. Tenía por objeto23, regular todo lo relativo a la ganadería: propiedad del ganado, forma de marcaje, matriculas municipales de dueños de ganado, procedimientos de registro de fierros de herrar o patentes, sanciones y multas a sus infractores, impuestos por registros de patentes: Siendo Diputado y Gobernador Interino el C. Antonio Ramírez, promulgó mediante el decreto número 13 y publicó en el periódico oficial número 96 de fecha 1 de diciembre de 1937, la presente Ley de Ganadería. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 23 37 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez de venta, propiedad y de sangre, sobre las juntas de ganaderos y su organización, bienes mostrencos. Conforme al Código Civil de la época, las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre, y no al del padre, excepto convenio en contrario. Los animales que se encuentraren sin herrar o marca, en las tierras o propiedades se presumían que son del dueño de éstas, mientras no se probare lo contrario, y salvo las siguientes excepciones: que el dueño de que se trate no tuviera semovientes de esa especie; que no hubiesen pasado dos años desde que empezó a tenerlo, ni diez desde que dejó de herrar. Los dueños de ganado mayor, para marcar sus semovientes, lo harían de la manera siguiente: fierro criador que justifique la propiedad y que se aplicaría al ganado del primero al segundo año de su nacimiento o al adquirirlo; sin perjuicio de que en el primer caso se realizase marca de sangre, que también es obligatoria; fierro o marca de venta; los fierros mencionados tendrían un tamaño de diez centímetros, aplicándose el de propiedad en la palomilla y el venta en el codillo. Para el caso del ganado menor, deberían de llevar señal o marca de sangre. Las secretarías de los Ayuntamientos deberían llevar un libro de matrículas de dueños de ganado, en los que se expresarían los pormenores, tipos y símbolos de sus herrajes; no pudiendo registrarse figuras de herrar iguales. Los interesados pagarían por el registro 25 pesos por la expedición de patente. Los fierros marcas, no registrados no surtirían efectos legales. Por lo tanto, estarían obligados los Ayuntamientos a formar planillas que contuvieran el nombre de los criadores de animales, el de la finca donde se encuentrare el ganado, copia de los fierros de propiedad, y marca, y descripción de los señales. El robo de ganado será castigado con una pena de tres a diez años de prisión, según el decreto de número 90 de dos de junio de 1938. Toda persona que venda ganado demostrar fehacientemente la propiedad de lo que ofrece. Acerca de las operaciones de corridas y recogidas, se establecía, que el que fuere criador y dueño exclusivo o único poseedor legítimo de terrenos, podía hacer libremente en éstos corridas y recogidas de ganado cuando le pareciera, previo aviso a las autoridad política correspondiente. En caso de encontrar animales de marca desconocida, avisarían a su dueño, cobrandose tres centavos diarios por cada animal; y de no recogerlos, dentro del término de 15 días serían consignados ante la autoridad municipal, para que se declarasen mostrencos. Sobre la matanza de ganado y venta de carne, quedó establecido, que nadie podía matar reses sino en los rastros públicos, y para hacerlo, se debería justificar previamente su procedencia. Quienes no lo hiciesen y fuesen sus propietarios, serían acreedores a una multa de 5 pesos y 25 si no lo fuere, pudiéndose ejercitar en su caso acción penal. Para la curtiduría y venta de pieles, se establecía que todos los dueños de este tipo de empresas, deberían tener un libro en el que constare el nombre del vendedor o persona que mandase curtir la piel. 38 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Serían considerados como responsables de delito de robo de ganado, los que trasherren el ganado de cualquier clase, y los que, teniéndolo en su poder no justificaren haberlo obtenido legalmente, ignorando esta circunstancia; dichos animales serían declarados mostrencos, precediéndose en consecuencia. Todos los conflictos de carácter civil, que se generen con motivo de la aplicación de la presente ley, serían ventilados en juicio sumario. En cada municipio se establecería una Junta de Ganaderos, que se integraría por cuatro ganaderos propietarios de ganado en el municipio e igual número de suplentes, y un Inspector, electotos de entra la mayoría de ganaderos en cada municipio. En la capital del Estado se erigiría una Junta Central de Ganaderos, que estaría presidida por el Gobernador del Estado. Para ser miembro de la Junta Directiva Ganadera se requería: ser propietario de más de diez cabezas de ganado mayor, más de cincuenta del ganado menor; saber leer, escribir, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, y no haber sido condenado en juicio legal por delito infamante. Las Juntas de Ganaderos, tendrían obligaciones específicas, que entre otras: cuidar los intereses de sus representados; dar aviso al Inspector de ganados, con copia al gobernador, de las enfermedades que padecieran los ganados de los municipios, y declarar cuarentena en la zona afectada. Derogaba todas las disposiciones y leyes que se le opusieran; así mismo, otorgaba término de noventa días para que el ejecutivo, realizara un reglamento sobre las Juntas de que habla la presente ley. 2.14. Ley de organización y competencia de los Tribunales del Estado Para efectos de consolidar la presencia y rectoría del Estado, requería de determinar el ejercicio de la ley, aplicarla y expresar mecanismos de distribución de competencias en la ministración de justicia. Tenía por finalidad24, delimitar las facultades que le corresponden al Poder Judicial del Estado, a sus órganos que lo integraban: Supremo Tribunal de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jurados Populares en materia de delitos de imprenta, y Jueces Municipales. El Ley promulgada por el General de Brigada y Gobernador Constitucional del Estado, J. Félix Bañuelos por decreto número 57, publicado en el suplemento del periódico oficial número 16 de fecha 23 de febrero de 1938. Se estructuró por un total de 102 artículos, de los que tres son transitorios. Iniciando su vigencia a los quince días de su publicación en el periódico oficial. El Supremo Tribunal, debería de elaborar su reglamento interno. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 24 39 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Congreso del Estado, erigido en gran jurado, conocería de todos los delitos comunes y oficiales, que realizaren los funcionarios públicos que gozaran de fuero. Establece que el Supremo Tribunal de Justicia, tendría las obligaciones señaladas en los artículos 57 al 69 de la Constitución del Estado; así como tendría un Secretario, y los oficiales y empleados que cada año se señalaren por el Presupuesto de Egresos, los cuales serían nombrados por el mismo tribunal. Para ser Secretario del Supremo Tribunal se requería: ser mexicano en ejercicio pleno de sus derechos; ser abogado o tener conocimientos de la ciencia del derecho, a juicio del Supremo Tribunal; mayor de 21 años y no pertenecer al estado eclesiástico. Dividió al Estado en doce distritos judiciales, habiendo un juez en cada uno de primera instancia con jurisdicción mixta; con excepción del distrito de la capital, donde habría un juez del ramo penal y otro civil. Se podría incrementar el número de distritos, por iniciativa del Supremo Tribunal y oyendo el parecer del Ejecutivo. Los jueces del ramo civil y penal, residirían en la capital, y los demás de primera instancia, en cada distrito judicial. Los distritos judiciales, eran: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.- El de la capital: comprendía los municipios de Zacatecas, Vetagrande, Guadalupe, Pánuco, Calera, Morelos y la Congregación de Ignacio Zaragoza. El de Fresnillo: los municipios de Fresnillo, Valparaíso y Villa de Cos; con excepción de las Congregaciones municipales de Ignacio Zaragoza y Cañitas, siendo la cabecera Fresnillo. El de Sombrerete: comprendiendo los municipios de Sombrerete, Saín Alto, Chalchihuites y Jiménez del Téul; siendo la cabecera Sombrerete. El de Jerez: comprendiendo los municipios de Ciudad García, Tepetongo, Monte Escobedo y Susticacán; cabecera en Ciudad García. El de Ojocaliente: los municipios de San Pedro Piedra Gorda, San José de la Isla, Ojocaliente, Luis Moya y La Blanca; cabecera Ojocaliente. El de Pinos: los municipios de Pinos, Villa Hidalgo, Villa González Ortega, Alvaro Obregón y Bimbaletes; cabecera en Pinos. El de Villanueva: los municipios de Villanueva, Villa García de la Cadena, Huanusco y el Plateado; siendo cabecera Villanueva. El de Río Grande: los municipios de Nieves, Río Grande, Miguel Auza, Juan Aldama y la Congregación municipal de Cañitas; cabecera Río Grande. El de Sánchez Román: los municipios de Sánchez Román, Momáx, Atolinga, Tepechitlán, Téul de González Ortega, Estanzuela y la Congregación municipal de Ignacio Allende; siendo cabecera Sánchez Román. 40 10.11.12.- MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez El de Juchipila: los municipios de Juchipila, Moyahua, Mezquital del Oro, Apozol y Jalpa; siendo cabecera Juchipila. El de Nochistlán: los municipios de Nochistlán y San Pedro Apulco; cabecera, Nochistlán. El de Concepción del Oro: los municipios de Concepción del Oro, Mazapil, Melchor Ocampo y la Congregación municipal de El Salvador; siendo cabecera, Concepción del Oro. Los jueces de primera instancia serían nombrados por el Supremo Tribunal; durando en su encargo cuatro años, y con posibilidad de ser nombrados nuevamente. Los juzgados municipales y los de las congregaciones; existiríasn en el número que determinara su presupuesto de egresos. Sobre defensores se establece, que serían aquellos que defendieran a los acusados, que éstos nombraren o en su defecto los de oficio. Existiría en la ciudad capital un defensor de oficio, nombrado y removido libremente por el Supremo Tribunal. Sobre los peritos, se determinaba que deberían ser profesores en la ciencia o arte sobre los puntos que generasen su intervención judicial; los cuales percibirían los honorario pactados, y a falta de éstos, los señalados por la ley arancelaria. Serían asesores de los jueces municipales, que ejerzan funciones de los de primera instancia. El Supremo Tribunal de Justicia conocería: de la segunda instancia, de los negocios civiles y criminales que se les remitieran en grado de apelación; del recurso de denegada apelación; de la investigación de los delitos y faltas que pudieran haberse cometido en un proceso; hacer el reglamento del propio Tribunal; excitar a los jueces de primera instancia y demás funcionarios judiciales, para la pronta y expedita administración de justicia. Los jueces de primera instancia serían competentes: para conocer de los asuntos civiles y criminales del fuero común; de los asuntos que se suscitaren entre los jueces municipales de su distrito; de los impedimentos, excusas y recusaciones de los mismos jueces. Serían competentes los juzgados municipales: para conocer de asuntos civiles y mercantiles que no excedieran de 100 pesos; ser auxiliares cuando no exista juzgado de primera instancia, y realizar de igual manera las primeras diligencias de averiguación en los asuntos criminales. Todos los funcionarios serían responsables de los delitos en que incurrieran durante el tiempo de su encargo, y de aquellos que resultaren en el desempeño del mismo. El archivo judicial, estaría bajo la vigilancia del Supremo Tribunal, a cargo de un oficial archivero. 41 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez 2.15. Ley Orgánica Electoral de los Municipios del Estado Los cambios y sucesiones del poder, quedan manifiestos en la presente; bajo tendencias muy elaboradas y marcadas de impulso a la participación ciudadana; se tiende a la expresión política de movilidad y participación de todos los elementos municipales y congregaciones de éstos25. Esta ley, fue publicada en el año de 1939, por la Imprenta de Gobierno del Estado. Regula los procesos electorales para los municipios que integran nuestro Estado; habla de elecciones ordinarias y extraordinarias; se refiere que para la renovación de las autoridades municipales, la elección directa por el pueblo en elecciones ordinarias y se verificarán anualmente el primer domingo de diciembre; las elecciones extraordinarias serán convocadas por el Congreso del Estado cuando hubiesen vacantes que cubrir y/o cuando por cualquier motivo no se hubiesen realizado las ordinarias. Sobre el derecho al sufragio y de la incapacidad electiva, se determinaba que tendrían derecho a votar en las elecciones municipales, todos los vecinos en quienes concurrieran los siguientes requisitos: I.- ser ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de derechos; II.- Residir en la municipalidad un año antes del día de la elección. Carecían de faculta electiva para los cargos de presidente o vocal de los Ayuntamientos, Síndico y Juez Municipal, propietarios o suplentes: 1.- Los ministros activos o retirados de algún culto religioso; 2.- Los empleados de la federación, del Estado o del municipio, sino se separan de sus puestos treinta días antes del día de la elección; exceptuándose de ésta incapacidad los empleados del ramo de enseñanza pública; pero si el empleado del municipio fuere el tesorero o administrador de fondos municipales, subsiste la incapacidad para ser electo aún separándose de su empleo en el término fijado, mientras no sean aprobadas sus respectivas cuentas; 3.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tuviesen mando de fuerza urbana o rural en el municipio, sino se separasen del servicio o del mando 45 días antes del día de la elección. 4.- El padre en concurrencia con el padre; el hermano en concurrencia con el hermano, el socio con su consocio y el patrón con su dependiente. 25 La más cercana similar, data de 1919, y fue promulgada por el gobernador interino Heraclio Rodríguez Real. 42 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Sobre el censo electoral, serviría de base para la elección de Ayuntamientos y Juntas Municipales, y el número de regidores que deben formarlos. Las asambleas dividirían el primero de octubre en sus respectivas demarcaciones, en tantos distritos electorales numerados cuantos sean los regidores que debieran elegirse; subdividiendo a la vez dichos distritos en secciones, también numeradas de mil habitantes cada una, si se trata del municipio de la capital de Estado, y de quinientos para las demás municipalidades. Las Juntas Municipales en la misma fecha, dividirían sus demarcaciones en cuantos distritos electorales numerados existieran, por cuantos sean los regidores que debieran ser electos y subdividirían dichos distritos en secciones de doscientos cincuenta habitantes. En cada una de las secciones de que se trata, se instalará una casilla electoral; dichas divisiones serán publicadas en el periódico oficial. Del empadronamiento se establecía, que el 15 de octubre los presidentes municipales, nombrarían en cada sección electoral un empadronador propietario y dos suplentes, que suplirían al empadronador propietario en su ausencia; el cargo no era renunciable, salvo impedimento físico comprobado ante el Presidente Municipal, y al aceptar éste la excusa, se le substituirá. Para la debida identificación los padrones electorales contendrán los siguientes datos: a).- Expresión del Estado y municipalidad donde se verifica la elección; b).- Número del distrito electoral y de la sección cuyo censo se practique; c).- Nombre de los votantes, edad, estado civil, profesión u oficio y si saben leer y escribir; d).- Número, letra, y calle de la ubicación de la casa en que habitan los votantes y tiempo de residencia en la municipalidad electora. Todo ciudadano o vecino de la sección, o representante de algún partido político, podrían reclamar ante el Presidente Municipal contra la exactitud del padrón, si lo verificasen precisamente dentro de los 8 días siguientes a la publicación; la reclamación se resolvería a mayoría de votos. Del personal de las casillas electorales; los presidentes municipales designarían a las personas que deberían instalar las casillas un cada una de las secciones electorales, señalando el lugar que dichas casillas se instalarían; por cada instalador propietario, se nombraría un suplente, cuyos nombres enlistados se publicarían. 43 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Sobre los requisitos para ser personal de casillas: 1.- Ser vecinos de la sección en que van a desempeñar sus funciones; 2.- Hallarse comprendidos en el padrón definitivo de dicha sección; 3.- No tener empleo o cargo alguno de la federación, del Estado o municipio; 4.- Saber leer y escribir. Si dichas personas designadas para éstos cargos, se encontraran inhabilitadas por una o varias de las fracciones anteriores, deberían manifestarselo al presidente municipal, 24 horas después de que recibieran el nombramiento, bajo pena de 5 a 50 pesos de multa. Sobre el capítulo de elección; se estableció que el 26 de noviembre, los empadronadores entregarían a cada ciudadano comprendidos en el censo su correspondiente cédula de votación; sí no alcanzaran, se harían cédulas manuscritas. La jornada electoral duraría desde las nueve de la mañana, hasta la una de la tarde, y de las tres a las cinco de la tarde. Se facultaba a los representantes de partidos políticos y cualquier ciudadano, para formular durante la elección, todas las reclamaciones a que se refieren a los siguientes hechos: 1.- Suplantación de votantes; 2.- Suplantación de votos; 3.- Presencia de gente armada, sean particulares o agentes de la autoridad que puedan ejercer presión sobre los sufragantes o sobre el personal de casilla. 4.- Inhabilidad para votar por causa posterior a la publicación de las listas definitivas de empadronamiento, comprobado con documento auténtico. De los colegios electorales de escrutinios, de la revisión y computación de votos. Las Asambleas y Juntas Municipales, harían que a más tardar para el segundo domingo de diciembre, que les sean remitidos por el personal de las casillas de la municipalidad, los paquetes que contengan toda la documentación de los trabajos electorales; las omisiones dolosas serían castigadas conforme al Código Penal. En esta misma fecha se elegirían un presidente y dos secretarios, para luego instalar el Colegio Electoral de Escrutinio; y la autoridad municipal procedería a hacer entrega, por riguroso inventario, de los expedientes electorales al Presidente del Colegio. Esta ley, se integró por un total de 75 artículos. 2.16. Reglamento del ejercicio del comercio ambulante en el Estado de Zacatecas 44 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez También los comerciantes fijos y establecidos, que están al tanto de sus obligaciones tributarias exigen reciprocidad respecto de lo que consideraban, en cierta forma como competencia desleal o privilegiada: la de los comerciantes ambulantes. Es igualmente entendible, la tendencia estatal para evitar a los tránsfugas del pago de impuestos; con ello se garantizaba: incremento de recursos vía impositiva, complacencia con los comerciantes fijos, y trabas a la evasión de las obligaciones fiscales. Se distinguen por ésta ley26: el comercio de radicación fija y el comercio ambulante; se especificaba que éstos comerciantes pagarían impuestos según las tarifas que para plazas y mercados se estableciera en el plan de arbitrios en cada municipio; se definía al comerciante ambulante, como aquél cuya movilidad junto con su mercancía, manejara un capital no mayor de 300 pesos -en el municipio de la capital-, y de hasta 100 pesos en los demás municipios. Cuando un comerciante rebasere éstos capitales, las autoridades rentísticas del Estado le podrían exigir el cumplimiento del artículo 3º de la Ley de Organización Fiscal. Las cámaras nacionales de la industria y el comercio, podrían advertir a las autoridades fiscales de las infracciones a este reglamento. Define a los comerciantes ambulantes, como aquellos que recorren la ciudad llevando consigo su mercancía y aquellos que la expenden en campos de plazas públicas, aún cuando se encuentren en manera transitoria en pequeños puestos de fácil movilización. Los comerciantes de radicación fija, estarían regulados en el capitulo VI de la Ley de Organización Fiscal del Estado, y el capítulo II del Reglamento de la citada ley. Contiene diez artículos, siendo uno de ellos transitorio. 3. El Derecho Social Iniciamos la apertura del análisis del derecho social, ratificando la idea, de que éste sirvió para concluir las necesidades imperantes de pacificación de las masas, legitimación del Estado e institucionalización del aparato estatal, así como de asentamiento de los postulados imperativos del movimiento armado de 1910. Sobresale el derecho social, en las materia agraria y derecho laboral. Pero sin duda en Zacatecas, la tendencia fue por el reparto agrario y los procedimientos específicos del fraccionamiento de latifundios, y el fortalecimiento de la pequeña propiedad rural. Esta ley es promulgada por decreto número 268, de fecha 6 de junio de 1939 y; su objeto, es que, para efectos de evitar la evasión fiscal por concepto de comercio y, cumplimentar la ley fiscal respectiva sobre impuesto general sobre el comercio y la industria, se reglamentó el comercio ambulante en el estado de Zacatecas. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 26 45 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez También resulta evidente, que se acota los límites de propiedad rural -se decrecen-; lo cual y desde éste particular punto de vista, comprueba la afirmación de que eso sólo pudo haber sido, por que los gobiernos de estas épocas se sintieron fuertes y legitimados. 3.1. Ley de jubilación del profesorado Consecuente con la afirmación vertida en el artículo de Institucionalización y Legitimación citado anteriormente, acerca de la loable inquietud por garantizar la educación para el pueblo; es de considerarse los esfuerzos de los gobiernos por jubilar su planta educativa; no será muy ostentosa o amplia, pero si en cuanto a intención dadas las situación desesperada que viven las finanzas locales; sobre todo, después que el país acaba cercanamente de enfrentar el movimiento cristero27. El objeto de esta ley28, era establecer los derechos de jubilación a los trabajadores de la educación. Expresaba que las personas que hayan hecho del magisterio su ocupación habitual, desempeñando cargos docentes en las escuelas oficiales, o prestado servicios de carácter técnico, en las oficinas del ramo de educación pública, siempre que carezcan de medio de subsistencia, tendrían derecho a ser jubilados. Para esto, la ley refiere a los que deberán serlo con la mitad del sueldo: a los que justifiquen 30 años de servicio, aún cuando no sean continuos y soliciten retirarse; a los que tengan 60 años de edad y justifiquen 20 de servicio; a los que teniendo 60 años de edad, justifiquen 20 de servicio. Jubilados con una tercera parte del sueldo: cuando justifiquen 20 años de servicio y soliciten retirarse; cuando queden inutilizados por causa de enfermedad o accidente dentro del servicio y justifiquen 15 años de labor. Aquellos maestros no comprendidos dentro de los anteriormente señalados, en quiénes se descubriera alguna enfermedad contagiosa o crónica que constituyera un peligro para los educandos, serían retirados del servicio, asignándoles una pensión proporcional al tiempo y calidad del mismo. No serían sujetos de jubilación: aquellos que por informes fidedignos, en épocas diversas o constancias desfavorables en las hojas de servicio, se pueda establecer que la labor fue poco meritoria, y ni su conducta oficial honorable; cuando los interesados haya sido Institucionalización y lrgitimación del derecho de la revolución mexicana en Zacatecas 1917-1929. Artículo públicado en la Revista Vínculo Jurídico número 5. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las leyes a que se hacen referencia son Ley de Deuda consolidada del Estado por sueldos insolutos, y a la Ley de Enseñanza Normal; la primera promulgada un 11 de julio de 1923, y la segunda el 23 de febrero del mismo año; ambas promulgadas por el gobernador Donato Moreno. 28 Promulgada por el Gobernador Constitucional del Estado, Luis R. Reyes, mediante el decreto número 427 y publicada en el periódico oficial de número 103 de fecha 24 de diciembre de 1930. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 27 46 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez destituidos de sus funciones por sentencia judicial o resolución administrativa de autoridad competente, o que hubiesen sido condenados por delitos comunes que ameriten arresto mayor; a los que desempeñen cualquier empleo, cargo o comisión oficial por el cual disfrute sueldo. En caso de que el profesor jubilado falleciese antes de los cinco años de estar disfrutando de la pensión, ésta seguiría abonándose a la viuda, siempre que no se vuelva a casar y observara buena conducta, a los hijos menores -si los hubiese- o a sus padres, siempre que se hallen imposibilitados para subvenir a sus necesidades, y por todo el tiempo para completar dicho período. Las pensiones otorgadas, tendrán carácter de inembargables e imprescriptibles; así como exentas de todo impuesto. Por disposición expresa de la presente, se derogó al decreto número 184 de fecha 18 de noviembre 1924 y a todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de ésta ley. Inició su vigencia el primero de enero de 1931. Contiene trece artículos de los cuales tres tienen el carácter de transitorios. 3.2. Ley para la Organización y funcionamiento de la Junta de Beneficencia Pública del Estado El objeto de ésta ley29 era la creación de un organismo autónomo, que rijiera y atendiera la beneficencia pública del estado; estableciéndose fondos específicos para tales funciones: capitales, inmuebles, muebles, productos y donaciones. Para tal efecto, se crearía la Junta de Beneficencia Pública del Estado de Zacatecas. Se integraba por cinco miembros, cuyo nombramiento era realizado a solicitud del Ejecutivo, por las siguientes instituciones: uno por la Cámara de Comercio local, otro por la Cámara de Minería, el tercero por la Sociedad de Agricultores, otro por la Banca y el quinto, por el Supremo Gobierno del Estado. Durararían en su encargo cinco años, siendo el puesto honorífico y gratuito. Los miembros de la Junta deberían ser ciudadanos Zacatecanos en pleno uso y goce de sus derechos; serían considerados como funcionarios públicos, y el organismo como tal, debería rendir informe detallado y anual de sus actividades.La Junta, debería tener su funcionar e instalarse en su domicilio que estaría ubicado en el edificio de la avenida González Ortega número 41, en la ciudad de Zacatecas. Establecida en el período del Gobernador Constitucional del Estado, Luis R. Reyes, se promulgó ésta ley mediante decreto número 46, publicado en el periódico oficial de número 97, de fecha 5 de diciembre de 1931. 29 47 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez La ley establecía fondos para el desempeño de las funciones de la Junta, mismos que serán: por capitales establecidos en su favor, por sus muebles e inmuebles, sus productos, por donaciones y por la inicial y anual aportación que hiciera el Gobierno del Estado, fijado en la ley de egresos. Los fondos, bienes y demás, estarán a cargo directo y bajo la estricta responsabilidad de la Junta. Los establecimientos de la beneficencia eran: el Sanatorio del Estado, la Escuela Industrial García de la Cadena, el Asilo de Niñas, el Monte de Piedad -que funciona en la capital del Estado-, los Montepíos existentes en la entidad. La Junta de Beneficencia, tendría un término que concluiría el 15 de marzo de 1932, para que presente ante el Congreso y por conducto del Ejecutivo, los proyectos de reglamentación que previamente hubiese sido aprobado. Derogó a todas las disposiciones anteriores que reglamentaban a la Beneficencia Pública del Estado. 3.3. Ley para la formación de la Caja Central Agrícola del Estado de Zacatecas No sólo la reactivación económica implementada por los gobiernos zacatecanos, es por la vía de la ganadería o del reparto agrario —para legitimarse—, sino también, buscando mecanismos de capitalización y ahorro que tiendan a desarrollar la agricultura como lo demuestra la expedición de la presente ley 30 . Esta ley fue creada para que organizara y funcionara el crédito agrícola del Estado de Zacatecas, destinado de manera exclusiva para ejidatarios fraccionistas y agricultores en pequeño. Para tal efecto, se constituyó una Caja Agrícola que tendría en su acta constitutiva, las siguientes bases: sería una Sociedad Anónima, constituida por acciones que representarían, cada una, un voto. El objeto de la Sociedad sería: fomentar, reglamentar y vigilar la constitución y vigilancia de las Cajas Regionales y de las Sociedades Cooperativas Agrícolas, que se denominarían Cajas Rurales; hacer préstamos de envío, refaccionarios, comerciales e inmobiliarios a las Cajas Regionales o cuando éstas no existan directamente por las Cajas Rurales; recibir en forma de depósito a la vista, los fondos del 15% de los ejidos y de esquilmos que deberán entregarse por conducto de las Cajas Regionales y, cuando éstas no existan directamente por las Cajas Rurales; recibir en forma de depósitos a la vista, los fondos comunales, que se recojan en las zonas de fraccionamiento que se hubieran concedido en conformidad con la Ley de Fraccionamiento del Estado; recibir de manera igual que las anteriores, los fondos de las Sociedades Cooperativas Asociadas de Pequeños Agricultores; organizar y administrar el servicio de Promulgada por el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Luis R. Reyes, mediante el decreto número 47, publicado en el periódico oficial número 99, de fecha 12 de diciembre de 1931. 30 48 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez almacenes de depósito; organizar y dirigir las empresas de industrialización necesarias para los productos agrícolas, ganaderos y forestales que adquieran las Cajas Rurales. Se dispuso que la duración de la Sociedad sería de 50 años; teniendo su domicilio en la ciudad de Zacatecas, y para su mejor funcionamiento podría abrir Cajas Regionales en los lugares que más convinieran, para el control y manejo de las Cajas Rurales. Existiría un capital social, que estaría representado por dos series de acciones: la serie "A" que sólo podría ser suscrita por el Gobierno del Estado, de la siguiente manera: por $100,000 pesos en efectivo en exhibiciones de $20,000 pesos anuales y otros recursos; la serie "B" podría ser suscrita por las Cajas Regionales, por las Cajas Rurales y las Cooperativas Agrícolas de Pequeños Agricultores, pudiendo estas acciones redimir las acciones de la serie "A". Las acciones tendrían un valor nominal de $10,00 pesos cada una, y siempre deberían íntegramente ser pagadas. Mientras se expida la Ley relativa a la Deuda Agraria del Estado, los abonos por pago de parcelas de las zonas de fraccionamiento, serían depositados en la Caja Central Agrícola de la misma entidad. Se estipulaba que la máxima autoridad de la Caja Central Agrícola, sería la Asamblea General de Accionistas; misma que tendría asambleas ordinarias y extraordinarias. La sociedad sólo se disolvería en los casos previstos por el Código de Comercio en su artículo 216, de que bastaría la pérdida de una tercera parte del capital para su disolución. Las utilidades que se obtengan por la Caja Central, se aplicará en la siguiente forma: el 50% para la formación del fondo de reserva de la misma; el 50% restante a prorrata entre los accionistas de las series "A" y "B". Anualmente se hará el pago de dividendos y, aquellos no cobrados por dos años a partir del reparto, serán dados en beneficio de la Sociedad. Para la existencia de Cajas Regionales, se estipulaba que deberían constituirse cuando menos por 15 Cajas Rurales. Tendrían objetivos similares a la Central cooperando con ella; la duración de estas sociedades estaría determinado por su acta constitutiva, así como su domicilio. Estarían constituidas por dos series de acciones: serie "Y" que sólo será suscrita por las Cajas Rurales de la zona de su jurisdicción; al establecerse la Caja Regional por la Caja Central Agrícola del Estado, podrán suscribir la totalidad de las acciones, quedando aquella obligada a vender las correspondientes a la serie "Z", a las cajas Rurales Asociadas. Las acciones serían nominativas, teniendo un valor de 10 pesos. La primera emisión de acciones de una Caja Regional, sería autorizada por la Caja Central Agrícola del Estado y nunca será inferior a $3,000.00; hasta en tanto, el capital social de la Caja Central no se modifique, las acciones de la serie "Y", nunca deberán representar menos del 51% del capital social. Las Cajas Rurales, a su vez, tendrán como supremo gobierno la asamblea de Accionistas; regulada por las mismas disposiciones que rigen a la Caja Central. 49 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez La asamblea de Accionistas delegaría sus funciones en: un Gerente, un Consejo de administración y en los Comisarios. Las Cajas Rurales sólo podrían constituirse por Ejidatarios, Fraccionistas y Agricultores en Pequeño; se organizarían como Sociedades Cooperativas de responsabilidad solidaria e ilimitada. Todo extranjero que en cualquier tiempo adquiriera interés o participación en la sociedad, se consideraría por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otro, y se entendería que conviene en no invocar la protección de su gobierno, y de hacerlo, perdería lo que hubiera invertido. 3.4. Ley de Aparcería Rural para el Estado de Zacatecas Correspondiente a las tendencias agrarias y, en la dinámica de impulsar la producción agrícola, es el contexto en que se inscribe ésta ley31. Es preciso expresar, que en el cuerpo de esta ley, se aclara que la diputación permanente del H. Congreso del Estado, concedía permiso con carácter de renunciable y por el término de 15 días al General Matías Ramos, Gobernador titular, para ausentarse del despacho de ejecutivo, por ello, es que se nombró para sustituirlo al citado Licenciado Arteaga. Tenía por objeto el determinar la figura jurídica de la aparcería y, para tal efecto nos la define como: "(...) la aparcería agrícola es un contrato en virtud del cual una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan y a falta de convenio, según las costumbres del lugar, sin que por motivo alguno, pueda ser menor a lo dispuesto por ésta ley (...)". No se requeriría de ninguna formalidad especial, el contrato de aparcería para su validez; pudiendo celebrarse por escrito o verbalmente. Las cláusulas esenciales de un contrato de aparcería, serían las siguientes: la que consigne los elementos que aporte el propietario; los que aporte el aparcero; la que consigne las formas de repartición de los frutos entre las partes; la que consigne la fecha del reparto. Se consigna que por ningún motivo se podría recoger la tierra al aparcero, antes de la conclusión del año agrícola, y de la correspondiente recolección de la cosecha. A pesar de que el propietario de la tierra fallezca, subsistiría de pleno derecho la aparcería. Fue publicada en el periódico oficial número 65, de fecha miércoles 16 de agosto de 1933; promulgada por el Gobernador Constitucional Interino, Licenciado Andrés L. Arteaga mediante el decreto número 249. Ley que se encuentra en el Archivo de Legislación Zacatecana, del Centro de Investigaciones Jurídicas núcleo de investigadores “Diódoro Batalla” de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 31 50 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Establecía un mecanismo de repartición de frutos: cuando el propietario aporte únicamente la tierra, le corresponderá el 20% de la cosecha; cuando además de la tierra aporte la yunta, le correspondería un 30%; cuando el propietario proporcione todos los elementos de trabajo, además la habilitación necesaria para la subsistencia del aparcero, le correspondería el 55%, quedando obligado el aparcero a devolver en especie las habilitaciones que le fueron proporcionadas. El aparcero quedaba obligado a laborar la tierra en la forma estipulada en el contrato; y estando obligado a responder de los daños y perjuicios que causare por incumplimiento del mismo. El propietario por su parte, estaría obligado a no entorpecer u obstruir de ninguna manera los trabajos de su aparcero, siendo responsable de los daños y perjuicios, que en su caso, ocasionare. El propietario estaría además obligado aparte de proporcionar la tierra, media hectárea de terreno por cada yunta para que la siembre en propiedad su aparcero, y disponga libremente de la cosecha. No podría el aparcero levantar la cosecha sin dar aviso al propietario; una vez que le hubiese dado aviso, podría en el término de tres días, hacer partición si éste no se presentare, y en presencia de las autoridades municipales del lugar. Sólo en el caso de que el aparcero abandonare la tierra, el propietario podría levantar la cosecha. También la presente, regulaba a la aparcería ganadera, y definía como: el contrato virtud del cual una persona da a otra determinada cantidad de animales para su cría, apacentamiento y cuidado, con el objeto de repartirse los productos y utilidades que en tal negocio se obtengan. No requería de ninguna formalidad especial, para que tuviera validez; pudiendo consignarse por escrito o verbalmente ante dos testigos. Las formas de partición estarían determinadas en el contrato y/o por las costumbres del lugar; sin que por ningún motivo, pudiesen ser menores a las establecidas por esta ley. El contrato de aparcería de ganados, no sería menor de un año, pudiendo renovarse a su vencimiento. El aparcero tendría derecho al 50% de las crías; estando obligado a cuidar de los animales como si fueran de su propiedad, siendo responsable de los daños y perjuicios que causaren su descuido. Sería nulo de pleno derecho, el contrato de esta naturaleza que estableciera, que las pérdidas por caso fortuito correrían a cargo del aparcero; dado que éstas serían a cuenta del propietario. 3.5. Ley de dotación de Fundo Legal a los Centros Poblados Solicitantes de Ejidos o Fraccionamientos 51 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez 32 Ley agraria cuyo objetivo fundamental estribaba, en determinar las bases para la creación de centros de población, de Ejidos y de Fraccionamientos. Tenía como finalidad declarar de utilidad pública la dotación de fundo legal a los centros poblados solicitantes de ejidos o de fraccionamientos, tomando como base para cada familia un perímetro que contuviera 1000 metros cuadrados en terrenos tomados para nuevas construcciones; pero cuando se tratare de casa ya construidas, deberían conservar el perímetro que ya tuviesen, excepto cuando se compruebe que con lo existente no se satisfagan las necesidades de la familia, debiéndose entonces otorgarse las dimensiones suficientes, y en los límites antes señalados, dentro del perímetro general que se designese como fundo legal a la totalidad de los solicitantes de cada núcleo de población, para su urbanización. Cuando hubiesen de señalarse terrenos en que debieran levantarse nuevas construcciones, ya sea como complementario o centros poblados creados con anterioridad, destinados a formar una nueva Colonia, deberán lotificarse por los encargados para ese fin, en la forma en que lo establece la presente ley. También nos define lo que debería entenderse por Fundo Legal, tanto el área determinada para la formación de Colonias, como el perímetro comprendido por las casa ya construidas y señaladas con éste carácter; y sea cual fuere la designación de los campesinos tienen derecho al Fundo Legal en la parte proporcional que corresponde a cada uno de los vecinos del centro de población que se creaba. Se declaraba de utilidad pública la ocupación de casas habitación ocupadas por los solicitantes de restitución, de dotación ejidal o fraccionamiento; en el entendido de que si la Casa Grande se encuentraba abandonada, quedaría incluida en la dotación de fundo legal, que sería destinada para servicio comunal o Casa Ejidal. Tan pronto como los solicitantes de restitución, fraccionamiento o dotación ejidales, realizaran sus respectivas solicitudes, tendrían derecho a pedir, si no tuvieran casa habitación, para que se les dotare de fundo legal. En cuanto el Ejecutivo recibiera una solicitud de fundo legal, la turnaría al Departamento de Agricultura y Fomento, el que desde luego abriría el expediente respectivo y mandaría levantar un plano del terreno y casas que deberían ser utilizadas, haciendo el avalúo correspondiente para la indemnización respectiva. Los propietarios afectados por la solicitud, no podrían ejecutar ningún acto de destrucción, deterioro o inutilización de tierras y habitaciones solicitadas como Fundo Legal, so pena de ser sancionados por lo dispuesto en esta ley. Asimismo, los propietarios afectados Promulgada por el General de División y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas Matías Ramos, mediante decreto número 51 y, publicado en el periódico oficial número 90 de fecha 27 de noviembre de 1935. 32 52 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez tendrían derecho a la indemnización correspondiente; que sería pagada por los beneficiarios, en un término que no podría exceder de 5 años contados a partir de que estuvieran en posesión. De negarse los propietarios a recibir los abonos realizados por los campesinos, éstos podrían hacer sus depósitos ante la autoridad judicial competente. Las escrituras serían otorgadas por los propietarios afectados, y en caso de no hacerlo, las expediría el Ejecutivo del Estado a costa de los mismos afectados, tan pronto como la indemnización hubiese sido cubierta. Se declararía nulo todo acto jurídico realizado con posterioridad a las solicitudes realizadas por los propietarios, y por tanto, se extinguirían todos los gravámenes que existieran sobre los terrenos afectados. Toda coacción económica, represalia que realizaran los propietarios sobre los campesinos solicitantes de Fundo Legal, serían acreedores de una sanción de 3 a 5 meses de prisión, y multa de 100 a 1000 pesos; igualmente para los propietarios que realizaran obras de destrucción en dichos terrenos. Por último, se obligaba a los solicitantes del Fundo Legal para que realizaran un censo de ciudadanos capacitados para urbanizar, con el objeto, que conforme a ese censo se delimitara el perímetro correspondiente. Por disposición expresa de esta ley, se abrogó la Ley de Dotación del Fundo Legal a los Centros Poblados solicitantes de Ejidos o de Fraccionamiento de 10 de mayo de 1934. Inició su vigencia a partir del 6 de diciembre de 1935. 3.6. Ley Agraria del Estado de Zacatecas En esta ley33 se hace claro, las tendencias de reducir la propiedad agraria, de continuar fortaleciendo a la pequeña propiedad, y denotará la manera en que un Estado que se considera fuerte, sólido y legitimado, continua el reparto agrario e impone modalidades a la propiedad privada rural. Obedeciendo el mandato expreso del artículo 27 constitucional reformado, fracción XVII de la Constitución General de la República, que ordenaba a las Legislaturas de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, expedir leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural privada, llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes mediante la expropiación en caso de rebeldía del propietario, estableciendo el pago por anualidades; que amortizaran capital y réditos a un tipo de interés que no excediera del 3% anual. Promulgada por el Gobernador Constitucional Interino del Estado de Zacatecas, Cuauhtémoc Esparza; mediante el decreto número 199, publicado en el periódico oficial de número 35 correspondiente al 1 de mayo de 1935. 33 53 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Entonces, tuvo por finalidad la creación y protección de la pequeña propiedad rural; y en consecuencia, declaró de interés público los excedentes de superficie, cuyos límites señalaba. Categóricamente, afirmaba que la extensión máxima de terreno de que podían ser dueños en el Estado de Zacatecas los propietarios de haciendas (sic), era de 50 hectáreas de riego, 200 de temporal y 1250 de agostadero o su equivalente en la proporción de: por una hectárea de riego cuatro de labor de temporal, diez de monte alto y veinticinco de agostadero, siendo requisito indispensable para que se respeten esas extensiones que se encuentren en explotación. El ejecutivo del estado tendría amplias facultades para impedir que se eludiera la presente ley, por medio de enajenaciones o fraccionamientos simulados, o que tuvieran por objeto hacer aparecer como pequeña propiedad partes integrantes de latifundio; a tal efecto el ejecutivo podría realizar todas las investigaciones correspondientes, y resolver si existiese o no pequeña propiedad. Cuando el propietario justificara ante el Departamento de Agricultura y Fomento, que tenía establecida una industria ganadera, se le respetaría la superficie necesaria para la existencia de la negociación; para lo cual se dividiría la superficie del estado, según la clase de terrenos de agostadero en tres clases: Primera categoría: para cada cabeza de ganado mayor y menor, se respetarían cuatro y dos hectáreas, respectivamente en las fincas comprendidas en las fincas de los municipios de Nochistlán, Apulco, Moyahua, Estanzuela, Mezquital del Oro, Juchipila, Apozol, Jalpa, Huanusco, Villa del Refugio, Plateado, Sánchez Román, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Momax, Tepetongo, Ciudad García, Susticacán y Monte Escobedo. Segunda categoría: para cada cabeza de ganado mayor y menor, se respetarían seis y tres hectáreas, respectivamente en las fincas comprendidas en los municipios de Pinos, Villa García, Bimbaletes, Santa Rita, Noria de Ángeles, La Blanca, Ojocaliente, San Pedro Piedra Gorda, San Francisco de los Adame, San José de la Isla, Guadalupe, Zacatecas, Veta Grande, Pánuco, Morelos, Calera, Villanueva, Valparaíso, Fresnillo, Sombrerete, Saín Alto, Chalchihuites, San Andrés del Teúl y Río Grande. Tercer categoría: para cada cabeza de ganado mayor y menor, se respetarían diez y cinco hectáreas, respectivamente en las fincas comprendidas en los municipios de Villa González Ortega, Villa de Cos, Concepción del Oro, Mazapil, San Pedro Ocampo, Nieves, San Juan del Mezquital y San Miguel del Mezquital. El propietario tiene derecho a delimitar la fracción de terreno que se le reconoce como inafectable, así como los planos topográficos de la parte que se reserva. También los propietarios podrán fraccionar sus excedentes y ponerlos a la venta, sujetándose a lo siguiente: 54 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez puede contratar la venta de lotes en la extensión establecida por el artículo 11 y en sujeción al 9 de la presente ley, sin embargo tales ventas no serán válidas sin la aprobación del Ejecutivo -sólo podrá aprobarlas cuando sobre ellas no medien solicitudes aprobadas por el Departamento de Agricultura y Fomento y por solicitud de Ejidos-; podrán los propietarios con acuerdo del Ejecutivo, podrán fraccionar sus predios no afectados por solicitudes admitidas hasta ese momento. El precio de los lotes fraccionados por el propietario, se valuarán en cien pesos por hectárea y, aprobado por el Ejecutivo un fraccionamiento el propietario podrá en posesión inmediata a los compradores o solicitantes y les otorgará títulos provisionales, canjeables al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta ley. Todo solicitante, desde luego, deberá reunir los requisitos exigidos por ésta ley y, tiene derecho a obtener un lote de fraccionamiento hasta de diez hectáreas de riego o humedad o su equivalente a razón de: por una hectárea de riego cuatro de temporal laborable o diez de monte alto o veinticinco de agostadero de primera o cincuenta de terreno de otras clases. Los propietarios que realicen después de la expedición de ésta Ley, obras de irrigación, tendrá derecho a que se declaren inafectables los terrenos suficientes para aprovechar el agua que capten estas obras. Para dar inicio a un proceso de fraccionamiento, deberán de mediar diez o más solicitudes que comprendan una misma zona, precediéndose a abrir expediente y realizar lo siguiente: 1.- se notificará directamente a los propietarios de las fincas afectadas, mediante oficio dirigido por el Departamento de Agricultura y Fomento acompañando el detalle de los solicitantes; así mismo, lo publicará por una sola vez en el periódico oficial teniendo efectos legales de notificación que surtirá sus efectos a los cinco días siguientes de su publicación. 2.- El Departamento de Agricultura, para continuar con el proceso, solicitará a la Comisión Agraria Mixta un informe sobre el terreno solicitado y, en caso de que este afectado por ejidos se suspenderá la tramitación del expediente respectivo. 3.- Podrán ser solicitantes de parcelas por fraccionamiento: todos los individuos mayores de 17 años y las mujeres solteras y viudas que tengan familias que sostener; siendo obligación de los adjudicatarios tener laboradas, por lo menos, la mitad de la superficie adjudicada dentro del primer al segundo año. 4.- Dentro de los diez días siguientes a la notificación y/o publicación de ésta en el periódico oficial, el propietario de la superficie afectada podrá manifestar su conformidad e inconformidad para fraccionar dentro de lo estipulado por la presente ley. 55 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez 5.- Si manifiesta conformidad absoluta y sin salvedades para fraccionar la zona solicitada, se les otorgará un término de treinta días para presentar el proyecto al Departamento de Agricultura y éste a su vez lo turne al Ejecutivo para su aprobación. 6.- En caso de que la superficie afectada, no sea suficiente para cubrir las demandas; se afectará de los terrenos suficientes de las fincas cercanas que sean afectables y, solamente que sean muy distantes y no interesen a los solicitantes se dará preferencia los que a esas fechas estén en posesión de la fracción solicitada. 7.- Examinados y aprobados por el Departamento de Agricultura y Fomento los trabajos técnicos informativos, así como los contratos celebrados entre solicitantes y propietarios; se dará inmediatamente a dar posesión y se levantará acta por triplicado, remitiéndose al departamento respectivo. Cuando por rebeldía de los propietarios no fraccionen voluntariamente sus excedentes, lo podrá hacer el Gobierno del Estado. Será declarado en rebeldía y por ende se procederá a la expropiación: A).- Cuando recibida la notificación de afectación, no de respuesta. B).- Si contestando, no manifiesta explícitamente y sin salvedades su conformidad, en sujetarse a todas las prevenciones de la presente ley. C).- Cuando a pesar de su contestación afirmativa, no presente el proyecto de fraccionamiento. Declarada por Ejecutivo la rebeldía del propietario, se le fijará un término de diez días para que manifieste si pretende señalar dentro de la zona respectiva las hectáreas que legalmente deben de quedar exentas de fraccionamiento; de ser afirmativo se otorgará nuevo plazo para que presente los planos respectivos; de no hacerlo dentro de los términos establecidos, la designación será establecida por el Gobierno del Estado. El Departamento de Agricultura y Fomento, autorizará perito para que realice el deslinde del terreno afectado, haga el fraccionamiento de éste y designe las zonas de protección y avalúo correspondiente. Los honorarios del perito serán a cargo del valor del terreno y en todo caso sujetos a aprobación por el Ejecutivo. El valor de la indemnización de los terrenos expropiados, será igual al valor fiscal que en la fecha de la adjudicación tenía asignado el terreno en la oficina de rentas, más un diez por 56 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez ciento; que será pagado en anualidades que no podrán exceder de veinte y que amorticen capital y rédito que no podrá exceder al 1.5% anual. La obligación de pago de la deuda contraída por los parcelarios, se consignará en un documento especial; éstos documentos deberán de contar con la aprobación de la Junta Auxiliar de Fraccionamiento Agrario a que corresponda el domicilio del interesado y serán registrados en el Departamento de Agricultura y Fomento el cual los podrá a disposición del terreno expropiado. Si el propietario se negare a recibir los documentos, lo cual deberá ser de manera auténtica, se remitirán en un plazo de treinta días a la Tesorería General del Estado para su oportuno cobro. Se expresa por la presente ley, que los lotes adjudicados por el Gobierno, pasarán al adjudicatario libres de todo gravamen. Se perderá el derecho sobre la parcela: cuando sin causa de fuerza mayor o caso fortuito, a juicio del Ejecutivo y previo dictamen del Departamento, se deje de pagar dos anualidades continuas; cuando se deje de pagar el impuesto predial durante dos anualidades; cuando se traspase el lote en venta o arrendamiento antes de haber cubierto totalmente el valor; cuando durante dos años no tenga por lo menos labrada la mitad del terreno. Toda vez que es decretado perdido el derecho, por las causas antes establecidas, se declarará vacante; dándose conocimiento al interesado, a la Junta Auxiliar y propietario en su caso. Los terrenos que hayan sido declarados vacantes y que no hubiesen sido adjudicados podrán ser concedidos en arrendamiento o traspaso al tenor del Reglamento que para tal efecto expida el Ejecutivo. Al demarcarse las zonas solicitadas por fraccionamiento, los peritos autorizados para el caso, respetarán las solicitadas por los ejidos y que obren en el Departamento y en la Comisión Agraria Mixta. Así mismo, deberán protegerse las obras de irrigación, los edificios que no haya sido materia de solicitud en los términos del Decreto número 70 de fecha 16 de mayo de 1934. Ningún adjudicatario podrá estorbar el libre paso de los caminos nacionales o vecinales que crucen por dentro de sus lotes. Por ministerio expreso de ésta ley, deroga a la anterior de fecha 8 de diciembre de 1931. El ejecutivo tendrá facultad interpretativa para aclarar todas las dudas que se presenten con motivo de la aplicación de la presente ley. Iniciando su vigencia a partir de la fecha su publicación. 3.6. Ley del Seguro del Empleado 57 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Siendo Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas el General de División Matías Ramos, se promulgó ésta ley mediante decreto número 48, publicada en el periódico oficial número 90 de fecha 27 de noviembre de 1935. Tiene como finalidad el crear una institución de seguridad social para todos los empleados públicos del Estado, en servicio, de manera automática y cualquiera que sea su categoría, quedando incluidas todas aquellas personas que dependan y cobren emolumentos del Estado, sin más requisitos que los señalados por ésta ley y el pago puntual de cuotas que se establezcan. Se constituye con el carácter de obligatorio, la sociedad denominada "Seguro del Empleado". La finalidad de ésta sociedad es la de, fundamentalmente, auxiliar a los deudos y familiares de los asociados al acontecer su fallecimiento. Cuando por cese o renuncia de un miembro de ésta institución deje de pertenecer a ella, podrá de manera voluntaria seguir en ésta, de tal modo que continúe cumpliendo con sus obligaciones inherentes y siempre y cuando, la pérdida de su empleo no sea debido a un proceso debido a actos o hechos punibles. Pudiendo en todo caso, retirar sus aportaciones realizadas. Para su funcionamiento y organización la sociedad "Seguro del Estado" deberá sujetarse a las siguientes reglas: al reunirse por vez primera, se designará de entre sus miembros una terna sobre la cual el Ejecutivo nombrará un Comisario; dicho funcionario —el Comisario—, tendrá facultad de citar a asamblea ordinaria anual y extraordinarias, cuando la mayoría de socios lo solicite por su conducto; el Ejecutivo, nombrará a una persona que represente el capital invertido por el Estado; el quórum requerido para el funcionamiento de las asambleas deberán hacerse precisamente con la mayoría simple de socios, sin que en ningún caso pueda estar ausente el Ejecutivo o su Representante o el Comisario; igualmente la toma de decisiones deberá hacerse por mayoría de socios (mayoría simple; la mitad más uno). Sobre el fondo social, le presente ley establece que estará constituido por las aportaciones de los socios y por el capital aportado por el Gobierno del Estado; bajo las siguientes bases: 1.- los socios deberán cotizar un peso mensual, que será descontado de su sueldo por la Tesorería General del Estado y depositadas en una institución bancaria a plazo fijo. 2.- Gobierno del Estado deberá cotizar un peso mensual por cada uno de los empleados que constituyan la institución. 58 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez El Comisario tendrá facultad de disponer de los fondos, con autorización previa del ejecutivo, sólo para pagar a los deudos o beneficiarios de los que fallezcan y, de los que se separen de la sociedad otorgarles la prima correspondiente. El fondo del "Seguro del Empleado" estará libre de todo gravamen y será inembargable e inajenable; ni entregar sus fondos a persona alguna que no este contemplada en el pliego mortuorio. En caso de no especificar beneficiario los socios y fallezcan, el Comisario deberá investigar para saber a quién o quiénes entregar la prima correspondiente previa identificación indubitable del parentesco. De no encontrarse persona alguna que legalmente pueda recibir tal prima, se le hará al socio fallecido un sepelio digno y decoroso con cargo a la prima que le corresponda, con la debida justificación de gastos y en caso de excedente pasará al fondo de reserva; que será resguardado por un año por si apareciera quién legalmente pueda cobrarlo, pasado el término y no fuese reclamado, pasará a integrar el fondo social de la Sociedad. El socio podrá establecer beneficiarios mancomunados para que en la proporción que él determine les sea entregada; de no hacerlo se hará la repartición entre sus deudos a prorrata. La entrega de la prima a los deudos estará sujeta a las siguientes bases: I.- Si la muerte del socio ocurre dentro del primer año de funcionamiento de la sociedad; la prima entregada será tan sólo al monto de cuotas que haya bonificado a la sociedad. II.- Si su fallecimiento acontece después de un año de constituida la Sociedad, el monto de la prima ascenderá a un mil pesos. III.- Si la muerte del socio acontece después de dos años, la prima ascenderá a dos mil pesos. IV.- Cuando la muerte del socio acontezca después de los tres años en adelante de fundada la Sociedad, la prima será de tres mil pesos. Dentro de los treinta días siguientes a la constitución de la presente sociedad, los socios deberán entregar al Comisario su pliego de mortaja en un sobre sellado y lacrado que éste remitará al Ejecutivo para su debido depósito; el Comisario deberá hacer el registro correspondiente de tal acto. Ocurrido el fallecimiento de un socio, el Comisario indicara a los deudos la fecha de lectura del pliego de mortaja ante éstos, con presencia del Ejecutivo y del propio Comisario. 59 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Anualmente y con el mismo procedimiento se hará designación de Comisario de la Sociedad y; para las faltas temporales de éste se deberá nombrar un Comisario Suplente. Inició su vigencia a partir de su publicación en el periódico oficial. 3.7. Ley Reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 27 Constitucional Ley promulgada por el Diputado y Gobernador Interino del Estado Ignacio Caloca, mediante decreto número 168, publicada en el periódico oficial número 101, de fecha 16 de diciembre de 1936. Ley reglamentaria que se expide con fundamento en el artículo 27 constitucional reformado, que impone la obligación a las legislaturas de los Estados, de expedir las leyes necesarias para fraccionar los grandes latifundios, fijar la extensión máxima de la propiedad privada, crear la pequeña propiedad por el fraccionamiento de los excedentes, garantizar el patrimonio de familia de los campesinos. La extensión máxima que un individuo o sociedad debidamente registrada puede tener en el Estado, son cien hectáreas de riego o su equivalente en otras clases; a razón de, por una hectárea de riego, una y media de temporal, cuatro de laborable, doce y media de monte alto y similares de agostadero o veinticinco de terreno árido o cerril. Cuando el propietario justifique debidamente ante el Departamento Agrario y Fomento, que tiene instalado industria ganadera o trate de establecerla, el gobierno del Estado, le respetará la extensión suficiente para hacerlo e inclusive, se le permitirá adquirir la extensión que garantice la existencia de su negociación. Para lo cual se dividirá la superficie del Estado, según la clase de terreno de agostadero, en tres clases. La primera categoría: comprendidas para cada cabeza de ganado mayor y menor, se repartirán cuatro y dos hectáreas, respectivamente en las fincas comprendidas en los municipios de Nochistlán, Apulco, Moyahua, Estanzuela, Mezquital del Oro, Juchipila, Apozol, Jalpa Huanusco, Villa García de la Cadena, Plateado, Sánchez Román, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Momáx, Tepetongo, Ciudad García, Susticacán y Monte Escobedo. La segunda categoría: para cada cabeza de ganado mayor y menor, se respetarán seis y tres hectáreas, en los municipios de Pinos, Villa García, Bimbaletes, Villa Hidalgo, Alvaro Obregón, La Blanca, Ojocaliente, Piedra Gorda, Luis Moya, San José de la Isla, Guadalupe, Zacatecas, Veta Grande, Pánuco, Morelos, Calera, Villanueva, Valparaíso, Fresnillo, Sombrerete, Saín Alto, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Río Grande. 60 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez Por último, la tercer categoría: donde para cada cabeza de ganado mayor y menor, se respetarán diez y cinco hectáreas respectivamente, en las fincas de Villa González Ortega, Villa de Cos, Concepción del Oro, Mazapil, Melchor Ocampo, Nieves, Juan Aldama y Nieves. Similares facilidades se otorgarán a las fincas donde se establezcan o existan industrias textiles. Todo individuo reúna los requisitos exigidos por esta ley, tendrá derecho a solicitar, dentro de los excedentes señalados por la ley, un lote de terreno cuya superficie no exceda de diez hectáreas de riego o su equivalente a razón de: por una hectárea de riego dos de humedad, tres de temporal, cinco de laborable, veinte de agostadero de primera, treinta de cerril o cincuenta de terreno árido. Para la adjudicación de terreno de agostadero, se tomará común base el número de cabezas de ganado que cada solicitante posea; con las equivalentes señaladas con anterioridad. Sobre el fraccionamiento de latifundios, se impone la obligación a Las legislaturas de los estados, de expedir leyes reglamentarias para fraccionar los grandes latifundios, así mismo fijar la extensión máxima de la propiedad rural privada, crear la propiedad privada agraria, de los excedentes de propiedad y sujetarlos a fraccionamiento; garantizando el patrimonio de familia del campesino y fomentar la producción agrícola. Los requisitos para solicitar lotes de los excedentes de las fincas rústicas son: I.- Ser mexicano; II.- Ser mayor de 16 años; III.- Dedicarse de preferencia a la agricultura o a la ganadería; IV.- No poseer en propiedad una extensión de terreno igual o mayor a 10 hectáreas de riego o su equivalente; V.- Poseer en propiedad el número de cabezas de ganado suficiente para cubrir el terreno de agostadero que solicite y; VI.- Cuando se trate de mujeres solteras o viudas, deberán llenar los requisitos establecidos en las fracciones IV y V. Sobre el fraccionamiento voluntario que la ley otorga a los dueños de latifundios, para que determinen y fracciones sus terrenos; se establece, que si dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha de la notificación el propietario de la finca o fincas afectadas, manifiesta su conformidad para fraccionar, presentará dentro de los 20 días siguientes el convenio celebrado entre él y los peticionarios, siempre que éstos estén conformes en celebrarlo sujetándose a las disposiciones de ésta Ley. Aprobado el convenio por el departamento de Agricultura y Fomento, y dentro del plazo que señale el mismo Departamento, tomando en cuenta la distancia y la superficie del terreno que ha de fraccionarse se hará la planificación correspondiente, que deberá contener los siguientes datos: a).- Clasificación de los terrenos; b).- Parcelamiento, con expresión de superficie clasificada a nombre del parcelario; c).- Relación del plano de fraccionamiento con la finca o fincas afectables. 61 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez En caso de que el propietario se niegue a fraccionar sus excedentes, lo podrá hacer el gobierno del Estado en rebeldía de éste. Sobre el precio y la forma de pago, se establece, que el valor de la indemnización de los terrenos afectados será igual al del valor fiscal, más el diez por ciento del que tengan en la fecha de la expropiación. El valor será pagado por anualidades, cuyo número no podrá exceder de 20 y por los cuales se irán amortizando capital y réditos al tres por ciento anual. Se perderá el derecho a la parcela adjudicada y, por consiguiente la declaración de vacancia de la misma por el Departamento de Agricultura y Fomento, cuando: se renuncie voluntariamente a los derechos; se enajene la parcela sin autorización del ejecutivo; cuando se deje de pagar dos anualidades consecutivas; por no pagar dos años el impuesto predial; por no laborar la tierra durante dos años consecutivos a partir de la posesión. Esta ley se estructura por un total de 51 artículos de los cuales cuatro tienen carácter de transitorios. Deroga expresamente a la Ley Agraria de fecha 16 de abril de 1933, los decretos, circulares, cartas de inafectabilidad y demás que se opongan a la presente. En inicio de vigencia de la presente ley, comenzó el día 1 de enero de 1937. 3.8. Ley de Jubilación del Profesorado Zacatecano Segunda ley de ésta naturaleza, expedida en el período que nos ocupa; viene a precisar las tendencias legislativas de protección a los trabajadores de la educación en nuestra entidad. Esta ley fue promulgada por el General de Brigada y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, J. Félix Bañuelos, mediante decreto número 231 en el periódico oficial de número 38, de fecha 12 de mayo de 1937. Tiene por objeto, que todas aquellas personas que hayan hecho del magisterio su ocupación habitual, ya sea con título o sin él, desempeñando cargos docentes en las escuelas oficiales del Estado, o prestado servicios técnico-administrativo en las oficinas del ramo de Educación Pública, tienen derecho a ser jubiladas por el Estado; tomando como base para el pago, la percepción que tengan al momento de hacerlo y en la forma que la presente ley establezca. La jubilación del profesorado, será bajo los siguientes aspectos: con sueldo íntegro cuando el solicitante justifique a).- tener treinta años de servicio o más a pesar de que no sean continuos; b).- que por causa de enfermedad o accidente sufrido en el ejercicio del magisterio no esté capacitado para el servicio y su antigüedad sea de 20 años; c).- que hayan cumplido 60 años de edad y 20 de servicio. Con el 60% del sueldo, cuando justifique: tener 25 años de servicio y solicite el retiro; por causa de enfermedad o accidente y tenga no menos de 15 años de servicio; teniendo 60 años de edad y 15 de servicios. Percibirá un 50%, en los siguientes 62 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez casos: cuando solicite retirarse con 20 años de servicio; cuando justifique 12 años de servicio y ya no este capacitado para ello y; que haya cumplido 60 años de edad y 12 de servicios. Retiro temporal para los maestros a quienes se descubra una enfermedad peligrosa, para él y los alumnos; gozando de un 75% de sueldo por el tiempo necesario para que recobre la salud. El procedimiento para que proceda la jubilación es el siguiente: el interesado deberá remitir a la Dirección de Educación, los documentos que acrediten sus servicios y ésta nombrará una comisión integrada de tres profesores que, presidida por el Director, estudiará el expediente y rendirá al ejecutivo el dictamen correspondiente a fin de que decrete la jubilación que concede esta ley. Son inembargables las pensiones que otorga ésta ley. Contiene un total de ocho artículos y, fue promulgada por el ejecutivo, el 6 de mayo de 1937. 4.- El Derecho Privado Muy poco se legisló en materia de derecho privado, pero sin duda marca una ejemplo de la manera en que el Estado regulaba las relaciones entre los particulares, en ésta época. 4.1. Ley del Patrimonio Familiar Ley promulgada por el General de División y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Matías Ramos, por decreto número 247, publicado en el periódico oficial número 46, de fecha 10 de junio de 1933. Tiene por objeto el reglamentar al patrimonio familiar y con fundamento en el inciso f del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Constitución Federal. El patrimonio de familia, que constituye ésta ley, será inembargable, imprescriptible e inalienable; así mismo, tendrá la característica de no estar sujeto a gravamen alguno. El patrimonio de familia deberá establecerse por: el padre y en su defecto por la madre y, en ausencia de ambos por el ascendiente que ejerza la patria potestad; por los cónyuges sobre sus bienes -y tratándose de la mujer con o sin el consentimiento de su marido-; por el pariente en cualquier grado que suministre alimentos a sus descendientes y toda vez, que vivan en familia; por el tutor cuando administre bienes pertenecientes a menores. El patrimonio familiar se constituirá: por la casa que habite la familia y que haya sido adquirida en propiedad; el mobiliario de uso doméstico; si es una familia campesina, por el equipo agrícola (animales semillas, útiles, implementos y aperos de labranza); si se trata de una familia de obreros, por los equipos de trabajo (maquinaria, aparatos, herramienta) y en general por todos aquellos instrumentos que utilice en su arte o profesión. Todos estos elementos que 63 MC. Juan Manuel Rodríguez Valadez constituyen el patrimonio de familia, serán así considerados toda vez que no excedan en su conjunto de $ 10,000.00. Se considera como jefe de familia al padre; en su defecto, a la madre y, de no existir, al hijo mayor. Para constituir el patrimonio de familia es necesario: que el fundador justifique estar contemplado en el artículo 4 de ésta ley; presentar el título de adquisición de los inmuebles y justificar la propiedad de los muebles; comprobar que los bienes constitutivos del patrimonio de familia se encuentran libres de hipoteca, embargos o gravámenes; hacer la solicitud de inscripción, en ese sentido, a la Tesorería General del Estado. Los efectos del patrimonio de familia, son la declaración de inalienables; no podrán ser objeto de arrendamiento, aparcería, aparcería, anticresis, censo o usufructo en favor de extraños a la familia, sea a título gratuito u oneroso. Sólo en el caso de alimentos que deban ministrarse por resolución judicial, podrán embargarse hasta el 50% de los frutos de un patrimonio de familia. La disolución del patrimonio de familia, se suscita: por muerte de los fundadores; disolución de la familia. Aquellas autoridades que violen las disposiciones de ésta ley, sufrirán una pena de destitución o multa de cincuenta a quinientos pesos. 64