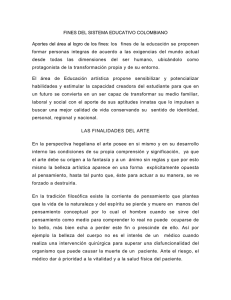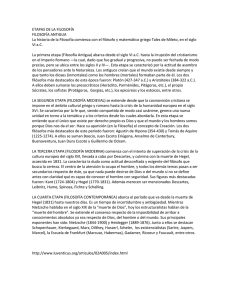La visión trágica del mundo: de la historicidad a la historia en
Anuncio

La visión trágica del mundo: de la historicidad a la historia en la filosofía hegeliana de juventud Una lectura sobre el Ensayo sobre Derecho Natural de Hegel María del Rosario Acosta López DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DOCUMENTO N° 40 María del Rosario Acosta López, filósofa, Universidad de los Andes DOCUMENTOS CESO N° 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD UNA LECTURA SOBRE EL ENSAYO SOBRE DERECHO NATURAL DE HEGEL © MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ. 2002 © EDICIONES UNIANDES. 2002 COORDINACIÓN EDITORIAL: CÉSAR TOVAR DE LEÓN EDICIONES UNIANDES CARRERA 1 N° 19-27 APARTADO AÉREO 4976 BOGOTÁ, COLOMBIA PBX: 3394949 - 3394999. FAX: EXT. 2158 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] ISSN: 1657-4508 IMPRESO EN COLOMBIA/XEROX DE COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma o por ningún otro medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editoral. CONTENIDO INTRODUCCIÓN 5 1. DOS CONCEPCIONES ENCONTRADAS 1.1 Primera concepción de la historia: el concepto de historicidad 1.2. Segunda concepción de la historia: la Historia Universal 2. OBJETIVOS 2.1. La filosofía como heredera de la tragedia 2.2 Jena: la reconciliación de la filosofía con la realidad 2.3. El problema en los intérpretes 3. ACLARACIONES FINALES 7 9 3. LA ETICIDAD COMO REALIZACIÓN INCOMPLETA DEL ABSOLUTO: IDENTIDAD RELATIVA 53 6 9 10 11 11 CAPÍTULO 1 LA HISTORICIDAD DEL ABSOLUTO: HISTORIA DE LOS PUEBLOS PARTICULARES. PRESENCIA DE LA PRIMERA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN EL ENSAYO 1. LO IDEAL EN LO REAL: LA NECESIDAD DE CONCRECIÓN 1.1 Las dos maneras de tratar positivamente el Derecho Natural: el empirismo y el formalismo 1.2 La idea en lo real: la eticidad en un pueblo particular 1.3 El problema de la positividad: la falsa unidad de lo ideal y lo real 2. LA ETICIDAD COMO REALIZACIÓN COMPLETA DEL ABSOLUTO: LA IDENTIDAD ABSOLUTA IDEAL-REAL 3. EL CONCEPTO DE HISTORICIDAD 3.1 El movimiento en el interior de los pueblos 3.1.1 Lo orgánico frente a lo inorgánico 3.1.2 Los protagonistas de la historia: los pueblos particulares 3.1.3 Presentación estética del Estado 3.2 El ideal griego: lo paradigmático sobre lo histórico 1. VISIÓN 3.1 La no coherencia entre el espíritu y su figura 3.2 El destino universal del absoluto 3.3 La meta de la historia 53 55 56 CAPÍTULO 3 LA TRAGEDIA COMO PUENTE:DE LA TRAGEDIA DE LO ÉTICO A LA TRAGEDIA DEL ABSOLUTO 59 1. CONTEXTUALIZACIÓN: LA TRAGEDIA EN LA OBRA HEGELIANA DE JUVENTUD 13 13 13 15 17 18 21 21 22 25 27 29 36 Y CONCIENCIA HISTÓRICAS 36 1.1 Historia de los estamentos 1.2 Comedia antigua y comedia moderna 36 40 60 1.1 Influencias 60 1.1.1 El conflicto Kant-Herder: el legado trágico de la modernidad 60 1.1.2 Hölderlin y la encarnación del espíritu trágico griego 63 1.2 Antecedentes: El espíritu del cristianismo y su destino 65 1.2.1 La “generalización” del destino: el destino de los pueblos 65 1.2.2 La tragedia: el destino y la reconciliación 67 2. DE LA TRAGEDIA DE LO ÉTICO A LA TRAGEDIA DEL ABSOLUTO 68 2.1 La tragedia de lo ético y el concepto de historicidad 69 2.2 La tragedia del absoluto y el concepto de historia universal 73 2.3 La representación en lo ético de la tragedia del absoluto: de la historicidad a la historia 76 2.3.1 La tragedia como puente 77 2.3.2 La inserción de lo ético en la historia universal 80 3. DE UNA FILOSOFÍA CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DE LA RECONCILIACIÓN CAPÍTULO 2 EL DEVENIR HISTÓRICO DEL ABSOLUTO: LA HISTORIA COMO DESENVOLVIMIENTO DEL ESPÍRITU 42 2.1 El movimiento de lo viejo frente a lo nuevo 44 2.2 La necesidad histórica 47 2.3 El absoluto como sujeto: el espíritu del mundo 48 2.4 El fin del ideal griego 51 5 Y JUSTIFICACIÓN: PERTINENCIA DEL TEMA 2. EL DEVENIR HISTÓRICO 3.1 Una filosofía de la reconciliación 3.2 La filosofía de la reconciliación como filosofía crítica CONSIDERACIONES FINALES BIBLIOGRAFÍA 82 83 85 88 90 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ El trabajo que se presenta a continuación es la versión corregida de mi tesis de grado, presentada para optar al título de filósofa en la Universidad de los Andes. Se trata en general de un estudio bastante detallado de uno de los ensayos de juventud de Hegel, conocido como el Ensayo sobre Derecho Natural. A un lector menos interesado en dicho ensayo, y más interesado, sin embargo, en el tema de la tragedia y la visión trágica del mundo que ofrece la filosofía del joven Hegel, le aconsejo detenerse en la introducción y seguir a continuación con el tercer capítulo. Para un lector que, por el contrario, quiere ser introducido en la filosofía de la historia del joven Hegel, tal y como está presentada en sus escritos de Jena, son recomendables sobre todo los dos primeros capítulos. Finalmente, a aquellos que decidan leerse el trabajo en su totalidad, pido de antemano disculpas si encuentran que algunas veces se vuelve reiterativo. Es eso precisamente lo que me hace posible proponer más de una opción para su lectura sin que se pierda el hilo de la argumentación. Por último, y antes de comenzar, quiero expresar mis agradecimientos al profesor Germán Meléndez, director de la tesis, porque sin sus clases, sin su tiempo y sus comentarios este trabajo no hubiera sido posible; al profesor Lisímaco Parra por su lectura detenida y crítica del texto; al profesor Felipe Castañeda, a la Facultad de Ciencias Sociales y al CESO por hacer posible esta publicación. Finalmente agradezco a Ricardo, a quien está dedicado todo lo que hago. El autor 4 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD INTRODUCCIÓN Toda auténtica filosofía comienza hoy por ser una conversación con Hegel: una conversación, en primer lugar, de nosotros desde nuestra situación; una conversación, además, con Hegel, no sobre Hegel, esto es, haciéndonos problema y no solamente tema de conversación lo que también para él fue problema Xavier Zubiri Hegel y el problema metafísico El tema general a ser tratado en este trabajo es el de la filosofía de la historia hegeliana tal y como aparece, en su momento de gestación, durante sus escritos de juventud, y, más específicamente, en uno de los primeros ensayos publicados por Hegel en su período de Jena titulado Sobre las maneras de tratar científicamente el Derecho Natural, su lugar en la filosofía práctica y su relación constitutiva con la ciencia positiva del derecho1. Como es característico de un pensamiento que apenas está encontrando su rumbo definitivo, el ensayo de Hegel presenta dificultades no sólo para la comprensión de algunos pasajes, sino con respecto a la coherencia de sus propuestas. Hegel introduce comparaciones injustificadas, afirmaciones fuera de contexto y conceptos que no han sido definidos previamente y cuya aparición muchas veces sorprende y confunde. Es necesario conocer algunos de sus escritos anteriores, y conocer también el contexto de las preguntas a las que Hegel está intentando dar respuesta, para lograr una comprensión general de las propuestas del autor. Sin embargo, y en medio de las dificultades del texto, se encuentra en la exposición hegeliana un pensamiento profundo que está siendo por primera vez expresado. Es particularmente interesante la concepción de la historia que logra rescatarse a lo largo del ensayo, y que Hegel parece presentar de manera contradictoria. En ella confluyen los ideales característicos de la filo- 1 De aquí en adelante la referencia a este ensayo se hará a través de las siglas EDN (Ensayo sobre Derecho Natural). sofía de juventud de Hegel, con una nueva concepción que representa el esbozo de su concepción madura de la historia. Por consiguiente, el estudio detallado de la, o mejor de las concepciones de la historia que presenta el ensayo, su comprensión y la aclaración de las confusiones que pueden surgir en su lectura, puede aportar una gran ayuda para el estudio de la filosofía de la historia hegeliana, tan determinante para la comprensión de su obra en general. 1. DOS CONCEPCIONES ENCONTRADAS El problema específico que se propone enfrentar este trabajo es precisamente esa manera contradictoria en la que se presenta en el EDN la filosofía de la historia hegeliana. El ensayo, en efecto, parece presentar dos concepciones diferentes de la historia. La primera recoge gran parte de las conclusiones a las que ha tenido que ir llegando el pensamiento hegeliano a lo largo de su filosofía de juventud (sobre todo sus períodos de Berna y Francfort), pero sin abandonar aún sus ideales juveniles; mientras que la segunda ya se acerca mucho más a lo que más adelante se concretará como su filosofía madura de la historia. No queda muy claro si lo que está realizando Hegel a través del ensayo es la exposición de dos momentos complementarios de su visión de la historia, o si en realidad hay dos concepciones encontradas, de cuyas diferencias el autor no parece ser plenamente consciente. Este trabajo opta por esta segunda posibilidad, al encontrar en ambas concepciones características incompatibles. 5 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ 1.1 PRIMERA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA: EL CONCEPTO DE HISTORICIDAD 2 La tercera parte del EDN comienza con la insistencia por parte de Hegel en la necesidad de entender la eticidad absoluta como algo real, encarnado en una realidad concreta, y no como un mero concepto del pensamiento. El absoluto, lo infinito, debe realizarse en lo finito como eticidad viva, como vida política de un pueblo particular. Esta particularización en un pueblo determinado, en un pueblo necesariamente histórico, constituye la conciencia, por parte de Hegel, de la importancia de encarnar al absoluto en lo real, de la importancia de entender la historia y lo real como contenido y único contenido de lo ideal. El absoluto sólo existe en la medida en que logra encarnarse3.Toda abstracción, ha descubierto Hegel en su filosofía de juventud, no termina siendo otra cosa que positividad4. Pero el énfasis de Hegel aquí no es sólo en la necesidad de la realización concreta del absoluto, sino precisamente en que su realización completa se da en aquello que Hegel ha denominado la eticidad absoluta. Una vez un pueblo ha logrado alcanzar la eticidad absoluta, es decir, una vez un pueblo ha logrado reconciliar en su interior sus propias contradicciones, el 2 Soy consciente de que el término historicidad es problemático y puede hacer alusión a concepciones que no tienen en absoluto relación con lo que entiendo por esta primera concepción de la historia en la filosofía hegeliana de juventud. Sin embargo, para efectos prácticos, y tomándolo prestado de una cita de Hyppolite que se refiere al mismo problema al que yo intentaré referirme, he decidido utilizarlo. Pido entonces que desde ahora se entienda el término “historicidad” a partir de la descripción que sigue a continuación, y dejando de lado toda posible interpretación anterior que de él pueda tenerse. 3 Aunque no es posible aquí dedicarle una explicación detallada al concepto del absoluto en Hegel, debe dejarse claro, al menos, que éste representa aquello que Hegel ha estado buscando durante todo su pensamiento de juventud, inicialmente a través de la religión viva, objetiva, de un pueblo, y ahora a través de la historia. Representa la unidad viva de las contradicciones a las que la filosofía de Hegel está intentando enfrentarse: lo infinito y lo finito, lo uno y lo múltiple, lo singular y lo universal, lo subjetivo y lo objetivo. Precisamente lo que Hegel está descubriendo es que dicha unidad no puede darse por fuera de la realidad, en una mera idea del pensamiento, porque se transformaría nuevamente en unilateralidad, dejando de lado todo contenido empírico. 4 La positividad, como lo destaca Lucáks, es para este momento de la filosofía hegeliana toda forma falsa de unidad. Ver LUKÁCS, Georg. El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Tr. de Manuel Sacristán. Grijalbo, Barcelona, 1954. Pág. 145. 6 DOCUMENTOS CESO 40 absoluto encuentra su realización completa en dicho pueblo: se logra una identidad absoluta entre lo ideal y lo real. Esta concepción de la eticidad como realización completa del absoluto está claramente presente en el EDN, y en escritos paralelos a él, como lo es el Sistema de la Eticidad (System der Sittlichkeit)5, y es la que va de la mano con lo que he denominado la concepción de la historia como historicidad. El problema, en efecto, es que si el absoluto se realiza a cabalidad en un pueblo histórico concreto, no existe de hecho nada que explique un movimiento histórico más allá del que se lleva a cabo en el interior del pueblo en el que se realiza. No hay aún nada que explique por qué volverá a realizarse una y otra vez a lo largo de la historia. No parece de hecho haber ninguna necesidad que atraviese la historia, en las diferentes encarnaciones del absoluto, y que se ubique por encima de los pueblos históricos particulares. Por el momento, lo único que se tiene, es la explicación del movimiento que se lleva a cabo en el interior de cada pueblo particular, movimiento que desemboca en la eticidad absoluta, y que es descrito por Hegel como un movimiento trágico, o más exactamente, como la tragedia de lo ético (Tragödie im Sittlichen). En efecto, todo pueblo histórico debe enfrentarse a un destino particular, y reproducir en su interior el movimiento trágico que conduzca a su reconciliación. En la formación de todo Estado, parece decir Hegel, se enfrentan los poderes subterráneos y la naturaleza inorgánica (identificada por Hegel con la vida económica) con la naturaleza orgánica (la vida política). El movimiento que produce el enfrentamiento de la una con la otra debe llevar finalmente a una reconciliación, en la que la vida política del Estado reconoce la necesidad de integrar en sí misma aquello que se le opone, y darle su lugar en la totalidad. Es en este momento donde se da la identidad absoluta entre ambas naturalezas, una identidad que, superando la diferencia, es capaz a la vez de conservarla en el movimiento general de la eticidad. En esta visión de la historia, los verdaderos protagonistas terminan siendo los pueblos históricos particulares. Es en su interior donde se realiza el movimiento, son ellos mismos los que han producido sus propias 5 De aquí en adelante SE, y su versión original en alemán SS (System der Sittlichkeit). LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD contradicciones, y es en ellos donde se alcanza la realización del ideal de la eticidad absoluta. El absoluto, como lo destacan algunos intérpretes6, no es aún más que la substancia de la historia, y no, como lo será más adelante, su protagonista. El sujeto de cada momento histórico es un pueblo particular. en la historia la tragedia de lo ético, el movimiento trágico en el interior de un pueblo particular, enfrentado con su destino particular, haciendo así de los pueblos, y aún no del absoluto, los protagonistas de la historia. Y en medio de esta presentación, la visión global de la historia es la de una sucesión de momentos en los que se da la realización de una misma substancia subyacente. Hegel realiza, como lo dirá Hyppolite, bajo la influencia de Schelling, una presentación estética del Estado, en la que, como una obra de arte, el Estado se presenta como la manifestación de una esencia que permanece bajo todo cambio, independientemente de su momento histórico7. 1.2. SEGUNDA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA UNIVERSAL A la luz de estas reflexiones, la restauración de un ideal griego (que, como se verá, se manifiesta plenamente en la manera como Hegel expone la eticidad absoluta, tanto en el EDN, como en el SE), característica de su filosofía de juventud bajo la influencia del romanticismo, no es del todo imposible. Hegel aún, para el momento en el que escribe el ensayo, y esto va totalmente de la mano, por consiguiente, con la concepción de la historicidad, no es del todo consciente de la irreversibilidad de los cambios que se han producido a través de la historia, y de la fuerza que ha adquirido la subjetividad moderna y su manifestación en la vida política como clase burguesa. La historia para él aún no ha adquirido un sentido como historia universal; la idea de progreso, por consiguiente, aún no es clara. La historia sólo es la presentación de momentos sucesivos en los que se ha alcanzado la encarnación completa del absoluto. La posibilidad de una restauración de la polis en la época moderna no se muestra por lo tanto, no todavía, como imposible. El concepto de historicidad comprende finalmente, y para retomar en pocas palabras lo que se ha explicado, la historia de los pueblos particulares, en cuya vida ética se ha realizado completamente el absoluto. Las ideas de progreso y devenir histórico no están aún del todo presentes, dejando como único movimiento real 6 Ver TAYLOR, Charles. Hegel. Cambridge University Press, Cambridge, 1975. Capítulo 2 de la Primera Parte. Y BOURGEOIS, Bernard. Le Droit Naturel de Hegel. Commentaire. Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986. Capítulo VIII de la Tercera Parte. 7 Ver HYPPOLITE, Jean. Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel. Éditions du Seuil, Paris, 1983. Pág. 90. LA HISTORIA: La adquisición progresiva de conciencia histórica, cuya primera muestra es aquella conciencia de la necesidad de historizar el absoluto, de concretarlo en un pueblo particular, no se detiene sin embargo allí. En el momento de escribir el EDN, e incluso como quedará manifestado en éste, Hegel ha estudiado bastante ya la historia y los cambios fundamentales que se han llevado a cabo a partir de la decadencia de la Grecia clásica, lo que lo ha llevado a comprender que, de alguna manera, los conflictos a los que debe enfrentarse la época moderna son el resultado de esta historia. El surgimiento del cristianismo, tal como lo ha descubierto a través de El espíritu del cristianismo y su destino escrito en Francfort, trajo consigo el surgimiento y la progresiva adquisición de fuerza de la subjetividad, que ha terminado por triunfar en el Estado Moderno. Desde esta perspectiva, el ideal griego parece tener que conformarse con haber tenido su momento en la historia del mundo, la época moderna necesita de mediaciones para alcanzar lo que el ciudadano griego tenía de forma inmediata: la bella totalidad ética. La primera concepción de la historia comienza a combinarse, así, a lo largo del EDN, con un cambio de actitud frente a la historia por parte de Hegel. Si la antigüedad clásica sufrió su decadencia, esta decadencia era necesaria. La bella totalidad ética traía consigo su propia destrucción. Y lo mismo ha sucedido a través de todos los momentos de la historia. Hegel parece, a través de la presentación que realiza en la tercera parte del ensayo de la historia de los estamentos, estar presentando algo más que una concatenación de momentos históricos particulares. Por encima de los pueblos históricos, aquellos en los que se realiza el absoluto, hay una necesidad que determina los acontecimientos. Si en el concepto de historicidad no hay aún una explicación de esta necesidad, de este movimiento de la historia universal por encima del movimiento en el interior de cada pueblo, Hegel, al final del EDN, parece encontrarla: el absoluto, dice Hegel en el último párrafo del ensayo, nunca logra realizarse de manera completa en 7 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ la eticidad, siempre hay, pues, una no-coherencia entre el espíritu absoluto y su figura8. Hegel descubre así que, más allá del destino particular de cada pueblo, hay un destino universal: el destino del absoluto y su eterna realización y objetivación a través de la historia del mundo. Ya no se habla únicamente de la tragedia de lo ético, de aquella que describe el movimiento en el interior de un pueblo particular, sino de la tragedia que obliga al absoluto a recorrer la historia en el proceso de buscar incesantemente una adecuación con lo real, adecuación que nunca encuentra y que explica así el devenir histórico. Es el absoluto el que se encarna y se opone a sí mismo incesantemente, convirtiéndose en el protagonista de la historia. Es el momento en el que el absoluto deviene sujeto, al ser él mismo el autor de sus propias contradicciones. La historia así adquiere, a partir de este momento, un sentido como historia total. Es el absoluto el que debe encontrarse a sí mismo a través y en la historia del mundo, y ya no sólo una y otra vez en la eticidad absoluta de pueblos particulares. El progreso histórico queda asegurado así por esta teleología, por esta meta de la historia. Los momentos del pasado deben ser irrecuperables, porque es el absoluto mismo el que ya los ha vivido, el que ha aprendido de sus errores, y por lo tanto, quien no está dispuesto a repetirlos. El EDN parece mostrar así dos concepciones de la historia. Sin embargo, y aunque ambas se muestran a la luz de esta breve presentación como diferentes, y en algunos aspectos incluso incompatibles, el ensayo las presenta indistintamente, una tras la otra, e incluso 8 HEGEL, G.W.F. Sobre las maneras de tratar científicamente el Derecho Natural, su lugar en la filosofía práctica y su relación constitutiva con la ciencia positiva del derecho. Tr. Dalmacio Negro Pavón. Editorial Aguilar, Madrid, 1979. Pág. 74-75. Ver Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften en Werke in zwanzig Bänden. Suhrkamp, Francfort, 1980. V. 2, pág. 529. (De aquí en adelante me referiré a esta versión en alemán como WBN). Se citará siempre de la traducción al español, pero algunas veces se harán modificaciones, ya que, comparando con la versión original en alemán, se han encontrado numerosos errores de traducción. Generalmente las palabras que han sido alteradas irán acompañadas de su correspondiente en alemán entre paréntesis, y sólo algunas veces serán seguidas de notas aclaratorias a pie de página. 8 DOCUMENTOS CESO 40 mezcladas, sin que haya una explicación ulterior. ¿Es o no es la eticidad la realización completa del absoluto? Si lo es, ¿qué explica entonces la necesidad histórica? Y si no lo es, ¿en qué momento deja de serlo desde el punto de vista de Hegel? ¿Dónde se realiza entonces el absoluto de manera absoluta? El movimiento en el interior de la vida política de un pueblo, aquello que Hegel denomina la tragedia en lo ético, va ligado con la primera concepción de la historia, en la que la reconciliación absoluta se da en la eticidad, trayendo consigo las consecuencias que caracterizan la concepción que se ha presentado bajo el nombre de historicidad. El movimiento de la historia universal, por el otro lado, denominado por Hegel la tragedia del absoluto, obliga a la reconciliación a ir más allá de la eticidad, pues ésta ya sólo representa una realización relativa del absoluto, lo que a su vez trae consigo las consecuencias que caracterizan el pensamiento de la historia en su totalidad como historia universal. El problema es que para Hegel ambas están representadas bajo la misma imagen, la imagen de la tragedia, y la primera, tal y como la presenta en el ensayo, no es más que la representación en lo ético de la segunda. Hegel introduce la tragedia del absoluto en su ensayo sin ninguna explicación ulterior, y parece aún no ser consciente de las consecuencias que tal introducción acarrea sobre su presentación de la historia. Al pasar de hablar de la tragedia de lo ético a hablar de la tragedia del absoluto, Hegel parece haber realizado el paso de una visión más primitiva de la historia, a la visión trágica de la historia del mundo, como historia del desenvolvimiento del absoluto. El problema no es sólo, pues, que ambas concepciones, de hecho diferentes, se encuentren en el mismo ensayo, presentadas indistintamente, y sin explicación ulterior, sino a la vez, la pregunta que surge, es en qué momento Hegel decide pasar de la una a la otra, si es que de hecho decide hacerlo, y por qué. Es la imagen bajo la que ambas se encuentran presentadas en el ensayo, la imagen de la tragedia, lo que puede tal vez proporcionar una respuesta a estos interrogantes. El partir de la visión trágica del mundo, que caracteriza la filosofía del joven Hegel, admirador profundo de la cultura clásica griega, puede llevar a comprender mejor la confusión presente en el ensayo, y las razones por las que progresivamente se verá obligado a realizar el cambio en su concepción de la historia. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD 2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN: PERTINENCIA DEL TEMA 2.1. LA FILOSOFÍA COMO HEREDERA DE LA TRAGEDIA Hay al menos dos posibilidades de enfrentarse a los escritos de juventud de un autor. En el caso de Hegel, el dilema se hace aún más grave, en la medida en que sus escritos de madurez han sido trabajados durante mucho más tiempo y de manera mucho más seria que los que produjo antes de la Fenomenología. Es así como, por un lado, y como lo proponen algunos intérpretes, la única manera de entender al Hegel joven es mirándolo desde la perspectiva del Hegel maduro9. El problema que puede traer esta posición, sin embargo, es que en lugar de comprender al Hegel joven, y a los problemas característicos de su filosofía de juventud, se corre el riesgo de terminar traduciendo e interpretando toda su obra a la luz de sus propuestas futuras. La otra posibilidad, y es este uno de los propósitos de este trabajo, es la de abordar directamente los textos de juventud, seguramente menos ricos en respuestas, pero mucho más ricos en las preguntas que los hicieron posibles, y que harían posible, en adelante, toda su obra de madurez. Comprender la obra de Hegel desde sus orígenes, desde el momento en el que surgen por primera vez los esbozos de las respuestas que caracterizarán su filosofía futura, es también, desde esta perspectiva, un trabajo válido e incluso fructífero. Así, uno de los intereses y objetivos de este trabajo es intentar hacer más comprensible una parte de la obra de Hegel, abordándola desde la perspectiva que tenía del mundo en el momento de su gestación. La visión trágica del mundo, característica del joven Hegel, será, como concuerdan muchos intérpretes, la anticipación de su pensamiento dialéctico10. Si la dialéctica nació antes que nada, como la presenta Hyppolite, como un 9 Ver, para un ejemplo claro de este caso, FLÓREZ, Ramiro. La dialéctica de la historia en Hegel. Ed. Gredos, Madrid, 1983. 1 0 Ver, p.e., HYPPOLITE. Op. cit. pág. 104: “La dialectique hégélienne ne fera plus tard que traduire en termes logiques cette vision pantragique du monde”, y GUTIERREZ GIRARDOT, Rafael. “Hegel y lo trágico: notas sobre la génesis política de su filosofía especulativa” en Ideas y valores 27 (1967) pág. 49: « Lo que Hegel llama la presentación de la tragedia en su forma aún no sistematizada no es otra cosa que la protoforma de la dialéctica ». intento de reconciliar al tiempo con el concepto11, su antecesor no puede ser otro que el pensamiento trágico. Y es justamente la exposición que de este pensamiento trágico logra concretarse en el EDN lo que se considera como el nudo de su filosofía especulativa futura12, o como, en términos de Glockner, la cosa más profunda que Hegel haya jamás pensado 13. El EDN se consolida así como un ensayo de transición, un punto de encuentro de la filosofía hegeliana de juventud con lo que constituye el germen de su filosofía madura. Este trabajo, por supuesto, al limitarse al EDN, no podrá mostrar la presencia de lo trágico en la dialéctica hegeliana ni en sus concepciones maduras de la filosofía de la historia. Pero el objetivo no es en ningún momento realizar dicho trabajo, sino dejar el camino libre para eventualmente hacerlo más adelante. La filosofía hegeliana, tal y como lo afirma Pöggeler, no hará otra cosa más que resolver los problemas que quedaron abiertos con la visión trágica del mundo. La filosofía es la heredera de la tragedia, la primera completa la labor a la que la segunda dio inicio14. La tragedia no es otra cosa entonces sino el medio que Hegel utilizó para comprender más verdadera y acertadamente el mundo, y para lograr explicar aquello para lo cual aún no había encontrado términos. Es precisamente por esto, dice Pöggeler, que el confrontarse con la interpretación hegeliana de la tragedia griega puede ser una manera de abrirse camino a través del pensamiento hegeliano, y dejar transmitir, antes que sus resultados, las preguntas que le dieron vida15. 1 1 “[la dialectique] est d’abord un effort de la pensée pour appréhender le devenir historique et réconcilier le temps et le concept”. HYPPOLITE. Op. cit. pág. 34. 1 2 BOURGEOIS. Op.cit. pág. 458 “Le passage que la concerne [a la tragédie de l’éthique] dans l’article sur le droit naturel constitue bien, en la surdétermination extrême du thème, le riche noyau de la première philosophie spéculative hégélienne”. 1 3 “Cette philosophie de la tragédie que l’absolu joue éternellement avec lui-même, est la chose la plus profonde que Hegel ait jamais pensée. Elle forme le contenu de sa vision du monde pantragique” citado por BOURGEOIS. Ídem. pág. 448. 1 4 “Philosophie als den Erben der Tragödie, der das, was erst begonnen wurde, vollendet”. PÖGGELER, Otto. Hegels Idee eine Phänomenologie des Geistes. Cap. B: “Hegel und die griechische Tragödie”. Freiburg/München, 1973. pág. 102. 1 5 “Und so kann die Auseinandersetzung mit Hegels Deutung der griechischen Trägedie ein Weg sein, das Hegelsche Denken aufzubrechen, sich zwar nicht seine Resultate, aber die Fragen, von denen es lebt, überliefern zu lassen”. Ídem. pág. 109. 9 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Comprender la imagen de lo trágico, tal y como Hegel la comprendió, es así tal vez un medio para acercarse todavía hoy a las preocupaciones que dieron origen a uno de los pensamientos más admirados de la historia de la filosofía. Es tal vez el medio adecuado para permitir que aún hoy podamos ser interpelados por las preocupaciones que rodearon la gestación de la filosofía de la historia hegeliana. 2.2 JENA: LA RECONCILIACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON LA REALIDAD La decisión de escoger el EDN como punto de partida, no sólo está determinada por el tema que en él se trata (la visión trágica del mundo), sino por el hecho de haber sido escrito precisamente en lo que se conoce como el período de Jena (1801-1807). El momento de Jena representa un momento crucial dentro del desarrollo de la filosofía hegeliana, no sólo porque culmina con la publicación de la Fenomenología, su primera obra considerada madura, sino porque en él se conjugan los momentos anteriores por los que había pasado la reflexión hegeliana, logrando una síntesis de los ideales que desde Berna hasta Francfort habían entrado en contradicción. Siguiendo el recorrido de la reflexión hegeliana de juventud, Bourgeois plantea que es justamente en Jena donde Hegel se convierte en filósofo, en la medida en que es justamente el momento en el que logra reconciliar, en un primer esbozo como filosofía política, la filosofía con la realidad: Hegel no se convertirá en «filósofo» sino cuando perciba que la filosofía puede reconciliarse con la realidad. [...] Y en la medida en que el ser allí efectivo más concreto de la vida humana es la existencia política, la filosofía hegeliana propiamente dicha nacerá con la conciencia de la reconciliación de la filosofía y la política.16 Después de su trayectoria en Berna a través de la razón kantiana, en la que descubre que ésta no es sino otra forma de positividad, y de su paso por Francfort, en el que la apelación a la vida y a la historia lo lleva a 1 6 BOURGEOIS, Bernard. El pensamiento político de Hegel. Tr. Aníbal C. Leal. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1969. Pág. 30. Ver también HYPPOLITE. Op. cit. pág. 13: “C’est seulement en arrivant a Iéna qu’il prendre conscience de la philosophie comme d’un moyen –peut-être plus propre â notre époque que la religion – d’exprimer le sens de la vie humaine dans son histoire”. 10 DOCUMENTOS CESO 40 concluir que la realización de la libertad sólo es posible si lo racional logra identificarse con lo real, Hegel logra en Jena, según Bourgeois, reconciliar ambos momentos a través de una filosofía política, en la que la vida ética se presenta como la unidad realizada de todas las contradicciones, como la reconciliación del absoluto consigo mismo a través de la superación de las diferencias dentro del Estado. Esta primera reconciliación, sin embargo, y aunque este trabajo no podrá adelantar mucho al respecto, será sólo una etapa dentro de la filosofía hegeliana. El proyecto de Hegel, como lo muestra Bourgeois, no es esencialmente político, y la vida política pronto se mostrará como insuficiente para resolverlo. A partir de la Fenomenología del Espíritu y en adelante, la vida política dejará de contener al absoluto. Este permanecerá en ella aún separado de sí mismo y deberá buscar su verdad más allá, en el saber filosófico que representará su realización como Espíritu Absoluto. A pesar de ello, la filosofía política de Jena será, no sólo un momento necesario dentro del proceso, sino que este último sólo puede entenderse en la medida en que aquella haya sido ya comprendida. Es el momento en el que la razón deja de ser la razón separadora, para convertirse en esa razón hegeliana que unifica en la diferencia, que se reconoce en lo real y que se realiza en él: en Jena Hegel reconciliará la razón (Berna) y la vida histórica (Francfort), instaurando así el hegelianismo17. El EDN no es pues más que el resultado de este proceso de reconciliación, que recoge en él los momentos anteriores y los unifica en una totalidad en cuyo seno la diferencia (el elemento de la libertad subjetiva) se recupera en la identidad ética18. Jena es así, antes que cualquier otra etapa de la filosofía hegeliana, el punto más alto en su visión trágica del mundo, el punto en el que la reconciliación trágica trae consigo el nacimiento de su filosofía. El EDN se muestra de esta manera como uno de los puntos más interesantes dentro del estudio y comprensión del pensamiento de Hegel y de la gestación de su filosofía madura. El objetivo de este trabajo es así examinar detenidamente el EDN, y comprender, en medio de su lenguaje oscuro y de las contradicciones en las que el mismo Hegel se envuelve, la muerte de un pensamiento de 1 7 BOURGEOIS. Ídem. pág. 69 1 8 Ídem. pág. 76 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD juventud y los comienzos de un pensamiento nuevo, lo que no sólo puede ayudar a comprender el propósito general de Hegel en el ensayo, ni sus propósitos concretos del período de Jena, sino que prepara el camino para una mejor comprensión de la obra hegeliana futura. No es el propósito de este trabajo probar esto último, por lo que la obra madura de Hegel no será mencionada ni estudiada. Hacerlo sería contradecir el propósito inicial de comprender la obra hegeliana de juventud por sí misma, y no proyectando sobre ella sus propuestas maduras. 2.3. EL PROBLEMA EN LOS INTÉRPRETES El objetivo final del trabajo, objetivo que, como los anteriores, sirve a la vez de justificación, es el de examinar detenidamente un problema que no sólo no ha sido resuelto por los intérpretes de Hegel, sino que apenas es mencionado por éstos. En efecto, no hay hasta ahora (al menos entre lo que un trabajo exhaustivo de búsqueda de bibliografía ha logrado constatar) ningún artículo, y mucho menos una obra completa, que lo examine detenidamente. De hecho, ya son pocas las obras que se dedican al EDN; esperar conseguir un trabajo que resuelva un problema tan concreto dentro de este último es, creo, esperar demasiado. Sin embargo, la mayoría de los autores que llegan a tocar el tema del ensayo, llegan al problema de una u otra manera, o al menos, a mencionar alguno de sus síntomas. Quien lo expresa más concretamente es Hyppolite, de quien han sido precisamente tomados los términos que describen ambas concepciones de la historia, y quien menciona, aunque sin desarrollarla, la diferencia entre la visión de la historia como historicidad, y la visión de ésta como devenir histórico, ambas presentes en EDN19. Bourgeois, por su lado, y aunque se resiste a creer que para el momento de Jena Hegel no ha adquirido aún una conciencia de la historia como totalidad, sí destaca justamente en el EDN el paso del absoluto como substancia al absoluto como sujeto, y concuerda con otros intérpretes en la nostalgia que siente aún Hegel, para el momento de escribir el ensayo, por la bella totalidad ética griega. Taminiaux, llevando esta nostalgia un poco más allá, afirma que en la obra hegeliana de Jena, particularmente en el EDN y en el SE, está presente un conflicto aún no resuelto por Hegel entre lo paradigmático (el ideal griego) y lo histórico20, confirmando que las ideas de progreso y devenir histórico no están aún consolidadas para el joven Hegel. Colomer, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que el ensayo fue escrito, destaca la influencia de los ideales de la revolución francesa sobre Hegel, y cómo, sólo después de su fracaso, posterior a la publicación del ensayo, Hegel decide renunciar definitivamente a la restauración de una eticidad tal y como la vivieron los griegos21. También Lukács admite que en la obra de Jena Hegel aún se introduce en contradicciones, debido a la nostalgia por la eticidad griega, cediéndole lugar al ideal griego por encima del devenir histórico ya descubierto en Francfort. Además, destaca la manera ahistórica como Hegel presenta el conflicto trágico en el interior de la eticidad de los pueblos, pretendiendo que a lo largo de toda la historia, incluyendo la antigua, se desarrolla el mismo conflicto moderno entre vida política y vida económica22. Esto último lo confirma también Pöggeler, quien considera la comparación realizada por Hegel entre la tragedia antigua y el movimiento en el interior del estado moderno como un anacronismo que Hegel tendrá que resolver en la Fenomenología23. Aunque lamentablemente ninguno de estos autores llega a más que a la mención de cualquiera de los síntomas del problema, el hecho de que en todos ellos éstos sean mencionados como un problema dentro de la obra hegeliana es suficiente justificación para intentar dar una respuesta, si no más definitiva, al menos más trabajada y elaborada. No es propósito de este trabajo el rendirle cuentas a uno y otro intérprete, ni el de resolver una disputa entre interpretaciones encontradas de la obra de Hegel. La bibliografía secundaria ha sido y será utilizada solamente de ayuda; su función, por lo tanto, será simplemente aclaratoria. 3. ACLARACIONES FINALES El problema de este trabajo, como su título lo indica, es el de sacar a la luz y a la vez intentar explicar el paso de una concepción de la historia a otra, el paso de la historicidad a la historia. La idea de los dos pri2 0 TAMINIAUX, Jacques. Introducción al Système de la vie Éthique. Payot, Paris, 1976. pág. 94. 2 1 COLOMER. Eusebi. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Vol. II “El idealismo: Fichte, Schelling y Hegel”. Herder, Barcelona, 1986. Pág. 166 2 2 LUKÁCS. Op. cit. pág. 316 y 397. 1 9 HYPPOLITE. Op. cit. pág. 90-91. 2 3 PÖGGELER. Op. cit. pág. 90. 11 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ meros capítulos será la de presentar con detalle ambas concepciones, mostrando, a través de un trabajo detenido de lectura del EDN, la presencia de cada una de ellas en el ensayo. Así, un tercer capítulo podrá encargarse de trabajar y mostrar el paso de la una a la otra. Sin embargo la palabra paso es muy ambigua, y no indica del todo aquello que se va a tratar de mostrar, ni cómo se intentará resolver. Un paso puede significar simplemente un cambio de perspectivas, mas no de concepciones. Puede significar también el cambio de una concepción a otra, pero sin presentar ningún problema, en la medida en que dichas concepciones sean complementarias. O, dentro del lenguaje hegeliano, el paso de una a otra concepción puede ser el paso dialéctico de un momento al siguiente. Un paso puede indicar transformación y cambio, o puede simplemente indicar continuidad. Y todas estas acepciones podrían entrar en consideración, como de hecho lo hicieron muchas en los inicios de la investigación para este trabajo, para resolver el problema que se plantea. Sin embargo, el paso de una concepción de la historia a la otra se mostrará más como una inserción del concepto de historicidad dentro del concepto de historia, pues finalmente, y como ya se puede confirmar en la filosofía madura hegeliana, la historia del mundo cobijará la historia de todos los pueblos particulares, dándoles más allá de su destino particular, un sentido universal dentro del destino general del absoluto. No obstante, en la medida en que de alguna manera, y en algunos aspectos, ambas concepciones de la historia se mostrarán incompatibles, tendrán que ser sacrificadas y dejadas de lado algunas de las características del concepto de historicidad. Al ser dos concepciones 12 DOCUMENTOS CESO 40 diferentes, la inserción de la primera en la segunda no puede dejar a esta última intacta. La actitud de Hegel como filósofo cambia de la una a la otra, y lo que se intentará hacer en las últimas consideraciones del tercer capítulo será destacar hasta qué punto lo hace y lo que este cambio representa. Se trabajará aquí más que todo la discusión entre los intérpretes acerca de si la filosofía de Hegel se mantiene, a pesar de abandonar sus ideales y su actitud crítica de juventud, como una filosofía que pretende ser crítica con la realidad, o si al final, la reconciliación de la filosofía hegeliana con la historia, y el haberle encontrado a esta última un sentido general, no la condenan a convertirse en una justificación de lo real. Queda todavía la pregunta acerca de qué es lo que lleva finalmente a Hegel, consciente o inconscientemente para el momento de la escritura del ensayo, a conjugar dos concepciones diferentes de la historia en un mismo lugar, y a realizar el paso, la inserción, de la una en la otra. Esta pregunta tratará de ser respondida a partir de la comprensión y el análisis de la imagen de lo trágico. La idea final es mostrar que es la visión trágica que el joven Hegel tiene del mundo la que permite comprender el por qué Hegel se verá obligado en determinado momento a abandonar la historicidad y la idea de la realización completa del absoluto en la eticidad, para pensar, mas allá de los destinos particulares de los pueblos, en el destino general del absoluto. Si Hegel utilizó lo trágico como un medio para comprender el mundo, es tal vez legítimo utilizarlo como un medio para hacernos comprensible el mundo tal como Hegel lo comprendió, para hacernos transparentes nuevamente las preguntas con las que también nosotros mismos, hoy, abordamos el mundo y buscamos el lugar que nos corresponde en él. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD CAPÍTULO 1 LA HISTORICIDAD DEL ABSOLUTO: HISTORIA DE LOS PUEBLOS PARTICULARES PRESENCIA DE LA PRIMERA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN EL ENSAYO El mundo de todos los mundos, que siempre es, se representa únicamente en cada tiempo o en el momento, o bien más genéticamente- en el devenir del momento y en el principio o en la decadencia de un tiempo y de un mundo. Hölderlin El devenir en el perecer 1. LO IDEAL EN LO REAL: LA NECESIDAD DE CONCRECIÓN 1.1 Las dos maneras de tratar positivamente el Derecho Natural: el empirismo y el formalismo El Ensayo sobre Derecho Natural dedica sus dos primeras partes a estudiar las maneras que, según Hegel, se presentan como inapropiadas e insuficientes para tratar el Derecho Natural: el empirismo y el formalismo. Cada una de ellas se encuentra inscrita en una unilateralidad, por lo que sus resultados terminan siendo o bien carentes de toda posibilidad de verdadera universalidad, o bien carentes de todo contenido empírico, respectivamente. Aunque la crítica que realiza Hegel no se relaciona directamente con el problema a tratar en este trabajo, comprenderla es determinante para entender el propósito general de Hegel en el ensayo, por lo que será necesario iniciar con una breve exposición de las dos primeras partes del mismo. La primera parte la dedica Hegel a hacer una crítica del empirismo dogmático y su forma de abordar el derecho. Esta forma de tratar el derecho natural, aunque Hegel no lo mencione expresamente, está presente, como lo menciona Hyppolite, en las teorías políticas de autores del S. XVII y XVIII tales como 24 HYPPOLITE. Op.cit. pág. 71 Hobbes, Spinoza y Locke24. El problema del empirismo dogmático no está en el empirismo como tal, como empirismo puro, sino en sus pretensiones de universalización a partir de la particularidad de la experiencia. Este empirismo se mezcla con la reflexión, la que lo obliga a abstraer ciertas determineidades (Bestimmungen) y trasponerlas al plano de la totalidad25. El entendimiento fija arbitrariamente ciertas intuiciones de la experiencia y les proporciona la inmutabilidad de un concepto26. Surge así la pugna entre la práctica y la teoría, pues lo que es móvil en la primera se muestra como fija e inmutable en la segunda. Es debido a esto que el empirismo dogmático permanece en la unilateralidad, imposibilitándose una verdadera identidad entre lo múltiple de la experiencia, y la unidad que pretende otorgarle la teoría, el principio de la empiria excluye la unidad absoluta de lo uno y lo múltiple (EDN 20, WBN 448). Así, toda unidad se le presenta al empirismo teórico como externa a la multiplicidad: [...] para el empirismo tiene que añadírsele a esta multiplicidad la unidad positiva en cuanto expresión de totalidad absoluta, como algo diferente y extraño(EDN 18, WBN 446-7). 2 5 “Esta delimitación de los conceptos, la fijación de las determineidades, la elevación de un aspecto del fenómeno, cogido al paso, a la universalidad, y el señorío que se le atribuye sobre los demás, es lo que en los últimos tiempos se ha llamado no ya teoría, sino filosofía.” (EDN 23, WBN 451) 2 6 “[S]i la intuición permaneciese fiel sólo a sí misma, no se dejaría extraviar por el entendimiento” (EDN 22, WBN 450) 13 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Esto se refleja a la vez en la forma de aprehender, por parte del empirismo, la vida política en un estado. Los individuos, las energías separadas de lo ético, se muestran como una multiplicidad incapaz de lograr una unidad real, y por lo tanto, como es característico de estas teorías empíricas de lo político, tienen que ser pensadas como existiendo en una guerra de aniquilamiento mutuo (EDN 18, WBN 446). Surgen entonces conceptos abstractos que intentan agrupar a la multiplicidad bajo una unidad27. Sin embargo, esta unidad no puede ir más allá de lo formal. El contenido, que es precisamente proporcionado por lo empírico puro, es así condenado a la muerte en la unilateralidad del empirismo teórico28. Debido a esta unilateralidad, el empirismo no es capaz de ver y comprender lo que sí se comprende desde el punto de vista de la totalidad, que es precisamente el punto de vista de la filosofía tal y como la concibe Hegel29: la multiplicidad de lo singular, la vida como vida individual, sólo es posible dentro de la unidad de la totalidad. El individuo sólo es en sociedad, el único ámbito posible para él es el de la eticidad. Considerado aisladamente, tal y como lo hace el empirismo, no es nada más que una mera abstracción: [...] en verdad, al no ser nada la singularidad como tal, la infinitud radica en la Idea y es absolutamente una con la absoluta majestad ética, la cual, siendo ciertamente viviente, y no un ser-uno subyugado, constituye verdaderamente la única vida ética de lo singular(EDN 21, WBN 449). 2 7 “[E]n la medida en que la unidad se pone como todo, se puede poner el nombre vacío de una armonía externa y sin forma, bajo el nombre de sociedad y de Estado” (EDN 19, WBN 447). Se puede pensar aquí también, como lo señalará Hegel más adelante, y como queda claro en el SE, en conceptos típicos de la sociedad moderna burguesa tales como el concepto de persona, y de ciudadanía. 2 8 “La empiria pone a la vista la concreción del contenido en una implicación y ligazón con otras determineidades que, en su esencia, constituye un todo orgánico y vital; no obstante, debido a aquel descuartizamiento y a aquella elevación a abstracciones sin esencia, a singularidades sin referencia esencial a la absolutez, el contenido está condenado a muerte.”(EDN 25, WBN 452). 2 9 Esta capacidad de la filosofía de ver desde la totalidad y de superar toda unilateralidad, característica del pensamiento de Hegel ya para el período de Jena, y presente en escritos tales como la Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, y Creer y Saber, será tratada y explicada más adelante, pues es de gran importancia para el paso que realiza Hegel hacia la segunda concepción de la historia. Ver Segundo capítulo, Sección 2. 14 DOCUMENTOS CESO 40 Por el otro lado, frente a esta unilateralidad del empirismo, está la unilateralidad del formalismo, y específicamente la de las teorías de Kant y Fichte. En éstas también se imposibilita la identidad de lo uno y lo múltiple, de lo ideal y de lo real, aunque pretendan todo lo contrario: Esta ciencia de lo ético, que habla de la identidad absoluta de lo ideal y lo real, no actúa, pues, de acuerdo con sus palabras, sino que su razón ética constituye, en verdad, y en su esencia, una noidentidad de lo ideal y lo real(EDN 30, WBN 456). Si en el empirismo esta identidad se imposibilitaba en la medida en que se partía exclusivamente de lo real, de lo empírico, y por lo tanto, de lo meramente múltiple, en el formalismo el problema es el contrario: parte exclusivamente de lo ideal, de la unidad del concepto, pero deja de lado todo contenido empírico, todo aquello que considera no-racional (y en este caso lo racional se refiere a la razón kantiana que permanece en la unilateralidad). Hegel incluso menciona los problemas que trae consigo lo que el mismo Kant manifestó en su tercera antinomia. La moral kantiana y el formalismo en general intentan que el ideal sea causa de lo real. Sin embargo, como lo muestra Hegel, en él lo real permanece opuesto sin más ni más a lo ideal (EDN 29, WBN 456), por lo que, o toda acción queda eliminada, o es necesariamente heteronomía. Esto es así pues, según la formulación de Kant, tal y como es entendida por Hegel, la única posibilidad de autonomía se da mediante la abstracción absoluta de toda materia de la voluntad (EDN 35, WBN 461); pero toda acción, reitera Hegel, implica un contenido. Y, sin embargo, mediante un contenido se pone una heteronomía del libre arbitrio (EDN 35, WBN 461). Por consiguiente, si la voluntad pretende permanecer pura y autónoma, toda acción queda eliminada; o, desde este punto de vista, la concreción de la voluntad en una acción determinada representa la heteronomía de la voluntad. El concepto en el formalismo permanece carente de todo contenido, y constituye, simplemente, un absoluto negativo, del que queda excluida toda realidad, toda posibilidad de concreción30. El problema del formalismo, finalmente, se asemeja al del empirismo dogmático. Así como este último, partiendo de la multiplicidad, eleva una sola determinei- 3 0 “[L]a sublime aptitud de la autonomía de la legislación de la razón práctica pura, consiste en la producción de tautologías” (EDN 34, WBN 460) LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD dad al plano de la totalidad, haciendo pasar aquello que no es más que particularidad por algo absoluto, el formalismo toma un absoluto negativo, carente de todo contenido, y pretende elevarlo al nivel de un absoluto auténtico y verdadero31. El formalismo termina así también mostrándose, en su filosofía práctica carente de contenido, y por lo tanto, tal y como lo destaca Hegel, tautológica, como contrario a la eticidad, como incapaz de comprender desde la totalidad la necesidad de la unidad de lo real con lo ideal: la unidad analítica y la tautología de la razón práctica, no sólo constituyen algo superfluo, sino también algo falso, en el giro que recibe aquella, de modo que tiene que reconocerse como el principio de la noeticidad (EDN 38, WBN 463). Es importante comprender e ilustrar esta pugna entre el formalismo y el empirismo, y la crítica que desde la perspectiva de la filosofía (es decir, desde la perspectiva de la totalidad frente a las unilateralidades) realiza Hegel de ambas, pues es precisamente a una mediación a lo que Hegel pretende llegar en la tercera y cuarta partes del ensayo. Tanto la concepción de historicidad como la de historia universal presentarán alternativas para la resolución del conflicto. Lo que busca Hegel es elevar ambas unilateralidades a una unidad que las supere sin dejar de lado ninguna. Una unidad que integre lo ideal y lo real, lo uno y lo múltiple, siguiendo el impulso natural que ambos tienen a reconciliarse: la necesidad de que la multiplicidad y la finitud se abismen en la infinitud o en la universalidad absoluta (EDN 26, WBN 453). La respuesta será la de un ideal que no se abstraiga de sus contenidos reales, la de una realidad concreta que realice en su movimiento empírico lo ideal. La resolución del conflicto está así en la concreción de lo ideal en lo real, en la que ambos logran una identidad absoluta. De la misma manera, la idea de la eticidad, el ideal que para Hegel debe regir la manera científica, y no positiva, de concebir el Derecho Natural, debe también concretarse en lo real para evitar toda unilateralidad, debe poder concretarse en un pueblo histórico. 3 1 Problema del formalismo: “la falsa tentativa de mostrar en lo absoluto negativo un absoluto auténtico (o verdadero)” (EDN 33, WBN 459). 1.2 La idea en lo real: la eticidad en un pueblo particular La tercera parte del ensayo comienza con la insistencia por parte de Hegel en la necesidad de concretar la idea de la eticidad absoluta en lo real: La absoluta totalidad ética no es sino un pueblo (EDN 58, WBN 481). El pueblo que logra encarnar el ideal de la absoluta eticidad representa la parte positiva de la relación, lo real y finito en lo que lo ideal e infinito se encarnan. Más que en el EDN, es en el SE donde esa relación entre la idea y lo real aparece más claramente, en la medida en que es allí, más que en el EDN, donde Hegel aplica el método, tomado inicialmente de Schelling, por medio del cual logra construir su teoría de la eticidad32. La idea no es, si no está encarnada en una intuición (Anschauung)33, en una realidad concreta: la idea, en sí misma, no es más que la identidad entre ambos, entre la intuición y el concepto (SE 109, SS 279). Así, la idea de la absoluta eticidad, debe ser también la identidad de una intuición y un concepto. La intuición, dice Hegel, es precisamente el pueblo en el que el concepto se encarna, la identidad de ambos representa la totalidad absoluta, la unidad absoluta de lo ideal y lo real34: 3 2 Dice Hyppolite al respecto: “L’article sur le droit naturel et le System der Sittlichkeit se complètent l’un l’autre. Le premier est destiné à exposer une manière nouvelle de poser le problème du droit naturel, le second est un essai de solution de ce problème suivant la méthode ainsi proposée”. Op. cit. pág. 70 3 3 Aunque la palabra “intuición” en español trae muchas confusiones, y es demasiado ambigua para lo que en este caso pretende representar, no encuentro otra palabra para traducirla en los textos de Hegel. Tómese siempre, en estos casos, como lo que representa el lado empírico de la relación. 3 4 Como se puede entrever aquí, la terminología hegeliana es confusa: algunas veces lo ideal representa lo ideal “puro”, carente de contenido, aquello que sería calificado por Hegel como abstracto, mientras lo real representa precisamente el contenido, el lado empírico de la relación, lo particular y finito. Sin embargo, lo ideal y sobre todo “la idea” puede representar muchas veces lo ideal encarnado en lo real, la unidad absoluta entre la intuición y el concepto; de la misma manera, lo real puede significar algunas veces también esa realidad que ya es una con lo ideal encarnado en ella. En el SE es posible muchas veces diferenciar ambos conceptos leyendo la versión en alemán: Ideell y Reell hacen alusión a los primeros casos mencionados, mientras Ideal y Real a los segundos, a la unidad absoluta entre el concepto y la intuición, entre lo Ideell y lo Reell. Sin embargo, en el EDN esta diferenciación no se da en la mayoría de los casos, por lo que en este trabajo se intentará simplemente manejar los términos indistintamente, pero intentando no crear confusiones. 15 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ la idea de la absoluta eticidad consiste en el recogerse de la absoluta realidad (Realität) en sí, como en una unidad, de modo que este recogerse y esta unidad constituyen una totalidad absoluta; su intuición es un pueblo absoluto; su concepto equivale al absoluto ser-uno de las individualidades (SE 110, SS 279)35 Hegel ha descubierto, gracias a sus trabajos de juventud de Berna y Francfort, que todo aquello que se separe de lo real, que niegue su contenido empírico y permanezca en la mera infinitud, no es otra cosa que una abstracción36. Lo ideal, si quiere evitar caer en esta abstracción, debe aceptar como contenido y único contenido lo real, lo histórico. El pueblo, en el caso de la eticidad, es el aspecto de lo real, es aquello gracias a lo cual la idea de la absoluta eticidad evita quedarse en abstracciones, al realizarse en una forma histórica concreta: A través de la absoluta identidad de lo infinito o del lado de la relación, con lo positivo, se configuran las totalidades éticas que son los pueblos, se constituyen como individuos y se ponen, por consiguiente, como singulares, frente a otros pueblos singulares; esta posición o individualidad es el aspecto de la realidad; pensados sin esta, son cosas-del-pensamiento; equivaldría a la abstracción de la esencia sin la forma absoluta, cuya esencia, justamente por ello, carecería de esencia. (EDN 59, WBN 481). La única vida posible para lo ideal, está así en la vida política de pueblos particulares. La unidad que Hegel busca, aquella por medio de la cual pretende superar toda unilateralidad, debe ser una unidad viva, real; debe evitar quedarse como una mera cosa-del-pensamiento, singularizándose en lo positivo. Hegel afirma en el SE que el vivir vivo no es posible sin singularización (SE 165, SS 333), y nuevamente en el EDN, Hegel reitera una y otra vez aquella necesidad de concreción de lo ideal en lo real, aquella necesidad de evitar concebir lo ideal como abstracción, y la eticidad como mero ideal formal, abstracto: hemos constatado que su esencia [la de la idea de la eticidad absoluta] no consiste en una abstracción, sino en la vitalidad de lo ético(EDN 91, WBN 509). La unidad buscada por Hegel debe así pues presentarse como viva. Es la uni- 3 5 Ver también: “Pero la intuición de esta idea de la eticidad, la forma en que esta idea aparece del lado de su particularidad, es el pueblo. Se trata de reconocer la identidad de esta intuición y de la idea”.(SE 157, SS 325) 3 6 Esto será explicado en la exposición del concepto de positividad, Sección 1.3 de este capítulo. 16 DOCUMENTOS CESO 40 dad de lo infinito en lo finito, de lo ideal en lo real, de lo universal en lo particular, que parece presentarse una y otra vez a lo largo de y precisamente en los pueblos particulares, como forma y manifestación de la eticidad37. Esta necesidad de concreción va ligada así con la conciencia por parte de Hegel, y ya muy característica de su período de Jena, acerca de la historicidad de las ideas, y, en el caso concreto del EDN, acerca de la historicidad de lo ético y del Derecho Natural. Hegel se manifiesta en contra de la comprensión del Derecho Natural como un derecho eterno, que responde a una naturaleza inmutable del hombre, y que se obtiene abstrayendo de éste todo lo real e histórico38. La naturaleza para Hegel va necesariamente ligada con lo real y vivo de la eticidad, por lo que con el término Derecho Natural se alude más a un derecho que logre representar y encarnar en sí mismo las costumbres y la vida ética del pueblo que le corresponden. No hay así la posibilidad de establecer leyes eternas, sino que, como dice Hegel, siguiendo las palabras de los antiguos (entre ellos Platón), cada pueblo debe tener el derecho y las leyes que le corresponden, pues éstas deben ser, en una verdadera eticidad, la expresión de las costumbres particulares. Lo contrario, afirma Hegel, es signo de barbarie: se necesita entonces representarlo [a lo absolutamente ético] también en la forma de la universalidad y del conocimiento, como sistema de legislación, de tal modo que este sistema exprese perfectamente la realidad o las costumbres éticas vivientes actualmente, para que no 3 7 “Lo universal no es algo formal, algo opuesto a la conciencia y a la subjetividad o a la vitalidad individual, sino algo que está en la intuición y forma absolutamente una unidad con ella. En cada forma y manifestación de la eticidad queda suprimido (superado) el contraste de una oposición y una negación por medio de la integración de ambas.” (SE 159, SS 327) 3 8 “Para el sentido común, que se alimenta de la confusa mescolanza de lo que es en sí y de lo que es efímero, nada le resulta más concebible como poder encontrar lo que es en sí, según la manera en que, si se separa lo arbitrario y lo accidental de la imagen entremezclada del todo, mediante esta abstracción tiene que sobrarle de inmediato lo absolutamente necesario. Si se piensa que no existe todo lo que una idea confusa puede incluir entre lo particular y lo efímero, en cuanto perteneciente a las costumbres éticas particulares, a la historia, a la cultura y también al Estado, entonces, bajo la imagen del nudo estado de naturaleza queda de sobra lo humano, o lo abstracto de lo humano, con sus posibilidades esenciales; y basta con echar un vistazo para encontrar lo que es necesario”. (EDN 16, WBN 445) LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD acontezca como pasa a menudo: que lo que es justo en un pueblo y en la realidad efectiva, resulta irreconocible en sus leyes; pues la ineptitud para establecer las auténticas costumbres éticas bajo la forma de leyes, y el temor angustiado, al pensar estas costumbres, al mirarlas y reconocerlas como suyas, constituyen el signo de la barbarie. (EDN 90, WBN 508). La verdadera eticidad debe lograr conjugar así en sus leyes sus propias costumbres. En la perspectiva de la eticidad, la palabra de los hombres más sabios de la antigüedad es la única verdadera: lo ético consiste en vivir de acuerdo con las costumbres éticas del propio país (EDN 89, WBN 507-8). Este movimiento entre las costumbres y las leyes que las representan adquiere a lo largo del ensayo una gran importancia, primero como movimiento en el interior de la vida política de cada pueblo, y más adelante, en la cuarta parte del ensayo, como representación del movimiento general de la historia, de lo viejo (la ley fija que representa costumbres pasadas) frente a lo nuevo (las nuevas costumbres emergentes). Sin embargo, por ahora, estas afirmaciones de Hegel no representan más que la preocupación por la necesidad de concreción de lo ideal en lo real, por la necesidad de la identidad de ambos como eticidad absoluta, y por la necesaria historicidad del derecho que estas preocupaciones traen consigo: [las ciencias positivas, entre ellas el derecho] se relacionan con sistemas individuales de constitución y de legislación existentes y pertenecientes a un pueblo determinado tanto como a un tiempo concreto (EDN 93, WBN 510). Por ahora Hegel no piensa más que en la concreción del derecho como reconciliación del empirismo y el formalismo en cada totalidad ética. Hasta aquí lo que ha descubierto Hegel es la necesaria historicidad de lo ideal. 1.3 El problema de la positividad: la falsa unidad de lo ideal y lo real Con esto resuelve Hegel el problema que le ha venido preocupando a lo largo de toda su filosofía de juventud: el problema de la positividad. Éste surge a partir de la preocupación fundamental de Hegel, de aquello que motiva su filosofía desde el principio, y que constituye la pregunta principal a la que el joven Hegel (si no también el Hegel maduro) intentará dar respuesta: cómo superar las contradicciones en las que el hombre se ve envuelto en su religión, en su vida política, en la historia. En la medida en la que estos tres últimos ámbitos humanos se presentan sucesivamente en las tres últimas etapas de su filosofía de juventud, el con- cepto de positividad irá variando de acuerdo con ellas, hasta consolidarse como aquello a lo que en Jena Hegel considera haber dado solución. El concepto de positividad, aunque, como se mostrará a continuación, presenta variaciones a lo largo de la filosofía hegeliana de juventud, representa en general aquello que se opone a la razón. Inicialmente representa aquello que se opone a la razón kantiana, por lo que es identificado sin más ni más con todo lo real, y con todo aquello con respecto a lo cual la razón debe lograr abstraerse para ser autónoma; posteriormente es lo que se opone a la razón filosófica hegeliana, por lo que representa aquello que aún no permite la reconciliación mutua de lo ideal y lo real, aquello con lo que la razón debe reconciliarse. Tanto Hyppolite como Lukács se preocupan por hacer un recuento del proceso que sufre el concepto de positividad a lo largo de la obra de juventud de Hegel, en sus etapas de Berna, Francfort y Jena39. En cada una de ellas la pregunta de Hegel, que siempre tiene como trasfondo la pretensión de reconciliar las contradicciones, varía sin embargo de acuerdo al momento por el que cursa su filosofía. Así, de la pregunta por cómo retornar a una religión viva en Berna, pasa a preguntar por la posibilidad de retornar a una relación armoniosa del individuo y el Estado en Francfort, lo que lo lleva finalmente en Jena a preguntarse por la posibilidad de reconciliar al hombre con su destino, particular inicialmente, universal más adelante. Tanto Lukács como Hyppolite coinciden en que aquello que en Berna es considerado por Hegel como positividad es precisamente lo histórico, entendido como todo posible contenido de lo ideal, como lo dado e impuesto externamente por la historia40. Aún bajo la influencia kantiana, Hegel contrapone lo racional kantiano, la autonomía y la moralidad, frente a la heteronomía que representa lo histórico. Este último 3 9 Ver HYPPOLITE. Op. cit. Capítulo III: “Raison et histoire: les idées de Positivité et Destin”, y LUKÁCS. Op. cit. Capítulo II, Sección 2: “Lo viejo y lo nuevo en los primeros años de Francfort” y Sección 8: “Las nuevas formulaciones del problema de la positividad”. 4 0 Dice Hyppolite, acerca del concepto de positividad en Berna: “Qu’est-ce que le positif en effet, si ce n’est le donné, ce qui parait s’imposer de l’extérieur à la raison; et ce donné étant un donné historique, la question qui se pose ici est bien celle des rapports de la raison et de l’histoire comme celle de l’irrationnel et du rationnel”. HYPPOLITE. Op. cit. pág. 43 17 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ constituye el elemento positivo que es necesario superar. Todo lo que la historia trae consigo, el cristianismo y la sociedad moderna burguesa, son la positividad que una restauración de la religión y la armonía antiguas, mediante una renovación revolucionaria de las antiguas repúblicas41, debe superar. Sin embargo, a medida que el joven Hegel se distancia de la influencia kantiana, y descubre también en los postulados de ésta una forma de positividad, la oposición histórico-racional se ve reemplazada por la oposición, al principio un poco ambigua, de lo muerto frente a lo vivo. Es en Francfort donde esta positividad identificada con lo muerto va tomando forma. Lo positivo ya no es todo lo histórico, sino el resultado muerto de una historia pasada, frente a la historia viva del momento presente. Lo histórico deja de representar sin más ni más lo positivo, tal y como lo hacía en Berna. No todo lo histórico debe entenderse como algo dado, impuesto. Sólo aquello que la historia haya traído consigo, pero que a lo largo del tiempo ha ido convirtiéndose más en una tradición muerta, olvidada, incomprendida, constituye lo positivo42. Aún bajo la influencia kantiana, y bajo la preocupación característica de Francfort acerca de las relaciones del individuo frente al Estado, lo vivo representa lo subjetivo que se enfrenta a la objetividad del Estado, a la ley que, a lo largo del tiempo, ha dejado de ser comprendida y de representar la realidad que pretende. Sin embargo, como lo destaca Lukács, poco a poco la subjetividad se va mostrando como una forma más de positividad, que impide la reconciliación de las contradicciones. Una verdadera reconciliación debe incluir en ella la objetividad, haciendo de esta última algo vivo. Por eso, ya en los últimos años de Francfort, tras haber escrito El espíritu del cristianismo y su destino, en el que lo subjetivo se muestra como positivo, y el ideal de una religión viva, objetiva, reemplaza a la religión subjetiva del amor, la positividad se transforma en todo aquello que represente una falsa unidad entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo ideal y lo real: 4 1 LUKÁCS. Op. cit. pág. 130 4 2 Dice Hyppolite, acerca de este cambio del concepto de positividad en Francfort: “Le positif, dans le sens péjoratif du terme, ce ne sera pas l’élément concret, historique, qui est lié étroitement au développement d’une religion ou d’une société, qui fait corps avec elles et ainsi ne s’impose pas de l’extérieur à elles, ce sera seulement l’élément mort, qui a perdu son sens vivant et n’est plus qu’un résidu de l’histoire”. HYPPOLITE. Op. cit. pág. 48 18 DOCUMENTOS CESO 40 la positividad no se le presenta [a Hegel] en este contexto más que como una forma falsa de unión43. Es a esta problemática de la positividad a la que Hegel intentará enfrentarse en Jena, y es precisamente a ésta a la que Hegel está dando solución mediante el descubrimiento de la necesaria encarnación de lo ideal en lo real, por medio de y en la eticidad y la vida política de los pueblos particulares. En ella no sólo se reconcilia el individuo con el Estado, el hombre con su destino particular, sino por medio de estas reconciliaciones, también se supera la contradicción entre lo ideal y lo real, se supera toda forma falsa de unión, y se realiza la unidad viva verdadera. Esta unidad viva que Hegel busca, aquella a la que inicialmente trató de llegar por medio de la religión, y a la que en Francfort y en Jena buscará en la vida política de los individuos y la vida histórica de los pueblos, aquella unidad que ha sido ya descrita como la necesaria encarnación del infinito en lo finito, de lo ideal en lo real, la identidad de lo uno y lo múltiple, de lo universal y lo particular, es a lo que Hegel denominará el absoluto, concepto que va gestándose a lo largo de su obra de juventud, y que adquirirá ya gran importancia a partir de Jena. Es este absoluto el ideal encarnado que, como lo destaca Bourgeois44, encuentra su primera verdadera encarnación, su primera verdadera unidad, en la eticidad, en la vida política de los pueblos particulares, tal y como lo muestra Hegel en el EDN. 2. LA ETICIDAD COMO REALIZACIÓN COMPLETA DEL ABSOLUTO: LA IDENTIDAD ABSOLUTA IDEALREAL El descubrimiento de la historicidad de lo ideal, de la necesaria encarnación en lo real de la idea de la eticidad absoluta, es decir, finalmente, de la historicidad del absoluto mismo como unidad de las contradicciones, debe verse desde dos perspectivas. La primera, como ya ha sido expuesto, es la necesaria encarnación y concreción en pueblos históricos particulares. Pero esta concreción, como recalca Hegel, no es sólo la encarnación de lo ideal en lo real, ni la unidad de ambas en la eticidad de un pueblo, sino que dicha unidad y dicha encarnación son a la vez la unidad y encarnación absolutas y completas del absolu- 4 3 LUKÁCS. Op. cit. pág. 145. 4 4 BOURGEOIS. “El pensamiento político...” Op. cit. pág. 30 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD to45. La identidad de las contradicciones que se realiza en la eticidad absoluta, considera aún Hegel en el EDN, es una identidad absoluta. Más allá de ella no debe buscarse ninguna forma superior de unidad. Es ella misma, ya, la unidad verdadera y última, que ha logrado superar todas las contradicciones, y que subsume dentro de ella la identidad relativa, o, como lo dirá en el SE, subsume la eticidad natural dentro de la totalidad absoluta. Aún, para el período de Jena, como se verá claramente en el EDN y en el SE, Hegel no se ha dado cuenta de que la vida política le es insuficiente para aquello que su filosofía está buscando46. Aún considera que es en el Estado y en la vida ética que todas las contradicciones que su filosofía busca resolver encuentran su reconciliación definitiva. El énfasis de Hegel no es así sólo en la concreción necesaria del absoluto, sino en que su concreción y realización completas y últimas se dan precisamente en la eticidad absoluta de un pueblo. Es así como, al hablar de la necesidad de la concreción, también recalca la absolutez de la relación. Esto queda claro en la misma cita que había sido utilizada anteriormente para mostrar la necesidad del ideal de encarnarse en lo positivo, si quiere evitar quedarse en la abstracción: A través de la absoluta identidad de lo infinito o del lado de la relación, con lo positivo, se configuran las totalidades éticas que son los pueblos (EDN 59, WBN 481. La cursiva es mia). El pueblo, como se había ya visto anteriormente, es el lado positivo de la relación, es aquello real, en lo que el infinito se particulariza en lo finito. Esta particularización, esta identidad, no es una identidad sin más; es precisamente la identidad absoluta de lo ideal y lo real, o, para hablar en los términos en los que lo presenta Hegel en el SE, la identidad absoluta del concepto y la intuición. 4 5 Esto en contraposición a lo que se verá que sucede más adelante, y que será explicado en la tercera sección del segundo capítulo, cuando la identidad del absoluto y su concreción en lo ético se muestre como relativa, y ya no como completa y absoluta. 4 6 “[L]o que el joven Hegel busca en la esfera política es más de lo que puede ofrecer la vida política en su culminación misma” BOURGEOIS. “El pensamiento político...” Op. cit. pág. 15. Bourgeois se preocupa por explicar, sin embargo, por qué la filosofía hegeliana de la historia comienza con una filosofía del derecho y del Estado. La vida política es para el joven Hegel el ámbito en el que se superan las contradicciones, porque es, inicialmente, el ámbito en el que éstas se dan de manera más evidente. Ver BOURGEOIS, Ídem, Introducción, pág. 11-32. La eticidad de un pueblo es, pues, en la medida en la que en ella se da la verdadera unidad que Hegel busca, la realización del absoluto, de lo infinito en lo particular. En ella coinciden la materia y la forma, lo positivo del pueblo, con lo negativo de la forma infinita: Pues bien, en la eticidad absoluta, la infinitud, o la forma en cuanto lo negativo absoluto [...] no se relaciona con determineidades singulares, sino con la realidad efectiva total y con la posibilidad de las mismas, es decir, con la vida misma, siendo por consiguiente, la materia igual a la forma infinita, de manera que lo positivo de esta constituye lo absolutamente ético, o sea, el pertenecer a un pueblo. (EDN 58-59, WBN 481) Esta manera de concebir la eticidad, como la encarnación de una forma infinita en una realidad positiva e histórica, va de la mano con la explicación que da Hyppolite acerca de por qué, para la época del EDN y del SE, Hegel aún considera al Estado y la vida ética de un pueblo como la realización completa y última del absoluto. Hegel, dice Hyppolite, aún se encuentra bajo la influencia de Schelling y sus teorías estéticas, por lo que su teoría del Estado no es más que una transposición de la concepción que tiene Schelling de una obra de arte47. Dice Schelling: El arte es para el filósofo lo más alto, porque casi le abre el santuario, donde en una eterna y originaria unión arde como una llama lo que en la naturaleza y en la historia está dividido y lo que en la vida, en la acción y en el pensamiento debe separarse eternamente.48 También para Hegel es en la eticidad donde aparece unido lo que en la naturaleza y en la historia permanece separado. Aunque esta presentación del Estado como una obra de arte se tratará más adelante con algo más de detalle49, la comparación con Schelling y la estética ayuda a entender ciertas afirmaciones de Hegel, su comprensión de la eticidad como la expresión de una forma infinita subyacente, y corrobora el hecho de que aún en Jena Hegel considera la vida política de los pueblos como el ámbito en el que se realiza completa y absolutamente el absoluto. 4 7 “Tandis que Schelling voit dans la production de l’ouvre d’art l’intuition absolue, celle qui concilie le subjectif et l’objectif, le conscient et l’inconscient, Hegel en écrivant à Iéna le System der Sittlichkeit substitue à l’ouvre d’art, comme expression de l’absolu, l’organisme concret de la vie d’un peuple.” HYPPOLITE. Op. cit. pág. 19. 4 8 SCHELLING. Sistema del idealismo trascendental citado por GIVONE, Sergio. Desencanto del mundo y pensamiento trágico. Tr. Jesús Perona. Ed. Visor, Madrid, 1991. Pág. 87. 4 9 Ver en este mismo capítulo 3.1.3. 19 Dicha forma infinita se presenta también como el alma de la eticidad, frente al cuerpo, lo real. La concepción de la vida política como un organismo aparece en Hegel recurrentemente, manifestando aún una gran influencia platónica y aristotélica. Los individuos son en la eticidad como los miembros de un organismo, por encima de cuyas diferencias permanece la unidad del todo. Es en esta unidad que el alma encuentra su encarnación absoluta, cuerpo y alma se realizan así como uno y el mismo organismo en el más alto grado: En el sistema de la eticidad se ensambla, pues, lo que se despliega de la flor del sistema celeste al exteriorizarse, y los individuos absolutos se armonizan a la perfección en la universalidad; de modo que la realidad (Realität) o el cuerpo es uno con el alma en el más alto grado, dado que la multiplicidad del cuerpo no es, ella misma, otra cosa que la idealidad abstracta, los conceptos absolutos, puros individuos; por donde estos mismos pueden constituir el sistema absoluto. (EDN 84, WBN 503. La cursiva es mía). Y lo mismo dirá también Hegel en el SE: en la eticidad se da la identidad absoluta coincidiendo completamente los ojos del espíritu y los ojos de la carne (SE 156, SS 324). A partir de esta comprensión de la eticidad como realización completa del absoluto, puede volverse también sobre la crítica realizada por Hegel en las dos primeras partes del ensayo. La unidad buscada por Hegel, aquella que constituye su punto de partida para hacer la crítica de las unilateralidades del formalismo y del empirismo, aparece encarnada de forma definitiva en este organismo vivo que representa la eticidad absoluta: La eticidad absoluta representa en cada uno de sus movimientos el más alto grado de libertad y belleza, pues su belleza es el ser-real y la configuración (Gestaltung) de lo eterno [...] la eticidad absoluta es lo divino, algo absoluto, real, existiendo, existente, sin ningún tipo de encubrimiento, sin que tampoco suceda que todo ello hubiera que elevarlo primero a la idealidad de la divinidad y que sólo pudiera extraerse a partir del fenómeno y de la intuición empírica; sino que la idealidad absoluta es inmediatamente intuición absoluta. (SE 160-161, SS 329. La cursiva es mía). Aquello que aparecía como un falso absoluto en el formalismo y el empirismo, la idealidad y la intuición respectivamente, se presenta en la eticidad como uno y lo mismo, dejando de lado toda unilateralidad. Lo ideal se singulariza en lo empírico, mostrándose así lo singular de lo real como uno con lo infinito de lo ideal: sólo la indiferencia absoluta de la naturaleza ética se resume en la perfecta igualdad de todas las partes y en el ser uno real absoluto del singular con lo absoluto (EDN 82, WBN 502). Lo infinito evita así la abstracción, la ausencia de contenido, y lo empírico, aunque singular, realiza lo universal. Formalismo y empirismo quedan mediados en la propuesta hegeliana, que es capaz de ver el todo desde una perspectiva diferente a la de la reflexión unilateral: También lo ético constituye una identidad y una figura debido a que, igual que todo viviente, consiste por antonomasia (schlechthin) en una identidad de lo universal y lo particular; comporta la especificidad, la necesidad, la relación, es decir, la identidad relativa en sí pero indiferenciada, asimilada, siendo en consecuencia libre en ella; de manera que esto que puede ser visto por la reflexión como particularidad, ni es un positivo ni un opuesto respecto al individuo viviente, que por esto se halla en conexión, vital empero, con la accidentalidad y la necesidad; este sentido constituye su naturaleza inorgánica, pero organizada en sí misma en la figura y en la individualidad. (EDN 105, WBN 521). En la eticidad se superan todas las diferencias, a pesar de la multiplicidad proporcionada por lo positivo y real, logrando una indiferencia absoluta, que en lugar de aniquilar la diferencia, logra incluirla en la unidad. La identidad absoluta de la eticidad subsume la diferencia de la identidad relativa. Más adelante se verá cómo esta última es encarnada por la clase burguesa y la vida económica, a la que la totalidad confiere un lugar dentro de lo ético, pero subsumida bajo el todo de la unidad política del Estado, que representa la identidad absoluta. Por ahora lo importante es comprender, como queda demostrado por las afirmaciones realizadas por Hegel en el EDN y el SE, que para el momento de la escritura de ambos ensayos, Hegel aún tiene en mente la vida política como el último estadio en el que deben reconciliarse todas las contradicciones, en el que el absoluto debe poder realizarse completa y absolutamente, como, según piensa Hegel, ya lo ha hecho varias veces a lo largo de la historia. Todavía aquellos estadios, que más adelante para Hegel representarán la realización del absoluto en un grado más alto que el que se vive en lo ético, permanecen subordinados a éste último como momentos de la vida política. Dice Haym: Tenemos pruebas concluyentes de que todavía [Hegel] no veía el arte, la religión y la filosofía situados por encima y tras el espíritu ético, como una manifestación y realización todavía más elevada del espíritu absoluto... Por el momento, la realización real del espíritu absoluto en la vida ética comunitaria era para él la realización completamente verdadera y suprema de este espíritu: el espíritu ético era para él lo absolutamente absoluto. [...] Veremos más adelante que, hasta el final, Hegel se decidió, alternativamente, unas veces en favor de la absoluteidad de la aparición objetiva y real del espíritu absoluto en el Estado, otras en favor de la absoluteidad de su aparición absoluta (esto es, ideal) en el arte, la religión y la filosofía. Por el momento sabemos que de estas dos decisiones la última es en conjunto la que propuso posteriormente, y que en 1802, cuando se encontraba en pleno florecimiento su concepción filosófica, quería alcanzar el fin verdadero y real... con el espíritu ético.50 Retomando nuevamente a Bourgeois, la vida política se le mostrará a Hegel más adelante, en su filosofía, como insuficiente. Sin embargo, por ahora, y según lo que el EDN manifiesta, el absoluto se realiza de manera completa en la eticidad de un pueblo. No hay aún nada que lo obligue a trascenderla. Una vez un pueblo ha logrado, en su interior, resolver sus propias contradicciones, su vida ética se convierte en la representación absoluta de la unidad viva buscada por Hegel a lo largo de toda su filosofía de juventud. 3. EL CONCEPTO DE HISTORICIDAD Es precisamente este hecho, el que, para este momento de la filosofía hegeliana, Hegel aún considere a la eticidad como la realización completa del absoluto, como la unidad viva más allá de la cual no hay que buscar nada más, el que trae consigo, como esta tercera parte del capítulo se propone demostrarlo, lo que en la introducción ya ha sido presentado como la primera concepción de la historia en el EDN, bajo la denominación de historicidad. Por un lado, el hecho de que el absoluto encuentre su realización completa en la eticidad, de que no tenga que buscar más allá de ella para realizarse, trae consigo una concepción algo estática de la historia: no hay nada que explique el movimiento más allá del que se vive en el 5 0 HAYM. Hegel und seine Zeit citado por KAUFMANN, Walter. Hegel. Alianza Universidad. Madrid, 1979. Pág. 99. También Kroner coincidirá aquí en que, para el momento de la escritura del EDN, no está aún claro en Hegel la separación entre un Espíritu objetivo, realización relativa del absoluto en la historia, y un Espíritu Absoluto, realización completa del absoluto en la filosofía. Ver KRONER, Richard. El desarrollo filosófico de Hegel. Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1981. Pág. 81. interior de cada pueblo particular. Aún nada explica el sentido general de la historia, el por qué el absoluto, a pesar de verse identificado absolutamente con su realidad, debe seguir encarnándose una y otra vez. Por otro lado, y debido a las consecuencias que esta carencia de sentido general de la historia trae consigo, tales como una ausencia de una idea clara de progreso e irreversibilidad de la historia, el ideal griego, tan característico de la filosofía hegeliana de juventud, aún aparece subyacente a las propuestas políticas hegelianas, aún ejerce una influencia mayor a la que ejercería si Hegel fuera plenamente consciente, para el momento de escribir el EDN, de la imposibilidad de recuperar la bella totalidad ética de los griegos. 3.1 El movimiento en el interior de los pueblos La concepción de la historicidad se caracteriza, en primera instancia, por presentar como único movimiento histórico el movimiento en el interior de cada pueblo, movimiento que está dirigido exclusivamente, por ahora, a la unidad y reconciliación de las contradicciones de la vida ética, a la realización viva de la idea de la eticidad. Así, cuando Hegel presenta el movimiento de la forma absoluta, lo que presenta es precisamente ese movimiento en el interior de lo ético: aprehenderemos la múltiple fluidez de la forma absoluta, o de la infinitud en sus momentos necesarios y mostraremos cómo determinan la figura concreta de la eticidad absoluta (EDN 58, WBN 480). Estos momentos necesarios, como se verá, están representados por los estamentos, que encarnan las contradicciones haciéndolas, al igual que lo que debe suceder con la idea de la eticidad, concretas y reales, para que, a la vez, la reconciliación que se da en el Estado sea también real. En el SE, el encargado de mantener el movimiento interno y de reconciliarlo permanentemente es precisamente el gobierno, cuya función la describe Hegel de la siguiente manera: Pero la potencia que ahora nos ocupa [la potencia del gobierno, equiparada por Hegel con la del movimiento] reflexiona sobre el modo en que lo orgánico es diferente con respecto a lo inorgánico, reconoce la diferencia entre lo universal y lo particular, así como la manera en que lo absolutamente universal está por encima de esa diferencia, la supera y la produce, o bien subsume lo absoluto en el concepto absoluto, el movimiento absoluto o el proceso de la vida ética. (SE 171, SS 339) MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ El movimiento absoluto es así el movimiento de la vida ética, aquel movimiento que la conforma y que permite su desenvolvimiento como reconciliación permanente de las diferencias. La meta, por ahora, es la eticidad absoluta, es la meta de los pueblos particulares, que por lo tanto, como también se verá, se convierten en los protagonistas de la historia. El único movimiento que se presenta aparentemente hacia el exterior de un pueblo, es el movimiento de la guerra, que ya para Hegel, como también lo será en su filosofía madura, es un elemento determinante en la historia, y, en este caso, en la vida particular de un pueblo histórico concreto. Sin embargo, la importancia de la guerra no son sus consecuencias en el exterior del pueblo que la lleva a cabo, sino al contrario, ésta se presenta como necesaria para preservar el movimiento interno de la eticidad: la guerra, en su indiferencia de cara a las determineidades y de cara al acostumbrarse a ellas y fijarlas, conserva la salud ética de los pueblos; igual que el movimiento del viento preserva los mares de la corrupción a que les llevaría una calma duradera, así preserva a los pueblos de una paz duradera, o más aún, de una paz perpetua. (EDN 60, WBN 482) La guerra es importante porque incide en lo interno del pueblo, en su vida ética, en la medida en que mantiene vivo el movimiento que la conforma, evitando la muerte de la eticidad, que para Hegel equivaldría a la quietud, a la paz perpetua51. Impulsa, por el otro lado, la permanente renuncia del individuo a su singularidad frente al peligro de la muerte, renuncia que es necesaria para la reconciliación final del individuo con el Estado en una eticidad absoluta. La guerra finalmente, como la manifiesta Hyppolite, no es la explicación del movimiento general de la historia, sino que va ligada a este concepto de 5 1 Aquí, por supuesto, hay por parte de Hegel una clara alusión crítica a Kant. Al contrario de lo que Kant consideraba como la meta a la que la historia debe tender, buscando una paz perpetua y un Estado Universal y cosmopolita que previniera todo posible conflicto entre los Estados, Hegel defiende la idea de la guerra como lo único que es capaz de mantener viva la historia, o, por ahora, el movimiento de lo ético. Para la contraposición ver: KANT, Emmanuel. “Idea de una historia universal en sentido cosmopolita” en Filosofía de la historia. FCE, Colombia, 1998. 22 DOCUMENTOS CESO 40 historicidad52, en el que cada pueblo es el encargado de reconciliar sus propias contradicciones, realizando una y otra vez, a lo largo de la historia, el absoluto. El movimiento de la historia es aún, para esta concepción de la historia como historicidad, el movimiento en el interior de los pueblos, que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, haciendo de ésta última algo casi estático53, como lo describe Hyppolite, o, tal y como lo afirma Lukács, deshistorizando el conflicto al que cada pueblo, según Hegel, debe tener que enfrentarse: [Hegel] presenta la cuestión como eterna contraposición en el desarrollo de la humanidad, deshistorizando hasta cierto punto la contradicción54. 3.1.1. Lo orgánico frente a lo inorgánico Y este movimiento en el interior de los pueblos, ese conflicto que Hegel deshistoriza y presenta a lo largo de toda la historia, es descrito por Hegel en el EDN como el movimiento entre lo orgánico y lo inorgánico, cuyo mutuo reconocimiento, en medio de una lucha permanente, representa el movimiento general de lo ético, la muerte de las partes, la cual las lleva permanentemente a su propia reconciliación, a la vida de la totalidad: Lo ético absoluto tiene que organizarse a la perfección como figura concreta, pues, la relación es la abstracción del aspecto de la figura. Mientras la relación esté, sin más ni más, indiferenciada en la figura concreta, no deja de tener la naturaleza de la relación; queda una relación de la naturaleza orgánica con la inorgánica. Pero, como se ha mostrado anteriormente, la relación misma, en cuanto faceta de la infinitud, es doble; por una parte en la medida en que constituye la unidad o lo ideal; por otra, en tanto que es lo múltiple o lo real, lo primero y dominante [...] el no reposo eterno del concepto o de la infinitud radica, en parte, en la organización misma, consumiéndose a sí mismo y desprendiéndose la manifestación de la vida o de lo puro cuantitativo, para que, como su propio grano de semilla, la vida se eleve siempre desde sus semillas a una nueva juventud; por otra parte, reduciendo eternamente a nada su diferencia hacia el exterior y nutriéndose de lo orgánico y produciéndolo, haciendo surgir una diferencia de la indiferencia o una relación de una naturaleza inorgánica y superándola 5 2 “Hegel retrouve bien le concret en incarnant le droit dans un peuple vivant, en insistant sur l’historicité de l’existence de ce peuple, historicité qui se manifeste par la guerre en général”. HYPPOLITE. Op. cit. pág. 90. 5 3 Ver HYPPOLITE. Op. cit. pág. 91. 5 4 LUKÁCS. Op. cit. pág. 397. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD (aufheben)55 de nuevo y consumándola, como sí misma. (EDN 66, WBN 487-88) Lo orgánico, identificado por Hegel con la vida política, con la organización de la totalidad, se enfrenta a lo inorgánico, a la diferencia, a todo lo que impide la realización de la unidad de la totalidad, es decir, y según Hegel, la vida económica y todo lo que la acompaña. Mientras permanezcan en la relación, que es, para Hegel, el momento en el que subsisten las diferencias sin haberse aún reconocido, la unidad de la totalidad, es decir, la eticidad absoluta, está aún ausente. En el SE, este es el momento que representa la eticidad natural, en cuya potencia todo permanece en la relación, manteniendo por encima del todo las diferencias: lo ideal queda como mero ideal, sin contenidos, como unidad vacía; lo real como mera multiplicidad, que se muestra, erróneamente, como lo dominante. En esto, sin embargo, no debe quedarse el enfrentamiento de la naturaleza orgánica con la inorgánica: más allá de las diferencias, y por medio de un reconocimiento mutuo, lo inorgánico debe nutrirse de lo orgánico, mientras este último debe lograr superarlo y consumarlo como parte de sí mismo. Aunque este pasaje de Hegel puede ser problemático en cuanto a su interpretación, en la medida en que, como se verá, esta elevación a una nueva juventud puede hacer alusión a lo que más adelante se verá como el movimiento general de la historia, en el que lo viejo debe morir para elevarse una vez más sobre la muerte a una nueva vida, el contexto en el que el pasaje se encuentra dentro del EDN parece ubicarlo aún dentro de la preocupación hegeliana por reconciliar y describir el movimiento de la eticidad. Este movimiento, según lo que le sigue al pasaje citado, se concreta en la contraposición de los estamentos, que representan, cada uno, lo orgánico y lo inorgánico, o, más claramente, la vida política y la vida económica que deben lograr reconciliarse, y que quedan representadas, como también lo harán en el SE, por el estamento de la eticidad absoluta y el de la eticidad relativa, respectivamente. 5 5 Normalmente Negro Pavón traduce el verbo alemán “aufheben” por “asumir”. En general no estoy de acuerdo con esta traducción, me parece más adecuada la manera como se ha traducido tradicionalmente al español bajo el término “superación”, siempre y cuando se tenga en cuenta que el aufheben hegeliano es un “superar conservando”. En la mayoría de las citas esta palabra aparecerá, pues, de manera diferente a como lo hace en la traducción de Negro Pavón. Que ambos, el ser superado (Aufgehobensein) de lo opuesto y su existir (Bestehen) no solo sean ideales, sino también reales, equivale, en general, a la posición de una separación y una particularización, de manera que la realidad, en la cual se objetiva la eticidad, está dividida en una parte que se asimila absolutamente en la indiferencia, y en otra, en la cual lo real, como algo existente (als solches bestehend), sea también relativamente idéntico y solo conlleve en sí la luz refleja de la eticidad absoluta. Con ello se pone aquí una relación de la eticidad absoluta [...] con la eticidad relativa. (EDN 67, WBN 488). La identidad absoluta que busca lo ético, si quiere ser absoluta, debe representar no sólo la encarnación completa de lo ideal en lo real, en la medida en que la idea de la eticidad logra reconocerse en el pueblo que la encarna, sino a la vez la superación de la identidad inmediata frente a la identidad relativa, de la indiferencia absoluta frente a la diferencia. Hegel insiste en la necesidad que ambas naturalezas tienen de concretarse en algo real, para evitar nuevamente que el conflicto de la vida ética se quede en la idealidad. El conflicto no debe quedarse entre la vida política y la vida económica como abstracciones, sino que debe ubicarse en los individuos concretos que las encarnan y que constituyen los estamentos, cuyo movimiento permite la realización del absoluto: Así pues, de acuerdo con la necesidad absoluta de lo ético, dos estamentos, cuyos órganos son los individuos singulares, forman el individuo de la absoluta eticidad, que, considerado desde el lado de su indiferencia, es el espíritu viviente absoluto; del lado de su objetividad el movimiento viviente y el autogoce divino de este todo en la totalidad de los individuos, en cuanto son sus órganos y sus miembros. (EDN 68, WBN 489) El Estado, propone Hegel, debe estar compuesto así de dos grandes clases o grupos sociales, cuyo trabajo y funciones difieren radicalmente, pero cuyo movimiento general debe estar dirigido, como en un organismo, al mismo fin: la realización de la idea de la eticidad absoluta, de la totalidad viviente de lo ético. El primer estamento, o estamento de la eticidad absoluta, es la clase nobiliaria cuya actividad es la guerra, y cuyos miembros se identifican absolutamente con la unidad de la totalidad, primando sobre ellos la indiferencia. El segundo estamento, o estamento de la eticidad relativa, como su nombre lo indica, permanece en la relación, primando para él las diferencias, por lo que la identidad con la unidad de la totalidad es sólo relativa y no absoluta. Su actividad es la actividad económica de la producción. Hegel introduce un ter- 23 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ cer estamento, que sería el del campesinado, que a la vez que sirve como estamento productor, puede eventualmente participar en la guerra bajo la dirección del estamento guerrero. Visto desde el punto de vista de la totalidad, la unidad de los estamentos, la indiferencia que ha superado y por lo tanto reconoce dentro de sí sus diferencias internas, es el espíritu viviente absoluto, la encarnación completa y absoluta en un pueblo. Desde la perspectiva de lo real y de la objetividad, de las diferencias entre los estamentos, el movimiento de lo ético, de lo orgánico frente a lo inorgánico, constituye la vida de ese absoluto que encarna, es el movimiento mismo el que permite la encarnación. Así como la guerra evita la paz y la quietud del pueblo como totalidad, las diferencias entre los estamentos impiden la quietud interna, que para Hegel representaría la muerte. Como se verá más adelante, es en la lucha donde se encuentra la vida de la totalidad: cuando un estamento se fortalece hasta el punto de desplazar completamente a su contrario, es la señal de la decadencia de la eticidad absoluta en un pueblo56. Es esto lo que sucede, según Hegel, con la decadencia del Imperio Romano, cuando el segundo estamento decide desplazar totalmente al primero y constituirse como pueblo único (EDN 70, WBN 491). Aunque a través de este análisis Hegel parece estar haciendo una presentación histórica de los estamentos, y parece haber una conciencia por su parte acerca de las contradicciones de la época moderna como resultado de un movimiento general de la historia57, no parece aún salir del todo de la idea de que, a la vez, dichas contradicciones son las mismas que se han presentado y a las que se han tenido que enfrentar las totalidades éticas 5 6 Este proceso será analizado con más detalle en el segundo capítulo, en la presentación que se hará del movimiento general de la historia del mundo. 5 7 En esta interpretación la absolutización del segundo estamento sería el resultado de la decadencia de la eticidad alcanzada en el Imperio Romano, y del poder que progresivamente, a lo largo de la historia, habría alcanzado la clase “burguesa” hasta llegar a la época moderna, lo que mostraría más una visión por parte de Hegel de la historia en su conjunto, y no, como se está intentando presentar en este capítulo, de la historia como historicidad de pueblos particulares. Estos pasajes del EDN son en efecto claves para entender el cambio que realiza Hegel en el ensayo de la concepción de historicidad a la de la historia universal. Esto será analizado con detalle en el segundo capítulo, ver específicamente secciones 1.1., y 2. Por ahora me interesa simplemente explicar lo que en dichos pasajes puede aún encontrarse de la concepción de historicidad. 24 DOCUMENTOS CESO 40 en diferentes momentos históricos. Su mención a Platón y a Aristóteles, a lo largo de la presentación, y la recurrencia a ellos como autoridades en el momento de hablar tanto del primero, como del segundo estamento, parecen dar a entender que Hegel considera que este último, como estamento de la clase económica, lo suficientemente fuerte para enfrentarse al estamento de la clase política, no es exclusivo de la modernidad, sino que estuvo presente también en la Antigüedad, en la totalidad ética griega. El movimiento del que habla Hegel no es así ni un movimiento general de la historia, ni un movimiento en el interior de la vida ética moderna resultante de la historia, sino que, simplemente, y como se mencionaba desde el principio, es un movimiento que se da en el interior de lo ético, y se ha dado siempre a lo largo de sus diferentes presentaciones históricas. Lo que debe reconciliarse es la naturaleza orgánica con la inorgánica dentro de la eticidad, para restablecer nuevamente aquello que parece ser aún para Hegel el ideal político griego e instaurar nuevamente, en la época moderna, una bella totalidad ética. [R]econciliación que, justamente, consiste en el reconocimiento de la necesidad y en el derecho que la eticidad otorga a su naturaleza inorgánica y a los poderes subterráneos en tanto que les cede y les sacrifica una parte de sí misma; pues la fuerza del sacrificio consiste en la intuición y en la objetivación de la imbricación (Verwicklung)58 con lo inorgánico, gracias a cuya intuición se diluye esta imbricación (Verwicklung), se separa lo inorgánico y, reconocido como tal, se asimila por lo mismo en la indiferencia; lo viviente, empero, a la vez que reconoce el derecho de aquello inorgánico, pone en él mientras tanto lo que sabe que es como una parte de sí mismo y lo sacrifica a la muerte, pero simultáneamente se purifica con ello. (EDN 74. WBN 494-5). La totalidad debe darle un lugar así al segundo estamento, para que la realización y recuperación de una vida ética absoluta sea posible. Sin embargo, y como ya puede entreverse en la cita, el sistema de la vida 5 8 Negro Pavón traduce la palabra en alemán “Verwicklung” por la palabra en español “implicación”. La traducción no me parece del todo acertada, ya que “implicación” en español trae consigo connotaciones diferentes a lo que Hegel parece estar diciendo en esta cita. Aunque es difícil encontrar otra palabra que se adecue mejor al sentido que se busca, “Verwicklung” en este caso, como lo ha sugerido el profesor Lisímaco Parra, podría traducirse como “imbricación”. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD económica debe quedar subordinado a la vida política, que es la que debe, a la vez, reconocerle su derecho, pero bajo su dominio. Esta es la meta de la eticidad, es la que hace posible que el espíritu se identifique consigo mismo y se realice de manera absoluta. Como en la Antigüedad, considera Hegel, la reconciliación entre los dos estamentos debe darse finalmente como un reconocimiento mutuo, en el que, sin embargo, el segundo queda bajo la dominación del primero, siendo éste, y no aquel, el punto de vista de la totalidad y de la unidad 59. 3.1.2 Los protagonistas de la historia: los pueblos particulares Así, son precisamente los pueblos particulares los que se muestran como los protagonistas de la historia, en la medida en que son ellos los que constituyen el sujeto del único movimiento histórico concebido hasta ahora por Hegel: el movimiento interno de lo ético. Como lo dice Hegel en el SE: El pueblo es la totalidad que se dirige contra su propio particular interno(SE 181, SS 349 ). Cada pueblo es y ha sido el encargado de enfrentarse y resolver sus propias contradicciones, con vistas a lograr una totalidad ética, una encarnación en lo real del ideal absoluto. La historia es todavía el conjunto de las historias de los pueblos particulares, enfrentados cada uno a un destino particular. Dice Hyppolite, analizando este concepto de destino, el cual es concebido por el autor como uno de los elementos determinantes en el proceso de conformación de la filosofía de la historia hegeliana, que es necesario distinguir entre el concepto de destino general, y el concepto de los destinos particulares de los hombres y de los pueblos. Mientras que el primero va ligado con esa historia del mundo que será un día para Hegel el juicio del mundo (Weltgeschichte ist Weltgericht), la concepción de la historia como historicidad va relacionada con el concepto de destino particular: el destino particular de un pueblo, con el que éste debe reconciliarse para encarnar de manera definitiva al abso5 9 Schulte le dedica unas cuentas páginas de su estudio de la tragedia de lo ético a esta reconciliación que él denomina “de dominación” entre lo político y lo económico, lo orgánico y lo inorgánico. En el tercer capítulo se entrará más en detalle al respecto, ya que dicha reconciliación tiene mucho que ver con la imagen que de la reconciliación trágica representan las Euménides. Ver SCHULTE, Michael. Die Tragödie im Sittlichen. Wilhelm Fink Verlag, München, 1992. Primera parte, Cap. I, pág. 40 y ss. luto60. La concreción de lo ideal en lo real, que como se había ya mencionado es concebida como una necesidad, se presenta así como un destino al que cada pueblo debe poder enfrentarse. La reconciliación de las contradicciones internas es a la vez la reconciliación con un destino propio, e implica lograr concretar en lo real la idea de la eticidad absoluta. El movimiento descrito anteriormente como movimiento interno de lo ético, es así tratado por Hegel como el movimiento de un pueblo frente a su propio destino. Varias veces menciona Hegel el concepto de destino relacionado con la vida económica o la naturaleza inorgánica, destino frente al cual la vida política debe enfrentarse desde la totalidad de lo ético y terminar asumiéndolo como parte de sí mismo en un proceso de reconciliación. El destino es también, sin embargo, la contradicción en general, el enfrentamiento entre lo político y lo económico, que muestran en medio de su lucha la necesidad de una reconciliación. Dice Lukács, describiendo este concepto de destino manejado por Hegel en su filosofía de juventud: Para Hegel el destino es este movimiento dialéctico de la totalidad de la sociedad, la autodestrucción de esta vida misma, la ininterrumpida autorreproducción dialéctica de la sociedad [...] individuo y sociedad se conciben en esta conexión del destino como poderes en lucha [...] y por la lucha se renueva constantemente la viva unidad del todo.61 Lukács explica cómo este concepto de destino tiene su origen en las reflexiones políticas de Hegel, donde las relaciones vivas entre los hombres van más allá de las leyes fijas y mecánicas de la sociedad burguesa62 . Allí donde estas leyes son lo dominante, donde la relación del hombre con la ley es una relación de extrañamiento, de obediencia a algo que le es externo, el destino se le presenta al hombre como algo ajeno, imposible de asumir como aquello con lo cual debe poder reconciliarse. La ley, en lugar de dar el espacio para la reconciliación, impone un castigo, creando un efecto contrario en el criminal, que en lugar de reconocer su crimen y reconciliarse con él, se opone a la ley como 6 0 «Il nous faut distinguer le destin en général, ou la réalité effective, cette histoire du monde qui sera un jour pour Hegel le jugement du monde, “Weltgeschichte ist Weltgericht“, et les destins particuliers qui correspondent aux ‘pathos’ originaux des individus et des peuples.» HYPPOLITE. Op. cit. pág. 51-52 6 1 LUKÁCS. Op. cit. pág. 210 6 2 Ídem. pág. 208. 25 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ reacción frente a la opresión. Por el contrario, si la relación del hombre con su destino logra ser aquella en la que este último es aceptado por el primero como lo otro de sí mismo, como aquello con lo cual debe buscar reconciliarse, pues es su propia vida la que se ha dividido y se ha puesto en su contra, hay entonces la posibilidad de una verdadera reconciliación. Este es el concepto de destino que aparece por primera vez en los escritos de Francfort, específicamente en el Espíritu del Cristianismo y su destino. Es precisamente en el pueblo griego, en contraposición al pueblo judío, donde se posibilita la verdadera reconciliación, pues es en el primero, y no en el segundo, donde el destino se logra comprender precisamente como la vida misma que ha sido escindida y puesta como enemiga frente a sí misma: En el destino, en cambio, el poder hostil es el poder de la vida con la cual uno se ha enemistado, y así el temor ante el destino no es un temor ante algo ajeno. [...] En el destino, el hombre reconoce su propia vida, y su súplica al destino no es la súplica a un Señor [como en el caso del pueblo judío], sino una vuelta y un acercamiento a sí mismo. [...] La oposición es la posibilidad de reunificación, y en la misma medida en que la vida ha sido opuesta en el dolor se la puede luego reasumir. La posibilidad del destino está en esto: en que lo enemigo se siente también como vida.63 Es la misma relación y el mismo movimiento que, como se ha visto, se lleva a cabo en la verdadera reconciliación de un pueblo con su destino, en la que se da la encarnación de lo ideal en lo real y la realización completa del absoluto. También en la lucha de un pueblo por reconciliar sus propias contradicciones, lo ético reconoce en la lucha su propia vida, y es precisamente en la oposición donde se encuentra la posibilidad de la reunificación. Es el momento en el que la totalidad acepta a aquello que se le opone como a lo otro de sí misma, y lo reconoce, dándole un lugar dentro de la eticidad. La historicidad es así la visión de la historia como el conjunto de las reconciliaciones de los pueblos con sus destinos particulares. En cada realización de la eticidad absoluta, en cada encarnación completa del absoluto en lo ético, se representa, de maneras diversas, esa reconciliación de un pueblo con su destino 6 3 HEGEL. “El Espíritu del Cristianismo y su destino” en Escritos de juventud. Tr. José María Ripalda. Fondo de Cultura Económica, México, 1978. Pág. 324. 26 DOCUMENTOS CESO 40 particular. Hegel aún no está pensando, como lo recalcan tanto Hyppolite como Lukács, en un destino general del mundo, que, como se verá, le dará sentido a la historia concebida en su totalidad. El hombre, dice Hyppolite, encontrará en la filosofía de Hegel una reconciliación más alta aún con el destino en general, con la historia del mundo, que representará para Hegel la suprema conciencia de la libertad64. Pero, antes de pensar la reconciliación con la historia, Hegel debía resolver el problema del individuo dentro del Estado; debía resolver el conflicto ético, para pensar en resolver el histórico. Por supuesto, como lo señala Lukács, en el primero está el germen del pensamiento del segundo. En el pensamiento de un destino particular de los pueblos, ya estaba anunciado, si se quiere dialécticamente, el destino general de la historia65. Sin embargo, y por ahora, mientras Hegel piensa a los pueblos como protagonistas de la historia, el concepto de destino sigue siendo el de destino particular. Hegel aún parece no haber reconocido del todo, en sus propios conceptos, las posibilidades que éstos traen consigo, y que, poco a poco, empezarán a manifestarse. Finalmente, si los protagonistas de la historia son los pueblos particulares, si el destino histórico se entiende aún como el destino particular de cada pueblo, y no como destino general de la historia, el absoluto es aún concebido como substancia y no como sujeto de la historia. El absoluto es aquello que se realiza en la reconciliación de un pueblo con su destino, es la substancia que permanece bajo las diferentes representaciones de lo ético a lo largo de la historia 66. Sin embargo, los actores reales siguen siendo los pueblos: son ellos los que crean sus propias contradicciones, y son ellos los que se enfrentan a ellas. Esto se entenderá mejor a la luz del análisis de la concepción de la historia como desenvolvimiento del abso6 4 Ver HYPPOLITE. Op. cit. pág. 52. 6 5 “El conocedor de la posterior filosofía de la historia o de la posterior estética de Hegel reconocerá ya aquí el perfil de su concepción de la necesidad histórica”. LUKÁCS. Op. cit. pág. 208. 6 6 En el EDN se encuentran pasajes en los que explícitamente se considera al absoluto como substancia, y al espíritu y a la naturaleza aún como atributos de ella: “La sustancia es absoluta e infinita; en este predicado de infinitud radica la necesidad de la naturaleza divina o su fenómeno; de modo que esta necesidad se expresa como realidad, justamente, en una doble relación. Cada uno de los dos atributos [espíritu y naturaleza] expresa independientemente la sustancia” (EDN 31, WBN 457) LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD luto, en el que éste pasa de ser la substancia a ser el sujeto de la historia universal. Sin embargo, por ahora lo importante es resaltar el hecho de que, siguiendo la argumentación, mientras el sujeto de la historia sean los pueblos particulares, el absoluto debe entenderse como aquello que los pueblos realizan en lo ético, y no como aquello que se realiza a sí mismo a través de lo ético. 3.1.3 Presentación estética del estado La concepción del absoluto como substancia y no como sujeto de la historia, va ligada a lo que Hyppolite denomina la concepción estética del Estado, que explica, a su vez, y aún con más detalle, la concepción de la historicidad y el papel que dentro de ella puede jugar la relación existente entre una y otra realización del absoluto, en la medida en que aún no hay un devenir histórico que las una bajo un mismo sentido a manera de hilo conductor. Ya se había mencionado67 la relación que establece Hyppolite entre la manera de concebir el Estado y la eticidad absoluta por parte de Hegel y la teoría estética de Schelling. Así como la obra de arte representa para Schelling la unidad de todo aquello que en la naturaleza y en la historia se encuentra separado, la encarnación perfecta de una forma o esencia absoluta, también para Hegel la eticidad absoluta es esa identidad absoluta y completa entre lo infinito, la forma absoluta, y su figura concreta, el pueblo: A través de la absoluta identidad de lo infinito o del lado de la relación, con lo positivo, se configuran las totalidades éticas que son los pueblos, se constituyen como individuos y se ponen, por consiguiente, como singulares, frente a otros pueblos singulares; esta posición o individualidad son el aspecto de la realidad; pensados sin esta, son cosas-del-pensamiento; equivaldría a la abstracción de la esencia sin la forma absoluta, cuya esencia, justamente por ello, carecería de esencia. (EDN 59, WBN 481. El resaltado es mío). La consideración de la eticidad y del Estado como obra de arte implica así que hay una esencia subyacente a cada realidad histórica concreta, a cada realización ética de un pueblo. Sin embargo, la estética de Schelling no sólo se limita a considerar una esencia que se realiza en y a través de la obra de arte, sino que a la vez, y esto es determinante para la visión que puede extraerse y transponerse a la historia, dicha esencia permanece bajo el cambio. Así, para Hegel, la forma 6 7 Ver sección 2 de este capítulo. absoluta que constituye la esencia de la eticidad, o si se quiere, y hablando en términos del SE, el concepto que se realiza en la intuición, en el pueblo, permanece igual bajo todas sus encarnaciones: Hegel traspone aquí al plano de la filosofía del Estado, la concepción que tiene Schelling de la obra de arte. «La gran obra de arte, divina en su esencia, es la organización colectiva, inmenso pensamiento que frecuenta el espíritu de todos los hombres en todas las épocas de crisis social». Podría decirse que este es el punto de partida del pensamiento hegeliano. Se trata de presentar esta obra de arte, esta idea del Estado que permanece inmanente en todas las realizaciones históricas sin, no obstante, hacer desaparecer su sabor concreto.68 Aunque Hegel, como se había visto, insiste en lo concreto, en la necesidad de historizar el ideal y lo infinito, en la necesidad que tiene dicha esencia o forma absoluta de concretarse en lo real, en un pueblo viviente, aún no ha desarrollado la idea de un devenir histórico. Parece estar pensando más bien en diferentes momentos históricos particulares en los que la misma esencia se encarna en una realidad diferente. Cada eticidad absoluta deja entrever tras de sí, y bajo su organización concreta y propia, la misma esencia, la misma substancia subyacente, tal y como una obra de arte: De esa manera, lo verdaderamente ético puede expresar una intuición grande y pura en lo relativo a lo puramente arquitectónico de su descripción, en que no salta a la vista la conexión entre la necesidad y la dominación de la forma, igual que un edificio muestra calladamente el espíritu de su creador en la masa de los materiales dispersos, sin que la imagen de este mismo, concentrada en su unidad, se ordene en él como figura [...] la ordenación de las partes y la de las determineidades que se moderan, dejan adivinar el espíritu racional, en verdad invisible, pero interior; y, en la medida en que se considera esta manifestación suya como producto y resultado, llegará a ser perfectamente coherente con la Idea en cuanto producto. (EDN 22, WBN 450) Bajo la intuición, bajo la realidad concreta de cada eticidad, se manifiesta silenciosamente aquello que busca realizarse. La eticidad es así un producto de la Idea, no en el sentido en que sea esta última la que la ha realizado, sino en la medida en que es buscando ser 6 8 HYPPOLITE. Op. Cit. pág. 90. Traducción al español de Alberto Drazul: Introducción a la filosofía de la historia de Hegel. Ed. Calden, Buenos Aires, 1970. Pág. 89-90. De aquí en adelante las citas de Hyppolite que aparezcan en español serán tomadas de esta misma traducción, y se seguirá haciendo referencia, a la vez, a la versión en francés que ha sido leída originalmente para este trabajo. 27 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ coherente con ésta que cada pueblo se realiza como pueblo ético resolviendo sus propias contradicciones. Para entender aún mejor esta manera de concebir la eticidad como obra de arte, con todo lo que esta última trae consigo en la teoría estética de Schelling, basta recordar nuevamente la presentación que hace Hegel, tanto en el EDN, como en el SE, de la idea de la eticidad. La idea de la absoluta eticidad dice Hegel en la introducción al SE- consiste en el recogerse de la absoluta realidad en sí, como en una unidad, de modo que este recogerse y esta unidad constituyen una totalidad absoluta; su intuición es un pueblo absoluto; su concepto equivale al absoluto ser-uno de las individualidades(SE 110, SS 279). Toda presentación histórica de una totalidad ética, por lo tanto, tendrá que tener la misma esencia, constituida a partir de esta identidad absoluta de la intuición con el concepto, de un pueblo con la conciencia de su unidad. Por supuesto, el pueblo es el momento real de la idea, es lo particular69, es aquello en lo que la idea debe encarnarse si quiere llegar a realizarse, por lo que es lo que cambia a lo largo de la historia. Pero el concepto, parece decir Hegel, permanece igual. Aquello ideal que se encarna a lo largo de la historia en momentos y realidades particulares trae consigo la misma esencia70. Es lo que se ve claramente en la tercera parte del SE, a través de la presentación que hace Hegel de los gobiernos que él llama absoluto y universal. El primero parece referirse y representar la posibilidad de la eticidad en un pueblo aún primitivo, en el que el gobierno, tomado como voluntad divina, se encarga de regular desde el exterior el movimiento permanente entre los estamentos. El segundo, por el contrario, ya parece representar el modelo de un estado moderno, en el que la actividad económica ha adquirido gran importancia, y las funciones del gobierno giran en torno a regular dicha actividad. Habría así, aparentemente, en esta presentación, una especie de filosofía de la historia, en la que se muestran al menos dos posibilidades históricas de la realización de la idea de la eticidad absoluta, en diversos momentos históricos y en diversas realidades sociales. Y, sin embargo, aunque ambos gobiernos sí se presentan como realidades diferentes, ambos conservan, según Hegel, la misma 6 9 “La intuición de esta idea de la eticidad, la forma en la que esta idea aparece del lado de su particularidad, es el pueblo” (SE 157, SS 325) 7 0 “[D]ado que en la cosa misma no hay nada de absoluto, lo formal [...] constituye lo esencial” (EDN 63, WBN 484-5). 28 DOCUMENTOS CESO 40 esencia: Pues lo que permanece absolutamente [en el gobierno universal] es la esencia del gobierno absoluto (SE 179, SS 346). Por supuesto, esta es la única alternativa si Hegel quiere ser coherente con su exposición, en la medida en que una y otra vez, tanto al principio del ensayo, como comenzando la tercera parte del mismo, ha recalcado sobre la idea de la eticidad como la identidad absoluta, resultado de un movimiento determinado entre los estamentos, y de una encarnación del mismo concepto (el ser-uno de las individualidades) en diferentes realidades. La esencia, por lo tanto, a pesar de las diferencias que Hegel pueda reconocer entre la realidad moderna con respecto a otras realidades pasadas, debe permanecer absolutamente, tal y como lo destaca la cita. Todo esto va ligado con la idea del absoluto como substancia. Si el absoluto no es el sujeto de la historia, si se limita a ser esa substancia, ese ideal subyacente a las diferentes manifestaciones históricas de la eticidad, no es él el que aprende de sus propias encarnaciones, no es él el que cambia a través de ellas; la historia no constituye, en últimas, su propia experiencia. La experiencia es, en cada caso, la de un pueblo particular, que aprendiendo de sus propios errores logra reconciliar en su interior sus propias contradicciones, alcanzando la realización de la eticidad. La historia se presenta así como el conjunto de diferentes momentos en los que, como obras de arte, el absoluto ha sido alcanzado. Sin embargo, y en la medida en que no hay nada que conecte un momento con el otro, en la medida en que aún ni siquiera hay algo que explique el movimiento de uno al otro, pues la realización completa del absoluto se da en cada momento particular, y, por lo tanto, no hay nada que explique que deba volver a encarnarse una y otra vez, no hay aún una idea clara de progreso histórico. Tal y como lo destaca Hyppolite, si cada eticidad no es más que una posibilidad de encarnación de la misma esencia que permanece a lo largo de la historia, no es aún claro que las encarnaciones sucesivas se den siguiendo un movimiento progresivo. Al contrario: [E]n sus primeros esbozos de filosofía de la historia, Hegel piensa menos en un progreso continuo que en desarrollos diversos, en sucesiones de realizaciones tan incomparables en su género como una tragedia antigua y un drama de Shakespeare.71 7 1 HYPPOLITE. Op.cit. pág. 70. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 70. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Llega así Hyppolite, a través de la influencia de Schelling sobre la filosofía hegeliana, influencia que para él se manifiesta claramente en el momento de escribir tanto el EDN como el SE, a la idea de una especie de primeros esbozos de la filosofía de la historia hegeliana. Hegel ha descubierto, en efecto, y gracias a las conclusiones obtenidas en sus escritos de Berna y Francfort, que el absoluto debe historizarse, que ningún ideal puede permanecer como una abstracción, porque corre el riesgo de transformarse en positividad. Descubre así la idea de la eticidad absoluta como la unidad de lo ideal con lo real, en la que ambos se identifican absolutamente. La eticidad se presenta como el último estadio, en el que se alcanza de forma definitiva aquella reconciliación que Hegel ha estado buscando. Y, sin embargo, como se ha mostrado hasta ahora, todo esto trae consigo una serie de concepciones que impiden aún que Hegel piense la historia tal y como lo hará en su filosofía madura. Es a estos primeros esbozos, por consiguiente, a los que Hyppolite denomina historicidad o existencia histórica, con respecto a los cuales presenta como contraposición el pensamiento de la historia en la plenitud de su sentido: Hegel encuentra lo concreto encarnando el derecho en un pueblo viviente, insistiendo sobre la historicidad de ese pueblo [...] Pero la existencia histórica aún no es la historia en la plenitud de su sentido. Bajo la influencia de Schelling, Hegel poetiza, si uno osa decirlo, su concepción del Estado; su representación del mundo ético, a despecho de las indicaciones profundas sobre las cuales vamos a insistir, permanece muy estática. La filosofía de la historia de Hegel no está aún sino esbozada.72 La historicidad de la existencia de un pueblo, la necesidad de concretar en lo real a lo ideal, y el descubrir que el absoluto, para realizarse, debe ser el resultado y la unidad lograda por un pueblo histórico determinado, no es aún el pensamiento de la historia, del devenir histórico en su totalidad. Hegel aún no tiene en sus manos la explicación de un sentido histórico general, aún no hay nada que ate una y otra encarnación sucesivas del absoluto a lo largo de la historia, ni que explique el hecho de que dichas encarnaciones se hayan dado repetidamente. Aún la historia no se dirige a ninguna parte diferente a la de volver a ver realizada, una y otra vez, por parte de un nuevo pueblo histórico, la eticidad absoluta. Y dicha eticidad, o mejor, toda totalidad ética, reproducirá en últimas, independientemen7 2 HYPPOLITE. Op. cit. pág. 91. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 90. te de su momento histórico, el mismo ideal. Una concepción tal impide, de alguna manera, la idea de progreso; es decir, la idea de una historia que se acerca cada vez más a una meta futura, que a lo largo de su vida aprende de sus errores; la idea de un pasado que no vuelve a repetirse porque el presente ha logrado superarlo. Así, el concepto de historicidad, tal y como ha sido presentado hasta aquí, no hace imposible el pensar una y otra vez en una restauración del mismo ideal a lo largo de la historia, en la encarnación, en la época moderna, del mismo ideal que hizo posible, en la Antigüedad, la bella totalidad ética griega, tal y como se verá, repetidamente, e incluso en el EDN, en el joven Hegel. 3.2 El ideal griego: lo paradigmático sobre lo histórico La idea de recuperar la Antigüedad clásica es una idea recurrente en los escritos de juventud hegelianos. Aunque mucho más presente en escritos anteriores a Jena, es posible encontrar aún la gran influencia que ejerce dicho ideal de juventud en ensayos como el EDN y el SE. Tal y como lo explican la mayoría de los intérpretes, a lo largo de sus reflexiones de Berna y Francfort, Hegel ha ido descubriendo la imposibilidad de restaurar el ideal griego en la época moderna. Esta última se presenta como el resultado de una historia en la que el surgimiento de la subjetividad, gracias al cristianismo y a los sucesos que lo acompañan en la época moderna, tales como la progresiva adquisición de poder de la clase burguesa, la hacen ya al menos incomparable con la eticidad alcanzada por los griegos. La inmediatez de la unidad griega debe ser, en la época moderna, resultado de una mediación, lo que, de hecho, cambia radicalmente los resultados. Sin embargo, y a pesar de estos antecedentes que ya acompañan a la filosofía hegeliana en Jena, Hegel aún, aunque la mayoría de las veces no explícitamente, parece estar pensando en la restauración del ideal griego en la época moderna, tal y como se puede ver en la presentación que hace del Estado y de la eticidad en el EDN y el SE. El hecho de que este ideal aún ejerza una influencia tan fuerte en la filosofía hegeliana, va de la mano con la concepción de la historia como historicidad, mostrando la ausencia por parte de Hegel de una visión histórica general. El hecho de que aún no se piense como imposible instaurar un modelo de sociedad antigua en medio de las condiciones modernas de la so- 29 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ ciedad burguesa, indica esa ausencia de una idea clara de progreso, y muestra el hecho de que Hegel desdeña hasta cierto punto el poder que ha adquirido la burguesía al ser un resultado de la historia. Sin embargo, se debe aclarar aquí también que dicho modelo de sociedad antigua no deja de estar contaminado en Hegel por una visión moderna del conflicto ético. El hecho de que Hegel, en su comprensión de la historia como historicidad, piense en el conflicto ético como aquél que se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia, sólo es posible en la medida en que esté proyectando sobre un pasado oposiciones características de la época moderna, lo que facilitará que pueda considerar la posibilidad de trasladar dicho ideal griego (no del todo griego) a la época moderna. Se tiene así por un lado a un Hegel consciente de los problemas característicos de su tiempo, consciente de las mediaciones que deben llevarse a cabo para alcanzar la unidad deseada y dificultada por la progresiva importancia adquirida por la burguesía, ligada a una filosofía de la positividad, que pone al individuo por encima de todo. Sin embargo, y aunque la propuesta hegeliana tiene así como punto de partida el conflicto moderno, su contenido parece estar determinado por un ideal griego subyacente, que pone en entredicho hasta qué punto estaba Hegel, para la época de Jena, consciente de los cambios históricos irreversibles llevados a cabo a partir de la modernidad. El EDN tanto como el SE muestran así una tendencia a trasladar el paradigma griego a la sociedad moderna, a pesar de que dicho paradigma no sea del todo fiel a las condiciones reales de la sociedad clásica. Esta tendencia mencionada por Lukács como el conflicto entre un ideal primitivo y la concepción de la progresividad de la historia73, es denominada aún más claramente por Taminiaux, refiriéndose específicamente al SE y a los ensayos escritos por la misma época, la tensión entre lo paradigmático y lo histórico74. El mundo antiguo con- 7 3 Ver LUKÁCS. Op. cit. pág. 197. Para Lukács el problema no es que Hegel no sea consciente de la imposibilidad de restaurar la antigüedad en la época moderna, ya que precisamente ha ido adquiriendo conciencia de ello en ensayos como El espíritu del cristianismo y su destino de Francfort, sino que dicha conciencia entra en conflicto con una nostalgia por el ideal perdido que Hegel aún no es capaz de enfrentar, prefiriendo caer en contradicciones. Ver también LUKÁCS, pág. 316. 30 DOCUMENTOS CESO 40 tinúa teniendo para Hegel una importancia determinante en sus propuestas políticas de Jena, una importancia que, en muchos casos, no sólo va más allá, sino que llega a contradecir la conciencia histórica que Hegel ha ido adquiriendo a lo largo de sus reflexiones. La presentación de la eticidad y del Estado que hace Hegel tanto en el EDN como en el SE, puede llegar a ilustrar mejor estas afirmaciones, ya que parece reproducir aquello que Taminiaux denomina el paradigma griego, y que, como se había visto, constituye el ideal que se ha mantenido como substancia subyacente a lo largo de la historia. El absoluto, descubre Hegel en Jena, tal y como lo destaca Pöggeler, no es un ideal perdido e irrecuperable, que debe dejarse en un pasado histórico. Por el contrario, el absoluto está presente en la totalidad ética de los pueblos a lo largo de la historia75, y la sociedad moderna debe buscar realizarlo nuevamente. Las pretensiones de Hegel, en últimas, parecen ser las de la restauración de la bella totalidad ética, tal y como él considera que la vivieron los griegos, en la época moderna. El estado propuesto por Hegel termina presentándose como una polis moderna. 7 4 “Les deux types de pensée, paradigmatique et historique, s’y juxtaposent et s’y trouvent donc en état de tension”. TAMINIAUX, Jacques. Op. cit. pág. 94. También Bourgeois, siguiendo la misma argumentación, y a pesar de afirmar, que el pensamiento verdaderamente histórico de Hegel tiene ya sus orígenes a finales de la época de Francfort, afirma en su comentario sobre el EDN: “Sans méconnaître, comme on l’a vu, la nécessité historique de la “reconstruction” de l’identité antique au sein de et a partir de la différence moderne, Hegel continue de privilégier explicitement, dans la transition même de sa pensée, l’exemplarité fondatrice du monde antique, et, par conséquent, le discours, ainsi prototype du vrai, que ce monde a tenu sur lui-même ». BOURGEOIS. « Le Droit Naturel... ». Op. cit. pág. 451 (nota al pie). 75 Dice Pöggeler: “In der Jenaer Zeit ist die freie, schöne Sittlichkeit für Hegel nicht mehr nur das Ideal, das aus ferner Zeit zu uns herüberleuchtet, nicht mehr etwas, dessen Verlust wir nur noch aufweisen können durch historische Untersuchungen. Hegel macht nunmehr die Voraussetzung und sucht sie mit philosophischen Mitteln zu rechtfertigen, dass Absolute vorhanden ist. Wäre es nicht schon vorhanden, so fragt er, wie könnte es dann gesucht werden? Vorhanden aber ist das Absolute in der sittlichen Totalität eines Volkes, wie der Aufsatz Über die wissentschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts von 1802/3 nachweisen soll.” PÖGGELER. Op. cit. pág. 85-6. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD En efecto, tal y como presenta Hegel al pueblo encarnador de la eticidad absoluta, el modelo que parece subyacer es el de la polis griega, en la que, como lo destacará Hegel en el EDN al hablar de la comedia antigua, lo primero es la totalidad por encima de las partes. El pueblo forma aún una especie de organismo vivo, al estilo aristotélico, donde toda subjetividad queda supeditada a la unidad y finalidad del todo: Esta eticidad igual que este espíritu viviente e independiente que se presenta como un Briareo provisto de miríadas de ojos, brazos y otros miembros, cada uno de los cuales constituye un individuo absoluto es algo absolutamente universal, y, respecto al individuo, cada parte de esta universalidad concreta, y todo lo que pertenece a ella aparece como un objeto, como una finalidad. (SE 159, SS 328) Lo singular, como en una polis griega, se dirige a un fin más allá de él mismo, a la finalidad de la totalidad. Y esto es, antes que nada, porque él mismo se reconoce como esta totalidad por cuya finalidad lucha y vive. Esencialmente, el individuo se reconoce, en la eticidad, según como lo presenta Hegel, como ese individuo de la absoluta eticidad, en el que lo universal vive, subsumiendo permanentemente toda particularidad. Es por esto por lo que, a la vez, Hegel le dará tanta importancia a la guerra: es gracias a ella que el individuo logra renunciar a su singularidad, frente al peligro de la muerte, y sacrificarla a favor de la totalidad de lo ético, de la universalidad del pueblo. El individuo debe poder reconocerse como vehículo de la totalidad, como esencialmente ético: el individuo asume en sí mismo la eticidad absoluta y ésta aparece en él como su propia individualidad (SE 160, SS 328). Sin esta eticidad absoluta, sin esta totalidad que lo subsume, lo singular no va más allá de una abstracción. Sólo desde el punto de vista de lo universal cobra sentido lo particular, pues, considera Hegel siguiendo la filosofía aristotélica, lo primero está antes que lo segundo necesariamente: Por naturaleza es lo positivo anterior a lo negativo o, como dijo Aristóteles, según la naturaleza el pueblo existe antes que el singular; pues si el singular separado no es nada independiente, igualmente tienen que estar todas las partes en una unidad con el todo. (EDN 86, WBN 505) Es por esto que Hegel, en el SE, presenta a la mera individualidad como un concepto vacío de contenido y característico de la Eticidad Natural, el estado previo a una Eticidad Absoluta. Sin esta última, todo lo singular carece de sentido, todo lo individual es meramente formal76, y no encuentra una realización concreta. A la luz de la eticidad absoluta, el individuo de la eticidad natural no es más que una abstracción, abstracción que sólo se realiza plenamente en una totalidad ética, donde las individualidades son capaces de pensarse como un todo viviente, antes que como particularidades. La eticidad absoluta se encarga de superar (aufheben) toda particularidad, dándole a las formas abstractas anteriores a ella una realidad concreta dentro de la totalidad viviente de lo ético. Es en lo ético donde el sujeto alcanza su más alta objetividad77. Por esto, en últimas, la única manera de concebir al individuo es en la medida en que se presenta como una especie de microcosmos de la totalidad: Puesto que la eticidad real (reale) absoluta concibe unidos en ella la infinitud o el concepto absoluto la pura singularidad a secas y en su abstracción más alta- es, pues, inmediatamente, eticidad del individuo (des Einzelnen) e, inversamente, la esencia de la eticidad del individuo resulta ser, incontrovertiblemente, la real, y por ende, absoluta eticidad universal; la eticidad del individuo constituye una pulsación del sistema total e incluso todo el sistema. (EDN 85, WBN 504). El pueblo, dice así Hegel, no es una mera multitud de individuos, ni una mera pluralidad. Tal es la realidad aún no identificada con la idea de la eticidad absoluta, tal es el estado de las cosas en la eticidad natural: En dicha subsunción [la subsunción de la intuición en el concepto, la subsunción de la eticidad natural] la intuición de la eticidad, que constituye un pueblo, se convierte en una múltiple realidad o en algo individual [...] convirtiéndose así en algo que se cierne por encima de ese individuo, o en algo formal, pues lo formal es precisamente la unidad, la cual no es en sí misma concepto absoluto o absoluto movimiento. (SE 110, SS 280). El pueblo va más allá de eso, mas allá de un simple conjunto de individuos, agrupados bajo una idea abstracta y formal que los unifica. Tal es, por ejemplo, la ciudadanía, como concepto formal. Pero la identidad en el pueblo se vive, es real, no se queda en lo formal de la eticidad natural: esta identidad de todos no es 7 6 Debo recordar que lo “formal” hace alusión a la connotación negativa que le da Hegel como abstracción carente de contenido, y que se explicó en la sección 1.1. de este capítulo. 7 7 “El individuo se contempla en cada uno como sí mismo, llegando a la más alta objetividad del sujeto” (SE 157, SS 325-6). 31 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ una identidad abstracta, no es una igualdad propia del ciudadano, sino una igualdad absoluta [...] lo universal, el espíritu, está en cada uno y para cada uno (SE 157, SS 326). Cuando Hegel piensa en pueblo, parece estar pensando entonces en una especie de polis, donde todo lo particular está supeditado a lo universal, donde existe una absoluta identidad de lo uno y lo múltiple (SE 156, SS 324), y para el que el concepto de unidad política moderna característico de una sociedad burguesa, la ciudadanía, no es aún suficiente. Sin embargo, cabría preguntarse hasta qué punto es esto posible en una sociedad moderna donde, tras el surgimiento de la subjetividad, y tras un movimiento histórico que le ha otorgado toda la fuerza política a la burguesía, es casi imposible lograr nuevamente una unidad pensada más allá de lo formal. ¿Una polis moderna? Hegel parece estar trayendo un paradigma griego a un pensamiento político que tiene como finalidad última reflexionar sobre su propia realidad. Aún cuando Hegel muestra una comprensión de la situación contemporánea que lo rodea y de los conflictos que la aquejan, aún cuando muestra una conciencia de la gran diversidad de movimientos de la sociedad moderna y de la importancia que ha adquirido la vida económica dentro del movimiento de la totalidad, ¿no hay aún en Hegel una ausencia de conciencia histórica? ¿No parece mostrarse en su filosofía aún la pretensión de trasladar un momento histórico del pasado, tal como lo es la totalidad ética griega, a un momento del presente? A la luz de estas consideraciones, cobra sentido lo que dice Haym acerca de la influencia que aún ejerce, en el EDN, el ideal griego sobre el joven Hegel: La ética de Hegel descansaba en la misma base que constituía la base más fundamental y última de toda su forma de pensar... descansa en la contemplación de la vida ética de los pueblos clásicos; y su carácter está enteramente coloreado por la Antigüedad griega. Por decir toda la verdad: en cuanto a su contenido, es una descripción y en cuanto a su forma filosófica, una absolutización de la vida privada y pública, social, artística y religiosa de los griegos.78 La motivación más íntima de la forma de pensar de Hegel, según Haym, era para el momento de la escritura del EDN la restauración del contenido vital de la Antigüedad clásica79. Su presentación de la idea del pueblo, y de la organización de lo ético, sin hacer precisiones acerca de qué pueblo y en qué momento particular de la historia se ubica, dan a entender que tales características han de ser cumplidas por cualquiera de las diferentes representaciones de lo ético a lo largo de la historia. Pero, dichas características, están imbuidas de una identidad de lo individual con la totalidad que dudosamente podrían pensarse como posibles en una sociedad moderna, en la que, como también parece estar claro para Hegel, el individuo no sólo prima sobre lo universal, sino que se ha transformado en lo universal, dejando de lado toda posibilidad de verdadera totalidad. Así, es posible decir con Bourgeois, y siguiendo las afirmaciones de Haym, que el análisis que presenta Hegel de la vida ética verdadera hacia el final de la tercera parte del EDN, se remonta inevitablemente al ideal griego y a la esperanza de su restauración: al final de su análisis de la vida ética verdadera, los principios fundamentales de dicha concepción remiten al origen griego80. No sólo la organización de los estamentos, que, como se veía, reproducen en parte los estamentos sociales presentes en la filosofía política de Platón y Aristóteles, sino a la vez la forma de resolver el movimiento entre ellos, muestran claramente esta inclinación hacia la solución ética griega. El movimiento entre lo singular y lo universal, ese movimiento de lo inorgánico frente a lo orgánico que, como ya se veía anteriormente, describía la vida de la eticidad absoluta en un pueblo, sólo es posible para Hegel desde una reconciliación jerárquica en la que lo universal subsume a lo particular: El movimiento del Todo es una constante separación de lo universal y lo particular y una subsunción de lo último en lo primero (SE 179, SS 347). Por el otro lado, y como ya se mencionaba al comienzo de esta sección, el conflicto entre la vida económica y la vida política, en el que la primera es lo suficientemente fuerte como para oponer una resistencia real a la segunda, es un conflicto específicamente moderno. Sin embargo Hegel lo ubica también en la vida ética griega, haciendo de la presencia del ideal griego una presencia doblemente anacrónica. Tal y como lo señala Lukács, Hegel realiza la conversión del conflicto específicamente moderno en conflicto eterno81. Así, aunque al presentar al estamento de la clase de la actividad adquisitiva-industriosa Hegel parece hacer alusión a un 7 8 HAYM. Op. Cit, citado por KAUFMANN, Op. cit. pág. 97-8. 8 0 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...” Op. cit. pág. 527. 7 9 Ibidem. 8 1 LUKÁCS. Op. cit. pág. 397. 32 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD proceso que se ha llevado a cabo en los pueblos modernos, en los que esta clase ha dejado a un lado su función de participar en la guerra, para concentrarse cada vez más en sus funciones económicas, inmediatamente hace una alusión a la descripción que de esta clase realiza Platón, dejando nuevamente implícito que dicha clase económica no es exclusiva de una época determinada, sino que hace parte del conflicto eterno reproducido en lo ético a lo largo de la historia82. Es en parte por esta razón seguramente, que Hegel le reconoce a la burguesía, a esa clase adquisitiva-industriosa, menos poder dentro de lo ético del que debería. Al no considerarla una característica exclusiva de la época moderna, parece creer que el tratamiento que debe dársele ya está anunciado desde la solución antigua del problema. La reconciliación jerárquica de los estamentos, finalmente, confirma esta suposición. Es allí más que en ninguna otra parte donde parece aludirse a una restauración de la bella totalidad ética griega, donde todo queda supeditado a la universalidad de la vida política, y donde, a la vez, queda confirmado el hecho de que Hegel, en sus propuestas políticas dentro del EDN y del SE, subestima la importancia de la burguesía en la sociedad moderna. La relación de dominación de lo político sobre lo económico aparece así a lo largo de ambos ensayos como la única relación que hace posible, por medio de su reconciliación, la vida de la eticidad absoluta: En el caso del sistema de la realidad [lo económico], se ha mostrado que la eticidad absoluta tiene que comportarse negativamente con respecto al mismo: en él lo absoluto, tal y como aparece bajo la fija determineidad de este [el sistema de la realidad], se pone como absolutamente negativo, como infinitud que se presenta en unidad formal, relativa, abstracta frente a la oposición; en aquella conducta negativa, hostilmente, en esta, bajo su dominio. (EDN 65-6, WBN 487) 83 Así, aunque Hegel le reconoce a la burguesía un lugar dentro de la totalidad, mostrando que es consciente de que su presencia no puede simplemente dejarse de lado, este lugar concedido es un lugar secundario con respecto al movimiento de la totalidad, y supeditado a 8 2 Ver EDN 69, WBN 490. 8 3 O también: “Puesto que este sistema de la realidad [sistema de la economía política] consiste enteramente en la negatividad y en la infinitud, síguese, respecto a su relación con la totalidad positiva, que tiene que ser tratado por este todo de forma enteramente negativa y permanecer sometido a su dominio” (EDN 60, WBN 482-3). la vida política por la que debe aceptar ser dominada84. Como lo destaca Lukács, Hegel ha tenido siempre la ilusión de domesticar el poder de la economía mediante la actividad del Estado85. También en el SE aparece claramente esta pretensión: Lo que gobierna se manifiesta como el todo inconsciente y ciego de las necesidades y de los modos de satisfacerlas. Pero lo universal ha de apoderarse de este destino inconsciente y ciego y poder convertirse en un gobierno (SE 183, SS 351). Sin embargo, es esto precisamente lo que muestra la imposibilidad, por parte de Hegel, de abandonar del todo el ideal griego de su juventud. Pues pareciera ser más bien la clase burguesa la que eventualmente, en la época moderna, cedería un lugar a la vida política del estamento de la eticidad absoluta, y no, como lo presenta Hegel, éste último a la primera. La concepción de Hegel acerca del ideal de la comunidad organizada es todavía anacrónica, ignorando aún en parte la importancia y relevancia de los cambios surgidos con la modernidad. Dice Hyppolite: Pero la concepción hegeliana es aún, desde cierto punto de vista, anacrónica. Es la ciudad antigua, la república platónica, la que inspira directamente a Hegel en su sistema del mundo ético una representación social y política que flota demasiado por sobre la historia y no tiene suficientemente en cuenta los caracteres distintivos de la mentalidad moderna y del Estado que le corresponde.86 La solución propuesta por Hegel, en efecto, parece flotar por sobre las características distintivas de la época moderna. La misma clase burguesa no puede simplificarse. Ya para la época de Hegel, la situación es mucho más complicada de lo que sus propuestas parecen reflejar. Tal y como lo destaca Taminiaux, Hegel no considera la lucha de la burguesía y del proletariado en el seno de la sociedad civil o el sistema de las 8 4 Todo esto también se refleja en la relación que propone Hegel, como ya se había visto, entre la legalidad y las costumbres, o entre la moralidad, característica de la clase económica, y el derecho natural, perteneciente al punto de vista de la universalidad. La primera, asegura Hegel, debe quedar bajo el dominio del segundo, pues solamente así adquiere un contenido real, y deja de lado su naturaleza esencialmente formal: “El contenido de la moral se encuentra por completo en el derecho natural”(SE 160). Es lo que Bourgeois denomina, en el EDN, la “fundamentación especulativa de la moral en el Derecho Natural”. Op. cit. pág. 530. 8 5 LUKÁCS. Op. cit pág. 406. 8 6 HYPPOLITE. Op. cit pág. 105. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 105. 33 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ necesidades, no solamente por el hecho de que mezcle en la misma clase o estado de la adquisición industrial (Erweben) a los pobres y a los ricos [...] sino más aún porque está convencido de que la burguesía puede quedar subordinada a la nobleza y que la nueva economía de las fábricas [...] puede armonizarse con la economía agraria del Antiguo Régimen.87 La burguesía, en la sociedad moderna, termina siendo mucho más poderosa de lo que Hegel parece pensar, y el espíritu moderno, el surgimiento de la subjetividad e individualidad, pueden ser más difíciles de superar de lo que Hegel cree. Difícilmente la idea de pueblo que Hegel presenta como intuición de toda eticidad absoluta, puede hacerse compatible con la sociedad moderna vista desde estos términos. Difícilmente puede pensarse en el Estado moderno como aquella relación que existe en la eticidad, la subsunción de todos en algo general que tuviese realidad para la conciencia de todos, que formase una unidad con ellos, y tuviera poder y fuerza sobre ellos cuando éstos quisieran ser individuos aislados, y fuese idéntica a ellos de un modo amistoso u hostil (SE 157, SS 325). ¿No será que al final habrá que aceptar que a lo máximo que puede llegar la sociedad moderna es a una totalidad en la familia, y a una unidad formal en el Estado, tal y como se presenta en la eticidad natural del SE, y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la modernidad, una totalidad ética no deja de ser una abstracción? Y si no una abstracción, al menos sí, teniendo en cuenta las pretensiones de reproducir un ideal griego en una situación moderna, y repitiendo la afirmación de Hyppolite, un anacronismo88. 8 7 La traducción es mía. Ver TAMINIAUX. Op. cit. pág. 98. 8 8 Sin embargo, y como se insistió al principio de esta sección, el “anacronismo” de Hegel con respecto al ideal griego debe en cualquier caso matizarse. Es importante insistir en que Hegel, para el período de Jena, ha adquirido ya una serie de conclusiones acerca de la historia, su necesidad y su irreversibilidad. Es por esto que algunos intérpretes destacan en el EDN lo histórico sobre lo paradigmático, y no, como se ha realizado hasta aquí, la relación contraria. Ver, por ejemplo, GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. “Hegel y lo trágico: notas sobre la génesis política de su filosofía especulativa” en Ideas y valores. Bogotá, No. 27, 1967; COLOMER. Op. cit. pág. 166, y algunas afirmaciones de Bourgeois en El pensamiento político de Hegel. Op. cit. Las afirmaciones realizadas hasta ahora acerca de la presencia del paradigma griego no intentan negar que lo contrario se encuentre también presente en el ensayo, tal y como se verá con más detalle en el capítulo 2, a través de la presentación del concepto de la historia universal. 34 DOCUMENTOS CESO 40 Se puede decir sin embargo, para hablar a favor de Hegel, que sus ideales de juventud no son otra cosa que las primeras manifestaciones en su filosofía de aquello que sería la meta de su obra en general: la superación de los conflictos del presente y el alcanzar finalmente la unidad buscada desde el principio y reflejada, en sus primeros esbozos, en la vida ética y política de los griegos. La concepción de la historia como historicidad será así el primer intento por parte de Hegel para comprender, desde un punto de vista filosófico, la realidad de su época, y las posibilidades que ésta traía consigo. Y es a la luz de esta concepción, justamente, que aún la transposición del Estado Antiguo y del ideal griego a la sociedad moderna no se muestra como un anacronismo. Si los momentos históricos simplemente se distancian entre sí por un tiempo desligado de su contenido, si aún no existe la explicación de un movimiento general de la historia que asegure un progreso, si, como dice Hyppolite, Hegel está pensando menos en un progreso continuo que en desarrollos diversos, en la sucesión de realizaciones tan incomparables entre sí como géneros de obras de arte89, una polis moderna no sólo se muestra como posible, sino de hecho bastante acertada como propuesta política. Faltará que Hegel descubra que el conflicto no se vive únicamente en el interior de los pueblos, que el único movimiento no es el movimiento en el interior de lo ético, sino el movimiento del absoluto, que no logra a través de su encarnación en pueblos particulares una identidad total con lo real, y que debe seguir buscándose a sí mismo a lo largo de la historia del mundo. Es esto finalmente lo que le servirá a Hegel para dar el paso de una historia estática al devenir histórico. El movimiento del absoluto a través de la historia terminará explicando el paso de uno a otro momento histórico, de una a otra totalidad ética. Terminará obligando a Hegel a ubicar históricamente el paradigma griego, y a abandonarlo como ideal para la recuperación de la sociedad moderna. Tal como lo dice Taminiaux: No es que el tema de la organicidad desaparezca, sino que ahora coincide con la conciencia que el Espíritu adquiere de sí mismo y ya no con la vida absoluta de un pueblo. Detrás de este cambio está el paso de un pensamiento orientado por modelos sobre el paradigma griego, a un pensamiento intrínsecamente histórico que relega al mundo griego a un pasado aún natural del Espíritu, superado por la conquista moderna de la subjetividad como presencia en sí misma.90 8 9 HYPPOLITE Op. cit pág. 70. 9 0 La traducción es mía. Ver TAMINIAUX. Op. cit. pág. 93. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Este pensamiento intrínsecamente histórico que presenta la historia desde el punto de vista de la conciencia que el espíritu cobra de sí mismo, y ya no desde la vida absoluta de los pueblos particulares, y para el que la eticidad griega hace parte de la experiencia de este espíritu protagonista de la historia del mundo, no está ausente del todo en el EDN. El concepto de historicidad, presentado hasta ahora, se mostrará entremezclado así, en este ensayo de Hegel, con los primeros esbozos de esta nueva concepción de la historia. El paso o transición (passage) de los que habla Taminiaux, como se verá detenidamente más adelante, parecen encontrarse así justamente en el EDN. 35 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ CAPÍTULO 2 EL DEVENIR HISTÓRICO DEL ABSOLUTO: LA HISTORIA COMO DESENVOLVIMIENTO DEL ESPÍRITU PRESENCIA DE LA SEGUNDA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN EL ENSAYO El destino es la historia en clave mística. Novalis ¿Qué sería un Dios que empujara sólo el mundo desde fuera, haciéndolo girar con su dedo? Le cuadra más mover el mundo desde dentro, cobijar a la naturaleza en su seno y cobijarse a sí mismo en la naturaleza, de suerte que lo que en él vive, lo que en él alienta, lo que en él es, jamás eche de menos su fuerza, su espíritu Goethe 1. VISIÓN Y CONCIENCIA HISTÓRICAS 1.1 Historia de los estamentos Se mostraba ya, en el primer capítulo91, cómo aparece en medio del EDN un intento de explicación histórica de los estamentos. Por un lado dicha explicación confirma que Hegel aún está pensando en una reproducción de las relaciones sociales y políticas ya presentes en la eticidad griega a lo largo de y en todas las totalidades éticas históricas, incluyendo la del posible Estado Moderno. Por el otro, sin embargo, es posible ubicar ya la presencia de una conciencia histórica que busca encontrar un sentido general más allá de las particularidades y explicar la presencia del estamento burgués en la época moderna como resultado de una historia precedente y necesaria. Aunque, como aclara Bourgeois, Hegel sigue definiendo los estamentos y su división desde sus funciones 9 1 Ver Capítulo 1, 3.1.1. 36 DOCUMENTOS CESO 40 éticas y no por su facticidad histórica92 , es consciente a la vez de que esto puede llevarlo a caer en una contradicción entre una justificación ontológico-ética de los estamentos regida por el ideal griego y en la que todas las formas históricas de la eticidad comparten la misma esencia, y la necesidad empírico-histórica 9 2 Bourgeois aclara que para Hegel dicha separación entre los estamentos es por ahora una separación “natural”, y por ello presente a lo largo de la historia una y otra vez, independientemente del momento histórico y las condiciones históricas a las que se enfrenta un pueblo determinado. “Les indications indéniablement convergentes du texte spéculatif du Système de la vie éthique, du texte historique de la Constitution de l’Allemagne, et du texte historico-spéculatif de l’article sur le droit naturel conduisent à affirmer que, pour Hegel, ce n’est aucunement la nature en l’abstraction de son être physique, mais la nature en sa concrété éthique achevée- ce que le Système de la vie éthique nomme le “gouvernement absolu”- qui, de même qu’elle conserve l’articulation des états, l’institue en répartissant en eux, définis non par la facticité de la tradition historique mais para la normativité de la fonction éthique, les individus appréciés suivant leur nature vraie, c’est-à-dire la seconde nature de l’habitude éthique, où l’acte de cette fonction s’assure dans l’immédiateté de l’être vrai ». BOURGEOIS. « Le Droit Naturel... ». Op. cit. pág. 424. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD de la presencia de los estamentos en cada realización de la eticidad absoluta93 . Es por esto que, para evitar quedarse en la primera y dejar de lado la segunda, Hegel se propone, en medio del ensayo, proporcionar una justificación histórica de la necesidad ética de la existencia y separación de los estamentos, tal y como ha venido presentándolos en el ensayo. Esta justificación la realizará Hegel mostrando cómo a lo largo de la historia se vive un proceso en el que la división social de los libres y los no-libres característica del Estado Antiguo, y por lo tanto, de las eticidades absolutas griega y romana, desaparece durante la decadencia del Imperio Romano, permaneciendo ambos estamentos mezclados hasta la época moderna en la que aparentemente94, según Hegel, deben volver a separarse para constituir nuevamente una verdadera eticidad absoluta. El proceso es así, tal y como lo describe Bourgeois, el de una inserción histórica de las relaciones entre libres y esclavos, características de la eticidad antigua, dentro de la relación del primero y segundo estamentos, pasando por la reducción temporal de ambos a un solo grupo social, representado por la clase burguesa y ciudadana95. El análisis de Hegel comienza mostrando la diferencia que se presenta en las relaciones entre los estamentos de la eticidad antigua y de una posible eticidad moderna. Hegel presenta dos posibilidades de manifestación de estas relaciones: La relación con la absoluta individualidad independiente [estamento de los libres o primer estamento], de lo que según su naturaleza le pertenece a otra y que no tiene en sí mismo su espíritu [estamento de los no libres o segundo estamento], puede ser doble, según su forma; es decir, o bien una relación de los individuos de este estamento como particulares con los individuos del pri9 3 “[D]ans la Constitution d’Allemagne et les premiers essais spéculatifs [Hegel] laisse subsister un hiatus entre la nécessité empirico-historique dominant l’existence des manifestations de l’absolu éthique et la justification ontologico-éthique de leur essence”. BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 444. 9 4 Digo aquí aparentemente porque aunque la lectura del EDN sí deja entrever una intención por parte de Hegel de hacer una propuesta concreta para la vida ética moderna, no se pueden encontrar citas específicas en las que Hegel se refiera a los cambios que habría que ejercer en la sociedad moderna para convertirla en una eticidad absoluta. Sin embargo, sí pueden encontrarse indicios de esta intención hegeliana, como intentará señalarse a lo largo de esta sección. 9 5 Ídem. pág. 427-8 mero como particulares, o de la universalidad con la universalidad. (EDN 70, WBN 491) Aunque cabría la posibilidad de pensar que aquí Hegel está presentando dos maneras diferentes de relacionarse de los estamentos en cada eticidad, una lectura atenta del texto muestra que, más que eso, lo que está haciendo es la presentación de dos momentos históricos diferentes en los que, aunque aparecen dos estamentos que se relacionan, y en el que el segundo está de alguna manera supeditado al primero, la relación que se da entre ambos es diferente, diferencia que a la luz de la propuesta y los propósitos hegelianos no carece de importancia. Por un lado está la relación entre individuos de diferentes estamentos, que Hegel identifica con la relación de esclavos y libres, característica de la eticidad antigua; por el otro, se da una relación de los estamentos uno frente al otro como universales, característica, como se ha visto, más de una eticidad moderna en la que se enfrentan la vida política a la vida económica: [en la separación de los estamentos, éstos] se encuentran en la relación de dominación y dependencia como estamento total respecto a estamento total, bajo la forma de la universalidad; de tal manera que en esta relación, los dos que están en la relación permanecen como universales; en cambio, en la relación de la esclavitud, la forma de la particularidad es la determinante, y no cabe un estamento frente a otro estamento, sino que esta unidad de cada una de las partes se disuelve en la relación real y los singulares dependen de singulares. (EDN 70-1, WBN 491) Según y como lo presenta Hegel en el SE96, es la primera la que caracteriza realmente a una verdadera eticidad absoluta, pues es en aquella que las relacio9 6 En el SE, la primera parte presenta la eticidad natural en la que aún lo individual no alcanza una unidad verdadera, sino sólo formal, con la totalidad, y en la que, por consiguiente, los individuos se relacionan entre sí como particulares, en la medida en que aún no han aparecido los estamentos, y en la medida en que aún lo individual no es capaz de sentirse como la manifestación singular de la totalidad. La tercera parte, por el contrario, presenta el momento de la verdadera eticidad, en la que se consolidan los estamentos como universales, y en la que cada estamento se relaciona con el otro como estamento, no entre sus individuos, ya que la pertenencia al estamento, ya sea al absoluto o al relativo, se siente como la unidad indiferenciada con lo universal que lo representa. Así, el SE muestra cómo sólo es en el momento en que el individuo logra sentirse verdaderamente una expresión singular de lo universal, y por consiguiente, el momento en el que las relaciones se dan entre universales, entre estamentos, y no entre individuos particulares, que se alcanza una verdadera totalidad ética. 37 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ nes inicialmente naturales entre individuos pasan a ser éticas a través de las relaciones entre los estamentos. Lo que es una relación entre particulares en la eticidad antigua, se presenta en la moderna como una relación entre clases o estamentos. El Estado moderno que parece estar proponiendo Hegel en el EDN comienza a mostrarse así como un estadio superior al antiguo. Y esto es posible, como continúa mostrándolo el análisis de Hegel, gracias a la historia que precede a la eticidad moderna y que pasa por la desaparición de la separación de los estamentos a partir de la decadencia del Imperio Romano. El texto de Hegel se convierte aquí, antes que nada, en la explicación de un proceso histórico que va desde la eticidad antigua hasta la moderna, y que parece tener como objetivo mostrar, por un lado, la necesidad misma del proceso, y por el otro, una nueva actitud por parte de Hegel, en la que se valora de manera diferente la presencia de la burguesía en el Estado Moderno, en la medida en que es ella misma, paradójicamente, la que posibilita la creación de una nueva eticidad absoluta que logre superar, a la vez, las formas precedentes de eticidad. El fin de la eticidad absoluta en el Imperio Romano trae consigo en la lectura de Hegel la desaparición progresiva tanto del estamento nobiliario, como de la esclavitud, bajo la figura de la universalidad del Imperio, que no hace más que estatuir una igualdad formal, en la que ninguno es esclavo, pero a la vez, bajo la autoridad del emperador, ninguno es libre. Todo termina reduciéndose a un solo estamento cuya unidad está determinada únicamente por este concepto formal de la igualdad, dejando de lado toda separación entre los que antes se diferenciaban como clases sociales o estamentos diferentes. Aquella relación de la esclavitud desapareció por sí misma (ist von selbst verschwunden) en la manifestación empírica de la universalidad del Imperio Romano; con la pérdida de la eticidad absoluta y con el envilecimiento del estado nobiliario, se igualaron ambos estamentos, particulares hasta entonces; pero al dejar de existir la libertad, necesariamente dejó de existir la esclavitud. (EDN 70, WBN 491) Esta igualdad formal, o universalidad impuesta por el Imperio, es característica siempre del segundo estamento, en el que la identidad se vive siempre de manera relativa, y la unidad, en lugar de vivirse y concretarse en lo real, se entiende como un concepto formal (p.e. el concepto de ciudadanía). Es por esto que Hegel, ayudándose del análisis de Gibbon acerca de la decadencia del Imperio Romano, muestra la progresiva 38 DOCUMENTOS CESO 40 reducción de toda división y separación presentes en la vida ética antigua a la indiferencia del segundo estamento, o estamento de la vida privada: La larga paz y la uniformadora dominación de los romanos, inocularon un veneno lento y secreto en las energías vitales del imperio. Poco a poco se fueron nivelando los sentimientos de los hombres, se fue apagando el fuego del genio, y el mismo espíritu militar se evaporó. Subsistió el valor personal, pero ya no existía ese valor público que se nutre del amor a la independencia, del sentido del honor nacional, de la presencia del peligro, y del hábito de mandar; recibieron leyes y capitanes a capricho de su monarca (ihres Monarchen) y la descendencia de los líderes más audaces, se contentó con el rango de ciudadanos y súbditos. Los temperamentos más esforzados se reunieron en torno a la bandera del emperador, y los países abandonados , despojados de su vigor o unidad política, se hundieron sin notarlo en la lánguida indiferencia (Gleichgültigkeit)97 de la vida privada. (EDN 71, WBN 492) Como Hegel había descubierto ya en Francfort, la existencia de esta vida privada, y de este estamento de la clase económica burguesa, en lugar de ser reprochable, es necesaria para la vida del Estado y de la eticidad. La crítica de Hegel no va dirigida así contra su existencia, sino precisamente contra sus pretensiones de absolutización (como se verá más claramente en el análisis de la comedia presentado en la siguiente sección de este capítulo). La mezcla de la vida ética absoluta con la vida ética relativa, se presenta así históricamente como una absolutización por parte de la segunda, que trae consigo la desaparición de la primera, a partir de la decadencia del Imperio Romano. Sin embargo, y aquí se empieza a ver claramente una nueva actitud de Hegel frente a la eticidad y a la historia, esta absolutización es también necesaria: El principio de la universalidad y de la igualdad, tuvo que adueñarse primero, pues, del todo, de suerte que, en esta mescolanza, en el sitio de una separación, se pusiera una mezcla de ambos estamentos; bajo la ley de la unidad formal, el primer estamento ha sido, en verdad, completamente suprimido (aufgehoben)98 y el segundo 9 7 En la traducción de Negro Pavón en lugar de “indiferencia” aparece “felicidad”. Como puede verse, la corrección de la traducción aquí era más que necesaria: para Hegel la indiferencia de la vida privada no implica la felicidad; por el contrario, la felicidad de los ciudadanos está en la vida política, en la verdadera eticidad, en la que las diferencias permanecen, aunque supeditadas a la totalidad. 9 8 La traducción de Negro Pavón traduce aquí, como a lo largo de todo el texto, aufheben por “asumir”. Sin embargo, en LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD se ha convertido en pueblo único. (EDN 71, WBN 491. La cursiva es mía) La subsunción del primero dentro del segundo estamento, o, como lo presenta Hegel en esta cita, la supresión del primero por parte del segundo, parece ser así, visto desde el punto de vista de la totalidad de la historia, un momento necesario dentro del proceso al que parece dirigirse la vida política moderna, al menos desde la perspectiva de la propuesta hegeliana. El principio del segundo estamento, la universalidad e igualdad formales, tuvo que adueñarse del todo, para que históricamente aparecieran las condiciones necesarias para alcanzar, en la época moderna, una vida ética absoluta. Se necesitaba que el segundo estamento se consolidara como una totalidad, para que las relaciones con el primero dejaran de darse entre individuos y aparecieran como relaciones entre universales, entre estamentos o clases. Es este el paso necesario previo a lo que parece estar proponiendo Hegel para alcanzar una eticidad absoluta en el Estado Moderno, que debe ahora recuperar el lugar del primer estamento, conservando a la vez la presencia del segundo. En efecto, y como ya se explicaba en el capítulo anterior, lo que se busca finalmente no es excluir de la totalidad de lo ético al estamento de la clase económica y burguesa, sino otorgarle su lugar propio, reconociéndole su Derecho y legalidad, y subordinándolo al todo de la vida política. Lo que se busca es precisamente que la separación entre ambos estamentos vuelva a tener lugar, tal y como lo hacía antes de la caída de la eticidad absoluta romana, según el recuento histórico realizado por Hegel. Pero esta separación, parece estar diciendo Hegel al insinuar el momento histórico de la igualdad formal como necesario, sólo es posible dentro de un proceso en el que la inserción histórica final, de la que habla Bourgeois, de las relaciones esclavos-hombres libres de la antigüedad dentro de la relación del segundo con el primer estamento de la eticidad moderna, se muestre como dialéctica. La separación y reconciliación final es así, insiste Bourgeois, el resultado de un prodiferentes momentos el verbo en alemán puede hacer alusión a diferentes significados. En este caso considero que la traducción más adecuada es la de “suprimir”, pues lo que sucede con el primer estamento a partir de la decadencia del Imperio romano es que desaparece y es suprimido por el segundo. La palabra asumir no deja entender esto tan claramente. ceso dialéctico mediatizado por ese período histórico de negación absoluta del primer estamento por parte del segundo99 . Sólo tras esa mediación, se supone que quiere mostrar Hegel, puede darse una verdadera separación, en la que las diferencias se mantienen bajo una reconciliación absoluta que las unifica. Lo que era una relación entre particulares se transforma así, gracias a la historia que precede a la eticidad moderna propuesta por Hegel, en una relación entre clases o estamentos, haciendo de la eticidad que debe alcanzar el Estado Moderno, una superación de las formas pasadas de eticidad. La diferencia introducida por Hegel en el Estado Moderno, y la nueva valoración que aquella trae sobre éste, se muestra de esta manera en este pasaje del EDN como resultado de la historia, y no sólo del movimiento ético necesario dentro de cada encarnación del absoluto en un pueblo, tal y como se mostraba en el concepto de historicidad. El análisis presentado por Hegel en la tercera parte del EDN, acerca de la historia de los estamentos, trae así ya, por un lado, una visión de conjunto de la historia, en la que la sucesión de uno y otro momentos particulares comienza a cobrar sentido más allá de cada momento histórico concreto. Por otro lado, la necesidad que precede la reaparición y reconciliación de los dos estamentos en la época moderna, trae consigo una valoración diferente, por parte de Hegel, de la resolución moderna del conflicto ético frente a sus soluciones pasadas. Aunque aún el texto no es explícito al respecto, la eticidad moderna, al recoger todos sus momentos históricos anteriores, parece estar un paso más allá de la eticidad antigua, en la que la reconciliación parece llevarse a cabo de una manera más inmediata, sin recoger dentro de sí una mediación histórica. 9 9 Dice así Bourgeois: “Assurément, le texte sur le droit naturel insiste surtout sur l’insertion historique de cette opposition des deux modes de la différenciation et subordination éthique présente dans l’ Etat, et le lien positif entre eux, qui s’exprime déjà dans l’exemplarité, pour le dernier, du principe général du premier, s’enrichit désormais de la filiation historique du contenu spécifique du dernier a partir du premier; mais cette filiation maintient , elle aussi, leur opposition, puisque le processus menant de l’un à l’autre –qu’on peut, en ceci, nommer dialectique– les médiatise précisément par ce qui les sépare absolument, à savoir par la négation totale de leur continuité, de la différenciation et subordination entre les individus, alors égalisés par leur réduction à un statut homogène». « Le Droit Naturel... ». Op. cit. pág. 427-8. 39 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Así, aunque estos análisis estén precedidos, y a ellos les sigan aseveraciones100 que muestran nuevamente la tendencia de Hegel a querer trasladar, sin tener en cuenta las condiciones históricas particulares, la organización ética antigua a otras posibles organizaciones éticas posteriores, es posible ver, entremezclado con ello, una conciencia por parte de Hegel de que las contradicciones de la época moderna son el resultado de un movimiento general de la historia, y deben valorarse, desde esta perspectiva, como una superación y no una simple imitación o reproducción del pasado. 1.2 Comedia antigua y comedia moderna El tema de la comedia en el EDN introduce el tema de la eticidad vista desde la unilateralidad; es decir, una eticidad en la que las relaciones éticas se dan de manera abstracta, ya sea desde el punto de vista de lo individual, ya sea desde lo universal, frente a las relaciones concretas y reales de la eticidad absoluta, en donde tanto lo universal abstracto como lo particular real están incluidos en la totalidad. A diferencia de la eticidad absoluta, en donde el pueblo se enfrenta y se reconcilia con un destino propio resolviendo sus propias contradicciones, la comedia muestra una eticidad en la que no hay un destino, o, mejor, como se verá, en la que éste no es tomado seriamente, por lo que no hay un enfrentamiento real entre las contradicciones propias de lo ético, y por lo que, en consecuencia, no hay tampoco una reconciliación real final y absoluta. Sin embargo, lo particular del análisis de la comedia no es solamente el hecho de que Hegel la utilice para mostrar aquello que ha venido criticando como la pretensión de absolutización de una potencia dentro de lo ético, sino que, a través de este mismo análisis, Hegel introduce por primera vez dentro del ensayo, de manera explícita, una diferencia clara entre dos momentos históricos, bajo las imágenes de la comedia antigua y moderna. Así, a diferencia de la presentación casi ahistórica que venía haciendo Hegel del conflicto dentro de lo ético, la introducción de la comedia trae consigo, en el EDN, la introducción de un análisis histórico de lo que parece ser el principio de la decadencia de la antigüedad clásica, junto con lo que se anuncia como el fin del gobierno absoluto de la burguesía moderna. El análisis de la comedia, en el EDN, mezcla así la interpretación especulativa de las come100 Que ya han sido mostradas en el capítulo anterior. Ver Capítulo 1, 3.1.1. 40 DOCUMENTOS CESO 40 dias antiguas escritas por Aristófanes, con la lectura que, a través de sus representaciones, se puede hacer de la historia de la vida ético-política101. Es esto último, la dimensión histórica del análisis de la comedia, lo que para Bourgeois se presenta como lo determinante en el ensayo: Pero la última dimensión, la dimensión histórica, es, en cuanto a aquello que concierne al tratamiento del tema, la dimensión determinante. La importancia característica en general [...] del artículo sobre el Derecho Natural de la inserción de un contenido especulativo en la historia, señalado por el paso decisivo, ahora interpretado de manera negativa, entre el mundo antiguo y el mundo moderno romano-cristiano, es precisamente aquello que lleva a Hegel, [...] a insistir en la diferencia esencial entre la comedia antigua y la comedia moderna, en las que pretende descubrir los principios respectivos de dos grandes épocas pasadas de la historia ética.102 Como lo afirma Bourgeois, es justamente en el EDN donde Hegel introduce, si no por primera vez, al menos de manera más explícita, un contenido especulativo en la historia del mundo. La diferencia que ya había empezado a verse, a través de la historia de los estamentos, entre el mundo antiguo y el mundo posterior a la decadencia de la eticidad absoluta romana, queda más claramente determinada, en el EDN, por las diferencias que establece Hegel entre la comedia antigua y la comedia moderna: La comedia caerá en general del lado de la falta de destino; bien que caiga dentro de la vitalidad absoluta y ofrezca así, solamente, sombras de oposiciones o luchas burlescas con un destino hecho y enemigo ficticio, o bien que caiga dentro de la no vitalidad; pero también ofrece solamente sombras de independencia y absolutez: en aquel caso se trata de la comedia antigua o divina, en este de la comedia moderna. (EDN 76, WBN 496) Esta falta de destino de la comedia, que la lleva a caer en alguna de las dos unilateralidades descritas por Hegel, describe el principio de cada uno de los dos momentos históricos que, a través de la imagen de lo cómico, están siendo presentados en el ensayo. Bajo la imagen de la comedia antigua subyace la vida ética absoluta de los griegos, en la que, como parece estar reconociendo Hegel al contrario de lo que sucedía en el análisis de los estamentos, aun no se toma seriamente lo individual. El principio regente es el de 101 Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 480. 102 La traducción es mía. Ver Ídem. pág. 481. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD lo universal, para el que la particularidad no se presenta más que como un destino ficticio, no representando ninguna amenaza real para la totalidad: La comedia divina carece de destino y de auténtica lucha, por lo que en ella existe sin oposición la confianza absoluta y la certeza en la realidad del absoluto; de manera que lo que introduce algún movimiento en esta perfecta seguridad y tranquilidad, consiste sólo en una oposición sin seriedad, carente de alguna veracidad interna. (EDN 76, WBN 496). No hay así, dentro de la eticidad representada bajo esta imagen de la comedia antigua, una oposición real entre lo universal y lo particular, por lo que, en lugar del movimiento interno que caracteriza la eticidad absoluta presentada por Hegel hasta el momento, lo que aparece es una imagen estática, en la que la unidad e identidad están dadas de forma inmediata (no mediatizadas por el conflicto). Es esta ausencia de un destino serio, este estatismo dentro de lo ético, lo que termina trayendo consigo su propia y progresiva destrucción. Porque, parece decir Hegel, no es que el destino no exista, sino que no es tomado seriamente. La imagen de la comedia lo que muestra es la incapacidad de un pueblo para aceptar sus propias contradicciones. Así, en lugar de enfrentarlas, como debe suceder en una eticidad real, éstas son ignoradas, por lo que van adquiriendo, poco a poco, un poder mayor. En el caso de la vida éticopolítica griega, explica Hegel, el problema surge en el momento en el que el principio de lo individual, con el que la totalidad no ha visto la necesidad de reconciliarse, empieza a cobrar fuerza frente a lo universal: Una organización ética semejante impulsará, pues, sin peligro ni angustia ni envidia, por ejemplo, a miembros singulares al extremo del talento en cada arte, ciencia y habilidad, y en ellos hará de cada uno algo especial segura de sí misma, de que tales monstruosidades divinas no ensombrecen la belleza de su figura, sino que son trazos cómicos que distraen por un momento la atención de su figura. (EDN 77, WBN 497). Esto miembros singulares, a la larga, y aunque la comedia no fuera capaz de anunciarlo, mostraban: la proximidad de la muerte de este cuerpo que la portaba, y que ya no podía tomar como sombras, sino como un destino cada vez más poderoso, las oposiciones que en general, provocaba ella misma, y que anteriormente pudo excitar y activar como si fuesen accidentes y con pareja irreflexión, en sus aspectos más serios y trascendentales. (EDN 78, WBN 498). El surgimiento de la individualidad, que comienza, como sucede con la figura de Sócrates, a cobrar conciencia de sí misma, y que surge justamente en el momento de apogeo de la eticidad griega, anuncia ya la destrucción y decadencia de su momento histórico concreto. Es esto, precisamente, lo que una visión cómica impide comprender. Así, ya Hegel está pensando, como se verá también en la descripción del movimiento general de la historia, y aunque aún no lo haya formulado, en su método dialéctico, en el que todo momento trae consigo las posibilidades de su propia destrucción, anunciando, desde sí mismo, aquello que debe seguirle. La comedia moderna, por el otro lado, recalca nuevamente la ruptura del individuo con el Estado, consecuencia de la absolutización del segundo estamento y de su presentación como totalidad del pueblo. Lo que se toma aquí como ficticio ya no es así lo individual, sino lo universal, lo absoluto, que aparece simplemente bajo la forma de un concepto formal, carente de contenido. La naturaleza ética, dice Hegel, se halla así parcializada, unilateralizada en lo singular, y olvidada como espíritu de la totalidad: Por otro lado está, sin embargo, la otra comedia, cuyas implicaciones carecen de destino y de auténtica lucha, porque la naturaleza ética se halla parcializada (befangen) en ella; los nudos no se atan aquí en juego, sino en oposiciones serias para este instinto ético, pero cómicas para el espectador. (EDN 78, WBN 498). Es la comedia de la burguesía, del Derecho y la legalidad, que intenta fijar en determineidades aquello que cambia permanentemente. Al no ser capaz de aceptar lo otro de sí misma, las costumbres y la vida política que la sobrepasan permanentemente; al no ser capaz, por consiguiente, de reconocerlo y reconciliarse con ello, la comedia moderna busca fijar una realidad que no logra adecuarse nunca a sus pretensiones de fijeza y estabilidad, bajo un concepto de universalidad que carece de contenido: Para decirlo brevemente, el instinto ético (pues no es la naturaleza ética absoluta consciente la que actúa en esta comedia), tiene que cambiar lo existente en la absolutez negativa y formal del Derecho, y avisar, de semejante modo, a su angustia de la fijeza en orden a su posesión, para poner a buen recaudo su fortuna, en algo seguro y cierto, por medio de tratados y contratos, estableciendo todas las cláusulas imaginables. (EDN 78, WBN, 498) Pero esta unilateralidad de la eticidad relativa, en la que rige la vida privada, es incapaz de fundar una 41 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ eticidad real, absoluta, bajo los principios regentes de la particularidad. Su necesidad de absolutez y universalidad, manifestada bajo lo formal de la ley, no puede ser satisfecha sino en la medida en que logre reconocer la universalidad que ha dejado de lado, y que, como espíritu de la tierra, aparece una y otra vez destruyendo todo lo que la particularidad ha ido construyendo: pero igual que en casa del poeta los espíritus subterráneos veían barridas por el primer vientecillo fuerte las plantaciones que hacían en los desiertos infernales, así mismo tiene que ver arrastradas por el primer movimiento de retorno o siquiera de enderezamiento, del espíritu de la tierra, la mitad o la totalidad de las ciencias que habían demostrado la experiencia y la razón; tiene que ver eliminado por otro un sistema de Derecho. (EDN 79, WBN 498). Esta comparación con el Mesías de Klopstock, no tiene otro fin que el de mostrar los esfuerzos vanos por parte de la eticidad relativa de construir sobre el campo infértil de la particularidad una vida ética verdadera y duradera. El instinto ético que yace bajo las pretensiones de universalidad del segundo estamento termina así, como sucedía con el formalismo en la segunda parte del ensayo, alcanzando todo lo contrario a aquello que pretende representar: el instinto ético, que busca en estas finitudes una infinitud absoluta, solo ofrece la farsa de su fe y de su ilusión que no muere, la cual hallándose en lo más oscuro , cuando cree estar en lo más claro se encuentra extraviada y en la injusticia, allí donde se imagina que reposa en los brazos de la justicia, de la seguridad, y del goce mismo. (EDN 79, WBN 499). Sólo cuando lo particular, la vida económica, la legalidad, dejen de lado las pretensiones de absolutización, y reconozcan como su destino lo universal y ético que han dejado de lado, lograrán realizar aquello que buscan. Sólo cuando la legalidad, como ya venía anunciando Hegel, se reconcilie con la costumbre y con el cambio, dejará de ser mera formalidad para transformarse en un universal concreto, y dejar de buscar, continuamente, un contenido real que le corresponda. Ambas comedias anuncian así, de alguna manera, elementos que caracterizarán la visión futura de la historia de Hegel. Por un lado, el análisis de la comedia antigua trae consigo ya un esbozo de lo que será el método dialéctico; por el otro, la comedia moderna trae ya preliminarmente la explicación que intentará dar Hegel al movimiento general de la historia, como 42 DOCUMENTOS CESO 40 el movimiento permanente entre la oposición de la ley y la costumbre. Además, y poniendo el análisis de la comedia en relación con la historia de los estamentos, que le precede en la exposición del ensayo, una y otra comedias pueden eventualmente presentarse como momentos necesarios de un mismo proceso. Así como la comedia antigua muestra una primera forma de eticidad, en la que la identidad se da de manera inmediata, la comedia moderna constituye la reacción a esta unilateralidad de lo universal, mostrándose como el intento de hacer de lo particular lo absoluto. Ambos momentos, sin embargo, pueden entenderse como igualmente necesarios dentro de un proceso dialéctico en el que, al final, es la reconciliación y superación de ambos la que trae consigo la verdadera eticidad: La comedia separa entre sí las dos zonas de lo ético, de manera que les deja plena libertad para que, en una, las oposiciones y lo finito resulten una sombra desesenciada; para que en la otra constituya lo absoluto una ilusión. Sin embargo, la relación auténtica y absoluta consiste en que la una resplandezca seriamente en la otra, en que cada una se halle en relación corporal (leibhaft) con la otra y en que vengan a constituir recíprocamente su destino serio. (EDN 79-80, WBN 499). Ambas comedias niegan así la contradicción y el conflicto entre lo universal y lo particular, la antigua privilegiando lo primero, la moderna lo segundo. La contradicción se traslada, en este análisis de Hegel, de lo ético a lo histórico. Ya no está representada únicamente por dos momentos dentro de la eticidad, que deben reconciliarse para alcanzar la bella y absoluta totalidad, sino por dos momentos históricos diferentes, que parecen tener que buscar la reconciliación (todavía la reconciliación de lo ético) a través de la historia. Se ve aquí una nueva actitud de Hegel frente a la historia: ésta ya no es, simplemente, un conjunto de momentos diferentes, desligados entre sí, en los que se resuelven sucesivamente las contradicciones de lo ético, sino un proceso necesario y coherente, que busca y conduce a una reconciliación final de las contradicciones presentes a lo largo de cada época. 2. EL DEVENIR HISTÓRICO Este cambio en la actitud hegeliana, que pasa de pensar el conflicto dentro de lo ético a pensarlo como histórico, puede entenderse, como lo explica DHont, como la respuesta hegeliana a una pregunta que necesariamente tenía que surgir tras la concepción de la LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD historia como historicidad, y que más adelante explicitaría en las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal: ¿Cuál es el fin (Ende) de todas estas particularidades? No es posible que se agoten en su fin (Zweck) particular. Es necesario que haya un fin último (Endzweck) en la base de este enorme sacrificio de contenido espiritual.103 Como se veía en el análisis del concepto que se ha denominado aquí historicidad, éste se caracteriza por entender la historia como una serie de momentos históricos particulares, en los que un pueblo determinado se enfrenta a su propio destino, constituido por las contradicciones internas que debe reconocer y resolver para lograr realizar la idea de una eticidad absoluta. La meta parece ser allí la eticidad absoluta realizada por cada pueblo. Más allá de eso, no parecía haber nada que explicara un fin (Zweck) que trascendiera a cada particularidad, y que explicara así la relación entre uno y otro momentos históricos concretos. La pregunta de Hegel se comprende a la luz de esta visión de la historia, y parece ser más que natural. Es necesario que haya un fin (Zweck) último que no se agote en cada particularidad, sino que las trascienda a todas a lo largo de la historia. Es lo mismo que comprende el Empédocles de Hölderlin, al ser condenado por los agrigentinos al exilio: en el individuo se mostró la unificación sensible que, de necesidad y discordia ha surgido, prematura, la cual resolvió el problema del destino, que, sin embargo, nunca puede resolverse visible e individualmente, porque entonces lo universal se perdería en el individuo y (lo que es aún peor que todos los grandes movimientos del destino, y lo único imposible) la vida de un mundo perecería en una singularidad.104 No es posible, comprende Hegel, que la vida de un mundo perezca en una singularidad. La muerte de cada singularidad debe entenderse, más que como un fin (Ende), como el comienzo de una nueva vida. La muerte debe poder comprenderse como un momento necesario dentro de un proceso dirigido a un fin último (Endzweck) más allá de toda particularidad. Esta visión, para Hegel, viene con lo que Bourgeois ha denominado la reconciliación entre la filosofía y la realidad, que, según el autor, se da por primera vez en Jena, cuando Hegel logra pasar de la razón kantiana (entendimiento), a la razón hegeliana superadora de toda contradicción, capaz de entender la realidad como una necesidad, y de entender cada particularidad como un momento dentro de un proceso total105. Es precisamente desde la perspectiva de una idea tal de filosofía que Hegel realiza la crítica tanto del empirismo, como del formalismo al principio del ensayo. Así como Hegel insiste en que todo ideal debe particularizarse, encarnarse en lo real, también insiste en que la filosofía debe encarnarse en la experiencia y comprenderse en y a partir de ella, para evitar convertirse en un formalismo carente de contenido: [S]ólo en la experiencia se puede encontrar la representación de la filosofía. El fundamento de que la filosofía puede indicar su representación en la experiencia, radica directamente en la ambigua naturaleza de lo que se denomina experiencia. Pues lo que pasa por experiencia, no consiste en la intuición inmediata misma, sino en esta elevada, pensada y explicada en lo intelectual, captada en su singularidad y expresada como necesidad. (EDN 94, WBN 511-512). Si por un lado lo necesario debe poder encontrarse en la experiencia misma, y no en una ley exterior a ella, la experiencia debe poder entenderse a la vez, más allá del punto de vista de la particularidad, como necesaria. Es la perspectiva de la filosofía la que es capaz de comprender lo real como necesario, es decir, de darle un sentido e incluso una justificación desde el punto de vista de la totalidad: [L]a filosofía enseña a honrar la necesidad [...] ella misma constituye un todo y solo la intelección limitada se conserva en la singularidad y la desprecia como una accidentalidad; y por esto mismo la filosofía, puesto que supera (aufhebt) el punto de vista de la singularidad y la accidentalidad de forma que señala en ella que no impide la vida en sí, sino que está, en cuanto la deja existir tal como es, de acuerdo con la necesidad- al mismo tiempo, pues, la arrebata, la penetra y la vivifica. (EDN 106, WBN 522). 103 Citado por D’HONT, Jacques. Hegel, filósofo de la historia viviente. Amorrourtu Editores, Buenos Aires, 1966. Pág. 236. El punto de vista de la filosofía, en lugar de fijar la realidad y despojarla de todo su movimiento, tal como intenta hacer el empirismo dogmático, o de imponerle una ley externa a ella misma, tal como pretende el 104 HÖLDERLIN, Friedrich. “Fundamento para el Empédocles” en Ensayos. Tr. Felipe Martínez Marzoa, Editorial Hiperión, Madrid, 1997. Pág. 120 105 Ver BOURGEOIS. “El pensamiento político...”. Op. cit. pág. 31 y 69-70. 43 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ formalismo, la vivifica, comprendiéndola en sus múltiples representaciones, dándole vida al encarnarse lo ideal, que le da movimiento, en lo real, que gracias a ello cobra sentido más allá de su singularidad. Es este descubrimiento de la filosofía, lo que permite finalmente un cambio de actitud de Hegel frente a lo ético, inicialmente, y más allá de ello, frente a lo histórico. Así como desde la filosofía se comprende el movimiento de lo ético en su totalidad, dejando de lado la unilateralidad de las contradicciones, y logrando así buscar la reconciliación de la naturaleza orgánica con la inorgánica en el Estado, al comprender la totalidad por encima de las singularidades, así también Hegel está descubriendo, como se ve en ese cambio producido a lo largo del EDN, que hay una totalidad mayor a la que la filosofía tiene que dirigirse. Más allá de las totalidades éticas particulares, está el movimiento general de la historia; la historia universal en la que, progresivamente, se da el desarrollo histórico de las contradicciones que, a la vez, deberán resolverse a través y en la historia misma, mas no una y otra vez en cada uno de sus momentos. 2.1 El movimiento de lo viejo frente a lo nuevo El tratamiento que le da Hegel al concepto de positividad (concepto explicado en el capítulo anterior: lo positivo es identificado con lo muerto, que constituye toda forma falsa de unidad, frente a la vida de la unidad verdadera y absoluta106) a partir de la tercera parte del ensayo, y sobre todo en la cuarta parte del mismo, es particularmente interesante para los propósitos de este trabajo, ya que ayuda a ilustrar el cambio del punto de vista hegeliano con respecto a la historia, y su primera comprensión y formulación del devenir histórico general, más allá del que se da en el interior de cada uno de los pueblos históricos particulares. Hegel ya no se pregunta, como solía hacerlo en ensayos anteriores, e incluso en las dos primeras partes del EDN, qué es positividad, sino que su investigación está más bien dirigida a averiguar qué es lo que la hace posible históricamente. Es esto lo que Hegel se propone averiguar a través de lo que presenta como una historia del derecho positivo, que parece ser, como el mismo Hegel lo enuncia, el objetivo de la cuarta parte del ensayo: A fin de precisar la relación del Derecho Natural con las ciencias positivas del Derecho, solo necesitamos ahora coger el hilo del desarrollo del mismo, allí donde no lo 106 Ver Capítulo 1, Sección 1.3. 44 DOCUMENTOS CESO 40 hemos proseguido, y señalar el sitio al que se encamina. (EDN 92, WBN 509) Lo esencial para Hegel, tal y como lo destaca Hyppolite107, es lograr no oponer un derecho natural abstracto a un derecho positivo o histórico concreto. La filosofía, tal como él la concibe, debe poder elevarse sobre esta oposición y aprender a honrar la necesidad histórica. El derecho positivo, y la positividad en general, deben entenderse así como aquello que de alguna manera permite, al obligar permanentemente a buscar la unidad verdadera entre lo ideal y lo real, la vida de un pueblo, y a la vez, la vida del derecho a través de las leyes, que al encarnarse en las costumbres particulares, en lugar de imponerse sobre ellas, realizan la idea de una absoluta eticidad, identificando derecho natural y positivo en el derecho propio de un pueblo histórico108. El problema sin embargo está justamente cuando estos dos dejan de coincidir, cuando costumbre y ley dejan de identificarse, convirtiéndose nuevamente lo legal en abstracción y lo real en una positividad negativa. Esto, no obstante, es inevitable, en la medida en que, como ya Hegel lo había mostrado, la ley fija la realidad, mientras que la costumbre no deja nunca de cambiar y de moverse: La desigualdad de los hombres y de las acciones, tanto como el jamás-permanecer-quietos de las cosas humanas, no permite exponer con ninguna clase de arte, cualquiera que sea el objeto, nada igual a sí mismo, acerca de todos sus aspectos y para todos los tiempos. Mas nosotros vemos que la ley se dirige justamente hacia uno y el mismo objeto, igual que un hombre testarudo y rudo no deja que acontezca algo contrario a su disposición, ni permite siquiera que nadie le interrogue acerca de esto, si a alguien se le ofreciera algo mejor con respecto a la relación que él ha fijado. (EDN 63-64, WBN 485)109 107 Ver HYPPOLITE. Op. cit. pág. 101. 108 Ya se explicaba en el primer capítulo, sección 1.2., que el “derecho natural” para Hegel debe dejar de entenderse como una especie de derecho inmutable que persiste a lo largo de la historia, y más bien comprenderse como un derecho que logre representar y encarnar en sí mismo las costumbres y la vida ética del pueblo que le corresponden. 109 Aunque esta cita, en su contexto, hace alusión directamente a la crítica que hace Platón del legalismo en general, aduciendo que mientras más sana sea una sociedad, menos leyes necesita, la cita puede tomarse también para ilustrar la imposibilidad de la ley de representar y fijar de manera completa la variedad de la experiencia, pues es precisamente a partir de allí que la crítica de Platón parece tomar forma. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD El no coincidir de la ley con la costumbre es así inevitable. Y es eso precisamente lo que explica, en un principio, el curso de la historia: la muerte sucesiva de una eticidad frente a la siguiente, debido al movimiento permanente de la costumbre frente a la ley, de lo nuevo frente a lo viejo, de lo vivo frente a lo muerto. Este proceso va ligado a lo que venía explicando Hegel como la muerte de una eticidad mediante la absolutización de una de las potencias dentro de lo ético: La enfermedad y el comienzo de la muerte [de la eticidad] se presentan cuando una parte se organiza ella misma y se sustrae a la dominación del todo, singularización aislante mediante la cual afecta a este negativamente o le constriñe lo suficiente para que se organice únicamente para esta potencia, como cuando la vitalidad, obedeciendo al todo, forma, de las entrañas animales específicos, o cuando el hígado se constituye en el órgano dominante y constriñe a la organización entera de su función. (EDN 100-101, WBN 517) Una vez perdida la identidad absoluta entre las diferentes potencias de lo ético, una vez una de ellas empieza a cobrar fuerza sobre las otras, la identidad entre ley y costumbre empieza también a desaparecer. La ley, fijada en la reconciliación absoluta, deja nuevamente de representar esa nueva potencia que crece frente a las otras y cobra poder, anunciando con ello una nueva época, una nueva costumbre frente a la que ha caducado. Es lo mismo que sucede, muestra Hegel, en la vida ética moderna: Pero en la época moderna, esta justicia exterior, infinitud formal por consiguiente, que se refleja en lo finito existente, que constituye el principio del Derecho civil, ha adquirido una especial preponderancia en la economía interna del Derecho Natural, sobre el Derecho político y el Derecho internacional [...] de suerte que, mediante tales relaciones, que pertenecen por entero a lo finito, se han reducido directamente a nada la Idea y la majestad absolutas. (EDN 102, WBN 518) El triunfo del segundo estamento y de la vida económica sobre la vida política, no sólo impide la reconciliación absoluta dentro de lo ético, sino que a la vez, impide la reconciliación del Derecho Natural con el Derecho positivo. El Derecho civil, que proclama la universalidad y la igualdad absolutas, se queda en lo formal, ausente de contenido. Lo que rige es en la realidad lo finito. Ley y costumbre nuevamente han dejado de coincidir. La eticidad moderna parece tener así que estar a punto de enfrentar un nuevo cambio. La positividad sirve de este modo, en el análisis de Hegel, como el punto de partida para la explicación del movimiento general de la historia. La absolutización permanente de una potencia dentro de lo ético, y el debilitamiento de la que se le contrapone, van ligados a la no coincidencia, que se repite una y otra vez, de la ley con la costumbre. La historia se presenta, bajo este punto de vista, como la sucesión de la muerte de las diferentes eticidades, que le dan sin embargo vida a la historia en su totalidad: [S]e presenta igualmente en la realidad esta limitación e idealización de las potencias, como la historia de la totalidad ética, en la cual esta oscila subiendo y bajando en el tiempo, entre las oposiciones; fija empero en su equilibrio absoluto, tan pronto le hace presente su determineidad al Derecho político, mediante una ligera preponderancia del Derecho civil, como tan pronto abre brechas y hace rasguños en este por medio del predominio de aquel; de modo que, en parte gracias a un inherir más vigoroso, vivifica durante un tiempo a cada sistema en general y, en parte, les recuerda a todos su temporalidad y su dependencia en su separación, en cuanto también destruye la diseminación de su extensión y su autoorganización, debido a que, en momentos singulares, los confunde a todos de una vez, les presenta como absorbidos en ella y como renacidos de la unidad, dejándoles marchar de nuevo con el reconocimiento de esta dependencia y con el sentimiento de su debilidad. (EDN 103, WBN 519-520) Lo que busca la historia misma no es ya, como sucedía en la historicidad, la reconciliación absoluta de las contradicciones, una y otra vez, en cada momento histórico, sino, visto desde un punto de vista más amplio, el equilibrio absoluto a lo largo de y en la totalidad de la historia. Cada absolutización de una potencia de lo ético, trae consigo la muerte de una eticidad anterior, y la vida de una nueva ley que pueda adecuársele. Así, mientras sea la vida económica la que triunfe, triunfará a la larga con ella lo que Hegel denomina Derecho Civil. Por el contrario, mientras sea la vida política la que cobre fuerza, cobrará fuerza con ella el Derecho político. Sin embargo, ambos sistemas deben nuevamente morir, con vistas a mantener el equilibrio de la totalidad a la que pertenecen, de la historia que los trasciende. La historia de las totalidades éticas se puede leer así bajo un sentido más allá del que le proporciona cada uno de sus momentos, a través de un hilo conductor que resulta siendo el paso permanente de lo muerto a lo vivo, de lo viejo a lo nuevo a lo largo de la historia. Lo nuevo, la potencia que ha ido adquiriendo poder, cobra una nueva vida frente a lo viejo, la potencia que se debilita y que debe finalmente morir y entenderse 45 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ como pasado. La ley debe sucumbir y ser superada por una nueva legalidad que se acomode y coincida con las nuevas costumbres. Sin embargo, es esto nuevo que logra determinarse bajo una nueva ley, lo que a la larga, nuevamente, deberá sucumbir. Aquello que se fija debe morir frente a aquello que, al no estar representado en la ley, y por lo tanto, al no estar fijado bajo ninguna determineidad, continúa su movimiento: Según lo indicado más arriba en relación con la ciencia, de que es posible fijar cada potencia singular y, por ende, hacerla positiva, exactamente lo mismo hay que afirmar del individuo ético o del pueblo. Pues, según la necesidad, la totalidad tiene que presentarse como consistir de determineidades arrojadas en él por separado, pero el eslabón único de la cadena tiene que pasar bajo lo que se sitúa en el presente y realizarse en algún otro. Mientras el individuo crece de esta manera, se destaca una potencia más fuerte y la otra pasa a segundo término; así acontece que las partes que se han organizado en la última, se encuentran como disgregadas y como muertas. Esta división, gracias a la cual alguna parte madura para una nueva vida, pero la otra, que se ha afirmado en el nivel de una determineidad, queda rezagada y ve escaparse la vida, únicamente es posible en razón de que se ha fijado la determineidad de un nivel y se ha hecho absolutamente formal. [...] Cuando costumbre ética y ley eran uno, la determineidad no constituía nada positivo; pero como con el progreso de la individualidad el todo no crece uniformemente, separándose, pues, ley y costumbre, debilítase la unidad viviente que vincula a los miembros, de forma que ya no existe ninguna conexión y necesidad absoluta en el presente del todo. [...] en tanto que comienza a interpretarse la nueva costumbre ética en las leyes, tiene que surgir sin más una contradicción interna entre las leyes. Así como en la historia precedente solo existe un aspecto de la perspectiva y, lo que es necesario, es, al mismo tiempo, libre, en cambio la necesidad ya no es aquí uno con la libertad y aboca completamente, en esta medida, a la historia pura; la base de lo que carece en el presente de verdadero fundamento viviente, yace en un pasado; esto es, hay que buscar un momento en el cual la determineidad muerta, pero que persiste fijada en la ley, constituía una costumbre ética viviente y coherente con la demás legislación. (EDN 109-110, WBN 525-6. Las cursivas son mías) Encuentra así Hegel aquello que le permite explicar el movimiento general de la historia y la necesidad que ha permanecido subyacente en el curso de aquel proceso que ya había sido presentado bajo la historia de los estamentos. En un primer momento, libertad y necesidad son una y la misma, por lo que la determineidad de la ley no debe entenderse como positividad. Pero poco a poco, aquello que ha sido fijado en la ley 46 DOCUMENTOS CESO 40 caduca frente a una nueva costumbre que surge en oposición a lo determinado. Surge así, frente a la identidad con lo universal de la antigüedad, la individualidad, y con ella, una nueva ley, que determina una nueva vida, una nueva costumbre, esta vez, dirigida a lo privado. Sin embargo, también esta última está condenada a morir y a buscar en un pasado lo que una vez le dio vida, pero que ya, en el presente, ha dejado también de existir. Todo este movimiento, si es entendido desde el punto de vista de la totalidad de la historia, cobra un sentido determinado, y anuncia las posibilidades de lo que aún no es. Lo siguiente está anunciado ya de alguna manera por lo precedente: La totalidad absoluta, que se detiene como necesidad en cada una de sus potencias, se produce en ellas como totalidad, y reitera, no obstante, allí mismo, las potencias precedentes, en tanto que anticipa las siguientes. (EDN 113, WBN 528). Cada figura de lo ético está así conectada de alguna manera con la siguiente. A diferencia de la historicidad, el movimiento aquí no se reduce al movimiento interno de las potencias dentro del Estado, dentro de un pueblo particular enfrentado con su destino. La comprensión de la historia como un proceso general, en el que el movimiento se da no sólo en el interior de lo ético, sino de una figura ética a otra, trae consigo aquello que le faltaba a Hegel para formular una necesidad más allá de la necesidad interna de cada pueblo. La historia en su totalidad parece dirigirse ahora hacia un fin (Zweck) que trasciende lo singular, y para el que lo singular es sólo un momento más en el proceso. Es por esto mismo que Hyppolite asegura que es justamente en la cuarta parte del EDN, cuando Hegel introduce el tema de la positividad como punto de partida para la explicación de la historia, y describe el movimiento general como un movimiento de lo viejo a lo nuevo a través de la contraposición entre ley y costumbre, que Hegel deja de enfatizar en la historicidad para empezar a hablar del devenir general de la historia: La desgracia de los períodos de transformación histórica se debe a que la nueva cultura no está aún absolutamente liberada del pasado. La positividad está así constituida por las leyes que se manifiestan extrañas a las nuevas costumbres. Estas últimas observaciones nos muestran a Hegel pensando no sólo la historicidad de LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD la vida de un pueblo, sino el devenir histórico en toda su amplitud.110 El movimiento de lo viejo a lo nuevo, que Bourgeois denomina el tema dialéctico en el EDN, no sólo le proporciona a Hegel una explicación del movimiento general de la historia, comprendiendo así la conexión entre un momento histórico y el siguiente. Trae además consigo, como intentará mostrarse a continuación, aquellos elementos que caracterizarán la filosofía de la historia futura hegeliana, y que aparecen esbozados ya en el EDN: la idea de la necesidad histórica, y, junto con ella, la idea del progreso, asegurada por la presencia del absoluto, como sujeto, a lo largo de la historia. 2.2 La necesidad histórica La explicación de un devenir histórico más allá del movimiento interno de cada pueblo, le permite a Hegel ver la historia como un proceso, en el que cada uno de sus momentos se encuentra directamente conectado con el siguiente, como en una cadena, en la que cada realización de la idea de lo ético en un pueblo concreto se presenta como un eslabón: Así pues, para mencionar lo más universal, el clima concreto de un pueblo y su época, dentro de la cultura del género universal, pertenece a la necesidad, pero es sólo un eslabón de la cadena largamente extendida de la misma, el que le precipita en su presente [...] Sin embargo, en este eslabón se ha organizado la individualidad ética cuya determineidad no le afecta, sino la necesidad; pues la vitalidad ética del pueblo consiste, justamente, en que tiene una figura concreta en la que se encuentra la determineidad, pero no como un positivo (según nuestro modo de emplear hasta ahora esta palabra), sino absolutamente unido con la universalidad y vivificado por ella. (EDN 105, WBN 521-522) Cada eslabón de la cadena representa el momento en el que lo positivo, que en este caso se refiere a la determineidad de lo real, deja de serlo al encarnar a lo universal, dándole una vez más una vida propia. Cada uno de estos momentos, de estas individualidades éticas, se encuentra a la vez determinada, más allá de ella misma, por una necesidad que la trasciende: la individualidad viviente de un pueblo, una individualidad cuyas más elevadas determineidades cabe concebirlas a su vez a partir de una necesidad más universal (EDN 109, WBN 525). Esta necesidad no es otra cosa que la 110 HYPPOLITE. Op. Cit. pág. 102. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 102. pertenencia de cada momento a una totalidad mayor, que está por encima de todos sus momentos y los determina. Desde la perspectiva de la filosofía, la historia puede concebirse como esa totalidad, lo que permite a su vez ver cada momento como necesario, captar lo particular bajo la luz de la necesidad: [E]sta singularidad del nivel del pólipo, del ruiseñor y del león, es potencia de un todo, y se honra con esta conexión. Por encima de los grados o niveles singulares, oscila la Idea de la totalidad. [...] esa totalidad de la imagen esparcida, constituye la justificación del singular como existente (Bestehenden)111. (EDN 106-107, WBN 522-3. Las cursivas son mías) Desde esta perspectiva, por lo tanto, la historia no sólo adquiere un sentido y necesidad generales, sino que a la vez, cada uno de sus momentos, al poder ser explicado desde este sentido general, adquiere una razón de ser propia. La necesidad histórica trae consigo la justificación de cada uno de sus momentos particulares. Hegel intenta mostrar esto poniendo el ejemplo de la constitución y la vida ética feudal. Desde la perspectiva singular moderna, la época feudal deja de ser comprendida. Esta debe ser examinada desde el punto de vista de la totalidad de la historia, y de su propia necesidad histórica concreta. Se puede ver entonces cómo la constitución feudal lo que hace es, precisamente, realizar la correspondencia con la realidad que representa. La sociedad feudal es así, también, la realización de una idea de lo ético. Representa, de hecho, la única posibilidad de eticidad para su momento histórico: Constitución feudal y servidumbre, poseen una verdad absoluta, constituyendo esta relación la única forma posible de la eticidad y, por tanto, la necesaria, la justa y la ética (EDN 108, WBN 524). Así, cada pueblo particular, cada momento y organización ética concreta, se muestra ya como el resultado general de la historia, y no sólo como el de un movimiento particular interno: Partiendo de esta individualidad del todo y del carácter concreto de un pueblo, cabe, pues, conocer también el sistema total en que se organiza la totalidad absoluta; cabe conocer cómo se concretan todas las partes de la constitución y de la legislación, todas las determinaciones de las relaciones éticas, y cómo forman sin más un 111 Aquí la traducción de Negro Pavón dice, en lugar de existente, “un ente subsistente”. Sin embargo, dicha terminología puede confundir. Todo lo que parece querer decir Hegel es que la existencia de cada realidad particular queda justificada por la perspectiva de una totalidad. 47 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ edificio a través del todo, en el cual ninguna vinculación ni ninguna decoración se hayan presentado para sí a priori, sino que cada una lo ha sido a través del todo y sometida a él. (EDN 108, WBN 524) La historia del derecho positivo, más allá de la historicidad del mismo descubierta ya por Hegel, no es así solamente la historia de la adecuación, una y otra vez, de las leyes a las costumbres particulares de cada pueblo. Cada nueva eticidad, cada nueva legalidad, trae consigo toda la historia que la precede. Más allá de responder a las voluntades de los hombres, responde a la necesidad histórica misma que las trasciende. La ley debe corresponder a la costumbre, pero ésta, sometida al cambio histórico, responde a una necesidad ulterior: [P]ues la razón, el entendimiento humano, la experiencia de los que proceden las leyes concretas, no son ninguna razón ni ningún sentido común a priori, ni tampoco alguna experiencia a priori, la cual sería absolutamente universal, sino pura y simplemente, la individualidad viviente de un pueblo, una individualidad cuyas más elevadas determineidades cabe concebirlas a su vez a partir de una necesidad más universal. (EDN 109, WBN 525) Sin embargo, aparte de lo ya expuesto anteriormente, no hay nada que explique la necesidad histórica. Hegel simplemente la afirma, la formula, la muestra conectada a la concepción de la historia como un proceso. Este problema va ligado con la insistencia por parte de Hegel en que, a pesar de lo individual de cada pueblo, y de lo particular de cada una de las encarnaciones y realizaciones de lo ético en la historia, es aún en cada una de ellas que se da la realización completa y absoluta del absoluto que, a partir de los últimos párrafos de la tercera parte del ensayo, ha empezado a ser llamado por Hegel el espíritu del mundo: [T]ampoco hay algo positivo en esta forma de la eticidad, en la cual se organiza en este clima y en este período de una cultura particular y de la universal. Exactamente igual que en la naturaleza del pólipo se halla la totalidad de la vida, lo mismo que en la naturaleza del ruiseñor y en la del león, así tiene el espíritu del mundo en cada figura concreta, su autosentimiento, más sordo o más desarrollado, pero absoluto, y, en cada pueblo, bajo cada todo de costumbres éticas y de leyes, su esencia, y en ellas goza de sí mismo. (EDN 106, WBN 522) Aquí se ve a Hegel todavía esforzándose por mostrar que, a pesar de estar hablando ya de un movimiento histórico que trasciende a cada totalidad ética concreta, es en la eticidad donde aún se da la realización absoluta del espíritu del mundo. El problema, como 48 DOCUMENTOS CESO 40 se señalaba desde la introducción, es que si Hegel aún concibe a la eticidad como la unidad e identidad últimas, si aún no hay nada que obligue a trascenderlas, la necesidad de la historia se presenta aún como un concepto problemático. Aunque quede afirmada por Hegel, no hay nada que explique la necesidad del paso de un pueblo a otro, de una eticidad a otra. El movimiento queda aclarado, como se veía, por el movimiento constante de lo viejo a lo nuevo, pero aún no queda demostrada su necesidad112. Es por esto que Bourgeois señala que en el EDN la necesidad histórica se manifiesta como una necesidad aún externa a la historia misma. Aún Hegel no logra concebirla como un resultado inmanente. Hegel ha logrado mostrar una subordinación histórica del Estado particular al Espíritu universal que goza de sí en cada Estado113, pero sólo cuando descubra que dicho gozo del espíritu no es absoluto en el Estado, podrá explicar de manera definitiva la necesidad inmanente a la historia. 2.3 El absoluto como sujeto: el espíritu del mundo114 Sin embargo, y aunque no aparezca aún una explicación clara y definitiva de la necesidad histórica, su presencia confirma que, mas allá de los momentos 112 Como se verá a finales de este capítulo, lo que explica la necesidad es finalmente la no-coherencia entre el absoluto y su figura, entre el espíritu del mundo y las realidades que lo encarnan. Así como el concepto de historicidad va ligado inevitablemente con la comprensión de la eticidad como el ámbito en el que se realiza de manera completa el absoluto, el concepto de devenir histórico va ligado, y tendrá necesariamente que hacerlo, como se dará cuenta Hegel en el mismo EDN, con la comprensión de la eticidad como una encarnación relativa, más no absoluta, del espíritu del mundo. 113 BOURGEOIS. “El pensamiento político...”. Op. cit. pág. 81. 114 Se puede establecer una relación entre el descubrimiento por parte de Hegel del absoluto como sujeto, no como simple substancia de la historia, y su decisión de llamarlo “espíritu”, tal y como comienza a hacerlo, como se ha indicado, en la tercera parte del EDN. Dice Dieter Henrich al respecto: “En este sentido es correcto llamar “espíritu” a una vida que no es individual y que, sin embargo, posee la constitución de sujeto, ya que descansa únicamente sobre sí misma y suscita por sí misma un saber de sí [...] Este espíritu es también sustancia, pero únicamente en tanto que, como proceso, es un continuo. La sustancialidad es por lo tanto sólo un momento de su estructura propiamente tal, la cual consiste en ser incondicionada relación consigo que se produce a sí misma”. Ver HENRICH, Dieter. “Hegel y Hölderlin” en Hegel en su contexto. Monteávila Editores, Caracas, 1987. Pág. 31. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD particulares e históricos, hay algo que los trasciende y los determina. El concepto de la necesidad histórica parece, en el caso de Hegel, quitarle protagonismo a los pueblos particulares, los mismos que se presentaban en la concepción de historicidad como los sujetos de la historia, para dársela a aquello que subyace y que parece actuar a través y más allá de ellos. Esa substancia que se mostraba en la concepción de historicidad como la esencia que permanecía bajo toda representación histórica de la eticidad, siguiendo la influencia de la estética de Schelling y su interpretación de la obra de arte, pasa a concebirse, casi finalizando la tercera parte del ensayo, como el espíritu del mundo, que se une con y actúa en la naturaleza, pero la trasciende, superando cada uno de sus momentos: Si el absoluto es esto lo que se intuye a sí mismo y, ciertamente, como lo que es y aquella intuición absoluta y este autoconocimiento, tanto como este infinito recogerse y aquella infinita expansión del mismo en sí mismo, son absolutamente uno, entonces, si ambos momentos son, en cuanto atributos, reales, el espíritu está por encima de la naturaleza; pues, si esta constituye el autointuirse absoluto y la realidad efectiva de la mediación y del despliegue infinitamente diferenciados, entonces el espíritu, que consiste en el intuir de sí mismo como sí mismo, o en el conocer absoluto, al recoger el universo en sí mismo, es tanto la totalidad arrojada por elementos separados de esta multiplicidad, en relación con la cual trasciende, como también su absoluta idealidad (Idealität), en la cual anonada (vernichtet) esta exterioridad recíproca y la reflexiona en sí como el punto no mediado de unidad del concepto infinito. (EDN 84, WBN 503) El absoluto parece ser así más que esa substancia pasiva que cada pueblo histórico busca realizar a través de la idea de una eticidad absoluta. Él mismo, parece decir Hegel, se produce y se intuye a sí mismo, recoge la realidad y a la vez la niega trascendiéndola. Más que los pueblos históricos, parece ser así el absoluto el que determina este movimiento de la historia, el que va de la mano con aquella necesidad histórica que se presenta como un universal por encima de todos los pueblos particulares. En efecto, en el período de Jena, según Taylor, y justamente en el EDN, según Bourgeois, el absoluto sufre un cambio en su concepción. El hombre, que venía siendo el protagonista de la historia desde Tubinga hasta Francfort, debe ceder su lugar y aprender a reconocerse como parte de algo que lo trasciende y que actúa a través de él: el espíritu (Geist): Uno de los cambios importantes por el que la visión de Hegel tuvo que pasar en este período de transición en el que llegaba por primera vez a Jena, fue el cambio del hombre al espíritu (Geist) como centro de gravedad de su pensamiento115. Taylor explica cómo hasta la llegada a Jena toda relación del hombre con el absoluto había estado centrada en el primero (very mancentered). Es el hombre el que es considerado como un ser espiritual, y es él, como se había visto en el concepto de historicidad, el que está encargado de recuperar la unidad perdida a través de sus acciones éticas. Son los pueblos históricos los que actúan en la historia, los que realizan al absoluto a través de la reconciliación de sus propios conflictos y contradicciones. Pero es justamente en Jena, según Taylor, que el absoluto pasa a ser identificado con el Espíritu (Geist) hacia el cual termina dirigiéndose el pensamiento hegeliano, convirtiéndose en el verdadero actor de la historia, a través de las acciones de los hombres116. Esto trae consigo, a la vez, una transformación de fondo en el modo de ver la historia, dice Taylor. Ésta ya no es el resultado de las acciones voluntarias de los hombres y de los pueblos, que deben luchar a través de la historia por alcanzar una meta a través de la transformación consciente de la realidad, sino que todo parece ser sólo un instrumento de una acción voluntaria mayor: La concepción de regeneración centrada en el hombre [man-centered] va naturalmente ligada con el prospecto de una transformación voluntaria de las instituciones para realizar el fin deseado. Pero con el desarrollo de una noción del espíritu (Geist) como un sujeto por encima del hombre, Hegel desarrolló a su vez una noción de proceso histórico que ya no podía ser explicada en términos de propósitos humanos conscientes, sino más bien a través de los propósitos más grandes del espíritu (Geist).117 Se lleva a cabo así, en la filosofía hegeliana, y específicamente en su concepción de la historia, un desplazamiento del hombre, como actor de la historia, al Espíritu. Los procesos históricos dejan así de ser explicables a partir de los propósitos conscientes de los hombres. A éstos les queda únicamente la posibilidad de interpretar el mundo y la historia, mas no de decidir su curso. El verdadero actor de la historia es el absoluto, identificado ahora con el espíritu del mundo. Este cambio en la concepción del absoluto, que Taylor presenta como una de las características del período de Jena, se da justamente, según Bourgeois, en el EDN. 115 La traducción es mía. TAYLOR. “Hegel”. Op. cit. pág. 71. 116 Ver Ídem. pág. 72-74. 117 La traducción es mía. Ver Ídem. pág. 74. 49 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Ya desde la tercera parte del ensayo, el absoluto empieza a presentarse como el autor de sus propias contradicciones, desde el momento en que su movimiento es presentado como un sacrificio (Aufopferung): Lo divino [el absoluto] tiene una naturaleza directamente doble en su figura y objetividad, y su vida constituye el ser uno absoluto de estas dos naturalezas. El movimiento, empero, del conflicto absoluto de estas dos naturalezas, se expone en la divina, la cual, concibiéndose en ello, se presenta como el valor con que conflictivamente se libera de la muerte de la otra; por medio de esta liberación da, sin embargo, su propia vida, pues ésta consiste solamente en el estar-unido (Verbundensein) con esa otra; mas, precisamente a partir de ella, resurge como absoluta, pues en esta muerte, en cuanto sacrificio (Aufopferung)118 de la segunda naturaleza, se reprime la muerte; no obstante, con la manifestación de la otra naturaleza se presenta el movimiento divino de tal forma que la pura abstracción de esta naturaleza, que consistiría en un poderío simplemente subterráneo, puramente negativo, es superada (aufgehoben) a través de la reunión viviente con la divina, puesto que esta resplandece dentro de ella; y mediante este ser uno ideal en el espíritu, la convierte en su cuerpo viviente reconciliado, el cual, en tanto que cuerpo, permanece simultáneamente en la diferencia y en la caducidad, pero, mediante el espíritu, intuye lo divino como algo que le es extraño. (EDN 75, WBN 495) El absoluto, como ha venido reiterando Hegel desde el principio del ensayo, sólo es en la medida en que se encarne en una realidad. Pero esta realidad en la que debe objetivarse implica y representa lo otro de sí mismo. La realización del absoluto en una particularidad histórica concreta implica, por lo tanto, un sacrificio, entendido como la oposición en sí mismo de sí mismo. Sacrificio que sin embargo es necesario, pues sólo en la muerte, sólo en la encarnación en lo otro de sí mismo, encuentra el absoluto su vida verdadera como espíritu. El absoluto se presenta así como el autor de sus propias contradicciones, y del movimiento general de la historia. Tal y como afirma Bourgeois, en la en la identificación del absoluto y del sacrificio el absoluto pasa de ser substancia a convertirse en el sujeto de la historia, y es ésta precisamente la gran innovación especulativa del EDN119. 118 Negro Pavón traduce, en lugar de “sacrificio”, “desprendimiento”. Sin embargo, aunque el sacrificio implica desprendimiento, éste no es la totalidad del sacrificio. El sacrificio del absoluto implica a la vez el ser capaz de crear él mismo sus propias contradicciones, para nuevamente, por medio del desprendimiento, si se quiere, de una parte de sí mismo, alcanzar la reconciliación. 119 BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 449 50 DOCUMENTOS CESO 40 Bourgeois distingue así dos momentos diferenciables en el ensayo: antes del momento del ensayo, ubicado en la tercera parte del mismo, en el que el movimiento del absoluto es presentado como sacrificio, el absoluto parece ser simplemente la substancia de la historia; es en él en donde todas las contradicciones (lo negativo) encuentran finalmente reconciliación, gracias a la actividad de los hombres que la hacen posible120. Sin embargo, a partir del análisis del movimiento del absoluto mismo como un sacrificio, que contiene en sí mismo tanto lo negativo como lo positivo, siendo él el autor de sus propias contradicciones121, hay, según Bourgeois, un cambio determinante en la reflexión hegeliana. Se pasa de una concepción espinozistaschellingiana del absoluto, como substancia subyacente a la historia, como aquello que, como se explicaba, debe ser realizado una y otra vez por los pueblos históricos particulares, a una concepción idealista, especulativa del absoluto: Todas las primeras líneas de dicho análisis [del análisis del absoluto como sacrificio], manifiestan tal generalización, en la que el resultado es el surgimiento innovador, en la especulación hegeliana, del absoluto como siendo originariamente, ya no simple positividad o ser, sino negación o actividad, ya no simple substancia, sino sujeto. 122 El absoluto deviene así, tal y como también lo aseguraba Taylor, sujeto de la historia, al ser su movimiento una actividad propia, y no simplemente un resultado de la actividad humana. Hay así dos presentaciones del absoluto a lo largo del EDN. Desde la primera hasta la tercera parte, el absoluto se presenta como substancial, en medio de una concepción ético-política de la historia. La meta es la reconciliación de las contradicciones y la realización de una idea de eticidad en la vida política de cada pueblo. Por el otro lado, y a partir de la tercera parte del ensayo, hasta el final del mismo, el absoluto se 120 “La négativité de l’antinomie ou du conflit a son être dans la positivité de la coexistence. Bref, dans la première formulation qu’en donne l’article sur le droit naturel, l’absolu est présenté comme substance, non comme sujet » Ídem. pág. 461. 121 Es decir, como se verá en el próximo capítulo, a partir de la introducción de la tragedia como imagen del movimiento del absoluto en la historia. 122 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 462 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD presenta como el sujeto de la historia, como el espíritu del mundo, en medio de una concepción especulativa e idealista de la historia, que anticipa ya lo que será la filosofía madura de Hegel. así tiene el espíritu del mundo en cada figura concreta, su autosentimiento, más sordo o más desarrollado, pero absoluto, y, en cada pueblo, bajo cada todo de costumbres éticas y de leyes, su esencia, y en ellas goza de sí mismo. (EDN 106, WBN 522. Las cursivas son mías) En la extrema riqueza, difícilmente mensurable, de una obra que inserta en el contexto original de una concepción subtancialista, ético-política, del absoluto, los fermentos de la concepción futura de éste como sujeto, el ensayo sobre derecho natural revela aquí, una vez más, su carácter transicional dentro de la obra hegeliana.123 Como se veía, cada nueva figura de la eticidad recoge y supera toda la historia que la precede. En ella, por lo tanto, se han superado ya nuevas y más elaboradas contradicciones. El hilo conductor de la historia, que se mostraba como el paso de lo viejo a lo nuevo, de lo muerto a lo vivo, es un movimiento progresivo del absoluto. La naturaleza, en cada nueva figura, progresa, en la medida en que a través de ella el Espíritu del mundo se desenvuelve y vive, buscando una y otra vez encontrarse a sí mismo en lo otro, renacer tras el sacrificio de su propia objetivación. El EDN se muestra así, cada vez con más razón, como un ensayo de transición entre la filosofía de juventud hegeliana y su filosofía futura. Es en la primera donde parecen encontrarse ya las semillas de la segunda. Y es precisamente así, al empezar a concebir al absoluto como sujeto, que Hegel se encamina ya hacia lo que será su filosofía de la historia madura, y que aparece en el EDN, como se ha visto, y aún apenas esbozada, como una concepción de la historia universal y del devenir histórico general, mezclada todavía con elementos de la historia como historicidad : El fin de la exposición especulativa del derecho natural confirma así, absolutamente, la permanencia de la contradicción [...] en un texto donde tenemos subrayado el carácter de ese hecho crucial de la perspectiva substancialista, spinozista-schellingiana, al interior de la cual Hegel, determinando la substancia como sujeto (la tragedia del absoluto), se encamina así hacia la concepción propiamente hegeliana del absoluto como sujeto absoluto, como Espíritu.124 A partir de este cambio de concepción, que aunque prematuro, aparece ya, como se ha mostrado, en el EDN, puede entenderse mejor la idea de progreso. Si el sujeto de la historia es el absoluto mismo, concebido como espíritu del mundo, la historia se muestra como la experiencia de un mismo sujeto histórico. Esto ayuda a entender mejor el por qué, aunque Hegel siga insistiendo en que la realización completa del absoluto se da en la vida ética de un pueblo, cada realización puede, además, hacer parte de un proceso progresivo. Si el absoluto mismo es quien busca realizarse a lo largo de la historia, una y otra vez, sus realizaciones tendrán que ir progresando, en la medida en que, a lo largo de ellas, el espíritu del mundo pueda aprender de sus propios errores: 123 La traducción es mía. Ver Ídem. pág. 487. 124 La traducción es mía. Ver Ídem Pág. 533. Quedan así formulados, aunque de manera problemática, y mezclados con elementos que a la larga se mostrarán como incompatibles, tanto la necesidad como el progreso históricos. La concepción de la historia como historia universal parte así del descubrimiento por parte de Hegel de un hilo conductor de la historia, más allá de cada uno de sus momentos, que termina no siendo otra cosa que el movimiento que el mismo absoluto propicia en un sacrificio permanente. El absoluto, identificado así con el espíritu del mundo, que se desenvuelve y vive a lo largo de la historia, deviene sujeto. La historia se comprende entonces como un proceso progresivo de autorrealización del absoluto, que se manifiesta tras una necesidad histórica que trasciende cada momento particular, y que determina tanto el curso como las acciones de los hombres. 2.4 El fin del ideal griego El fin del ideal griego será una consecuencia inevitable del descubrimiento del progreso y la necesidad históricas, y, en general, de esta nueva concepción de la historia que va cobrando forma ya a lo largo del EDN. Aunque, como se veía en el capítulo anterior, el ideal griego aún se manifiesta claramente en las reflexiones y propuestas hegelianas acerca de la eticidad, y aún la adquisición progresiva de una conciencia histórica aparece de manera contradictoria acompañada por una nostalgia por la bella totalidad ética griega, Hegel tendrá que ir reconociendo la necesidad histórica de abandonar dicho ideal. Tal y como lo expresa Lukács: Esta concepción de la historia moderna significa en Hegel la consciente y definitiva ruptura con su sueño juvenil de restablecimiento revolucionario de la Antigüedad. La 51 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ nueva concepción histórica de Hegel [que, como viene exponiéndolo Lukács, surge en Jena] no tiene como único problema central el reconocimiento de los rasgos específicos de la Edad Moderna, que ya en Francfort había empezado a concebir como algo diverso de una mera degeneración. La actual concepción de Hegel se basa en una concepción unitaria de la historia entera, y, por tanto, la disolución de las antiguas repúblicas urbanas es no sólo históricamente necesaria cosa que ya era en Berna -, sino origen del desarrollo de un principio social superior.125 La libertad moderna, la idea de una eticidad en la modernidad, no es así solamente más cercana y superior en el tiempo, sino que de hecho implica un progreso con respecto a la eticidad absoluta de los griegos. La idea no es que el ideal griego deba ser abandonado y dejado de lado, sino que debe sufrir una superación histórica, en el sentido hegeliano de la palabra: debe poder conservarse, pero en su lugar propio, mediatizándose con las nuevas condiciones que la historia trae consigo. Como lo explica Colomer: La nueva concepción de la historia trae consigo tanto la necesidad como el progreso históricos. Así, por un lado, Hegel no sólo debe contentarse con entender la decadencia de la Grecia antigua como necesaria para el curso total de la historia, sino que su restauración se hace imposible, a la luz del proceso progresivo que ha tenido que emprender el espíritu a lo largo de la historia desde dicho momento de decadencia. Hegel debe empezar a aceptar que, de alguna u otra manera, las figuras históricas de la eticidad posteriores a la griega, son desarrollos sociales superiores (han al menos superado lo anterior). en adelante ya no se tratará para él de volver sin más al ideal griego. Se tratará más bien de reconciliar dos momentos históricos de la libertad: la libertad política, por la que el individuo se realiza en la comunidad, cuyo modelo sigue siendo el griego, y la libertad interior, la que brota de la singularidad de la persona, cuya exigencia más plena ha sido formulada por el cristianismo.127 A partir de la concepción de la historia como el desenvolvimiento del espíritu, más allá de la vida absoluta de los pueblos particulares, Hegel deberá también así pasar, tal y como afirma Taminiaux, de un pensamiento dirigido y determinado por el modelo paradigmático griego, a un pensamiento histórico que sea capaz de valorar a éste último en sus justas proporciones, como un pasado irrecuperable que ya ha sido superado en la historia: No es que el tema de la organicidad desaparezca, sino que ahora coincide con la conciencia que el Espíritu adquiere de sí mismo y ya no con la vida absoluta de un pueblo. Detrás de este cambio está el paso de un pensamiento orientado por modelos sobre el paradigma griego, a un pensamiento intrínsecamente histórico que relega al mundo griego a un pasado aún natural del Espíritu, superado por la conquista moderna de la subjetividad como presencia en sí misma.126 Este cambio en la actitud de Hegel frente a la historia trae consigo, por lo tanto, una nueva valoración de la subjetividad moderna, en la medida en que ésta es resultado de la historia (del cristianismo), y no una simple positividad opuesta al ideal que cada pueblo debe poder realizar. Ambas libertades, explica Hegel en el EDN, si permanecen separadas una de la otra, no representan más que abstracciones carentes de contenido: en primer lugar, precede la nula abstracción de un concepto de la libertad universal de todos, la cual sería separada de la libertad de los individuos singulares [libertad en la antigüedad clásica]; viene luego, por el otro lado, precisamente esta libertad del singular, aislada en los mismos términos [libertad en la modernidad]. Cada una, puesta para sí, constituye una abstracción sin realidad. (EDN 52, WBN 476. Las cursivas son mías) Tanto la libertad universal como la libertad del singular, deben entenderse así, desde el punto de vista de la totalidad de la historia, como momentos necesarios de un mismo proceso. La idea de una eticidad en la época moderna, debe ser capaz de superarlos a ambos, recogiéndolos en sí misma y reconciliándolos. Sólo de esta forma el ideal griego deja de ser un paradigma que contradice el movimiento histórico progresivo del que ha ido adquiriendo conciencia Hegel, para convertirse en un resultado necesario de la historia, que permanece a lo largo de ella, no porque sea necesario restaurarlo una y otra vez, sino porque su superación implica su conservación. De la misma manera, la subjetividad y la libertad individual moderna dejan de valorarse como la positividad contra la que el ideal de la eticidad griega debe contraponerse, para mostrarse más bien como el punto más alto del desarrollo del espíritu del mundo, que a través de ella, tal y como lo dice Taminiaux, puede cobrar conciencia de sí, y reconci- 125 LUKÁCS. Op. cit. pág. 313. 126 La traducción es mía. Ver TAMINIAUX. Op. cit. pág. 93. 52 DOCUMENTOS CESO 40 127 COLOMER. Op. cit. pág. 166. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD liarse una vez más, y en grado más alto, con la realidad en la que se ha objetivado. El fin del ideal griego no implica así, de ninguna manera, su desaparición, sino su comprensión como un momento necesario, pero pasado, de la historia del mundo. La exposición general de la historia como un proceso progresivo dirigido a la reconciliación, en lo ético, del absoluto consigo mismo, trae así una nueva valoración de las condiciones históricas modernas, ya no bajo la luz de la libertad absoluta e inmediata antigua, sino sobre la visión del momento moderno como un paso adelante en el esfuerzo del absoluto por alcanzar dicha reconciliación128. 3. LA ETICIDAD COMO REALIZACIÓN INCOMPLETA DEL ABSOLUTO: IDENTIDAD RELATIVA 3.1 La no coherencia entre el espíritu y su figura Ya en el capítulo anterior se hizo alusión varias veces al término identidad relativa. Éste se mostraba siempre ligado al segundo estamento, que en lugar de encarnar de manera absoluta la idea de la eticidad absoluta encarnada en la totalidad, lo encarna de manera relativa, es decir, manteniendo siempre las diferencias, manteniéndose siempre en la relación. Se insistía, sin embargo, en que la eticidad absoluta subsume dicha identidad relativa, así como la totalidad de lo ético se reconcilia, subsumiéndolo, con el segundo estamento, para lograr la encarnación absoluta y la identidad completa y última entre la idea de la eticidad y el pueblo concreto que la encarna, entre el absoluto y su figura histórica concreta. Es en esta identidad absoluta entre el absoluto y su figura que Hegel seguirá insistiendo a lo largo de todo el EDN, lo cual, como se explicaba, trae problemas en el momento de intentar comprender la necesidad histórica que Hegel propone, y que va más allá de cada una de las encarnaciones concretas del absoluto. Si el absoluto encuentra su encarnación acabada y completa en cada una de sus figuras históricas, ¿qué lo lleva a ir de la una a la otra?, ¿qué es lo que lo obliga a buscar 128 No sobra aquí aclarar que, a pesar de todo lo dicho hasta ahora, no es del todo claro el hecho de que Hegel haya abandonado el ideal griego como paradigma para su filosofía futura del derecho y de la historia. Sin embargo, la pregunta, por ahora, queda abierta, pues no es propósito de este trabajo indagar en la filosofía madura de Hegel. encarnarse siempre nuevamente en una nueva figura, abandonando la identidad absoluta ya alcanzada anteriormente? Este movimiento del absoluto buscando encarnarse siempre en la historia es además progresivo, ya que es él mismo quien lo protagoniza, y por lo tanto, quien aprende permanentemente de sus errores, buscando superar cada vez nuevas y más elaboradas contradicciones. Pero entonces surge nuevamente el mismo interrogante: si la meta parece ser la eticidad absoluta, en la medida en que es en ella y sólo en ella que el absoluto se encuentra completamente a sí mismo en su figura histórica concreta, ¿qué es entonces lo que el absoluto busca una y otra vez a lo largo de la historia? Según lo que se ha venido concluyendo en este capítulo, las contradicciones que inicialmente se entendían, en la exposición de la concepción de la historia como historicidad, como contradicciones internas de un pueblo particular, parecen trasladarse poco a poco, a lo largo del EDN, a la totalidad de la historia. Así, la clase burguesa moderna parece ser el resultado de la historia en su totalidad que, abandonando en sus inicios una identidad y universalidad inmediatas dentro del Estado, debe producir el surgimiento de un segundo estamento fuerte con el cual, al final de la historia, lo universal pueda y deba volver a reconciliarse. La historia parece conducir, más allá de sus momentos particulares, a una meta general. Para que todo esto, la necesidad histórica, el progreso, y la visión de la historia como un proceso universal dirigido hacia una meta general, más allá de los fines particulares de los pueblos históricos, pueda ser explicado, Hegel necesitará abandonar, como en efecto lo hace ya al final del ensayo, la idea de la eticidad como la encarnación absoluta y completa del absoluto, del espíritu del mundo. Éste debe trascender cada una de sus encarnaciones, buscando conseguir una identidad más allá de aquella que alcanza una y otra vez en ellas. La eticidad se mostrará así, poco a poco, y ya de manera definitiva en el último párrafo del EDN, como la identidad relativa, y no absoluta, entre el absoluto y su figura129. 129 El hecho de que la no-coherencia entre el espíritu y su figura aparezca solamente a finales del EDN no significa, sin embargo, que la concepción de la historia como devenir histórico e historia universal pueda subsistir sin dicha nocoherencia. Al contrario, como se ha venido anunciando, los elementos que caracterizan a esta segunda concepción de la historia, no pueden ser explicados sin esta conclusión final de Hegel. En el EDN entonces, por decirlo de alguna 53 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Ya desde principios del ensayo definía Hegel la identidad relativa como el ser de lo infinito en lo finito (EDN 33, WBN 459). Así como el segundo estamento representa lo finito en la relación de lo ético, y por consiguiente, en él lo infinito de lo universal del Estado se manifiesta únicamente de manera relativa, expresándose la Idea de la eticidad absoluta a sí misma pero alterada130; así, desde esta nueva perspectiva de la totalidad de la historia, cada eticidad es aquello finito en lo que lo infinito es, pero sólo relativamente, manteniendo siempre una diferencia que lo lleva finalmente a tener que trascender cada momento histórico, buscando encontrarse a sí mismo de una manera más completa. cender lo ético en su filosofía, debe buscarse en la religión: En efecto, y como afirma Kroner, aunque en el EDN aún no esté clara la diferencia entre el espíritu objetivo, histórico, y el espíritu absoluto, al final del ensayo los pueblos históricos terminan entendiéndose como manifestaciones del espíritu absoluto; pero ellos mismos, como meras manifestaciones, no son absolutos, sino relativos131, relativos con respecto a la totalidad de la historia y a la identidad absoluta que a lo largo de ella busca el espíritu del mundo. Cada totalidad ética encarna de alguna manera la idea absoluta de la eticidad; el primer estamento se identifica con ella de manera inmediata y completa, pero el segundo se encarga de mantener la diferencia, haciendo que la totalidad misma no sea, como dice Kroner, más que una manifestación, y no la encarnación última y completa del absoluto. La unión verdadera y completa de ambos estamentos en una totalidad, dice Hegel entreviendo ya la necesidad que el absoluto mismo tendrá de tras- Aunque, como lo destaca Kaufmann, aún la religión, junto con el arte y la filosofía, se consideran como realizadas en la eticidad, y es por ello que ésta representa para Hegel, aún, la realización del espíritu absoluto133 ; el que Hegel esté ya comprendiendo que ni la vida económica, ni la política, ni la relación reconciliadora de ambas, es suficiente para dar una solución definitiva a las contradicciones con las que su propia filosofía se enfrenta, muestra ya un cambio de actitud progresivo frente a la valoración que presenta de la eticidad. Ésta, como lo afirma Bourgeois134, y como ha sido ya citado un par de veces, dejará de ser suficiente para los propósitos de Hegel. La eticidad, tal y como la propone Hegel, reúne en sí las condiciones para superar muchas de las contradicciones que Hegel enfrenta desde su filosofía de juventud: el individuo frente al Estado, la vida económica frente a la vida política, la costumbre frente a la ley. Pero, como se ha visto en este capítulo, nuevas contradicciones han ido surgiendo, que más allá del Estado, cursan la historia en su totalidad. El absoluto, como autor de sus propias contradicciones, debe buscar encontrarse a lo largo de la historia. Y es por ello, precisamente, manera, es diferente el orden del ser al orden de las razones: la no-coherencia aparece al final, lo que no significa que sea una consecuencia de todo lo dicho anteriormente, sino al contrario, la razón última del cambio de la visión de la historia, pues es la que en efecto explica todos sus elementos característicos. Esto se entenderá mejor en el tercer capítulo cuando se muestre que es justamente a partir del pensamiento de la tragedia del absoluto (que no es otra cosa que la no correspondencia eterna entre el espíritu y su figura) que Hegel puede realizar el paso hacia la segunda concepción de la historia como historia universal. 130 “Aunque en la figura viviente en la totalidad orgánica de la eticidad lo que constituye su aspecto real existe en lo finito, y no puede, por ende, recibir completamente, en verdad, en sí para sí su esencia, encarnada en su divinidad, expresa, en sí misma, su Idea absoluta, pero alterada” (EDN 80, WBN 499) 131 KRONER. Op. cit. pág. 81. 54 DOCUMENTOS CESO 40 Tan necesaria resulta aquella existencia del absoluto, como lo es, así mismo, esta división, según la cual, alguno sea el espíritu viviente, la conciencia absoluta y la absoluta indiferencia de lo ideal y lo real de la eticidad misma; y otro su alma encarnada y mortal y su conciencia empírica, incapaz de reunir por completo su forma absoluta y la esencia interior, pero que goce, no obstante, de la intuición absoluta como de algo que, por decirlo así, le es extraño; y que, para la conciencia real esta es uno con él debido al temor y a la confianza como por obediencia; mas que, para la ideal, se reúna completamente en la religión con él, el dios común y a su servicio. (EDN 80-81, WBN 500).132 132 Negro Pavón acota, al pie de la cita, que es justamente aquí que se puede encontrar , en el EDN, una de las primeras manifestaciones de la separación, que se está llevando a cabo en la filosofía de Hegel, entre el espíritu objetivo y el espíritu absoluto: “Esboza Hegel el plano de lo Absoluto como distinto de la realidad empírica, que es la eticidad o civilidad. El del Absoluto se refiere ya al espíritu en sí, conocimiento puro sin residuo material.” pág. 167. 133 KAUFMANN. Op. cit. pág. 99 134 BOURGEOIS. “El pensamiento político...”. Op. cit. pág. 17. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD porque sólo así la historia puede cobrar algún sentido, y la necesidad y el progreso histórico que Hegel ha descubierto pueden encontrar alguna explicación, que Hegel se ve obligado a aceptar, al final del EDN, desde el punto de vista de esa filosofía hegeliana que es capaz de comprender la experiencia desde la razón, y anunciando así su filosofía por venir, que la eticidad, como figura concreta de lo infinito, deja entrever siempre una no-coherencia entre el absoluto y su figura: Así pues, la filosofía de la eticidad enseña a concebir esta necesidad y a reconocer la conexión de su contenido lo mismo que su determineidad, como absolutamente vinculados con el espíritu y como su cuerpo viviente; cuando la filosofía de la eticidad oponiéndose al formalismo que mira a lo accidental y a lo muerto que puede subsumir dentro del concepto de particularidad reconoce así, simultáneamente, que esta vitalidad de la individualidad en general, sea lo que fuere su figura, es también vitalidad formal; entonces su limitatividad, que pertenece a la necesidad, aunque recibida absolutamente en la indiferencia, sólo constituye una parte de la necesidad, no la absoluta necesidad total misma; siempre es, pues, una no-coherencia entre el espíritu absoluto y su figura. (EDN 114, WBN 529. Las cursivas son mías) Ya con esta afirmación, realizada en el último párrafo del ensayo, Hegel está comprometiendo su filosofía a un cambio definitivo de dirección, o al menos de perspectiva. Si los elementos que caracterizan esta nueva concepción de la historia, diferente a la de historicidad, se encuentran entremezclados y confundidos con esta última, la distinción entre la eticidad y la realización absoluta y definitiva del absoluto crea una separación radical entre una y otra concepción. La historia se presenta ahora como el devenir histórico del Espíritu del mundo, que busca encontrarse una y otra vez, sin lograrlo de forma absoluta, a lo largo de sus encarnaciones particulares como pueblo histórico concreto. La concepción de la historia como historicidad, tal y como fue presentada con detalle en el capítulo pasado, se muestra ya de alguna manera incompatible con esta concepción, ya que, uno de sus elementos fundamentales, como se veía, era precisamente el hecho de que en ella el absoluto se presentaba como aquella substancia que se realizaba una y otra vez, de manera absoluta y definitiva, en los pueblos históricos particulares. La necesidad histórica más allá de ellos, el progreso y finalmente esta no coherencia entre el absoluto y sus figuras históricas, marcan de manera definitiva una diferencia y una separación. 3.2 El destino universal del absoluto Sin embargo, el hecho de que el absoluto no encuentre su realización en sus figuras concretas, al contrario de llevarlo a refugiarse en lo ideal, debe conducirlo a enfrentarse a ello como a lo otro de sí mismo e intentar superarlo, pues sólo así una reconciliación final se hace posible. De lo contrario, quedarán separados de manera radical lo real y lo ideal, anulando el primero al segundo, como se veía que sucedía en el empirismo, o el segundo al primero, como sucede en el formalismo. Pero ello conduciría a reconocer la ausencia de sentido en la historia, y el azar en las acciones humanas; en definitiva, la separación radical entre el hombre y el mundo, entre la libertad y la naturaleza, cosa que Hegel no parece estar dispuesto a aceptar. Es así como Hegel, inmediatamente después de afirmar la no-coherencia entre el espíritu absoluto y su figura, asegura que no por ello la eticidad [P]uede refugiarse en la falta-de-figura del cosmopolitismo, ni en la vaciedad de los derechos de la Humanidad, ni en la vacuidad equivalente de un Estado internacional y de la república mundial que, en cuanto abstracciones y formalidades, contienen exactamente lo contrario a la vitalidad ética y son por su esencia, en relación con la individualidad, protestantes y revolucionarios- sino que tiene que conocer también la figura más bella de la alta Idea de la absoluta eticidad, y puesto que la Idea absoluta consiste en sí misma en intuición absoluta, del mismo modo también, con su construcción, queda constituida directamente la individualidad más pura y más libre; en la que el espíritu se intuye como plenamente objetivo en su figura, y totalmente, sin retorno en sí a partir de la intuición, reconociendo de manera inmediata la propia intuición como él mismo ; y es justo, en consecuencia, espíritu absoluto y eticidad perfecta que, simultáneamente, de conformidad con la manera más arriba representada, se defiende de su implicación con lo negativo [...] se lo contrapone como objetivo y destino y, por ende, conserva su propia vida purificada de él, al concederle un poder de autoridad y un imperio, mediante el sacrificio consciente de una parte de sí mismo. (EDN 114-115, WBN 529-30. Las cursivas son mías) La historia, junto con sus momentos particulares, puede así no ser el ámbito en el que el absoluto encuentre su plena realización, pero debe comprenderse entonces como el destino al que el absoluto debe enfrentarse. Él mismo, al ser el autor de sus propias contradicciones, y convertirse por ello en el sujeto de la historia del mundo, es quien decide objetivarse en lo otro de sí mismo y contraponerse con ello. Sólo en el enfrentamiento a un destino serio, tal y como Hegel venía presentándolo en contraposición a la comedia, puede 55 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ alcanzarse verdaderamente una reconciliación superadora de las contradicciones. Sólo en el reconocimiento de la historia, de lo concreto, de lo real y finito, como lo otro de sí mismo, como su propio destino universal, podrá el absoluto, lo infinito, recobrar finalmente la unidad viva perdida135. Este reconocimiento de la historia como el destino universal al que el absoluto debe enfrentarse, y con el que debe buscar la reconciliación, es el momento en el que, según Hyppolite136, y como se verá con más detalle en el tercer capítulo, Hegel deja de hablar de historicidad, para pasar a hablar de la historia universal y de un devenir histórico general. La no-coherencia entre la vida ética de un pueblo particular y el espíritu absoluto que en él se manifiesta, constituye el motor del devenir histórico, que se torna así en el destino general del absoluto. La concepción de la historia como historia universal logra no sólo trascender los destinos particulares de los pueblos históricos, sino incluirlos como momentos necesarios del devenir del absoluto con su destino universal137. Es así, como asegura Flórez, que Hegel pasa de hablar de un Dios gótico a un Dios dialéctico: el absoluto, lo infinito, deja de ser, en la filosofía hegeliana, algo separado y externo a la historia para convertirse en su protagonista. La historia, a la vez, como historia universal, se transforma en el cuerpo en el que el absoluto, como espíritu del mundo, debe vivir y encarnarse, buscándose a sí mismo en lo otro, buscando reconciliarse con aquello con lo que él mismo se ha enemistado, con lo otro de sí mismo como con un destino. La historia se absolutiza y el absoluto se temporaliza, en esta nueva visión de la historia como devenir histórico e historia universal, como el desenvolvimiento del espíritu del mundo138. 135 Este concepto de destino es el mismo que ya se presentaba con más detalle en el primer capítulo, al presentar el destino de los pueblos particulares en el concepto de historicidad. Ver capítulo anterior, sección 3.1.2. 136 Ver HYPPOLITE. Op. cit. pág. 102 137 Todo esto podrá verse con más detalle en el tercer capítulo, en el que se analizará más detenidamente la relación entre los elementos de una y otra concepciones de la historia. 138 “El paso de un dios gótico a un dios dialéctico podría parecer una expresión demasiado metafórica o tal vez caprichosa si no la tuviéramos casi literal en el mismo Hegel. Aunque metafórica, encierra un sentido muy real: la absolutización de la Historia y la temporalización del Absoluto”. FLOREZ, Ramiro. Op.cit. Pág. 66. 56 DOCUMENTOS CESO 40 3.3 La meta de la historia La meta de la historia parece estar más relacionada con la meta del absoluto mismo, que, como sucedía en la concepción de la historia como historicidad, con la meta de cada uno de los pueblos históricos particulares. Sin embargo, aún para el EDN no queda claro, en la medida en que esta nueva concepción de la historia apenas parece estar saliendo a la luz, si esta meta del absoluto debe o no trascender a la historia misma. Las indicaciones, ya citadas, acerca de la religión, podrían hacer pensar que de hecho sí debe hacerlo. Puede encontrarse también otra cita, en la tercera parte del ensayo, en la que Hegel parece remitir la posibilidad de una verdadera y completa identidad absoluta a la inteligencia, al concepto (en últimas, a la filosofía): [Ú]nicamente mediante la inteligencia se impulsa la individualización a su extremo absoluto, es decir, hasta el concepto absoluto, lo negativo hasta lo negativo absoluto, hasta ser lo contrario no mediado de sí mismo. Sólo ésta [la inteligencia] es también capaz de ser absoluta universalidad, en la medida en que es singularidad absoluta; posición y objetividad absoluta, en tanto en cuanto es negación y subjetividad absoluta; indiferencia absoluta, en tanto que diferencia e infinitud absoluta; y de ser la totalidad -actu en el despliegue de todas las oposiciones, y potentia en el absoluto ser negado y ser uno de estas- la suprema identidad de la realidad y de la idealidad. (EDN 83, WBN 502-3. La última cursiva es mía) Sin embargo, y vuelvo con ello a remitirme a Kaufmann139, estos ámbitos están aún, para Hegel, y precisamente debido a la gran influencia que todavía ejerce sobre él el ideal de la ciudad antigua, estrechamente ligados con el concepto de la vida política y de la eticidad. Así que la trascendencia del absoluto a una meta más allá de la historia misma no queda del todo confirmada por ninguna de estas afirmaciones hegelianas. Más bien, lo que sí puede asegurarse a la luz de lo expuesto hasta ahora, es que si originariamente, en el concepto de historicidad, la meta era la eticidad misma, en la medida en la que en ella se resolvían las contradicciones que Hegel estaba buscando reconciliar, ahora, tras examinar el devenir histórico como movimiento del absoluto, queda claro que la meta, vaya o no mas allá de la historia, debe ir al menos más allá de cada uno de sus momentos particulares, más allá de cada una de las manifestaciones históricas de la 139 Ver KAUFMANN. Op. cit. pág. 99. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD eticidad, pues las contradicciones a las que debe enfrentarse así lo hacen. Es posible, por consiguiente, que en la exposición que se hace de la reconciliación del estamento burgués con la vida política, no se esté hablando únicamente de la meta de la eticidad, sino de la meta de la historia misma, en la medida en que viene posteriormente a una exposición de la historia de los estamentos. Aunque, como se vio, la reconciliación propuesta por Hegel muestra aún un deseo de restablecer un ideal griego, lo que se describe puede ser la meta de la historia en su totalidad, a la luz de un sentido y destino generales. Como se veía en la exposición de la historia de los estamentos, Hegel no sólo descubre que el estamento burgués moderno es el resultado de la historia y no sólo la reproducción del segundo estamento clásico en un ámbito moderno- sino que es a la vez un momento necesario con vistas a la reconciliación final. El diagnóstico que realiza Hegel así, de la historia, y especialmente de la época moderna, es el de un momento de transición en el que la individualidad debía cobrar fuerza, y que simplemente está esperando a ser superado: La totalidad absoluta, que se detiene como necesidad en cada una de sus potencias, se produce en ellas como totalidad, y reitera, no obstante, allí mismo, las potencias precedentes, en tanto que anticipa las siguientes; pero una de ellas es la poderosidad más grande, en cuyo colorido y determineidad se manifiesta la totalidad, sin resultar ser, sin embargo, algo limitante para la vida, igual que no lo es el agua para el pez, el aire para el pájaro. Resulta necesario a la vez que progrese la individualidad, que se metamorfosee y que se debilite y se extinga lo que pertenece a la potencia dominante, a fin de que todos los niveles de la necesidad se manifiesten en ella como tales: sin embargo, la infelicidad del período de transición consiste en que este vigorizarse de la nueva cultura que no se ha purificado absolutamente del pasado, es aquello en que radica lo positivo. (EDN 113, WBN 528-9) La necesidad histórica explicaría así la aparición de las contradicciones en la historia, y permitiría de alguna manera prever su desenvolvimiento general: después del surgimiento de la individualidad, que era en cualquier caso necesario, viene necesariamente la reconciliación final, que debe lograr conservar la autonomía y subjetividad modernas, sin que éstas sean ya la potencia dominante, sino una de las potencias reconciliadas en la totalidad de lo ético. Sin embargo, y a pesar de ello, no puede negarse que la reconciliación que presenta Hegel como manifestación de una verdadera eticidad, no sólo está dirigida al Estado Moderno, sino que, como se mostraba en el capítulo anterior, se aplica igualmente a la reconciliación entre los estamentos que Hegel presenta como característicos de todo pueblo histórico, y de toda manifestación de la eticidad. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender, en el próximo capítulo, los dos niveles posibles de reconciliación de los que está hablando Hegel en el EDN, que harían referencia a lo ético y a la historia en su totalidad respectivamente. En esta última, sin embargo, y como lo afirma Bourgeois, la visión de la historia como historia universal trae consigo una reconciliación que va más allá de lo ético en sus figuras particulares, pero puede manifestarse en una última figura de lo ético, resultante de la reconciliación en la época moderna, que logre recoger, en ella, todos sus momentos anteriores: El artículo sobre el derecho natural representa así, en la reconciliación que Hegel realiza progresivamente entre la verdad y el tiempo, el absoluto y la historia, el momento crucial en el que se hacen equilibrio, de manera precaria y provisoria, el apego pasado a la absolutización, contra la historia, de la vida ética antigua, y el reconocimiento futuro de la plena asunción de la historia por parte del absoluto, que terminará en la realización acabada moderna de la vida ética como la verdad de todas las manifestaciones anteriores.140 La historia universal se transforma en la historia de la reconciliación de la verdad con el tiempo, del absoluto con la historia; en términos más cercanos al hombre, del pensamiento con la realidad, de la libertad con la naturaleza, del hombre consigo mismo y con el mundo. Y la manifestación objetiva, concreta, aunque posiblemente no última ni absoluta, de esta reconciliación final, será probablemente la eticidad resultante de la reconciliación en el Estado Moderno de las potencias encontradas de lo ético. La concepción de la historia como historia universal, como el desenvolvimiento del espíritu del mundo, después de esta detenida exposición de sus elementos, se muestra así no sólo presente en el ensayo, y muchas veces entremezclada con los elementos de la historicidad, sino diferente a esta última e incluso separada de ella por elementos incompatibles. Mientras en la historicidad el absoluto se realiza plenamente en cada una de sus encarnaciones particulares, el devenir histórico termina trayendo consigo la separación entre la eticidad y la realización completa del absoluto. La no140 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 444 57 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ coherencia entre el espíritu del mundo y sus figuras concretas, consecuencia directa de los elementos que ha ido descubriendo Hegel presentes en la historia, que van más allá de la historicidad de los pueblos particulares, tales como la necesidad y el progreso, ya crea de por sí una separación radical entre ambas maneras de concebir y entender la historia. El sujeto de la 58 DOCUMENTOS CESO 40 historia también sufre un cambio de una a otra concepción, trayendo ello consigo un cambio tanto en el sentido de la historia como en la meta hacia la que ésta pretende dirigirse. El por qué de tales cambios, las razones por las que se introduce justamente en el EDN dicha separación, y las consecuencias que ésta trae consigo, son el tema del capítulo siguiente. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD CAPÍTULO 3 LA TRAGEDIA COMO PUENTE: DE LA TRAGEDIA DE LO ÉTICO A LA TRAGEDIA DEL ABSOLUTO La historia y la tragedia no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa, sino porque una dice lo que ha sucedido, mientras que la otra, lo que podría suceder. Por eso también la tragedia es más filosófica y más noble que la historia; pues la tragedia dice más bien lo general, y la historia, lo particular Aristóteles Poética ¡Oh!, pobre criatura aquella de la que no se sabe para qué existe, de dónde procede, hacia dónde retorna, ni si caerá pronto o tarde; ¿qué hay al final? La vida es breve, muy breve. Vivimos sólo unos instantes y no vemos sino muerte a nuestro alrededor Todavía hay momentos en que me eleva tanto sobre mí mismo el sentimiento magnífico de que el hombre no ha sido creado para lo individual Hölderlin. Hyperion. Fragmento de Watershausen La comprensión de la imagen de lo trágico puede llegar a ser no sólo útil, sino determinante para la comprensión general de la visión que Hegel tiene del mundo en el momento de escribir el EDN. Éste se caracteriza precisamente por introducir, en medio de una reflexión política y especulativa, una comparación entre el conflicto al que Hegel está intentando dar una solución a través del ensayo, y el movimiento característico de lo trágico, más específicamente, de la tragedia griega. Dicha comparación estaba de alguna manera anunciada en la introducción de este trabajo, pero intencionalmente no ha sido tratada en ninguno de los dos capítulos anteriores. La idea era precisamente mostrar la presencia de dos concepciones diferentes de la historia, para ahora, en este tercer capítulo, mostrar el momento dentro del EDN en el que se puede encontrar, de manera más explícita, el cambio de la primera a la segunda, de la historicidad a la historia. Y este es, como intentaré mostrar a continuación, el momento en el que Hegel, al introducir la comparación con lo trágico, pasa a hablar de lo que él denomina la tragedia de lo ético (como representativa del movimiento interno de las oposiciones dentro de la eticidad) a la tragedia del absoluto. Hegel, aparentemente sin ser muy consciente de ello, ilustra con este cambio de términos la transformación que se está llevando a cabo dentro de su filosofía, al estar pasando de una concepción más primitiva y juvenil de la historia, a lo que será, en un futuro, el desarrollo de su filosofía de la historia posterior, concebida como historia universal, como el desenvolvimiento de un espíritu que busca finalmente encontrarse y reconciliarse consigo mismo de manera concreta en lo real. La visión trágica del mundo, característica del joven Hegel, es así un medio para comprender tanto las respuestas que constituyen a la filosofía hegeliana, como 59 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ los problemas que dieron origen a las preguntas. Una visión que, como se verá, es el resultado de una herencia a la que todos los románticos, incluyendo a Hegel, intentarán enfrentarse. La filosofía hegeliana de juventud, manifiesta en el EDN, se comprenderá así como la reconciliación de las oposiciones que habían sido legadas por la modernidad. Y es precisamente el anhelo de reconciliación de dichas oposiciones lo que llevará a Hegel finalmente, como se verá, a dar el paso de una concepción de la historia a la otra. La historicidad, como se veía ya desde el primer capítulo, se mostrará insuficiente para reconciliar las oposiciones a las que Hegel pretende enfrentarse. Para ilustrar esto será necesario, como paso preliminar, hacer explícita por primera vez en este trabajo la relación que puede establecerse entre la imagen de lo trágico y los intentos hegelianos por pensar y comprender la historia. Más allá de eso, será necesario ilustrar las relaciones específicas existentes entre la tragedia de lo ético y la visión de la historia como historicidad, por un lado, y la tragedia del absoluto y la visión de la historia como historia universal, por el otro. Sólo así será comprensible, en un tercer momento, la relación entre el paso de hablar de la tragedia de lo ético a la tragedia del absoluto, con el paso, o mejor, como también intentará demostrarse, con la inserción de la historicidad en la historia. Finalmente el capítulo tendrá que terminar con una reflexión acerca de aquello que Hegel tuvo que sacrificar de su visión juvenil de la historia, para hacer compatibles ambas concepciones de la historia, para lograr insertar una dentro de la otra, ya que, hasta el momento, ambas visiones traen consigo ciertos elementos aparentemente irreconciliables. La imagen de lo trágico se convertirá así en un puente para la comprensión de lo que hasta ahora ha venido presentándose como un problema en el EDN. Tal y como dice Pöggeler: Hegel se propone una meta alta: no sólo quiere, como Aristóteles, analizar la tragedia desde sus elementos, sino comprender lo trágico que compone la tragedia, para después preguntarse hasta qué punto lo trágico nos interpreta el mundo [...] qué nos logre aportar la tragedia para nuestra comprensión del mundo.141 Para Hegel, lo trágico fue más que un recurso literario para ilustrar, a través de una metáfora, su propia repre141 La traducción es mía. Ver PÖGGELER. Op. cit. Pág. 109. 60 DOCUMENTOS CESO 40 sentación de las cosas. La tragedia, más allá de eso, se convierte, en la filosofía hegeliana de juventud, en la visión que Hegel tiene del mundo, en aquello que hay que intentar desentrañar para acercarse a la manera como quería no sólo dar respuesta a las preguntas que la época había dejado abiertas, sino, más allá de eso, dar respuesta a la pregunta que toda la historia de la filosofía ha intentado responder: cómo vivir en el mundo, cómo, al menos, comprender aquello que el mundo es, para aproximarnos a aquello que somos nosotros mismos. 1. CONTEXTUALIZACIÓN: LA TRAGEDIA EN LA OBRA HEGELIANA DE JUVENTUD 1.1 Influencias 1.1.1 El conflicto Kant-Herder: el legado trágico de la modernidad Para comprender y desentrañar la visión trágica del mundo por parte de Hegel, hay que comenzar por comprender el legado filosófico al que Hegel se enfrenta, y que repercutirá de alguna manera en esa tendencia hegeliana a pensar el conocimiento y la labor de la filosofía, tal y como las describe Pöggeler, como un conocimiento y una labor trágicos142. Hegel hereda una tradición filosófica y, más específicamente, para lo que me interesa por el momento, una tradición en el contexto de una filosofía de la historia, con respecto a la cual su propia filosofía será una respuesta y un intento de reconciliación de las oposiciones que habían quedado abiertas, y que ya los románticos habían tratado de reconciliar. Estas oposiciones pueden ilustrarse bajo las propuestas filosóficas de dos grandes figuras del pensamiento alemán, que influirían directamente en el desarrollo posterior de la filosofía romántica: Kant y Herder. Cada uno por su lado, tanto Kant como Herder, ejercen una influencia considerable en la filosofía hegeliana143 (influencia que se hace más patente en sus 142 “[P]hilosophisches Wissen ist ihm [Hegel] tragisches Wissen [...] Sokrates, dieser Gründer der Philosophie, ist für Hegel eine tragische Gestalt und nicht –wie in dem Zerrbild, das Nietzsche gezeichnet hat- der optimistische Gegenspieler zur tragischen Weltanschauung”. Ídem pág. 102. 143 Tanto es así que autores como Taylor han decidido tomarlos como punto de partida para presentar y comprender el ambiente intelectual en el que surge la filosofía hegeliana. Ver el primer capítulo de Hegel, el libro de Taylor, “Aims of a New Epoch”. Op. cit. pág. 3-50. El análisis que se presentará a continuación está muy influido por la visión que Taylor presenta de ambos filósofos. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD primeras formulaciones de una filosofía de la historia, que en su obra madura). Podría hacerse un análisis extenso sobre los elementos heredados de cada uno y presentes en la filosofía de la historia de Hegel. Sin embargo, aquí sólo se pretende mostrar la relación del legado de ambos con lo que en este trabajo se ha denominado la visión trágica del mundo en Hegel. En efecto, tal y como lo muestra Taylor, el espíritu de la época en la que surgiría la filosofía hegeliana, es decir, el momento que se ha dado a conocer como el romanticismo alemán, está imbuido de una mentalidad que no podía ser otra cosa que trágica. Los románticos, junto con Hegel, se enfrentaron al dilema que las propuestas filosóficas directamente anteriores a ellos habían dejado abierto: el enfrentamiento entre la libertad y la autonomía morales kantianas, y el ideal expresionista de Herder. De un lado quedaba la subjetividad, ganancia de la historia moderna, que venía de la mano con el ideal de autodeterminación del hombre como sujeto libre pensante, abstrayéndose completamente del mundo y de su propia sensibilidad. Por el otro lado estaba el problema del mundo y de nuestra realización en él siguiendo los dictámenes de nuestra sensibilidad (inclinaciones e intuiciones), para alcanzar la felicidad de los hombres en comunidad con la naturaleza. Ambos puntos de vista, sin embargo, se presentaban como contradictorios: Así, lo que para una visión del sujeto se experimenta como afirmación de sí mismo, es experimentado como exilio o escisión interna por la otra. Para una, el mundo objetivado es la prueba de la auto-posesión del sujeto; para la otra representa la negación de la vida del sujeto, su comunión con la naturaleza y su auto-expresión en su propio ser natural.144 El problema, en términos generales, era precisamente el del hombre como ser racional autónomo y su relación con el mundo (su mundo) y la naturaleza. Para los románticos, ambos ámbitos no podían quedar separados. Las contradicciones del hombre moderno quedaban expresadas a través de la filosofía de la manera más radical posible, y la tarea de los románticos debía ser, tal como ellos mismos se lo propusieron, lograr reconciliar ambas visiones del hombre. Hombre y mundo debían volver a encontrarse, la escisión radical entre el sujeto y el objeto debía desaparecer, sin perder en el camino ni la libertad del primero, ni la comunión y la pertenencia del hombre al segundo, a la naturaleza. 144 La traducción es mía. Ver TAYLOR. Op. cit. pág. 23. Tanto Kant como Herder, sin embargo, entendían también el problema que estaban dejando abierto con sus propuestas. La tercera antinomia kantiana es precisamente una manera clara de formular el conflicto del que se viene hablando, y, más allá de ella, la tercera pregunta kantiana, ¿qué nos está permitido esperar?, junto con su respuesta a través de una formulación hipotética de una filosofía de la historia145, es un intento claro por parte de Kant para resolverlo. También Herder, por su lado, a través de sus propuestas acerca de una filosofía de la historia universal146, intentaba solucionar el problema del enfrentamiento del hombre con su mundo. La filosofía de la historia hegeliana se comprende así, también, desde esta perspectiva, como un intento de continuar resolviendo el conflicto al que también Kant y Herder se enfrentaron por medio de sus propias formulaciones de la historia. Busca la reconciliación de las oposiciones entre pensamiento, razón y moralidad, por un lado, y deseo y sensibilidad, por el otro, entre la autoconciencia y la subjetividad finita, por un lado, y la comunidad con la naturaleza y el flujo a través de ella de la vida infinita147, por el otro, respondiendo así a las contradicciones heredadas de sus predecesores. Pero más allá de eso, tal y como se dedica a mostrarlo Cruz Vergara148, la filosofía hegeliana de la historia resuelve además las oposiciones que Kant y Herder, en sus intentos de resolver justamente el conflicto del hombre moderno, también dejaron abiertas. La visión trágica del mundo en Hegel, entendida desde la perspectiva de una filosofía de la historia, es así, si se quiere, doblemente trágica, y busca, como se verá, una doble 145 Ver, por ejemplo, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, en el que Kant formula hipotéticamente una naturaleza teleológica cuya meta sea precisamente el desarrollo de la racionalidad y la libertad moral de la humanidad. Naturaleza mecánica y libertad moral subjetiva dejarían de entrar, desde este punto de vista, en conflicto. 146 Las dos grandes obras de Herder al respecto serían: Auch eine Philosophie der Geschichte, y Ideen zur Philosophie der Geschichte. De una a otra puede verse la transformación de Herder de un pensador de la historia particular de los pueblos, a un pensador de la historia universal, bajo leyes generales. El mismo proceso que, como se ha tratado de mostrar hasta ahora, puede verse también en Hegel. 147 Ver TAYLOR. Op. cit. pág. 36. 148 Ver CRUZ VERGARA, Eliseo. La concepción del conocimiento histórico en Hegel. Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1997. Cap. 1.5.3. “Hegel como culminador de la historia filosófica alemana anterior”. Págs. 219-244. 61 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ posibilidad de reconciliación. Esta forma de entender las cosas permite, a la vez, comprender directamente el problema tanto de la visión de la historia como historicidad, como de la visión de la historia como historia universal en la filosofía de juventud de Hegel, y las diferencias entre la tragedia de lo ético y la tragedia del absoluto. Hegel es así también, afirma Cruz Vergara, heredero de dos maneras diferentes y encontradas de enfrentarse a la historia. Por un lado está la perspectiva más metodológica de Herder, en cuyas obras las pretensiones de universalidad y generalización en la historia, para permitir su racionalización (más presentes en Ideas para una filosofía de la historia universal), se contraponen con el intento de rescatar un método comprensivo que sea capaz de captar las particularidades de cada pueblo y comprenderlo a partir y únicamente a partir de su tiempo histórico concreto (método en el que Herder enfatiza sobre todo en También una filosofía de la historia). Para Herder, tal como se verá en Hegel, y sobre todo en aquello que se ha denominado historicidad, la historia es el conjunto de historias de pueblos particulares, cuya meta consiste en buscar su propia felicidad, comprensible únicamente a partir de circunstancias temporales particulares. La expresión más adecuada del hombre se da, como sucedía en la polis griega149, en comunidad, y es allí donde el hombre debe buscar realizarse, confundiendo sus fines propios con los de los otros hombres, en comunidad con la naturaleza150. El problema surge para Herder en el momento en el que se intenta pensar la historia como una totalidad, como un proceso racional comprensible a través de leyes generales. Esto debe ser así, de alguna manera, porque Herder considera, a la vez, la presencia de Dios en la historia, y, por consiguiente, una única intencionalidad bajo los fines particulares de los pueblos históricos: Triste suerte la del género humano que a despecho de todos sus esfuerzos está condenado a la rueda de Ixionte, 149 “The identification with, and expression in the city were two sides of the same coin. So that the ancient polis united the fullest freedom with the deepest community life, and was thus an expressivist ideal”. TAYLOR. Op. cit. pág. 28. 150 Como puede ir entreviéndose, esta visión determina justamente la visión “historicista” de Hegel, relacionada con la “tragedia de lo ético”, y las reconciliaciones de todas las oposiciones en el interior de la comunidad política. 62 DOCUMENTOS CESO 40 atado a la peña de Sísifo, y sentenciado a la angustia de Tántalo. Nos vemos en el trance de querer y luchar sin ver jamás el fruto completo de nuestros esfuerzos ni ver de toda la historia un verdadero resultado de todos los afanes humanos. [...] Es así como edificamos sobre arena y escribimos en el aire, el aire se desplaza con un soplo, la arena se desmorona y al punto ha desaparecido nuestro palacio y nuestros pensamientos [...] sin embargo, si hay un Dios en la naturaleza, también lo hay en la historia, porque también el hombre es parte de la creación y debe ajustarse aun en medio de sus más salvajes perversiones y pasiones a leyes que no son menos hermosas y excelentes que las que rigen todos los cuerpos celestes y terrestres.151 Pero Herder, a pesar de sus intentos de hacer a ambas cosas compatibles, cae finalmente en una oposición radical entre lo particular y lo universal, entre la meta y la felicidad de cada uno de los pueblos y la posibilidad de pensar una meta universal en la historia: En otras palabras, Herder atiende a la relación entre la parte y el todo (las sociedades y el fin divino), pero ambos aspectos no están unidos metodológicamente hasta que no se pueda ver con claridad cómo lo universal puede ser al mismo tiempo particular [...] el lenguaje de leyes naturales en Herder delata un interés por la abstracción y la generalización que no logra reconciliarse satisfactoriamente con su otro interés historicista por lo particular.152 Es esta oposición, precisamente, la que puede reconocerse como uno de los problemas que Hegel intentará reconciliar en su visión de la historia. Es precisamente la oposición que, como se verá, obligará a Hegel a pasar del concepto de historicidad al de historia, para poder conciliar la particularidad de los pueblos con la posibilidad de pensar y explicar la historia como un proceso universal153. Por el otro lado está, además, la perspectiva antinómica de Kant, en la que a pesar de la hipotética reconciliación de la naturaleza con la libertad, del mecanicismo con la autonomía, queda una brecha abierta entre la realidad y la razón: la razón, en Kant, sigue siendo algo externo a la historia misma, que transforma la realidad desde afuera. Queda por consiguiente sin explicar cómo esos fines universales de la naturaleza se 151 HERDER. Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Tr. J. Rovira Armengol. Ed. Losada, Buenos Aires, 1959. Pág. 488-9. 152 CRUZ VERGARA. Op. cit. pág. 242. 153 Todo esto será desarrollado con detalle en la segunda sección de este capítulo. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD transforman en reales y objetivos, cómo, a partir de individuos con fines egoístas, es posible construir un mundo racional que contenga fines objetivados 154 cuando de partida se ha negado que ese mundo sea la encarnación de la razón155. En Kant quedan separados de manera definitiva conciencia y mundo, lo racional y lo real: La filosofía trascendental de Kant es una de la conciencia que transforma al mundo, pero que se concibe a sí misma como separada del mundo; la conciencia posee contenidos que no están en el mundo; mundo y conciencia no se agotan el uno al otro156. Y Hegel hereda dicha oposición, se le enfrenta, e intenta reconciliarla. Su filosofía de la historia es precisamente el intento de mostrar la necesidad de entender lo racional como indisolublemente unido a lo real: el absoluto sólo es, en la medida en que se realiza en el mundo. Todo ideal que no se concrete en lo real, no es más que mera abstracción. Es precisamente esto lo que dará origen, como se verá, a la tragedia del absoluto: a la idea de una eterna búsqueda de sí mismo, por parte del absoluto, a lo largo de la historia del mundo, de un constante intento de adecuación de lo divino, lo ideal, lo racional, a lo concreto, lo real, lo histórico. La tragedia del absoluto es así la herencia clara de la ilustración, de las escisiones radicales entre la conciencia y el mundo, que Kant supo formular con tanta claridad, pero a las que no logró, sino de manera hipotética, concebir como compatibles. Los románticos, y junto con ellos Hegel, heredan así una tradición de escisiones que deben ser reconciliadas si se quiere recuperar la unidad que algunos consideran perdida, y que otros esperan encontrar. Una tradición que trae consigo de esta forma lo que yo llamo en este trabajo una visión trágica del hombre y del mundo, entendiendo lo trágico aquí tal y como lo entiende Hegel: como aquello que, opuesto y separado de sí mismo, busca reconciliación; aquel proceso mediante el cual los opuestos logran reconocerse uno en el otro como las partes esenciales de un todo. Hegel se enfrenta a una tradición filosófica que le obliga a preguntarse por la posibilidad de reconciliación del hombre con el mundo, de la libertad con la naturaleza humana y su necesidad de expresión objetiva en el 154 CRUZ VERGARA. Op. cit. pág. 229. 155 Ibídem. 156 Ídem. pág. 226-27. mundo. Pero más allá de los románticos, y por medio de una filosofía de la historia, Hegel tendrá que buscar resolver además, por un lado, la separación de lo racional con lo real, de lo ideal frente a lo histórico, dejada abierta por Kant; y por el otro, dentro de la metodología histórica misma y de las posibilidades del conocimiento histórico, la separación de lo particular y lo universal, dejada abierta por Herder. En cualquier caso, o mejor, en los tres casos, el trabajo de Hegel quedará, desde este punto de vista, planteado como la reconciliación de las oposiciones dejadas abiertas por la modernidad. La visión trágica del mundo, resultado de los conflictos heredados por Hegel, será así determinante para comprender su filosofía, y sobre todo, su filosofía de la historia, por medio de la cual intentará, finalizando ya su filosofía de juventud, culminar la tragedia de la filosofía, para darle paso, así, a una filosofía de la tragedia que no será otra cosa, en su expresión formal, que la dialéctica hegeliana. 1.1.2 Hölderlin y la encarnación del espíritu trágico griego Pero si la visión trágica del mundo venía ya preparada de alguna manera por el espíritu de la época que lo rodeaba, la relación con el que sería su gran amigo de juventud se encargaría de hacer aparecer de forma definitiva en el joven Hegel el espíritu de lo trágico y la visión del mundo y del hombre como los protagonistas de una tragedia griega que está esperando aún alcanzar la reconciliación. Hölderlin, en efecto, también se encontraba imbuido, no sólo de las escisiones que preocupaban a todos los románticos, sino del ideal griego que, como se ha visto157, tiene una presencia clara en la filosofía hegeliana de juventud. Esto lo llevó a comprender el conflicto moderno a través de la imagen de lo trágico que busca su propia reconciliación. Para Hölderlin, la tragedia se llevaba a cabo en el hombre mismo, el conflicto se concretaba en las dos tendencias del hombre: su ser finito y particular frente a su tendencia a la infinitud, su ser-sí-mismo y su tendencia a la entrega. También para él, el hombre estaba separado de sí mismo y del mundo, tal y como lo proclama su personaje Hiperión: La venturosa concordia, el Ser, en el único sentido de la palabra, está perdido para nosotros, y teníamos que perderlo si habíamos de aspirar a él, de conquistarlo luchando. Nos separamos del apacible Uno y Todo del mundo para producirlo nosotros mismos. Estamos enemistados 157 Ver Capítulo 1, Sección 3.2. 63 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ con la naturaleza, y aquello que antaño, como puede creerse, era uno, pugna ahora, y el dominio y la servidumbre se alternan en ambas partes. A menudo nos parece como si el mundo lo fuese todo y nosotros nada, pero a menudo también es como si nosotros lo fuésemos todo y el mundo nada. Acabar aquel eterno combate entre nosotros mismos y el mundo, devolver la paz de toda paz que a toda razón supera, unirnos con la naturaleza en un todo infinito, tal es el objetivo de toda aspiración nuestra, pongámonos de acuerdo o no.158 Tal era el punto de vista de lo que se ha llamado, como lo describe Henrich159, la filosofía de la unificación, por la que pasaron Shaftesbury, Hemsterhuis e incluso Herder, pero que hallaría su máxima expresión trágica en la poesía de Hölderlin. La meta: acabar con el eterno combate entre nosotros mismos y el mundo, recuperar la unidad originaria y perdida, recuperar el ideal de la cultura griega, donde se da, según la visión romántica de Hölderlin, la unidad del hombre con la naturaleza en un todo infinito, en un hen kai pan. Hölderlin no sólo compartía, desde el punto de vista de Hegel, ese anhelo por la unidad perdida y el deseo de recuperarla. Él mismo era para el joven Hegel, tal y como lo manifiesta Harris, la encarnación del ideal griego que ambos buscaban restaurar: Porque su esencia, en la que estaba encarnado su ideal [el de Hegel], el «hombre natural», en el que el genio de los griegos había resucitado, era Hölderlin 160 . Y, aunque Hölderlin desapareciera completamente tanto de la vida de Hegel como de sus escritos, aunque su amistad empezara a acabarse ya desde la estadía de Hegel en Jena, la influencia de Hölderlin sobre su filosofía es innegable, y la fuerza de la presencia de lo trágico en los escritos de juventud tales como el Espíritu del Cristianismo y su destino y el EDN, son una muestra de ello. Según Harris, es precisamente de Hölderlin que Hegel tomó el concepto de destino. Sin embargo, y ya aquí se comienza a entrever la diferencia que terminaría distanciándolos tanto en el futuro, Hegel le dio un giro diferente: Su trabajo fue tomar la doctrina del destino y generalizarla161. La tragedia en Hegel se tras158 HÖLDERLIN. Hyperion. Fragmento de Nürtingen. Op. cit. pág. 148. 159 Ver HENRICH. Op. cit. Págs. 13-20. 160 La traducción es mía. Ver HARRIS, H.S. “Hegel und Hölderlin” en JAMME, Christoph y SCHNEIDER, Helmut (eds.). Der Weg zum System. Suhrkamp, Frankfurt, 1990. Pág. 240. 161 La traducción es mía. Ver Ídem. pág. 251 64 DOCUMENTOS CESO 40 ladaría, partiendo de la tragedia interna en el hombre, tal y como la concibe Hölderlin, a la tragedia de los pueblos, y más allá de ellos, finalmente, a la historia misma. El ideal griego, para Hölderlin, permanecería así como un ideal transhistórico162, mientras que Hegel aprendería a reconciliarse con su propio tiempo, su propia historia, logrando comprender el pasado histórica y no paradigmáticamente163. Sin embargo, tal reconciliación no habría sido nunca posible sin la comprensión del mundo que la imagen de lo trágico, heredada de Hölderlin, había traído consigo. Y las diferencias siguieron, a partir de allí, acentuándose cada vez más. Aunque para ambos la tragedia, para ser verdadera, debía traer consigo su propia reconciliación, la reconciliación trágica para Hölderlin debía buscarse por fuera del conflicto mismo, en una unidad originaria más allá de las separaciones, que les sirviera a éstas a la vez de fundamento. La reconciliación en Hegel, por el contrario, es el resultado mismo del conflicto, del movimiento de los opuestos y su constante reconocimiento y separación 164: Con el tiempo, Hegel tuvo que concebir todas las estructuras, que Hölderlin comprendía partiendo del ser originario, como maneras de relacionarse los elementos que se identifican. El verdadero absoluto, el todo en todo, es el acontecer mismo de la identificación y no un fundamento del cual ésta deba deducirse.165 En Hölderlin la separación nunca es superada, la unidad originaria, en cualquier caso, permanece externa a, y por lo tanto separada del conflicto. El hombre tiene que renunciar a sí mismo para alcanzar la reconciliación. Como sucede en el Empédocles, sólo la muerte puede llevarlo a recuperar la unidad con el todo166. En Hegel, por el contrario, el conflicto mismo 162 Ver Ídem. pág. 250. 163 El problema del ideal griego en la obra hegeliana ha sido tratado tanto en el primero, como en el segundo capítulos. Ver secciones 3.2 y 2.4 respectivamente. 164 “La afirmación de que la totalidad es diferente de sus partes es válida únicamente para los objetos, para lo muerto; en lo viviente, en cambio, una parte del mismo es igualmente “lo Uno”, es la misma unidad que la totalidad”. HEGEL, Espíritu del cristianismo y su destino en Escritos de juventud, Tr. José María Ripalda. FCE, México, 1978. Pág. 350. 165 HENRICH. Op. cit. pág. 24. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD se transforma en la reconciliación: las oposiciones son superadas, y la vida se recupera a sí misma en su identificación con el destino que le es propio. Sin embargo, y a pesar de las diferencias entre ambos, todo esto, sin Hölderlin, no habría sido posible. En últimas, tal y como lo afirma Henrich, la filosofía hegeliana es una conjunción del impulso de Hölderlin con el impulso contrario del mismo Hegel167. Y en ambos casos, el puente entre uno y otro es la imagen de la tragedia, la visión trágica del mundo de la que, aunque con diferentes resultados, ambos habían partido. 1.2 Antecedentes: El espíritu del cristianismo y su destino El espíritu del cristianismo y su destino168, escrito por Hegel en el período de Francfort, entre 1798 y 1800, es uno de los ensayos que inicialmente fueron publicados por Nohl bajo el título de Hegels theologische Jugendschriften169 (Escritos teológicos de juventud). En efecto, tal y como lo sugiere el título y como ya se indicaba anteriormente170, el período de Berna y gran parte del período de Francfort están centrados en la búsqueda de una solución en el plano religioso a los problemas a los que Hegel quería dar respuesta en su filosofía. Ya menos kantiano que en Berna, pero aún influido entonces por la búsqueda del ideal griego, el Hegel del ECD busca recuperar aquella unidad viva entre lo subjetivo y lo objetivo, lo ideal y lo real, a través de la restauración de una religión que no se quede únicamente en el plano subjetivo del amor, pero 166 “En la tragedia [de Hölderlin], al igual que en las “Notas a Sófocles”, hay un doble movimiento: de caída del héroe y de elevación hacia el Todo de la Naturaleza, representado por el fuego del Etna al que Empédocles finalmente se arroja. Y lo uno por lo otro, pues la inevitabilidad y necesidad de la muerte del individuo es condición de posibilidad de la reintegración en el Todo de la Naturaleza. Es el instante de la reconciliación.” MAS, Salvador. Hölderlin y los griegos. Ed. Visor, Madrid, 1999. pág. 41. 167 HENRICH. Op. cit. pág. 13. 168 De aquí en adelante se hará referencia a este ensayo como ECD. Para las citas se utilizará la traducción al español de José María Ripalda en Escritos de juventud. Op.cit. págs. 287-383. 169 NOHL, Herman. Hegels theologische Jugendschriften, Tübingen, 1907. 170 Ver Capítulo 1, 1.3. tampoco en la separación radical entre el hombre y Dios, característica del pueblo judío: Los actos religiosos son lo más espiritual, lo más bello de todas las cosas; son un intento de unificar hasta las separaciones que se hacen necesarias por el desarrollo humano e intentan exhibir la unificación en el ideal como plenamente existente, como algo que ya no se opone a la realidad; es decir, que intentan expresar y reforzar esta unificación en un hacer. (ECD 304) Al final del ensayo, tanto el judaísmo como el cristianismo se mostrarán igualmente alejados de este ideal de unificación viva de las separaciones. La verdadera reconciliación debe darse a la manera de una reconciliación trágica, en la que lo opuesto se comprende como un destino, y la lucha es la lucha por recuperar la propia vida que había sido escindida. La imagen de la tragedia le sirve a Hegel en el ECD para ilustrar ese movimiento que deben llevar a cabo los pueblos para lograr reconciliar sus propias contradicciones, tal y como sucederá también, pero en el plano político e histórico, en el EDN. Entender la imagen que presenta Hegel del destino y de la reconciliación trágica en el ECD es determinante así para poder comprender, como es propósito de este capítulo, la imagen de la tragedia que aparece mencionada en el EDN. Es la primera vez, y la única antes de escribir este último, que Hegel le dedica algunas líneas al análisis del conflicto trágico y de la relación que establece entre éste y la visión que tiene del hombre, de los pueblos y del mundo. 1.2.1 La generalización del destino: el destino de los pueblos El proceso de generalización del destino, del que habla Harris, comienza precisamente en el ECD, lo que convierte a este ensayo en una especie de puente entre la visión de lo trágico de Hölderlin, en la que la tragedia es la del individuo frente al todo de la naturaleza, y la que presentará Hegel en relación con la historicidad en el EDN, en la que la tragedia ya es la de los pueblos históricos enfrentándose a sus propias contradicciones. Hegel comienza, en efecto, y siguiendo a Hölderlin, presentando el destino particular de Abraham, de Moisés, de Jesús. Pero pronto se comprende que su intención va más allá del análisis de la tragedia personal de quienes son considerados los fundadores del pueblo judío y del cristiano, respectivamente. Hegel 65 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ descubre que la muerte de tales personajes no representa, como sí lo hace la de Empédocles en la tragedia de Hölderlin, una reconciliación definitiva. La muerte de Abraham y de Jesús trae consigo el paso del destino particular al destino general de un pueblo. El destino que tanto Abraham como Jesús tuvieron que enfrentar de manera particular es heredado, con su muerte, por los pueblos de los que son fundadores. Hegel muestra así, inicialmente, cómo el destino de Abraham estuvo determinado, desde un principio, por la errancia, por el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, a ningún pueblo: Era un extranjero en la tierra, tanto en lo que respecta a la tierra como en lo que respecta a los hombres, entre los cuales era y siguió siendo un extraño (ECD 288). El destino de Abraham está determinado por un Dios que le es extraño, y por consiguiente, con quien sólo logra establecer una relación de servidumbre. Abraham obedece a su Dios, y emprende la búsqueda de una tierra prometida. Está separado así del mundo, al que sólo pertenece en la medida en que Dios le permita pertenecer, y a través de la promesa de encontrar, algún día, su propio lugar en la tierra. El mundo entero, que le estaba radicalmente opuesto, tenía que ser sostenido para no ser considerado en nadapor el Dios que era ajeno al mismo; en este Dios no debía participar nada de la naturaleza, todo debía ser dominado por él. [...] Es únicamente por intermedio de este Dios como Abraham entró en relación mediata con el mundo, en la única forma de relación que le era posible. (ECD 288-9) versal, que les determina una existencia de servidumbre, carente de contenido propio: son algo únicamente si el objeto infinito hace que sean algo; es decir, son algo hecho, no algo que es (ECD 292). Su unidad es la unidad triste, no sentida, de un pueblo (ECD 294) y la única relación que logran establecer con el mundo se da a través de aquello que los separa de éste: creían en su dios porque, al estar totalmente enemistados con la naturaleza, encontraron en él la unificación con ésta a través de la dominación (ECD 300). Éste es el tipo de existencia que los judíos heredaron como su feudo (ECD 291-92). Por el otro lado está el destino de Jesús, que se determina por el enfrentamiento que intenta establecer entre su religión del amor, y la religión de dominación y separación heredada por su pueblo (el pueblo judío). A los mandamientos objetivos de la religión judía, opuso lo subjetivo, la inclinación a actuar por amor, y no por deber171. El amor anula toda obligación, toda servidumbre. Pero la subjetividad trae consigo, sin embargo, una nueva separación, ya no de dominación, pero sí de extrañamiento y rechazo del mundo. La tragedia de Jesús es precisamente la de intentar huir de un destino, la de intentar evitar las separaciones entre Dios y el hombre que el mundo terrenal parecía traer consigo: Antes de convertir la vida en su enemigo, antes de suscitar frente a sí un destino, huye de la vida. Por esto Jesús exigió de sus amigos que abandonaran a sus padres, a sus madres, a todas las cosas, para no comprometerse con el mundo que se ha vuelto indigno, para no suscitar la posibilidad de un destino. (ECD 328) La tragedia de Abraham es así, como toda tragedia, la de una separación. Una separación del mundo, de los hombres, pero más aún, una separación de su propio Dios, lo que no permite otro tipo de relación diferente a la de la dominación. Y es esta, justamente, afirma Hegel, la tragedia del pueblo judío: Pero en su huida del destino para conservarse, en su renuncia a todo para mantener la pureza del amor y la nueva religión, dice Hegel, Jesús tuvo que enfrentar el peor de los destinos: [T]odos los estados consecutivos del pueblo judío [...] no son sino las consecuencias y los desarrollos de su destino original. Fue este destino un poder infinito que ellos se opusieron como algo inconciliable- el que los maltrató y los continuará maltratando hasta que no lo reconcilien por el espíritu de la belleza, superándolo a través de la reconciliación. (ECD 298) Este restringirse del amor a sí mismo, su huida ante todas las formas determinadas de vida, aún cuando se trate de formas en que palpita ya su espíritu o que provienen del mismo, este su distanciarse del destino es precisamente su mayor destino, éste es el punto en que Jesús está enlazado con el destino, enlazado, sí, en la manera más sublime, pero sufriendo bajo él. (ECD 366) El Dios de los judíos es un poder infinito, completamente separado del hombre y del mundo, y, por consiguiente, imposible de ser reconciliado con éstos. El destino pues, del pueblo judío, es el de vivir en la separación, en lo que Hegel califica como hostilidad uni- 171 “A los mandamientos objetivos Jesús opuso algo que les era enteramente ajeno: lo subjetivo en general” (ECD 306). 66 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Intentar suprimir el destino no es reconciliarse con él. La misma crítica que Hegel le hará a Kant en el EDN172 , es la que descubre como un problema en la labor de Jesús 173 . La huida del mundo trae consigo para Hegel el mayor de los destinos: la separación definitiva de lo ideal y lo real. Jesús no pudo realizar el Reino de Dios entre los hombres, por lo que tuvo que guardarlo en su corazón(ECD 367), dejarlo como una promesa futura. Sólo renunciando al mundo era posible mantenerse en la pureza; toda forma de vida, para él, ya estaba profanada. Como su Reino de Dios no encontró lugar en la tierra, tuvo que trasladarlo al cielo (ECD 367). La libertad, en el cristianismo, queda así como una promesa futura. La vida terrenal del pueblo cristiano se convierte en una vida de dominación bajo los poderes del mundo: sús logran con su muerte es así generalizar sus propios destinos, y convertirlos en el destino de su pueblo. La reconciliación debe buscarse más allá del individuo, en la tragedia de los pueblos históricos, tal y como se presentaría más adelante en Jena en la concepción de la historia como historicidad. Pero para ello, cada pueblo debe aprender a reconocer en sus contradicciones su propio destino trágico. 1.2.2 La tragedia: el destino y la reconciliación En el ECD Hegel se detiene a realizar un análisis del concepto de destino verdaderamente trágico y su significación174. Este análisis se introduce justamente como contraposición a la relación que el pueblo judío establece con su propio destino, un destino que el pueblo se opuso a sí mismo como infinito e inconciliable, y que para Hegel queda representado bajo la imagen de la relación de un criminal con su castigo. Como el Estado existía, como Jesús y la comunidad no pudieron anularlo, el destino de Jesús y de su comunidad, que en este respecto le permaneció fiel, era una pérdida de libertad, una restricción de la vida, una pasividad bajo el dominio de un poder ajeno al cual se desprecia pero que, sin embargo, cedió a Jesús lo poco que él necesitaba del mismo: la existencia en medio de su pueblo. (ECD 369) En el caso del castigo impuesto por la ley, dice Hegel, no hay ninguna posibilidad de revertir la acción realizada. El criminal debe cumplir su pena, pero eso no lo librará de haberla cometido, no le permitirá en ningún caso alcanzar una reconciliación, pues la ley no le permite comprender su acción más que como una acción eterna, irreversible: El cristianismo heredó una escisión radical entre la vida del mundo y la vida espiritual, entre la política y la religión: Y éste es su destino [el de la Iglesia cristiana], que Iglesia y Estado, culto y vida, acción espiritual y acción mundana, no puedan nunca en ella confundirse en Uno (ECD 283). Escisión que, para Hegel, si se tiene en cuenta el ideal griego en el que estos ámbitos no podían separarse, es inaceptable, y explica, a la vez, los extremos a los que llega la Iglesia a lo largo de su historia: La exaltación que desdeña la vida puede convertirse fácilmente en fanatismo, pues para mantenerse en su aislamiento, en su huida ante toda relación, debe destruir aquello que lleva a su destrucción (ECD 370). Si no hay camino alguno por el cual una acción se pueda convertir en no-acaecida. Si su realidad es eterna, entonces no hay reconciliación posible, ni siquiera a través del padecimiento del castigo. Por cierto, la ley se satisfizo por el castigo del criminal, puesto que la contradicción entre el deber que ella expresa y la realidad del criminal quedó cancelada. El criminal, sin embargo, no está reconciliado con la ley, sea ésta un ser ajeno a él o algo subjetivo dentro de sí, como mala conciencia. (ECD 320) Tanto el judaísmo, como el cristianismo, heredan pues los destinos de sus fundadores. Lo que Abraham y Je- 172 Ver Capítulo 1, Sección 1.1. 173 Esta es una de las razones por las que es común encontrar, tanto en las obras del Hegel joven como en las del maduro, e incluso en sus intérpretes, una relación entre cristianismo y modernidad. Este trabajo no analiza a fondo esta cuestión, pero es un problema interesante en la obra de Hegel. Tal es lo que sucede con el pueblo judío y su relación con el destino que ha heredado: nunca alcanza una reconciliación, pues no logra entenderlo más que como un destino impuesto desde afuera, bajo cuyo dominio debe permanecer. Por el contrario, el castigo entendido como destino, como verdadero destino trágico, cambia su significación para quien debe enfrentarlo. Ya no es una imposición, ni obliga a quien está sometido a él a obedecer. El verdadero destino entendido trágicamente debe comprenderse como un enemigo, y la relación con él debe ser de lucha, no de sometimiento: 174 Esto venía trabajándose desde el primer capítulo: ver Capítulo 1, Sección 3.1.2. 67 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ El castigo representado como destino es de un carácter enteramente diferente [...] El destino es un enemigo solamente y el hombre se enfrenta a él como en lucha contra un poder. La ley, por el contrario, como universal, domina sobre lo particular y obliga a este hombre a la obediencia. (ECD 322) Es esto precisamente lo que termina diferenciando al castigo y la ley del destino trágico. Al entenderse este último como un enemigo contra el cual es posible enfrentarse, se hace a la vez posible la reconciliación175. Mientras que a través del castigo es imposible reconciliarse, pues la relación se da entre dos realidades opuestas e incompatibles, entre lo finito del criminal y la realidad absoluta de la ley, en la lucha con el destino siempre queda abierta la posibilidad de la superación de las escisiones: El destino tiene una ventaja frente a la ley y su castigo en cuanto a la posibilidad de reconciliación, porque actúa dentro del ámbito de la vida, mientras que un crimen que cae dentro del dominio de la ley y su castigo está en el ámbito de las oposiciones insuperables, de las realidades absolutas. (ECD 323) Sin embargo, para que dicha reconciliación sea posible, para que las oposiciones puedan ser superadas, el destino debe entenderse, no sólo como un enemigo con el que es posible enfrentarse, sino como la propia vida que ha sido separada, que se ha puesto como enemiga de sí misma y está esperando retornar a su unidad176: La posibilidad del destino está en esto: en que lo enemigo se siente también como vida. (ECD 324). El destino deja de entenderse como algo externo, para convertirse en una lucha interna, inmanente a la propia vida. En el caso del castigo como destino, sin embargo, la ley es posterior a la vida y se encuentra en un nivel más bajo que ésta. Aquí el destino es solamente un hueco en la vida, es la carencia de vida como poder, y la vida puede volver a curar sus heridas, la vida separada y enemiga puede volver a sí misma y cancelar este artefacto del crimen que es la ley y el castigo. (ECD 323) sino necesaria, tal y como debe suceder en una verdadera tragedia. En efecto, lo que hace a la tragedia griega una verdadera tragedia, frente a la tragedia del pueblo judío, es esa posibilidad de reconciliación que aquélla, y no ésta, trae consigo: La tragedia del pueblo judío no es una tragedia griega; no puede suscitar ni temor, ni compasión, pues ambos surgen únicamente del destino del yerro necesario de un ser bello; su tragedia no puede suscitar sino el horror. (ECD 302) Como afirma Pöggeler, la tragedia entendida tal como la entiende Hegel, trae consigo necesariamente su propia resolución. La reconciliación es el resultado necesario de lo trágico, es lo que lo hace ser trágico y no simplemente una mera escisión o separación: la tragedia no es para Hegel, dice Pöggeler, el declinar (Untergang) en el vacío y lo vano, sino el declinar (Untergang) entendido como el salir a la luz de una nueva reconciliación de la vida consigo misma177. Es precisamente por esto que Hegel se ve en la necesidad de entender inicialmente al hombre, posteriormente a los pueblos, y finalmente al mundo como trágicos. La filosofía de la tragedia no es una filosofía de la escisión, de la caída sin retorno al abismo, sino una filosofía de la reconciliación, que busca retornarle al hombre el lugar que le corresponde en el mundo, y encontrar en la historia un sentido más allá de nuestro propio destino individual. 2. DE LA TRAGEDIA DE LO ÉTICO A LA TRAGEDIA DEL ABSOLUTO 175 “Ley y castigo no pueden ser reconciliados, pero se pueden cancelar y elevar en la reconciliación del destino”. (ECD 321). A la luz del análisis que Hegel presenta del destino y de lo trágico en el ECD, puede empezar a verse con más claridad aquello que se afirmaba al principio de este capítulo: Hegel es el heredero de una tradición en la que priman las oposiciones, las separaciones que dejan abiertas las propuestas filosóficas anteriores al romanticismo alemán. Y es precisamente porque Hegel logra comprenderlas como trágicas, que su filosofía puede entenderse, a su vez, como una respuesta y una superación de los problemas de su tiempo. Lo trágico, para Hegel, implica su propia resolución: la filosofía hegeliana será así una filosofía de la reconciliación, que busque sanar sus propias heridas, y reconciliar sus propias contradicciones. 176 Esto ya se había trabajado en los capítulos anteriores: ver Capítulo 1, Sección 3.1.2, y Capítulo 2, Sección 3.2. 177 Ver PÖGGELER. Op. cit. pág. 87 La reconciliación, así mismo, no es la superación de oposiciones externas, sino el recuperar una unidad que se había perdido y que en el proceso mismo de reconocer a lo otro como lo otro de sí mismo comienza a ser restaurada. Sólo así se muestra no sólo posible, 68 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Hegel proyecta sobre el mundo su propia visión de lo trágico. Al intentar comprender al hombre, y más allá de él, a los pueblos y su destino, desarrollará una visión de la historia que no será otra cosa que la tragedia del mundo, expresada a través del absoluto, y reconciliada inicialmente en lo ético de los pueblos particulares, pero, mas allá de eso, y posteriormente, en la historia universal. Es necesario así comprender y hacer explícita la relación existente entre la imagen de lo trágico, determinante para el joven Hegel, y las concepciones de la historia que han sido desarrolladas hasta ahora, y que se encuentran precisamente mezcladas, pero a la vez diferenciadas, como se verá, en esa imagen que presenta Hegel de la tragedia en el EDN. 2.1 La tragedia de lo ético y el concepto de historicidad El lenguaje trágico es expresión, signo, representación de una totalidad viviente pero singular. Hölderlin El devenir en el perecer En el primer capítulo se presentó con detalle lo que se ha venido llamando la concepción de la historia como historicidad. Para el momento de escribir el EDN, Hegel ya ha pasado por los intentos de Berna y Francfort de reconciliar las contradicciones que encuentra en el hombre y el mundo modernos a través de la religión. La vida política se muestra ahora como el ámbito en el que las oposiciones deben encontrar su propia resolución: el individuo frente al estado, la vida económica frente a la vida política, la legalidad y el derecho positivo frente a las costumbres y el derecho natural. Hegel ha descubierto, además, que la idea de una absoluta eticidad, en la que dichas oposiciones encuentran su reconciliación, debe realizarse y concretarse en lo real, para evitar ser una abstracción, para evitar caer en la positividad en la que tanto empiristas como formalistas terminan cayendo. Es por esto que la tercera parte del EDN comienza con la insistencia en la necesidad de encontrar y realizar la idea de una absoluta eticidad en un pueblo particular. Se mostraba entonces que para Hegel, en este punto del ensayo (y a lo largo de casi todo el mismo) la eticidad no sólo realiza la idea, sino que la realiza de manera absoluta. La eticidad y la vida política de los pueblos históricos es el ámbito en el que se da de manera definitiva la identidad absoluta de lo real y lo ideal, el ámbito en el que se alcanza la unidad buscada por Hegel a lo largo de su filosofía de juventud, es decir, la realización completa y última del absoluto. La historia comienza a entenderse así, desde esta perspectiva, como la historia de los pueblos particulares, que en cada momento histórico concreto han logrado realizar la idea de la absoluta eticidad, al haber logrado reconciliar, en su interior, sus propias contradicciones. El movimiento histórico se presenta de esta manera más bien como el movimiento en el interior de cada uno de estos pueblos: un movimiento de lo orgánico o la vida política, frente a lo inorgánico o la vida económica, que debe terminar en una reconciliación en la que ambos ámbitos logran reconocerse mutuamente y cederle un lugar al otro en la totalidad de lo ético. Más allá de ello, no hay aún nada que explique el paso de un momento histórico particular al otro, o la necesidad que lleva a que una y otra vez cada uno de los pueblos busquen realizar la idea de la eticidad. Tampoco hay nada que permita explicar la idea de un progreso a lo largo de la historia. La historia se muestra como un conjunto de realizaciones de lo ético, entre las cuales puede haber tanta o tan poca diferencia como la hay entre diferentes obras de arte: todas terminan realizando la misma substancia, el absoluto, sin que pueda decirse que una es mejor o peor que otra. Hegel aún, en este aspecto, se encuentra bajo la influencia de la estética de Schelling. Finalmente, en la medida en que la necesidad y el progreso a lo largo de la historia no están aún del todo claros para Hegel, el concepto de la historia como historicidad trae consigo la esperanza de lograr restaurar en la época moderna el ideal de la cultura y la sociedad griegas, ideal que se verá reflejado en la manera como Hegel propone la organización en el interior del Estado de una bella totalidad ética. Habiendo recordado ya rápidamente los elementos que caracterizan al concepto de historicidad, se hace necesario ahora hacer explícita la relación existente entre este último y lo que introduce Hegel en la tercera parte del ensayo bajo la denominación de la tragedia de lo ético. La tragedia de lo ético representa justamente en el EDN aquel movimiento en el interior de los pueblos, de cuya reconciliación resulta la realización de la idea de la eticidad absoluta. Este movimiento entre lo orgánico y lo inorgánico es presentado por Hegel inmediatamente antes de presentar el movimiento de lo trágico: 69 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ A través de (durch) esta superada (aufgehobene) mescolanza de principios, y de la constituida pero consciente separación de los mismos [Hegel está hablando de los dos estamentos: el nobiliario y el burgués], cada uno logra su derecho y sólo se lleva a cabo aquello que debe ser: la realidad de la eticidad como indiferencia absoluta [primer estamento] y simultáneamente, la de ésta misma como la relación real en la oposición existente (bestehende) [segundo estamento], de modo que lo último es sometido (bezwungen) por lo primero y que este mismo sometimiento se indiferencia y se reconcilia; reconciliación que, justamente, consiste en el reconocimiento de la necesidad y en el derecho que la eticidad otorga a su naturaleza inorgánica y a los poderes subterráneos en tanto que les cede y les sacrifica una parte de sí misma; pues la fuerza del sacrificio consiste en la intuición y en la objetivación de la implicación (Verwicklung)178 con lo inorgánico, gracias a cuya intuición se diluye esta implicación (Verwicklung), se separa lo inorgánico y, reconocido como tal, se asimila por lo mismo en la indiferencia; lo viviente, empero, a la vez que reconoce el derecho de aquello inorgánico, pone en él mientras tanto lo que sabe que es como una parte de sí mismo y lo sacrifica a la muerte, pero simultáneamente se purifica en ello. (EDN 74, WBN 494-5) Esta reconciliación entre lo orgánico y lo inorgánico en el ámbito de lo ético, que ya había sido tratada con detalle en el primer capítulo179, es presentada a continuación, por Hegel, bajo la imagen de una tragedia griega; más concretamente aún, a través de Las Euménides de Esquilo: La imagen de esta tragedia, más exactamente determinada en relación a lo ético, constituye el desenlace de aquel proceso del pueblo de Atenas a las Euménides en cuanto los poderes (der Mächte) del Derecho, que permanecen en la diferencia y a Apolo el dios de la luz indiferente, en relación con Orestes ante la organización ética. El pueblo de Atenas, el cual de manera humana, como Areópago de Atenas, depositó en la urna de los dos poderes iguales votos, reconociendo el existir de ambos, uno al lado del otro; solo que así no dirimió la disputa ni concretó ninguna relación ni ninguna proporción entre ellos; pero, a la manera divina, como la Atenas de Atenea, le restituyó al dios [Apolo] el implicado [Orestes] por el mismo en la diferencia; y con la separación de los dos poderes, los cuales estaban ambos interesados en el delincuente, emprendió también la reconciliación, de suerte que las Euménides fueran honradas por este pueblo como poderes divinos, obteniendo su sitio en la ciudad, ubicado de manera que su salvaje naturaleza gozase y se aplacase con ello con la visión de Atenea, entronizada en lo alto del burgo, enfrente de su altar, erigido en la parte baja de la ciudad. (EDN 756, WBN 495-6)180 Las Euménides, los poderes subterráneos, aquello que permanece en la diferencia, es decir, aquello que permanece en la relación, tal y como se veía que sucede con el estamento de la eticidad relativa, representan así la vida económica, la naturaleza inorgánica. Son las antes llamadas Erinias, las diosas antiguas, que protegen a la familia y que desean vengar en Orestes el asesinato de su madre, Clitemnestra181. Por el otro lado está Apolo, el dios de la luz indiferente, que representa en este caso la vida política, el Estado, la naturaleza orgánica. Pertenece a los dioses nuevos, a los dioses de la ciudad, y protege a Orestes, pues fue él mismo quien le aconsejó matar a su madre para vengar la muerte de su padre, Agamenón. Lo que está en conflicto así, aún, son las oposiciones dentro de un Estado: lo económico frente a lo político, el derecho de lo privado, la legalidad de lo económico, frente al derecho público, las leyes que protegen a la ciudad; lo inorgánico que busca un lugar dentro de la totalidad de la vida política, orgánica, del Estado. Es así como lo interpreta también Lukács: Hay otro modo de contenido social de la aparición de lo subterráneo en Hegel que conocemos ya: es el poder incalculable de la vida económica, constitutiva de un sistema unitario e inmanente. Sabemos que Hegel ha tenido siempre la ilusión de domesticar el poder de la economía mediante la actividad del Estado [...] Hegel considera un poder subterráneo todo el sistema cerrado inmanente de la economía, con el que el dios luminoso de la civilización estatal tiene que sostener una lucha ininterrumpida.182 180 La traducción de este pasaje es un poco complicada: las variaciones que aquí se presentan con respecto a la traducción en español de Negro Pavón han sido sugeridas por el profesor Germán Meléndez. 178 Ver nota al pie de página, Capítulo 1, número 35. 181 Es interesante ver cómo, a partir de la reconciliación por parte del pueblo de Atenas con las Erinias, éstas cambian su nombre y comienzan a ser llamadas Euménides. El nombre de las Erinias en griego hace alusión a maldición, furia, maldad, e incluso a extravío y locura, mientras que el nombre Euménides, gracias a su prefijo, hace alusión a benevolencia, favor y gracia. Las Erinias, una amenaza para el pueblo, se transforman en diosas favorecedoras y benévolas a partir de la resolución de la tragedia de Esquilo, como paso previo a la conformación definitiva de la ciudad de Atenas. 179 Ver Capítulo 1, 3.1.1. 182 LUKÁCS. Op. cit. pág. 406. 70 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD La vida económica es así el destino de la vida política, aquello ante lo cual el estado y la vida política deben enfrentarse, como ante un destino trágico, y entrar en una lucha permanente para alcanzar, en este enfrentamiento, una reconciliación. En el SE Hegel presenta de esta manera la lucha entre lo político (el gobierno) y lo económico (las necesidades y la producción): Lo que gobierna se manifiesta como el todo inconsciente y ciego de las necesidades y de los modos de satisfacerlas. Pero lo universal ha de apoderarse de este destino inconsciente y ciego y poder convertirse en un gobierno. (SE 183, SS 351) Al final, la naturaleza orgánica (Apolo y la vida política) debe reconocer el derecho de la naturaleza inorgánica que se le contrapone (las Erinias y la vida económica), y darle un lugar en la totalidad de lo ético, sacrificando una parte de sí misma, pero a la vez permitiendo por medio de este sacrificio la verdadera unidad de las oposiciones, la verdadera realización de la eticidad absoluta: [L]a tragedia consiste en esto, en que la naturaleza ética separa de sí y se opone a su naturaleza inorgánica como a un destino, para no confundirse (verwickele) con ella, y a través del reconocimiento del mismo en la lucha, se reconcilia con la esencia divina como la unidad de ambos. (EDN 76, WBN 496)183 Las Euménides de Esquilo le sirven así a Hegel, tal como lo afirma Schulte, como el medio adecuado para representar una sociedad dividida, a través del movimiento de lo trágico (que, como se ha visto, se adecua perfectamente a las intenciones de Hegel)184. Por el otro lado, representan también el intento por parte de un pueblo para reconciliar sus propias contradicciones e instaurar por medio de dicha reconciliación una organización ética absoluta: 183 Aquí la traducción de la versión de Negro Pavón ha sido bastante alterada. Su versión dice lo siguiente: “Así la tragedia consiste en esto, en que la naturaleza ética se separa de sí y, para no implicarse con ella, se opone, como un destino, a su naturaleza inorgánica y, mediante el reconocimiento del mismo, se reconcilia en la lucha con la esencia divina como la unidad de ambos” (EDN 76). 184 “Hegels erstes Tragödienmodell, das sich durch den Versuch auszeichnet, am Beispiel der Eumeniden des Aischylos die Tragödie als das Modell legitimierbarer und durch den Opfertod des Heroen versöhnter Herrschaft und eines ständisch gegliederten Gemeinwesens zu denken.” SCHULTE. Op. cit. pág. 17. La imagen de las Euménides condensa concretamente todo el análisis anterior de Hegel, que culmina con la afirmación de que el Estado debe separar de sí mismo, pero reconocer también a su vez, su momento económico-jurídico. [...] La tragedia griega originaria que nos ha legado el genio de Esquilo es así totalmente ejemplar, porque ella envuelve, con su riqueza de imágenes, la forma y el contenido de la teoría especulativa del estado racional acabado.185 La tragedia de lo ético es en últimas la imagen del mismo movimiento que se lleva a cabo en lo que se había presentado anteriormente como historicidad. La tragedia se lleva a cabo en el interior de lo ético, y las oposiciones que se enfrentan en ella son los dos ámbitos que Hegel encuentra contrapuestos en la vida de un Estado: lo político y lo económico, el primero y el segundo estamentos, lo universal frente a lo particular. Más allá de ello no hay ningún movimiento histórico que trascienda lo ético y conduzca de un pueblo histórico al siguiente. La tragedia es aún la tragedia de cada pueblo particular, por lo que, como lo destaca Lukács, el conflicto se presenta como un conflicto eterno, que se repite una y otra vez, independientemente de su momento y circunstancias históricas particulares: [Hegel] presenta la cuestión como eterna contraposición en el desarrollo de la humanidad, deshistorizando hasta cierto punto la contradicción. [...] La tragedia en lo ético se desarrolla, según Hegel, históricamente, en las más diversas formas.186 La historia, desde este punto de vista, es así el conjunto de diferentes desarrollos de la tragedia de lo ético, que se resuelve y encuentra su reconciliación una y otra vez a lo largo del tiempo en diferentes pueblos particulares. Tal y como sucede en Las Euménides, además, esta reconciliación final es, de hecho, la reconciliación absoluta, en la que la unidad de ambos poderes contraponiéndose se da de manera completa y definitiva. No en vano escoge Hegel justamente esta tragedia de Esquilo, en la que la reconciliación se lleva a cabo en la misma resolución de la tragedia, y no mediante la muerte o el castigo del héroe, sino mediante el reconocimiento mutuo de los poderes en contradicción. Aún para Hegel, como se veía en los capítulos anteriores, la eticidad es justamente el ámbito en el que se 185 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...” Op.cit. págs. 473 y 476 respectivamente. 186 LUKACS. Op. cit. págs. 397-8. La cursiva es mía. 71 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ resuelven las contradicciones de manera definitiva, y la tragedia esquiliana, que exalta precisamente esta realización de la vida absoluta en la eticidad de un pueblo, va completamente de la mano con ello: Es así que es natural que en una época en la que Hegel considera todavía la vida ética ejemplar de la ciudad griega como una manifestación perfecta del absoluto, el artículo sobre el derecho natural descubra la esencia de la tragedia antigua en la obra esquiliana, interpretada como la exaltación de la vitalidad absoluta de una totalidad ética, asegurada en su existencia divina por la asunción resuelta del sacrificio trágico.187 La tragedia tiene su resolución en lo ético de cada pueblo histórico, tal como Las Euménides se resuelve en la conformación de la organización ética del pueblo de Atenas. La unidad verdadera buscada por Hegel se realiza en la eticidad gracias a la comprensión del movimiento en el interior de lo ético como un movimiento verdaderamente trágico, es decir, como un movimiento que debe traer consigo su propia reconciliación. La reconciliación, además, no es realizada por otro diferente al pueblo mismo, quien es el encargado de resolver sus propias contradicciones. En Las Euménides de Esquilo, es el pueblo de Atenas, encarnado en su forma humana por el Areópago y en su forma divina por Atenea, el que al final resuelve el conflicto entre las Erinias y Apolo, liberando a Orestes de su destino, y reconciliándose a la vez con su opuesto, al darle un lugar en la ciudad a aquello que a la vez podría ser la causa de su destrucción188. Dice Atenea en la tragedia dirigiéndose a las Erinias: No os irritéis pues, no queráis descargar vuestra cólera sobre esta tierra ni hacerla estéril; no derraméis sobre ella la baba de vuestro furor, que con diente brutal devora todo germen de vida. Yo os prometo solemnemente que tendréis en este suelo un templo donde moréis, y ricos tronos junto a vuestras aras, donde seáis honradas de los ciudadanos de Atenas.189 Las Erinias son una amenaza para el pueblo de Atenas, pero más aún lo serán si no son aceptadas y honradas por sus ciudadanos. El pueblo de Atenas, a través de la imagen de su diosa, se ve así en la obligación de 187 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 472 188 Ver nuevamente cita EDN 75-76, WBN 495-6. 189 ESQUILO. Las Euménides en Teatro griego. Tr. Fernando Segundo Brieva y Salvatierra. Ed. E.D.A.F, Madrid, 1965. Pág. 286-7. 72 DOCUMENTOS CESO 40 reconciliarse con ellas, llamarlas ahora Euménides, y darles un lugar en la ciudad, reconociéndoles su derecho: Obra es de mi amor a esta ciudad haber hecho que en ella pongan su habitación las potentes e implacables diosas cuyo destino es regir todas las cosas humanas. Pues el que no se granjea a estos terribles enemigos, no sabe qué calamidades le aguardan aún en vida.190 El destino de Atenas es el de aceptar en sí mismo a su contrario, a lo que puede ser a la vez la causa de su destrucción. Tal es el destino de cada uno de los pueblos, que deben lograr aceptar en sí mismos a la vida económica, en el seno mismo de lo político, y mantener así la reconciliación de la absoluta eticidad. Son los pueblos mismos los protagonistas de la historia, tal y como sucede, en efecto, en la visión de la historia como historicidad. El pueblo de Atenas, más que Orestes y que los dioses enfrentados, termina siendo el protagonista de la tragedia, pues es él justamente el que, para alcanzar su propia reconciliación e instaurar de manera definitiva la organización ética, debe sacrificarse al aceptar dentro de sí su propia negación, su propio peligro. Esta reconciliación, sin embargo, termina siendo lo que Bourgeois llama reconciliación jerárquica191 y Schulte califica como una reconciliación de dominación. Aunque el Estado, y en este caso, el pueblo de Atenas, debe sacrificarse y ceder una parte de sí mismo a su contrario, al final son las Euménides las que quedan supeditadas a la vida política. La reconciliación entre la naturaleza orgánica y la inorgánica192, es una reconciliación desigual, una reconciliación de dominación: Si la naturaleza inorgánica y orgánica tienen que ser puestas como momentos de la eticidad en igualdad de derechos, pero si la eticidad, según su forma absoluta, sólo puede aparecer como naturaleza orgánica que incluye la negación de la naturaleza inorgánica y si, a su vez, ambas naturalezas tienen que ser puestas en desigualdad de derechos, entonces la única manera en que 190 Ídem. pág. 291. 191 « Le texte sur le droit naturel célèbre, dans l’heureuse fin manifeste de la tragédie, la réconciliation hiérarchique, au bénéfice du premier [de l’universalité substantielle], qui reconnaît pourtant absolument le second [la subjectivité particulière de la famille], du moment proprement étatique et du moment non-étatique de l’État » BOURGEOIS. « Le Droit Naturel... ». Op. cit. pág. 472. Las cursivas son mías. 192 Esto ya se analizaba en el primer capítulo: ver Capítulo 1, 3.2.1. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD esta contradicción puede ser solucionada está en que lo negativo (la naturaleza inorgánica) sea reconocido como negativo; o, lo que significa lo mismo: la naturaleza inorgánica es reconocida justamente en la medida en que es negada en su negación; el reconocimiento de la naturaleza inorgánica está así supeditado a su sujeción [Unterwerfung]. La relación entre naturaleza orgánica e inorgánica es la relación de dominio [Herrschaft].193 El reconocimiento por parte de lo orgánico de la naturaleza inorgánica como lo otro de sí mismo, está ligado inevitablemente al sometimiento de esta última a la primera. Es por ello que afirma Schulte que la relación entre ambas es una relación de dominación. Y este tipo de relación entre lo político y lo económico, es precisamente el que, como se mostraba en el primer capítulo, puede ser explicado por la gran influencia que aún ejerce en Hegel el ideal griego, el último elemento que caracteriza la visión de la historia como historicidad. La tragedia de lo ético va así ligada indefectiblemente a dicha visión de la historia, en cuyas reconciliaciones éticas Hegel pretende ver reproducida una y otra vez la organización social y política griegas, en las que, según la visión hegeliana, la economía está supeditada a lo político. La reconciliación jerárquica o de dominación va de la mano así con el concepto de historicidad y con la falta aún de comprensión, por parte de Hegel, de la importancia que ha adquirido la burguesía en el Estado moderno. Comprensión que irá adquiriendo, como también se mostró en el capítulo anterior, a lo largo del EDN junto con el cambio de visión de la historicidad a la historia. Cambio que a la vez, como se intentará mostrar más adelante en este capítulo, va ligado igualmente con el paso de la tragedia de lo ético a lo que Hegel introduce como la tragedia del absoluto. Queda claro, por ahora, cómo los elementos que en el primer capítulo se utilizaron para presentar la visión juvenil hegeliana de la historia como historicidad, están ligados estrechamente con la visión de la tragedia como tragedia de lo ético. La visión de la historia como el conjunto de las realizaciones del absoluto en pueblos particulares, es la visión de la historia como la repetición una y otra vez de la tragedia de lo ético bajo la imagen de Las Euménides de Esquilo. La imagen de lo trágico representa para Hegel en este punto la posibilidad de encontrar en el ámbito político la reconciliación de las contradicciones a las que había intentado enfrentarse a lo largo de su filosofía de juventud. 193 La traducción es mía. Ver SCHULTE. Op. cit. pág. 56. La cursiva es mía. 2.2 La tragedia del absoluto y el concepto de historia universal Deja traspasar lo que traspasa [...] traspasa para volver, envejece para rejuvenecer [...] muere para llegar a ser más viviente Hölderlin Hyperion Junto al concepto de historia como historicidad y la visión de lo trágico como tragedia en lo ético, Hegel presenta en el EDN una visión diferente de la historia, visión que va más de la mano con lo que será su presentación de la historia en su filosofía madura. Hegel descubre que más allá de los conflictos internos de la vida política, aún quedan contradicciones que parecen trascender lo ético y trasladarse a la totalidad de la historia, que comienza a su vez a ser concebida, entonces, como una historia universal. En efecto, la historia comienza a concebirse como un proceso universal en el que se manifiestan las contradicciones que la sociedad y el hombre modernos ya traen consigo. Así a través de la imagen de la comedia antigua y moderna, y de una exposición de la historia de los estamentos, Hegel muestra cómo lo que está en contradicción son dos tipos de sociedad diferentes, dos maneras diferentes de realizar la unidad en lo político, aunque sin alcanzar, en ninguno de los dos casos, una verdadera reconciliación. La eticidad antigua alcanza una unidad inmediata en lo universal de la polis, pero deja de lado la presencia de la individualidad, lo que será la causa de su propia desaparición. Por el otro lado, la sociedad moderna gira alrededor del individuo, pero sacrifica la verdadera identidad con lo universal, reemplazándola por conceptos abstractos, carentes de contenido real. La burguesía, además, se empieza a mostrar como un resultado necesario de la historia, por lo que su presencia en la sociedad moderna no puede resolverse, sin más, de la misma manera que lo haría la cultura clásica griega con la vida económica. El movimiento de la historia se traslada así del interior de lo ético al proceso histórico universal. Ya no puede ser descrito, por consiguiente, como el movimiento de lo orgánico frente a lo inorgánico en el interior de un pueblo, sino que ahora debe explicarse como un movimiento que va de lo viejo a lo nuevo, de lo muerto a lo vivo, que termina enfrentando el progreso con lo tradicional, las nuevas costumbres frente a las leyes que, al ser también históricas, dejan de tener va- 73 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ lidez. Finalmente, el movimiento es el del espíritu del mundo frente a sus objetivaciones, en las que siempre permanece una no-coherencia del absoluto con su figura, por lo que el primero debe seguir trascendiendo, buscando nuevas concreciones que lo acerquen cada vez más a una verdadera y completa objetivación. Esto asegura por un lado el progreso, y por el otro lado, aquello que Hegel, desde la historia de los estamentos, había empezado a concebir como una necesidad inmanente a la historia. Todo queda explicado y determinado por esa búsqueda por parte del absoluto de sí mismo a lo largo de la historia. El absoluto, y ya no los pueblos particulares, termina siendo el verdadero protagonista de la historia, su destino es el destino universal de la historia del mundo, en la que debe una y otra vez intentar encontrar sus propias objetivaciones, en la búsqueda de una reconciliación final, que no será otra cosa que una objetivación verdadera, en la que no deba buscarse ya una nueva identidad entre lo ideal y lo real. La tragedia del absoluto representa justamente ese movimiento del absoluto objetivándose una y otra vez a lo largo de la historia del mundo. Hegel introduce el concepto en la tercera parte del ensayo, cuando la única reflexión que se ha introducido desde la visión de la historia como historia universal y no como historicidad ha sido aquella de la historia de los estamentos. Después de presentar el movimiento de lo orgánico a lo inorgánico, característico de la tragedia de lo ético, Hegel afirma: No se trata de otra cosa que de la representación en lo ético de la tragedia que eternamente juega el absoluto consigo mismo194 puesto que se produce eternamente en la objetividad entregándose, en consecuencia, en esta figura suya al padecer y a la muerte, y de sus cenizas se eleva a la majestad. Lo divino [el absoluto] tiene una naturaleza directamente doble en su figura y objetividad, y su vida constituye el ser uno absoluto de estas dos naturalezas. El movimiento, empero, del conflicto absoluto de estas dos naturalezas, se expone en la divina, la cual, concibiéndose en ello, se presenta como la valentía (Tapferkeit) con que conflictivamente se libera de la muerte de la otra; por medio de esta liberación da, sin embargo, su propia vida, pues ésta consiste solamente en el ser-unido (Verbundensein) con esa otra; mas, precisa194 El principio de esta cita, el hecho de que Hegel presenta la tragedia de lo ético como la representación de la tragedia del absoluto, será analizado con más detalle en la próxima sección. Por ahora interesa la presentación que hace Hegel específicamente de la tragedia del absoluto. 74 DOCUMENTOS CESO 40 mente a partir de ella, resurge como absoluta, pues en esta muerte, en cuanto sacrificio (Aufopferung) de la segunda naturaleza, la muerte es sometida (bezwungen); no obstante, con la manifestación de la otra naturaleza se presenta el movimiento divino de tal forma que la pura abstracción de esta naturaleza, que consistiría en un poderío simplemente subterráneo, puramente negativo, es superada (aufgehoben) a través de la reunión viviente con la divina, puesto que esta resplandece dentro de ella y mediante este ser uno ideal en el espíritu, la convierte en su cuerpo viviente reconciliado, el cual, en tanto que cuerpo, permanece simultáneamente en la diferencia y en la caducidad, pero, mediante el espíritu, intuye lo divino como algo que le es extraño (Fremdes). (EDN 74-5, WBN 495) El movimiento se describe ahora como el movimiento permanente del absoluto, que debe objetivarse una y otra vez, buscar su realización en una figura concreta, sacrificando así una parte de sí mismo, pero alcanzando, a la vez, por medio de este sacrificio, la vida. La tragedia del absoluto es precisamente el enfrentamiento entre esta necesidad de tener que realizarse en lo real, debido a su doble naturaleza (divina y objetiva), y el hecho de que, en cada objetivación, permanece de alguna manera separado de sí mismo: su cuerpo permanece en la diferencia y en la caducidad, lo que determina que una y otra vez tenga que buscarse nuevamente una nueva figura donde poder encarnarse. Es el movimiento que se había presentado en la concepción de la historia como historia universal: el movimiento de lo viejo a lo nuevo, de lo muerto a lo vivo. Una figura del absoluto muere, porque otra debe vivir. Todo lo que se presenta en la historia con pretensiones de permanencia, envejece; las leyes de un pueblo se vuelven caducas frente a las costumbres que no dejan jamás de cambiar y de moverse. Es el movimiento que de alguna manera ya estaba también anunciado en Las Euménides de Esquilo, aunque Hegel no las utilice para ilustrarlo. Las antiguas leyes, las leyes de la familia, matriarcales, se enfrentan a las nuevas, a las de la ciudad, a través de la imagen del enfrentamiento de las Erinias y Apolo. Dicen aquéllas a éste en la tragedia de Esquilo: ¡Tú, dios mozo, que has puesto bajo tus pies a estas antiguas diosas, dando oídos piadosos a las súplicas de un impío que sólo tuvo crueldad para la que le parió! ¿Tú eres un dios y hurtas a mi venganza al que mató a su madre? ¿Habrá quien diga que esto es justicia? Yo he oído en sueños amargas quejas que venían sobre mí. Como aguijón bien empuñado por el auriga, así me han herido el corazón y las entrañas. Todavía siento el hielo LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD del terror que me ha causado el azote de aquel fiel verdugo. ¡Ahí está lo que hacen estos dioses nuevos con su reinar fuera de los términos de la justicia! Ya podéis ver ese trono, ombligo de la tierra, todo él goteando sangre de arriba abajo, desde que quiso sufrir la horrenda mancha del crimen. Dios profeta: tú has contaminado este sagrado recinto, acogiendo en tus aras el crimen impuro; tú le incitaste; tú le llamaste; tú atendiste a los humanos con desprecio de lo divino; tú hollaste las antiguas leyes.195 Aunque Las Euménides constituyen la imagen perfecta para representar una sociedad dividida y en conflicto que busca su propia reconciliación, también anuncian, de alguna manera, ese nuevo movimiento que será el de lo viejo frente a lo nuevo a lo largo de toda la historia, al enfrentar las leyes caducas con las nuevas leyes, con los nuevos dioses de un pueblo que ha cambiado al transformarse en un Estado. Es esta precisamente una de las interpretaciones que propone Lukács para entender el conflicto entre poderes subterráneos y el dios de la luz. En este sentido Las Euménides puede también estar anunciando ya la contraposición eterna a lo largo de la historia entre el progreso y la tradición en todo intento de constitución de un Estado, junto con el descubrimiento por parte de Hegel de la necesidad de que así sea: [E]l reconocimiento de esa necesidad [de la necesidad de la disolución de la sociedad gentilicia, antigua, y de comprender su significado como un real progreso histórico] y el reconocimiento de la necesaria contradictoriedad del progreso en el nacimiento de la forma estatal de la sociedad, han sido ya el fundamento de la lucha hegeliana de los dioses de la luz contra las potencias subterráneas.196 La imagen que utiliza Hegel para ilustrar la tragedia de lo ético, trae de esta forma, como puede verse, las posibilidades de lo que aún no es: de la tragedia del absoluto, que trasciende las contradicciones en el interior de un pueblo y las traslada a la historia misma, que se convierte así en el nuevo escenario donde debe llevarse a cabo la reconciliación. El escenario de la tragedia es entonces la historia en su totalidad. Así como en el concepto de historia como historia universal las oposiciones empiezan a ser representadas por diferentes momentos históricos que 195 ESQUILO. Op. cit. pág. 263. Las cursivas son mías. 196 LUKÁCS. Op. cit. pág. 406 deben poder ser reconciliados, si se entienden como oposiciones trágicas, así también la tragedia del absoluto busca una reconciliación a lo largo de la historia del mundo, y sus oposiciones están representadas por los momentos enfrentados de las comedias antigua y moderna: La comedia separa entre sí las dos zonas de lo ético, de manera que les deja plena libertad para que, en una [la antigua o divina], las oposiciones y lo finito resulten una sombra desesenciada; para que en la otra [la moderna] constituya lo absoluto una ilusión. Sin embargo, la relación auténtica y absoluta consiste en que la una resplandezca seriamente en la otra, en que cada una se halle en relación corporal (leibhafter) con la otra y en que vengan a constituir recíprocamente su destino serio; la relación absoluta se representa así en la tragedia. (EDN 79- 80, WBN 499) La relación absoluta se representa en la tragedia, y si tanto la comedia antigua como la moderna representan, como se había mostrado, dos momentos históricos diferentes, dos encarnaciones diferentes y no absolutas del espíritu del mundo, la tragedia de la que habla Hegel aquí, después de haberla presentado como tragedia del absoluto, debe darse en la historia en su totalidad. El destino, por lo tanto, ya no es el destino particular de cada uno de los pueblos, sino el destino universal del absoluto frente a su figura. El absoluto es ahora el protagonista de la tragedia, de su propia tragedia, al ser él mismo el autor consciente de su propio sacrificio: [E]n ella [en la eticidad, en la individualidad de una figura concreta] el espíritu se intuye como plenamente objetivo en su figura, y totalmente, sin retorno en sí a partir de la intuición, reconociendo de manera inmediata la propia intuición como él mismo ; y es justo, en consecuencia, espíritu absoluto y eticidad perfecta que, simultáneamente, de conformidad con la manera más arriba representada, se defiende de su imbricación (Verwicklung) con lo negativo -[...]- se lo contrapone como objetivo y destino y, por ende, conserva su propia vida purificada de él, al concederle un poder de autoridad y un imperio, mediante el sacrificio consciente de una parte de sí mismo (EDN 114-5, WBN 530) Y la tragedia es así la historia misma, el recorrido del absoluto a través del tiempo, en su eterna necesidad de concreción, en su permanente búsqueda de sí mismo a través de sus objetivaciones. El sacrificio del absoluto posibilita la historia, y ésta a la vez, posibilita la vida del absoluto como espíritu del mundo. Como lo dice Flórez: 75 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ Ahora el Absoluto ha comenzado, con esta transposición, su azaroso peregrinar sobre la tierra: esa es la Historia. Diríamos más exactamente que esa es la fundamentación absolutizadora de la Historia y desde la que el devenir histórico implica siempre ruptura, escisión, tragedia. La tragedia significa el precio y la razón de lo que es el absoluto temporalizándose.197 No es de extrañar, así, que uno de los más conocidos intérpretes de Hegel haya llegado a afirmar que fue justamente esta filosofía de la tragedia, que el absoluto juega consigo mismo, la cosa más profunda que Hegel pudo haber pensado jamás198 . Gracias a ella, el pensamiento de Hegel se trasladó (aunque conservándolo) de lo político a la historia misma, y su visión del mundo, y no sólo del hombre, quedó determinada por esa imagen de lo trágico. Ahora eran justamente el mundo, la historia en su totalidad, y no sólo los hombres y cada pueblo en particular, los escenarios donde las contradicciones a las que la filosofía hegeliana se enfrentaba debían buscar su reconciliación. La visión trágica del mundo determina en Hegel, como se verá ya en su filosofía madura, esa comprensión tan particular y tan sistemática de toda la realidad humana bajo un solo y el mismo sentido: la realización y consumación de la filosofía, del pensamiento, de lo ideal, en la historia. 2.3 La representación en lo ético de la tragedia del absoluto: de la historicidad a la historia Ya quedando claras las relaciones entre la tragedia de lo ético y la historicidad, por un lado, y la tragedia del absoluto y el concepto de la historia universal como el devenir histórico del absoluto, por el otro, se puede entrar finalmente en el momento del ensayo en el que, sin previa explicación, Hegel introduce el segundo concepto, el de la tragedia del absoluto, en comparación con el primero, con el movimiento en el interior de la tragedia de lo ético. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora acerca de ambos, se puede comprender también en toda su dimensión lo que implica el hecho de que Hegel, hablando de la tragedia de lo ético, pase a hablar de la tragedia del 197 FLÓREZ. Op. cit. pág. 106. La cursiva es mía. 198 “Cette philosophie de la tragédie que l’absolu joue éternellement avec lui-même est la chose la plus profonde que Hegel ait jamais pensée. Elle forme le contenu de sa vision du monde pantragique”. Glockner citado por BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 448. 199 Como se puede ir deduciendo a partir de los dos primeros capítulos, los elementos que caracterizan una y otra visiones de la historia se muestran en algunos casos incompati- 76 DOCUMENTOS CESO 40 absoluto sin ninguna aclaración ulterior199. A pesar de ello, avanzada ya la tercera parte del EDN, después de presentar el movimiento de lo orgánico frente a lo inorgánico en el interior de lo ético, dice Hegel: No se trata de otra cosa que de la representación en lo ético de la tragedia que eternamente juega el absoluto consigo mismo -puesto que se produce eternamente en la objetividad, entregándose, en consecuencia, en esta figura suya al padecer y a la muerte, y de sus cenizas se eleva a la majestad. (EDN 74-5, WBN 495). Hegel introduce de esta manera la tragedia del absoluto, la que eternamente representa (la palabra es spielt) el absoluto consigo mismo, estableciendo una comparación entre ésta y la tragedia de lo ético. El movimiento entre lo divino y lo objetivo, entre las dos naturalezas del absoluto, se representa en lo ético a través de las dos naturalezas enfrentadas en el interior de un pueblo: la orgánica y la inorgánica. Y sin embargo, aunque la imagen sea la misma, la de la tragedia, los protagonistas de la lucha y el resultado de la misma son diferentes. De ambas debe resultar una reconciliación. En el caso de lo ético, ésta será el reconocimiento por parte de lo orgánico del lugar que le corresponde a lo inorgánico en la totalidad, quedando este último sometido al primero: el pueblo, al ser capaz de reconciliar sus propias contradicciones, logra realizar la idea de la absoluta eticidad en lo real, realizándose el absoluto en su figura de manera completa. En el caso de la tragedia del absoluto, sin embargo, esta última reconciliación en lo ético ya no representa la realización completa del absoluto en su figura, sino un momento más del proceso que tendrá que recorrer el espíritu del mundo a lo largo de la historia para alcanzar una reconciliación final y definitiva en la historia, o acaso, y esto no queda claro en el EDN, más allá de ella: la organización ética en cada una de sus realizaciones particulares ya no es suficiente para reconciliar oposiciones que vienen dadas por bles. Esto se muestra sobre todo en el hecho de que en la primera concepción de la historia como historicidad, el absoluto se realiza de manera completa y última en la totalidad de lo ético, mientras en la segunda concepción de la historia lo ético ya no es suficiente para su realización. Esto va de la mano a la vez con un cambio en la concepción del absoluto, siendo éste en el primer caso concebido como substancia, y en el segundo como sujeto. Son este tipo de elementos, junto con las consecuencias que traen consigo, los que se muestran de una concepción a la otra de la historia como incompatibles. Todo esto quedará más claro cuando se trabaje explícitamente en la sección 3 de este capítulo. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD diferentes momentos históricos, y no sólo por diferentes movimientos en el interior de uno y el mismo pueblo histórico concreto; el absoluto como sujeto ya no logra reconocerse de manera completa y realizarse absolutamente una y otra vez en cada eticidad. El paso de una tragedia a la otra implica así un cambio en la visión que cada una de ellas determina de la historia , o, al menos, un cambio en la visión de la historia por la que cada una de ellas es acompañada. Este paso es anunciado ya por Hyppolite, aunque no le dedique algunas líneas más a trabajarlo. El EDN, parece decir Hyppolite, puede leerse así como un proceso en el que Hegel, en el curso mismo de su exposición, irá descubriendo los elementos que caracterizarán más a la visión de la historia desde la totalidad de la misma, y ya no desde el punto de vista del espíritu de los pueblos particulares; visión que desarrollará de manera ya definitiva a partir de la Fenomenología: Hegel va a tomar cada vez más conciencia de ciertas evoluciones irreversibles del Estado antiguo al Estado moderno, y en la Fenomenología el lugar de la historia propiamente dicha, y ya no solamente de la historicidad, va a ser mucho más importante que en este artículo sobre el derecho natural. El espíritu del mundo, del que los pueblos son momentos, se elevará netamente por sobre el espíritu de un pueblo. No obstante lo que Hegel quiere comprender aquí [en el EDN], y presentar en una hermosa intuición, es la esencia de la comunidad organizada que sólo podría existir en la historia como pueblo, una descripción de esencia que no quiere ser la construcción de una utopía. Pero en el curso mismo de su presentación encontrará el problema de una evolución histórica de esta comunidad y tendrá que tenerlo en cuenta. El ciudadano antiguo y el burgués moderno no están en el mismo plano. La filosofía que debe honrar la necesidad y reconciliarse con ella, no podrá sino registrar esta transformación del espíritu del mundo. La estructura del estado recibirá el contragolpe y el Estado moderno no podrá ser concebido de acuerdo al modelo del Estado antiguo. 200 En efecto, tal como lo describe Hyppolite, la lectura del EDN, sobre todo a partir de la tercera parte del mismo, sí deja la sensación de ser un proceso en el que Hegel, a través de los elementos que va analizando a lo largo del ensayo, va descubriendo una necesidad histórica más allá de cada uno de los pueblos particulares, un absoluto que en lugar de ser realizado busca realizarse en lo real, y finalmente, un progreso y una continuidad en la historia que no pueden seguir siendo ignorados. 200 HYPPOLITE. Op. cit. pág. 91. Las cursivas son mías. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 90-91. Y es justamente a partir de la introducción de la tragedia del absoluto que todos estos elementos comienzan a salir a la luz en el ensayo. Como se puede constatar en el primero y segundo capítulos, la mayoría de las citas que corroboran la visión de la historia como historicidad se encuentran en la primeras páginas de la tercera parte del ensayo, antes de la mención de la imagen de lo trágico (EDN 74-6, WBN 495-6). Y respectivamente, las citas que corroboran la segunda visión de la historia, a excepción del análisis de la historia de los estamentos, están ya en las últimas páginas de la tercera parte, y en la cuarta parte del ensayo. El primer paso para ese cambio que va de la historicidad a la historia, el momento que impulsa inicialmente a la filosofía hegeliana a una nueva concepción de la historia, parece darse por consiguiente en este punto clave del ensayo, a través de la imagen de lo trágico, en el paso de la exposición de la tragedia de lo ético a la de la tragedia del absoluto. Es a partir de aquí justamente que Hegel empezará a hablar del absoluto como el espíritu del mundo, y más libremente de la necesidad y el desarrollo históricos, mientras que anteriormente el énfasis lo hacía antes que nada en la eticidad como bella totalidad ética y en los pueblos particulares que la realizan. La imagen de lo trágico puede empezar a entenderse así, según esta función que parece cumplir en el EDN, como el puente entre la historicidad y la historia. Y Hegel sin embargo, no sobra decirlo nuevamente, no hace ninguna aclaración ulterior. 2.3.1 La tragedia como puente La imagen de lo trágico se convierte así en el hilo conductor a través del cual puede explicarse la evolución que sufre el pensamiento de Hegel en el EDN. El pensamiento de lo trágico, por un lado, obliga a Hegel a pensar en una tragedia más allá de lo ético, pues las contradicciones heredadas, que busca reconciliar, terminan trascendiendo el plano político, para atravesar la historia en su totalidad. Por el otro lado, es también a través del análisis de lo trágico, y por medio de las imágenes de la tragedia, que se realiza el paso de la historicidad a la historia. La tragedia es entonces el puente entre una y otra visiones de la historia, y por consiguiente, de alguna manera, entre los restos de una filosofía hegeliana de juventud y los esbozos de lo que será su filosofía madura de la historia. Es así como diferentes autores destacan el papel que juega la tragedia, y junto con ella la noción de destino trágico, en la evolución del pensamiento hegeliano. Hyppolite, en la introducción de su libro, y como jus- 77 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ tificación para trabajar los conceptos de destino y positividad en un ensayo que pretende mostrar la gestación del pensamiento hegeliano sobre la historia, afirma que es justamente a través de aquellos dos conceptos que los trabajos de juventud de Hegel realizan un recorrido desde sus primeras intuiciones acerca del espíritu de un pueblo hasta el problema del desarrollo y devenir históricos201. La noción de destino trágico se muestra así, e Hyppolite recalcará más adelante que más aún que la de positividad 202, como un intermediario en el proceso. En efecto, el descubrimiento progresivo por parte de Hegel del destino de un pueblo, más allá del destino de los individuos, como se veía que sucede en el ECD, y más adelante, justamente en el EDN, el descubrimiento preliminar de un destino más general del absoluto a lo largo de la historia, serán elementos determinantes en el paso de una a otra visiones de la historia. Es el mismo concepto de destino trágico el que le sirve a Hegel como un puente entre una y otra perspectivas de la historia, al ayudarle a concebir las posibilidades que trae consigo la tragedia al cambiar de protagonista. El movimiento siempre es el mismo: el de las oposiciones como un destino con el que se debe llevar a cabo la reconciliación. Quién la lleve a cabo es precisamente lo determinante para Hegel, que pronto se dará cuenta que los pueblos históricos no le bastan como protagonistas de la tragedia en la que él ha transformado la herencia de la filosofía de su tiempo. Es precisamente esto lo que también destaca Lukács: El Estado es, pues, según esta concepción hegeliana, un verdadero dios luminoso sólo hacia abajo, sólo en relación con la sociedad civil. [...] Pero hemos podido ver que la tragedia de lo ético, representada abajo, tiene que representarse arriba en el proceso conjunto de la historia universal.203 La tragedia de lo ético, en la que el absoluto es precisamente la reconciliación de los opuestos, de la naturaleza orgánica y la inorgánica, no es suficiente para resolver lo que Hegel busca resolver, para responder a las preguntas que lo llevan originariamente a la bús201 “L’études des travaux de jeunesse de Hegel nous conduira donc de l’intuition première de l’esprit d’un peuple au problème du développement historique, par l’intermédiaire des notions de positivité et de destin” HYPPOLITE. Op. cit. pág. 17. 202 Ver Ídem. pág. 50. 203 LUKÁCS. Op. cit. pág. 408. 78 DOCUMENTOS CESO 40 queda de una reconciliación. En la tragedia de lo ético se resuelve, o al menos podría resolverse, el conflicto del individuo moderno frente al Estado, de la economía frente a la política, lo que Lukács llama el conflicto hacia abajo, en relación con la sociedad civil. Pero, conociendo ya el contexto histórico-filosófico en el que se mueve la filosofía hegeliana, puede verse ya lo que el mismo Hegel tuvo que enfrentar: en la resolución de la tragedia de lo ético queda aún abierta la pregunta del papel del hombre en el mundo, del fin de las acciones humanas más allá de la vida en comunidad, de la libertad frente a una naturaleza mecánica, de la conciencia frente al mundo. Es justamente a este tipo de preguntas que la tragedia del absoluto, reproduciendo el movimiento trágico hacia arriba, en el proceso conjunto de la historia, tendrá que comenzar a dar respuestas, aunque aún no muy explícitas en el EDN. La tragedia que en Hegel resulta de la herencia de los románticos es la misma que lo obliga a dar el paso de la historicidad a la historia. Y el que la tragedia se muestre como puente no se explica sólo a través de estos análisis previos, en los que el destino y la visión trágica que Hegel se ha formado del mundo se presentan como determinantes en el proceso de uno a otro conceptos de la historia. Los cambios que pueden encontrarse a través del EDN, y que han sido señalados del primero al segundo capítulos, ayudan también a explicar y mostrar a la tragedia como el puente entre ambas concepciones. En primer lugar, es precisamente a partir del análisis de la tragedia, como lo señala Bourgeois, y más precisamente a partir de la introducción de la tragedia del absoluto, que éste pasa de concebirse como substancia a concebirse como sujeto, característica fundamental de la segunda concepción de la historia: Todas las primeras líneas de dicho análisis [del análisis del absoluto como sacrificio], manifiestan tal generalización, en la que el resultado es el surgimiento innovador, en la especulación hegeliana, del absoluto como siendo originariamente, ya no simple positividad o ser, sino negación o actividad, ya no simple substancia, sino sujeto. 204 204 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 462. Este paso, en el EDN, del absoluto como substancia al absoluto como sujeto había sido analizado con detalle en el Capítulo 2, Sección 2.3. Aquí sólo interesa mostrar la relación estrecha entre aquello que había sido ya analizado y la imagen de lo trágico como puente para el cambio. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Es justamente el momento en el que el absoluto se convierte en protagonista de la tragedia, en el que la tragedia se transforma en el sacrificio consciente y la lucha por parte del absoluto con su propio destino, el momento en el que el absoluto se transforma en sujeto, y la historia se convierte en un proceso universal que, más allá de la eticidad en los pueblos particulares, busca realizar lo ideal en lo real a través de la totalidad de la historia. Pöggeler también lo destaca, aunque enfocándolo más hacia las consecuencias de la filosofía hegeliana madura, que ya empieza a manifestarse en la Fenomenología. Cuando el movimiento de lo trágico se convierte en el movimiento de una substancia que sale ella misma de su Unidad para separarse en contrarios y para así realizarse como sujeto, el movimiento se transforma, dice Pöggeler. Sin embargo, de esto no se dará cuenta del todo Hegel sino hasta la Fenomenología. En el EDN el cambio puede implicar una transformación en la manera de entender la tragedia, y lo que ésta representa. Pero a partir de la Fenomenología, y de ahí en adelante en su obra madura, el paso hacia la tragedia del absoluto implica a la vez la muerte de la tragedia como imagen del movimiento de los contrarios en la filosofía hegeliana. La tragedia del absoluto termina desembocando en un movimiento teleológico, la substancia como sujeto se mueve hacia un fin, el pensamiento se orienta a partir del movimiento trágico hacia un pensamiento dialéctico teleológico y la tragedia con su movimiento trágico quedan supeditados a éste205. Al final, y esto ya es la presentación más acabada del concepto de historia, aún no presente en el EDN, el absoluto y su movimiento no son encarnados por la tragedia, ya que al haber sido ésta ubicada históricamente, Hegel descubre que los griegos no habían aún captado la profundidad del espíritu206, y por lo tanto, su tragedia no podía tampoco terminar agotando el movimiento del absoluto. El absoluto como selbsthafter Geist, como espíritu que decide él mismo separarse de sí mismo y enajenarse, no se cierra (recupera) en el conflicto trágico y su reconciliación, sino en un final dialéctico-teleológico207. Así concluye Pöggeler que fue finalmente el pensamiento dialéctico-teleológico el que enajenó de manera definitiva la referencia hegeliana a la tragedia griega208. 205 Ver PÖGGELER. Op. cit. pág. 97 206 Ídem. pág. 98. 207 Ibídem. 208 Ídem. pág. 99. Aunque las reflexiones de Pöggeler sobrepasan las intenciones de este trabajo, y muestran ya las consecuencias del paso a la tragedia del absoluto en la filosofía hegeliana madura, el punto de partida es el mismo: para Pöggeler, como para Hyppolite y Bourgeois, el momento en el que Hegel, a través de la imagen de lo trágico, convierte al absoluto, y ya no a los pueblos históricos, en el autor del sacrificio y del enfrentamiento con el destino, es determinante para entender el proceso y el cambio que sufre la filosofía hegeliana desde su filosofía de juventud hasta los comienzos de su filosofía madura. Cambio que, como se ha visto, y aunque Pöggeler no lo trabaje así, se da por primera vez en el EDN. Finalmente, y en segundo lugar, el análisis de lo trágico y la introducción de la tragedia del absoluto traen consigo también un segundo elemento característico de la segunda concepción de la historia, lo que muestra, una vez más, a la tragedia como un puente hacia aquélla. Así como el absoluto deviene sujeto, así también, señala Hyppolite, el análisis de lo trágico trae consigo lo que será ya el movimiento general de la historia como movimiento de lo viejo a lo nuevo, de lo muerto a lo vivo, y no solamente de lo orgánico a lo inorgánico: Estas últimas observaciones [acerca del movimiento de lo viejo a lo nuevo, de las leyes muertas a la eticidad viva] nos muestran a Hegel pensando no sólo la historicidad de la vida de un pueblo, sino el devenir histórico en toda su amplitud. Lo que constituye el motor de este devenir es la oposición, sin cesar renaciente, entre la vida absoluta y las formas particulares que esta vida debe tomar [tragedia del absoluto]. Hay siempre, por lo tanto, una inadecuación entre el espíritu de un pueblo particular y el espíritu absoluto que se presenta en él. Es por esto que la historia es trágica.209 El motor del devenir histórico, de la historia concebida como un proceso universal, es justamente el movimiento trágico del absoluto buscando incesantemente la adecuación a sus figuras concretas. Esto ya ha sido trabajado, no sólo en el segundo capítulo, sino precisamente en la sección pasada. Aquí sólo interesa recalcar, como lo hace Hyppolite, que es justamente en esa concepción de la tragedia como tragedia del absoluto, y a partir de ella, que sale a relucir la nueva concepción de la historia, y que Hegel deja de pensar solamente en la historicidad de la vida de un pueblo, para empezar a pensar el devenir histórico en toda su amplitud. 209 HYPPOLITE. Op. cit. Pág. 102. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 102. 79 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ El paso de la tragedia de lo ético a la tragedia del absoluto es así el puente que le permite a la historicidad convertirse en historia universal. Sin embargo, esta conversión, que se da más bien como una inserción de la primera en la segunda, no puede llevarse a cabo sin más. La inserción de la historicidad en la historia, en la medida en que algunos de sus elementos terminan siendo incompatibles210 , deberá darse como una reconciliación, en la que, inevitablemente, la primera deberá someterse a la segunda, dejando de lado algunos de sus elementos. Es a estos dos acontecimientos, el paso como inserción y reconciliación, y la pérdida de algunos de los elementos característicos de la historicidad, a los que se dedicarán la siguiente sección y la tercera parte de este capítulo, respectivamente. Es por esto que esta inserción de la segunda en la primera, de la eticidad y las eticidades en la historia concebida en su totalidad, no se da como una supresión de aquéllas, sino, más bien, como un proceso de reconciliación en el sentido hegeliano del término. Lo que logra la concepción de la historia como historia universal es ir más allá de la tragedia de lo ético y del movimiento en el interior de los pueblos particulares, pero sin que esto último desaparezca. Aunque los pueblos ya no son los protagonistas de la historia, sí son la encarnación en su momento histórico del absoluto, y su movimiento y enfrentamiento con un destino particular sigue teniendo lugar, sólo que ahora hace parte de un movimiento más general, adquiriendo un sentido más universal. Tal es la manera como lo describe Hyppolite: 2.3.2 La inserción de lo ético en la historia universal El Destino de lo divino no consiste, en efecto, en huir de toda realización positiva, sino en manifestarse en lo finito para encontrarse en él. Sólo así existe como el héroe trágico o el espíritu de un pueblo en la historia del mundo. Inversamente el destino de lo finito consiste en expresar lo divino, en manifestar en él la vida infinita. Esta doble exigencia no podría realizarse en una síntesis inmóvil, en una bella totalidad que escapara a la historia. Pero la historia del mundo es esta tensión trágica según la cual la vida infinita inmanente a sus manifestaciones exige de cada una de ellas una superación incesante de sí. Cada una expresa y no expresa lo absoluto. Es por esto que ella muere y deviene. Es en esta reconciliación con su destino que el espíritu de eleva verdaderamente a la libertad.214 Así pues, como lo destaca Hyppolite, la cuarta parte del EDN se dedicará a mostrar la relación que puede existir entre la totalidad ética y la historia concebida en toda su amplitud211 . Esta relación se da como una inserción de la primera en la segunda, término que ha sido tomado precisamente de una cita de Bourgeois: También en este sentido el artículo sobre derecho natural, a través de la inserción sistemática que realiza de la tragedia de lo ético en la tragedia del absoluto en su realización total, se muestra como un momento crucial del desarrollo del pensamiento de Hegel.212 En efecto lo que parece realizar Hegel en el ensayo a partir del análisis de lo trágico, es una inserción sistemática de la tragedia de lo ético en la tragedia del absoluto; es decir, una inserción de la historia de los pueblos particulares, desde el punto de vista de sus realizaciones éticas particulares, en la historia concebida como historia universal, como desenvolvimiento del absoluto. A pesar de que la historicidad y la historia se han mostrado como visiones encontradas en el interior del ensayo, la tragedia del absoluto no pretende dejar de lado la tragedia del hombre, la tragedia de los pueblos históricos. Por el contrario, si la tragedia del absoluto implica y es el paso por lo finito, por lo real y concreto de la historia, la tragedia implica a la vez la tragedia del hombre y de los pueblos históricos particulares213. 210 Ver nota al pie de página no. 199 de este capítulo. 211 Ídem. pág. 72. 212 La traducción es mía. Ver BOURGEOIS. “Le Droit Naturel...”. Op. cit. pág. 524. 213 Ver FLOREZ. Op cit. pág. 109. 80 DOCUMENTOS CESO 40 La tragedia del absoluto puede entenderse así como el proceso que se lleva a cabo en la historia a través de las tragedias particulares de cada pueblo histórico. El destino del absoluto, su necesidad de encarnarse en lo real, se manifiesta también como destino de cada pueblo frente a la necesidad de realizar la idea de la absoluta eticidad. Las reconciliaciones en el interior de lo ético implican de alguna manera una reconciliación del absoluto con la historia, aunque de manera momentánea y relativa, y ya no absoluta, como lo pretendía la visión original de la tragedia en lo ético. Lo que ha sido reconciliado así, de manera preliminar en el EDN, y ya definitivamente para la obra futura de Hegel, ha sido el movimiento trágico en el interior de lo ético, con el movimiento trágico del absoluto a lo largo de la historia, pero no, o al menos no de manera completa, las dos concepciones de la historia que cada uno de estos movimientos traía consigo. En efecto, en la inserción de la tragedia de lo ético en la tragedia del 214 HYPPOLITE. Op. cit. Pág. 104. Tr. Alberto Drazul. Op. cit. pág. 103-4. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD absoluto, se da de alguna manera la inserción de la historicidad en la historia, pero quedan de lado varios de los elementos que caracterizaban a la primera, y que ya se mostraban incompatibles con la segunda. Aunque los pueblos históricos siguen siendo los protagonistas de su historia particular, al ser en su momento histórico la encarnación momentánea del absoluto, este último es el que se muestra como verdadero protagonista de la historia. La historia es la historia de su realización, de su propia tragedia. La reconciliación final de la tragedia de lo ético se muestra, a la luz de la totalidad de la historia, como una reconciliación relativa, sujeta a una necesidad que está por encima de ella y la determina. La historia se entiende así como el proceso universal del absoluto, que se busca y debe buscarse una y otra vez en sus objetivaciones, que constituyen justamente los pueblos particulares, en donde debe buscar la unidad verdadera entre lo ideal y lo real, pero ya no con una única finalidad, la de alcanzar la eticidad absoluta, la bella totalidad de lo ético, sino más allá de ella, para buscar una y otra vez, y de manera progresiva, acercarse a una identidad absoluta que contenga en ella la totalidad del proceso. De esta manera Hegel busca la reconciliación de las oposiciones a las que se enfrenta el hombre tanto en la sociedad como frente a la naturaleza, como individuo frente al Estado, y como sujeto libre frente al mundo. Así lo presenta Taylor: Hegel desarrolló una visión de la historia como el desenvolvimiento desde dentro de un propósito, a través del conflicto trágico hacia una más alta reconciliación. La separación ocurre ineluctablemente pues es esencial para el hombre. Pero los hombres también necesitan unidad, con la sociedad y con la naturaleza tanto interna como externa. Son por ello conducidos a un conflicto trágico en el que dos fines incompatibles reclaman su adhesión. Pero si este conflicto es inevitable, por ser esencial, también debe serlo la más alta reconciliación en la que estas dos metas logran ser alcanzadas conjuntamente. La historia se mueve para curar las heridas que ella misma ha causado.215 Esto no queda aún del todo claro en el EDN, pero el paso a la tragedia del absoluto, que se lleva a cabo justamente en el ensayo, es un intento más en la búsqueda progresiva hacia dicha reconciliación final. La historia, a partir de la inserción de lo ético en la tragedia universal del absoluto se dirigirá progresivamente, en la filosofía de Hegel, a curar sus propias heridas, 215 La traducción es mía. Ver TAYLOR. Op. cit. pág. 68-9. a reconciliar la tragedia del hombre a partir y por medio de la reconciliación definitiva del absoluto con y en el mundo. Es así como, retomando brevemente lo que ya se indicaba al principio de este capítulo, la reconciliación de la tragedia de lo ético con la tragedia del absoluto representa ya, aunque aún no explícitamente, la reconciliación de las oposiciones heredadas por el romanticismo alemán. Kant y Herder quedan en ella, de alguna manera, reconciliados. Las contradicciones que se presentaban como las visiones incompatibles de la libertad kantiana frente al expresionismo herderiano empiezan a aparecer, a partir de este momento de la filosofía hegeliana, no sólo como reconciliables sino como complementarias. La historia es la historia del absoluto, del espíritu del mundo que se expresa y se encarna en la naturaleza, en el hombre y los pueblos históricos, para lograr encontrarse a sí mismo. Nada más cercano al expresionismo. Su búsqueda, por el otro lado, está orientada, como irá quedando cada vez más claro en la filosofía hegeliana, hacia la libertad, en la medida en que ésta es concebida como la realización de su esencia. Y su esencia, nuevamente, su ser más propio, es ser en el mundo, en unidad absoluta con lo real. Formalismo y expresionismo encuentran aquí pues su realización más acabada, y terminan mostrándose, muy hegelianamente, como las dos caras de la misma moneda. También en el campo de la filosofía de la historia, encuentran reconciliación las oposiciones que habían quedado abiertas tanto en Kant como en Herder. Si el problema en Kant, como se mostraba, era la separación radical entre la conciencia y el mundo, ahora, a partir de la nueva reconciliación encontrada por Hegel, la propuesta kantiana deja de ser una hipótesis para transformarse en una necesidad. Lo racional es real, y lo real es racional, como dirá más adelante en el prefacio a los principios de su filosofía del derecho, se ha superado la separación entre la conciencia y el mundo; ahora la historia del mundo puede ser explicada, y debe serlo, como un proceso racional. Por el otro lado, la reconciliación de lo ético con lo histórico, de las historias particulares de los pueblos con la historia del mundo tomada como universal, responde directamente a los problemas metodológicos de la filosofía de la historia de Herder. Ya no es necesario, como sí lo fue para éste, dejar de lado las particularidades históricas para poder explicar las leyes generales que rigen la historia humana. La historia se 81 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ guía por una necesidad, se dirige progresivamente a una meta universal, pero en el proceso necesita de los pueblos particulares, cuyas historias deben seguir siendo comprendidas a partir de su propio momento y su necesidad histórica concreta. La tragedia del absoluto, como se mostraba, no sólo no anula la tragedia de lo ético, sino que se manifiesta a través de ella, y es en ella que una y otra vez busca resolverse a sí misma. El dilema para Herder también queda, desde esta perspectiva, solucionado216. El paso de la historicidad a la historia, la inserción de la tragedia de lo ético en la tragedia del absoluto, representa así en Hegel el primer paso hacia una filosofía que podría denominarse de la reconciliación, una filosofía que intentaría, de ahí en adelante, superar todas las oposiciones a partir de un sistema que reconciliara de manera definitiva al mundo con el hombre, al espíritu con lo real. El cambio originado ya en estos esbozos de su filosofía futura, al dejar de lado la historicidad y su manera más juvenil de comprender el mundo, para abrirle paso a la historia del absoluto y la sistematización de la realidad, traerá para Hegel y su filosofía una nueva actitud frente al mundo. Esto es lo que aún queda por preguntarse en la última sección de este capítulo. 3. DE UNA FILOSOFÍA CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DE LA RECONCILIACIÓN 217 Todos piensan y quieren ser mejor que su mundo. Es mejor que los otros sólo aquél que logra expresar mejor este su mundo Hegel Aforismo de Jena A partir de lo expuesto hasta ahora puede verse entonces por qué Hegel decide, o más bien, por qué su filosofía perece haberse visto obligada a realizar el cambio 216 Por supuesto que este punto de vista está limitado a la manera como el mismo Hegel comprendía las oposiciones que habían sido dejadas abiertas por los dos grandes pensadores alemanes. Lo dicho aquí, por consiguiente, no significa que la filosofía madura de Hegel haya sido la respuesta definitiva a las preguntas que le dieron vida a sus reflexiones. El problema entre las visiones de Kant y Herder, y las contradicciones dejadas abiertas por cada una de sus teorías, van mucho más allá de las respuestas a las que Hegel pudo haber llegado. Y sin embargo, desde cierto punto de vista, su filosofía sí se presenta como una superación dialéctica del pensamiento que le antecede. 217 Esta sección tiene como intención simplemente dejar abiertas algunas preguntas para un trabajo futuro, que traspase 82 DOCUMENTOS CESO 40 de una concepción de la historia a la otra. La filosofía debe ser capaz, tal y como la empieza a concebir el joven Hegel a partir de Jena217, de dar una explicación de la historia en su totalidad, de mostrar a la experiencia como necesaria, y por consiguiente, de mostrar todos los momentos históricos como momentos necesarios en un proceso universal. A partir de los análisis realizados en el EDN, Hegel comienza a darse cuenta219 de que la historia se muestra como un proceso de evolución irreversible, en el que las diferencias entre la sociedad antigua y moderna son imposibles de obviar, y en el que, a la vez, no es posible simplemente suprimir a la segunda para restaurar la primera, al mostrarse aquélla como un resultado de la historia. La filosofía, dice Hyppolite, no podrá por consiguiente dejar de registrar dicha transformación del espíritu del mundo. Es así que lo que Bloch describe como el afán sistematizador, característico de toda verdadera filosofía220, es lo que llevará a Hegel a concebir la historia como necesaria, y a darle sentido y comprenderla como una totalidad. Sin embargo, para que ello sea posible, Hegel tendrá que dar el paso de su concepción juvenil de la historia a una visión más madura y sistemática, paso que comienza a darse, en efecto, con la inserción que ya ha sido descrita de la historicidad en la historia. Pero, en el proceso, la filosofía hegeliana se ve obligada a dejar de lado algunos de los elementos característicos del concepto de historicidad. Por un lado, el absoluto deja de realizarse de manera absoluta en lo ético, al transformarse en el espíritu del mundo que busca una y otra vez encontrarse plenamente en lo real, pero al que ninguna figura le es suficiente para hacerlo. Por otro lado, Hegel debe renunciar por completo a la los límites de este ensayo, y examine la totalidad de la obra de Hegel, o, al menos, algunos de sus estudios futuros acerca de la historia. Por consiguiente, lo que se diga a continuación sólo será dicho tentativamente, sin comprometerme con ninguno de los intérpretes que menciono, debido a mi desconocimiento de la obra madura de Hegel. Lo que interesa, por ahora, es mostrar la discusión que hay alrededor del cambio de actitud de Hegel a raíz de las transformaciones que ha sufrido su filosofía después del paso de una concepción de la historia a la otra, con todo lo que ello implica. 218 Ver Segundo Capítulo, comienzos de la Sección 2. 219 Ver en este capítulo, comienzos de la Sección 2.3. Ver HYPPOLITE. Op, cit. pág. 91. 220 BLOCH, Ernst. El pensamiento de Hegel. Tr. Eugenio Imaz. FCE. México, 1949. Ver capítulo XIX. “El gran Pan en el sistema”. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD utopía de una restauración del ideal griego en la época moderna. A partir de la tragedia del absoluto y del concepto de historia como historia universal, ha optado por comprender el mundo y cada uno de los momentos de la historia como necesarios en un proceso que se dirige a una meta definitiva: la unidad de lo ideal con lo real, del absoluto con su figura a través de y en la historia. Unidad que ni siquiera los griegos, a la luz de la totalidad, fueron capaces de realizar. Este dejar de lado las esperanzas de restauración de un ideal griego, y la nueva visión que tiene de la historia al concebirla como necesaria, ponen de manifiesto un cambio en la actitud general de Hegel, cambio que se refleja directamente en su filosofía. Este cambio ha sido descrito por Lukács como la pérdida de sus revolucionarios ideales de juventud y la cada vez más resuelta reconciliación con la historia en general y con sus situación histórica en particular221 . Colomer a su vez lo califica como el paso de una filosofía revolucionaria y negativa con relación al mundo real a una filosofía de la reconciliación. En adelante, ya no tratará de oponerse al mundo, sino de encontrarse en él222 . Surge entonces inevitablemente la pregunta: ¿pierde la filosofía de Hegel el carácter crítico que la caracterizaba en su juventud, para convertirse en una filosofía que, al comprender lo real como racional y necesario termina justificándolo? El paso de la tragedia de lo ético a la tragedia del absoluto, y el desarrollo futuro que ésta última desencadena en la filosofía hegeliana madura, traería consigo, debido a los cambios y a lo que Hegel se ve obligado a dejar de lado, esta para algunos nefasta consecuencia. Y sin embargo, como muestran otros intérpretes, la filosofía de la reconciliación tiene, como todo en Hegel, dos caras. 3.1 Una filosofía de la reconciliación A partir de lo que en el segundo capítulo se mostraba como la ampliación de la perspectiva de la filosofía223, ésta empieza a concebir la historia desde la totalidad, en lugar de quedarse, como el empirismo, con la expe221 Ver LUKÁCS. Op. cit. pág. 243 222 COLOMER. Op.cit. pág. 162. Ver también KAUFMANN. Op. cit. pág. 100: “[E]n Hegel existía (especialmente en aquellos momentos [está hablando de la época de Jena], pero no sólo en ellos) un conflicto entre activismo y quietismo”, entre la posibilidad de reformar el mundo, y la necesidad de comprenderlo tal como es. 223 Ver segundo capítulo, comienzos de la sección 2. riencia como conjunto de particularidades. Esta perspectiva le permite a la filosofía una mayor comprensión tanto del conjunto de la historia, como de los acontecimientos y momentos singulares, que empiezan a verse justificados a la luz de la totalidad: Por encima de los grados o niveles singulares, oscila la Idea de la totalidad, la cual reverbera, sin embargo, en la imagen de todo lo arrojado por separado y se intuye y se reconoce en ello; pero esa totalidad de la imagen esparcida, constituye la justificación (Rechtfertigung) del singular como existente (Bestehenden). (EDN 106-107, WBN 523) La filosofía es así, yendo más allá del punto de vista empirista, capaz de concebir la realidad como necesaria, pero a la vez, debe poder encontrar dicha necesidad a partir de y en lo real mismo, y no por fuera de ello, al contrario de lo que sucede en el formalismo. Lo real debe mostrarse desde sí mismo como necesario, la historia debe mostrar, desde su interior, la necesidad que la hace ser un proceso universal. El papel de la filosofía parece estar limitado a este dejar existir a las cosas tal como son, y comprenderlas desde esta perspectiva: [L]a filosofía enseña a honrar la necesidad, ella misma constituye un todo y solo la intelección limitada se detiene (sich anhält) en la singularidad y la desprecia como una accidentalidad; y por eso mismo la filosofía, puesto que supera (aufhebt) el punto de vista de la singularidad y la accidentalidad de forma que señala en ella cómo no impide la vida en sí, sino que está, en cuanto la deja existir tal como es, de acuerdo con la necesidad- al mismo tiempo, pues, la arrebata, la penetra y la vivifica. (EDN 106, WBN 522) Es precisamente a ello a lo que Colomer, como se mencionaba, da el nombre de filosofía de la reconciliación. La filosofía se reconcilia con lo real, con la historia, haciendo de ésta, como se ha visto, el recorrido del espíritu del mundo, y, por consiguiente, el recorrido que todo pensamiento debe realizar para comprenderse a sí mismo. Para el Hegel de la Enciclopedia, como señala también Colomer, este paso de una filosofía revolucionaria a una filosofía que se ha reconciliado con lo real, implica el paso de la juventud a la madurez, de los sueños del joven a la estabilidad del hombre maduro224. Un hombre que ha tenido que ver el fracaso de lo que consideraba como la encarnación del ideal antiguo en la época moderna: el fracaso de la Revolución Francesa le mostraría a Hegel 224 Ver Colomer. Op. cit. pág. 162. 83 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ de manera definitiva la imposibilidad de restauración del ideal griego. La filosofía pierde para Hegel, entonces, todo carácter revolucionario, y se muestra como el búho de Minerva, como aquello que debe limitarse a comprender la realidad, a verla con los ojos de la razón, y entenderla como necesaria y racional: En vez de oponerse estéril y abstractamente al mundo, de lo que se trata es de comprenderlo. Hay que pensar lo real en su interior para encontrarlo racional, elevar al orden del concepto la prosa mortificante que opone al individuo y sus aspiraciones con el mundo que lo rodea, comprender la necesidad del dolor y de la contradicción para el progreso de la historia, en una palabra, superar la escisión y alcanzar la reconciliación con el pensamiento. Curado de toda ilusión y transformación revolucionaria de este mundo, Hegel se vuelve al saber y a la historia. Ellos han de permitir participar al hombre en el significado total de la realidad y vivir así una vida plenamente humana.225 En efecto, como también señala Taylor, a partir de los cambios de una visión de la historia a la otra, se da también un cambio de actitud en Hegel. Si el protagonista de la historia no es ya el hombre, los pueblos históricos, sino el espíritu que se busca a sí mismo a través de ellos, la tarea última del hombre no es ya transformar la realidad, sino reconocer que dicha transformación se lleva a cabo con un fin más allá de su propia realización. El hombre debe poder reconocerse como instrumento del espíritu, y dicho reconocimiento constituye su meta y realización más acabadas. Son el saber y la comprensión racional del mundo los que permiten, en últimas, la participación del hombre en el significado de lo real: El reto del hombre ahora es reconocer, y reconocer claramente, no por medio de una nublada intuición que negaría su vocación a la autonomía racional; y por lo tanto, el punto más alto de la realización humana, que resulta ser la realización del espíritu [Geist], yace en la conciencia filosófica.226 Se muestra así la ambigüedad en la figura de Hegel y su filosofía, ambigüedad que es objeto de discusión para muchos intérpretes, entre el Hegel pensador dialéctico del acontecer y el Hegel como filósofo sistemático de lo acontecido227. Bloch muestra cómo, a pesar del esfuerzo de Hegel por mostrar a través de su filosofía las posibilidades de lo real, de lo que aún no es, el segundo termina derrotando al primero, a partir de esa concepción del mundo y de la historia como el recorrido necesario de uno y el mismo sujeto: La sustancia hegeliana como sujeto acababa, como veíamos, en tautología y el proceso de Hegel rindióse, a pesar de las gigantescas tendencias a lo nuevo que a través de él se abren paso, a las pautas de lo devenido, de lo arqueológico.228 En Hegel así, afirma nuevamente Bloch, el recuerdo ocupa el lugar de la esperanza229, la comprensión y la filosofía de la reconciliación se terminan sobreponiendo al cambio y a una filosofía que sueña con transformar el mundo y realizar los ideales característicos de su juventud. Si lo ideal, como el mismo Hegel lo afirma, constituye el principio del movimiento y el cambio (EDN 27, WBN 454), la renuncia a él no puede terminar en otra cosa que en quietud y permanencia, o, como lo sugieren estos autores, en conformismo y justificación de lo existente. Es parte de lo que se pierde al hacer de la conciencia una sola con el mundo. Como se mostraba anteriormente, es precisamente esta una de las diferencias radicales entre la filosofía kantiana y la hegeliana. Para Kant, como para el formalismo en general, la conciencia permanece separada del mundo, el ideal es un ideal externo que se le impone de alguna manera a lo real. Y sin embargo, esto le permite a la conciencia kantiana, de alguna forma, al estar frente al mundo, desear transformarlo, poder seguir siendo crítica frente a lo real. Así lo señala Cruz Vergara: Nos referimos a que sociológicamente puede pensarse que en Kant existe una posibilidad de crítica que no se tiene cuando se acepta la racionalidad de la actualidad social que Hegel propone. Pues cuando la racionalidad queda recluida en el interior de la conciencia, el resultado es que el sujeto vive de frente al mundo y busca transformarlo. Mientras que cuando se vive en la racionalidad lo que se busca es reconocerlo. [...]En Kant el historiador filosófico tiene la idea, pero no tiene aún la realidad plena que la llene; lo contrario en el caso de Hegel. Esto determina diferentes enfoques frente a la historia empírica. En un caso la historia real no puede ser importante, ya que se espera demasiado por el futuro; en otro la historia real es tan importante que se palpa la necesidad y el deseo de exponer que toda ella cabe en el principio.230 225 Ídem. pág. 167. 228 BLOCH. Op. cit. pág. 418. 226 La traducción es mía. Ver TAYLOR. Op. cit. pág. 74. 229 Ídem. pág. 425. 227 Ver COLOMER. Op. cit. pág. 169. 230 CRUZ VERGARA. Op. cit. pág. 231. 84 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Nuevamente, es el afán sistematizador de Hegel, la necesidad de hacer de la realidad en su totalidad algo comprensible, de darle un sentido a la historia y a todos sus momentos singulares, lo que lo lleva, desde este punto de vista, a perder la posibilidad de una verdadera posición crítica frente a la realidad. 3.2 La filosofía de la reconciliación como filosofía crítica Sin embargo, aunque la filosofía hegeliana madura sí muestra en efecto una reconciliación con lo real, aunque se dedica más que a señalar cómo debe ser el estado, cómo pensarlo, y su filosofía pasa de ser una filosofía intelectualista de la reflexión a ser una filosofía racionalista del reflejo231, no se puede ignorar que ésta es precisamente la conquista hegeliana sobre las oposiciones que habían quedado abiertas por el pensamiento anterior al Romanticismo. El ideal en efecto no puede estar separado de lo real, el pensamiento no puede imponerse desde el exterior a la historia, sino que tiene que mostrarse como inmanente a ésta, la filosofía es así una filosofía que antes que nada comprende lo real. La comprensión de lo real, sin embargo, y como intentará mostrarlo la filosofía hegeliana, no es sólo la comprensión del presente, sino del futuro: comprender el presente, como ya lo dirá explícitamente Hegel en su prefacio a los Principios de la filosofía del derecho, es comprender las posibilidades de lo que aún no es; encontrarle un sentido a la historia, es a la vez comprender las transformaciones a las que ésta tendrá que someterse para finalizar el recorrido del espíritu en el tiempo. La comprensión de lo real para Hegel implica así la comprensión y el pensamiento del devenir: El filósofo que concibe lo que es no puede contentarse con expresar un ser puro (seudorrealismo del empirista) o un no-ser puro (seudoidealismo del utopista), pues lo que es, es la unidad del ser y del no-ser, el primer concreto o el primer concepto verdadero, es decir, el devenir. Concebir lo que es equivale a concebir lo que deviene.232 La necesidad que descubre Hegel en la historia, no es así un limitante para el movimiento y el cambio, sino que al contrario, le imprime posibilidades a lo real, vivificándolo por medio de esta comprensión: La totalidad absoluta, que se detiene como necesidad en cada una de sus potencias, se produce en ellas como totalidad, y reitera, no obstante, allí mismo, las potencias precedentes, en tanto que anticipa las siguientes; pero una de ellas es el poderío más grande, en cuyo colorido y determineidad se manifiesta la totalidad, sin resultar ser, sin embargo, algo limitante para la vida, igual que no lo es el agua para el pez, el aire para el pájaro. (EDN 113, WBN 528) El devenir es a la historia lo que el aire es al pájaro, lo que el agua es al pez. Es el ámbito en el que se desarrolla la vida de lo real. El proceso que se presenta como necesario, el desenvolvimiento del espíritu del mundo a lo largo de y en la historia, justifica y comprende cada momento particular, pero como parte de un movimiento que no se detiene. Justificación aquí no implica, por consiguiente, búsqueda de permanencia, sino todo lo contrario. Tal es el análisis que realiza DHont en defensa de Hegel. La filosofía de la reconciliación hegeliana no puede ser del todo interpretada como justificación sin más de lo real: Lo eterno encarna en lo contingente y lo santifica, pero no por eso lo autoriza a eternizarse233. El conservadurismo de Hegel, si lo hay, es un conservadurismo relativo: cada época es justificada, pero sólo en y para su momento histórico particular, no eternamente. Al contrario de lo que puede pensarse, lo que hace la filosofía hegeliana al adoptar esta actitud es asegurar el cambio permanente, dando elementos para la comprensión de los cambios ya sucedidos. Se trata, como dice DHont, de una justificación histórica en el sentido de una justificación de la historia, y, por lo tanto, del cambio234. La reconciliación filosófica es así diferente a una adaptación política, y esto se aplica también para el momento político al que algunos acusan a Hegel de haber dado justificación racional. El búho de Minerva, la filosofía comprendiendo e interpretando lo que ya es como racional, representa el fin de un mundo, pero a la vez indica el nacimiento de uno nuevo. En Hegel, muerte y vida, como ya se ha visto, van de la mano. Para los pueblos filosofar es aprender a morir, pero para el espíritu es aprender a vivir235 . Así, como dice Bloch, la filosofía de Hegel no se limita sin más a justificar lo real, sino que es a la vez, y junto con esta 232 Ídem. pág. 112. 231 BOURGEOIS. “El pensamiento político...”. Op. cit. pág. 92. 233 D’HONT. Op. cit. pág. 67. 234 Ver Ídem. pág. 70. 85 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ capacidad de comprender al mundo como racional, una filosofía crítica: Precisamente porque en su filosofía no vemos volar el búho de Minerva bajo la luz del anochecer, entre las ruinas de la contemplación, sino porque vemos apuntar en ella la rosada aurora del nuevo día, a la que nadie puede volverse menos de espaldas que la diosa de la luz.236 Es ésta justamente la grandeza de la filosofía hegeliana, que logra moverse entre ambos extremos, sin perder ninguna de sus dos tendencias. Su filosofía es la filosofía del pasado-presente, porque abre la posibilidad de comprender lo real, y de comprendernos a nosotros mismos como el resultado de una historia racional y necesaria, justificando así nuestra existencia. Por el otro lado, es la filosofía del presente-futuro: Minerva, como dice Bloch, como diosa de la aurora, y no de la noche, pues al permitir la comprensión de lo real, abre también las posibilidades de lo que aún no es, anunciando el cambio permanente, y la decadencia y muerte inmanente de todo lo que es. Es así, a la vez, y por la misma naturaleza dialéctica de su movimiento, crítica y reconciliación237. Es por esto finalmente que en Hegel toda inteligencia de la realidad es, con la realidad misma, una permanente tragedia238. Un movimiento permanente entre el pensamiento de lo real, y la realidad misma, que cambia una y otra vez, y que tiene que ser, por consiguiente, una y otra vez nuevamente comprendida. La filosofía de Hegel es, desde este punto de vista, verdaderamente trágica, porque al contrario de ignorar los cambios de lo real, y pretender eternizar lo ideal, tal y como pretende el formalismo, se enfrenta al cambio como a lo otro de sí misma, buscando con él siempre una reconciliación: 235 Ver Ídem. pág. 137. 236 BLOCH. Op. cit. pág. 466-7. El saber especulativo como saber trágico es, a diferencia del saber formal -[...]-, un saber que tiene su substancia en el movimiento permanente del hombre hacia su realización, hacia su emancipación, hacia su libertad, y no a la justificación de las escisiones, que el saber formal mismo produce ideológicamente. Como Hegel en el citado artículo sobre el Derecho Natural, después de haber explicado la tragedia, contrapone a ella la comedia, en la que se lleva una vida de sombras y que no tiene destino, cabría también comparar el saber especulativo trágico, es decir, la dialéctica, al saber formal de pretensión cientificista : éste es la sombra del status quo, su justificación y su ideología.239 Es por esto precisamente que Pöggeler afirma que la filosofía en Hegel es la heredera de la tragedia: la primera queda encargada de consumar lo que esta última había ya comenzado240. El paso de la tragedia de lo ético a la tragedia del absoluto anuncia ya el paso de su filosofía de juventud a su filosofía madura. Es esta última la que, al verse en un momento obligada a abandonar la imagen de lo trágico, por no ser suficiente para representar lo más profundo del espíritu y su movimiento, seguirá sin embargo concibiéndose a sí misma como el pensamiento de la reconciliación. La filosofía tendrá que terminar la tarea que lo trágico se había propuesto desde un principio. Si la culminación de esta tarea, si la reconciliación final de lo racional con lo real, dejan a un lado o no la actitud crítica que caracterizaba, antes que nada, al joven Hegel, es una pregunta que puede quedar abierta a discusión. Lo importante por ahora es comprender, y para este punto del trabajo, haber logrado de alguna manera mostrar cómo es justamente el EDN, y el cambio que en él se realiza al ser insertada la historicidad en la historia, lo que desencadenará todo ese movimiento más característico de la filosofía madura hegeliana. La tragedia de lo ético se transforma en el movimiento característico de los momentos sucesivos por los que atraviesa la tragedia del absoluto. Los pueblos pierden protagonismo en la historia, a la luz del verdadero sujeto del proceso histórico: el espíritu del mundo. El Hegel de finales de Jena tendrá que verse obligado así a abandonar su esperanza de reconstruir en la época moderna la bella totalidad ética griega. El paso de la historicidad a la historia obligará a Hegel a tener que comprender lo real como necesario, y a enfrentarse a ello como la tarea última de la filosofía y del hombre. Y es justamente la visión trágica del hombre y del 237 Queda en todo caso abierta la pregunta acerca de la posibilidad de la filosofía, como filosofía de la reconciliación, de ser crítica frente al mundo: una cosa es asegurar el devenir y el cambio, otra cosa muy diferente es determinar el tipo de cambio que debe darse. La filosofía comprensiva de Hegel parece hacer posible sólo lo primero, y en esta medida, al menos, y aquí me manifiesto en desacuerdo con Bloch y D’Hont, no puede ser crítica frente a lo real. Sin embargo, y como ya lo decía anteriormente, mi intención en esta tercera sección es dejar abiertas las preguntas, y no, como me hubiera gustado, intentar responderlas. 239 Ídem. pág. 50. 238 GUTIÉRREZ GIRARDOT. Op. cit. pág. 50. 240 PÖGGELER. Op. cit. pág. 102. 86 DOCUMENTOS CESO 40 LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD mundo la que desencadenó todo el proceso, la que dio inicio a la filosofía hegeliana, y la que de alguna manera, aunque transformada ya en un movimiento lógico dialéctico, sobrevivió a lo largo de su filosofía de ma- durez: en últimas, la búsqueda de Hegel siempre será la de la reconciliación, y el proceso, por consiguiente, aunque en términos lógicos, siempre será trágico. 87 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ CONSIDERACIONES FINALES No parece necesario, a la luz de todo lo expuesto anteriormente, incluir unas cuantas páginas más de conclusiones. No estaría haciendo otra cosa que repetir lo que, espero, ya ha quedado claro y lo que ha sido expuesto ya varias veces a lo largo de los tres capítulos que anteceden a estas consideraciones. Tal y como quedó planteado en la introducción, y como fue reiterado una y otra vez al principio y al final de cada capítulo, el propósito general de este trabajo era demostrar, en un primer momento, la presencia de dos concepciones diferentes de la historia en el Ensayo sobre Derecho Natural, para, en un segundo momento, presentar la inserción que realiza Hegel de la primera en la segunda con la ayuda de la imagen de lo trágico. El primero y el segundo capítulo demuestran exhaustiva y detenidamente la presencia de cada uno de los dos conceptos de historia. Al final de cada uno de los capítulos quedan claros los elementos que caracterizan a cada concepción de la historia y los pasajes del EDN en los que dichos elementos se manifiestan. El tercer capítulo se ocupa de la concepción que tiene el joven Hegel de lo trágico, de sus orígenes, su desarrollo, y su presencia en el EDN como tragedia de lo ético, por un lado, y tragedia del absoluto, por el otro. La primera, la tragedia de lo ético, se muestra como una imagen adecuada para describir el movimiento histórico de la concepción de la historicidad, mientras la segunda, la tragedia del absoluto, representa el devenir, la necesidad y el progreso que caracterizan a la concepción de la historia como historia universal. La imagen de lo trágico parece cumplir así las funciones de puente y punto de partida para la explicación del paso de la historicidad a la historia, anunciado desde el título mismo de la monografía. Finalmente, concluyendo el tercer capítulo, quedan abiertas una serie de preguntas concernientes a las posibles consecuencias que pueda tener para la filosofía hegeliana el 88 DOCUMENTOS CESO 40 cambio producido en su visión general de la historia en el EDN. Sin embargo, y dejando así de lado las conclusiones, que serían más tediosas que aclaratorias, no sobra hacer algunas consideraciones finales, que conciernen más al tipo de trabajo que se hace en filosofía y que modestamente he intentado realizar con uno de los ensayos de la obra hegeliana de juventud. La monografía, convertida ahora en este trabajo publicado, no pretendía otra cosa que ser un intento de aproximación al pensamiento del joven Hegel, una aproximación al momento en el que nace su filosofía y comienza a gestarse el inmenso proyecto que sería el de su obra madura. Las páginas precedentes son únicamente una lectura del Ensayo sobre Derecho Natural, una lectura que ha intentado ser un comentario al ensayo a partir de un problema entre muchos de los que aborda Hegel a lo largo del mismo. Se espera así que, si algo se ha logrado con este trabajo, esto haya sido hacer al menos más accesible un texto que en una primera lectura, y desconociendo el contexto y las preguntas que lo rodean, puede parecer difícil e incluso incomprensible en muchos de sus pasajes. Así que el esfuerzo ha sido el de aproximarse a un texto de Hegel e interrogarlo, dejar a la vez que Hegel mismo a través de su ensayo hiciera sus propias preguntas. El revivir las preguntas que hicieron posible a la filosofía hegeliana, más que el comprender sus respuestas, ha sido el objetivo principal del trabajo. Más que una interpretación de la obra de juventud de Hegel, lo que se pretendió fue realizar un diálogo con ella, dejarse interpelar por ella, participar de las mismas preocupaciones, para a partir de ellas tratar comprender los resultados. Es por esto que la monografía gira alrededor de la visión trágica del mundo, tan característica del joven Hegel y de la época que lo rodeó. Lo trágico fue para LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD Hegel, en este período de Jena en el que escribió el EDN, la imagen que le permitió aproximarse y expresar aquello para lo que aún no había encontrado palabras, aquello que más adelante quedaría sistematizado bajo su método dialéctico. En él se expresan las mayores preocupaciones del joven Hegel, si no también del Hegel maduro: cómo reconciliar al hombre con el mundo que siente que ha perdido, cómo lograr que el hombre sea libre y a la vez histórico, cómo responder a la pregunta ya formulada por Kant acerca de qué podemos esperar. Esta monografía básicamente termina por redescubrir, como sucede siempre en el estudio de la filosofía, que las preguntas que han dado origen a toda obra filosófica son las mismas que aún hoy nos interpelan, que las preocupaciones del joven Hegel nos son accesibles, porque son las mismas que tenemos todavía. Al final el resultado de todo este trabajo no es otro que el poder comprender la obra de Hegel, y sobre todo el momento en el que se conjugan sus reflexiones de juventud con los esbozos de su filosofía madura, como un pensamiento que tiene mucho que decirnos, y que por eso, precisamente, resulta tan interesante. Porque aún hoy el pensamiento parece estar condenado a la tragedia, aún hoy busca todavía su propia reconciliación. 89 MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ BIBLIOGRAFÍA 1. FUENTES HEGEL, G.W.F. Sobre las maneras de tratar científicamente el Derecho Natural, su lugar en la filosofía práctica y su relación constitutiva con la ciencia positiva del derecho. Tr. Dalmacio Negro Pavón. Editorial Aguilar, Madrid, 1979. Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften en Werke in zwanzig Bänden. Suhrkamp, Frankfurt, 1980. V. 2. Otras lecturas complementarias de sus escritos de juventud: Escritos de juventud. Tr. José María Ripalda. Fondo de Cultura Económica, México, 1978. Sobre todo los escritos de la época de Francfort, y principalmente El Espíritu del Cristianismo y su destino. Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling. Tr. Ma. Del Carmen Paredes Martín. Ed. Tecnos, Madrid, 1990. El sistema de la eticidad. Tr. Dalmacio Negro Pavón. Ed. Nacional, Madrid, 1982. System der Sittlichkeit en Gesammelte Werke, Schriften und Entwürfe (1799-1808). Felix Meiner Verlag, Hamburg. Y finalmente algunas lecturas que han servido como orientación general dentro de la obra de Hegel, pero que no aparecen mencionadas en la monografía: Fenomenología del Espíritu de Hegel. Tr. Wenceslao Roces. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1993. Phenoménologie de lEsprit. Tr. Jean Hyppolite. Aubier, Paris, 1999. Le Droit Naturel de Hegel. Commentaire. Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986. COLOMER, Eusebi. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Herder, Barcelona, 1986. Vol. II El idealismo: Fichte, Schelling y Hegel. Cap. III-V. CRUZ VERGARA, Eliseo. La concepción del conocimiento histórico en Hegel. Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1997. DHONT, Jacques. Hegel, filósofo de la historia viviente. Amorrourtu Editores, Buenos Aires, 1966. DILTHEY. Hegel y el idealismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1944. ESQUILO. Las Euménides en Teatro griego. Tr. Fernando Segundo Brieva y Salvatierra. Ed. E.D.A.F, Madrid, 1965. Págs. 251-94. FERRATER MORA, José. Cuatro visiones de la historia universal. Alianza Editorial, Madrid, 1996. FLÓREZ, Ramiro. La dialéctica de la historia en Hegel. Ed. Gredos, Madrid, 1983. Cap. I-III. GIVONE, Sergio. Desencanto del mundo y pensamiento trágico. Tr. Jesús Perona. Ed. Visor, Madrid, 1991. GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. Hegel y lo trágico: notas sobre la génesis política de su filosofía especulativa en Ideas y valores 27 (1967) págs. 33-51. HARRIS, H.S. Hegel und Hölderlin en JAMME, Christoph und SCHNEIDER, Helmut (eds.). Der Weg zum System. Suhrkamp, Frankfurt, 1990. Págs. 237-266 Lecciones de la filosofía de la historia universal. Introducción general. Tr. José Gaos. Ed. Altaya, Barcelona, 1994. Hegel´s Intelectual Development en The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Págs. 25-51 2. LITERATURA HEIDEGGER, Martin. Hegel y los griegos en Eco 1 (1960) págs. 16-38. SECUNDARIA BLOCH, Ernst. El pensamiento de Hegel. Tr. Eugenio Imaz. FCE. México, 1949. BODEI, Remo. Hölderlin: la filosofía y lo trágico. Ed. Visor, Madrid, 1990. BOURGEOIS, Bernard. El pensamiento político de Hegel. Tr. Aníbal C. Leal. Amorrourtu Editores, Buenos Aires, 1969. 90 DOCUMENTOS CESO 40 HENRICH, Dieter. Hegel y Hölderlin en HENRICH, Dieter. Hegel en su contexto. Monteávila Editores, Caracas, 1987. Págs. 11-35. HERDER. Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Tr. J. Rovira Armengol. Ed. Losada, Buenos Aires, 1959. Prefacio y Libros IV y XV. LA VISIÓN TRÁGICA DEL MUNDO: DE LA HISTORICIDAD A LA HISTORIA EN LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE JUVENTUD HÖLDERLIN. Hyperion. Versiones previas. Tr. Anacleto Ferrer. Ed. Hiperión, Madrid, 1988. LUKÁCS, Georg. El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Tr. Manuel Sacristán. Grijalbo, Barcelona, 1954. Ensayos. Tr. Felipe Martínez Marzoa, Editorial Hiperión, Madrid, 1997. MAS, Salvador. Hölderlin y los griegos. Ed. Visor, Madrid, 1999. Empédocles. Tr. Anacleto Ferrer. Ed. Hiperión, Madrid, 1997. HYPPOLITE, Jean. Introduction à la philosophie de lhistoire de Hegel. Éditions du Seuil, Paris, 1983. PÖGGELER, Otto. Hegels Idee eine Phänomenologie des Geistes. Freiburg/München, 1973. Cap. B: Hegel und die griechische Tragödie. Págs. 79-109. SCHULTE, Michael. Die Tragödie im Sittlichen. Wilhelm Fink Verlag, München, 1992. Erster Teil: Tragödie im Sittlichen. KANT, Immanuel. Idea de una historia universal en sentido cosmopolita en KANT, Immanuel. Filosofía de la historia. Tr. Eugenio Ímaz. FCE, México, 1994. TAMINIAUX, Jacques. Introduction en HEGEL, G.W.F. Système de la vie Éthique. Payot, Paris, 1976. Págs. 7-101. KAUFMANN, Walter. Hegel. Alianza Universidad. Madrid, 1979. Cap. 1 y 2. TAYLOR, Charles. Hegel. Cambridge University Press, Cambridge, 1975. KRONER, Richard. El desarrollo filosófico de Hegel. Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1981. Cap. I-IV. 91 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TEXTOS PARA LA SERIE DOCUMENTOS CESO Los textos deben ser presentados a la dirección del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO) para su consideración en cl Comité Editorial. o Deben presentarse dos copias en papel y una copia en diskette en Word para Windows o Word para Macintosh. o La extensión del texto no debe ser superior a 70 páginas (incluyendo gráficos, fotografías y/o tablas) en letra Times tamaño 12. El interlineado debe ser: 1.5 líneas. Las márgenes superior, inferior, izquierda y derecha deben tener un mínimo de 3 centímetros. o En la bibliografía deben aparecer únicamente las referencias citadas en el texto. Ésta debe ser presentada de la siguiente forma: En el caso de libro: GUTIÉRREZ de Pineda, Virginia y PINEDA Giraldo, Roberto (1999). Miscegenación y cultura en Colombia. 1750-1810. Bogotá, Colciencias-Universidad de los Andes. En el caso de articulo de revista: MELO, Jorge Orlando (1999). «Medio siglo de historia colombiana: notas para un relato inicial». Revista de Estudios Sociales, 4: 9-22. Bogotá, Universidad de los Andes. En el caso de artículo en libro: VIVIESCAS, Fernando (2000). «El urbanismo y las ciencias sociales: la ciudad en busca de un pensamiento». En: LEAL, E y REY, G. (eds.). Discurso y razón. Una historia de ciencias sociales en Colombia. Bogotá, Universidad de los Andes-Tercer Mundo. pp. 315-325. o En el caso de nota bibliográfica en pie de página: .... cuyo número incluso superaba el de los habitantes indígenas (Arocha 1998:220). o Cuando el texto incluya fotografías o/y mapas, éstos deben ser adjuntados en su formato original (foto en papel y diapositiva o mapas en buen estado para su reproducción). o Cuando el texto incluya cuadros, entregarlos en Word o Excel. El Comité Editorial presentará el trabajo a pares académicos, con quienes se evaluará y se tomará la decisión de publicarlo o en su caso hacer correcciones. El autor recibirá respuesta acerca de la decisión del comité en un tiempo máximo de treinta días.