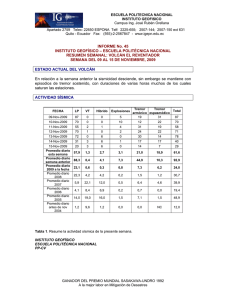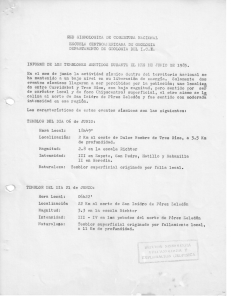Temblor ortostático: una entidad enigmática
Anuncio

rEVISIÓN Temblor ortostático: una entidad enigmática Andrés Labiano-Fontcuberta, Julián Benito-León, Cristina Domínguez-González Introducción. El temblor ortostático es un tipo de temblor poco frecuente que se caracteriza clínicamente por sensación de inestabilidad o caída inminente al adoptar la bipedestación, que desaparece o mejora al caminar, y está ausente en sedestación o con el decúbito. Objetivo. Elucidar las principales características de este síndrome tremórico. Desarrollo. En primer lugar, se define su espectro clínico, enfatizando aquellas características clave que nos permiten realizar una aproximación sindrómica inicial. Posteriormente, se describen las principales características neurofisiológicas que configuran el perfil electromiográfico propio del temblor ortostático. Finalmente, se abordan las hipótesis fisiopatológicas en relación con la génesis de este tipo de temblor y se describen las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad. Conclusiones. La convergencia de todos los datos revisados proporciona un análisis crítico y completo de este enigmático trastorno motor, permitiendo un enfoque riguroso de sus principales características, facilitando su reconocimiento clínico y un adecuado manejo terapéutico. Palabras clave. Bipedestación. Electromiograma. Inestabilidad. Temblor. Temblor ortostático. Servicio de Neurología; Hospital Universitario 12 de Octubre (A. Labiano-Fontcuberta, J. BenitoLeón, C. Domínguez-González). Departamento de Medicina; Facultad de Medicina; Universidad Complutense (A. LabianoFontcuberta, J. Benito-León, C. Domínguez-González). Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (J. BenitoLeón, C. Domínguez-González). Madrid, España. Correspondencia: Dr. Julián Benito León. Avda. Constitución, 73, portal 3, 7.º izqda. E-28821 Coslada (Madrid). Fax: +34 913 908 600. Introducción En la década de los setenta, Pazzaglia et al [1] describieron los primeros casos de una entidad en la que los pacientes expresaban quejas subjetivas de inestabilidad en las piernas que aparecían segundos o minutos después de adoptar la bipedestación. Sin embargo, no es hasta 1984 cuando Heilman [2] acuñó por primera vez el término ‘temblor ortostático’. Esta descripción inicial adquirió mayor precisión y solidez en los años siguientes, siendo caracterizada en los estudios electromiográficos como un temblor de alta frecuencia (descargas rítmicas entre 13 y 18 Hz), fundamentalmente en los miembros inferiores [3,4]. La presente revisión tiene el objetivo de elucidar las principales características de este síndrome tremórico. Epidemiología Aunque todavía no se han publicado datos epidemiológicos que ayuden a precisar su prevalencia e incidencia reales, el temblor ortostático se considera una entidad clínica rara y poco frecuente en la práctica clínica. En el estudio Neurological Disorders in Central Spain (NEDICES) [5-15], cuyos principales objetivos neurológicos son el análisis de as- www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 pectos epidemiológicos de varias enfermedades neurológicas crónicas (demencia, alteración cognitiva leve, parkinsonismos, enfermedades cerebrovasculares y temblor esencial), se detectó un caso de temblor ortostático de entre casi 4.000 sujetos ancianos (dato no publicado). Las dos series clínicas más grandes de la bibliografía describen 41 y 26 pacientes, respectivamente [16,17]. En ambas, el temblor ortostático es más frecuente en mujeres, con un pico de incidencia entre la quinta y la sexta década de vida, siendo la edad media del inicio sintomático de 54 años (rango: 37-73 años) [16,17]. Sus características inherentes (síntomas subjetivos, ausencia de alteraciones en la exploración física, escasa incidencia) implican un importante retraso en el diagnóstico de la enfermedad, estimándose una media de seis años hasta que se realiza el diagnóstico definitivo [16]. Los escasos hallazgos clínicos favorecen que se trate de una entidad altamente infradiagnosticada y confundida con otras patologías, entre las que destacan el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson (EP) o el síndrome de piernas inquietas [16]. A diferencia de lo que ocurre en el temblor esencial, los pacientes con temblor ortostático no suelen referir antecedentes de otros casos similares entre sus familiares [16,17]. Sin embargo, se han descrito casos anecdóticos de la coincidencia de este tras- E-mail: [email protected] Aceptado tras revisión externa: 31.01.12. Cómo citar este artículo: Labiano-Fontcuberta A, BenitoLeón J, Domínguez-González C. Temblor ortostático: una entidad enigmática. Rev Neurol 2012; 54: 425-34. © 2012 Revista de Neurología 425 A. Labiano-Fontcuberta, et al Figura 1. Imagen potenciada en densidad protónica en un paciente con una masa en el ángulo pontocerebeloso izquierdo (tuberculoma) y un cuadro clínico y electromiográfico compatible con un temblor ortostático (reproducido de [23], con permiso de Wolters Kluwer Health). tático en el contexto de déficits nutricionales de tiamina [33] o de vitamina B12 [34] plantea una posibilidad diagnóstica que se debe investigar frente a la aparición de esta entidad [35]. De especial interés resulta la relación entre temblor ortostático y EP, asociación que, por su relevancia clínica e incluso fisiopatogénica, se abordará con mayor precisión ulteriormente (véase ‘Asociación con otros trastornos del movimiento’) [16]. Aspectos clínicos torno en hermanos e, incluso, en gemelos monocigóticos [18,19]. No obstante, el grado de trascendencia que tiene la influencia genética en la patogénesis del temblor ortostático debe definirse todavía mejor con nuevos estudios genéticos. Tanto los estudios de neuroimagen cerebral como otras exploraciones complementarias son normales [20], lo que implica que el temblor ortostático se considere un trastorno motor idiopático. Sin embargo, se han descrito casos secundarios a entidades de muy diversa etiopatogenia, las cuales constituirían formas sintomáticas de temblor ortostático. Así, se han descrito pacientes con temblor ortostático asociado a estenosis del acueducto cerebral [21], polirradiculoneuropatía [21], traumatismo craneal [22], lesiones protuberanciales (Fig. 1) [23,24] o mesencefálicas [25], degeneración cerebelosa [26], parálisis supranuclear progresiva [27], síndrome de piernas inquietas [16], inflamación crónica del sistema nervioso central [28], como manifestación de un síndrome paraneoplásico [29], en el contexto de una enfermedad de Graves [30] o de una gammapatía de significado incierto [31], o bien inducido por tratamiento con bloqueantes dopaminérgicos [32]. El hecho de que se hayan descrito casos de temblor ortos- 426 El motivo de consulta de las personas afectadas de temblor ortostático es la sensación de inestabilidad o caída inminente al adoptar la bipedestación [3,16, 17,20]. Característicamente, esta sensación se alivia significativamente al caminar y desaparece al sentarse o con el decúbito [3,16,17,20]. En la anamnesis y exploración de estos pacientes, es evidente una discordancia entre la sensación de inestabilidad y sus datos objetivos (sin historia previa de caídas, alteración de reflejos posturales o lateropulsiones) [3, 16,17,20]. A pesar de clasificarse sindrómicamente como una entidad tremórica, resulta conveniente subrayar que los pacientes no suelen referir sensación de temblor en las piernas, sino inestabilidad, debilidad, agarrotamiento o, menos frecuentemente, dolor en los miembros inferiores [3,16,17]. Una anamnesis detallada resulta esencial para reconocer clínicamente un temblor ortostático [3, 16,17,20]. Ante la sospecha de temblor ortostático, el clínico debe interrogar sobre la actitud del paciente en aquellas situaciones cotidianas que le obliguen a mantener la bipedestación durante un tiempo determinado (por ejemplo, guardar una cola en el supermercado o esperar el autobús) [3,16,17,20]. En estas situaciones, los datos referidos por el paciente son especialmente evocadores [3,16,17,20]. Así, por ejemplo, la necesidad imperiosa de mantener el peso de una pierna sobre la otra, apoyarse sobre una pared, sentarse en el suelo o caminar unos pasos son pistas de sospecha esenciales para realizar una aproximación sindrómica inicial [3,16,17,20]. El período de tiempo necesario para que aparezca la sintomatología varía sustancialmente entre unos pacientes y otros, oscilando, en función de la gravedad, desde unos pocos segundos a varios minutos [3,16,17,20]. Sólo cuando la enfermedad progresa puede aparecer aumento de la base de sustentación, así como leves dificultades al caminar o al subir escaleras [3,16,17,20]. Debe enfatizarse especialmente que las caídas no son un elemento clínico esperable en los pacientes www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Temblor ortostático: una entidad enigmática con temblor ortostático, ni siquiera en fases avanzadas de la enfermedad. Así, la presencia de caídas frecuentes debe alertar al clínico y obliga a replantarse el diagnóstico clínico de temblor ortostático, considerando otras entidades, como la parálisis supranuclear progresiva o patología cerebrovascular [36]. A diferencia de otros trastornos del movimiento (p. ej., temblor esencial), en los que la clave para el diagnóstico es la recogida de las características semiológicas mediante la exploración visual, el temblor ortostático, debido a su alta frecuencia, no es visible al observador, siendo sólo detectable al examen clínico por la palpación de las extremidades afectas [3,16,17,20]. Es posible, por auscultación con estetoscopio sobre los músculos del muslo o la pantorrilla, apreciar un sonido que recuerda al que produce un helicóptero cuando se aleja [37]. Este sonido, no audible en personas sanas, sólo puede apreciarse durante la bipedestación y, mediante amplificación, se ha demostrado coherencia entre la señal del sonido y la señal electromiográfica a 16 Hz [38]. Asociación con otros trastornos del movimiento En función de lo expuesto anteriormente, los pacientes afectos de temblor esencial pueden dividirse en dos grandes subgrupos: aquéllos con ‘temblor ortostático primario’ con o sin temblor postural de las extremidades superiores asociado; y aquéllos con ‘temblor ortostático plus’, en los cuales éste se asocia a otros trastornos del movimiento, como el parkinsonismo, el síndrome de piernas inquietas o distintos tipos de discinesias [16]. A continuación, exponemos con detalle la potencial asociación del temblor ortostático con otros trastornos del movimiento, como son el temblor esencial y la EP. El temblor esencial es el trastorno del movimiento más frecuente [5,9,39-43]. Se trata de una enfermedad crónica cuyo signo clínico más llamativo y reconocible es un temblor cinético (temblor que se produce durante el movimiento voluntario) de los brazos –aunque también puede producirse en la cabeza y la voz–, con un rango de frecuencia de 4-12 Hz [41-43]. El principal vínculo entre el temblor ortostático y el esencial es la presencia en ambas entidades de temblor postural y cinético de las extremidades superiores [16,20,41-43]. Este hallazgo, que implicó que inicialmente el temblor ortostático se clasificase como una variante del esencial [44,45], es objetivado en la gran mayoría de los pacientes con temblor ortostático, como así lo demuestran las se- www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 ries más grandes (24 de 31 pacientes en la serie de Gerschlager et al, y 24 de 26 pacientes en la de Piboolnurak et al [16,17]. Pero, además, existen aspectos epidemiológicos e incluso terapéuticos que vinculan ambas enfermedades [16]. La revisión de Gersch­ lager et al [16] muestra que, entre aquellos pacientes que presentaban, además, temblor postural de las extremidades superiores (24 pacientes), existían antecedentes familiares de temblor esencial (5 pacientes) e, incluso, una respuesta terapéutica positiva al alcohol (8 pacientes). Aunque su frecuencia era escasa, ninguna de estas dos características, propias del temblor esencial, se dio en aquellos pacientes con temblor ortostático sin temblor postural asociado [16]. No obstante, a pesar de las asociaciones existentes entre ambos trastornos, los estudios neurofisiológicos han demostrado que se trata de entidades diferentes [17,44]. Se ha descrito en algunos pacientes con EP la presencia de temblor ortostático [16,45,46]. Como se puntualizó anteriormente, estos pacientes se clasifican como ‘temblor ortostático plus’ [16]. La asociación entre ambas entidades enfatiza la importancia de evaluar la presencia de inestabilidad postural en los pacientes con EP, dado que la detección de temblor ortostático en estos pacientes determina cambios en el pronóstico funcional y en el tratamiento [20]. Desde una perspectiva epidemiológica, el hecho de que la EP se encuentre entre los trastornos de movimiento más frecuentes [6,10] hace que su coexistencia pueda atribuirse a un simple fenómeno de casualidad; sin embargo, existen evidencias que apuntan a un vínculo entre ambas entidades no justificable simplemente por causalidad, aseveración que se sustenta en resultados de estudios recientes: – La edad media de inicio de los síntomas es significativamente superior en el subgrupo con ‘temblor ortostático plus’ (61,8 años) respecto a los pacientes con ‘temblor ortostático primario’ (50,3 años) [16]. En la EP, la edad de comienzo es en torno a los 55 años [47]. – En la mayoría de pacientes con ‘temblor ortostático plus’, la sintomatología del temblor ortos­ tático precede en varios años al inicio de la EP, lo que sugiere una susceptibilidad de base fisiopatológica común a ambas entidades [16]. – Se ha documentado una respuesta parcial del temblor ortostático con agentes dopaminérgicos [46,48]. Desde un punto de vista estrictamente fisiopatológico, en la actualidad, el ‘temblor ortostático plus’ tiende a considerarse como una entidad diferente al ‘temblor ortostático primario’. Mientras que una al- 427 A. Labiano-Fontcuberta, et al teración de un ‘oscilador central’ sería la causa del temblor ortostático primario, en el plus existiría, además, una lesión sobreañadida en estructuras subcorticales (ganglios basales o cerebelo) que modularían directamente dicho oscilador central [16,17, 20,49]. Por ejemplo, en aquellos pacientes con una alteración latente, todavía subclínica, en el oscilador central, una perturbación subclínica en el sistema dopaminérgico, que precediese en varios años a las manifestaciones clínicas de una EP u otro parkinsonismo, acabaría liberando o desinhibiendo las neuronas de dicho oscilador central, que, de esta manera, iniciarían una actividad rítmica autónoma, traduciéndose clínicamente en forma de temblor ortostático. Es decir, sólo con el desarrollo de esta segunda alteración acabaría desarrollándose el temblor ortostático. Todos estos hallazgos, en su conjunto, sugieren una desregulación del sistema dopaminérgico en los pacientes con temblor ortostático; suposición que ha sido ampliamente estudiada mediante pruebas de neuroimagen funcional que estudian la integridad de la vía nigroestriada, con resultados variables [20] (véase ‘Fisiopatogenia’). Curso evolutivo El curso evolutivo de la enfermedad no ha sido todavía estudiado de forma sistemática. Gerschlager et al [16] observaron que, aunque en términos generales la gravedad de los síntomas permanece no modificada durante años, un pequeño porcentaje de los pacientes (6 de 41) presentó una evidente progresión de la sintomatología. Así, en esta serie, hay pacientes que presentaron una afectación importante de la marcha, hasta el punto de impedirla y precisar ayudas para desplazarse (en un período de cinco a seis años), y otros, extensión proximal de la inestabilidad al tronco y los brazos e, incluso, en los casos más graves, sensación de inestabilidad también al estar sentado [16]. En los últimos años han ido adquiriendo particular relevancia los indicadores que permiten una evaluación más holística de la salud de las personas y conocer el impacto que sobre ella tienen tanto la enfermedad como los tratamientos aplicados [50-58]. A este grupo pertenecen las escalas o puntuaciones sobre el estado funcional, el estado de salud y la calidad de vida relacionada con la salud [50-58]. En concreto, el impacto específico que tiene la sintomatología del temblor ortostático sobre la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes ha sido analizado solamente en dos estudios. En el es- 428 tudio de Gerschlager et al [59], se objetivó una marcada alteración en todas las dimensiones incluidas en el Short Form-36 Health Survey, uno de los instrumentos genéricos de calidad de vida relacionada con la salud más usados. Por otra parte, en este mismo estudio, 11 de los 20 pacientes con temblor or­ tostático presentaba sintomatología depresiva, según el inventario de depresión de Beck [59]. De forma análoga, el estudio de Rodrigues et al [60] demostró que los pacientes con temblor ortostático tienen una afectación de distintas dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud en una versión modificada del Parkinson’s Disease Question­naire-39. Ambos estudios demuestran que, aunque considerado un trastorno benigno, la sintomatología asociada al temblor ortostático puede comprometer gravemente la calidad de vida de los que lo sufren. Estudios electroneurodiagnósticos El estudio electromiográfico constituye en la actualidad una prueba esencial en el estudio de las entidades tremóricas, permitiendo definir objetivamente la frecuencia de descarga y orientando el diagnóstico diferencial, fisiopatología e incluso etiología del proceso [36]. El consenso sobre terminología del temblor de la Movement Disorder Society continúa considerando la clasificación de los temblores según la clínica como patrón de referencia, aunque el comportamiento de cada temblor debe estar documentado con la constatación objetiva de la frecuencia de descarga [36]. Así, sólo la constatación electromiográfica, realizada en bipedestación, de la frecuencia de descarga característica a 13-18 Hz permite confirmar el diagnóstico de temblor ortostático (Fig. 2) [36]. En términos electrofisiológicos, el temblor aparece cuando el patrón de activación muscular continuo, que se da en condiciones normales, es reemplazado por descargas rítmicas, bruscas y breves, demostrables en el electromiograma, que implican de una manera sincrónica o alternante músculos antagonistas [20]. El temblor ortostático es el resultado de la contracción simultánea de la musculatura agonista y antagonista del segmento corporal afectado [20]. Se caracteriza por una elevada frecuencia de descarga (13-18 Hz), que puede detectarse no sólo en la musculatura de las extremidades inferiores, sino también en los músculos del tronco, de los miembros superiores e, incluso, en la musculatura craneal de manera altamente síncrona [20,61]. Existe una elevada coherencia en la fase del temblor en músculos homónimos contralaterales y, en ocasio- www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Temblor ortostático: una entidad enigmática nes, entre músculos de la misma extremidad [61]. Esta actividad muscular, altamente sincrónica entre músculos agonistas y antagonistas y músculos homónimos (por ejemplo, cuádriceps derecho e izquierdo), puede objetivarse, además, en la musculatura de los miembros superiores durante la contracción isométrica (maniobras posturales asociadas a la sujeción de peso), mientras que desaparece con la contracción isotónica (flexión y extensión intermitentes) [62]. Otro de los rasgos peculiares del registro neurofisiológico del temblor es la presencia de un componente armónico a menor frecuencia (a unos 8 Hz) coexistiendo con la frecuencia habitual a 16 Hz [63]. Este componente subarmónico es determinante en la sensación de inestabilidad de los enfermos, ya que se ha demostrado que la mejoría de los síntomas con el tratamiento se correlaciona con la desaparición del componente lento del temblor, aunque el componente a 16 Hz persista con la misma intensidad electrofisiológica [63]. Criterios diagnósticos Para el diagnóstico de temblor ortostático primario se requiere la suma de criterios clínicos y neurofisiológicos. Sólo la presencia de un registro electromiográfico compatible permite confirmar el diagnóstico de temblor ortostático [36]. – Criterio clínico. Sensación de inestabilidad o caída inminente al adoptar la bipedestación, que desaparece o mejora al caminar, y está ausente en sedestación o con el decúbito. – Criterio electromiográfico. Presencia de descargas de actividad muscular a una frecuencia de 13-18 Hz durante el ortostatismo en los miembros inferiores (también pueden evidenciarse en el tronco y extremidades superiores durante el soporte de peso o la contracción isométrica). Ausencia de actividad de descargas de actividad muscular en decúbito o sedestación. Diagnóstico diferencial Aunque el temblor esencial puede cursar también con temblor de los miembros inferiores durante la bipedestación, las importantes diferencias clínicas y elecrofisiológicas con el ortostático descritas previamente nos permiten diferenciar de forma sencilla ambas entidades [20,49]. Sin embargo, deben descartarse otras patologías neurológicas que pueden simular un cuadro de tem- www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Figura 2. Paciente de 56 años que acudió por sensación de inestabilidad en las piernas, de varios meses de evolución, y que aparecía minutos después de adoptar la bipedestación. En el estudio electromiográfico, realizado en bipedestación, se registró un temblor de 16 Hz de frecuencia, tanto en el gastrocnemio medial (imagen), como en el tibial anterior y el cuádriceps, compatible con temblor ortostático. blor ortostático. Sin duda, la entidad que más problemas de diagnóstico diferencial plantea con el temblor ortostático son las mioclonías ortostáticas. Este cuadro, descrito por Glass et al [64] en 2007, remeda clínicamente un temblor ortostático, siendo el estudio electroneurodiagnóstico la única vía para diferenciar ambas entidades [64]. Así, las mioclonías ortostáticas son más breves (30-70 ms), tienen un patrón débilmente rítmico y no existe sincronía entre las descargas de los músculos homónimos derechos e izquierdos [64]. Este cuadro se ha descrito recientemente en tres pacientes parkinsonianos como causa de inestabilidad en bipedestación [65]. Ocasionalmente se ha descrito temblor en bipedestación en pacientes con EP, aunque generalmente de baja frecuencia, similar al temblor de reposo (4-6 Hz) y con respuesta espectacular a la levodopa [66]. Thomas et al [67] sugirieron el término ‘pseudotemblor ortostártico’ para definir un cuadro consistente en temblor en bipedestación que aparece a una frecuencia intermedia (6-7 Hz), que precede en varios años al inicio de la sintomatología parkinsoniana y que mejora con levodopa. Fisiopatogenia La fisiopatogenia del temblor ortostático todavía se desconoce. Numerosos estudios sobre temblor ortostático sugieren la presencia de un oscilador patogénico central, ya que tanto su frecuencia como amplitud no son influenciadas por estímulos nerviosos periféricos [68], y sus descargas electromiográficas son síncronas en las cuatro extremidades, el tronco y los músculos faciales de forma bilateral [44]. A su vez, dicho oscilador sería modulado por una red neuronal configurada por estructuras subcorticales (cerebelo, ganglios basales) y corticales [20,68]. Aunque la localización anatómica específica de este os- 429 A. Labiano-Fontcuberta, et al cilador central se desconoce, existen numerosas evidencias que lo sitúan topográficamente en la fosa posterior [20]. Por ejemplo, lesiones protuberanciales [23,24], mesencefálicas [25] o cerebelosas [26] se han asociado con temblor ortostático sintomá­ tico. Además, la estimulación eléctrica en la fosa posterior actúa suprimiendo el temblor temporalmente [26,68]. A pesar de las evidencias a favor de un oscilador supraespinal, no puede excluirse la implicación de la médula espinal en la modulación del temblor ortostático. En un paciente con una sección medular dorsal baja, se ha descrito una actividad tremórica de alta frecuencia (a 16 Hz) coherente en músculos homónimos de miembros inferiores [69], y dos pacientes con temblor ortostático refractario a tratamiento farmacológico obtuvieron mejoría sintomática tras la estimulación crónica de los cordones posteriores medulares [70]. Es importante recalcar que, además de la postura ortostática, el temblor puede desencadenarse con cualquier tipo de activación muscular, ya sea en decúbito, sedestación o bipedestación, aunque sólo la posición erecta se acompaña de inestabilidad [71]. Fung et al [72] atribuyen esta sensación de inestabilidad a una alteración en los mecanismos aferentes propioceptivos de las piernas. Autores como Sharott et al [73] señalan la posibilidad de que el temblor ortostático sea una respuesta fisiológica exagerada a un trastorno, de etiología desconocida, de los mecanismos de control postural, que clínicamente se traduciría en una sensación de inestabilidad. El hecho demostrado de que el temblor ortostático desaparece cuando se elimina el soporte del peso corporal sobre las piernas en bipedestación (elevando pasivamente al paciente desde el suelo) implica que aquellos mecanismos que regulan la actividad muscular isométrica desempeñan un papel más determinante en la fisiopatogenia del temblor ortostático que los que regulan la bipedestación [74]. El papel del cerebelo en la generación y supresión del temblor es uno de los aspectos clave en la investigación de los diferentes síndromes tremóricos. Al igual que ocurre con el temblor esencial [75], los estudios de neuroimagen funcional implican indirectamente al cerebelo en la génesis o modulación del temblor ortostático [76]. En concreto, en un estudio realizado con tomografía por emisión de positrones en cuatro pacientes con temblor ortostático, se encontró activación cerebelosa anormal bilateral, así como de tálamo y lenticular contralateral [76]. No obstante, el hecho de que las aferencias cerebelosas estén directamente implicadas en la génesis de cualquier tipo de temblor implica que la hi- 430 peractividad cerebelosa descrita en la neuroimagen funcional pueda responder, más que a una causa, a un epifenómeno. El papel del cerebelo en la génesis del temblor ortostático parece adscribirse a una alteración de las fibras gabérgicas que modulan las conexiones eléctricas con las neuronas del tronco cerebral, las fibras pontocerebelosas [68]. Es decir, no se trataría realmente de un oscilador cerebeloso, sino, más bien, de una descoordinación de las aferencias cerebelosas que facilitaría la hiperexcitabilidad y, por tanto, la capacidad tremorogénica de las células del oscilador central [77]. Estudios recientes han evidenciado que la estimulación magnética transcraneal es capaz de reajustar el temblor ortostático [78], suprimiendo el temblor temporalmente y modulándolo, de forma que, tras el estímulo, el temblor ortostático reaparece con una frecuencia mayor que durante el preestímulo, volviendo posteriormente a su frecuencia habitual [78]. Asimismo, la aplicación de técnicas electro­ fisiológicas (promediación retrógada) a la actividad electroencefalográfica cerebral evidencia una oscilación central rítmica ligada al temblor de las extremidades inferiores [79]. Estos hallazgos implican que las estructuras corticales desempeñan un papel importante en la modulación del temblor ortostático. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de dos circuitos neuronales implicados en la fisiopatogenia del temblor ortostático; un circuito intrínseco configurado por conexiones cerebelopontinas, cuya disfunción es responsable de la génesis del temblor, y un circuito extrínseco talamocortical, encargado de estabilizar las oscilaciones del circuito intrínseco y que estaría modulado por la estimulación cerebral transcraneal [78]. La interacción entre ambos configuraría, finalmente, el complejo circuito tremo­ rogénico de esta entidad. Por otra parte, existen datos que sugieren, al menos en algunos pacientes, que la vía nigroestriada y el sistema dopaminérgico podrían estar implicados en la génesis del temblor ortostático. Spiegel et al [80] estudiaron cuatro pacientes con temblor ortostático mediante ecografía transcraneal y observaron alteraciones ecogénicas en la sustancia negra en todos ellos, si bien en tres de ellos esta alteración era sólo unilateral. Usando la tomografía simple por emisión de fotón único 123-I-FP-CIT, Katzenschlager et al [81] estudiaron 11 pacientes con temblor ortostático sin signos de parkinsonismo, salvo en uno de ellos. Los autores objetivaron una disminución en la captación del radiotrazador, si bien menos intensa y con un patrón distinto a la observada en la EP. Además, no se objetivó una correlación www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Temblor ortostático: una entidad enigmática entre la gravedad y el tiempo de evolución del temblor con la intensidad del déficit dopaminérgico. Sin embargo, otros estudios no han objetivado ninguna alteración en la funcionalidad del sistema dopaminérgico en los pacientes con temblor ortostático [82-84]. Por tanto, no existe una evidencia firme de que el sistema dopaminérgico esté directamente implicado en la etiopatogenia del temblor ortostático, y su asociación con el temblor ortostático parece limitarse a un subgrupo de pacientes, sin poder explicar, desde el ámbito de la plausibilidad biológica, su implicación en la etiopatogenia de este trastorno. Tratamiento En la actualidad no existe un tratamiento etiológico, sino sintomático, de esta entidad, lo que explica que, en términos generales, la eficacia terapéutica sea limitada, especialmente en el objetivo de mantener el alivio sintomático a largo plazo. En la tabla se muestra la dosis habitual, la diferencia cuantitativa en efectividad clínica y un comentario práctico de los diferentes medicamentos disponibles para el tratamiento farmacológico del temblor ortostático. A diferencia del temblor esencial, el ortostático no suele mejorar con alcohol ni con propranolol [20]. Una benzodiacepina, el clonacepam, es el fármaco más utilizado, considerándose hoy en día el tratamiento de referencia en la terapia sintomática del temblor ortostático primario y sintomático [16,23, 49]. Su eficacia ha sido bien contrastada en la bibliografía, comenzando con dosis de 0,5 mg/día (preferiblemente nocturnas) y escalando progresivamente la dosis según tolerancia hasta 6 mg/día (2 mg tres veces al día) [16,23,49]. Sin embargo, su alivio sintomático inicial parece disminuir a largo plazo [3, 16,17,85-87]. La eficacia del tratamiento con gabapentina en dosis de 600-2.700 mg/día se ha confirmado en un estudio doble ciego frente a placebo en seis pacientes, reduciendo la amplitud del temblor con mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud [60], constatación objetivada por otros autores [88, 89]. También se han descrito casos aislados en los que el tratamiento con primidona en dosis de 125250 mg/día [3,16,90,91] o con fenobarbital en dosis de 100 mg/día ha sido eficaz a corto plazo [92]. Se han utilizado otros fármacos adicionales con resultados variables, como ácido valproico [17], carbama­ cepina [16] o inmunoglobulinas intravenosas [93]. Wills et al [46] objetivaron una mejoría clínica con levodopa en dosis de 750 mg/día en cinco de www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Tabla. Medicamentos disponibles para el tratamiento farmacológico del temblor ortostático. Dosis habitual (mg/día) Eficacia clínica Comentario Clonacepam 0,5-6 +++ Fármaco de elección, eficacia demostrada Gabapentina 600-2.700 ++ Alternativa, eficacia demostrada Levodopa 300-800 ++ Efecto beneficioso sólo a corto plazo Primidona 125-250 + Casos aislados Ácido valproico 500-1.000 +/– Casos anecdóticos Carbamacepina 400 +/– Casos anecdóticos Fenobarbital 100 +/– Casos anecdóticos Propanolol 60 –– Sin efecto 3.000 –– Sin efecto – –– Sin efecto Levetiracetam Alcohol ocho pacientes con temblor ortostático y en un paciente con temblor ortostático asociado a EP. Asimismo, la mejoría con levodopa se ha demostrado en otras series [81,82]. Un agonista dopaminérgico, el pramipexol, en dosis de 0,75 mg/día, ha sido eficaz durante al menos dos meses en un paciente con temblor ortostático que no había tolerado el clonacepam [48]. A pesar de la inconsistencia de los resultados, existe cierta evidencia de que el tratamiento con levodopa o agonistas dopaminérgicos podría ser eficaz en el control sintomático del temblor ortostático a corto plazo en un subgrupo de pacientes, especialmente los que desarrollan parkinsonismo con posterioridad [20]. En un reciente estudio se ha demostrado que el levetiracetam es ineficaz en el tratamiento del temblor ortostático [94]. El tratamiento quirúrgico es una opción terapéutica posible en los pacientes con temblor ortostático resistente al tratamiento farmacológico [79, 95,96]. La interrupción de la eferencia tremorígena cerebelotalámica mediante estimulación cerebral profunda en el núcleo ventral intermedio del tálamo ha demostrado una mejoría sintomática relevante en unos pocos pacientes [79,95,96]. Concretamente, en el paciente descrito por Magariños-Ascone et al [96], el beneficio clínico se mantuvo al año de seguimiento, mientras que en los dos pacientes de Espay et al [95] se consiguió una mejoría significativa 431 A. Labiano-Fontcuberta, et al en el mantenimiento de la bipedestación a los 18 meses de seguimiento, aunque sin modificación en las descargas electromiográficas; sin embargo, en la paciente a la cual sólo se le realizó una estimulación unilateral, la mejoría fue transitoria, volviendo a tener una discapacidad similar a la prequirúrgica a los tres meses [95]. En la paciente de Guridi et al [79], el beneficio clínico persistió a los cuatro años en ausencia de tratamiento farmacológico concomitante. La estimulación crónica de la médula dorsal baja a frecuencias de 50-150 Hz puede ser una alternativa, ya que se ha encontrado mejoría de la sensación de inestabilidad y el tiempo de permanencia en bipedestación en dos pacientes que no respondían a tratamiento médico [70]. Conclusiones El temblor ortostático es un tipo de temblor poco frecuente caracterizado por una sensación de inestabilidad al adoptar la bipedestación. La ausencia de alteraciones en la exploración y la ambigüedad de la sintomatología implican que el clínico debe tener un alto grado de sospecha para su reconocimiento en la consulta. Esta entidad se considera esporádica e idiopática, ya que apenas existen casos familiares y las pruebas de neuroimagen y de laboratorio son, en general, normales. No obstante, existen numerosos casos secundarios a lesiones de diversa índole, que constituyen casos sintomáticos. Sus características electromiográficas inherentes (frecuencia de descarga a 13-18 Hz con alto grado de sincronía entre músculos homónimos) son únicas de este trastorno, lo que enfatiza la importancia de los estudios electroneurodiagnósticos (eletromiograma) en la confirmación diagnóstica de esta entidad. Aunque se desconoce el mecanismo fisiopatológico subyacente, existen evidencias a favor de un oscilador supraespinal verosímilmente localizado en la fosa posterior, que, a su vez, sería modulado por una intrincada red neuronal configurada por estructuras subcorticales (cerebelo, ganglios basales) y corticales. Existe evidencia de que el sistema dopaminérgico puede estar involucrado, al menos en un subgrupo de pacientes, en la patogénesis del temblor ortostático. Sin embargo, la respuesta a levodopa y agonistas dopaminérgicos es variable y limitada en el tiempo. Nuevos estudios sobre los mecanismos de la enfermedad nos ayudarán a caracterizar mejor el sustrato etiopatogénico de la enfermedad, permitiendo dilucidar estos interrogantes en un futuro cercano. 432 Todavía infradiagnosticado, identificar clínicamente este proceso implica consideraciones importantes en su manejo, como la posibilidad de una respuesta positiva al clonacepam. En aquellos pacientes resistentes al tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico (estimulación cerebral profunda en el tálamo) es una alternativa terapéutica viable. Bibliografía 1. Pazzaglia P, Sabattini L, Lugaresi E. On an unusual disorder of erect standing position (observation of 3 cases). Riv Sper Freniatr Med Leg Alien Ment 1970; 94: 450-7. 2. Heilman KM. Orthostatic tremor. Arch Neurol 1984; 41: 880-1. 3. McManis PG, Sharbrough FW. Orthostatic tremor: clinical and electrophysiologic characteristics. Muscle Nerve 1993; 16: 1254-60. 4. Deuschl G, Krack P, Lauk M, Timmer J. Clinical neurophysiology of tremor. J Clin Neurophysiol 1996; 13: 110-21. 5. Benito-León J, Bermejo-Pareja F, Morales JM, Vega S, Molina JA. Prevalence of essential tremor in three elderly populations of central Spain. Mov Disord 2003; 18: 389-94. 6. Benito-León J, Bermejo-Pareja F, Rodríguez J, Molina JA, Gabriel R, Morales JM. Prevalence of PD and other types of parkinsonism in three elderly populations of central Spain. Mov Disord 2003; 18: 267-74. 7. Díaz-Guzmán J, Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Gabriel R, Medrano MJ. Prevalence of stroke and transient ischemic attack in three elderly populations of central Spain. Neuroepidemiology 2008; 30: 247-53. 8. Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Olazarán J, De Toledo M, Díaz-Guzmán J, et al. Consistency of clinical diagnosis of dementia in NEDICES: a population-based longitudinal study in Spain. J Geriatr Psychiatry Neurol 2009; 22: 246-55. 9. Benito-León J, Bermejo-Pareja F, Louis ED. Incidence of essential tremor in three elderly populations of central Spain. Neurology 2005; 64: 1721-5. 10. Benito-León J, Bermejo-Pareja F, Morales-González JM, Porta-Etessam J, Trincado R, Vega S, et al. Incidence of Parkinson disease and parkinsonism in three elderly populations of central Spain. Neurology 2004; 62: 734-41. 11. Martínez-Salio A, Benito-León J, Díaz-Guzmán J, BermejoPareja F. Cerebrovascular disease incidence in central Spain (NEDICES): a population-based prospective study. J Neurol Sci 2010; 298: 85-90. 12. Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Medrano MJ, Román GC. Incidence and subtypes of dementia in three elderly populations of central Spain. J Neurol Sci 2008; 264: 63-72. 13. Morales JM, Bermejo FP, Benito-León J, Rivera-Navarro J, Trincado R, Gabriel SR, et al. Methods and demographic findings of the baseline survey of the NEDICES cohort: a door-to-door survey of neurological disorders in three communities from Central Spain. Public Health 2004; 118: 426-33. 14. Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega QS, Díaz-Guzmán J, Rivera-Navarro J, Molina JA, et al. La cohorte de ancianos NEDICES. Metodología y principales hallazgos neurológicos. Rev Neurol 2008; 46: 416-23. 15. Vega S, Benito-León J, Bermejo-Pareja F, Medrano MJ, VegaValderrama LM, Rodríguez C, et al. Several factors influenced attrition in a population-based elderly cohort: neurological disorders in Central Spain Study. J Clin Epidemiol 2010; 63: 215-22. 16. Gerschlager W, Munchau A, Katzenschlager R, Brown P, Rothwell JC, Quinn N, et al. Natural history and syndromic associations of orthostatic tremor: a review of 41 patients. Mov Disord 2004; 19: 788-95. 17. Piboolnurak P, Yu QP, Pullman SL. Clinical and neuro­ www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 Temblor ortostático: una entidad enigmática 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. physiologic spectrum of orthostatic tremor: case series of 26 subjects. Mov Disord 2005; 20: 1455-61. Fischer M, Kress W, Reiners K, Rieckmann P. Orthostatic tremor in three brothers. J Neurol 2007; 254: 1759-60. Contarino MF, Welter ML, Agid Y, Hartmann A. Orthostatic tremor in monozygotic twins. Neurology 2006; 66: 1600-1. Gerschlager W, Brown P. Orthostatic tremor –a review. Handb Clin Neurol 2011; 100: 457-62. Gabellini AS, Martinelli P, Gulli MR, Ambrosetto G, Ciucci G, Lugaresi E. Orthostatic tremor: essential and symptomatic cases. Acta Neurol Scand 1990; 81: 113-7. Sanitate SS, Meerschaert JR. Orthostatic tremor: delayed onset following head trauma. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74: 886-9. Benito-León J, Rodríguez J, Ortí-Pareja M, Ayuso-Peralta L, Jiménez-Jiménez FJ, Molina JA. Symptomatic orthostatic tremor in pontine lesions. Neurology 1997; 49: 1439-41. Setta F, Manto MU. Orthostatic tremor associated with a pontine lesion or cerebellar disease. Neurology 1998; 51: 923. Vetrugno R, D’Angelo R, Alessandria M, Mascalchi M, Montagna P. Orthostatic tremor in a left midbrain lesion. Mov Disord 2010; 25: 793-5. Manto MU, Setta F, Legros B, Jacquy J, Godaux E. Resetting of orthostatic tremor associated with cerebellar cortical atrophy by transcranial magnetic stimulation. Arch Neurol 1999; 56: 1497-500. De Bie RM, Chen R, Lang AE. Orthostatic tremor in progressive supranuclear palsy. Mov Disord 2007; 22: 1192-4. Trip SA, Wroe SJ. Primary orthostatic tremor associated with a persistent cerebrospinal fluid monoclonal IgG band. Mov Disord 2003; 18: 345-6. Gilhuis HJ, van Ommen HJ, Pannekoek BJ, Sillevis Smitt PA. Paraneoplastic orthostatic tremor associated with small cell lung cancer. Eur Neurol 2005; 54: 225-6. Tan EK, Lo YL, Chan LL. Graves disease and isolated orthostatic tremor. Neurology 2008; 70: 1497-8. Stich O, Fritzsch C, Heimbach B, Rijntjes M. Orthostatic tremor associated with biclonal IgG and IgA lambda gammopathy of undetermined significance. Mov Disord 2009; 24: 154-5. Alonso-Navarro H, Ortí-Pareja M, Jiménez-Jiménez FJ, Zurdo-Hernández JM, de Toledo M, Puertas-Muñoz I. Temblor ortostático inducido por fármacos. Rev Neurol 2004; 39: 834-6. Nasrallah KM, Mitsias PD. Orthostatic tremor due to thiamine deficiency. Mov Disord 2007; 22: 440-1. Benito-León J, Porta-Etessam J. Shaky-leg syndrome and vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2000; 342: 981. Labiano-Fontcuberta A, Benito-León J. Letter with reference to the article ‘Importance of electromyographic studies in the diagnosis of orthostatic tremor’. Neurologia 2011; [epub ahead of print]. Deuschl G, Bain P, Brin M. Consensus statement of the Movement Disorder Society on Tremor. Ad Hoc Scientific Committee. Mov Disord 1998; 13 (Suppl 3): S2-23. Brown P. New clinical sign for orthostatic tremor. Lancet 1995; 346: 306-7. Mastain B, Cassim F, Guieu JD, Destee A. ‘Primary’ orthostatic tremor. 10 clinical electrophysiologic observations. Rev Neurol (Paris) 1998; 154: 322-9. Benito-León J. Essential tremor: one of the most common neurodegenerative diseases? Neuroepidemiology 2011; 36: 77-8. Benito-León J. How common is essential tremor? Neuroepidemiology 2009; 32: 215-6. Benito-León J, Louis ED. Update on essential tremor. Minerva Med 2011; 102: 417-39. Benito-León J, Louis ED. Clinical update: diagnosis and treatment of essential tremor. Lancet 2007; 369: 1152-4. Benito-León J, Louis ED. Essential tremor: emerging views of a common disorder. Nat Clin Pract Neurol 2006; 2: 666-78. McAuley JH, Britton TC, Rothwell JC, Findley LJ, Marsden CD. The timing of primary orthostatic tremor bursts has a taskspecific plasticity. Brain 2000; 123: 254-66. www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434 45. Apartis E, Tison F, Arne P, Jedynak CP, Vidailhet M. Fast orthostatic tremor in Parkinson’s disease mimicking primary orthostatic tremor. Mov Disord 2001; 16: 1133-6. 46. Wills AJ, Brusa L, Wang HC, Brown P, Marsden CD. Levodopa may improve orthostatic tremor: case report and trial of treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66: 681-4. 47. Benito-León J, Porta-Etessam J, Bermejo F. Epidemiology of Parkinson disease. Neurologia 1998; 13 (Suppl 1): S2-9. 48. Finkel MF. Pramipexole is a possible effective treatment for primary orthostatic tremor (shaky leg syndrome). Arch Neurol 2000; 57: 1519-20. 49. Jones L, Bain PG. Orthostatic tremor. Pract Neurol 2011; 11: 240-3. 50. Benito-León J, Morales JM, Rivera-Navarro J. Health-related quality of life and its relationship to cognitive and emotional functioning in multiple sclerosis patients. Eur J Neurol 2002; 9: 497-502. 51. Benito-León J, Morales JM, Rivera-Navarro J, Mitchell A. A review about the impact of multiple sclerosis on health-related quality of life. Disabil Rehabil 2003; 25: 1291-303. 52. Morales-Gonzales JM, Benito-León J, Rivera-Navarro J, Mitchell AJ. A systematic approach to analyse health-related quality of life in multiple sclerosis: the GEDMA study. Mult Scler 2004; 10: 47-54. 53. Martínez-Martín P, Benito-León J, Alonso F, Catalán MJ, Pondal M, Zamarbide I. Health-related quality of life evaluation by proxy in Parkinson’s disease: approach using PDQ-8 and EuroQoL-5D. Mov Disord 2004; 19: 312-8. 54. Martínez-Martín P, Jiménez-Jiménez FJ, Carroza-García E, Alonso-Navarro H, Rubio L, Calleja P, et al. Most of the Quality of Life in Essential Tremor Questionnaire (QUEST) psychometric properties resulted in satisfactory values. J Clin Epidemiol 2010; 63: 767-73. 55. Benito-León J, Cubo E, Coronell C. Impact of apathy on health-related quality of life in recently diagnosed Parkinson’s disease: the ANIMO study. Mov Disord 2012; 27: 211-8. 56. Benito-León J, Rivera-Navarro J, Guerrero AL, De las Heras V, Balseiro J, Rodríguez E, et al. The CAREQOL-MS was a useful instrument to measure caregiver quality of life in multiple sclerosis. J Clin Epidemiol 2011; 64: 675-86. 57. Rivera-Navarro J, Benito-León J. Dimensión social de la calidad de vida en la esclerosis múltiple [carta]. Rev Neurol 2011; 52: 127; [author reply 127-8]. 58. Benito-León J, Louis ED, Bermejo-Pareja F. Population-based case-control study of morale in Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2009; 16: 330-6. 59. Gerschlager W, Katzenschlager R, Schrag A, Lees AJ, Brown P, Quinn N, et al. Quality of life in patients with orthostatic tremor. J Neurol 2003; 250: 212-5. 60. Rodrigues JP, Edwards DJ, Walters SE, Byrnes ML, Thickbroom G, Stell R, et al. Gabapentin can improve postural stability and quality of life in primary orthostatic tremor. Mov Disord 2005; 20: 865-70. 61. Koster B, Lauk M, Timmer J, Poersch M, Guschlbauer B, Deuschl G, et al. Involvement of cranial muscles and high intermuscular coherence in orthostatic tremor. Ann Neurol 1999; 45: 384-8. 62. Yagüe S, Veciana M, Pedro J, Campdelacreu J. Importance of electromyographic studies in the diagnosis of orthostatic tremor. Neurologia 2011; 26: 53-5. 63. Cano J, Catalán B, Ibáñez R, Gudín M, Hernández A, Vaamonde J. Primary orthostatic tremor: slow harmonic component as responsible of inestability. Neurologia 2001; 16: 325-8. 64. Glass GA, Ahlskog JE, Matsumoto JY. Orthostatic myoclonus: a contributor to gait decline in selected elderly. Neurology 2007; 68: 1826-30. 65. Leu-Semenescu S, Roze E, Vidailhet M, Legrand AP, Trocello JM, Cochen V, et al. Myoclonus or tremor in orthostatism: an under-recognized cause of unsteadiness in Parkinson’s disease. Mov Disord 2007; 22: 2063-9. 66. Kim JS, Lee MC. Leg tremor mimicking orthostatic tremor as an initial manifestation of Parkinson’s disease. Mov Disord 1993; 8: 397-8. 433 A. Labiano-Fontcuberta, et al 67. Thomas A, Bonanni L, Antonini A, Barone P, Onofrj M. Dopa-responsive pseudo-orthostatic tremor in parkinsonism. Mov Disord 2007; 22: 1652-6. 68. Wu YR, Ashby P, Lang AE. Orthostatic tremor arises from an oscillator in the posterior fossa. Mov Disord 2001; 16: 272-9. 69. Norton JA, Wood DE, Day BL. Is the spinal cord the generator of 16-Hz orthostatic tremor? Neurology 2004; 62: 632-4. 70. Krauss JK, Weigel R, Blahak C, Bazner H, Capelle HH, Grips E, et al. Chronic spinal cord stimulation in medically intractable orthostatic tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 1013-6. 71. Boroojerdi B, Ferbert A, Foltys H, Kosinski CM, Noth J, Schwarz M. Evidence for a non-orthostatic origin of orthostatic tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66: 284-8. 72. Fung VS, Sauner D, Day BL. A dissociation between subjective and objective unsteadiness in primary orthostatic tremor. Brain 2001; 124: 322-30. 73. Sharott A, Marsden J, Brown P. Primary orthostatic tremor is an exaggeration of a physiological response to instability. Mov Disord 2003; 18: 195-9. 74. Thompson PD, Rothwell JC, Day BL, Berardelli A, Dick JP, Kachi T, et al. The physiology of orthostatic tremor. Arch Neurol 1986; 43: 584-7. 75. Benito-León J, Álvarez-Linera J, Hernández-Tamames JA, Alonso-Navarro H, Jiménez-Jiménez FJ, Louis ED. Brain structural changes in essential tremor: voxel-based morphometry at 3-Tesla. J Neurol Sci 2009; 287: 138-42. 76. Wills AJ, Thompson PD, Findley LJ, Brooks DJ. A positron emission tomography study of primary orthostatic tremor. Neurology 1996; 46: 747-52. 77. Llinas RR. The intrinsic electrophysiological properties of mammalian neurons: insights into central nervous system function. Science 1988; 242: 1654-64. 78. Spiegel J, Fuss G, Krick C, Dillmann U. Impact of different stimulation types on orthostatic tremor. Clin Neurophysiol 2004; 115: 569-75. 79. Guridi J, Rodríguez-Oroz MC, Arbizu J, Alegre M, Prieto E, Landecho I, et al. Successful thalamic deep brain stimulation for orthostatic tremor. Mov Disord 2008; 23: 1808-11. 80. Spiegel J, Behnke S, Fuss G, Becker G, Dillmann U. Echogenic substantia nigra in patients with orthostatic tremor. J Neural Transm 2005; 112: 915-20. 81. Katzenschlager R, Costa D, Gerschlager W, O’Sullivan J, Zijlmans J, Gacinovic S, et al. [123I]-FP-CIT-SPECT demonstrates dopaminergic deficit in orthostatic tremor. Ann Neurol 2003; 53: 489-96. 82. Trocello JM, Zanotti-Fregonara P, Roze E, Apartis E, Legrand AP, Habert MO, et al. Dopaminergic deficit is not the rule in orthostatic tremor. Mov Disord 2008; 23: 1733-8. 83. Vaamonde J, García A, Flores JM, Ibáñez R, Gargallo L. Study of presynaptic nigrostriatal pathway by 123-I-FD-CIT-SPECT (DatSCAN SPECT) in primary orthostatic tremor. Neurologia 2006; 21: 37-9. 84. Wegner F, Strecker K, Boeckler D, Wagner A, Preul C, Lobsien D, et al. Intact serotonergic and dopaminergic systems in two cases of orthostatic tremor. J Neurol 2008; 255: 1840-2. 85. Papa SM, Gershanik OS. Orthostatic tremor: an essential tremor variant? Mov Disord 1988; 3: 97-108. 86. Britton TC, Thompson PD, van der Kamp W, Rothwell JC, Day BL, Findley LJ, et al. Primary orthostatic tremor: further observations in six cases. J Neurol 1992; 239: 209-17. 87. Uncini A, Onofrj M, Basciani M, Cutarella R, Gambi D. Orthostatic tremor: report of two cases and an electro­ physiological study. Acta Neurol Scand 1989; 79: 119-22. 88. Evidente VG, Adler CH, Caviness JN, Gwinn KA. Effective treatment of orthostatic tremor with gabapentin. Mov Disord 1998; 13: 829-31. 89. Onofrj M, Thomas A, Paci C, D’Andreamatteo G. Gabapentin in orthostatic tremor: results of a double-blind crossover with placebo in four patients. Neurology 1998; 51: 880-2. 90. FitzGerald PM, Jankovic J. Orthostatic tremor: an association with essential tremor. Mov Disord 1991; 6: 60-4. 91. Van der Zwan A, Verwey JC, van Gijn J. Relief of orthostatic tremor by primidone. Neurology 1988; 38: 1332. 92. Cabrera-Valdivia F, Jiménez-Jiménez FJ, García-Albea E, Tejeiro-Martínez J, Vaquero-Ruipérez JA, Ayuso-Peralta L. Orthostatic tremor: successful treatment with phenobarbital. Clin Neuropharmacol 1991; 14: 438-41. 93. Hegde M, Glass GA, Dalmau J, Christine CW. A case of slow orthostatic tremor, responsive to intravenous immunoglobulin. Mov Disord 2011; 26: 1563-5. 94. Hellriegel H, Raethjen J, Deuschl G, Volkmann J. Levetiracetam in primary orthostatic tremor: A double-blind placebocontrolled crossover study. Mov Disord 2011; 26: 2431-4. 95. Espay AJ, Duker AP, Chen R, Okun MS, Barrett ET, Devoto J, et al. Deep brain stimulation of the ventral intermediate nucleus of the thalamus in medically refractory orthostatic tremor: preliminary observations. Mov Disord 2008; 23: 2357-62. 96. Magariños-Ascone C, Ruiz FM, Millán AS, Montes E, Regidor I, del Álamo de Pedro M, et al. Electrophysiological evaluation of thalamic DBS for orthostatic tremor. Mov Disord 2010; 25: 2476-7. Orthostatic tremor: an enigmatic condition Introduction. Orthostatic tremor is a rare kind of tremor which is clinically characterised by a feeling of instability or being about to fall that is experienced on standing up, which disappears or improves on walking and is absent when sitting or lying down. Aim. To shed light on the main features of this tremor syndrome. Development. First, its clinical spectrum is defined, with emphasis on the key characteristics that enable us to make an initial approximation to its syndromes. Then the main neurophysiological features that make up the electromyographic profile of orthostatic tremor are described. Finally, the pathophysiological hypotheses regarding the genesis of this kind of tremor are addressed and the therapeutic options currently available are described. Conclusions. The convergence of all the data reviewed provides a complete, critical analysis of this enigmatic motor disorder, thus allowing a rigorous approach to its main characteristics, which makes both its clinical recognition and its therapeutic management easier. Key words. Electromyogram. Instability. Orthostatic tremor. Standing. Tremor. 434 www.neurologia.com Rev Neurol 2012; 54 (7): 425-434