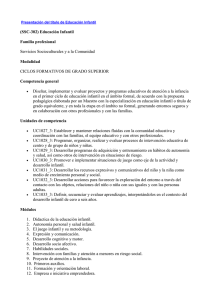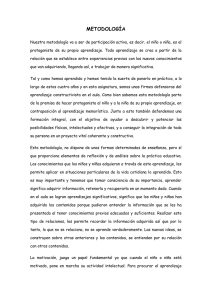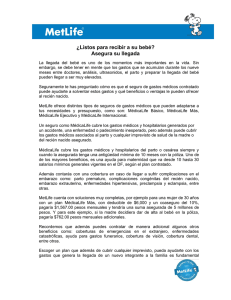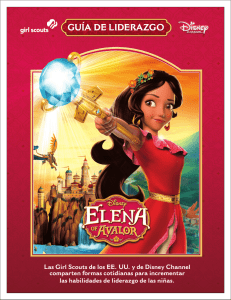EMPUJA, BONITA. Lo más duro del mundo es parir un hijo muerto
Anuncio

EMPUJA, BONITA. Lo más duro del mundo es parir un hijo muerto. Y para mí, ayudar a la madre en esta tarea. Aquella mañana ya la empezamos mal. Las compañeras de la noche nos avisaron que en la Dilatación 1 acababa de entrar una mujer con el feto muerto. No hacía ni media hora que había llegado al hospital porque no sentía mover al bebé. A pesar del miedo que la paralizaba desde casa hasta llegar a Urgencias, en el fondo, nunca se había llegado a creer que la niña podía morir. Es algo que ninguna madre se plantea cuando decide quedarse embarazada. Tanto ella, Elena, como su pareja, creo que se llamaba Juan, estaban desesperados, llorando sin poder creer lo que les estaba pasando. Tan pronto llegaron al Anexo de Partos, la matrona había atendido a Elena, y al ver que no conseguía escuchar al bebé, había avisado al tocólogo. Manejando todavía la sonda del ecógrafo sobre su barriga, confirmó sus peores temores: “Señora, el niño no tiene latido. La vamos a ingresar para provocarle el parto. ¿Usted cuando dice que dejó de sentir que se movía?” Elena no pudo ni responder. Se quedó atónita, sin habla. Pasó al baño para quitarse su ropa y ponerse el camisón impersonal del Sergas y cuando salió sólo se atrevió a preguntar: ¿pueden avisar a mi marido? Aún tuvo que esperar unos minutos, mientras el médico acababa de cubrir el ingreso, los volantes de las analíticas, la hoja con el resumen del embarazo… para poder salir a la sala donde esperaba Juan y abrazarse a él. Fue el momento en que salió todo el dolor a flote, donde la agitación del llanto lo dijo todo. Me tocaba y me encargué yo de ella. Fui hasta la Dilatación 1, donde estaba ya con su marido. Ya le habían puesto un gotero, el monitor… Me presenté. Le dije cuánto sentíamos todos lo que estaban viviendo, y que íbamos a intentar ayudarles a que la niña naciese cuanto antes. La exploré y me pareció que el parto iba a ser fácil y no demasiado largo. Hablamos sobre la posibilidad de ver al bebé cuando naciera o no. Los dos sabían que querrían verla y llevarla después de la necropsia, para enterrarla. Los padres de Elena llegaron enseguida. La costumbre o las normas de nuestro hospital nos impiden dejar hacer visitas, pero lógicamente, en este caso dejamos que pasaran a acompañar a Elena y a Juan un rato. El parto fue corto y relativamente fácil. Procuramos que no tuviese dolor, y rápidamente el anestesista le puso una anestesia epidural muy eficaz. Pero la habitación era silenciosa, el ambiente duro y triste. Hablamos sobre lo que iba a pasar, sobre la evolución del parto… Por suerte, todo fue favorable, nadie interrumpió, ni se metió en la habitación ni en el paritorio. Aquel día los hados debían estar de nuestro lado, porque nadie se opuso a que Juan pasase al parto, ni tampoco a que fuese algo tranquilo e íntimo. Nadie apareció por el paritorio, ni hubo la típica algarabía de gente alrededor. Entre la auxiliar y yo hicimos el trabajo. Silencio. -¡Empuja, bonita, que vas a terminar ya! ¡Animo, ya falta poco! En el momento en que nació, Elena ya no pudo más. Agarrada con fuerza a Juan se estremeció: “mi niña, Juan, mi niña”. Lloraba tanto como ella. Se olvidaron de nosotras, claro. La niña era preciosa. Parecía estar dormida. Como ya había llegado a término el embarazo, pesó 4 kilos. La sensación que se tiene al coger a un niño muerto es horrible, inolvidable. Aún en el caso de que no tenga ningún otro signo de muerte, en las manos notas esa laxitud total, la falta de tono muscular, la sensación de abandono. Sabían que al nacer, la íbamos a llevar a otro paritorio para vestirla y pesarla, y después se la llevaríamos a ellos. Rosi, mi compañera, la llevó al paritorio de enfrente y le pedí que la vistiera, le pusiera la pulserita como a todos los otros niños, y le colocase el gorrito que les hacemos con una venda tubular. Con el corazón a toda máquina, terminé de atender a Elena: la placenta se desprendió en seguida y la episiotomía era muy pequeña, así que cuando Rosi trajo a a niña, yo ya había acabado de suturar. La cogió en brazos, en silencio. Para poder estar un rato tranquilos con el bebé, nos inventamos lo siguiente: los dejaríamos en una Dilatación solos, con la niña en una cunita, y dejaríamos pasar a los abuelos. Si no hacíamos esto, Elena se iría ya a la planta de embarazadas o de ginecología y no volvería a ver a la niña, que bajaría al mortuorio. Del padre normalmente, no se ocupa nadie, y menos de los abuelos. Así que tras consultarlo con los médicos y con la supervisora, decidimos dejarlos un rato en Dilatación 9, lo más lejos posible de los llantos de bebé y de los gritos de dolor que pudieran dar otras mujeres de parto. Todavía faltaba un mal rato por pasar: cuando la madre se fue a la planta, las dos abuelas del bebé nos pidieron quedarse un ratito más con ella. Entonces surgieron los reproches, el dolor hecho furia: -¡“Nos habéis matado a la niña”! ¡Esto se pudo haber evitado¡ Mírala, si está perfecta”. ¿Quién sabe responder a una llamada tan dura, a quién le prepararon en su carrera para afrontar esto? Cada cual como pudo fue saliendo del paso: unos respondiendo con dureza, otros con más cercanía… Se llevaron el gorrito de Lucía y la pulsera que la había identificado durante su breve paso por nuestro hospital. Algo necesitaban para recordarla. Nosotros quedamos exhaustos, parecía mentira que sólo fueran las 11 de la mañana. Casi no había palabras que decir. La semana siguiente Cati y yo nos cogimos el tren y nos fuímos a Donosti, a ver cómo llevaban el protocolo sobre el Duelo las compañeras de aquel hospital. Lourdes García-Lisbona Iriarte CHU de Vigo. 2008