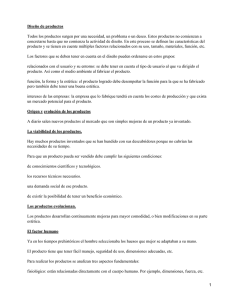«¿Cómo explicar un poema
Anuncio

1 «¿Cómo hacemos que alguien entienda un poema o un tema musical?» Apuntes sobre la estética de Wittgenstein Lucas Soares (Universidad de Buenos Aires - CONICET) «La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho estético» Borges1 Dos años antes de su muerte, en una observación de 1949, Wittgenstein apuntaba: «Los problemas científicos pueden interesarme, pero nunca apresarme realmente. Esto lo hacen sólo los problemas conceptuales y estéticos. En el fondo, la solución de los problemas científicos me es indiferente; pero no la de los otros problemas»2. El problema que nos plantea esta observación es que Wittgenstein no hizo en su obra más que esporádicas referencias sobre cuestiones estéticas. Su pensamiento al respecto no arriba a una teoría coherente, sino más bien a un borroso conjunto de apuntes. Dada la naturaleza del objeto, la empresa se torna un tanto complicada. Tengo que referirme a los rasgos característicos de un ámbito acerca del cual Wittgenstein apenas esboza algo en sus escritos. No queda otra que hacer apuntes sobre apuntes. 1. En el Tractatus Wittgenstein focalizaba el problema cardinal de la filosofía en la delimitación entre lo decible-pensable y lo indecible-impensable 3 . Tras el andamiaje lógico-lingüístico, reservaba así un lugar privilegiado para lo indecible4. Pero más allá de 1 Borges, J.L., «La muralla y los libros», en Otras inquisiciones, Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1990, tomo II, p. 13. 2 Wittgenstein, L., Observaciones, México, Siglo XXI, 1981, p. 140. 3 Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Madrid, Alianza, 1973, p. 11; props. 4.116, 5.61 y 7. 4 Diez años más tarde Wittgenstein afirmaba en una observación de 1931: «Lo inefable (aquello que me parece misterioso y que no me atrevo a expresar) proporciona quizá el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo pudiera expresar» (Observaciones, op. cit., p. 38). Sobre la relevancia que Wittgenstein le asigna a ese trasfondo indecible, cf. una carta a von Ficker de fines de 1919, en la cual ya orientaba el sentido de su obra hacia tal dirección: «Quise escribir, en efecto, que mi obra se compone de dos partes: de la que aquí aparece, y de todo aquello que no he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la más importante» (Wittgenstein, L, Briefe, Frankfurt, Suhrkamp, 1980, pp. 96-97). El tema de la profundidad de los problemas vitales no se limita al Tractatus sino que llega hasta sus últimos escritos, como puede leerse en observaciones de 1948: «Los problemas más importantes se ocultan» (Observaciones, op. cit., p. 126); «Los 2 una proposición que destacaba su identidad con la ética 5 y de otra que previamente vinculaba los conceptos centrales de ambos ámbitos6, poco y nada extraemos del Tractatus acerca de la experiencia estética. Sólo la postulación de su carácter inefable y trascendental, y su confinamiento, junto con lo ético y lo religioso, dentro del área de existencia mostrable de lo místico7. Detengámonos en esa frontera del Tractatus: como sobre lo estético no podemos hablar, hay que callar. Pero si atendemos al conjunto de su obra, ¿ha sido Wittgenstein realmente consecuente con aquel silencio impuesto a lo estético? Basándome en escritos de distintas épocas, quiero sostener aquí que sus reflexiones sobre la experiencia estética no expresan cambios sustanciales a lo largo de su obra, sino más bien una clara línea de continuidad al desembocar una y otra vez en la reafirmación del carácter insustituible, asistemático e indescriptible de tal experiencia, contenido de forma embrionaria en el sucinto planteo del Tractatus. Si bien es cierto que en escritos posteriores se advierte el impulso de arremeter contra los límites del silencio, la experiencia estética nunca dejará de sustraerse, como veremos, a todo requerimiento descriptivo. De ello desprendo que la clásica distinción entre un primer y segundo Wittgenstein no termina de ajustarse tan claramente en el marco de sus reflexiones sobre estética. 2. Dada la relación entre ética y estética postulada en el Tractatus8, podemos tomar en préstamo algunos pasajes de su Conferencia sobre ética de 1930 para hacerlos extensibles al ámbito de lo estético. Tras adoptar la definición de la ética como la problemas vitales son insolubles en la superficie, sólo se los puede solucionar en la profundidad. En las dimensiones de la superficie son insolubles» (ibíd., p. 131). 5 Tractatus, op. cit.: «Ética y estética son una y la misma cosa» (prop. 6.421). 6 Ibíd.: «[...] acerca de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello» (prop. 4.003). 7 Ibíd., prop. 6.522. 8 Para la identificación y tratamiento conjunto de lo ético y lo estético, así como de los términos ‘bueno’ y ‘bello’, cf. Wittgenstein, L., Diario filosófico (1914-1916), Barcelona, Planeta - De Agostini, 1986, 7.10.16 («La obra de arte es el objeto visto sub specie aeternitatis; y la vida buena es el mundo visto sub specie aeternitatis. Ésta es la conexión entre arte y ética»); 20.10.16 («¿Es la esencia del modo de contemplación artística contemplar el mundo con ojo feliz?»); 21.10.16 («Porque algo hay, ciertamente, en la idea de que lo hermoso es la finalidad del arte. Y lo hermoso es, precisamente, lo que hace feliz»); Clases sobre estética, en Estética, psicoanálisis y religión, Buenos Aires, Sudamericana, 1976, I, 1, 3, 5, 6; Observaciones, op. cit., p. 51; Investigaciones filosóficas, Barcelona, Critica, 1988, parte I, § 77, p. 97. Respecto del carácter ‘trascendental’ de la ética y la estética wittgensteiniana, cf. Anscombe, G.E.M., Introducción al “Tractatus” de Wittgenstein, Buenos Aires, El Ateneo, 1977, p. 200: «El mundo pensado no como las cosas son sino como quiera que sean –vistas como un todo- es el tema de la lógica: pensado como mi vida, es el tema de la ética; pensado como un objeto de contemplación, es el tema de la estética: todas éstas, entonces, son ‘trascendentales’»; y asimismo la sección dedicada a la estética del artículo de Zemach, E., «La filosofía de lo místico en Wittgenstein», en AAVV, Wittgenstein. Decir y mostrar, Buenos Aires, 1989, pp. 109-111. 3 investigación general sobre lo bueno, Wittgenstein retoma el tema del parentesco entre los dominios ético y estético: «Ahora voy a usar la palabra ética en un sentido un poco más amplio, que incluye, de hecho, la parte más genuina, a mi entender, de lo que generalmente se denomina estética»9. Si la ética en sentido amplio constituye la investigación sobre lo valioso o la manera correcta de vivir 10 , la estética, siguiendo esta definición, debería definirse como la investigación general sobre lo bello, en tanto representa una de esas cosas valiosas. Pero en la Conferencia tropezamos nuevamente con el postulado de la inefabilidad: «Debo decir que si ahora considerara lo que la ética debiera ser realmente –si existiera tal ciencia-, este resultado sería bastante obvio. Me parece evidente que nada de lo que somos capaces de pensar o de decir puede constituir el objeto (la ética)» 11 . Tal imposibilidad de una ciencia acerca de la ética se transfiere a la estética, puesto que ésta también rebasa la capacidad significativa de todo recipiente proposicional. De allí la analogía con la taza de té, que «sólo podrá contener el volumen de agua propio de una taza de té por más que se vierta un litro en ella» 12 . La expresión verbal que pretendamos asignarle a toda experiencia de índole estética carece de sentido, ya que a ella subyace no sólo un mal uso del lenguaje, sino la pretensión de ir más allá del lenguaje significativo13. Al igual que en el terreno ético y religioso, todos los intentos de descripción de una experiencia estética terminan apelando a símiles. La reflexión de Wittgenstein sobre el símil puede servirnos para entender en qué sentido las expresiones acerca de la experiencia 9 Wittgenstein, L., Conferencia sobre ética, Barcelona, Paidós, 1989, p. 34. Ibíd., pp. 34-35. 11 Ibíd., p. 37. 12 Ibíd. 13 Wittgenstein señala al respecto en una observación de la época: «Cuando algo es bueno, también es divino. Extrañamente así se resume mi ética. Sólo lo sobrenatural puede expresar lo sobrenatural» (Observaciones, op. cit., p. 16). Parafraseando, el resumen de su estética sería: cuando algo es bello, también es divino y, por tanto, sobrenatural. En cuanto a la paradoja central que estaría encerrando la ética de Wittgenstein (y, en un sentido más general, su pensamiento respecto de lo místico inexpresable), vale recordar la objeción de Russell ya que puede hacerse extensible al ámbito de sus reflexiones sobre estética: «Lo que ocasiona tal duda es el hecho de que después de todo, Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo que nada se puede decir, sugiriendo así al lector escéptico la posible existencia de una salida, bien a través de la jerarquía de lenguajes o bien de cualquier otro modo. Toda la ética, por ejemplo, la coloca Wittgenstein en la región mística inexpresable. A pesar de eso es capaz de comunicar sus opiniones éticas. Su defensa consistiría en decir que lo que él llama “místico” puede mostrarse, pero no decirse. Puede que esta defensa sea satisfactoria, pero por mi parte confieso que me produce una cierta sensación de disconformidad intelectual. […] Estas dificultades me sugieren la siguiente posibilidad: que todo lenguaje tiene, como Wittgenstein dice, una estructura de la cual nada puede decirse en el lenguaje, pero que puede haber otro lenguaje que trate de la estructura del primer lenguaje y que tenga una nueva estructura y que esta jerarquía de lenguajes no tenga límites» (Russell, B., “Introducción al Tractatus”, en Wittgenstein, Tractatus, op. cit., pp. 196-197). 10 4 estética constituyen un mero sinsentido14. El problema básico del símil se revela cuando, prescindiendo de él, buscamos expresar por medio del lenguaje el hecho estético que supuestamente opera a la base: «De esta forma parece que, en el lenguaje ético y religioso, constantemente usamos símiles. Pero un símil debe ser símil de algo. Y si puedo describir un hecho mediante un símil, debo ser también capaz de abandonarlo y describir los hechos sin su ayuda. En nuestro caso, tan pronto como intentamos dejar a un lado el símil y enunciar directamente los hechos que están detrás de él, nos encontramos con que no hay tales hechos. Así, aquello que, en un primer momento, pareció ser un símil, se manifiesta ahora un mero sinsentido»15. A primera vista, pareciera aportar Wittgenstein en su Conferencia mayores precisiones respecto de las posibilidades de expresión de la experiencia estética. Quiero decir: mediante dicha reflexión sobre el símil estaría diciéndonos algo que trasciende de alguna manera el límite del silencio asignado a tal experiencia. Pero al revelar el símil una total falta de correspondencia con algo, y caerse en consecuencia por sí mismo, incurrimos nuevamente en el viejo postulado del Tractatus, según el cual todo intento de decir algo sobre la experiencia estética carece de sentido. Y no se trata aquí de un sinsentido originado por la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje, ya que Wittgenstein rechaza de plano toda posibilidad de que un análisis lógico aplicado a expresiones éticas y religiosas (y aquí podemos adjuntar las estéticas) pueda llegar a corregir alguna vez esa carencia de sentido inherente a las mismas16. 3. Veamos ahora si las Clases sobre estética nos permiten trascender el área de lo inefable o del sinsentido que hasta aquí rodea la experiencia estética. No esperemos encontrar en ellas ni una teoría ni un lenguaje apropiado en relación con lo estético. 14 Sobre estas expresiones impuras o carentes de sentido propias del ámbito de la ética, cf. Rhees, R., «Acerca de la concepción wittgensteiniana de la ética», en Conferencia, op. cit., p. 61: «“Lo ético”, que no puede ser expresado, es el único modo a través del cual soy capaz de pensar lo bueno y lo malo, a pesar de las expresiones impuras o carentes de sentido que he de usar». Acerca de los términos ‘bueno’ y ‘malo’, Wittgenstein ya había apuntado en 1916 en su Diario filosófico lo siguiente: «Soy perfectamente consciente de la total falta de claridad de todas estas proposiciones». Si sustituimos la pareja ‘bueno’ y ‘malo’ por ‘bello’ y ‘feo’, podría decirse lo mismo acerca de ‘lo estético’. Para el empleo de palabras sin significado en algunos poemas (como por ejemplo de Lewis Carroll) y canciones, cf. asimismo Investigaciones, op. cit., § 13, p. 29. 15 Conferencia, op. cit., p. 41. 16 Al término de la Conferencia Wittgenstein se muestra tajante: «Es decir: veo ahora que estas expresiones carentes de sentido no carecían de sentido por no haber hallado aún las expresiones correctas, sino que era su falta de sentido lo que constituía su mismísima esencia. Porque lo único que yo pretendía con ellas era, precisamente, ir más allá del mundo, lo cual es lo mismo que ir más allá del lenguaje significativo» (Ibíd., p. 43). 5 Primero porque nada de lo que deja leerse en estas clases de 1938 fue escrito por el propio Wittgenstein. Segundo porque tal intento teorizador entraría en plena contradicción con la ya declarada imposibilidad de una ciencia de la estética. Sólo algunas ideas y discusiones informales sobre cuestiones estéticas tomadas por un grupo de alumnos; apuntes dispersos que Wittgenstein no revisó y que muchas veces se contradicen entre sí. Las cuestiones estéticas nos introducen en un ámbito ilimitado y de grandes confusiones, porque en él, dice Wittgenstein, «el lenguaje nos juega tretas enteramente nuevas» (I, 3). Subraya desde el principio la errónea comprensión que existe acerca de tales cuestiones, vinculada al uso incorrecto de términos como ‘bello’, ‘bueno’, ‘admirable’, ‘hermoso’ (I, 1), o sea, los adjetivos estéticos con los que solemos adornar la experiencia estética. Como veremos -y contra lo que suele pensarse-, esos adjetivos jugarán para Wittgenstein un papel menor a la hora de describir tal experiencia. A ella se ajustan mejor las interjecciones, los gestos, los tonos de voz y los símiles. Pregunta Wittgenstein: «¿Importaría algo si en vez de decir “Esto es hermoso” dijera simplemente “¡Ah!” y sonriera, o me restregara el estómago?». Las expresiones de gusto se pierden así en los gestos. Todos éstos pueden ser en el fondo manifestaciones de aprobación o rechazo, y la mayor parte de las veces sustituyen el uso de adjetivos estéticos17. Además de que resulta imposible abarcar, describir y sistematizar todas las circunstancias en la que se origina, «la expresión en sí misma tiene un lugar casi insignificante» (I, 5) en el ámbito de la estética. Todo esto complica enormemente el establecimiento de juicios y reglas estéticas. Sólo podemos hablar de un tipo de apreciación estética, ligada al uso de interjecciones y gestos. Y nada más, porque en última instancia es imposible describir la apreciación estética y sus diferentes clases: «No sólo es difícil describir en qué consiste la apreciación, sino imposible. Para describir en qué consiste tendríamos que describir todas las circunstancias. [...] Hay un número extraordinario de casos diferentes de apreciación» (I, 20, 21). Es una familia tan inmensa y complicada, que se torna imposible ver lo común en Observa Wittgenstein: «‘Bello’ es una palabra acerca de la cual resulta extraño hablar porque rara vez se la usa» (Clases sobre estética, op. cit., I, 5). En una de sus observaciones de 1946 hace referencia al uso abusivo y al tonto papel que desempeña la palabra ‘bello’ en la estética (Observaciones, op. cit., pp. 95 y 101). Afirma asimismo en otro apunte de 1949, la existencia de épocas completas «que no pueden librarse de las tenazas de ciertos conceptos –del concepto de lo ‘bello’ y la ‘belleza’, por ejemplo» (ibíd., pp. 139-140). 17 6 los diferentes tipos de juicios estéticos18. Wittgenstein retoma su mensaje desesperanzado respecto de la posibilidad de descripción de una experiencia estética: «No imaginen un tipo imaginario de descripción del que en realidad no tienen idea» (IV, 11). El problema no reside, pues, en el mayor o menor grado de exactitud de una descripción de tal clase. Porque, como vimos, todas las descripciones son toscas comparadas con el gesto con el que asociamos el sentimiento, la emoción o la sensación orgánica19. Volvemos a leer en este planteo un punto de imposible en lo que atañe a la descripción de la experiencia estética. En los breves apuntes de una clase sobre descripción, la estética aparece directamente como un campo de experiencia indescriptible. Por ello frente a los efectos que nos produce una determinada obra de arte, solemos decir una y otra vez: ‘no puedo describir mi experiencia’ o ‘esto no es descriptible’. A lo sumo un gesto, pero nada más: «A mi entender, el error reside en la idea de descripción»20. Pero aun los gestos no logran disimular la imposibilidad de descripción inherente a la experiencia estética. Ni tampoco los símiles. Por eso no sorprende que Wittgenstein apele nuevamente a ésta cuestión, ahora en relación con el ámbito de la estética. Llega a decir que si fuera un buen dibujante, podría mediante rostros trazados en un papel transmitir de una forma más flexible y variada lo que intentamos expresar a través de los típicos adjetivos estéticos 21 . El recurso al símil aparece asimismo cuando intentamos referirnos a alguna clase de explicación de la experiencia estética. La explicación correcta sería, en efecto, la que produce un click. Usamos a veces el simil del click para hablar de nuestros sentimientos de aprobación: «Podrían decir que el clicking es que estoy satisfecho. Consideren una aguja que se mueve en dirección opuesta a otra. Ustedes se contentan cuando las dos agujas se oponen la una a la otra. Y podrían haber dicho esto de antemano» (III, 4). Pero al igual que en la Conferencia, por más que recurramos a símiles, desembocamos inevitablemente en el mero sinsentido: «Una y otra vez usamos este símil 18 Clases sobre estética, op. cit., II, 10: «Quizá lo más importante en relación con la estética es lo que pueden ser llamadas reacciones estéticas, por ejemplo, insatisfacción, disgusto, desagrado». 19 Wittgenstein llega al extremo de la cuestión, formulándose preguntas del estilo: «¿Qué es en definitiva una descripción de un sentimiento? ¿Qué es una descripción del dolor?» (ibíd., IV, 7). 20 Wittgenstein, L., «De una clase perteneciente a un curso sobre descripción», en Estética, op. cit., p. 102. 21 Sobre el funcionamiento de este símil de los rostros, cf. Clases sobre estética, op. cit., I, 10: «Si digo de una obra de Schubert que es melancólica, eso es como darle un rostro (no expreso aprobación o desaprobación). Podría usar en cambio gestos o danzar. En realidad, si queremos ser exactos, usamos un gesto o una expresión facial». 7 de algo produciendo click o ajustándose a algo, cuando en realidad no hay nada que haga click o que se ajuste a algo» (III, 5). ¿Sirve de algo aquí la noción de ‘juego lingüístico’? Veremos que tampoco ayuda demasiado para la elucidación de las cuestiones estéticas. Los intérpretes que en este terreno suscriben la clásica distinción entre un primer y segundo Wittgenstein se apoyan justamente en dicha noción, que contrasta, como es sabido, con los presupuestos de su viejo modo de pensar22. Repito: ¿logramos resolver la cuestión con la frase ‘todos son, al fin y al cabo, juegos de lenguaje’? Por empezar, los motivos centrales del denominado segundo período (i.e., ‘juegos de lenguaje’, ‘reglas de uso’, ‘parecidos de familia’, etc.) casi no se vinculan con el plano del arte. La noción de juego apenas aparece mencionada en la primera de las clases (I, 23, 25, 26), y Wittgenstein la trae a colación de una forma tan asistemática, que resulta prácticamente imposible entender cómo opera dentro del borroso marco de sus reflexiones sobre estética. Si lo que pertenece a un juego lingüístico compromete una cultura entera, los juicios y reglas estéticas serían entonces juegos que variarían según las épocas: «Un juego enteramente distinto se juega en épocas distintas. Lo que pertenece a un juego lingüístico es una cultura entera» (I, 25, 26). La cultura de cada período juega un juego estético (o de gusto) distinto. Pretender describir totalmente un conjunto de juicios y reglas estéticas implica en realidad describir la cultura de un período, lo cual para Wittgenstein es imposible23. Se torna así sumamente complicado armar las piezas de este rompecabezas en que consiste la experiencia estética; reconocer y describir sus rasgos diferenciables, sus reglas de uso y las modalidades contextuales en las que se 22 Investigaciones, op. cit., prólogo, p. 13. Para algunos de los intérpretes que suscriben tal periodización en el campo de lo estético, cf., entre otros, Rabossi, E., «Acerca de la filosofía de Wittgenstein», en Estética, psicoanálisis y religión, op. cit., pp. 23-25; Ravera, R.M., «Lo estético: en el cruce y en el límite», en AAVV., Wittgenstein. Decir y mostrar, op. cit., p. 73: «Mientras que la primera época acusa cierta acentuada estetización de lo indecible e inexpresable, considerado “trascendental’, en la segunda aparece la elaboración de un simbolismo como práctica en total coherencia con capacidades artístico operativas, según las destrezas del “uso”». A pesar de esta afirmación, dicha intérprete subraya casi al término de su trabajo: «En realidad, sus convicciones sobre el valor y la eternidad de lo estético no cambiaron demasiado a lo largo de su vida» (pp. 84-85) 23 Clases sobre estética, op. cit., I, 35: «Para estar en claro acerca de las palabras estéticas ustedes tienen que describir modos de vida. Creemos que tenemos que hablar acerca de juicios estéticos tales como ‘Esto es bello’, pero encontramos que si tenemos que hablar acerca de los juicios estéticos no hallamos para nada esas palabras, sino una palabra utilizada como una especie de gesto, que acompaña una actividad complicada». Sobre el estrecho vínculo entre obra de arte y cultura, cf. la observación de 1950: «Creo que para gozar de un escritor es necesario gustar también de la cultura a la que pertenece. Si ésta nos es indiferente o repugnante, la admiración se enfría» (Observaciones, op. cit., p. 149). 8 genera. Tal experiencia, en una palabra, se sustrae a todo modelo explicativo o encasillamiento en un determinado juego lingüístico. Estas clases dejan nuevamente en claro la imposibilidad de una ciencia acerca de la estética. A diferencia del Tractatus donde nos topábamos con la frontera inviolable de lo inexpresable, apenas podemos decir aquí lo que la estética significa. Estamos ante una diferencia de grado, pero no sustancial: «Una cosa interesante es la idea que la gente tiene de una especie de ciencia de la Estética. Casi me gustaría hablar de lo que podría quererse significar con Estética. Podrían creer que la Estética es una ciencia que nos dice qué es lo bello –algo casi demasido ridículo como para decirlo» (II, 1, 2). Pero esta definición es tan ilimitada que también tendría que incluir -afirma Wittgenstein irónicamente- qué clase de café tiene buen gusto24. La estética implica así un área irreductible a todo enfoque científico. Porque una estética científica caería siempre para Wittgenstein en pseudoproposiciones, como aquella del Tractatus, «de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello» (4.003). Pero dejando de lado esta crítica a las ansias teorizadoras sobre la estética, ¿qué ocurre con el tema de la explicación de la experiencia estética? Wittgenstein, en efecto, aborda aquí la cuestión de si puede darse o no algún tipo de explicación acerca de las perplejidades estéticas. ¿Por qué, por ejemplo, tal poema me causa esta perplejidad o impresión particular?25 La explicación en este terreno no puede consistir en un cálculo o descripción de las reacciones que tal obra de arte provoca. Tampoco parece consistir en un tipo de explicación causal o, si lo es, debería serlo de la siguiente manera: que la persona que concuerda con uno ve la causa de 24 Tampoco es factible para Wittgenstein abordar desde otra perspectiva científica las cuestiones estéticas, como por ejemplo desde la investigación y experimentación psicológica: «La gente dice a menudo que la estética es una rama de la psicología. La idea es que cuando estemos más adelantados, todo –todos los misterios del Arte- se comprenderá mediante experimentos psicológicos. Esta es a grandes rasgos la idea, por tonta que sea» (Clases sobre estética, op. cit., II, 35). Cf. asimismo ibíd., II, 36; III, 7: «La gente todavía tiene la idea de que la psicología va a explicar algún día todos nuestros juicios estéticos, y esa gente se refiere a la psicología experimental. Esto es muy gracioso -realmente muy gracioso. No parece haber ninguna conexión entre lo que hacen los psicólogos y un juicio cualquiera acerca de una obra de arte». 25 Entre 1939 y 1940 Wittgenstein apuntaba: «Si el arte sirve para ‘producir sentimientos’, ¿está, a final de cuentas, su percepción sensible también entre estos sentimientos?» (Observaciones, op. cit., p. 72). En otra observación de 1947, refiriéndose a la mala teorización que para él se hace de la obra de Tolstoi, discute la postura según la cual la obra de arte busca transmitir ‘un sentimiento’: «Podría decirse: la obra de arte no quiere transmitir otra cosa, sino a sí misma. Lo mismo que cuando visito a alguien no quiero meramente hacer surgir en él tales y cuales sentimientos, sino sobre todo visitarlo y también ser bien recibido. Y es del todo insensato decir que el artista desea que lo que él sintió al escribir, lo sienta el otro al leer. Puedo muy bien creer que he entendido un poema (por ejemplo), que lo he entendido como lo hubiera deseado su creador – pero lo que él pueda haber sentido al escribirlo, no me va ni me viene» (p. 106). 9 inmediato26. En estas clases Wittgenstein arriba al punto de que todo intento de explicación de la experiencia estética no va más allá de un mero anhelo: «Me gustaría hablar del tipo de explicación que uno anhela cuando habla acerca de la experiencia estética» (III, 6). Si bien resalta la enorme atracción que ejerce la idea de alguna clase de explicación para el ámbito de la estética, reconoce al mismo tiempo aquí «la obvia imposibilidad del proyecto» (III, 8). 4. Prácticamente es poco lo que podemos extraer de las Investigaciones filosóficas acerca de la estética. Sólo algunas breves reflexiones que rozan tangencialmente este campo, y que focalizan sobre todo en las dificultades suscitadas por los intentos de explicación de la experiencia estética, de modo similar a como vimos en las Clases. En principio, Wittgenstein retoma el tema del recurso al símil. Esta vez para referirse al hecho de que, por su alto grado de borrosidad, las definiciones en el ámbito de la estética (y de la ética) valen todo y nada. Traza, en efecto, una comparación entre dos figuras: una de ellas consta de manchas de color difusas y la otra de manchas nítidas. Propone a continuación el ejercicio de intentar bosquejar una figura nítida que se ‘corresponda’ a la borrosa: «[…] ¿no se convertirá en tarea desesperada trazar una figura nítida que corresponda a la confusa? ¿No tendrás entonces que decir: “Aquí yo podría igualmente bien trazar un círculo como un rectángulo, o una forma de corazón; pues todos los colores se entremezclan. Vale todo y nada.”?- Y en esta posición se encuentra, por ejemplo, quien, en estética o ética, busca definiciones que correspondan a nuestros conceptos»27. Este símil de las figuras revela la imposibilidad de trazar definiciones nítidas en el ámbito difuso de la estética. Hallamos asimismo en las Investigaciones el problema 28 de cómo explicarle a alguien en qué consiste entender un poema o tema musical, dado que ello compromete, 26 Clases sobre estética, op. cit., III, 11: «El tipo de explicación que uno busca cuando está perplejo por una experiencia estética no es una explicación causal, no es una explicación corroborada por la experiencia o por estadísticas acerca de cómo reacciona la gente. [...] Esto no es lo que uno significa o a lo que uno apunta en una investigación sobre estética». Wittgenstein llega a preguntarse si la explicación respecto de la experiencia estética cumple con el requisito de «permitirnos predecir algo» (III, 27) que debe tener una explicación en general. Respuesta: es imposible predecir las reacciones que nos generan las obras de arte. Pero supongamos que fuera posible alguna vez soñar con predecir las posibles reacciones humanas ante las obras de arte. Aun así nunca habremos logrado para él explicar las perplejidades que surgen en el ámbito de la estética: «Si imaginamos el sueño hecho realidad, no por ello habremos resuelto qué sentimos que sean las perplejidades estéticas, aunque podamos predecir que cierta estrofa de una poesía obrará de tal y cual manera en una determinada persona» (IV, 2). 27 Investigaciones, op. cit., parte I, § 77, p. 97. 28 En las Clases sobre estética Wittgenstein ya había anticipado este problema. Y no sólo apuntaba allí la cuestión de «¿en qué consiste aprehender una melodía o un poema?» (Wittgenstein, L., «De una clase perteneciente a un curso sobre descripción», en Estética, op. cit., p. 105), sino también el de «¿cómo debe 10 como vimos, una experiencia insustituible e intransferible: «Hablamos de entender una oración en el sentido en que ésta puede ser sustituida por otra que diga lo mismo; pero también en el sentido en que no puede ser sustituida por ninguna otra. (Como tampoco un tema musical se puede sustituir por otro). En el primer caso es el pensamiento de la proposición lo que es común a diversas proposiciones; en el segundo, se trata de algo que sólo esas palabras, en esa posición, pueden expresar. (Entender un poema.). […] ¿Pero cómo se puede explicar, en el segundo caso, la expresión, cómo se puede transmitir la comprensión? Pregúntate: ¿Cómo hacemos que alguien entienda un poema o un tema musical?»29. La experiencia de un determinado poema o pasaje musical implica en el fondo algo tan singular e inexplicable como un sentimiento30. A lo sumo, dice Wittgenstein, una descripción podría apenas insinuarlo.31 5. En algunos de los aforismos sobre estética de las Observaciones Wittgenstein retoma esta cuestión de cómo explicar lo que significa entender un poema o tema musical32. El entender –y aquí lo explicita mejor- implica un contenido vivencial específico que no puede analizarse, un contenido que, a fin de cuentas, se sustrae a toda explicación33. Su respuesta al intento de entender y explicar un poema o tema musical sería, como señala Waismann, rechazar siempre «cualquier explicación que se me ofrezca; no tanto porque sea falsa, sino por tratarse de una explicación»34. En las Observaciones Wittgenstein llega a calificar su propio pensamiento sobre la estética como mucho más desilusionado de lo que podría estar el de los hombres de hace cien años35. leerse la poesía?» y «¿cuál es la manera correcta de leerla?» (Clases sobre estética, en op. cit., I, 12). Llega a decirnos que esto sería como enseñarle a alguien a llorar (ibíd.., II, 40, n. 57). 29 Investigaciones, op. cit., parte I, § 531-533, pp. 343, 345. 30 Ibíd., parte II, VIII, p. 431: «¿Cómo vamos a explicar un sentimiento? Es algo inexplicable, singular». 31 Ibíd., parte II, VI, p. 425. 32 Sobre la relación que guarda esta cuestión con el tema de las percepciones y los movimientos gestuales, cf. las observaciones de los años 1946 y 1948 (Observaciones, op. cit., pp. 93-94, 123-126). 33 Ibíd., p. 139: «Es como si se viera con toda claridad una visión, pero no se la pudiera describir para que otro la viera también. Sí, con frecuencia la imagen está para el escritor (yo) detrás de las palabras, de modo que parecen describirla para mí». 34 Waismann, F., «Notas acerca de las conversaciones con Wittgenstein», en Conferencia, op. cit., p. 49. Al igual que lo ético, lo estético tampoco podría enseñarse: «Si para explicar a otro la esencia de lo ético necesitara una teoría, entonces lo ético no tendría valor. [...] Para mí la teoría carece de valor. Una teoría no me da nada» (Ibíd., p. 50). Y así como en su Conferencia Wittgenstein descartaba la posibilidad de una descripción de lo que se entiende por bien o valor absoluto (teniendo siempre en mente una ética basada en juicios de valor absoluto), tampoco cabría en el plano de la experiencia estética posibilidad alguna de descripción significativa (puntualmente, de un poema o tema musical). 35 Observaciones, op. cit., p. 140. 11 Al inscribirse en ese arco temporal que va del Tractatus a las Investigaciones filosóficas, las Observaciones constituyen una clara muestra de que, en lo esencial, Wittgenstein no se aparta demasiado de aquella manifiesta imposibilidad de decir algo acerca de lo estético postulada en las secciones finales del Tractatus. Ya sea con mayor o menor grado de distancia, su pensamiento nunca dejará de gravitar en torno al viejo postulado de la inefabilidad. En este sentido sostengo que la tendencia a leer la clásica distinción entre un primer y segundo Wittgenstein en todas las áreas de su pensamiento no se amolda tan claramente en el plano lo estético. Esta línea de continuidad en su pensamiento aparece de alguna manera reflejada en una observación de 1932-1934: «En el arte es difícil decir algo, que sea tan bueno como no decir nada» 36 . La reflexión wittgensteiniana sobre la experiencia estética traza así un círculo que va de lo indecibleimpensable a la reafimación de su carácter insustituible, asistemático e indescriptible. 6. Que debamos conformarnos sólo con estas borrosas observaciones acerca de la experiencia estética no implica para Wittgenstein –como se podría creer- un retroceso, sino más bien un valioso avance, ya que en el fondo nos previene de los afanes teorizadores y explicativos en torno a ella. Lejos de toda coherencia científica y filosófica, deberíamos asumir que tras los intentos de hablar o escribir sobre estética se esconde el propósito de arremeter contra los límites que nos impone la jaula del lenguaje. Y esta embestida es subraya Wittgenstein- perfecta y absolutamente desesperanzada37. Extrapolando lo que al término de su Conferencia dice de la ética al terreno de la estética, digamos que ésta, en tanto tiene su origen en el deseo de decir algo sobre el sentido de la vida a través del arte, nunca podrá alcanzar rango científico, ya que lo que transmite no añade nada a nuestro conocimiento. Al igual que la ética y la religión, la estética patentiza una disposición natural, una tendencia a desbordar las barreras del lenguaje significativo. Impulso humano que, como aclara Wittgenstein allí, «no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría»38. 7. Y volvemos al punto de partida: frente al ‘enigma’ o ‘misterio incomprensible’ (para usar algunos de sus términos) 36 Ibíd., p. 49. Conferencia, op. cit., p. 43. 38 Ibíd., p. 43. 39 Observaciones, op. cit., pp. 119 y 142. 37 39 que rodea la experiencia estética, mejor guardar 12 silencio, porque «sólo lo sobrenatural puede expresar lo Sobrenatural»40. En una carta de 1919, Russell interpretaba que lo que más le atraía a Wittgenstein del misticismo era «su poder de hacerle dejar de pensar»41. Al tornarse imposible para el pensamiento dar con la experiencia estética, ésta se muestra como uno de los ámbitos privilegiados que posibilita ese dejar de pensar, que da lugar a la más pura expresividad de la intuición y del sentimiento42. La experiencia estética nunca dejará de vincularse en Wittgenstein con el asombro originario de que el arte sea (y no cómo sea, de lo cual se ocuparía una presunta ciencia de la estética)43. Es la admiración ante el hecho estético, definido por Borges en el epígrafe como la inminencia de una revelación que no se produce. 40 Ibíd., p. 16. Wittgenstein, L., Cartas a Russell, Keynes y Moore, Madrid, Taurus, 1979, p. 76. 42 Sobre el sentimiento cf. especialmente, entre otras, las proposiciones del Tractatus 6.45, 6.52 («Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo»), 6.53. 43 La relación de lo estético con el asombro ante la existencia del mundo aparece claramente apuntada en su Diario filosófico: 7.10.16; 19.9.16 («El arte es un tipo de expresión. El buen arte es la expresión consumada»); 20.10.16 («El milagro estético es la existencia del mundo. Que exista lo que existe») y 21.10.16. 41