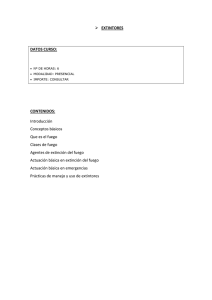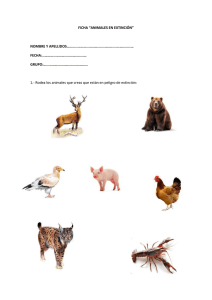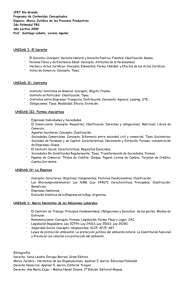Si a cualquier abogado, magistrado o estudioso del Derecho del
Anuncio

I. INTRODUCCIÓN Si a cualquier abogado, magistrado o estudioso del Derecho del Trabajo le preguntásemos por lo que a su juicio cabe entender por «causas objetivas» dentro del epígrafe de extinción del contrato de trabajo, probablemente sus respuestas resultarían no sólo diferentes, sino bien dispares y hasta incluso contradictorias. Y es que el término «causas objetivas», referido a la extinción del contrato de trabajo, no es en absoluto preciso, ni doctrinal, ni legal, ni jurisprudencialmente. Como tampoco su aparente opuesto de «causas subjetivas». En ambos casos, se pone el énfasis en el género, «causas», para después concluir si nos hallamos ante aquellas atinentes a la voluntad o conducta de las partes (subjetivas), o no (objetivas). Gomo si aquel género resultase de obligada existencia en toda extinción contractual laboral, y de necesaria clasificación ulterior su especie. Mientras tanto, la realidad demuestra que muchos contratos laborales se extinguen, por ejemplo, y sin más, porque llega el día pactado para su terminación; o porque concluyó la obra o servicio objeto de pacto. Y aquí, difícilmente podremos considerar que se han «producido» causas objetivas de extinción del contrato. Puesto que no sobrevinieron, como tal, causas para su extinción. Llegaron sin más o el día prefijado de su terminación (certus dies, certus quándo) o el momento pactado de su extinción, por conclusión de la obra contratada (certus dies, incertus quando). 9 ESTEBAN CECA MAGAN Se constata, pues, la equivocación que se encierra en ese modo de proceder. Al que no es ajeno el legislador, a la hora de regular o definir unas u otras «causas» de extinción del contrato de trabajo. Basta para corroborarlo con acudir a las denominaciones legales de determinadas figuras extintivas vigentes en los últimos años; o a la propia figura y clases del «despido objetivo» con el que muchos identifican incluso las «causas objetivas» de extinción del contrato de trabajo. Cierto que muchos contratos se extinguen cuando «sobreviene» una causa. Y que la misma tanto puede afectar a la conducta de los contratantes, como presentarse de modo ajeno, objetivo. Pero no lo es menos, que otros muchos contratos nacen ya con la propia razón de su extinción plenamente fijada y constituyendo, como tal, contenido paccionado del contrato. Sin tener, pues, que esperar a que «sobrevenga» determinada causa extintiva. Unas faltas de puntualidad del trabajador en el cumplimiento de su jornada, son así causa sobrevenida de extinción del con¬ trato, justificada en la conducta del despedido. Como la crisis económica producida en la Empresa da pie a la justificación de un despido objetivo por razones económicas, sea individual, plural o colectivo. Pero lo mismo sucede y con iguales efectos jurídicos, cuando los contratantes especifican la fecha precisa de extinción de su pacto, señalan la obra concreta que constituye su objeto (fijando así indirectamente el día de su extinción) o señalan que el acuerdo durará para el contratado sustituto, el mismo plazo que la enfermedad del trabajador sustituido en un contrato de interinaje. No todos los contratos, pues, han de esperar a que «se produzca o sobrevenga» su causa legal de extinción. En muchos, la misma, forma ya incluso parte esencial del propio contenido paccionado, Sea como fuere, nos proponemos aquí analizar sólo una parte, si bien probablemente la más importante, de esas razones sobrevenidas de extinción del contrato laboral, ajenas a motíva10 LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS ciones de índole disciplinario, y que comúnmente suelen identificarse con el mal denominado «despido objetivo». Nuestro estudio se va a centrar, en efecto, en lo que la Reforma Laboral de 1997 considera como «la extinción del contrato por causas objetivas» y que como tal y con dicha denominación figura en el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del empleo. Precisamente, cuando tuve en mis manos el texto y demás documentos de la Reforma Laboral de 1997, que bajo el encabezamiento de Borradores se distribuyeron a los medios de comunicación social el día 7 de abril de 1997, pude comprobar con relativa sorpresa, cómo la extinción del contrato por causas objetivas figuraba, como una especie de res nullíus, en el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del empleo, como Capítulo III del mismo. Cuando días después, el 28 de abril, esos borradores obtuvieron el refrendo y firma oficial de los interlocutores sociales (CEOE/CEPYME y CCOO/UGT), la sorpresa se trocó ya en documento negocial, para convertirse ulteriormente en realidad normativa, en el Real Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo. Encontrándonos así con un claro supuesto de lo que ha dado en denominarse «legislación negociada». Aquel conjunto de normas que no nacen de los cuerpos colegisladores, o de la capacidad normativa reglamentaria del Gobierno, sino de las mesas de negociación o propuestas de las entidades patronales y sindicales. Si de esos tres momentos cronológicos de la reforma laboral nos quedamos en el segundo, en los Acuerdos Confederales, constatamos la existencia de uno, el más importante, dedicado precisamente a la estabilidad en el empleo, y en el que, sin embargo, figura la regulación relativa a la extinción del contrato de trabajo por razones objetivas. 11 ESTEBAN CECA MAGAN Cabría, en efecto, preguntarse qué tienen de común entre sí un acuerdo para la estabilidad del empleo, con un conjunto de normas precisamente para todo lo contrario, para extinguir el contrato de trabajo; sea esta extinción por la causa que fuere; en este caso, por causas objetivas sobrevenidas. Probablemente nada. Cabe por ello pensar, que, tratándose de un asunto molesto, que en algún lugar debía figurar por exigencias obvias de la Reforma, los interlocutores sociales lo incardinaron (como mal menor) dentro del Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del empleo; aunque no resulte nada lógico, desde un teórico análisis de lo que debería ser el contenido y adecuada estructuración de este tipo de acuerdos. Ya el hecho mismo de denominar alconjunto de documentos firmados por los interlocutores sociales como Acuerdos para la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva, dividiendo ulteriormente los mismos en un Acuerdo sobre dicha estabilidad; otro sobre Negociación Colectiva, y un tercero sobre «Cobertura de Vacíos» (sic), resulta sorprendente e incluso parcialmente ininteligible (Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos); máxime al comprobar lo siguiente: A) Que la estabilidad en el empleo se traduce en la regulación, de nuevo, de múltiples tipos de contratos temporales, todos ellos eventuales, de naturaleza no fija, a plazo, para cortos períodos de cntratación y, en definitiva, para todo lo que se imoagine, menos para dotar de estabilidad al empleo. Son muchos los que ya opinan que se trata de más de lo mismo. No de estabilizar el trabajo. Más bien de reordenar, actualizar y parchear todos los anteriores contratos temporales. Pues aunque constatemos que en dicho Acuerdo Interconfederal figura un apartado 4 bajo el esperanzador título de Fomento de la contratación indefinida, después, se comprueba que en realidad no se trata de éso; sino de arbitrar un nuevo tipo de contrato, sólo relativamente indefinido; por cuan12 LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS to que su uso se limita por plazo máximo de cuatro años, viniendo así a sustituir a la actual previsión de contratación temporal de fomento del empleo, según la propia literalidad del Acuerdo firmado por los interlocutores sociales. De ahí que sea más una finalidad pensada, que conseguida, la de favorecer el crecimiento del empleo y mejorarlo en los planos cuantitativo y de calidad. Es cierto q¡ue al formularse esta cuestión, nadie dudaría en responder que el Real Decreto Ley citado se dirige a la mejora del empleo; pero la duda persiste al comprobar que la norma, como el Acuerdo Confederal del que trae causa como legislación negociada, no ha conseguido su mejora cualitativa. Realmente se está creando más trabajo; el crecimiento, pues, cuantitativo del empleo es indudable; pero la calidad no mejora y la precariedad sigue muy por encima del trabajo estable. La línea que se inició con la equivocada Ley 32/1984, punto inicial de la reforma laboral socialista en materia de empleo, permanece vigente. Hoy, cerca de un 70% de los contratos laborales son de carácter temporal, mientras que en la nueva contratación favorecida por la Reforma de 1997, los contratos fijos apenas suponen el 10%, de todos los que en el conjunto nacional se están formalizando. B) Por lo que a la negociación colectiva se refiere, su Acuerdo específico, poco esperamos qué consiga en cuánto a su teleología: la conformación de un nuevo sistema de negociación colectiva. Quizá aquí no tanto por su contenido material, como por su esencial innecesariedad: llevamos prácticamente treinta y cinco años negociando Convenios Colectivos a niveles nacional, provincial, sectorial, empresarial y otros menores 13 ESTEBAN CECA MAGAN en prácticamente todos los ámbitos de la industria, comercio, agricultura y servicios, resultando palmario que nada nuevo viene a aportar dicho Acuerdo, como no sea la evidencia de aferrarse los interlocutores sociales obreros a un campo, el de la negociación de los Convenios Colectivos, para así justificar el mantenimiento de un esquema de Organizaciones Sindicales cada vez más languidecientes y superadas, hoy completamente obsoleto. C) Del Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos (aquí no se le otorga por sus firmantes el calificativo de Interconfederal), aparte su extraño título, hay que decir que se trata de un totum revolutum, ya suficientemente examinado críticamente por la doctrina, aunque comprobando lo difícil que resulta ese análisis, cuando se mezclan de forma conjunta y amalgamada, materias concretas (como exige el Acuerdo), referidas a Estructura profesional, Promoción de los Trabajadores, Estructura salarial y Régimen disciplinario, entre otras, que nada común tienen entre sí. Se obtiene así una idea inicial e indiciaría de cuanto acabamos de comentar: la aparente ligereza con que los Acuerdos se han redactado y se ha plasmado su contenido, después de más de un año de negociación y gestación. Ya alguien comentó, en efecto, tras la entrega de sus Borradores a la Prensa, que esta nueva Reforma Laboral, tan cacareada, deseada, y felizmente alumbrada con el beneplácito unánime de las fuerzas sociales, Partidos Políticos y Gobierno de la Nación, no pasaba de asimilarse al parto de un ratón. Precisamente dos de sus líneas maestras, la limitación de la contratación temporal causal, y el fracasado fomento de la contratación indefinida, son puestas en entredicho apenas transcurrido un año de su entrada en vigor. Es más, en la nueva negociación que se va a comenzar entre el Gobierno, la Patronal y los 14 LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS Sindicatos, a la vista de la insufiencia de la Reforma de 1997, el contrato a tiempo parcial y por tiempo indefinido, parece ser uno de los temas básicos a tratar. Comprobando así cómo la precarización laboral no sólo sigue, sino que incluso se ve reforzada desde los propios interlocutores sociales; eso sí, dicho en su descargo, siguiendo los dictados e imposiciones de la propia realidad económica. Sin embargo, se echa de menos lo que a nuestro juicio resultaría básico a la hora de incrementar el empleo: descausalizar la contratación laboral. La eliminación en la Reforma Laboral de 1997 del contrato de trabajo temporal para el fomento del empleo, fue no sólo un error, sino quizá el de mayor calado. Pretender ahora, en la realidad económica actual, hacer causales los contratos de trabajo, es otra enorme equivocación. Hoy día prima la necesidad del contrato temporal, sobre el empleo estable. La demanda de puestos de trabajo es creciente, pero dotada de temporalidad, no de estabilidad. De ahí que el legislador debiera anticiparse a la eventual caída de esa demanda, favoreciendo con normas concretas esa generación de trabajo. No causalizando las formas y tipos de contratación. En absoluto. Creando, muy al contrario, un único contrato de fomento del empleo, tanto a tiempo completo, como parcial, al que los empresarios pudieran acudir de forma masiva e indiscriminada; en cualquier rama de actividad; aplicable a todos los trabajadores al margen de su edad, formación, y en situación de empleados p parados. Y, por supuesto, en absoluto causalizado. Con absoluta libertad, pues, tanto en su contratación (comienzo), como en su extinción (final). Hasta que ésto no se produzca; hasta que los interlocutores sociales y el Gobierno no se den cuenta de que por ahí deben ir cualesquiera reformas futuras, no se podrá considerar agotada la necesidad de una nueva reforma laboral, que la sociedad sigue demandando. 15 ESTEBAN CECA MAGAN Se insistirá, mientras tanto, en la equivocada vía de la causalización de las relaciones laborales. Tanto en el momento de la contratación, como en el de la extinción de los contratos de trabajo. Causalización extrema y rígida que se contempla en la Reforma Laboral de 1997, donde uno de sus asuntos nucleares lo constituye, precisamente, una de las características formas de extinción del contrato de trabajo: El Despido Objetivo. O la «extinción del contrato de trabajo por causas objetivas», como figura, con tal dicción en el encabezamiento del artículo tercero del Real Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, por el que dicha reforma se ha articulado legalmente. Ya hemos manifestado que el mismo figura dentro del Primer Acuerdo; diríamos, el más significativo e importante de la Reforma Laboral de 1997, como Capítulo III; precedido de dos capítulos, dedicados respectivamente a la Contratación (Capítulo I) y a la Comisión Mixta de seguimiento del Acuerdo» (Capítulo II), creada precisamente para su verificación posterior, la del resto de los Acuerdos, sus eventuales incumplimientos prácticos y la recomendación de ulteriores nuevas reformas laborales. 16