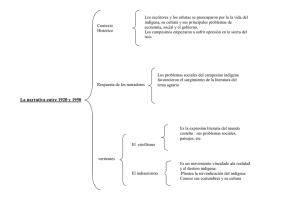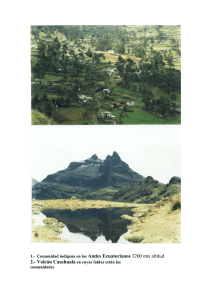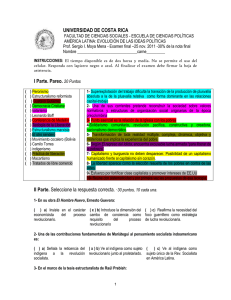`Suma qamaña` ¿kamsañ muni? (¿Qué quiere decir `vivir
Anuncio

1 ‘Suma qamaña’ ¿kamsañ muni? (¿Qué quiere decir ‘vivir bien’?) Alison Spedding Pallet La necesidad del aterrizaje Mi intención en este artículo no es socavar o descartar de entrada las diversas posiciones sobre el tema o concepto de ‘vivir bien’, denominado en aymara como suma qamaña y (con menos frecuencia y, notablemente, pocas exposiciones elaboradas) en quechua como sumak kawsay,1 y propuesto como un esquema económico, social y cultural alternativo al sistema capitalista/industrial/occidental que actualmente predomina en el mundo, tanto en términos prácticos como ideológicos. Considero que es plenamente comprensible y digno de apoyo el cuestionamiento de un sistema, o complejo, técnico, económico y social que ha provocado grandes daños físicos –en el momento de escribir, el flujo de petróleo crudo debido a un fallo técnico en el Golfo de México seguía sin solución– y sociales (p.e. Wacquant 2006/2007). También declaro que, por defecto personal o deformación de origen cultural, no encuentro placer ni inspiración en textos de inclinación mística ni en visiones del saber como algo que debe salir ‘del corazón’ antes que del razonamiento frío y seco; mi alergia frente a estos lenguajes de ninguna manera implica que no tengan valor en sí mismos o para muchas personas y grupos sociales. Sin embargo, entiendo que la escuela, o escuelas, del ‘vivir bien’ alegan dirigirse a cuestiones de la vida real, la existencia concreta y material en la tierra, lo mismo que trataba Adam Smith, el héroe cultural –o demiurgo maléfico– a quien se acostumbra atribuir la fundación de la ideología del ‘libre mercado’ y la economía capitalista en general. Por tanto, sus manifiestos deben apoyarse en ejemplos concretos y no en argumentos filosóficos sobre actitudes o cosmovisiones sin anclaje en procedimientos prácticos. Caso contrario, se harían merecedores de la crítica que se ha dirigido a corrientes del protestantismo evangélico que animan a sus seguidores a apartarse del ‘mundo’ y adoptar la pasividad política a favor de dedicarse a la salvación individual a través de la pureza moral y el culto religioso; cumpliendo con esto, es enteramente aceptable gozar de confort material y ganancias económicas, sin necesidad de preocuparse de lo que les pasa a los demás que siguen en las tinieblas del pecado, más allá de predicarles el mensaje divino, ni siquiera en persona si se contribuye donaciones para las personas que sí se ocupan de esa labor. Otro ejemplo paralelo son las observaciones a los y las miles de activistas que viajaron a la reciente ‘cumbre’ ecológica en Tiquipaya (Cochabamba), generando toneladas de carbón en aviones y otras toneladas de desechos en el lugar de sus reuniones donde hablaron en contra de la economía que les permite reunirse de tal manera. Al menos se puede decir de las y los ambientalistas que su filosofía les proporciona prácticas alternativas (tengo referencias de algún ambientalista europeo que vino a Sudamérica en barco y no en avión, pero no fue para asistir a las fiestas en Tiquipaya). En los textos nacionales recientes del ‘buen vivir’, no he visto elementos que indiquen cómo se podría cambiar las prácticas vivenciales de uno o una para realizar esta cosmovisión en la existencia cotidiana, si no fuera abandonando el empleo urbano y capitalista para convertirse en agricultor miembro de una 1 Uzeda (2009:45) observa que hay poco escrito sobre sumak kawsay en comparación con suma qamaña, aunque se limita a comentar que esto es ‘debido, quizás’ a que la ‘larga relación intercultural entre los pueblos aymara y quechua ha permitido… préstamos, permutas y otras mutuas influencias’. Yo pienso que es más bien otro indicio de la preeminencia de intelectuales de origen ‘aymara’ en el indigenismo/indianismo boliviano a lo largo de los últimos cincuenta años al menos (basta con mencionar a Fausto Reynaga, Genaro Flores, Felipe Quispe Huanca y Simón Yampara), hecho seguramente vinculado con la ubicación de la sede de gobierno y capital efectiva del país en el núcleo de la región aymarahablante. 2 comunidad rural, algo que sus proponentes no parecen dispuestos a hacer personalmente y tampoco proponen a sus lectores (quienes, en general, tampoco son comunarios o comunarias en ejercicio). Tal vez esto tiene que ver con el hecho de que la filosofía, o cosmovisión, del ‘vivir bien’ es algo que se atribuye a las y los miembros de tales comunidades, pero sin pruebas empíricas fundamentadas de cómo esto se expresa en la vida cotidiana. Claro que los flujos migratorios de tales miembros que se van para hacerse costureros en Sao Paulo o cuidadores de ancianos en Madrid no demostrarían que el suma qamaña es una quimera de intelectuales urbanos, sino que sus herederos han sido despojados por los aparatos ideológicos del Estado colonial hasta el punto de descartar su propia herencia a favor de los señuelos capitalistas-industriales. En 2000, Felipe Quispe Huanca denunció que la ‘otra Bolivia’ que él representaba carecía no sólo de dinero sino de luz eléctrica, agua potable, teléfono e Internet. ¿Exigir tales servicios indica que él era un renegado del suma qamaña, al fin un colonizado mental más? ¿O indica que cualquier propuesta alternativa al modelo capitalista debe considerar cómo extenderlos a las y los actualmente excluidos del acceso, y –se supone– ampliar esta cobertura más que el capitalismo, que por lo vilipendiado que sea, ha extendido en algo durante décadas recientes? Dejando de lado a las y los optimistas que piensan que la creatividad humana siempre encontrará novedades inesperadas para mantener el crecimiento como sea, algunas personas consideran que el mismo sistema capitalista-industrial que ha dado lugar a la idea de que disponer de tales servicios, más un automóvil propio, electrodomésticos, la oportunidad de viajar en avión a donde y cuando se desee (siempre que se puede pagar el pasaje), etc., es el paradigma del ‘vivir bien’ a que todos y todas deben aspirar, y ha permitido que algunas y algunos efectivamente dispongan de todo eso, es en sí insostenible. Simplemente, el planeta no da como para proporcionar tanta abundancia para la población existente, sin hablar de las poblaciones futuras (hasta que se detenga el crecimiento demográfico). Será que eventualmente llegue a un colapso catastrófico total y la especie humana será devuelta a formas de vida a nivel económico medieval sino más antiguo, o tal vez se inventará modos de superar el eventual agotamiento de los combustibles fósiles, batirse frente al cambio climático y demás, y nuestra especie avanzará tambaleando en un planeta degradado, pero sin que la totalidad de la humanidad haya accedido alguna vez al ‘buen vivir’ capitalista. De repente ni siquiera la fracción que sí gozó de ello tendrá que persistir en lo mismo, al menos tratándose de la mayoría de la población. Si se rechaza una postura kamikaze (‘comemos, bebemos y nos alegramos, mañana nosotros –o nuestros nietos, o quien sea– moriremos’), la conclusión inevitable es que hay que restringir o cambiar las prácticas de consumo y producción, de manera que se ha de aminorar, sino evitar (el evitar corresponde a la ¿fantasía? del ‘desarrollo sostenible’) el desastre por venir. El problema aquí es que la ideología democrática que se ha difundido como estela de la expansión/penetración de la economía capitalista insiste en que todas y todos tienen el derecho a acceder a este ‘buen vivir’, incluso en las versiones de esta ideología que interpreten este derecho como tener abierta la oportunidad para esforzarse en lograrlo, aunque argumentan que no existe el deber de que ‘la sociedad’, es decir el Estado, garantice una versión mínima del mismo para todas y todos. Entonces, la gente de los países ‘subdesarrollados’ también tiene derecho de (intentar) acceder a un automóvil propio para cada uno/a, como ya han hecho tantos/as en los países ‘desarrollados’. Al menos mientras no se impone políticas draconianas en los segundos, por ejemplo prohibiendo de una vez los automóviles particulares, permitiendo viajes en avión sólo cuando no existe una ruta terrestre y cuando la urgencia justificada del motivo de viaje hace inaceptable la opción marítima, etc., se argumenta ¿por qué nosotros tenemos que renunciar de antemano a lo que ellos ya tienen, sea lo que sean las consecuencias de tal logro? Esta versión de la ‘opción kamikaze’ –o de la visión optimista– parece ser implícito en la práctica de la mayoría del llamado Tercer Mundo, que nunca intenta limitar el incremento de su parque automotor o industrias contaminantes, 3 y es bastante explícito en las posturas de la India y la China popular en las cumbres internacionales que debaten el impacto ecológico del crecimiento capitalista-industrial.2 Filosofía de vida y prácticas campesinas De todos modos, los proponentes del suma qamaña nunca bajan de sus elucubraciones sobre el concepto holista de la vida, la armonía y la reciprocidad, para considerar si en pos de esta filosofía debemos determinar qué consumos, individuales o colectivos, no son aceptables y deben ser abandonados, aunque sea sólo como una iniciativa individual que incumbe a las y los que se declaran partidarios de esta corriente (como el ambientalista que viajó en barco) y no impuesto a través de decretos o reglamentos estatales. Mucho menos se indica cómo suma qamaña, si de veras significa ‘un lugar donde trabajan y descansan alegremente’ (entrevista con M. Tórrez, citada en Uzeda 2009:34), puede expresarse en las acciones cotidianas: por ejemplo, cuando yo hago cosechar mi coca –de paso, practico el cultivo orgánico y me están instruyendo sobre cómo pasar a ser cultivo ecológico– pago jornales en dinero a las y los que me ‘ayudan’ (es decir, vienen a trabajar para mí). ¿Esto está de acuerdo con suma qamaña o no? Es cierto que esta relación no es impersonal –por ejemplo, yo me siento obligado a asistir con ‘ayni’ de cerveza a los ritos de crisis vital de las personas que ‘vienen (a cosechar) para mí’, el núcleo firme del grupo de trabajo consiste en mis parientes rituales con quienes mantengo un montón de intercambios económicos y sociales al margen del compromiso laboral–, pero éste es el caso de todas las relaciones de intercambio laboral, tanto de jornal como de ayni, dentro de la comunidad campesina.3 En nuestro estudio ‘Kawsachun coca’ (Spedding 2005) hemos concluido que las decisiones y cálculos de la economía campesina cocalera no se apartan en un nivel abstracto de los principios de la economía capitalista (o la neoclásica, para aplicar una clasificación más teórica). Aunque las decisiones u opciones particulares responden a criterios que no serían aceptables para una empresa capitalista, consideramos que esto se debe a que la unidad productiva, una unidad doméstica campesina, tiene condicionantes distintos a los de una empresa (los más importantes son que mantiene la mano de obra básica todo el tiempo, independiente de la productividad de su trabajo o si trabaja siquiera, y que le es más fácil acceder a mano de obra que a capital). No es el caso de que su razonamiento económico se basa en principios enteramente distintos. Dicho de otra manera, consideramos que si un empresario capitalista se encontraría en la situación económica de un campesino, actuaría de la misma manera de éste. Tal vez no realizaría una ch’alla de sus cultivos en Carnaval ni ofrecería un pago a la Pachamama en agosto, si esto no formaba parte de sus pautas culturales anteriores (y es de notar que tampoco todas y todos los campesinos andinos realizan estos ritos individuales), pero si la comunidad decidiría que hay que realizar un rito colectivo para poner fin a la sequía que les aqueja, tendría que participar o sino pagar la multa establecida en la asamblea comunal, porque en la actualidad es imposible producir coca en las comunidades cocaleras sin participar en el sindicato agrario y cumplir con sus exigencias, sean rituales (otro año había que participar en un rito para alejar la plaga del ulu, igual bajo pena de multa), infraestructurales (trabajar el camino) o políticas (salir por turnos al bloqueo, ir a ‘recibir’ al Evo, salir a la campaña al candidato a la Alcaldía que la comunidad había decidido apoyar). En el caso de los ritos comunales (poco frecuentes en general) es evidente que si la mayoría no creería en la validez de estos actos, no se impondría la participación general, pero cualquiera que conoce la dinámica de las reuniones comunales sabe que basta unos cuantos partidarios fogosos de una propuesta para que ésta sea aceptada por el resto, dado de que el principio general de que estos 2 Ver las opiniones de los gobiernos de estos países y otros citadas en las pp.286-7, 295 y otras de Booker (2009). Si se considera que esta incrustación de la relación salarial en cuestión sí la coloca dentro del suma qamaña o hace irrelevante la cuestión sobre su pertenencia, se puede repetir el experimento de pensamiento referente a un contexto impersonal, por ejemplo, contratando a un plomero previamente desconocido para reparar una avería en la casa, o la compra de un producto orgánico en la sucursal de una cadena de supermercados. 3 4 ritos son los que se hacen frente a tal o cual crisis es parte del contexto cultural de todas y todos los presentes; que no quiere decir que todas y todos realmente creen en su efectividad, y menos que se suscriban conscientemente a una ‘cosmovisión’ global que se opone a la cosmovisión científica que ha ideado la aplicación del riego por aspersión o las plaguicidas químicas como maneras de combatir la falta de lluvia y las infestaciones de insectos. De hecho, se seguía aplicando ambas técnicas a la vez que se realizaba los ritos comunales, que indica –entre otras cosas– que para las y los cocaleros estas acciones prácticas no corresponden a dos visiones del mundo distintas y hasta encontradas e incapaces de comprender la una a la otra (la ‘doble ceguera conflictiva’ de Simón Yampara, citada en Uzeda 2009:40). Más bien, ambas técnicas se sujetan a una evaluación pragmática. Se aplica un agroquímico porque alguien ha sugerido que pueda ser beneficioso –este alguien puede ser otro campesino o un agrónomo, según el caso– pero si no da resultados que agradan a la persona que lo ha utilizado, deja de aplicarlo. El rito para la lluvia también estaba sujeto a prueba: la lluvia tenía que llegar dentro del plazo de ocho días desde la finalización del rito. La gente se animó al ver caer unas gotas esa misma noche final, pero luego el cielo seguía despejado. La catequista –se puede suponer, una de las más ‘creyentes’ en la religión en general, la gente tampoco separa ‘religión andina’ del catolicismo – decía que faltaba otro rito para amarrar el viento (el viento disipa las nubes e impide que llueva), en caso de que el ‘cambio de aguas’ no surtiera efecto hasta el plazo, pero de hecho la lluvia llegó justo a los ocho días y desde entonces ha llovido normalmente (es decir, de manera algo irregular e imposible de predecir de un día o semana a otro, pero ‘normal’ dentro de la pauta siempre irregular de los Andes sureños). Se aprobó el esfuerzo comunal (tres días y tres noches de vigilia permanente, aparte de los actos rituales más específicos realizados por ‘comisiones’ nombradas en base de adivinaciones del yatiri a cargo) como demostración que ‘no hay que olvidar estas costumbres de nuestros abuelos’ (2006), pero igual seguían con el riego por aspersión en épocas de poca lluvia, mientras ‘los abuelos’ jamás regaban la coca (la aspersión se ha introducido a partir de 2000). Considero que el éxito del rito para traer lluvia influyó en la decisión de realizar otro rito comunal para alejar el ulu en 2009, a la vez que el ulu, siempre presente desde hace siglos, alcanzó ese año un nivel de estragos en los cultivos que yo no había visto desde 1987, el primer año que pasé en los Yungas. Tampoco desapareció de golpe después del rito; la gente decía: ‘poco a poco se ha de estar yendo’ (a la vez que ya se estaba entrando al tiempo de lluvias, cuando esta plaga siempre disminuye, al parecer debido a su ciclo biológico habitual). Sigue presente en 2010, pero ciertamente ya en un nivel ‘normal’, nada comparable con su embate destructivo en 2009, que dejaba las hojas de coca ‘como encaje’ y obligaba a reprogramar las cosechas para salvar algo de la producción antes de que los gusanos lo consumieran todo. En fin, estos estudios de caso apoyan las posiciones antropológicas establecidas hace tiempo, en base a estudios clásicos como Evans-Pritchard (1937), de que lo que ellos llamaron ‘magia’ (y no ‘cosmovisión’) nunca busca obtener resultados que contradigan las reglas del mundo material (como hace la ‘magia’ de las películas de Harry Potter), sino que se dirige a promover o garantizar las condiciones normales y esperables, y combatir o repelar lo excepcional y negativo –pero igualmente material– como sequías excepcionalmente graves y duraderas, o infestaciones de plagas mucho más severas de lo habitual. También corresponden a la explicación de Malinowski, expresada en 1925, de que se recurre a la magia en contextos donde la tecnología disponible no es capaz de garantizar los resultados de la actividad. Hasta ahora, la tecnología no es capaz de producir la lluvia en las fechas y cantidades que los seres humanos desean. Si se pregunta entonces por qué los europeos no practican ni creen en ritos para traer la lluvia, yo diría que en primer lugar –hablando del norte de Europa y los pueblos de la costa atlántica, no garantizo que lo que digo sea cierto para el sur mediterráneo– allá llueve todo el año, nunca hay sequías dignas del nombre, y si a veces había aguaceros intempestivos que causaron daños a la cosecha de granos, nunca eran tan regulares ni prolongados como para exigir una respuesta cultural definida frente a ellos. Además, procedo de 5 Inglaterra, que a partir del siglo XVI se deshizo de las procesiones, rogativas y penitencias colectivas, que eran la respuesta religiosa indígena a desastres naturales. Y la economía europea, desde hace tiempo, estaba involucrada en flujos comerciales de productos básicos de consumo que la desvinculaba del impacto del clima local, como para implorar a éste cuando afectaba la producción local. Se sabe que ya a principios de la era cristiana, Roma dependía del suministro de grano de Egipcia antes que de la cosecha toscana, y además el Estado garantizaba la distribución del trigo en la ciudad, que ya tenía un millón de habitantes en ese entonces. Por supuesto, en los siglos posteriores, muchas regiones europeas se habrán visto encerradas de nuevo en la economía natural local, pero conociendo el enorme impacto de la imagen de Roma en la ideología europea (recuerda, por ejemplo, que Rusia, cuyos territorios jamás fueron tocados ni de cerca por el imperio romano como tal, se concebía como la ‘tercera Roma’ y por eso su emperador se llamaba Czar, es decir ‘César’), se puede suponer que las elites sucesoras de Roma habrían mantenido la ideología de que la escasez y el mal clima pueden ser combatidos a través de estrategias comerciales y políticas, es decir, hay una tecnología que puede solucionar el problema (incluso cuando el gobierno actual no es capaz de manejarlo adecuadamente, por falta de reservas de dinero, por estar en guerra con los potenciales proveedores o lo que sea). A la vez, esto refiere a la ideología de elite; el campesinado, sin acceso a rutas o medios de cambio para procurar recursos del exterior, bien puede seguir recurriendo a la magia frente al fracaso de la cosecha, pero cada vez menos, en tanto que el Estado, que reclama el control del territorio donde habitan, se muestra más capaz de promover transferencias que reducen la dependencia a la producción estrictamente local. De ahí, podemos esperar que la respuesta popular a la escasez se dirija cada vez más hacia el Estado –motines y otras protestas políticas– en vez de acciones rituales dirigidas a fuerzas fuera del control humano, y esto es lo que se observa en la historiografía europea. No sabemos la trayectoria histórica de los ritos andinos contemporáneos frente a sequías, plagas, epidemias y otros desastres incontrolables, para evaluar hasta qué punto mantienen continuidad con prácticas prehispánicas o representan ‘invenciones de tradición’ más recientes, frente a crisis que no eran frecuentes antes de la Conquista, sea porque el clima era más benigno o porque el Estado de entonces ofrecía soluciones materiales. Este último corresponde a la imagen difundida del Tawantinsuyu como una especie de Estado de bienestar antes del hecho, que habría mandado ayuda humanitaria a poblaciones regionales afectadas por sequías, inundaciones, plagas y demás desastres como para mantenerlas hasta volver a niveles normales de producción. Me atrevo a cuestionar esta imagen: considero que no fue así, o si fue, a lo mejor apenas duró unas cuantas décadas, no lo suficiente como para desarraigar a la población de la convicción de que su subsistencia dependía sobre todo de la producción local y, por tanto, de los vaivenes del clima local, que no podrían ser subvencionados por el acceso a la producción de sitios distantes. Ningún Estado posterior a los Inkas ha podido mejorar esta situación; hasta ahora es notable que la poca ayuda humanitaria proporcionada a víctimas de desastres naturales haya incluido contribuciones de la comunidad internacional, una fuente al fin tan distante e intocable –desde la perspectiva de la población afectada– por rutas materiales o políticas como el achachila (espíritu del cerro) que manda la lluvia. Y en todo caso, sólo responde a la provisión de algo de víveres, carpas y otros suministros temporales, hasta que ellas y ellos puedan reinstaurar sus propias actividades productivas, regidas por la combinación de sus esfuerzos humanos y esas fuerzas controlables sólo por medios no técnicos, es decir rituales o simbólicos. Suma qamaña en el habla cotidiano Estoy enteramente de acuerdo con que en el campo (hablaré del campo, ya que este contexto y no las ciudades bolivianas parece ser el sitio donde se expresa o encuentra el ‘vivir bien’) se maneja un concepto del nivel de vida aceptable y con el cual se debe cumplir, expresado en una 6 uniformidad notable de la forma y equipamiento de la vivienda, los platos que conforman la alimentación diaria, la vestimenta de uso cotidiano y festivo y hasta la manera en que se celebran los acontecimientos festivos, sea a nivel familiar o comunal. Pero ¿cómo se denomina esta buena –o aceptable– vida en el idioma nativo? Voy a tratar exclusivamente del aymara, en base a mis experiencias en los Yungas de La Paz (principalmente Sud Yungas, algo de los yungas de Inquisivi) a partir de 1986 hasta el presente. Primero, si vamos a traducir el ‘vivir bien’ del castellano al aymara, ¿cómo debemos hacerlo? ‘Vivir’ en castellano tiene varias opciones de traducción en aymara. Una sería jakaña, en el sentido de que ‘está vivo, no está muerto’ (jakaskiwa, jan jiwkitixa). Es un sentido biológico, que refiere por ejemplo a la recuperación del miembro herido como prueba de que el cuerpo esté vivo (janchija jakaskiwa). Otro sentido es el de habitar en un lugar, expresado como utjaña - ¿kawkins utjasta?, ‘¿dónde vives?’, es decir ‘¿dónde está tu casa, tu residencia actual?’. Vale la pena notar que utjaña es un verbo de uso frecuente que indica la existencia de cualquier cosa, sea ésta una especie natural, producto o mercancía –‘t’ant’a jan utjkitixa’, ‘no hay pan’– y por tanto, sugiere que el hecho de que una persona ‘vive’, tiene su casa o reside en un lugar, se asimila a la presencia o ausencia de cualquier otro objeto. Es un simple hecho material y objetivo, no indica nada referente a la relación con el sitio. ‘Vivir’ en el sentido expresado en frases como ‘yo lo he vivido’, es decir ‘he tenido esa experiencia, he sentido en carne propia en qué consiste’, que a mi parecer es el sentido de ‘vivir’ a que se apunta con el concepto de ‘vivir bien’, no será traducido como ‘vivir’ en el castellano popular de bilingües en aymara, pero considero que su equivalente más próximo es sarnaqaña, más comúnmente traducido o expresado en el castellano popular como ‘andar’. Cuando me preguntan cómo es que he aprendido aymara, sé responder ‘jaya mara yunkasan sarnaqtwa’ – ‘muchos años he vivido (andado) en los Yungas’. ‘Vivir’ aquí incluye ‘habitar’, pero indica sobre todo interactuar y compartir la vida social con la gente (y en particular con las y los campesinos, caso contrario se supone que no se hubiera aprendido a hablar aymara). Hay un significado más estrecho, que refiere a la vida conyugal: jan wal sarnaqiwa, ‘el/ella ha andado mal’ es entendido como ‘el/ella ha cometido adulterio’; mientras sum sarnaqiwa se entiende como teniendo una pareja como sujeto (aunque el verbo está formalmente en singular, plural y singular no se distinguen con mucho énfasis en aymara) e indica que llevan una vida conyugal feliz y pacífica (no recuerdo que se haya dicho esta frase referente a personas solteras, no importa la alta consideración que se tenga de ellas). Ya que la pareja conyugal es la base de la unidad productiva campesina, ‘andar bien’ implica no sólo una vida familiar feliz, sino una cooperación efectiva en lo económico y, por tanto, buenas condiciones materiales; mientras que cuando un miembro de la pareja ‘anda mal’, significa que hay desavenencias personales que obstaculizan la cooperación necesaria para cumplir con el proceso productivo (porque la división de trabajo asigna distintas labores a cada género, entonces cada uno tiene que cumplir para lograr resultados adecuados) y pueden llegar hasta la separación que, si bien no destruye la unidad productiva de entrada, obliga al miembro de la pareja que se queda en el lugar a realizar duros ajustes para cubrir la falta de su cónyuge (ajustes más duros cuando el miembro que se queda es el hombre que cuando la persona ‘abandonada’ es la mujer). Por supuesto, estas desavenencias afectan no sólo a los cónyuges sino que se extienden a los hijos y a las hijas. Así, sum sarnaqaña refiere indirectamente a una economía familiar-doméstica floreciente, que requiere la cooperación y compromiso pleno tanto de cónyuges como de hijos/as, y –como se indicó arriba– tiene que ser complementado por la participación plena en las actividades comunales, pero en sí no es entendido directamente como una referencia económica, sino tiene contenido moral. Por tanto, considero que sum sarnaqaña sería más apropiado para comunicar el sentido que se quiere atribuir al suma qamaña. El sentido literal de qamaña, según mi experiencia, es ‘quedarse en casa’, en el castellano popular yungueño ‘cainar’. Es una categoría marcada referente a la conducta común, que 7 corresponde a salir de la casa durante las horas del día; mínimo desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, se da por supuesto que las casas están vacías. Sus habitantes en edad escolar estarán en clases y los demás estarán ‘en el trabajo (agrícola)’, excepto si tienen que realizar alguna tarea como secar coca en el kachi (canchón enlozado), que suele ubicarse al lado de la casa, o se da el caso de que ese día se ocupan de trabajar los cultivos cercanos a la casa. Los terrenos pertenecientes a cada unidad doméstica suelen ser dispersos y mayormente alejados de la parcela donde se ubica la casa. En todo caso, recoger café, desyerbar, etc. cerca de la casa no es qamaña, verbo que indica que no se está realizando un trabajo productivo. Si se dice de alguien sapüru qamaskiwa, ‘cada día se queda en casa’, se trata de una mujer en las últimas semanas del embarazo, y además que se siente mal (caso contrario seguiría saliendo a realizar tareas livianas), un anciano o anciana que padece de ceguera u otra discapacidad que no le permite alejarse de la casa, o excepcionalmente otra persona que tiene un problema muy grave de salud. El sentido implícito en todos estos casos es ‘pobrecito/a’. Si la persona está en condiciones normales, decir que ‘cada día está cainando’ significa que es un(a) flojo/a y la expresión es enteramente de desprecio. Claro que qamiri, ‘persona que suele quedarse en casa’, significa ‘persona con mucho dinero y bienes’, es decir ‘rico/a’, pero tiene un dejo despreciativo. Wali qamiriwa indica que tiene muchos recursos, y además sugiere ‘por lo tanto se cree gran cosa, mejor que los demás’. Un ricacho es qamiri porque puede darse el lujo de quedarse en casa, no tiene que salir a trabajar porque tiene a otras personas quienes van a realizar las tareas en su lugar. No obstante, en la concepción campesina, la o el ‘dueño’ debe ir junto con ellos e incluso trabajar lado a lado, no limitarse a observar y dirigir lo que ellos hacen (esto era lo que hacían los patrones –hacendados– antes de 1953, y tiene connotaciones no sólo de flojera personal sino de diferenciación de clase, negarse a asumir la misma condición humana de las y los campesinos que trabajan personalmente la tierra). Un campesino o una campesina puede tener mucho más dinero que la mayoría de la gente de su comunidad, puede tener una tienda, un vehículo, ser negociante (como ahora se dice de las y los compradores de coca en Yungas), pero mientras sigue participando personalmente en el trabajo, aunque sea al lado de una docena o más de k’ichiris (cosechadoras) que haya traído en minibús y a quienes paga directamente en dinero, no será descrito generalmente como qamiri. En todo caso, jamás he escuchado que se refiere a suma qamaña como un ideal o una meta (de hecho, no recuerdo haber escuchado la frase siquiera), porque ‘quedarse en casa’ no es una meta. Sí he escuchado que es algo placentero en las etapas posteriores del ciclo doméstico, en el sentido de que ahora, si uno quiere descansar en casa un día, se lo puede hacer; mientras que cuando los hijos eran menores había que salir a trabajar cada día para mantenerlos, pero la persona que expresó esta opinión en realidad casi nunca ‘caina’ sin hacer nada; para él, su vida ahora más descansada refiere a que sus jornadas son más cortas, no se obliga a salir muy temprano y seguir trabajando hasta que oscurezca. Por tanto, me pregunto de dónde habría salido esta frase de suma qamaña como descripción de un ideal económico, ya que para mí sum sarnaqaña podría expresar un ideal moral e implícitamente económico, y más aún las interpretaciones como ‘qamaña es una ecuación de la vida que maneja y procesa simultáneamente los cuatro tipos de crecimientos: material, biológico, espiritual y gobierno territorial’ (Simón Yampara, citado en Uzeda 2009:36). Persona y territorio en la aplicación de políticas indígenas (o indigenistas) Puede ser que mi conocimiento sociolingüístico de los términos aymaras de ‘vivir’ en los Yungas sea muy limitado o no corresponda con sus usos en otras regiones. Al fin, no creo que sea muy importante la etiqueta que se da al concepto o propuesta de ‘vivir bien’ en aymara o cualquier otro idioma, sino el contenido. Ahora, el gobierno boliviano propone establecer criterios para medir el bienestar o el nivel de desarrollo (o pobreza) de la población en base al suma qamaña en vez de los criterios habituales del FMI y otros. Estoy de acuerdo con que muchos de estos criterios, sean ‘necesidades básicas insatisfechas’, ‘línea de pobreza’ u otros, tienen contenidos etnocéntricos. Sin 8 embargo, tienen la ventaja de ser concretos, capaces de ser medidos y comparados, y por tanto aplicables y efectivos, mientras que no veo cómo se podría convertir ‘la reciprocidad’ y otros componentes del supuesto modelo indígena alternativo en algo medible que diera lugar a políticas prácticas. Alegar que se trata de una (cosmo)visión del mundo tan radicalmente opuesta a la visión (en este caso nunca se suele adjuntarle la partícula cosmo) ‘occidental’ que no pueden alcanzar la comprensión mutua, cae en la falla del relativismo absoluto: si cada concepto es propio de la cultura que lo desarrolló, entonces es imposible la comprensión entre personas procedentes de culturas diferentes. Sólo podrán relacionarse de manera duradera en caso de que una cultura imponga su dominación y las demás tengan que cumplir con las líneas impuestas por ésta. Aunque mantendrán sus propios conceptos en espacios clandestinos u ocultos, nunca saldrán a la luz pública excepto que lleguen a disponer de espacios sociales segregados, sea a través de la otorgación de espacios e instituciones separadas (p.e. TCOs indígenas, universidades indígenas…) o sino aplicando la ‘limpieza étnica’, es decir, expulsando a todas y todos los portadores de la otra cultura incompatible. Versiones de estas posiciones son la conclusión lógica de algunos de los argumentos indigenistas de hoy, por ejemplo al proponer que existe una ‘ley indígena’ distinta a la ‘ley estatal’. Suponemos que así fuera, pero entonces ¿cómo se ha de aplicar la una y la otra? Se entiende que un miembro de una comunidad indígena que comete un delito allí, debe ser juzgado por la ley indígena, y en efecto esto es lo que ocurre, hasta que la misma comunidad decide que no puede o debe tratar el delito en cuestión y decide ‘pasarle’ a la justicia estatal. Pero ¿qué pasa si el mismo individuo comete un delito en la ciudad, fuera de su comunidad? ¿Debe ser juzgado según las normas estatales supuestamente ajenas a su cultura, o debe ser devuelto a las autoridades de su comunidad para que juzguen un delito cometido fuera de su jurisdicción y conocimiento? Preguntas paralelas surgen en el caso de una persona ajena a la comunidad que comete un delito allí. ¿Deben juzgarle las autoridades comunales y castigarle según sus usos y costumbres, o deben entregarle a la justicia estatal? Una primera opción resulta en la división del territorio nacional en espacios ‘nacionales’ con un sistema legal general, y otros espacios ‘indígenas’, cada uno con sus ‘leyes y costumbres’ particulares; no importa de quién se trate, se aplica la justicia según el sitio donde se cometió el delito. De hecho, éste es el sistema que se aplica actualmente según los Estados (no importa que tal conducta sea legal en tu Estado de origen; si es ilegal en el Estado donde te encuentras, te vas a la cárcel y punto) y por tanto, apunta al separatismo si no es manejado bajo un esquema de Estado federal, propuesta no considerada por los indigenistas y sumamente difícil de aplicar en Bolivia en base a divisiones ‘étnicas’, ya que no hay una segregación espacial de la población ‘indígena’ y la que no es (o no declara serlo). Una segunda opción es aplicar los diferentes sistemas legales según las personas y no según el lugar del hecho. Entonces si yo, una no indígena, robo un auto en El Alto, me mandarán a la justicia estatal; mientras que si un comunario de Jesús de Machaqa hace lo mismo, le mandarán a la justicia de su comunidad. Esto podría dar lugar a resultados diferenciados –en base a un acto idéntico, una persona va a la cárcel, otra recibe unos cuantos chicotazos y una recomendación verbal y se va a su casa, o tal vez la segunda persona recibe la pena de muerte en su comunidad, mientras la primera va a la cárcel igual. Y antes de eso, cada persona tendrá que llevar un documento que le identifique como ‘aymara’, ‘criollo’, ‘achacacheño’ o lo que fuera, según las diferentes ‘leyes’ reconocidas en el país. Esto daría lugar a unos negociados fantásticos para hacerse registrar en las etnias cuyos usos y costumbres son menos cargosos: si en Patacamaya todo se resuelve haciendo adobes, entonces todos los narcotraficantes cruceños van a aparecer como nativos de Patacamaya. Viendo eso, la autoridad estatal (si aún existiría) va a declarar una serie de delitos como sujetos a la justicia nacional o supra-étnico, sin consideración de origen del acusado, y se puede suponer que esta lista de delitos se extenderá hasta cubrir casi todos, aparte de las transgresiones auténticamente locales, como las disputas sobre linderos de terrenos, que sólo las autoridades comunales son 9 capaces de solucionar y así lo hacen (o no lo hacen, tengo experiencia personal al respecto) en la actualidad, sin necesidad de reformas legales aparatosas. ‘La telenovela de Félix Patzi’, como la denominaba la periodista Amalia Pando,4 tuvo la virtud de sacar a la luz las contradicciones entre el discurso (a favor de los ‘usos y costumbres’ y la ‘ley’ o ‘justicia indígena’) y la práctica (aplicación de la ley estatal heredada y habitual) del actual gobierno. La validez de este componente de su protesta fue opacada por atribuir su rechazo al supuesto racismo del Ejecutivo (‘me han expulsado porque soy indígena’), pero llamó la atención que ninguno de los/as voceros/as del suma qamaña, la economía de la reciprocidad, la reconstitución de los ayllus o cualquier otra veta del indigenismo, saliera a favor de Patzi cuando intentó argumentar que, según la ley indígena/justicia comunitaria, había cumplido el castigo para su falta, y por tanto su absolución debería ser validado en el nivel estatal de su candidatura electoral. El presidente Evo Morales rechazó este argumento alegando, entre otros, que el delito de Patzi no fue cometido dentro del territorio de Patacamaya, y por tanto ninguna sanción cumplida allí pudiera afectarlo. Esto apunta a la primera definición de ley indígena citada; entonces, si Patzi hubiera manejado borracho en terreno de Patacamaya, bastaría hacer mil adobes para conservar su brevet y seguir manejando en todo el territorio nacional, no importa que la flamante disposición nacional ordenaba quitar el brevet de por vida a cualquier chofer ebrio. Aceptar esta definición puede promover el separatismo de una nación existente, pero no cuestiona los principios básicos de la relación entre la nación-Estado, territorio y aplicación de leyes. Patzi, más bien, pareció referir al segundo concepto de este artículo: él era oriundo de una comunidad dentro de la jurisdicción de Patacamaya y por eso debió de ser juzgado y sancionado allí, no importa dónde haya cometido la falta: propuesta muy novedosa (yo al menos no conozco a nadie que hubiera delinquido fuera de su comunidad y luego pidiera que el caso sea tratado en su lugar de origen). Si se extiende este argumento al nivel general, el resultado será que –por ejemplo– cuando se detiene a una inglesa en posesión de marihuana en Bolivia, ella deberá ser juzgada de entrada según la ley británica de drogas y no la Ley 1008 boliviana. Ésta es una propuesta que, en el fondo, socava el mismo concepto de Estado-nación como autoridad que controla un territorio definido, ya que la entidad portadora del poder jurídico deja de ser una estructura con base territorial y pasa a ser individuos con base de adscripción ‘nacional’, entendida a su vez como étnico/cultural. Aunque esta adscripción podría fundamentarse principalmente en el lugar de nacimiento, como suele ocurrir (aunque no siempre) con referencia a la adquisición de la ciudadanía nacional convencional, la diferencia sería que el individuo lo mantendría en su totalidad, incluyendo el derecho de ser juzgado según las definiciones de qué es legal o ilegal, los procedimientos y sanciones, no importa dónde se ubique. Al aceptar el argumento ‘soy de Patacamaya, pues basta que cumplo con la sanción según la costumbre de Patacamaya para absolverme a nivel general’, se abre una grieta en los cimientos del sistema de autoridad estatal aceptado en todo el planeta. Suponiendo que la propuesta de suma qamaña y todos los discursos afines que se exhiben como ‘interculturales’ buscan ser cuestionantes del sistema dominante actual, deben incluir este debate en sus consideraciones. Si se han de introducir otros indicadores para medir el bienestar o la pobreza, ¿deben aplicarse a todo el territorio nacional sin distinción de personas, o eso sería nada más reemplazar un etnocentrismo con otro? ¿O 4 Refiriendo al escándalo a principios de 2010, cuando Patzi, ya nombrado como candidato por el MAS a Gobernador (antes Prefecto) del departamento de La Paz, fue encontrado conduciendo su auto en estado de ebriedad a pocas horas de promulgarse un nuevo decreto implementando fuertes sanciones por ese delito. Después de renunciar a su candidatura y luego intentar retirar esa renuncia (con varias mentiras de por medio), se trasladó a su región de origen, Patacamaya en el Altiplano, e hizo mil adobes a favor de la comunidad, alegando que eso era el castigo que le había impuesto la justicia comunitaria. Por tanto, quedaba absuelto y debía ser permitido reasumir su candidatura. Cuando el gobierno rehusó reinstituirle, acusó a varios miembros del Poder Ejecutivo por haberle expulsado de la candidatura porque él era indígena. 10 tal vez cada territorio autónomo decidirá a través de un referéndum qué conjunto de indicadores prefiere? ¿O se los aplicará según la autoidentificación como indígena de los pobladores? En busca de indicadores del suma qamaña El caso Patzi tenía muchos otros elementos que desviaban la atención de este punto, pero se perdió una oportunidad de abrir el debate público sobre la aplicación práctica de la ‘ley indígena’ en tanto un concepto distinto de jurisdicción (y no solamente de procedimiento y tipo de sanción) que el que prevalece en las leyes nacionales. El sistema económico no puede ser considerado aislado del sistema legal y jurídico, ya que éste afecta las posibilidades de detener la propiedad –legal y/o legítima– de la tierra y otros medios de la producción. Es iluso asumir que ‘la Pachamama’, es decir la tierra, ‘no se vende’: la compraventa es un mecanismo necesario para ajustar el acceso a la tierra entre las familias con mayor o menor crecimiento demográfico, y entre los ‘estantes’ (que se quedan en la comunidad) y los ‘residentes’ (migrantes que en casos se han separado definitivamente del medio rural y ya no ven sentido en mantener la propiedad nominal de sus tierras). Incluso en las comunidades con títulos en pro-indiviso se realiza compras y ventas, pero la forma de sus títulos no permite dar base legal a estas transacciones. Cuando Leguía estableció la forma legal de ‘comunidad campesina’ en el Perú en los años 1920, era razonable decretar que tal título conllevara la prohibición de cualquier compraventa de las tierras comprendidas dentro de sus límites, porque aún persistía el acoso gamonal, pero cuando a partir de la década de los 1960 la migración rural-urbana se hizo permanente y masiva, esta prohibición obligaba a una maraña de arreglos ‘al partir’ entre estantes que querían ocupar las tierras de los residentes y residentes que les hubieran vendido esas tierras de ser legal hacerlo. Fujimori benefició al campesinado al legalizar estas ventas en los 1990, no era una embestida neoliberal. Otra ventaja de la compraventa es que proporciona un título legal en base a trámites relativamente cortos y baratos, a diferencia de los procesos estatales de saneamiento de tierras. Se logró el saneamiento en el departamento de Chuquisaca únicamente porque la cooperación holandesa pagó los costos (Arnold y Spedding 2005:83), mientras que hasta la fecha (2010) gran parte del territorio nacional aún no ha podido completar este proceso. La propiedad colectiva titulada como TCO, sobre todo en el Oriente de Bolivia, es más que todo un éxito publicitario que ignora la existencia de propiedades individuales dentro de la TCO (ver Herrera, Cárdenas y Terceros 2003:78 respecto a los tacanas) y asigna enormes superficies nominales a grupos reducidos que no son capaces de resistir las incursiones de extractores ilegales de madera y otros indeseables en su supuesto territorio, cuando no son ellos mismos los que extraen y venden la madera a precios bajos porque es su única fuente de ingresos monetarios (comunicación personal de Daniela Rico referente a la TCO mosetén). La parcelación y/o la exigencia de títulos individuales tiene fundamentos en la práctica y no es causa del minifundio ni otro rastro de que la gente del campo haya sido engañado por el capitalismo/la cultura occidental/la globalización hasta el punto de desconocer sus propios intereses. Urioste, Barragán y Colque (2007) han demostrado que efectivamente en el Altiplano el tamaño medio de las explotaciones no se ha reducido desde los años 1950, debido en gran parte a la migración que ha dejado sólo uno o dos del grupo de potenciales hermanos herederos ocupando la tierra. En todo caso, si hay minifundio, se debe al crecimiento demográfico y no es producto de la Reforma Agraria misma. Si no lo hubo en el pasado, se debe a que hasta décadas recientes la mortalidad infantil era elevada y pocas familias tenían más que uno o dos herederos para repartir la tierra. Ahora la migración ha reemplazado a la muerte como modo de ajustar la población a la tierra disponible, y esta población se dirige en parte a las zonas de colonización y, en mayor número, a las ciudades. Un dato rara vez tomado en cuenta cuando se trata de los barrios periféricos formados por estos migrantes es que gran parte de ellas y ellos son propietarios de los lotes donde construyen sus casas. Ya que estas casas no se conforman con los criterios burgueses que son calificados por los 11 censadores y el suministro de servicios básicos suele ser deficiente en barrios nuevos, se enfatiza la ‘pobreza’ de sus habitantes, sin tomar en cuenta la propiedad de esa casa aparentemente mísera como factor de estabilidad social. En los EE.UU., la vivienda es sumamente cara, la autoconstrucción no es una posibilidad, y gran parte de los y las que figuran como propietarios son en realidad dueños de nada más que una hipoteca, es decir, un préstamo que van pagando en el curso de unos veinte años. La reciente crisis financiera en ese país y el consecuente desempleo ha conducido a que no sólo los que vivían en alquiler sino muchos de esos ‘propietarios’, viéndose desempleados, no pudieran pagar ni el alquiler ni las cuotas de la hipoteca y fueran botados a la calle. En contraste, las y los alteños dueños de sus casuchas de adobe sin servicios básicos pueden obtener ingresos fluctuantes en base a sus actividades de cuenta propia o empleos asalariados temporales, porque aunque pasen unas semanas con ingresos mínimos o nulos, su vivienda es propia y nadie les va a botar si no pagan. Tengo la impresión de que, a diferencia de los países desarrollados, donde en tanto se es más pobre se es menos probable que sea propietario de su vivienda, en Bolivia es al revés: los más ‘pobres’, es decir la población rural, son universalmente dueños de las casas donde viven; mientras en tanto que se ascienda la escalera social se encuentra mayor porcentaje de gente que vive en alquiler, anticrético o sino están comprando su vivienda en base a un préstamo, que quiere decir que en realidad aún no es suyo (se suele justificar esta situación argumentando que es preferible pagar cada mes con vistas a eventualmente ser dueño, en vez de pagar un alquiler que sólo permite habitar la casa durante el mes pagado). Si se propone establecer ‘índices de vivir bien’ en vez de los habituales índices internacionales de ‘pobreza’, el hecho de ser dueño de su casa, independiente del valor mercantil que se podría atribuir a tal casa, debe ser tomado en cuenta. El empleo es otro componente esencial de la economía. Si se reconsidera las categorías habituales utilizadas para clasificar a la población económicamente activa, se puede evaluar cómo esa misma población valora diferentes tipos de empleo. David Llanos (comunicación personal), sociólogo que vive en El Alto, opina que la mentada rebeldía de su población, expresada en salir cada vez a las calles a protestar, no se debe tanto a una herencia cultural aymara o lo que fuera, sino al hecho de que la vasta mayoría no tiene empleos regulares donde ir. Esto no quiere decir que sean realmente desempleados/as en el sentido de que no tienen absolutamente nada que hacer, sino que sus ‘empleos’ son de cuenta propia o en una de las llamadas microempresas, sus horarios no son estrictos y los ingresos y ganancias diarias son reducidas, así que si se faltan un día por ir a marchar o bloquear no pierden mucho y en el peor de los casos lo pueden reponer trabajando hasta tarde otro día. Los y las que protestan frente a marchas y paros cívicos tienen empleos tipo ‘marca tarjeta’ donde se aplica descuentos por llegar tarde (paro de transporte) o no llegar (bloqueos, paro cívico…). Según Llanos, si hubiera más gente en El Alto con este tipo de empleos, que suelen acarrear beneficios sociales junto con la obligación de marcar tarjeta y no faltar, sería más difícil que El Alto ‘se levante’, excepto cuando la coyuntura sea realmente crítica. Esto apunta a que otro elemento del ‘vivir bien’ para buena parte de la población sería tener un empleo estable con beneficios sociales, es decir, un criterio que responde a un Estado social demócrata moderno, nada que ver con la reciprocidad o la Pachamama. Las y los campesinos, al igual que algunos comerciantes callejeros y otros integrantes de la ‘economía informal’, suelen alabar la flexibilidad, en el sentido de que si no sales a trabajar nadie te dice ni hace nada, como una ventaja de su actual ocupación. Pero se nota que ex campesinos, es decir gente de origen campesino, conforman la mayoría de los y las integrantes de ocupaciones formales con bajo salario pero al menos los beneficios sociales, como policía o profesor(a) fiscal, que sugiere que en realidad si se tiene la oportunidad de intercambiar la libertad de ir a trabajar con ningún tipo de castigo para faltar ni seguro alguno a cambio de los años trabajados, por un empleo que paga lo mismo o incluso menos y exige asistencia controlada, pero ofrece un seguro de salud y hasta una mísera renta de jubilación, se opta por el segundo. 12 Esto conduce a otro punto que se supone central, pero que es difícil de evaluar en Bolivia, es decir, el monto de los ingresos. No cabe duda que esto es un componente esencial de ‘vivir bien’ desde el punto de vista de la población, y que ellos y ellas mismas dan más importancia a los ingresos en dinero, a la vez que sus ingresos, incluso en el área urbana, no se limitan a lo recibido en efectivo. Si se quiere establecer índices al respecto, el primer problema es que casi todo el mundo no tiene ingresos fijos. Incluso los que tienen un sueldo con papeleta, por tanto registrado, pueden tener otros ingresos formales pero intermitentes y en adición, ingresos informales. Entonces ni ellos o ellas podrían dar cifras exactas de cuánto ganan, excepto en el caso de que su sueldo por papeleta sea realmente su único ingreso. Luego, en el contexto nacional, el ‘ingreso’ que establece o contribuye a definir el nivel o calidad de vida no debe ser evaluado en base a ingresos individuales, sino en base al ingreso conjunto de la unidad doméstica. Como inglesa, noté desde un principio que las unidades domésticas unipersonales son extremadamente raras aquí, incluso entre grupos sociales como estudiantes universitarios o jóvenes solteros en general donde, en mi país, se les puede esperar. Me di cuenta de que hay un factor cultural –aquí es mal vista la familia que permite que su hijo o hija adulta joven viva sola, incluso si tiene recursos para hacerlo, porque el único motivo socialmente valido para apartarse de la unidad doméstica de los padres es formar una unidad doméstica conyugal propia, es decir, haberse casado–, pero además hay un factor económico fuerte: muy pocas personas pueden conseguir ingresos suficientes como para pagar los costos de una vivienda ellas solas, y en adición, debido a la carencia de servicios (como por ejemplo las tiendas de máquinas de lavar ropa habituales en Europa) el trabajo doméstico mismo exige bastante tiempo o sino, mayor gasto (comer en pensiones, pagar a una lavandera, etc.). Entonces, la única solución factible suele ser formar parte de una unidad doméstica con varios miembros, casi siempre con base en el parentesco, donde se comparte y distribuye tanto los ingresos como las tareas domésticas y los gastos (luz, agua, víveres, etc.). Como descripción de una realidad social, dando lugar a que se debe medir los ingresos, de un lado, en base a cada unidad doméstica (UD) como unidad de análisis, sin descartar el uso paralelo de medidas individuales (per cápita, dividiendo el ingreso neto de la UD por número de miembros; per cápita sólo cubriendo los individuos económicamente activos, etc.), parece una propuesta muy razonable. Sin embargo, si no se ha de limitar exclusivamente a medir los ingresos en dinero, y por tanto representar poco cambio frente a visiones ‘neoliberales’ de la economía, no resulta tan fácil de aplicar. Dentro de la UD, algunos miembros contribuyen en dinero (pero no necesariamente todo el dinero que reciben); otros contribuyen en dinero y en trabajo (ponen plata para ‘el mercado’, por ejemplo, y además cocinan o lavan); otros no ponen nada de dinero (aunque pueden tener algún ingreso monetario, lo utilizan sólo para gastos personales), pero contribuyen trabajo (cocinan, ayudan a recoger el puesto de venta o en el taller…). A la vez, estas contribuciones en trabajo pueden ser reconocidas con la manutención –es decir, come y duerme en casa, y cuando necesita alguna cosa para su estudio, su ropa y demás, tiene que pedirlo y se lo da, o a veces se lo niega– o se le puede pagar una suma a cambio de lo que ha hecho, pero (al menos en el estudio de caso que conozco al respecto5) se entrega este dinero bajo el pacto de que el hijo que ha sido pagado ya no tiene derecho de pedir dinero para ropa, útiles o diversión, sino tiene que manejar su sueldo para cubrir estos gastos. En la última variante, al menos se dispone de una medida interna a la UD de cuánto valen las contribuciones en trabajo, pero queda para determinar cómo colocar un valor o precio a las que no son remuneradas en moneda. 5 Borrador de tesis de Jacqueline Romero, Carrera de Sociología, UMSA. El caso corresponde a una familia donde la madre, hijos e hijas se dedican a fabricar lejía de ceniza de quinua, actividad que en sí apenas podía ser más tradicionalmente andina. ¿Eso lo coloca de caja dentro del suma qamaña, o el pagar en dinero el trabajo familiar de la prole lo descalifica y tendrá que cambiar esa práctica para ser admitido? 13 Tampoco hay que asumir que la madre de familia, y después de ella las otras mujeres (sus hijas) son las únicas que se ocupan del trabajo doméstico: hay unidades domésticas donde el deber de lavar y cocinar se divide entre los miembros, sean éstos masculinos o femeninos, otras donde los hijos e hijas a partir de la adolescencia se ocupan en gran parte de preparar sus comidas, y hay varones (en particular jubilados que gozan de una renta) que se dedican a diversas tareas domésticas, aunque parece que en tanto un varón tenga un trabajo asalariado fuera de la casa, esto le libera de participar en el trabajo doméstico, mientras son pocas las mujeres que gozan de, o exigen, libertad parecida, cuando no disponen de una trabajadora del hogar. La distribución del trabajo doméstico, y el extra doméstico, es afectado por la composición familiar, tanto el simple número de miembros como su género, su edad y las relaciones de parentesco que obtienen entre ellos, que a la vez se expresan a través de diferentes tipos de familia. Los tipos de familia son más variados que lo que se suele suponer: numéricamente, la mayoría serán nucleares (tanto en la ciudad como en el campo), pero hay bastantes familias extensas con composición variada y también familias matrifocales y compuestas.6 En adición, muchas unidades domésticas mantienen intercambios sociales constantes con sus parientes consanguíneos y afines. En el área rural, el trabajo productivo y la ‘ayuda’ material (como por ejemplo llevar gratis a personas y bienes en el vehículo que se posee) puede ser importante en estas redes; lo mismo ocurre en el área urbana, aunque aquí el intercambio de servicios domésticos toma mayor cariz, en particular el cuidado de wawas de poca edad, ya que en el campo se puede llevar la wawa consigo a cualquier trabajo, pero esto no es tan aceptable en la ciudad. Para las mujeres, el acceso a sustitutos en el trabajo doméstico tiene mucha influencia en las posibilidades de acceder a ingresos monetarios por actividades fuera de la casa, a la vez que estas actividades no suelen ser contabilizadas como algo que tiene valor económico.7 Incluso tratándose 6 La familia compuesta es la que une a cónyuges donde al menos uno es divorciado, separado o viudo y se ha juntado en segundas nupcias, trayendo a la prole de su primera unión. Su cónyuge puede estar en la misma situación o puede estar en su primera unión, y pueden, o no, tener otros hijos de este matrimonio. La opinión pública de que ahora hay más divorcios puede haber dado lugar a más familias de este tipo, pero no hay datos al respecto. La familia matrifocal consiste en una mujer y sus hijos: el padre o marido puede ser uno o varios, y puede ser definitivamente ausente o presentarse de vez en cuando. Los datos nada sistemáticos recogidos por estudiantes de la UMSA sobre UDs paceñas apuntaban a dos variantes: matrifocales por opción, cuando la mujer tiene ingresos independientes y expulsa al hombre por abusivo, cargoso o incapaz (‘Yo vivo con mi mamá y mis hermanas y desde que se ha ido mi papá estamos muy bien’) y matrifocales por desgracia (la abuela viuda de minero, la madre viuda de minero, y la hija con dos hijos de solterío cada uno de diferente padre, siendo canallas que la abandonaron). Es de notar que este tipo de familia no es una familia defectuosa ni necesariamente resultado del ‘abandono’ masculino, sino muchas veces representa una opción positiva por parte de la mujer. 7 Hace más de diez años se escuchó referencias de que el gobierno español estaba considerando contabilizar el trabajo doméstico como parte del Producto Interno Bruto de la nación, pero no he escuchado luego que esto se haya hecho efectivo; en caso de hacerlo, seguramente introducirá grandes cambios en las cifras. Además, ya no serían comparables con las de otras naciones que no hicieron el mismo ajuste, que tal vez explica porque al parecer no se lo ha implementado. Ya que ninguna economía nacional existe en un vacío, los ‘indicadores macroeconómicos’ afectan las tasas de intercambio de su moneda, los valores de sus acciones en las bolsas, las decisiones de inversión extranjera o de préstamos de entidades internacionales, entre otros. Si se abandona las modalidades generalmente aceptadas para calcular estos indicadores a favor de otras novedosas, puede haber diversas consecuencias en los flujos económicos desde y hacia el exterior, con impactos que van más allá de la naturaleza más o menos etnocéntrica de los cálculos aceptados. Esto apunta a que los nuevos indicadores tendrán que ser compatibles con una especie de ‘lenguaje común’ (ver el final de Conclusiones) que será comprensible para las y los que no manejan esos criterios, pero requieren los datos expresados a través de ellos para tomar decisiones sobre su actuar en el país que los maneja. Si no se resigna al manejo de dos series paralelas de indicadores económicos –muy costoso si el gobierno nacional se hace cargo de ambos, groseramente imperialista si la serie convencional queda en manos de entidades extranacionales–, se vislumbra una línea muy fina a ubicar entre indicadores ‘nuevos’ que resultan ser poco más que un barniz retórico para mediciones que en realidad son lo mismo que siempre, y categorías y cuantificaciones tan dispares en comparación con lo acostumbrado que serán acusadas dentro del país de ser nada más un truco del gobierno para encubrir la evidencia de sus errores, y tendrán consecuencias tal vez no del todo negativas, pero impredecibles y por tanto conducentes a la inestabilidad, fuera del país. 14 de los miembros de la unidad doméstica que reciben remuneración monetaria para su trabajo, la distribución de ésta entre gastos comunes e individuales es bastante variable entre una familia y otra, aparte de ser difícil de averiguar, porque suele ser considerado como un asunto privado el que personas extrañas no tienen derecho de saber. De hecho, todo el mundo considera que los extraños no tienen derecho de saber cuánto ganan; incluso cuando tiene sueldo con papeleta evita informar el monto en cuestión. Tratándose de integrantes de la ‘economía informal’ (que incluye al campesinado, aunque no se suele considerarlos como tal), se añade la dificultad que ni ellos o ellas llevan un registro preciso de sus ingresos. Esto, a mi parecer, es uno de los factores que ha conducido a pensar que estos grupos sociales tienen un concepto totalmente diferente de sus economías, que no evalúan ganancias ni pérdidas, que –según algunos– ni siquiera conciben tales conceptos, sino que operan en base a valores de uso imposibles de cuantificar, o –según otros– venden sus productos a pérdida, pero debido a la ausencia de contabilidad no se dan cuenta de eso y/o debido a su posición social subordinada y oprimida, no tienen otra opción que vender en esos precios que les explotan, incluso si se dan cuenta del hecho. El argumento de que venden sus productos a pérdida suele aplicarse al campesinado y asevera que el precio de venta del producto no cubre los costos reales de su producción; por tanto, al venderlo en ese precio están transfiriendo un excedente al resto de la población que comercializa y consume ese producto, y este excedente consiste en el trabajo invertido en producirlo que no ha sido remunerado por el precio recibido. Es decir, mientras el sueldo del obrero capitalista cubre al menos sus costos de reproducción de su fuerza de trabajo, aunque el resto del valor que produce pasa a manos del capitalista dueño de los medios de producción, al campesino que vende en un mercado capitalista ni siquiera se le paga lo suficiente para reproducir el trabajo invertido, y cubre la diferencia a través de esa parte de su producción que consume directamente. Dentro de este esquema no impacta el uso mayoritario o hasta exclusivo de mano de obra que no recibe un pago, sino simplemente su manutención –es decir la mano de obra doméstica o propia, más la obtenida a través de mecanismos no mercantiles como el ayni–, porque se supone que el campesinado trabaja para reproducirse (recibir su manutención) y nada más, y si algunos campesinos pagan jornales en dinero entre ellos, igualmente corresponden a ese nivel de subsistencia. Si el pago de jornales y el trabajo como jornalera resulta ser difundido en el grupo campesino en cuestión, es tomado como señal de que se están descampesinizando; los que pagan jornales apuntan a convertirse en agricultores capitalistas, y los que los reciben están en curso de convertirse en proletarios. Los auténticos campesinos serán los que Lenin llamó ‘campesinos medios’, los que pueden cubrir su demanda de mano de obra dentro de su unidad doméstica, y sólo tendrán que acceder a algunos intercambios no mercantiles, como el ayni o el pago en productos en base a equivalentes de costumbre (como el contenido de cierto tamaño de bolsa a cambio de un día de trabajo en la cosecha), para solucionar problemas de coordinación en el tiempo. Hay que notar que éstos también son los auténticos campesinos, aunque los llaman más bien andinos o indígenas, para los partidarios de la economía de la reciprocidad y por tanto –yo supongo, porque son menos dispuestos a identificar a sus sujetos empíricos– del suma qamaña, en tanto que más alejados del mercado que representa la filosofía económica opuesta. Hay una visión subyacente de la comunidad campesina, o ayllu, auténtica como básicamente igualitaria, con mecanismos de redistribución (como la obligación social de ‘pasar la fiesta’) que actúan para rebajar a cualquiera que empieza a acumular recursos al nivel de los demás, mientras la motivación económica fundada en ‘el corazón’ (y no la búsqueda egoísta de beneficios) impulsará a la colaboración desinteresada a las UDs quienes, por razones del ciclo doméstico (las y los ancianos) o coyunturales (enfermedad, accidentes), caen debajo del nivel medio. Ya que no se suele recurrir a pruebas empíricas, poco importa que las investigaciones de campo no apoyen esta visión. 15 Puede ser que estos campesinos y campesinas medias sean los menos involucrados en el intercambio de trabajo por dinero o productos, pero eso no implica que también sean menos involucrados con el mercado cuando se trata de vender los productos mismos. Hay diversas maneras de evaluar este grado de dependencia del mercado –según el porcentaje de la producción propia que se vende versus el que se retiene para el autoconsumo, según la proporción de los bienes consumidos que son adquiridos en el mercado, según la proporción del ingreso total que procede de actividades fuera del predio propio versus las realizadas dentro del mismo (en este caso la producción propia entra en la misma categoría sea consumida o vendida)… no entraré aquí en la problemática compleja de cómo atribuir un valor monetario a los componentes de este ingreso que no habían sido pagados en dinero en la práctica, ni los cálculos alternativos que intentan convertir todo en kilocalorías para librarse del problema de los precios fluctuantes y las tasas de cambio inestables en caso de querer campesinos de diferentes países y/o épocas. Destacaré otra dificultad, que inicialmente se presenta como metodológica para la investigadora de campo: los y las campesinas no acostumbran llevar contabilidad, ni siquiera anotar de paso el monto total y el precio recibido cuando venden el producto, y mucho menos las jornadas invertidas en la siembra y demás labores de cultivo. En un momento dado, pueden informar precisamente sobre cuántos días de ayni deben a tal y cual persona, y cuánto otras personas deben a él o ella, pero dudo personalmente que las sumas totales de días dadas y recibidas en el curso de un año, obtenidas a través de encuestas como en Schulte (1999), sean realmente precisas. Para obtener éstos y otros datos exactos es necesario realizar un seguimiento cercano y constante, registrando las cifras en tanto que se realiza las actividades a que refieren. Es un gran gasto de tiempo y cada investigador(a) sólo puede cubrir un número muy limitado de UDs; por tanto, los proyectos que buscan una cobertura amplia prefieren aplicar una encuesta y recoger datos referenciales (‘¿Cuánto de semilla se usa para sembrar X extensión y cuántos días se tarda?’). A veces hay cifras de consenso referente a estos valores, otras veces los números se disparan por todo lado, que conduce a dudar y hasta descartarlos, ‘porque cada persona me decía algo diferente’, y hasta los valores de consenso, donde todo el mundo dice más o menos lo mismo, pueden resultar falsos cuando se dispone de datos empíricos al respecto. Hay varias razones por estos desacuerdos en los números, aun habiendo apartado las respuestas de personas que por flojera o desconfianza dijeron cualquier cosa para salir del paso, pero considero que la conclusión de que NO se debe sacar es que las y los campesinos no son capaces o no están dispuestos a proporcionar las cifras requeridas para calcular la productividad y rentabilidad de sus cultivos, porque ni siquiera piensan en esos términos, sino que los valoran desde una cosmovisión enteramente distinta, que jamás podría ser expresado en el lenguaje fría, individualista y occidental de los números. Una de las causas por las que se sacó esta conclusión (que no es exclusiva de las propuestas más recientes de la economía de la reciprocidad y similares, sino que también se expresó hace tiempo en el concepto de origen marxista de una economía de valores de uso fundamentalmente opuesto a la cuantificación) podría ser clasificada como ‘eurocéntrica’, en tanto que el sistema escolar en que hemos sido formados tiene sus orígenes en Europa, y este sistema incluye una disciplina conocida como ‘matemática’. Esta disciplina, o materia, presenta cierto sistema formal para el manejo de los números, y todas y todos terminamos convencidos de que este sistema –que además resulta muy difícil de asimilar para la mayoría– es la forma correcta de manejar cálculos. Al fracasar en estos ejercicios académicos, damos por supuesto que somos malos y malas en matemática. Y sin embargo, hasta las y los aplazados en esa materia o que ni siquiera terminaron el ciclo básico, suelen ser enteramente capaces de llegar al fin de mes sin gastar en exceso de su sueldo, dan cambio en su puesto de venta, calculan correctamente la lana requerida para tejer una chompa, y así sucesivamente, todo sin llevar una contabilidad escrita o ejecutar cálculos en papel. Un estudio sobre niños que vendían en la calle en Brasil llamado ‘Diez en la calle, cero en la escuela’ concluyó lo mismo que yo: que los procedimientos matemáticos enseñados en la escuela no 16 representan las maneras en que la gente calcula en la vida cotidiana, pero no conocemos otra manera que la escolar de representar o registrar estos cálculos (Nave 1996).8 Con mayor o menor dificultad y persistencia, es posible inducir a los y las informantes a proporcionar los datos que permiten analizar sus actividades según las reglas de la matemática académica. Pero el hecho de que ellos y ellas no realizan cálculos semejantes y quizás, si fueran obligadas a realizarlos, se equivocarían, no debe ser tomado como prueba que tienen un concepto de valor y medida totalmente distinto; muchas personas consideradas de cultura enteramente occidental son muy débiles en ‘mate’, sin que se lo tome como prueba de que tiene otra cosmovisión. Por tanto, la aparente renuencia o descuido de las personas con referencia a llevar una contabilidad o registro preciso de montos y precios no justifica el abandono investigativo del intento de medir y calcular su producción y rentabilidad, no obstante los muchos obstáculos metodológicos y teóricos para realizarlo frente a economías no enteramente monetarizadas. En la mencionada investigación de Kawsachun coca, hemos concluido que las y los cocaleros no estaban vendiendo a pérdida, incluso si hubiera pagado todos los costos de producción en dinero, que no suele ser el caso; de hecho, una de las estrategias distintivas de la economía específicamente campesina es que se busca intencionalmente reducir al mínimo los desembolsos en efectivo, para así retener mayor proporción del ingreso en dinero recibido de la venta. Pero estos cálculos incluyeron exclusivamente los costos de ese ciclo de producción (cosecha, secado, comercialización y desyerbe). Hemos renunciado al intento de incluir entre los costos una suma correspondiente a la amortización de la inversión inicial, o para expresarlo en términos cotidianos, restar del ingreso una suma nominal que representa parte del costo de plantar el cocal. Esto hubiera exigido un esfuerzo teórico que no fuimos capaces de realizar; los textos sobre economía campesina en los Andes no daban pistas al respecto, porque todos trataban de cultivos anuales como papa o maíz, donde todos los costos de implantación del cultivo tienen que ser cubiertos dentro de un solo ciclo productivo, mientras que un cocal suele producir durante unos veinte años al menos. Aun disponiendo, digamos, de una cifra precisa del costo en dinero de plantar X cocal en 1992, es cuestionable si será válido restar una suma en pesos bolivianos de 1992 del ingreso recibido en 2003, porque se sabe que los precios han cambiado mucho desde entonces. Por tanto, no confiamos en dividir por veinte la inversión inicial (suponiendo que la vida útil de un cocal se toma como veinte años, aunque puede durar más) y restar una tercera parte de este número del ingreso bruto de cada cosecha (suponiendo que hay tres al año). Fuimos informados que en la contabilidad formal capitalista, cualquier bien de la empresa (maquinaria, vehículos, etc.) debe amortizar su costo en cinco años, que quiere decir que cada año se coloca una quinta parte de su costo en la columna de ‘debe’, y a partir del sexto año deja de figurar, esto independientemente de si sigue en servicio o si ha sido descartado y reemplazado por otro nuevo. Es decir, se trata de una convención que ni siquiera representa las decisiones económicas reales de las empresas (aunque sí sirve para permitir comparar la contabilidad formal de diferentes empresas), y no hubo motivo para asumirlo en nuestros cálculos. En efecto, hemos tratado la inversión inicial cocalera como si fuera a ‘fondo perdido’, es decir, dinero que se gasta sin exigir luego que fuera devuelto o repuesto para mantener un fondo de capital potencialmente líquido. Es posible que esto represente el pensamiento de al menos algunas y algunos cocaleros. También es posible que, al tomar en cuenta la amortización, resulte que objetivamente sí estaban vendiendo a pérdida, porque las ganancias obtenidas en cada ciclo productivo en realidad no llegaron a cubrir la inversión inicial, aunque sería sumamente difícil 8 Esta autora destaca que la visión de una mentalidad primitiva o no occidental que maneja una lógica ajena a la cuantificación no sólo ha sido aplicada a pueblos indígenas o habitantes del Tercer Mundo, sino atribuida en los países occidentales a las mujeres como ‘amas de casa’, debido a que –por ejemplo– cuando ellas cocinan, estiman las cantidades de ingredientes a utilizar a ‘ojo de buen cubero’, sin pesar o medirlas con exactitud. 17 comprobar esto si se asume un periodo de amortización de veinte años. No se puede negar que la plantación de coca fue reconocida como un costo, porque se hace énfasis explícito en ese hecho, pero no acostumbran realizar cálculos parecidos para estimar cuándo el cultivo ha ‘cancelado’ este costo, y sus conductas prácticas son consistentes tanto con la idea de que, implícitamente, sí evalúan que debe cubrir este costo dentro de cierto rato (aunque éste no sea estrictamente definido como ‘tantos años’), como con la que lo asume como fondo perdido, dirigido a generar ingresos regulares sin que importe cuándo llegarían a cubrir la inversión o si lo cubren siquiera. Por ejemplo, cuando había la erradicación voluntaria a cambio de un pago en dinero, los cocales ofrecidos para ser erradicados eran universalmente ‘marrosos’, es decir, tan viejos que era difícil creer que no hubieran amortizado su costo bajo cualquier forma de calcular esto, y a la vez de producción tan reducida que difícilmente hubieran cubierto los costos inmediatos de producción al pagar todo en dinero. Cada UD decide cuánta coca ha de plantar cada año en base a factores individuales (disponibilidad de mano de obra propia, de dinero en efectivo, y de terreno), pero a nivel general de la región, cuando el nivel promedio del precio de la venta de la coca es muy bajo, se nota que se planta mucho menos que cuando el precio está en un nivel elevado. Las y los cocaleros son enteramente conscientes de que el precio fluctúa en ciclos tanto cortos (de meses) como largos (tendencias de años), y que es imposible predecir estas fluctuaciones de manera garantizada. En base a la experiencia de toda la vida, mientras en épocas de precios bajos dijeron que eventualmente el precio iba a subir de nuevo, cuando el precio está en un promedio alto, siempre tienen en mente la posibilidad que en cualquier momento puede volver a caer. La opción de plantar poco cuando el precio está bajo puede representar que hay poco fondo perdido disponible y listo, o que con la actual tendencia de precios tardará mucho en amortizar el costo, o sea, es una mala inversión, y es preferible dedicarse a otros rubros y/o ahorrar el dinero mientras tanto. Con precios altos, hay más recursos para el fondo perdido, y a la vez se amortizará más rápido, así que no importa si el precio colapse más tarde (y aunque sobreviene una caída pronta e inesperada, si el periodo de amortización implícita es de hasta veinte años, la experiencia apunta a que en tanto tiempo habría vuelto a subir). Incluso, este razonamiento justifica la inversión particularmente elevada en hacer cocales de plantada, no sólo por motivos de tradición y apego cultural (aunque estos motivos están presentes, por ejemplo se estima la calidad técnica-estética de un cocal de plantada especialmente bien hecho, y esta técnica es emblema y orgullo de la zona cocalera ‘tradicional’), sino porque estos cocales duran más9 y reducen los costos de producción en cada ciclo de cosecha (menos mano de obra requerida en el desyerbe). Entonces, serán preferibles tanto si sólo se piensa en los costos inmediatos de cada cosecha y se ‘olvida’ el costo de inversión, como si se manejara un concepto implícito de amortización (garantizada de ser cubierta tanto por la larga duración del cultivo como por las ganancias mayores en cada ciclo corto). Y ambos conceptos caben dentro del argumento explícito de muchas cocaleras y cocaleros cuando destacan que vale gastar al plantar coca, porque ‘es una bolsa de plata, y cada mita (cosecha trimestral) vas a abrir la bolsa y sacar plata’, es decir, genera un ingreso garantizado, aunque nadie va a proseguir ‘y siempre vas a sacar lo mismo’. También hay inversores capitalistas que prefieren una inversión cuyos beneficios sean garantizados aunque a largo plazo y reducidos, frente a una opción que ofrece la posibilidad de ganancias elevadas y rápidas pero que son inciertas. La segunda opción se conoce como ‘especulación’ y generalmente es practicado por esos actores que disponen de grandes capitales y cuya sobrevivencia personal no sería afectada a sufrir algunas pérdidas. Los que disponen de 9 Impiden la erosión y el desgaste del suelo debido a las terrazas o wachu bien formadas, y las plantas tienen raíces más profundas debido a la cavada preparatoria del suelo. Ver capítulo 3 de Spedding (2005) para detalles sobre técnicas, costos e ingresos en la zona tradicional y de colonización de los Yungas de La Paz, y capítulo 4 del mismo para datos comparativos del Chapare. 18 capitales muy reducidos (o actores como fondos de pensiones que manejan un gran conjunto de capitales pequeños) están aconsejados de optar para el primero, ya que una pérdida sí pondría en juego la economía cotidiana de ellos o de sus representados; así que tampoco es necesario proponer un concepto culturalmente particular de ‘aversión al riesgo’ –y menos un concepto totalmente distinto del tiempo (que gobierna la inversión) o qué– para aplicar, porque las y los campesinos también asumen la primera preferencia. Conclusiones Es siempre debatible atribuir motivos o razonamientos no explícitos a cualquier actor, sea éste ‘occidental’ o no, aunque el concepto de estructura social e incluso el de cosmovisión suponen que, en el fondo, todas y todos las y los actores sociales procedemos según pautas y direcciones que son exteriores a nuestros pensamientos individuales y las expresiones verbales que damos al respecto. Mientras a mí me incumbe intentar indagar más sobre las estructuras del pensamiento económico de los y las yungueñas, espero la presentación de investigaciones de contextos rurales y/o urbanos actuales que puedan demostrar las prácticas del ‘vivir bien’ y conceptos analíticos asociados que dan cuenta de estas prácticas tan o más adecuadamente que los argumentos expuestos arriba. También espero que no haya argumentos que se escuden en atacar, o defender, una posición en base a las características de su autor o autora (‘quedan atrapados en un pensamiento fundamentalmente cristiano que no permite ver otra realidad’, ‘critica mis escritos porque soy intelectual indígena’10), descartan datos empíricos, descalificando a las y los sujetos de la investigación (ellos o ellas serán ‘aculturizadas’, ‘mercantilizadas’, etc., y por tanto no son ejemplares auténticos de la filosofía indígena en su expresión vivencial), o aceptando que son indígenas, pero atribuyendo los elementos de su práctica que están en desacuerdo con el deber ser propuesto de dicha filosofía a la contaminación de la opresión capitalista/el Estado q’ara/la nefasta globalización (etc.). Ya es conocida, por ejemplo, la versión de esta última postura que admite que hay violencia conyugal en las comunidades indígenas, pero la atribuye a la intromisión de fuerzas ajenas a su cultura, porque en la cultura indígena la relación entre los géneros es de complementariedad armónica. Mientras la primera rebatida huye del debate abierto y evalúa la validez de una propuesta, no en base a su contenido, sino según el origen social de la persona que lo escribió, la segunda y la tercera hacen que la auténtica cultura indígena quede siempre fuera de nuestro alcance, en algún rincón aislado del territorio donde aún no ha llegado la escuela ni el mercado, o –con mayor frecuencia– en un pasado de fecha incierta cuando sí repartían los terrenos cada año, celebraban los ritos con prolijidad y participaba absolutamente toda la gente, pero cuando llega el investigador actual, siempre resulta que han dejado de hacerlo y tiene que apoyarse en relatos de recuerdos de la infancia o sino ‘lo que me contaba mi abuelo’. Dado que esta comunidad aún intacta no está accesible en el espacio-tiempo presente, dar curso libre a retratarlo liberada de anclaje en cualquier espacio regional/ecológico y tiempo definido –un ejemplo es el ayllu en ‘Retorno al ayllu I’ de Fernando Untoja– o sino confeccionar un retrato sintético que combina relatos y recuerdos del pasado con datos contemporáneos. Tal retrato, situado en el espacio, puede mencionar fechas concretas, pero un examen minucioso revela que no es claro cuáles de las prácticas referidas describen costumbres del pasado y cuáles eran vigentes durante la estadía del investigador.11 Por 10 Estas citas no representan hombres de paja (es decir, opositores inventados), sino que provienen de encuentros reales, pero por respeto a las personas me abstengo de indicar identidades y contextos que puedan dar lugar a su identificación. 11 Creo que esto es más frecuente que se puede suponer, y no se limita a los estudios más ideologizados o superficiales. El capítulo 3 sobre el sistema de autoridades comunarias, ‘El thakhi comunal’, del texto que ya se puede llamar clásico de Albó y Ticona (1997), se inicia declarando ‘presentaremos los rasgos principales … tal como se ha mantenido … hasta la época de la sindicalización campesina, tras … 1953’ (p.65), que sugiere que el presente etnográfico será ‘antes de 1953’, pero en la p.66 prosiguen ‘Nuestra reconstrucción se basa en un conjunto de principios que han seguido 19 tanto, no se sabe cuándo el conjunto descrito era una realidad, y si es que había alguna vez dónde se hacía todas esas cosas. Hay una suposición de que si ahora se hace Y y se dice que en el pasado se hacía X, en el pasado se debería haber hecho Y y también X, sólo que ahora se ha dejado de hacer X, porque las únicas posibilidades para las tradiciones culturales son mantenerse tal cual o sino, empobrecerse. No se considera que algunos elementos de ahora no eran corrientes en el pasado ni se pregunta al respecto, excepto si algún informante menciona espontáneamente que ‘antes’, cuando se hacía X (o Z que sí se sigue haciendo ahora) no se realizaba el elemento actual Y, o cuando Y exhibe aspectos tan evidentemente recientes que es imposible que se habría hecho eso en la misma época que X (y en ese caso, muchas veces se procede a deplorar la inautenticidad de Y, cuando no eliminarlo enteramente del texto donde se presenta los resultados sistematizados). Debo aclarar que de ninguna manera estoy en contra del uso de relatos sintéticos como una forma de sistematizar la información, y mucho menos propongo que toda etnografía debe restringirse a lo estrictamente sincrónico aunque resulte enteramente fragmentario e inadecuado para dar lugar a una visión de conjunto. Pero considero que se debe explicitar la procedencia y el uso que se ha dado a los diferentes datos utilizados para sintetizar el relato, e indicar hasta qué punto se está intentando (re)construir un retrato empíricamente valido de la situación para determinado periodo histórico, o si se busca más bien conformar una especie de tipo ideal weberiano, definido de antemano como algo que jamás habría existido necesariamente tal como se lo especifica, pero que sirve como herramienta para analizar y comparar diversos casos reales según su grado de cercanía a este modelo, o como variantes de este esquema general. Tal comparación no acarrea una evaluación moral o una denuncia de los casos reales que se aparten del modelo, no importa que las y los denunciados sean las y los actores desviados (como traidores a su herencia cultural) u otros actores externos (como malvados etnófagos, imperialistas o explotadores), sino que se apunta a identificar los factores que explican por qué las prácticas expresan tal variante y por qué se habría abandonado, transformado o sustituido elementos dados en el curso del tiempo. La corrección política de hoy no debe expresarse en la defensa a ultranza de cierta postura teórica o grupo social, sino en reconocer que todos y todas tienen derecho a su propia opinión y son capaces de tomar decisiones autónomas, incluso cuando caen bajo presiones externas fuertes (como en el caso, por ejemplo, de la obligación de cumplir con las formas del culto católico en los Andes a partir del siglo XVI). Es posible ver los textos sobre suma qamaña como pasos hacia la elaboración precisamente de un tipo ideal de sistema social y económico, impulsado no en base a una inquietud intelectual de cómo interpretar hechos observados, sino a una posición política que se opone a la discriminación, desigualdad y destrucción ecológica que observan en el sistema actualmente dominante, y rehúsan vigentes incluso después de aquellos cambios’, que parece sugerir que al escribir en tiempo presente bien puede estar describiendo no ese presente etnográfico pasado, sino las prácticas de fines del siglo XX. La exposición vacila entre indicaciones temporales poco precisos (‘La forma relativamente contemporánea’, p.68, que deja en duda si era contemporánea cuando hicieron el trabajo de campo, a mediados de los 1990 –¿o tal vez ‘contemporánea hasta 1953’?–o ya era parte del pasado) y diferentes tiempos verbales (‘Tradicionalmente en Sullka Titiri ha habido tres mallkus … En Titik’ana Takaka son cuatro’ –énfasis mío– que no aclara si actualmente son tres en Sullka Titiri, o ya no, mientras el párrafo termina con una referencia sobre ‘otras comunidades’ que habla de ‘los años cuarenta’ y proviene de una publicación de 1963 (p.81). Albó indica que se incluye datos que él iba recogiendo en la zona desde 1971 (nota de pie, p.65), pero el texto no señala cuándo el presente refiere a lo que vio o escuchó sobre prácticas vigentes en esas fechas pos 1953 ó cuando trata de datos procedentes de ‘recuerdos orales’ (p.72) y a qué época referían esos recuerdos. En resumen, no me fue posible comprender en qué época hubieran sido vigentes todos los elementos del sistema de autoridades comunales que se describe. Ya que la breve mención de 1953 no se vuelve a repetir, y tampoco se indica ‘en tal lugar hasta 1975 (o cuándo fue la última vez que se dice haber seguido con esa práctica antes de abandonarlo) hay/había tales autoridades’, una lectura corriente, como la que yo misma hice antes de este texto, da la impresión de que este sistema efectivamente se ha mantenido hasta la actualidad, y en tanto que una se dé cuenta de la referencia a recuerdos orales, dan la impresión de servir para comprobar que se han mantenido las costumbres ancestrales, en vez de contribuir elementos para una ‘reconstrucción’ de un sistema que incluye una parte nunca aclarada de prácticas que ya no se realizan. 20 aceptar que (como solía decir Margaret Thatcher referente a su política neoliberal) ‘no hay alternativa’ (there is no alternative). Pues ¡adelante! Si se está escribiendo un manifiesto político, la finalidad es animar a las y los lectores a militar en esa corriente; en ese sentido, no importa que – por ejemplo– el retrato que Fausto Reynaga ofrece del Tawantinsuyu no sea muy exacto en términos de la evidencia histórica al respecto. Pero el entusiasmo militante poco sirve si no se le proporciona pistas para la acción en pos de las metas propuestas, y para esto es necesario aterrizar la filosofía en referentes empíricos, aún más cuando se argumenta que se trata de una visión del universo (y no sólo de la sociedad humana, o algunas sociedades dentro de las muchas que existen o han existido) que ha sido ignorado, incomprendido y relegado. Tal vez los ‘indicadores del vivir bien’ como componente de políticas públicas harán algo para lograr esto (falta ver si se concretizan, y cómo). El reto para el suma qamaña es inventar un lenguaje común, y junto con ello acciones comunes, que harán escuchar a las y los ‘sordos’ del otro lado (de repente yo entre ellos) e indican el nuevo camino por donde todas y todos debemos andar. Bibliografía ALBÓ C., Xavier y TICONA A., Esteban (1997). Jesús de Machaqa. La marka rebelde: La lucha por el poder comunal. Nº 3. La Paz: CEDOIN/CIPCA. ARNOLD, Denise y SPEDDING, Alison (2005). Mujeres en movimientos sociales en Bolivia, 2000-2003. La Paz: CIDEM/ILCA. BOOKER, Christopher (2009). The real global warming disaster: Is the Obsession with ‘climate change’ turning out to be the most costly obsession in history? Londres: Continuum. EVANS-PRITCHARD, Edward Evan (1937-1976). Brujería, magia y oráculos entre los azande. Barcelona: Anagrama. HERRERA, Enrique y CÁRDENAS, Cleverth et al. (2003). Identidades y territorios indígenas: Estrategias identitarias de tacanas y ayoreos frente a la ley INRA. La Paz: PIEB. LAVE, Joan (1996). “The savagery of the domestic mind”. En: Nader, Laura (comp.). Nadek science: Anthropologial inquiry into boundaries, power and knowledge. Londres: Routledge. 87100. SCHULTE, Michael (1999). Llameros y caseros: La economía regional kallawaya. La Paz: PIEB. SPEDDING, Alison (2005). Kawsachun coca: Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. 2ª ed. La Paz: PIEB. URIOSTE, Miguel y BARRAGÁN, Rossana et al. (2007). Los nietos de la Reforma Agraria: Tierra y comunidades en el altiplano de Bolivia. La Paz: CIPCA/Fundación Tierra. UZEDA, Andrés (2009). “Suma qamaña, visiones indígenas y desarrollo”. En: Traspatios, Nº 1. 33-53. WACQUANT, Loïc (2007). Los condenados de la ciudad: Gueto, periferias y Estado. México: Siglo XXI.