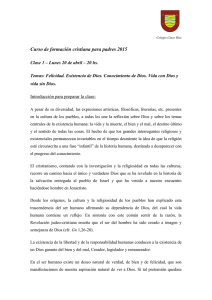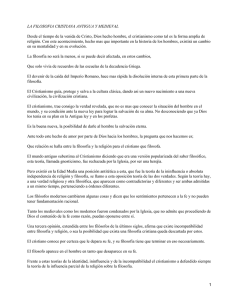EL CRISTIANISMO Y LAS DEMÁS RELIGIONES
Anuncio

ADOLPHE GESCHÉ EL CRISTIANISMO Y LAS DEMÁS RELIGIONES El cristianismo, ¿es la única religión verdadera, o bien pueden considerarse verdaderas, en general, todas las religiones? Esta doble pregunta ha pasado a ser más viva por la coexistencia de diversas religiones en nuestras sociedades. De ser una cuestión bastante teórica, ha pasado a ser cultural. Nos hallamos ante un verdadero problema de civilización, donde las antiguas respuestas se muestran inseguras o inadaptadas. Pero la pregunta permanece actual. Toda persona se interroga sobre la verdad y el valor de su comportamiento o de sus creencias: ¿estoy en la verdad? Nadie escapa a esta pregunta, que afecta también al cristiano. Con el presente artículo, el autor quiere contribuir a clarificar y resolver estas cuestiones. Le christianisme et les autres religions, Revue théologique de Louvain, 19 (1988) 315341 En un primer tiempo, de orden más bien fenomenológico y relativamente breve, quisiera mostrar cómo y por qué el tema de si el cristianismo es la única religión verdadera ha pasado a ser más dificultoso. El hecho de situarnos es ya iniciar la respuesta. En un segundo tiempo, de orden más bien epistemológico, quisiera proponer lo que podríamos l clave: no buscar respuestas "en el exterior", como tal vez se ha hecho con demasiada frecuencia, sino buscar "en el mismo cristianismo" elementos inmanentes de respuesta. Sólo intento un primer paso hacia la respuesta, que quiere ser teológica, dado que las respuestas de tipo práctico están ya ampliamente difundidas. I. Acercamiento fenomenológico El cristianismo no sólo no se escapa de la pregunta en cuestión, sino que jamás ha querido rehuirla. El lugar que ocupa la apologética y el tratado sobre la religión verdadera en nuestra teología, basta para mostrarlo. Todo cristiano nace con la convicción de que el cristianismo es la única religión verdadera. La sentencia Extra Ecclesiam nulla salus, incluso bien entendida y corregida, pertenece todavía a nuestra memoria colectiva. Si una religión es verdadera y revelada, puede uno lamentar, tener que contrariar a las demás, pero es una exigencia personal y de la verdad el rigor y el ser consecuente. La afirmación de lo que se tiene por verdadero es también una cuestión de honestidad y de transparencia. Este comportamiento tiene tanto más sentido, cuanto que el cristianismo no sólo se nos ha mostrado como verdadero, sino como una religión de salvación. Si sólo se tratase de algo doctrinal, con mayor facilidad podría llegarse a una componenda. Y en cuanto a algunas soluciones intermedias, que a primera vista podrían seducir, si satisfacen a unos, resultan ofensivas para los demás y contribuyen a quitarles todo deseo de acercamiento. En todo caso, cuando se trata de la salvación, la situación se hace apremiante. Con la salvación no se juega. Es verdad que otras religiones se presentan también como religiones de salvación. Pero ninguna con semejante insistencia en su exclusividad. Si ADOLPHE GESCHÉ realmente Cristo ha salvado al hombre de la perdición, ¿cómo no seguirle y solamente a El? Más aún, si cabe: el cristianismo es la única religión que nos dice que "el mismo Dios" ha venido a formar parte de nuestra historia y ha establecido determinados actos como camino de salvación, en cuya dinámica nos pide entrar. Toda religión suele tener su profeta o fundador (Moisés, Buda, Mahoma, etc.), pero el cristianismo sostiene que el mediador (Jesús) es Dios. No se ve cómo su lenguaje puede escapar de la exclusión y de la exclusividad. Sin embargo, este lenguaje resulta hoy cada vez más difícil de entender. La presencia "física" de otras religiones nos ha hecho más sensibles al hecho incontestable del modo cómo surge el "nacimiento" de todos los hombres en una determinada religión. En occidente, casi todos "nacemos" cristianos. De ahí que se arguya: ¿no es por el lugar de nacimiento que somos cristianos? La cuestión no se plantea ya como antes, en términos filosóficos o metafísicos, sino en términos antropológicos y culturales. Y entonces, ¿qué hay de la verdad de mi comportamiento, siendo así que depende del azar y del capricho de la historia? Tenemos la tentación de responder que todas las religiones son equiparables. Y esta respuesta tiene en su favor el atractivo de una postura intelectual en connivencia con la modernidad. Como se dice hoy, la unidad se da en la pluralidad. Por otra parte, en semejante tema, toda manera de concebir la relación con Dios está inevitable y fundamentalmente gravada por la inadecuación. De manera que, en cierto modo, todas las religiones son inadecuadas. Mas, precisamente por ello, son todas al mismo tiempo valederas, siempre que aseguren la mediación deseada con la Trascendencia. ¿No será, pues, lo mejor para cada uno, y por tanto también para el cristiano, el atreverse a vivir auténticamente su propia religión? La antropología social y cultural va en este sentido. Pero entonces la cuestión no sería ya teológica; la revelación pasaría a un segundo plano. Y así pasamos de unas cuestiones a otras. En primer lugar, dado que hoy suele juzgarse de una religión, y por consiguiente también del cristianismo, según el valor de la conducta que inspire, de su práctica y resultados, la cuestión de la verdad tiende a resolverse, como ya sugería Spinoza, en el carácter moral de una religión; pasando así el aspecto doctrinal a no tener más valor que el de apoyo o de referencia simbólicos. Incluso podría pensarse que tiene a su favor la lógica del evangelio, que pide ser practicado no sólo con palabras, sino con obras. Y también la filosofía parece estar a su lado: al descubrir el carácter auto-implicativo del lenguaje religioso y la naturaleza existencial de sus posiciones, de algún modo desplaza el criterio de verdad al lado del sujeto, más bien que del objeto, como ya lo hacían las antiguas filosofías de la representación. Por tanto el fenómeno religioso, de una manera creciente, se ha ido tratando como un fenómeno antropológico y no tanto teológico o metafísico. No se lo considera fruto de la revelación divina, sino indisolublemente unido a nuestra génesis individual o social, a las condiciones culturales en que nacemos o vivimos, a las tradiciones que son "constitutivas" de nuestro ser. No somos tabula rasa al nacer. Por ello nos agarra la inquietud del relativismo que no acaba de satisfacernos y tenemos la tentación del silencio, lo cual, a su vez, nos puede parecer una dimisión intelectual. ¿Andamos perdidos dando vueltas? ADOLPHE GESCHÉ No lo creo. En primer lugar, porque hemos creído de entrada, que era mejor, ante una cuestión difícil, darle la vuelta y considerar estos pasos como constituyendo, ya por sí mismos, un elemento de respuesta. Luego, la misma complejidad que esta fenomenología manifiesta en múltiples direcciones, nos confirma en la idea de que la clave sugerida al comienzo de estas páginas sea tal vez la buena hipótesis epistemológica. Nos preguntamos si no es conveniente interrogar la base misma del cristianismo para pedirle si tiene en sí misma elementos que permitan responder a una pregunta que, con demasiada frecuencia, se busca resolver desde fuera. Y por ello, la respuesta frecuentemente se extravía, llevándonos a debates imposibles sobre los conceptos de universalidad, de unicidad, de superioridad, de especificidad, etc. La búsqueda de estos elementos inmanentes eventuales pasará, pues, a ocuparnos. II. Enfoque epistemológico Como hemos dicho, buscamos dar respuesta mirando a nuestra religión misma: "sagrada escritura, ¿qué dices de ti misma?"; "tradición, ¿cómo ves esta cuestión?"; "iglesia, ¿cómo vives la práctica de esta situación?". Se tratará, pues, de preguntarnos si la propia estructura del cristianismo, manteniéndonos fieles a su especificidad, no ofrece ya, "en su misma inmanencia", elementos y señales de una posible puesta en cuestión de su carácter absoluto. Y esto, en nombre de lo que el cristianismo es, y de la manera como él se comprende. La cuestión es ciertamente delicada, pero merece intentarse. En este caso, ¿podría hablarse prudentemente de una cierta "relativización", pero que le vendría de dentro y que no tendría nada que ver con el relativismo procedente de juicios externos (racionalismo, escepticismo, pluralismo mal entendido, etc.)? ¿Cómo se comporta la tradición cristiana "cuando está sola consigo misma", sin coacciones externas? Esto es lo que yo llamaría "campos de inmanencia". Es decir, unos lugares donde, sin recurrir a la crítica externa, se encuentran, como en un "código genético" de la Escritura y de su tradición, a ambos lados de toda polémica, unos espacios donde los mismos datos cristianos se interpretan con una cierta separación o distancia entre ellos, como los de un bemol o de un silencio en términos musicales. Campos de inmanencia donde las fronteras pierden su rigidez para respetar un infinito que debe sustraerse para mejor revelarse. Ahora bien, me parece manifiesto, y en ello está la base de mi posición, que estos campos existen y nos llevan a decir que el cristianismo no pretende masivamente y de un extremo a otro, una integridad o perfección abrumadora, ni siquiera cuando pretende decir la verdad. "Las religiones se mueren por falta de paradojas", decía E. Cioran. La paradoja de la encarnación de Dios y de su palabra ha hecho tomar conciencia a la iglesia de su deber de respetarla y de no proceder con arrogancia. 1. La tradición de la teología negativa y mística Se trata de una convicción que ha marcado muy pronto la tradición y, ya antes, las escrituras. El tema del "Dios escondido", que no se podía ver sin morir y que sólo cabe escuchar "en el susurro de una brisa suave" (1 R 19,12), atraviesa todo el antiguo testamento. Para el nuevo testamento queda claro que, a pesar de la mediación de Jesús, ADOLPHE GESCHÉ "a Dios nadie lo ha visto jamás" (Jn 1,18). El conocimiento de Dios no es perfecto. Sólo vemos a Dios en un espejo; sólo más tarde lo conoceremos cara a cara como somos nosotros conocidos, nos dice S. Pablo (1 Co 13,12). Y todo esto, notémoslo, se nos dice de la revelación, incluso de la revelación en Cristo. "Muchas cosas tengo aún por deciros" había dicho el mismo Jesús, quien añadió: "Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa" Un 16,12-13). Y Juan acaba su evangelio diciendo que se ha limitado a escribirnos lo que consideró indispensable para hacer de nosotros unos creyentes (Jn 20,30-31). La "teología negativa" ha tomado el relevo de este testimonio, repitiendo a porfía que no podemos conocer a Dios, que ignoramos quién es en sí, conociendo sólo lo que no es (de ahí los atributos en términos negativos: in- finito, inmaterial, etc.). Los místicos todavía han acentuado la nota diciendo que la "deidad" de Dios, es decir, Dios como tal, nos es totalmente desconocido, incluso en la revelación trinitaria y en la contemplación más elevada. El cristianismo jamás ha sostenido tener una explicación adecuada y plena de Dios. Existe una separación entre Dios y nosotros, separación que da lugar a nuestra autonomía creada y querida por Dios. La alteridad es aquí esencial; Dios es "el Otro", con referencia al hombre. Incluso los conocimientos revelados, que nos dan el derecho a una teología positiva, son parciales. Por otro lado Tomás de Aquino dice que en el mismo Dios se da una "incomunicabilidad" entre las Personas, que constituye precisamente su "proprium" personal. Dios, por naturaleza, no es jamás transparente. Sólo Dios, y no el conocimiento que nosotros tenemos de El, e s Absoluto. En cierto sentido, ninguna verdad es "totalmente" verdadera, puesto que deja sombras a su alrededor, sombras que son necesarias para su manifestación. La regla teológica de la analogía nos lo confirma, y nos precisa que la disparidad es mayor que la semejanza en el conocimiento que la analogía nos permite alcanzar. Para santo Tomás, la teología no es más que "lo que se puede decir" sobre la realidad, pero ésta sólo es alcanzable por la fe, que no es visión de la realidad. 2. La reserva escatológica Se trata, como es debido, de una dimensión particularmente característica del mensaje cristiano. A pesar de un "ahora ya", el anuncio de la Buena Nueva permanece en suspenso por un "todavía no" que nos lleva a aguardar con esperanza. La misma fe es, según la feliz expresión de la Carta a los Hebreos, "garantía de lo que se espera" (11,1). Hay aquí como un límite inalcanzable aquí abajo, como una línea asíntota que se acerca a una curva sin alcanzarla nunca. Esta dimensión pertenece profundamente a la misma estructura de la fe judeo-cristiana y la diferencia radicalmente de las demás religiones, con un "tempo" mucho más circular. A este propósito, y al contrario de las religiones paganas, donde la magia y los misterios iniciáticos aseguran un contacto casi inmediato con lo divino, el cristianismo no es una religión de lo inmediato. Esta escatología se encuentra acentuada por la temática del juicio final, cuya hora no es conocida ni siquiera por el Hijo del Hombre (Cfr. Mt 24,36). Hay como un desconocimiento inmanente a la lógica misma de la fe y de la confianza en Dios. Tal vez sea oportuno recordar la parábola del grano de trigo y la cizaña. Jesús no aprueba ADOLPHE GESCHÉ que se tomen medidas en el tiempo presente. El tema de la salvación significa que nada es nunca definitivo e irremediable, sino que se puede recomenzar y ser salvado. Tampoco la cizaña, reconocida como tal, tiene que ser juzgada en seguida. De haberlo hecho así, Saulo de Tarso nunca habría llegado a ser san Pablo. Una vez más, como podemos ver, el cristianismo lleva en sí mismo (es decir, sin tener que recurrir a una tolerancia que debería a los demás) principios inmanentes de "relativización" y de distancia, que permiten considerar que no se siente como cerrado en una certeza definitiva en todos sus puntos y como acaparando uniformemente todo el campo del juicio. El cristianismo no pertenece, "de por sí", a una tradición de afirmaciones monolíticas y sin fisuras. En cierto modo, la parábola de la cizaña y el "no juzguéis antes de tiempo" casi impiden ponernos la cuestión de la unicidad, de la universalidad y de la verdad del cristianismo. En cierto sentido, se trataría de una cuestión mal planteada. La verdad última es el patrimonio de Dios, y ciertas preguntas tal vez conlleven un áspero "qué te importa" (Jn 21, 22). El fracaso acerca del saberlo y juzgarlo todo es, a fin de cuentas, profundamente religioso y tiene, tal vez, también un sabor liberador. 3. La doctrina trinitaria La doctrina trinitaria pertenece a lo que hay de más específico en la concepción cristiana de Dios. Y al hablar ahora de ella, en modo alguno pretendo decir que constituye una representación relativista de Dios. Pero lo que sí puede decirse, de entrada, es que se trata de una concepción que, "por sí misma", des arfa toda concepción monolítica y cerrada de Dios. Hay, si podemos hablar así, un plural de Dios. En efecto, ¿qué significa aquí la doctrina trinitaria? Nos expresa una concepción "diferenciada" de Dios. El Dios cristiano no es indiferenciado como lo es la representación común del Absoluto. Rico en su unidad de relaciones, no es ni el "Uno" del monoteísmo estricto, de tipo plotiniano, ni el "Varios" del politeísmo. Se trata de un monoteísmo que integra el plural. Un monoteísmo que integra, osaría decir, la inquietud, el susurro, la riqueza del plural. Y esto, sin que se trate en modo alguno de cualquier tipo de sincretismo. La doctrina trinitaria sabe muy bien que lo plural, lo múltiple, no es absolutamente malo. Esto va contra la tradición griega y filosófica que, con pocas excepciones, sólo ponderan la gloria y la nobleza del "Uno" cerrado sobre sí mismo, como el de Plotino; va también contra la interpretación monoteísta herética del arrianismo; y con la misma vehemencia va contra todo triteísmo, que no sería otra cosa que una forma de politeísmo puro y simple. En el cristianismo se trata, ciertamente, de un monoteísmo; pero tal, que descubre que el "Uno" es rico en una multiplicidad interna. Lo importante es que nada es simple, en todos los sentidos de la palabra, y que el número, como sabía muy bien la tradición de Orfeo y la música, es una belleza que acrece la de la unidad. Este monoteísmo abierto es el fruto de una revelación enteramente original de las primeras generaciones cristianas, generaciones que se oponían, por principio, a cuanto pudiese cuestionar el intransigente y kerigmático monoteísmo del antiguo testamento. Por ello, para hacer posible esta "transgresión" hizo falta una audacia tal, que sólo una "experiencia" podía imponer. ADOLPHE GESCHÉ Sobre esta "transgresión" habría todavía mucho que decir. Ya el viejo Heráclito decía: "Esto que se diferencia `de sí mismo', cuánto concuerda consigo mismo". La riqueza de la composición de varios en uno, la han observado muchos pensadores y poetas. Me limitaré a recordar con Claudel este proverbio chino: "El número perfecto es el que excluye toda idea de cuenta"; de contabilidad, preferiría decir. Y quiero también mencionar estas palabras de Pascal: "Toda verdad está hecha de verdades contrarias que parecen excluirla y que subsisten en un orden admirable". Yo creeré siempre que la unidad que "soporte" la alteridad es más rica que cualquier otra forma de unidad. Lo que ahora nos interesa es que, sin hacer ninguna concesión posterior (del tipo: "finalmente, el politeísmo tiene cosas buenas") la dogmática cristiana integra en ella desde el comienzo, y por sus propios motivos, un razonamiento no impermeable y estanco de Dios, sino uno en el cual tiene lugar lo plural, la alteridad, la diferencia. Casi diría que no es sólo el razonamiento sobre Dios el que no es impermeable y estanco, sino Dios mismo. Lo que todo esto significa para nosotros es que, al indicar que el "Uno" no es tan claro y tan simple como se cree, el cristianismo no cierra el paso a una concepción más flexible de la unidad. En este sentido, introduce en su mismo lenguaje una apertura que, felizmente, le hace imposible todo su razonamiento excluyente. Y es aquí, realmente, donde penetramos en la intimidad de Dios, cuando podemos hablar, sin temor, de uno de esos campos de inmanencia que hacen posible las nociones de "relatividad" (no en su sentido escéptico, sino como alusión a la "relación" entre las Personas) y de apertura, que no proviene de un razonamiento cerrado de antemano. Con un Dios que integre la diferencia, las diferencias entre los hombres no se suprimen jamás con un rasgo altanero. El cristianismo, por tanto, da derecho a la diferencia. 4. Las escrituras cristianas La religión cristiana es, entre otras, lo que llamamos una religión del "Libro". Estas religiones, como se sabe, corren un mayor riesgo que las demás de ser consideradas sospechosas de una referencia sin apelación y de un sentido cerrado. Es, pues, notable que podamos contar aquí con un cierto número de hechos que van en sentido contrario de esta tendencia, en la que -hay que decirlo- la letra aventaja generalmente al espíritu. Hay que notar, de entrada, que la religión cristiana ha mantenido en su canon el antiguo testamento, el de la comunidad judía, de la que había nacido, pero frente a la cual mantenía, evidentemente, sus distancias; de lo contrario no se hubiese sentido obligada a erigirse como diferente. Y en este mantener lo que llamamos el antiguo testamento, ya encontramos un reconocimiento de que el cristianismo no pretende limitar la verdad a sus propias escrituras (al nuevo testamento). El hecho es poco común, aunque estamos habituados a ello y consideramos esta aceptación como un logro. Desde el comienzo, la iglesia hace suya esta antigua Escritura y, en su condena de Marción, llega hasta repudiar toda tentación cristiana de separar el destino de las dos Escrituras. Sobre el antiguo testamento, no carece de interés recordar que él contenía y contiene todavía elementos de "relativización". El Génesis no duda, en sus primeros capítulos, en recoger tradiciones diversas, que no siempre son convergentes. Basta recordar los dos ADOLPHE GESCHÉ relatos de la creación, que se complementan en algunos puntos, y que, sin contradecirse y más allá de sus diferencias, poseen una visión teológica que pertenece a ambientes diferentes. G. von Rad ha expuesto brillantemente esta característica del libro judaico, que prefiere la acumulación de textos diferenciados, antes que proceder a supresiones o amalgamas. Estamos lejos de nuestro espíritu cartesiano, preocupado por evitar la contradicción. El compilador del génesis no experimenta esta necesidad de unidad e incluso muy probablemente encuentra que una pluralidad de contextos enriquece el sentido. ¡Ni siquiera en la Escritura sabemos todo sobre todo! Más aún, podríamos decir que el antiguo testamento no teme introducir en su contenido sagrado textos paganos o considerados como tales. El ejemplo más llamativo es el del libro de Job, que quiere presentarnos un sabio oriental. Aún hoy la osadía del pleito contra Dios, intentado por Job, no deja de sorprender a muchos. Pensemos también en el libro de Tobías, cuyos puntos de contacto con la sabiduría pagana de Ahikar (en Asiria) son evidentes. Sabemos cuánto debe el antiguo testamento, y concretamente su literatura sapiencial, a la herencia griega. En resumen, el antiguo testamento traduce una real apertura a diversas aportaciones y no refleja, en la larga historia de su composición, una concepción rígida de la Revelación. También aquí hemos de tomar nota de un campo de inmanencia que nos aleja de visiones demasiado estrechas. Y, ¿qué decir del nuevo testamento? Hay que reconocer que los libros que lo componen están centrados particularmente sobre una sola persona, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. De por sí, esta "reducción" no conduce fácilmente a la "apertura" que hemos podido constatar en el antiguo testamento. Y es quizás esta situación la que exprese en su núcleo nuestra dificultad en todo este debate. Sin embargo, si abrimos los Hechos de los apóstoles, particularmente al leer los discursos de Pedro y los primeros de Pablo, nos parece que cobra vida ante nosotros eso que debió ser una de las grandes novedades del primer kerigma y una de las razones de ese entusiasmo que se manifestó en las primeras y numerosas adhesiones: Dios no hace acepción de personas. Después de la pascua y de pentecostés, Dios ya no es el Dios de un pueblo escogido, que lo acapara, con la pretensión de que sus hijos son los únicos de Abraham. He aquí que todos son llamados. Puede decirse que esta experiencia es incluso, en cierto sentido, fundadora del cristianismo. Un inmenso y contagioso soplo liberador anima esta reciente comunidad, que nosotros queremos compartir: judío o pagano, todo ser humano es llamado a la salvación por la gracia de Cristo. Indiscutiblemente se ha dado un paso enorme hacia la universalidad. Sin embargo, la nueva fe irá ella misma desarrollando y regulando progresivamente su expresión religiosa. Por este hecho, su situación es algo paradójica, puesto que, por una parte su propio desarrollo la lleva a irse formando y edificando como una religión al lado de las demás. Mas, por otro lado, ella se constituye proclamando que Dios no está encerrado en una ley particular, y que ha llegado el tiempo en que no se trate de saber si Dios debe ser servido en este monte, mejor que en otro. La nueva fe nace de la relativización de todo exclusivismo; pero, al mismo tiempo, debe darse el perfil propio que la simboliza y la identifica. Esta situación paradójica y sin embargo enteramente comprensible, no deja de ser prácticamente "insostenible " y, en todo caso, fuente de grandes dificultades. Implica, en efecto, un universalismo (todos los hombres son llamados), pero también toda una ADOLPHE GESCHÉ organización interna para poder asegurar este universalismo. Y ahí está tal vez el "drama" del cristianismo, que explica que aún no hayan terminado todas las discusiones sobre la coexistencia de una "pretensión" a la universalidad y de la "defensa" de una particularidad. El universalismo unas veces se experimenta con todo su poder de liberación de barreras; otras veces el mismo universalismo se hace sospechoso de querer imponer una uniformidad apremiante. Y a la inversa, la insistencia sobre el particularismo y la contingencia aboga unas veces en favor de una religión concreta e histórica (no salida de un sincretismo filosófico y abstracto), pero pronto se hace reprochar este particularismo que parece remitir a las épocas de cerrazón e intransigencia. Según mi parecer, los tiempos no están aún maduros para aportar las distinciones y las soluciones a todas estas tensio nes. ¿No será lo mejor vivir, por ahora, la paradoja? En efecto, será algo saludable, en la medida en que de nuevo nos haga ver que el cristianismo está lleno de cambios profundos: esto autoriza a vivir en una mayor autonomía interior. No es posible decir todo sobre todo (siempre queda algo por decir). El cristianismo lleva en sus flancos el peso de la incertidumbre humana, así como el peso de sus certezas. Es prueba de verdad humana y divina. 5. El recurso a la racionalidad Puede uno pensar lo que quiera de la teología natural, de las pruebas de la existencia de Dios y de la moral natural, desarrolladas amplia y largamente en el cristianismo. Pero hay una cosa que no podemos dejar de decir en su favor: el haber estimado que era posible creer en Dios y vivir moralmente, sin practicar la fe cristiana. Más aún: haber estimado que la teología podía y debía tomar, en cierta manera, la iniciativa de todo ello como cosa propia. "Normalmente" una religión (particularmente si sostiene su verdad como revelada y codificada en una Escritura) estima que la afirmación de Dios y de la salvación del hombre dependen de la adhesión a su fe. Ahora bien, la tradición católica proclama públicamente que todo hombre recto puede salvarse. Consecuente consigo misma, se pone a construir "ella misma" sin que nadie se lo pida, pruebas que pueden, a sus ojos, convencer a todo hombre de la existencia de Dios, sin que se le pida, sin embargo, que se convierta al cristianismo. Es confesar que la fe "cristiana" no es rigurosamente necesaria para descubrir a Dios, y que este descubrimiento racional es suficiente para calificar a ese hombre de conocedor del verdadero Dios. Y lo mismo en materia moral. Osaría incluso decir que doctores cristianos como santo Tomás han sido en alguna manera los primeros en "secularizar" la moral. En efecto, diciendo que el mandato divino, cuando no se conoce el evangelio, puede ser encontrado en el orden objetivo de la naturaleza o en la conciencia subjetiva del hombre, la teología cristiana dice claramente que el hombre puede encontrar la ley de salvación con sus propios recursos. Cierto que tanto en uno como en otro caso, nos apresuramos a decir que este reconocimiento de Dios es muy imperfecto, y esa moral poco profunda. Es pues de desear que el hombre descubra el verdadero rostro de Dios en su revelación, y la ADOLPHE GESCHÉ especificidad de su llamada en la perfección de las virtudes teologales. Por el mismo hecho de proceder así, la teología cristiana ha rehusado encerrarse en lo que podríamos llamar un "positivismo de la revelación". Existe, es verdad, la conocida frase "extra Ecclesiam nulla salus". Pero notemos que, cuando san Cipriano la pronunció y luego la repitieron algunos sínodos y concilios, se referían sencillamente a los herejes y cismáticos. Asunto interno, pues. Y en todo caso, esta frase nunca va dirigida a quien de buena fe cree en Dios, sin compartir la fe cristiana. El cristianismo, a pesar de las intolerancias históricas, jamás ha tenido en su teoría la estrechez de espíritu de creerse la sola y única en los caminos que conducen a Dios. Y esto es también un "campo de inmanencia" que conviene recordar. Ya he indicado que la iglesia no sólo admitía la legitimidad de las competencias que se atribuían la teología y la moral "naturales", sino que incluso creyó fomentar su iniciativa. Evidentemente esto es ir muy lejos en el rechazo de todo exclusivismo. Y podría decirse que, obrando así, la iglesia asume explícitamente un riesgo: el de fomentar "en su seno" la tentación de creer en Dios y de practicar una moral justa, prescindiendo de la fe y del camino cristianos. Este comportamiento de la iglesia denota una confianza en la razón humana que va muy lejos. La iglesia llega hasta confesar, de alguna manera, que ella misma está siempre dispuesta a aceptar el tribunal de la razón. Y abrirse al tribunal de la razón va mucho más allá que la apertura a las demás religiones. Como es sabido, la apologética cristiana, y en cierto modo también su teodicea, pretende defender la verdad cristiana lejos de todo estancamiento fideísta. Es reconocer a la razón un poder muy alto. No es de extrañar que tantos apologetas y teólogos cristianos, empezando por santo Tomás, hayan sido a veces considerados "racionalistas". Si se precisa el sentido de esta palabra, esta reputación no es falsa. La fe cristiana en la creación ha considerado siempre que la razón es, como la revelación, don de Dios. Pero muy pronto la apologética cristiana se desarrolló, en cierto modo, como parte integrante de su propia comprensión. La fe no puede fundamentarse en la fe. Hemos de aceptar que podemos encontrarnos con fallos sobre la verdad. Y la iglesia ha procedido a mostrar, en cierta manera por anticipado, que tenía necesidad de apuntalar su teología mediante un "preámbulo" de la razón. Y se ha prestado a ello por sí misma. Tal vez pueda decirse que la tarea de la apologética proviene más bien de un reto a sí misma, que de la necesidad de responder al contradictor. Pero introduciendo la apologética en su propia casa, la iglesia ¿no habrá introducido el lobo en su aprisco? Se dirá que ella lo ha hecho para prevenir y afirmar a sus propios fieles. Sin duda. Pero ¿no se deberá también, inconscientemente, al apuro que siente de presentarse como segura y cerrada en una certeza autosuficiente? Y de ahí esa necesidad de correr el riesgo de objeciones que se pone ella misma, antes incluso de que hablen los contradictores. En realidad, la teología cristiana, con Abelardo, experimentó muy pronto el gusto de la objeción con sus famosos "sí y no"; y santo Tomás seguirá esta vía poniendo literalmente la fe en la cuestión y en la objeción. Y ¿cuántos cristianos (a pesar de las defecciones de muchos en nuestros días) no han vivido este camino de luchador que constituía la apologética, con sus temores de incertidumbre, como el camino más sano y finalmente el más verdadero y el más liberador? Soy de aquellos que desearían volver a ello, pero evitando los peligros de una apologética que, queriendo tomar los únicos caminos de la filosofía y de la necesidad, hace la demostración ADOLPHE GESCHÉ demasiado impositiva para esta libertad que, en su honor, el cristianismo siempre ha querido reivindicar para el acto de fe. Pensaría, como he dicho, en una apologética del deseo y de la libertad más bien que de lo que nos hace falta y de la necesidad. Siguiendo las mismas huellas del respeto a la verdad y a la razón, la iglesia ha utilizado sus Escrituras. Muy pronto recurrió al aparato exegético y dialéctico "profanos". Los consideraba aptos para investigar la sagrada escritura, e indispensables para abrirnos a su sentido propio. Un sentido que la iglesia nunca ha considerado obvio en la sola materialidad del texto o en una lectura pietista e ingenua. Este dar crédito a lo que hoy llamaríamos las primeras ciencias humanas (gramática, derecho, filosofía, etc.) manifiesta más que una simple ausencia de repliegue sobre sí misma: implica positivamente una apertura a los demás y a la ciencia humana. Y esta actitud se perpetúa desde los Padres hasta la Edad Media, con su impresionante teoría de los cuatro sentidos de la Escritura. Los biblistas han investigado e investigan todavía la escritura recurriendo a las reglas y protocolos de las ciencias de las que podemos disponer en cada época de la cultura. Lo cual no significa, como es evidente para un científico, la reducción a la consideración laical de la Escritura inspirada. También aquí, como en todas partes, las tentativas no siempre dieron resultado y tuvieron éxito. Conviene repetir lo que ya dijimos: no es posible decir todo sobre todo (siempre queda algo por decir). He aquí una verdad humana y también verdad divina, si aceptamos la lógica de la encarnación. Todo ello nos pone ante el principio de realidad, y nos prohíbe, por principio, los espejismos de un conocimiento "fusional" o, en este caso, las tentaciones de repliegue orgulloso sobre sí mismo. Hemos de saber correr los riesgos de la verdad, con sus fracasos; y esto debería poner a los cristianos más cerca de su Dios. De un Dios que, por los límites voluntarios de la encarnación, y de la kénosis de cuanto hay de más glorioso y brillante en el mundo, ha sabido (junto a certezas liberadoras) dejar sitio abierto a cuestiones en las que se dice que ni el mismo Hijo sabía el día o la hora de su cumplimiento. 6. La lucha contra la idolatría El problema de una religión no es propiamente la presencia frente a ella del ateísmo. Esto sería más bien objeto de la filosofía espiritualista: encontrar el ateísmo y responder a sus objeciones. El problema de una religión y de su teología es más bien luchar contra los falsos dioses. Sin apenas exagerar, podría decirse que la filosofía trata de la existencia de Dios (¿existe Dios?), mientras que la teología se interroga, con la fe, sobre la "naturaleza" de Dios (¿quién es el verdadero Dios?), aunque ambas cuestiones están evidentemente unidas. Para ser fieles a nuestra tradición, recordemos que tanto el antiguo como el nuevo testamento ignoran incluso la posibilidad teótica del ateísmo. El antiguo testamento ve en quien dice: "No hay Dios", un impío, es decir alguien que, a pesar de su conocimiento de Dios, obra sin preocuparse de El, como si Dios no existiera (cfr. Sal 53,2). El problema lo constituye el politeísmo, negación del verdadero y único Dios, y la idolatría, que adora un dios falso. Esta es la cuestión a la que el creyente debe hacer frente y éste será su combate. En cierto modo, toda la historia del antiguo testamento está marcada por esta temible cuestión. El pueblo judío se hallaba rodeado de pueblos paganos, cuyos dioses eran, en ciertos aspectos, más concretos y gratificantes (fuentes de fecundidad, de riqueza, de ADOLPHE GESCHÉ prosperidad, etc.) que Yahvé. La anécdota del becerro de oro ilustra por sí sola esta tentación, que se ve confirmada por la exhortación final de Josué, que pide por tres veces al pueblo si está decidido a seguir a Dios, exponiéndose a muchas dificultades y persecuciones (cfr. Jos 24,15-24). Puede decirse que toda la literatura profética está llena de avisos solemnes y casi brutales contra la idolatría. La cuestión es existencial. Equivocarse de Dios o sobre Dios, seguir uno o varios falsos dioses, es darse a un Dios que no salva y, tal vez peor aún, que engaña y desfigura al hombre. Incontestablemente la cuestión religiosa tiene también valor humano. La religión y la fe no son tanto una "afirmación" de Dios (cosa posible a toda filosofía y también a todo hombre), como una "confesión" de Dios, del verdadero Dios. Los profetas, desenmascarando incansablemente la tentación idolátrica muestran al hombre lo que está en juego en esta tentación. Al caer en ella, el hombre se fabrica un simple espejo (ídolo) de sí mismo y particularmente de sus fantasías. Lo que el profeta denuncia es exactamente lo que, en términos modernos, llamaríamos el rechazo de la alteridad, del otro. El hombre, cuando sirve a un ídolo, no hace más que adorar su propio reflejo. Y eso no sólo es ridículo, sino que atenta profundamente a su dignidad, como verdadera alienación de sí mismo. El cristianismo, profundizando esta posición del antiguo testamento, se lanza también a la guerra contra los falsos dioses. Y este combate se vuelve cada vez más claro. El dios falso no habita tanto en insignificantes estatuillas, como en los recovecos de nuestro propio corazón y en los repliegues de nuestra propia fe. Idolatría infinitamente más insidiosa. El evangelio sabe que el creyente (aun confesando el único Dios verdadero) puede tomar por dios real el dinero, el poder, el saber, el placer sin límites. No es que el dinero no pueda ser un servidor bueno y necesario, pero tenemos la tentación de convertirlo en nuestro dueño y señor. Ahora bien, tal vez lo más interesante aquí para nosotros está en que el cristianismo del evangelio no combate tanto la idolatría de las "demás" religiones, cuanto la idolatría que puede darse en el mismo cristianismo. Aquí encontramos un nuevo campo de inmanencia. El evangelio sabe muy bien que una religión verdadera puede volverse idolatría ella misma. La palabra "el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado", tal vez sea la primera proposición de teología cristiana, en la que Jesús invierte la tentación de toda religión, de convertir los medios en fines. Y nosotros sabemos a ciencia cierta que ahí está nuestro combate religioso de cada instante: evitar no tanto el "lapidar" a los demás, como el "dilapidar" nuestro propio patrimonio, con todas las desviaciones morales o supersticiosas, pietistas o pragmáticas por las que nos transformamos en idólatras "de nuestra propia religión". Es aquí donde encontramos el punto culminante de la confesión cristiana: No es tanto el fijarnos en lo que hacen los demás, como el poner nuestra atención en lo que nosotros hemos hecho con nuestro propio Dios. "¿A quién me habéis hecho asemejar?", preguntaba ya Dios en Isaías (cfr. 40,18). Y Jesús no se queda atrás cuando dice que debemos mirar y observar en nuestra propia casa so pena de verla pronto llena de demonios cada vez más numerosos. Por más verdadera que sea la fe, puede en todo instante ser falsificada, aun por aquello mismo que parece magnificarla. ADOLPHE GESCHÉ Este aspecto del cristianismo es tan sorprendente que nosotros mismos permanecemos aún sorprendidos al saber que los publicanos, las prostitutas y los bandoleros podrían precedernos en el Reino. Por su doctrina de la gracia que fundamenta la de los méritos, por el lugar que da al amoral prójimo, que considera un mandamiento tan importante como el que concierne a Dios, la fe cristiana, tal vez más que ninguna otra, teme sus propias desviaciones y falsificaciones. El cristianismo sabe que no está al abrigo de una especie de idolatría interna. La absolutización de un punto de vista válido en sí mismo, pero pervertido por esta absolutización, ilustra el drama que amenaza al creyente desde el interior mismo de su fe, mucho más que las seducciones externas. Transformar el Dios verdadero en falso Dios, he ahí el terrible pecado (¿pecado contra el Espíritu Santo?) que podemos cometer y ante el cual la ingenua adoración de los ídolos no es más que paja. La frase Ecclesia semper convertenda atestigua este temor de llevar en sus espaldas sus propios gé rmenes de idolatría. El anuncio del Dios verdadero, y del "Dios verdadero nacido del Dios verdadero" manifiesta una iglesia particularmente vigilante contra sus propios demonios. Antes que ella, Moisés ¿no se exasperó contra el becerro de oro hecho por Israel, con un fervor que no parece haber desplegado contra los falsos dioses de los demás pueblos que no dejó de encontrar en su camino, incluso en el desierto? Hay en el cristianismo un sentido muy crítico sobre sí mismo. Su "Yo creo en un solo Dios" es menos una afirmación (que otros monoteístas pueden también formular), que la insistencia en que el hombre, y el cristiano en primer lugar, permanece en la búsqueda vigilante para no falsear a su Dios. De ahí su insistencia plural monoteísta: Dios verdadero, nacido del Dios verdadero. No dudo en pensar que el politeísmo es falso porque es destructor del hombre, al confiarse a varios absolutos. El hombre tiene el sentido del absoluto, pero todo está en otorgar este sentido al Único que lo merece: el verdadero Dios. De nuevo convergen teología y antropología, sin identificarse. Sólo el verdadero Dios puede salvar. El cristianismo, como religión de salvación, sabe que ésta sólo puede venir de Dios; y mira la verdad, en primer lugar, no como un trascendental, sino como el Trascendente mismo. La insistencia en el amor al prójimo apunta, entre otras cosas, a recordar el peligro de falsedad de nuestra fe, si ella viniese a perder esa verificación permanente de su verdad. Es en esta vigilancia de cada momento contra la mentira, siempre posible (cfr. 1 Jn 4,20-21; St 1,26-27), y con frecuencia más grave que el error, en la que hemos de vivir la fe, la teología y las prácticas cristianas. Siempre habrá, para su propia gloria como para la nuestra, una "distancia" entre Dios y nosotros, incluso en el cristianismo. En ello radica, tal vez, el punto de inmanencia más misterioso. El mismo Cristo nos ha puesto en guardia: "El Padre es mayor que Yo" (Jn 14,28). Así, pues, incluso en la religión de la encarnación de Dios, no cesa Jesús en el evangelio de recordarnos que hemos de dirigirnos al Padre y no a El. En nuestra teología puede haber, como ha recordado con frecuencia Congar, un cristo-centrismo que no es cristiano. Tal vez sea también uno de los sentidos del secreto mesiánico. Cualquier cristianismo que absolutizara el cristianismo (incluido Cristo) y su revelación, sería idolatría. La idolatría no concierne sólo a "los demás", puede estar en nosotros. Absolutizándose, el cristianismo sería idólatra, y esta falsificación se volvería contra sí ADOLPHE GESCHÉ mismo y su lógica, que es la de ser anti- idólatra. Pues la idolatría es precisamente el rechazo de la distancia, de la inaccesibilidad total, que es la toma de posesión por la magia. El cristianismo niega poder llegar a convertir este mundo en un cara a cara con Dios. Entonces ¿qué más podríamos esperar del Día "de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo?" (Tt 2,13). Conclusión ¿He dado plena respuesta a la cuestión propuesta? No, como ya expuse desde el comienzo. He que rido limitarme a buscar paradójicamente elementos significativos en el. interior mismo del cristianismo, de su tradición y de su práctica. Han de seguir todavía otros pasos. Como por ejemplo, interrogar al mismo cristianismo sobre lo que dice también su excelencia y su especificidad. Luego habría que comparar, en sus grandes líneas, todas las religiones entre sí. Tal vez también convendría pensar en qué nos diría sobre su valor la práctica concreta del cristianismo (¿y de las demás religiones?). A este propósito, es cierto que "la permanencia" en una religión puede enseñar tanto como un pensamiento más abstracto y menos comprometido. El programa es inmenso. He tenido que escoger. Esta elección, sin embargo, no es sólo impuesta por la necesidad de no poder decir todo. Lo ha sido, a un nivel más profundo, por la hipótesis de que, en el estado actual de esta cuestión, tal vez se haría necesario recurrir a un nuevo enfoque. ¿Por qué? Porque me parece claro que, al menos "por el momento", ciertos caminos recorridos no funcionan ya en nuestro universo cultural. Y tomándolos de nuevo, correríamos un doble riesgo: -caer en las redes de un exclusivismo (de una u otra parte) que, en esta ocasión, parecería del todo excesivo; -o bien, caer en manos de un relativismo, también él totalmente insatisfactorio y sospechoso de abandono intelectual a la larga. Por ello, me pareció indispensable volver de nuevo, en alguna manera, la problemática a cero. La nueva clave que he llamado "campos de inmanencia" me parece autorizada por mi fe cristiana y católica, aunque consciente de que no aporta la solución definitiva. Y esta nueva clave, una vez imaginada, me parece que está confirmada por su uso y su aplicación en la tradición cristiana. A partir de ahí creo que se puede tomar un nue vo punto de partida, y esto es lo que vale. Pienso que el cristianismo, cuando se presente a los demás con su "kénosis" inmanente, puede permitirse creer que encontrará menos obstáculos a su expresión. No se trata de facilidad(la reanudación de los antiguos enfoques sí que la tendría), sino de verdad. El nuevo enfoque de esta cuestión secular se me presenta (como podrían serlo otros enfoques, no pediría más) pertinentemente fundado, y sancionado por los hechos. Considero que está en su derecho, con tal que no caiga, a su vez, en un nuevo exclusivismo (que, por supuesto, no tendrá ningún derecho a invocar estas páginas). No hay que confundir una investigación con una respuesta. Una investigación quiere ser un elemento precursor, entre otros, de un nuevo punto de partida, con miras a una respuesta más apropiada y que exigirá su tiempo. Por lo demás, y para terminar, ¿no habrá en el camino que he seguido la posibilidad o la suerte de re-descubrir una de las grandezas de nuestra fe cristiana? Esta fe nos ha sido dada por Dios que no hatemido ver abierto su costado, y cuyos estigmas lleva todavía hoy a la derecha del Padre; esta fe ¿no nos parece como mucho más accesible y sobre ADOLPHE GESCHÉ todo como mucho más liberadora que no lo serían unas certezas muy remachadas? El hombre de fe, el hombre de fe sencilla, ¿no se impresiona más ante una verdad divina que parece tomar los mismos caminos del ser humano mientras vive su vida tan vulnerable y tan poco firme? Vulnerable y débil, como cuanto es verdaderamente bello, amoroso y creyente. Como Tomás, cuando rehúsa avanzar para poder palpar las pruebas de la resurrección y se postema diciendo: "Señor mío y Dios mío". ¿Quién jamás dirá tanto como este "incrédulo"? Tradujo y condensó: PEDRO RIBAS PADRÓS