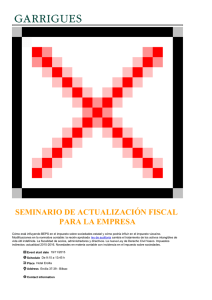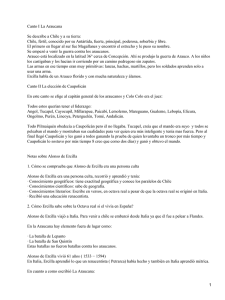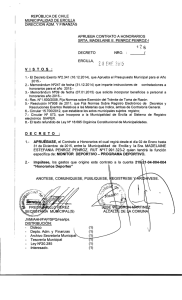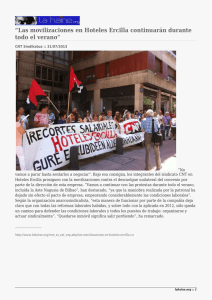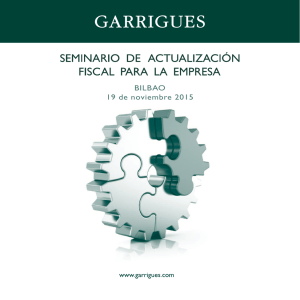`La Eneida` como fuente de inspiración de `La Araucana`
Anuncio

Universiteit Gent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde: Frans-Spaans Academiejaar 2007-2008 ‘La Eneida’ como fuente de inspiración de ‘La Araucana’ Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master in de Taal- en Letterkunde: Frans-Spaans door Karen Bernaert Promotor: Prof. Dr. E. Houvenaghel 2 3 Universiteit Gent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde: Frans-Spaans Academiejaar 2007-2008 ‘La Eneida’ como fuente de inspiración de ‘La Araucana’ Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master in de Taal- en Letterkunde: Frans-Spaans door Karen Bernaert Promotor: Prof. Dr. E. Houvenaghel 4 Prólogo Una tesina sin algunas palabras de agradecimiento bastante „artificiales‟, no es una verdadera tesina. Por lo tanto, me dirijo, con gusto, a las personas quienes sabían „aliviar mi dolor‟, apoyándome cuando podían. De buena gana, querría dar las gracias a mis padres; no sólo por su ayuda económica (pienso en este caso en la compra y en el préstamo de un sinfín de libros), sino también porque siempre me daban ánimos, de modo que podía dar el do de pecho. Si, hace algunos años, alguien me hubiera dicho que, un día, mencionaría a mi hermano en mi tesina, yo hubiera reído con todas mis ganas. ¡Bien, no hay más remedio! Por la presente, agradezco a Thomas, ya que, cuando yo no vi la solución, llevó sus conocimientos a la práctica, por lo que concierne a la informática. Se dice que la gente hermosa siempre llega algo más tarde. Por lo que a mí respecta, la gente hermosa llega hacia el final de mi demostración de gratitud. Consiguientemente, quiero agradecer a mi gran amor Nils, quien a veces fue a la biblioteca, cuando yo no tenía tiempo de sobra. Además de eso, ayudó buscando sinónimos (en neerlandés ciertamente) y, más que nada, supo hacerme reír en situaciones estresantes. Irónicamente, ninguna de las personas antemencionadas sabe una jota de la lengua española. Afortunadamente, sé que eso no constituye un impedimento para la persona que puede cerrar la lista. De ahí dirijo, finalmente, mi discurso de agradecimiento a mi promotora, a saber, la profesora Dr. Eugenia Houvenaghel. De este modo, querría comunicarle que aprecio, en sumo grado, sus esfuerzos del año pasado. Ante todo, me ofreció un tema que dio mucho de sí. Segundo, la profesora seguía de muy cerca mis progresos. Cuando entregué algunos textos, podía ser segura de recibir la corrección rápidamente. En último lugar entonces, conviene decir aún que realmente admiro, no sólo su trabajo nocturno (ya que varios mensajes fueron escritos a altas horas de la noche), sino también la pasión por su profesión; cosas que me permitieron llevar mi tesina a buen término. 5 Índice 0 Introducción ...................................................................................................................... 7 1 El autor ............................................................................................................................ 13 2 Historia y ficción............................................................................................................. 17 3 La voz del poeta .............................................................................................................. 20 4 La épica ........................................................................................................................... 24 5 Ideología .......................................................................................................................... 34 6 5.1 Presencia de los dueños ............................................................................................. 34 5.2 Elementos cristianos .................................................................................................. 40 Motivos poéticos ............................................................................................................. 44 6.1 La tempestad .............................................................................................................. 44 6.2 Amaneceres mitológicos: la diosa Aurora ................................................................. 47 6.3 Paisajes idealizados ................................................................................................... 49 6.4 Pasajes proféticos ...................................................................................................... 53 6.4.1 Belona predice la batalla de San Quintín ........................................................... 54 6.4.2 Fitón predice la batalla de Lepanto .................................................................... 55 6.4.3 Comparación entre la batalla de Actium y la batalla de Lepanto ....................... 56 6.5 Batallas ...................................................................................................................... 59 6.6 Juegos ........................................................................................................................ 65 6.7 Seres mitológicos ....................................................................................................... 69 6.7.1 Dioses romanos .................................................................................................. 70 6.7.2 Las Furias ........................................................................................................... 72 6.7.3 Fortuna ............................................................................................................... 74 6.7.4 La Fama .............................................................................................................. 78 6.8 Niso y Euríalo ............................................................................................................ 80 6.9 Los personajes femeninos de La Araucana ............................................................... 82 6.9.1 7 Mujeres idealizadas ............................................................................................ 83 6.9.1.1 Tegualda ...................................................................................................... 83 6.9.1.2 Guacolda ..................................................................................................... 87 6.9.1.3 Glaura .......................................................................................................... 88 6.9.1.4 Lauca ........................................................................................................... 88 6.9.2 Mujeres guerreras ............................................................................................... 89 6.9.3 Dido .................................................................................................................... 91 Aspectos formales ........................................................................................................... 93 7.1 La écfrasis .................................................................................................................. 93 6 7.2 Comparaciones .......................................................................................................... 96 7.3 Catálogos ................................................................................................................... 99 7.4 Adjetivación............................................................................................................. 101 7.5 Lexicalización .......................................................................................................... 103 8 Conclusión ..................................................................................................................... 105 9 Bibliografía ................................................................................................................... 109 10 Anexos ........................................................................................................................... 116 10.1 Anexo 1: portada (1574) .......................................................................................... 116 10.2 Anexo 2: mapa de Chile .......................................................................................... 117 10.3 Anexo 3: Chili de Pieter de Bert y Pieter van den Keere, 1600 .............................. 118 10.4 Anexo 4: Ercilla ....................................................................................................... 119 7 0 Introducción Dice Vega de Febles (1991: 91) que « los buenos poetas no imitan, se nutren de experiencias anteriores que los transforman y despiertan a la vida; se convierten en portadores de una tradición. » En ese aspecto, podemos considerar a Ercilla como un poeta genial. Nacido en un momento crucial de la literatura española (el combate entre lo tradicional y la innovación italiana), supo aprovechar bien las posibilidades de ambas tendencias. Floreció el arte literario en ese período del Renacimiento español (Montes 1966: 9), lo que dio pie al surgimiento de nuevos géneros literarios, como lo son por ejemplo: la novela pastoril (La Diana enamorada contó por gran modelo) y la novela picaresca (pensemos en este caso evidentemente en Lazarillo de Tormes). Ercilla mismo sentó las bases para la épica española; lo que testificó de gran valor. « Hasta que el tipo español de la épica se impuso en La Araucana, la epopeya era un género artificioso, en el que la narración solo era inteligible en un contexto de alusiones poéticas que el lector debía dominar previamente. » (Caillet-Bois 1967: 18) De esa manera, el guerrero español allanó el camino para algunos autores renombrados como Gaspar de Villagrá1 (1555-1620), Antonio de Saavedra Guzmán2 (segunda mitad del siglo XVI) y Francisco de Terrazas3 (1525-1600). Además de eso, conoce aún seguidores hasta el día de hoy; a pesar de que la épica, hoy en día, casi únicamente suele leerse por motivos escolares. Pensemos en este caso particularmente en escritores como: Eusebio Lillo 4 (18261910), Rubén Darío5 (1867-1916) y Pablo Neruda6 (1904-1973) (Vega de Febles 1991: 16). 1 Escribió el poema épico: Historia de la nueva México (1610). Gaspar Pérez de Villagrá, -Wikipedia (online). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaspar_P%C3%A9rez_de_Villagr%C3%A1 2 Poeta mexicano y autor del poema épico: El peregrino indiano (1599). SAAVEDRA GUZMÁN, Antonio (online). URL: http://www.acanomas.com:/Diccionario-Espanol/125156/SAAVEDRA-GUZMAN,---Antonio(segunda-mitad-del-s.htm 3 Autor del poema épico: Nuevo Mundo y Conquista. Francisco de Terrazas (online). URL: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/terrazas.htm 4 Elaboró la letra de la Canción Nacional de Chile y escribió algunas leyendas como por ejemplo: Canto de Caupolicán (Vega de Febles 1991: 16). Se ve claramente la correspondencia con Ercilla 5 Pseudónimo de Felix Rubén Garcia-Sarmiento, autor nicaragüense de Otoñales en Canto épico a las glorias de Chile (1887) (Winkler 1993: tomo 7, 143). También escribió sonetos a Caupolicán (Vega de Febles 1991: 16). 6 Pseudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. Escritor chileno del Canto General (1950). Pablo Neruda, Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda 8 Podemos concluir de lo anteriormente dicho que, en realidad, la literatura puede presentarse, de cierta manera, como una cadena; como una sucesión de elementos. Mejor dicho, un autor adopta algo de un precursor, lo adapta y añade otros „componentes‟; hasta que otro escritor siga su ejemplo. Este fenómeno particular atiende además por otro nombre. Es lo que llama el narratólogo Gérard Genette la „intertextualidad‟, en su obra Palimpsestos (1982). Otro crítico literario que se dedica al estudio de este aspecto es Michael Riffaterre, quien nos ofrece la definición siguiente: « L‟ intertexte […] est la perception, par le lecteur, de rapports entre une oeuvre et d‟autres qui l‟ont précédée ou suivie » (Genette 1982: 8). En otras palabras, podemos considerar la intertextualidad, de cierta manera, como la relación entre un texto B (hipertexto) y un texto anterior A (hipotexto) (Genette 1982: 12). Casualmente, Genette (1982: 12) da como ilustración de la intertextualidad el ejemplo siguiente: la Eneida sería basada en la Odisea y en la Ilíada; mejor dicho, en Homero. Como lo dijo, además, la profesora Logie en una de sus clases (de Literatura española contemporánea), no sólo es interesante cómo se realiza la intertextualidad, sino también por qué. No sólo tenemos que concentrarnos en los ecos, sino también tenemos que poder sacar una conclusión en cuanto a la intención del autor. Por un lado, puede ser un elogio (pensemos en la Eneida), por otro lado puede ser una parodia (pensemos en este caso en Don Quijote de la Mancha (1605)). En cuanto a Ercilla, eso fue su caso también. Como ya sabíamos todos, nació en el Renacimiento « un gran interés por copiar y coleccionar códices antiguos » (Vega de Febles 1991: 11). Dicho de otra manera, la „mimesis‟7 estaba en la cumbre. El poeta-soldado quien, como paje del futuro Rey Felipe II, recibió clases de Cristóbal Calvete de la Estrella 8 (15201593); entró, de esa manera, en contacto con autores tanto clásicos como renacentistas. Consiguientemente, no debe extrañarnos que „maestros‟ como Lucano, Homero, Virgilio y Ariosto dejaran su impronta sobre la manera de escribir de nuestro autor en cuestión (Vega de Febles 1991: 9). Numerosos análisis ya han sido escritos acerca de La Araucana, mas casi nadie se arriesgó a dedicarse a un estudio comparativo entre Ercilla y los autores antedichos. Digo „casi‟, puesto 7 Según María Moliner (1998: 349), „mímesis‟ es « el principio de la creación artística y literaria que se basa en la imitación de la naturaleza y del comportamiento humano ». 8 Historiógrafo español, conocido por su descripción del viaje que hizo Felipe II a Alemania y a los Países Bajos (Winkler 1993: tomo 5, 430). 9 que las investigaciones de Vicente Cristóbal López (2008), María Vega de Febles (1991) y James Edward McManamon (1955) verdaderamente fueron de utilidad. A continuación, explicaré cuál es el contenido de cada uno de estos estudios. Por lo que se refiere a Cristóbal López, este crítico enumera y elabora, en su artículo: “De la Eneida a La Araucana”, algunos paralelismos entre la Eneida y La Araucana; pero no siempre de manera muy detallada. Por lo que respecta, por ejemplo, al tema de „Los amaneceres mitológicos‟, menciona que hay similitudes, pero ofrece un solo ejemplo. Trata algunos aspectos formales („Comparaciones naturalistas‟ y „Catálogos‟), mas, no dice nada en cuanto a la adjetivación. Además, no investiga algunas similitudes, que yo sí miraré de cerca, como por ejemplo: „Las batallas‟, „Los paisajes idealizados‟, „Los seres mitológicos‟ y „Los elementos cristianos‟. Por eso, aprovecho yo la ocasión para completar, de una manera u otra, su trabajo. En segundo lugar, tenemos McManamon quien en su libro (Echoes of Virgil and Lucan in the Araucana) se concentra, lógicamente, en las semejanzas eventuales entre Ercilla, por una parte, y Lucano y Virgilio, por otra parte. Conviene decir que se trata de una obra extensa. Presta gran atención a unos temas bien elegidos (y „masculinos‟) como por ejemplo: „Las batallas‟, „Las heridas‟, „Los soldados‟ y „Los juegos‟. Pero, por lo tanto, pierde de vista a algunas similitudes menores (pero no menos interesantes), tales como por ejemplo: „Los aspectos formales‟, „Los amaneceres‟, „Los paisajes idealizados‟, „Las Furias‟ y „La Fama‟. Finalmente, Vega de Febles va en busca de huellas eventuales de la épica clásica y de la literatura renacentista italiana en La Araucana, como lo anuncia ya el título de su obra: Huellas de la épica clásica y renacentista italiana en La Araucana de Ercilla. Así, llega a la conclusión de que Ercilla había tomado de Homero el concepto de la aristeia (1991: 24). Dicho de otro modo, tanto los héroes homéricos, como los de Ercilla se caracterizan por su fuerza física, su audacia y su afán de gloria. Con Lucano9 (39-65), Ercilla comparte la ambición de dispersar su „filosofía‟ (45-55), mientras que con Ariosto10 (1474-1533) tiene en común el aspecto romántico. « Lucano y Ercilla proyectan sus creencias a través de determinados personajes » (1991:45), mientras que el poeta español comparte con Ariosto 9 Marco Anneo Lucano fue un poeta épico latino, quien escribió Farsalia (o Bellum civile) (Winkler 1993: tomo 15, 20). 10 Gran poeta épico del Renacimiento italiano y autor de Orlando Furioso (1532) (Winkler 1993: tomo 2, 448). 10 « los episodios amorosos » (1991: 56). El último elemento que salta a la vista según Vega de Febles, es el hecho de que Ercilla, al igual que Eneas en la Eneida, se caracteriza por lo que llamamos: la pietas11 (35-44). ¿Cuál era mi método de trabajo? Antes de todo, leí (por supuesto) los dos libros en cuestión, a fin de formarme una idea sobre el „problema‟ y con el objetivo de apuntar ya algunas observaciones. Después me basé en las obras comparativas anteriormente mencionadas, que me ofrecieron los cimientos. Finalmente, me fundamenté en los análisis más especializados de ambos libros; primero, para complementar los parecidos encontrados antes y segundo, con el motivo de encontrar otras similitudes. Desde el principio, resultó muy claro que La Araucana fue impregnada de la influencia clásica. Lo confirmaron el uso de octavas reales, las alusiones a dioses romanos, las comparaciones con los grandes héroes clásicos y también las descripciones y paisajes idealizados. Probablemente, Virgilio desempeñó algún papel por lo que a esto respecta; dado que sus textos también demostraron esos elementos. No obstante, no pudimos concluir, con certeza, que todas esas semejanzas se redujeron a mero influjo virgiliano. Lo que quiero decir es que la tarea más difícil era de hacer una distinción entre los ecos débiles y los ecos fuertes. Por falta de tiempo y con el objetivo de no reducir esa tarea al estudio de la influencia clásica en general, dejé entonces de tratar los ecos menos fuertes. En este estudio, me he dedicado exclusivamente a las referencias claras y fuertes de Virgilio en Ercilla. Primeramente, comienzo con una pequeña descripción del „currículum vitae‟ de Ercilla. Visto que en su obra cumbre, repetidamente, insiste en la „veracidad‟ de su relato y puesto que su libro, en gran parte, es autobiográfico; me parece útil esbozar la vida del escritor antes de iniciar el estudio comparativo. De esa manera, los lectores pueden hacerse una idea sobre el tren de vida del escritor. Sin embargo, en cuanto a la „veracidad‟, esa resulta (a veces) falsa; ya que, influido por los „maestros‟, Ercilla aún sabe introducir otros elementos ficticios. Por eso, antes de iniciar el ejercicio comparativo entre Virgilio y Ercilla, tengo que hacer la distinción entre historia y ficción. 11 La pietas es la negación del egoísmo, la sumisión a la voluntad de Dios (Vega de Febles 1991: 37). 11 Como se ha mencionado anteriormente, Alonso de Ercilla y Zúñiga vivió la mayor parte de las aventuras descritas, en persona. En consecuencia, tiene que estar presente (como personaje) en su propio libro. Virgilio, a su vez, no puede dejar de expresar sus propios sentimientos frente al relato, a pesar de que se dedica a la escritura de una historia ficticia. Consiguientemente, ambos autores están presentes en su propia obra, sin embargo de otra manera. Ya que tanto La Araucana como la Eneida constituyen ilustraciones del género épico, me parece útil esbozar en breve la situación de la épica en el Renacimiento español. Por eso, me baso, sobre todo en las características del género literario que ambos poetas tienen en común. En el capítulo „La épica‟, analizo, por consiguiente, los parecidos y las diferencias que muestra Ercilla con este género tan popular. Después (en el capítulo que trata „La presencia de los dueños‟), continúo con la ideología que está presente en los libros. Desde el principio, salta a la vista el amor que los autores en cuestión demuestran frente a su jefe, por medio de numerosas alabanzas. Aparte de este dato, ya sabemos todos que el cristianismo desempeñó un papel importantísimo en la cultura de los españoles, en el Siglo de Oro. Pero, lo que sí me extraña es que en la Eneida también estén presentes todavía elementos precristianos; hecho que da lugar a otro parecido extremamente sorprendente, que investigo en el capítulo sobre los „Elementos cristianos‟). Paso entonces a la parte de mayor importancia, a saber, los motivos poéticos que ambos escritores tratan. Va de los personajes („Las Furias‟, „Fortuna‟, „Niso y Euríalo‟, „Las mujeres‟ y „Los dioses‟) a „Los amaneceres‟, de „La tempestad‟ a „Los paisajes idealizados‟ y de „Los pasajes proféticos‟ a acontecimientos como „Las batallas‟ y „Los juegos‟. Finalmente, en el capítulo sobre los „Aspectos formales‟, me concentro en las similitudes por lo que respecta a „La écfrasis‟, „Las comparaciones‟, „Los catálogos‟, „La adjetivación‟ y „La lexicalización‟. 12 En breve, pienso que mi objetivo parece bastante claro. Trataré de demostraros las diferentes facetas de la influencia ejercida por « el Mantuano » (Canto XXXII, 46, 1)12 en Ercilla; al menos por lo que concierne a la redacción de La Araucana. 12 Las citas de La Araucana están tomadas de la edición siguiente: Ed. Catedra, Madrid, 2005, con Prólogo de I. Lerner. 13 1 El autor: Guardando en mente el carácter semi-autobiográfico que caracteriza a La Araucana, me parece interesante resumir en breve la vida del autor mismo, para que todo el mundo pueda hallar los elementos autobiográficos y hacer la distinción entre realidad-ficción, a lo largo del estudio. Con vistas a la redacción de este capítulo, me inspiré en los textos biográficos de José Toribio Medina (2007, Montes (1966), Caillet-Bois (1967) y Lerner Isaías (2005). Alonso de Ercilla y Zúñiga nace en Madrid el 7 de agosto del año 1533. Sus padres, quienes atienden por Fortunio García de Ercilla y Leonor de Zúñiga, traen, en total, 5 niños al mundo, antes del nacimiento de Alonso. Por lo tanto, Alonso va bien acompañado por 2 hermanos y 3 hermanas, para ser preciso. Llevan una vida feliz; sin embargo, las cosas bonitas no duran para siempre. Fallece su padre, cuando Ercilla tiene un año de edad. Las decisiones que toma entonces la madre viuda son de capital importancia para el curso restante de la vida de sus hijos (Lerner 2005: 12). Primero, se mudan probablemente hacia Nájera (puesto que el Duque fue un gran amigo de Fortunio García); donde Ercilla entra en contacto con la lengua latina, enseñada por un cura. Cuando en 1548 doña María, infanta de España, se casa con Maximiliano (rey de Hungría y Bohemia y futuro emperador), Leonor está admitida como guardadamas de la princesa. Entretanto, Alonso entra como paje del príncipe Felipe y completa su aprendizaje bajo la mirada vigilante de Cristóbal Calvete de la Estrella, humanista y maestro de los pajes. Desgraciadamente, no tiene la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos, ya que le llama el deber. Forma parte del séquito de Felipe y realiza, sin duda alguna, diversos viajes por Europa (Flandes, Italia, Alemania,…). Comprendemos que la instrucción que recibió Ercilla no pudo ser intensa. Declara José Toribio Medina (2007) que « con perfecta razón Saavedra Fajardo llegó a calificarle de inerudito, sin tratar, por eso, de apocarle, sino, por el contrario, para ponderar lo que, sin ella, logró realizar con su talento ». Cuando analizamos de cerca La Araucana, deducimos sin esfuerzo que las lecturas clásicas por parte del autor deben ser limitadas, dado las pocas alusiones hechas a autores de la antigüedad (Toribio Medina: 2007). Las referencias resultan más frecuentes en las últimas partes, sobre todo en el Canto XXI, cuando Ercilla enaltece a las mujeres heroicas de aquella 14 época clásica, como lo son por ejemplo: Penélope13 y Dido14. Había leído, de todas maneras, la Eneida de Virgilio (traducción castellana por Hernández de Velasco) y libros de la mano de Lucano, de Dante15 (1265-1321), de Boccaccio16 (1313-1375), de Ariosto, de Petrarca17 (1304-1374), de Jerónimo Sempere18 y de Sannazaro19 (1456-1530). Da muestras de haber leído la Biblia y le interesaban además la filosofía, la astrología y la astronomía. Según Medina (2007) « se hallan no pocas reminiscencias en su poema, como cuando pinta el saber del mago Fitón y describe los diversos aspectos de los astros al señalar ciertas fechas ». Efectivamente, puede leerse en la estrofa 53 del Canto XXVII: »Y como vees en forma verdadera de la tierra la gran circunferencia, pudieras entender, si tiempo hubiera, de los celestes cuerpos la excelencia20, la máquina y concierto de la esfera, la virtud de los astros y influencia, varias revoluciones, movimientos los cursos naturales y violentos. Generalmente, se acepta que „esta falta de educación clásica‟ redundó en beneficio del „poetasoldado‟, visto que él no cayó en la pedantería (Medina: 2007). Por fin, a lo largo de sus numerosos viajes por mar, adquiere conocimientos náuticos que, a su vez, dejan huellas en su obra. Habla por ejemplo en la estrofa 50 del Canto XXIV sobre « proas », « popas » y « costados ». En 1555, inmediatamente después de la muerte de don Pedro de Valdivia21 (Ca. 1500-1554), obtiene licencia para acompañar a Jerónimo de Alderete22 (quien fallece en las cercanías de 13 Esposa de Odiseo (Winkler 1993: tomo 18, 310). Apodo de Elissa, quien fue reina de Cartago (Winkler 1993: tomo 7, 338). 15 Dante Alighieri fue el „sommo poeta‟ del pueblo italiano y escritor de entre otras: De vulgari eloquentia, La Divina Comedia y Eclogae (Winkler 1993: tomo 4, 379). 16 Poeta italiano y autor del Decamerón (1351) (Winkler 1993: tomo 4, 379). 17 Francesco Petrarca fue un poeta italiano y autor del Canzoniere (Winkler 1993: tomo 18, 403). 18 Poeta español. Autor de entre otras: La Carolea (1560) y la Caballería celestial. Jerónimo Sempere, Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Sempere 19 Jacopo Sannazaro fue el autor italiano de la novela pastoral: Arcadia (Winkler 1993: tomo 20, 397). 20 Subrayamos, a lo largo de la tesina, las palabras o los versos que ilustran de manera clara lo que acabamos de presumir. En otras palabras, lo subrayado siempre es nuestro. 14 15 Panamá) y después participa en la expedición bajo el mando de don Andrés Hurtado de Mendoza (el nuevo Virrey de Chile). En Lima, vive en casa del Virrey y traba amistades con sus hijos (don García y don Felipe). No obstante, la situación en Chile se exacerba y, en consecuencia, Andrés Hurtado de Mendoza manda como gobernador a su hijo mayor, con el fin de reducir decididamente el monte de indígenas. Ercilla participa en esa expedición y desde entonces se inicia este período de más o menos dos años (1557-1558), del que se habla en La Araucana (Caillet-Bois 1967: 12). Participa en las batallas de Arauco, Millarapue, Quiapo y Lagunillas y asiste a la muerte de Caupolicán. La expedición que más le enorgullece es la de Chiloé, por haber podido contemplar paisajes que ningún otro español había visitado antes. Con los suyos, reedifica y funda fuertes, una vez lograda la pacificación (Lerner 2005: 15). En marzo 1558 se funda la ciudad de Osorno y durante una fiesta que tiene lugar en la nueva ciudad, Ercilla es atacado por Juan de Pineda, por razones desconocidas (Montes 1961: 262). Ese caballero puede ser considerado como el enemigo del autor español, por causa de disputas anteriores. Por añadidura, don García, cuando se da cuenta de la riña, dale golpes a Ercilla, intentando de serenar los ánimos. Ya que durante el alboroto los dos sacaron espadas, don García les condena a muerte. (Medina: 2007) Dice Montes (1966: 69) que « debían ser decapitados, privilegio de la nobleza frente a la plebe que sufría la pena de la horca ». Sin embargo, muchos consideraron injusta la condena y trataron en vano de persuadir al Virrey cuya decisión estuvo tomada. Al fin y al cabo, dos mujeres lograron acercarse del Virrey y ablandar su corazón, de modo que perdonó a los 2 soldados. Dice Ercilla mismo que « estuve en el tapete, ya entregado, al agudo cuchillo la garganta » (Canto XXXVI, 33, 3-4). Otra referencia al acontecimiento se hace en la estrofa 70 del Canto XXXVII: 21 Conquistador español y primer gobernador de Chile (Winkler 1993: tomo 23, 266). Dice Lerner (2005: 13) que « Alderete había sido enviado por Valdivia a España para negociar con el príncipe la gobernación por vida de Chile y su sucesión ». 22 16 Ni digo cómo al fin por accidente del mozo capitán acelerado, fui sacado a la plaza injustamente a ser públicamente degollado; ni la larga prisión impertinente do estuve tan sin culpa molestado ni mil otras miserias de otra suerte, de comportar más graves que la muerte. Después de tres meses de prisión, es desterrado al Perú. Marcha a Lima y a fines de 1561, al fin y al cabo, regresa a España (Caillet-Bois 1967: 12). En 1568 pide licencia para publicar la primera parte de su obra, dedicada a Felipe II (véase el anexo 1). Las otras partes seguirán respectivamente en 1578 y en 1589. Comienza a redactar su obra inmortal en Chile, pero a pesar de eso, el grueso del libro se escribe en su patria. En 1571 se instala en Madrid, donde se casa con doña María Bazán. Enseguida, le ordenan Caballero de Santiago y gentilhombre de la Corte y comienza a dedicarse a actividades diplomáticas. Con Juan de Austria23, marcha al socorro de Túnez y de la Goleta (al igual que Cervantes). Aún viaja a Nápoles, a Roma, a Praga y a los Balcanes, antes de volver a España hasta mediados de 1577. Fallece finalmente a los 61 años en Madrid, el 29 de noviembre de 1594 (Caillet-Bois 1967: 13-15). 23 Hijo de Carlos V y Bárbara Blomberg y hermano bastardo de Felipe II. Juan de Austria, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Austria 17 2 Historia y ficción: Son innumerables los críticos que se arriesgaron a la „disección‟ de La Araucana en términos de distinguir la verdad histórica de elementos de ficción. Ya nos dimos cuenta del aspecto autobiográfico de los textos escritos por Ercilla. Pero, nos preguntamos si el autor en cuestión, a pesar de su papel como testigo, nunca se desvía de los hechos históricos. En otras palabras, ¿Hay elementos inventados escondidos en esta obra que pretende ser verdadera? ¿Cuál es la relación entre historia y ficción? Con el fin de contestar a estas preguntas, me fundamenté en las consideraciones anotadas por Julio Caillet-Bois (1967), D. Carlos Martínez de Campos y Serrano (1969) y Lerner Isaías (2005). En la obra se canta la conquista de Chile desde el primer comienzo (la llegada de Pedro de Valdivia) hasta la llegada de Hurtado de Mendoza (Lerner 2005: 23). Se canta también la postura valerosa de los araucanos, lo que explica por qué se considera La Araucana como poema épico nacional de Chile. Ercilla nos cuenta sucesivamente sobre entre otras: la insurrección de los indígenas, Pedro de Valdivia, el saqueo de Concepción, la destrucción de los fuertes de Túcapel, Purén y Arauco; la victoria de Francisco de Villagrá, las victorias españolas, la fundación de ciudades y la llegada de don García Hurtado de Mendoza (Vega de Febles 1991: 22). Dice Caillet-Bois (1967: 17) que según Ercilla « la historia es la revelación gradual de los planes de la Providencia », como está descrito en la estrofa siguiente: Si las cosas que dijere por cierta y verdadera profecía dificultosa alguna pareciere, créeme que no es ficción ni fantasía; mas lo que el Padre Eterno ordena y quiere allá en su excelso trono y hieraquía. (Canto XVIII, 30) 18 Ercilla claramente hace de la veracidad histórica su lema y consiguientemente no hace sitio a las invenciones (Pereira Torres24: 8). De cualquier modo, es lo que nos mete en la mollera, de buena gana. Dice Lerner Isaías (2005: 19) con respecto a La Araucana que « no sería exagerado considerar[la] como una especie de autobiografía parcial »; basando su opinión en el papel protagonista del autor. Las hazañas descritas con pelos y señales generalmente están confirmadas en otras fuentes contemporáneas, excepto por algunos detalles (Lerner 2005: 19). Pensemos por ejemplo en la tempestad descrita en el Canto XV. Hasta ahora hay dudas sobre la veracidad histórica. La veracidad sería « avalada por la presencia testimonial del autoractor-narrador, o por la búsqueda personal, por parte del narrador, de fuentes fidedignas que confirman la verdad histórica de los hechos » (Lerner 2005: 20). Es efectivamente verdad que para la redacción de la primera parte (en la que se relatan las aventuras a las que Ercilla mismo no asistió), el autor conscientemente decide no recurrir, frecuentemente, a fuentes escritas. Por el contrario, quiere basarse particularmente en los testimonios orales (Lerner 2005: 26). No hay duda de que el poeta-soldado concede gran importancia a la autenticidad de su relato, dado que muchos elementos redactados han sido verificados por los críticos modernos. Con todo, a veces no cumple su promesa. Pensemos por ejemplo en este caso que menciona Caillet-Bois (1967: 42). El crítico pretende que, a pesar de la objetividad encontrada en casi todos los retratos de los personajes, se encuentra una excepción extraña y muy interesante, es decir, la pintura de Pedro de Valdivia. En numerosas ocasiones, Ercilla alaba al primer Gobernador de Chile; por eso puede extrañarnos que se encuentre igualmente « un cúmulo de expresiones en que Valdivia aparece como negligente y descuidado, codicioso, perezoso e incrédulo » (Caillet-Bois 1967: 42). Por lo que respecta a los historiadores contemporáneos, estos ponen en un pedestal su inteligencia, su valor, su lealtad y sus nobles sentimientos. ¿Cómo podemos explicar entonces esta falta de veracidad por parte de Ercilla? Ya que Pedro de Valdivia falleció años antes de la venida de Ercilla a Chile, pueden excluirse los rencores personales (Montes 1966: 43). Parece igualmente poco probable que los testigos del comportamiento de Valdivia quisieran difamar a un héroe, ya fuera de la lucha. Hasta ahora, la posición ercillana continúa siendo misteriosa (Montes 1966: 44). La única explicación que podríamos aceptar eventualmente, según CailletBois, es la siguiente: « la diferente situación social que existió entre Valdivia y sus compañeros, de una parte, y don García Hurtado de Mendoza y los suyos, de otra » (1967: 24 URL: http://www.nuevaradio.org/catedramistral/b2-img/LaAraucana.pdf 19 44). A fin de cuentas, queda claro que Ercilla no siempre cumple su promesa. ¡Además, hay otras pruebas! Ya es bien sabido que el autor de La Araucana a veces adapta su escritura a las influencias renacentistas. Pensemos en el hecho de que Ercilla recurre al tópico de la tormenta para molestar a los españoles. Se les ocurrió lo mismo a Eneas y sus compañeros. La veracidad de esa tormenta „ercillana‟, hasta ahora, está rebatida fuertemente. El vocabulario, entonces, a su vez, está adaptado a las pautas españoles; es decir, de vez en cuando, Ercilla sustituye palabras indígenas por equivalentes españoles renacentistas. Habla de tigres y leones, en vez de jaguares y pumas (Lerner 2005: 46). Al describir la flora chilena por ejemplo, hace mención de enebros y hiedras, árboles que de ninguna manera pudieron encontrarse en Chile en esos tiempos25. Y apuntando a Valdivia en el cerebro descarga un gran bastón de duro nebro. (Canto III, 65, 7-8) Generalmente, se acepta también la opinión de que Ercilla « no describió en su obra la naturaleza, los árboles, ni la vegetación general en sus reales especies, colores y matices »26. No describe en su obra los paisajes que observó ante sus ojos, sino los que se encuentran en cualquier libro renacentista. Los críticos coinciden en que los paisajes idealizados no corresponden a la geografía realista. Se inspiró, entre otras, en el paisaje descrito en la Eneida. Queda claro que el aspecto autobiográfico resulta importantísimo. Podemos concluir finalmente que a pesar de que en unas pocas „desviaciones‟ Ercilla no consigue resistir a la „tentación‟ renacentista (pensemos por ejemplo en el vocabulario adaptado y en algunas descripciones subjetivas); hace todo lo posible para salvaguardar el carácter auténtico de su obra. 25 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 26 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 20 3 La voz del poeta Partiendo de lo anteriormente dicho, resulta obvia la importancia primordial de las experiencias de Alonso de Ercilla y Zúñiga mismo, para el desarrollo de la línea argumental. El autor, con mucho gusto, nos anuncia sus peripecias; no sin prestar la atención necesaria al aspecto cotidiano. Sin embargo, por lo general, el género épico se distingue por su rasgo típico de impersonalidad27. Normalmente, el autor no tiene la tendencia de interponerse; excepciones aparte. Pensemos, por ejemplo, por lo que concierne a Virgilio, en el pasaje sobre Niso y Euríalo. Lo explicaré detalladamente en el apartado en que miraré de cerca cómo y en qué medida interviene el yo-autor en la Eneida. Conviene ahora mirar de cerca algunas intervenciones del autor en la Eneida, por una parte y en La Araucana, por otra parte. Otras personas que ya se dedicaron al estudio de este fenómeno se llaman Gordon Williams (en cuanto a la Eneida) (1983) y Hugo Montes (análisis de La Araucana) (1961). Son los autores que me inspiraron. Mientras que en „el poema nacional chileno‟ los testimonios del autor son copiosos, en la Eneida la presencia de Virgilio resulta mucho más sutil (pero no es insignificante). Analicemos, ante todo, la estrofa siguiente, que constituye el ejemplo por excelencia, por lo que concierne a la objetividad (o más bien: la subjetividad), por parte del „poeta mantuano‟: Se les ve de un lado para otro y bajar de toda la ciudad, como cuando arramplan las hormigas con su carga de farro pensando en el invierno y la ponen en su refugio; avanza por los campos el negro batallón y en angosto sendero arrastra su botín entre las hierbas; unas los granos mayores empujan con los hombros, otras cuidan la formación y azuzan a las retrasadas, hierve el camino entero con su trabajo. ¿Qué sentías entonces, Dido, al contemplar todo eso? (Libro IV, 401-408) 27 La poesía épica romana (online). URL: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_lp2/pau/clasicas/caracteristicas.htm 21 Resulta muy claro que Virgilio invita a los lectores a contemplar la partida de los troyanos y aparece su voz una segunda vez, dirigiéndose a la reina Dido. Parece que el poeta, de una u otra manera, entiende a Dido y se comunica con ella. De todos modos, no hace mucho esfuerzo para esconder su presencia. Relatándonos la muerte atroz de „los amigos del alma‟ Niso y Euríalo, Virgilio les concede cierto grado de „felicidad‟. Sin duda alguna, puede extrañarnos; pero cita Gordon Williams (1983: 206) lo siguiente acerca del tema: « It expresses the poet‟s hope that this poem will in some way be connected with the national life, and that form of promise is relevant to a pair, who were, so to speak, founder-members of the Roman empire ». En otras palabras, Virgilio no se arredra por mostrar sus sentimientos. Sin embargo, conviene decir que lo hace de una manera extremamente delicada. Además de eso, aunque la voz del poeta se hace oír tanto en la Eneida como en La Araucana; observamos diferencias en cuanto a la intensidad de la subjetividad. Pasemos ahora al carácter autobiográfico muy presente en La Araucana. Declara Montes (1966: 19) que « la presencia del autor en buena parte de la guerra de Araucanía confiere a La Araucana una curiosa dosis de lirismo ». A través de sus 37 Cantos, Ercilla nos hace mirar hasta lo más profundo de su alma. Interrumpe a menudo el discurso, no sólo como actor, sino también como observador (Lerner 2005: 19). Nos relata, con puntos y comas, sobre su educación en la Corte Imperial y, a partir del Canto XIII, sobre sus aventuras chilenas. Pensemos en el viaje a Perú, en su viaje desde El Callao hacia Chile, en los diversos combates, en su travesía por las tierras araucanas y en su regreso al norte. Hace mención también de numerosos elementos de posguerra y no puede dejar de hablar sobre su estancia en Lima y Panamá, sobre el regreso a su patria, sobre sus ocupaciones literarias y sobre su encuentro con cierta Doña María de Bazán. Paulatinamente, su obra parece convertirse en una verdadera autobiografía en lugar de la glorificación de España y de sus enemigos. Ercilla, a su vez, se da cuenta de eso en un momento dado y promete ya no irse por las ramas, en lo sucesivo. ¿Cómo me he divertido y voy aprisa del camino primero desvïado? Por qué así me olvidé de la promesa y discurso de Arauco comenzado? 22 Quiero volver a la dejada empresa si no tenéis el gusto ya estragado; mas yo procuraré deciros cosas que valga por disculpa el ser gustosas. (Canto XXXVI, 42) Aparte de la verdad desnuda, el autor nos orienta acerca del enredo de sus sentimientos. Al leer su libro, comenzamos a conocer mejor al autor como un hombre piadoso (visto su actitud frente a los indígenas, en particular frente a las mujeres), valeroso y más que nada respetuoso. Además, no duda de utilizar la primera persona, mientras que en la épica tradicional (y consiguientemente en la Eneida también), los autores, por lo general, recurren al uso de la tercera persona28; hecho que subraya otra vez la „impersonalidad‟. Yo de aquella visión mal satisfecho, con un temor que agora aún no lo niego, la espada en mano y la rodela al pecho, llamando a Dios, sobre él aguijé luego. (Canto XX, 28, 1-4) Dicho de otra manera, Ercilla, de buena gana, nos ofrece una verdadera pintura de su vida. Prestando atención tanto a las hazañas como a su vida afectuosa, convierte su obra en un poema universal. En consecuencia, cada lector fácilmente puede reconocerse en el libro; efecto que divierte la lectura. Al fin y al cabo, podemos concluir que existe una diferencia en cuanto al método de trabajo de los autores en cuestión. Virgilio actúa de manera mucho más solapada que Ercilla. Pero, con todo, es obvio que en ambos libros se encuentran elementos autobiográficos. Además, salta a la vista el hecho de que Ercilla no sólo muestra parecidos con el „mantuano‟, sino también con el personaje de Eneas, quien es « narrador de sus aventuras en los libros II y III de la epopeya virgiliana » (Cristóbal López 2008: 78). Mejor dicho, Ercilla, al igual que 28 La poesía épica romana (online). URL: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_lp2/pau/clasicas/caracteristicas.htm 23 Eneas, canta sus propias aventuras. Además de eso, los dos personajes igualmente tienen en común su heroísmo y su piedad (véase la página 80). 24 4 La épica Podría ser interesante estudiar detenidamente el tipo de género literario al que pertenecen los dos libros en cuestión. Visto el estatuto de la Eneida como modelo de conducta para la literatura épica, no debe sorprendernos que Ercilla, inspirándose en Virgilio, adopte a su vez las características épicas para su obra. Por lo tanto, en esta parte, me concentraré en el carácter épico de La Araucana. Primero, daré un esbozo rápido de la situación literaria en el Siglo de Oro, por una parte y de la evolución en el campo de la épica, por otra parte. En segundo lugar, trataré el carácter ambiguo de La Araucana dentro del marco de la tradición épica, sobre la base de algunas pruebas concretas. Por lo que concierne a mi presentación general del género épico y su evolución, me sirvieron como fuentes de inspiración los autores Lerner Isaías (2005) y María Vega de Febles (1991) (quien redactó un libro completo sobre las huellas épicas de obras clásicas en La Araucana). A continuación, me basé en la visión de Cedomil Goic (2008) y en un artículo de la mano de José Toribio Medina (2000), quien se preguntó si La Araucana constituyó verdaderamente un poema épico. Por último, me fundé en las opiniones de Voltaire (2007). Durante los llamados Siglos de Oro, la poesía épica vuelve a suscitar el interés de los autores españoles (Lerner 2005: 9). En este „período áureo‟, España produce un montón de poemas épicos. Entre ellos se cuentan por ejemplo: El Bernardo de Balbuena (1568-1627), La Austriada de Rufo (1547-1620), Conquista de la Bética de Juan de La Cueva (1543-1610) y El Montserrate de de Virués (1550-1614) (Caillet-Bois 1967: 8). Varias cosas sientan las bases para este éxito. Pensemos por ejemplo en la difusión de ediciones nuevas de las obras clásicas (generalmente se añade un comentario literario), o bien en las traducciones castellanas de dichos libros (Lerner 2005: 9). Dice María Vega de Febles (1991: 20) que « en la España del Siglo de Oro se editó numerosas veces entre 1555 y 1614 la traducción de la Eneida de Virgilio, hecha en octavas por Hernández de Velasco ». Otra razón consiste en eso que aparecen, al mismo tiempo, en Italia obras como el Orlando Furioso de Ariosto, que ofrecen renovaciones temáticas y artísticas por lo que concierne al género épico (Lerner 2005: 9). La situación política española del siglo XVI, además, se revela extremamente propicia para el desarrollo de la épica. Indudablemente, las hazañas militares y 25 los hechos políticos sirven como fuente de inspiración para los que quieren poner por escrito las numerosas victorias de su patria (Lerner 2005: 10). Por lo que se refiere entonces a La Araucana, pertenece a uno de las veintenas de poemas29 que fueron engendrados por « el descubrimiento, la exploración y la conquista de un continente nuevo » (Lerner 2005: 10). Regresemos al primer comienzo. „El viento‟ nos lleva a la Grecia del siglo VIII a.C. Homero en aquella época, escribió sus 2 obras maestras: la Ilíada y la Odisea y por consiguiente, hasta ahora, se le considera como el creador de la épica occidental. Sus narraciones constituyen una mezcla de leyenda y hechos históricos y se centra la atención en los riesgos, las aventuras, la unidad y la coherencia. Otro escritor griego que se atrevió al género épico, se llama Hesíodo. Fue, con toda probabilidad, un contemporáneo de Homero y se dedicó sobre todo a cierto tipo de épica didáctica, por la escritura de su Teogonía y de Los trabajos y los días30. Sin ninguna duda, fue la tradición épica griega que influyó sobre la tradición literaria romana, hasta entonces menos desarrollada. Por causa de las guerras púnicas, desde hace el siglo III a.C., el contacto entre los romanos y los griegos fue mucho más intenso, lo que se reflejó además en la evolución de la literatura romana. Los romanos comenzaron a dedicarse a la imitación y a la traducción de las grandes epopeyas griegas, ya que ellos, por su parte, no disponían de un hecho histórico que podía equivaler a la guerra de Troya. A pesar de eso, por falta de mejor evento y empujado por el afán de crear „la epopeya nacional romana‟, Cneo Nevio (siendo poeta-soldado) no podía más que basarse en esta proeza; lo que resultó finalmente en su Bellum Punicum. En este libro, Nevio relata la historia de Roma, desde la ruina de Troya y las aventuras de Eneas a quien hace ser arrojado a la playa de Cartago. Nos cuenta también sobre los amores entre Dido y Eneas, considerados como causa de la enemistad nacida entre ambos pueblos. Otros nombres que merecen ser mencionados antes de pasar a Virgilio, son Livio Andrónico y Ennio. Livio Andrónico realizó la traducción de la Odisea al saturnio (el verso latino típico), contrariamente al último, quien se dedicó a la redacción (en hexámetros) de sus Annales. El último autor que merece la pena de ser mencionado es al mismo tiempo el más importante. Después de haber escrito las Bucólicas (oda a la vida pastoril) y las Geórgicas (poema didáctico agrario), Virgilio se lió la manta a la cabeza e inició la escritura de su obra maestra: la Eneida. Llevaba 10 años trabajando en la 29 Otros poemas que pertenecen a este tipo de poesía son por ejemplo: la Grandeza Mexicana (1604) de Bernardo de Balbuena y la Sátira de las cosas que pasan en el Perú. Año de 1598 de Mateo Rosas de Oquendo. 30 Con vistas a la elaboración del tema de „La épica‟, me concentré sobre todo en un artículo que se intituló: La épica y que se encontró online en este sitio: http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/literatura/epica.htm 26 historia, cuando tomó la decisión de emprender un viaje a Grecia (el lugar donde transcurría lo relatado). Desafortunadamente, nunca pudo partir, a causa de una enfermedad. Murió en Brindis y dejó su perla inacabada. A pesar de la imposibilidad de una última corrección, se observa en su obra (que se compone de 12 cantos) un lenguaje casi perfecto. Mientras que los 6 primeros Libros imitarían a las peregrinaciones de Odiseo, los 6 Libros restantes serían basados en la Ilíada y en la Bellum Punicum (Cristóbal López 200831: 2). Es muy importante también el espíritu augústeo que predomina en todas sus obras. Por medio de sus libros, Virgilio tenía la misión de suscitar el interés por los dioses antiguos (entre otras: los lares), la naturaleza y la Italia en general. Además, sus obras tenían que indicar cierto respeto por valores como lo son por ejemplo: la modestia, el coraje y la fidelidad. En otras palabras, la obra virgiliana sirvió como recurso propagandístico. Lo que destaca también en la Eneida es el uso del verso hexámetro (verso dactílico de seis pies dáctilos, que tienen tres sílabas32). Los griegos introdujeron el verso, los romanos lo adoptaron y Virgilio lo elevó a su apogeo (Cairns: 1989). Volvamos ahora a la esencia de este estudio, o bien a la relación Araucana-épica. Conviene hacernos la pregunta si La Araucana efectivamente reúne las condiciones para poder ser aceptada como poema épico. Es una pregunta ambigua, lo que se demuestra claramente por las respuestas desiguales. Cuando tomamos como ejemplo el razonamiento de Martínez de la Rosa, ella pretende que no podemos considerar como epopeya a la obra de Ercilla, dado que « la acción sobre que está basada no es realmente grande » (Medina: 2000). Por otra parte, Andrés Bello claramente no está de acuerdo con la opinión precedente, cuando dice que « toda acción que sea capaz de excitar emociones vivas y de mantener agradablemente suspensa la atención, es digna de la epopeya » (Medina: 2000). Sería oportuno averiguar cuáles son justamente las diferencias y los parecidos con la literatura épica, para finalmente concluir sobre „la epicidad‟ de La Araucana. Aún así, no es mala idea definir, antes de todo, la noción de épica. 31 Cristóbal López, Vicente. Camila: Génesis, función y tradición de un personaje virgiliano (online). Universidad Complutense de Madrid. URL: http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/85ece4654667281dc0263239d703d7fa.pdf 32 Métrica grecolatina , -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_grecolatina 27 Podemos elaborar una „lista‟ de características que susceptiblemente aumentan el carácter épico de cualquier texto33. Generalmente las epopeyas se centran en un héroe que, de una manera u otra, se distingue de los demás por cierta peculiaridad física y por su coraje. Motivos que infaliblemente tienden a volver son el relato de hazañas nacionales del pasado y de peregrinaciones, influidas por la voluntad y por los caprichos divinos. La historia puede contener elementos verdaderos, pero el autor se concentra en la invención de fenómenos mitológicos; según el ejemplo que se sigue (Vega de Febles 1991: 17). El género épico se divide en dos subgrupos, que cada uno se relacionan con una vertiente distinta de la tradición épica. Primero tenemos este grupo que se basa en Homero y que tiene tendencia a sustituir lo mitológico por hazañas auténticas. La última categoría, en cambio, crea una narración enteramente ficticia, siguiendo el ejemplo de estos autores griegos reunidos en Alejandría que sentían las bases de la poesía mitológica erudita. Pensemos en este caso en Ovidio34 y sus Metamorfosis. Otros factores que no pueden faltar en un texto épico son las digresiones, los discursos prolongados, los saludos estereotipados y el repertorio bastante extenso de formulaciones y adjetivos (epítetos) típicos. Son recurrentes también las repeticiones de escenas típicas, como por ejemplo: el armamento del héroe principal y la descripción (écfrasis35) de su armadura (Cristóbal López 2008: 72). En cuanto al aspecto formal, finalmente, el autor suele recurrir a la prosa, o bien hace usos de versos largos. Concentrémonos ahora en estas causas que alejan La Araucana de la epopeya prototípica para, al final, centrar toda la atención en los elementos típicamente épicos. Dicho de otro modo, terminaremos esta parte con el estudio de algunas características que dan muestras de cierta influencia virgiliana indirecta. Voltaire (2007) considera ciertamente a La Araucana como un poema épico (visto el tratamiento del libro en su Essai sur la poésie épique). A pesar de eso, no puede dejar de mencionar algunas singularidades. 33 La Épica, (online). URL: http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/literatura/epica.htm Publio Ovidio Nasón fue un poeta romano y autor de Ars amandi (1 a. C.) y Las Metamoforsis (8) (Winkler 1993: tomo 18, 67). 35 La écfrasis es el « excurso descriptivo de paisajes, armas, obras de arte, etc. » (Cristóbal López 2008: 72). 34 28 « Il commence par une description géographique du Chili, et par la peinture des moeurs et des coutumes des habitants. Ce commencement, qui serait insupportable dans tout autre poème, est ici nécessaire, et ne déplaît pas dans un sujet où la scène est par delà l'autre tropique, et où les héros sont des sauvages, qui nous auraient été toujours inconnus s'il ne les avait pas conquis et célébrés. Le sujet, qui était neuf, a fait naître des pensées neuves. » (Voltaire : 2007) El autor francés pone énfasis en el hecho de que Ercilla ofrece diversas novedades y consiguientemente da vida a un nuevo ciclo épico castellano. Declara además Hugo Montes (1961: 265) que « el protagonista [normalmente] iba a ser García Hurtado de Mendoza, pero Ercilla, enojado con él por aquella condena a muerte, lo calló de propósito ». En consecuencia, Ercilla, finalmente, decide elaborar un poema que no relata las aventuras de un héroe central único (García Hurtado de Mendoza), sino de „un héroe múltiple‟ (los araucanos) (Voltaire: 2008). Además de eso, estos héroes araucanos no son prototípicos; en cambio, se trata de bárbaros indios menospreciados por el gran público (Vega de Febles 1991: 13). Como lo expone Voltaire (2007), se inicia el poema con la exposición de la sociedad y de las costumbres araucanas. Además, se añade igualmente una descripción geográfica demasiado prolija, lo que hace de La Araucana un poema que no corresponde a la tradición. En la literatura épica tradicional las descripciones suelen ser menos plomíferas y no se presta tanta atención (positiva) a los enemigos (Martínez de la Rosa 2007: 56). Otra divergencia con la epopeya clásica consiste en eso que, al contrario de Homero quien encuentra inspiración en leyendas sobre la lucha entre teucros y aqueos36, Ercilla es un poetatestigo que desea contarlo todo y, consiguientemente, se pierde en detalles. Su método de trabajo resulta funesto por lo que concierne a la visión global. Otros asuntos que le reprochan los críticos son la negligencia en la versificación37 y « la falta de nobleza38 en que a veces cae el estilo » (Martínez de la Rosa 2007: 56). 36 Troya, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Troya Plantea Martínez de la Rosa (2007: 56) que « el desaliño […] suele notarse en la versificación, la cual a fuerza de ser portentosamente fácil llega muchas veces a rayar en descuidada y prosaica ». 38 Dice además Martínez de la Rosa (2007: 56) que Ercilla « admite a veces frases y palabras, no sólo indignas de la epopeya, sino hasta de la poesía menos elevada y aun de la prosa culta ». En el Canto II, estrofa 37, Ercilla utiliza, por ejemplo, la palabra « allegar ». Dice Lerner (2005: 16) que « allegar [...], era considerada en el siglo XVII anticuada y poco usada entre gente cortesana ». 37 29 Como ya se había anunciado antes, al leer La Araucana, percibimos varios aspectos épicos que conllevan parecidos entre la literatura clásica épica y la epopeya del Siglo de Oro; entre la Eneida y La Araucana en particular. Vayamos directamente al grano con el análisis de la primera estrofa de ambos textos. Plantea Cedomil Goic (2008) que « pertenece a la poética clásica la norma de comenzar el poema épico mediante una introducción en la cual el narrador: 1) invoca a las Musas para vencer las dificultades del asunto y sus propias limitaciones humanas; 2) presenta el asunto que va a cantar, y, finalmente, 3) se aboca a narrarlo en un orden determinado ». Se habla, en otras palabras, de la invocatio, de la propositio y de la narratio. Sin embargo, la poesía épica latina, bajo el mando de Virgilio y Lucano, propone el orden siguiente: la proposición suele anteponerse a la invocación. Y es este orden que sigue, a su vez, Ercilla. Comienza La Araucana con la estrofa siguiente: NO LAS damas, amor, no gentilezas de caballeros canto enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados; mas el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados, que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada. (Canto I, I) No cabe la menor duda que Alonso se basa en la literatura clásica (probablemente en Virgilio), como lo demuestra la primera estrofa de la Eneida. Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia prófugo por el hado y a las playas lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno, tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al Lacio; de ahí el pueblo latino y los padres albanos y de la alta Roma las murallas. 30 Cuéntame, Musa, las causas; ofendido qué numen o dolida por qué la reina de los dioses a sufrir tantas penas empujó a un hombre de insigne piedad, a hacer frente a tanta fatiga. ¿Tan grande es la ira del corazón de los dioses? (Libro I, 1-11) Queda claro que Ercilla, formalmente, se apoya en el modelo virgiliano (Cristóbal López 1991: 78). El exordio primero (además el exordio de la obra en su totalidad), se consta de las 5 primeras estrofas del Canto I y se divide en la proposición por una parte (2 estrofas) y la invocación (3 estrofas) por otra parte (Cedomil Goic: 2008). Sin embargo, nos damos cuenta de un matiz personal, visto que salta a la vista en la proposición de Ercilla la negación (no, ni), que anuncia ya de antemano la innovación de su materia. Al lado, se divide la propositio en 2 partes: 1) el plan de cantar las hazañas y la gloria del ejército español (demuestra la cercanía con: « arma virumque cano ») y 2) el proyecto de cantar las acciones memorables de « gente que a ningún rey obedecen » (Canto I, 2, 2) (Cedomil Goic: 2008). Por el contrario, en la Eneida, Virgilio se dedica al canto de las heroicidades de un solo hombre. Entonces, por lo que se refiere a la invocación, Ercilla (contrariamente a Virgilio) no se dirige a ninguna divinidad, sino al propio rey Felipe II. Notamos aquí claramente la transposición de elementos mitológicos; transposición muy usual en poemas épicos con matiz religioso. Con vistas a la adquisición de cierto grado de verosimilitud, le pide ayuda al rey, de manera que su poema adquiera una dimensión absolutamente verdadera y humana. Renunciando la omnisciencia (por parte de las Musas en cuanto a, por ejemplo, la Eneida) y presentándose como actor-testigo, (« soy de parte dello buen testigo »39) Ercilla pone énfasis en la verdad histórica (Cedomil Goic: 2008). Otra similitud consiste en eso que, al igual que Eneas, los múltiples héroes españoles y araucanos se caracterizan por la fuerza física, la audacia y el anhelo de gloria; en otras palabras, tienden a la areté homérica (término vinculado especialmente con la posesión de las virtudes viriles, en especial la valentía y la destreza en el combate40) (Vega de Febles 1991: 24). Además los héroes más famosos se caracterizan por cierta particularidad física que los destacan. Pensemos por ejemplo en Caupolicán: 39 40 Ercilla: Canto I, 5, 8. Areté, - Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aret%C3%A9 31 Ufano andaba el bárbaro y contento de haberse más que todos señalado, cuando Caupolicán aquel asiento, sin gente, a la ligera, había llegado; tenía un ojo sin luz de nacimiento como un fino granate colorado, pero lo que en la vista le faltaba, en la fuerza y esfuerzo le sobraba. (Canto II, 46) Los críticos literarios están de acuerdo en que, por lo general, el tema de una epopeya es « una acción pasada que por la vasta amplitud de sus circunstancias y la riqueza de sus relaciones abarca todo un mundo, la vida de una nación y la historia de una época » (Vega de Febles 1991: 88). No se puede negar que La Araucana cumple los requisitos. Las aventuras de Ercilla y sus compañeros de fatigas ejercen influencia no sólo sobre los indígenas, sino también sobre sus descendientes y sobre la monarquía española en general. Narra y legitima, al mismo tiempo, la exploración (quizá sea mejor: explotación) y la anexión de regiones muy extensas y la imposición de la religión cristiana. La meta de la epopeya está alcanzada, por consiguiente, efectivamente en cuanto a la semi-autobiografía de Ercilla. No podemos negar de ninguna manera la presencia de otra convención propia del género épico, a saber, la descripción minuciosa de paisajes, hombres, la armadura u objetos simples (en otras palabras, la écfrasis). Resulta extremamente importante y frecuente la pintura de escenas guerreras y de personajes; como lo demuestra, entre otras, la estrofa siguiente (Canto III, 87) en que se describe Lautaro: Fue Lautaro industrioso, sabio, presto, de gran consejo, término y cordura, manso de condición y hermoso gesto, ni grande ni pequeño de estatura; el ánimo en las cosas grandes puesto, de fuerte trabazón y compostura; duros los miembros, recios y nervosos, anchas espaldas, pechos espaciosos. 32 La Araucana se acerca igualmente del género épico por el uso excesivo de comparaciones, epítetos, enumeraciones, repeticiones, léxicos latinizantes y acumulaciones; en otras palabras, elementos que trataré en la parte incluyendo el análisis de los aspectos formales. Otro fenómeno que merece la pena mencionarse, es la sustitución de elementos indígenas por sus „correspondientes‟ épicos. En cuanto al vocabulario, « Ercilla sustituyó buen número de vocablos aborígenes por los correspondientes castellanos » (Lerner 2005: 46); sin embargo, no tenía ninguna razón retórica para hacerlo. Observamos el procedimiento en la estrofa 37 del Canto XVI,: En las remotas bárbaras naciones el grande estruendo y novedad sintieron: pacos, vicuñas, tigres y leones acá y allá medrosos discurrieron. Sugiere Lerner (2005: 46) que probablemente, los tigres y leones equivalgan respectivamente a jaguares y pumas y que utiliza Ercilla estas denominaciones con el motivo de adaptar su vocabulario al vocabulario épico tradicional. Aparte de las huellas amorosas de Ariosto, la aristeia de los héroes homéricos y la apatía de Lucano (aspectos que aún se explicarán más adelante); Ercilla comparte con el protagonista de la Eneida la virtud de pietas. Esta virtud se desarrolla, tanto en Ercilla como en Eneas, a lo largo de sus aventuras (Vega de Febles: 1991). Es esencial la relación entre la pietas y la gloria romana por una parte y el enlace entre la pietas y la cristiandad por otra parte. Por la presente, no podemos perder de vista el papel de Felipe II y Augusto (tema que será tratado, a su vez, en el capítulo siguiente). Augusto está considerado generalmente como el restaurador de la pax romana y como creador del Siglo de Oro, mientras que Felipe II está visto como campeón de la lucha en contra del Islam y consiguientemente como difusor del cristianismo (Vega de Febles 1991: 35). Se cantan las alabanzas de ambos líderes y están glorificados por su carácter bienintencionado, o bien, por su pietas. El aspecto religioso es muy importante, lo que se desprende del hecho de que varios críticos y cristianos mismos encontraron huellas del cristianismo en la obra de Virgilio. Distinguirían en 33 la Eneida el mensaje secreto de que la vida sería una verdadera peregrinación espiritual, de la que el destino ni siquiera se encuentra aquí en la tierra. Otro elemento esencial es que ambos protagonistas se someten a la voluntad de Dios (= otra definición de la pietas) y que son predestinados. Aparte de la pietas y de la obediencia, se esconde en el personaje de Ercilla cierto grado de cristiandad, es decir, es honrado, bondadoso y comprensivo (Vega de Febles 1991: 40). Por último, resulta obvio que La Araucana cumple la mayoría de los requisitos del género épico. Es decir, son presentes la écfrasis, la invocación, la areté, la pietas, los héroes, las hazañas, el vocabulario adaptado, y la grandeza de la nación. Podemos concluir, en consecuencia, que la obra maestra de Ercilla ciertamente pertenece al género épico, pese a ciertas diferencias en comparación con este género (como por ejemplo: varios héroes en vez de un héroe central). 34 5 Ideología 5.1 Presencia de los dueños Con el motivo de otorgar un carácter oficial a su obra y de gozar de la confianza de los altos dignatarios, los dos autores en cuestión dedicaron su obra maestre al hombre más influyente en aquella época; a saber, a los líderes respectivos del Imperium Romanum por una parte y de España, por otra parte. Consiguientemente, Virgilio redactó su leyenda con arreglo a la política propagandista de Octaviano; mientras que Ercilla escribió La Araucana con el fin de justificar la conquista del Nuevo Mundo. Resulta bastante frecuente la presencia (directa e indirecta) de los dos jefes en ambos libros. No sabemos si realmente podemos hablar de una influencia virgiliana en este caso (ya que hay numerosos autores quienes dedicaron su obra a su „capataz‟); no obstante, no cabe ninguna duda que, con todo, encontramos varias similitudes. Dedicaremos, en este capítulo, especial atención al objetivo de los poetas, a la „presencia‟ de los jefes mismos en la obra y a la protesta de Ercilla en particular. De ahí, leí profundamente artículos (o libros) escritos por Carlos Albarracín Sarmiento (1986), William Mejías López (1992), Hugo Montes (1966), Julio Caillet-Bois (1967), Gerhard Binde (1971), Richard F. Thomas (2001), Vega de Febles (1991) y José Toribio Medina (2008) (2000). Por lo que concierne al fondo histórico, me basé en el syllabus de la mano del profesor (de la Universidad de Gante) J. Devreker. Concentrémonos, antes de todo, en la actitud de los escritores ante sus „clientes principales‟. Empecemos con el estado de ánimo de Publio Virgilio Marón. Según Brooks Otis « it seems quite plain that Virgil was himself a convinced Augustan » (Thomas 2001: 26). Pretende este crítico además que Virgilio le consideró a Augusto como el „Salvador‟ quien repararía la unidad del reino, por poner paz (la consabida pax augusta) (Vega de Febles 1991: 42). Virgilio creyó realmente que los valores típicamente octavianos (virtus, clementia, justitia y pietas) garantizaron un mundo mejor para todos (Thomas 2001: 26). En consecuencia, estuvo totalmente de acuerdo con la política propagandista de Augusto. No tuvo ningún problema con su conducta, con gran disgusto de Richard F. Thomas (2001: 28), que declara que « Virgil has been used and abused, again and again, as a historical source in the absence of other 35 documents ». A pesar de eso, podemos deducir de las observaciones de W.C. Korfmacher que Virgilio era absolutamente consciente de los motivos del „emperador‟. « Fully sympathetic as he was with the principate and the prince, he may well have been attracted especially by the spirit of these “reforms,” and this supposition will explain much in his Aeneid and, to a lesser extent, in the Georgics and the Eclogues. » (Thomas 2001: 31) En cuanto a Ercilla, él se caracterizó, al igual que los demás españoles, por un gran amor a la patria, por la fe en Dios y por el afán de aventuras. Se vio obligado a servirle a Felipe II, al igual que todos los criados. Por lo tanto, se le han inculcado desde niño la devoción al rey. Declaró el autor mismo que « siempre con la edad creció en [él] aquella inclinación y deseo de servir » (Medina: 2008). Así, descubrimos en La Araucana numerosos pasajes41 con propuestas de servirle a Felipe y en los que Ercilla demostró claramente su respeto hacia su patrón. « Entre las cosas que dejaba a su espalda al partir, una de las que más sentía era no hallarse al lado de Felipe II, que asumía para él todos los caracteres de un ser privilegiado y al cual, como buen hidalgo español, había hecho el ídolo de su veneración y el representante, de Dios en la tierra para regir a sus reinos. » (Medina: 2000) A pesar de este ensalzamiento, en un momento determinado, Ercilla hizo frente al abuso del poder. Leyendo algunos versos particulares (que aún mencionaremos más tarde), derivamos que Ercilla, al contrario de Virgilio, no siempre estaba de acuerdo con su jefe; hecho que quizá pueda explicarse además por la severidad desmesurada de Felipe II frente al autor. Por lo menos, es ese sentido que según José Medina Toribio (2007), puede derivarse de cierto pasaje en el cuarto libro de la Galatea de Cervantes. Dice el crítico literario (2007) que « un descuido, una nonada, una distracción, tal vez, de las que solía cometer Ercilla había sido, pues, la causa del disfavor en que había caído con el monarca ». 41 Encontramos algunos ejemplos en los Cantos siguientes: (Canto I, 4), (Canto XVI, 2) y (Canto XXXII, 1). 36 No le veréis que pene de temor que un descuido, una nonada, en el ingrato pecho del señor el derecho borre de sus servicios, y sea dada de breve despedida la sentencia. ¿Entonces, cuál era el objetivo de ambos escritores? Por lo que se refiere a Virgilio, Augusto le obligó a escribir un poema épico sobre la fundación de Roma, con el motivo de subrayar su procedencia divina. Encontramos el mismo procedimiento en la obra cumbre de Suetonio42, a saber, Vida de los doce Césares; en ese momento cuando Cayo Julio César pronuncia el elogio de su tía. « Por su madre, mi tía Julia descendía de reyes; por su padre, está unida a los dioses inmortales; porque de Anco Marcio descendían los reyes Marcios, cuyo nombre llevó mi madre; de Venus procedían los Julios, cuya raza es la nuestra. Así se ven, conjuntas en nuestra familia, la majestad de los reyes, que son los dueños de los hombres, y la santidad de los dioses, que son los dueños de los reyes. » (Suetonio: César, VI) Virgilio tenía que hacer olvidar a los hermanos Rómulo y Remo, por medio de la invención de otra versión que prestaba gran atención a las peripecias del héroe Eneas. En otras palabras, su misión era de reelaborar el mito corriente para poner énfasis en la descendencia divina de Augusto (al igual que César); dado que Venus era la madre de Eneas, el fundador de Roma y antepasado de la familia Julia. Por supuesto, tenemos que ver, en este caso, con un intento astuto para legitimar el poder real. Además de eso, Augusto pensó que, por el impacto de la historia, la gente le consideraría como el representante de „los dioses‟ en la tierra. Finalmente, Virgilio también tenía que « situar a Roma entre los astros del cielo y dentro de este cuadro de gloria debía colocar a un hombre que se transformaría en dios: al Emperador Augusto » (Vega de Febles 1991: 41). Ercilla, a su vez, igualmente debía insistir en las glorias militares y en las hazañas de los soldados españoles, quienes lucharon para los caprichos de su rey. Aparte de la conquista de 42 Gaius Suetonius Tranquillus fue un historador romano y autor de la obra: De vita Caesarum (120) (Winkler 1993: tomo 22, 131). 37 América, el poeta-soldado dedicó especial atención a las proezas europeas (por ejemplo: la victoria sobre los rebeldes protestantes en la batalla de San Quintín y la justificación de la guerra de Portugal (Lerner 2005: 38)) y a otras realizaciones por parte de Felipe II (por ejemplo: la construcción del Escorial). La tarea que le asignó el monarca al autor consistió en hacer crecer „el amor al rey‟ y en justificar las abundantes invasiones (bajo capa de la cristiandad). Pasemos ahora a las alusiones a las majestades, que se presentan en los dos libros. Comencemos, como de costumbre, con la Eneida de Virgilio. Salta a la vista la frecuencia de las referencias, no sólo a Octaviano mismo, sino también a sus antepasados. Miremos ahora de cerca estos pasajes en los que se habla de las realizaciones de cualquier miembro de la „familia Julia‟. En el primer libro „el poeta mantuano‟ pone, otra vez, énfasis en el origen divino de César y Augusto. Cuando Venus43 le narra a su hijo (Eneas) sobre el destino troyano, evidentemente no olvida a César (O‟Hara 1990: 155). Nacerá troyano César, de limpio origen, que el imperio ha de llevar hasta el Océano y su fama a los astros, Julio, con nombre que le viene del gran Julo. Lo acogerás, segura, tú en el cielo cuando llegue cargado con los despojos de oriente; también él será invocado con votos. (Libro I, 33) Por lo que respecta entonces a su maestro, Virgilio le tributa honores, insistiendo en su origen, sus victorias y su gloria. Dicho de otro modo, pinta un retrato fabuloso. Éste es, éste es el hombre que a menudo escuchas te ha sido prometido, Augusto César, hijo del divo, que fundará los siglos de oro de nuevo en el Lacio por los campos que un día gobernara Saturno, y hasta los garamantes y los indos llevará su imperio; se extiende su tierra allende las estrellas, (Libro VI, 791-795) 43 Diosa romana del amor (Winkler 1993: tomo 23, 373). 38 Cuando dice entonces el autor en el primer libro que « empresa tan grande era fundar el pueblo de Roma » (Libro I, 33), refiere a la vez a Eneas y a Octaviano, dado que el héroe troyano constituye un verdadero prototipo del emperador romano. No podemos, además, olvidar de hacer mención del Libro VIII en el que Virgilio canta la batalla de Actium44. Alaba aquí a su jefe, quien logró derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra y quien firmó, de esa manera, la paz. Mientras que en la Eneida la actitud de Virgilio resulta bastante unívoca (es decir, siempre se muestra respetuoso ante su autócrata), en La Araucana reina cierta dualidad. Por un lado, Ercilla, con mucho gusto, ensalza a su patrón (dirige, por ejemplo, las tres partes a su « Rey don Felipe nuestro señor » (Lerner 2005: 61); por otro lado, igualmente tenemos que hacer frente al hecho de que, no en todos los casos, está de acuerdo con el enfoque de Felipe II. Cuando leemos, en el Canto I, la dedicación dirigida al monarca, parece que no hay nubes en el horizonte. Quiero a señor tan alto dedicarlo, porque este atrevimiento lo sostenga, tomando esta manera de ilustrarlo, para que quien lo viere en más lo tenga; y si esto no bastare a no tacharlo, a lo menos confuso se detenga pensando que va a Vos dirigido, que debe de llevar algo escondido. (Canto I, 4) Tenemos la misma impresión, cuando leemos estos pasajes en los que se describe con pelos y señales la batalla de Lepanto. Según Lerner (2005: 660), la estrofa 6 del Canto XXIV sería además una reelaboración de los versos45 675-677 del Libro VIII de la Eneida 44 45 Tuvo lugar en 31 a. C. Augusto venció a Marco Antonio y Cleopatra (Winkler 1993: tomo 1, 213). Estos versos cantan la batalla de Actium. 39 Las cicaladas armas relucían en el inquieto mar reverberando, ofendiendo la vista desde lejos las agudas vislumbres y reflejos. (XXIV, 6, 5-8) En efecto, « el inquieto mar reverberando » parece reflejar « toda Leucate […] hirviendo », mientras que « las agudas vislumbres y reflejos » constituye el eco de « las olas refulgiendo en oro ». Sin embargo, a pesar de las numerosas ocasiones en que Ercilla comienza sus nuevos capítulos con un elogio; no deja de criticar al rey y a sus tropas. Ya en la estrofa 68 del primer Canto, le reprocha a Valdivia su codicia excesiva. « Se nos dice, además, que es injusta la guerra movida por codicia, ambición, rivalidad, odio o venganza » (Caillet-Bois 1967: 41). A continuación, el poeta español señala en el Canto XXXII que la conquista iba acompañada de barbaridades inconcebibles que, bajo ningún concepto, se podían justificar. Dice Caillet-Bois (1967: 40) que « fue madurando además, en el poeta una opinión escéptica sobre las condiciones de la guerra justa ». Tras todos estos años al servicio del señor Felipe II, Ercilla sentía cierta amargura. Siempre le había servido al rey y éste nunca le compensó. Además de eso, no podía tragar la postura altanera de los españoles frente a los autóctonos. Dicho de otro modo, no tenía ningún problema con la presencia española en Chile (en este sentido efectivamente puede justificarse la guerra araucana); sin embargo, no estaba de acuerdo con la opinión y la actitud de la mayoría (Montes 1966: 35). No disimuló que estaba orgulloso de las abundantes victorias que había propiciado con la ayuda de sus compañeros, pero « el poeta apoyaba una guerra justa en la cual existiera la clemencia » (Mejías 1992: 15). Por lo que concierne a los araucanos « Ercilla sentía la necesidad de hacer justicia y reconocer los valores, patriotismo y distinción de estos guerreros » (Mejías 1992: 15). Esta idea contrasta violentamente con los prejuicios (muy populares en el Siglo de Oro) que les consideraban a los indígenas como animales. Patentemente, era un tema muy sensitivo en esa época, ya que nació una verdadera polémica en torno al alma de los habitantes originales (Pereira Torres46: 2). 46 URL: http://www.nuevaradio.org/catedramistral/b2-img/LaAraucana.pdf 40 El poeta español era del parecer de que los araucanos, de fijo, eran capaces de gobernarse ellos mismos; al contrario de Sepúlveda, quien declaró que eran « siervos por naturaleza » (Mejías 1992: 83). Sepúlveda se enfrentó, de esa manera, con Vitoria, Las Casas y Ercilla, quienes tenían buenas intenciones con los americanos. En último lugar, resulta obvio el sitio destacado que ocupan los líderes en ambas obras. Son numerosos los ensalzamientos dirigidos a los maestros. No obstante, salta a la vista el hecho de que los líderes no reciben el mismo tratamiento. Es que, Ercilla, de hecho, se muestra mucho más crítico frente a su patrón. Conviene decir igualmente que, en realidad, la presencia de los jefes puede considerarse como un eco bastante „débil‟; lo que no quita para que haya varias similitudes. 5.2 Elementos cristianos Tradicionalmente, el hombre (en tiempos difíciles) busca refugio en una cualquier agrupación religiosa que puede ofrecerle un sentimiento tranquilizador. Por lo que concierne al Mesías prometido, probablemente vivía en los tiempos de Augusto y Tiberio. Sobre todo bajo el reino de Tiberio y Nero, los cristianos vivieron malos tiempos; fueron perseguidos, atormentados y clavados en la cruz. A pesar de que Virgilio murió ya antes de la venida de Cristo, algunos críticos distinguieron „elementos cristianos‟ (Vega de Febles 1991: 36) en su obra y consiguientemente, le consideraron a Virgilio como predecesor del cristianismo (Haecker: 1993). Ercilla, a su vez, no pudo esconder su ideología cristiana y de esa manera encontramos, de nuevo, una similitud entre los dos autores magistrales. En cuanto al aspecto cristiano que se encontró en la obra virgiliana, me fundé en un artículo escrito por Theodore Haecker (1993). Me basé igualmente en los críticos renombrados: José Toribio Medina (2000) y Lerner Isaías (2005), por lo que respecta a Ercilla. Vayamos directamente al grano con el estudio de la actitud de Eneas y de la relación indirecta con el cristianismo. Observamos una primera similitud entre Eneas y Jesús, por lo que concierne a la opresión de sus propios sentimientos. Ambos se someten a la voluntad de Dios (o dioses) y de la Fortuna. Al igual que Jesucristo, Eneas también hace grandes sacrificios. Miremos ahora de cerca la estrofa siguiente que ilustra claramente la manera de pensar de Eneas: 41 Yo, si mis hados me permitieran guiar mi vida según mis deseos y buscar mis propias preocupaciones, habilitaría primero la ciudad de Troya y las dulces reliquias de los míos, en pie seguirían las altas moradas de Príamo y por mi mano habría levantado de nuevo Pérgamo para los vencidos. (Libro IV, 340-346) Pone Haecker (1993) en torno a los versos que « In all pre-Christian literature there are no more Christian lines than these »47. En segundo lugar, encontramos una relación entre Abraham, por un lado y Eneas, por otro lado (Haecker: 1993). Ambos tienen que creer y poner sus esperanzas en Dios, como se ilustra (en cuanto a Abraham) en el pasaje siguiente que se encuentra en el primer libro de la Biblia, o sea en el Génesis: « El Señor dijo a Abrám: "Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre y serás una bendición. » (Génesis 12: 12) Ya estamos muy al tanto del papel preponderante de la pietas en la Eneida; propiedad que incluye el respeto hacia el padre, la obediencia a los dioses y la aceptación de la fortuna (fatum). Resulta importante también el estrecho vínculo entre Eneas y Anquises (su padre). Esta relación padre-hijo puede ser interpretada además de dos maneras (Haecker: 1993). O bien podemos considerarla como paralela con la relación Jesucristo-Dios en general, o bien Eneas cumple con el cuarto mandamiento: « Honrarás a tu padre y a tu madre »48. El último elemento que subraya el carácter „precristiano‟ del poeta mesiánico (Vega de Febles 1991: 19) se encuentra en el cuarto poema de las Bucólicas. Canta el poeta la venida de una nueva raza, liderada por un hombre que proviene del cielo. Claramente, los cristianos ven, de buena gana, en ese mensaje, el presagio de la llegada del Mesías. Aparte del amor al rey, hay otros elementos que afectan la ideología y redacción de Ercilla. Son numerosas las alusiones al cristianismo; lo que no quita para que de vez en cuando haga 47 Virgil and the ancient world (online). URL: http://www.ewtn.com/library/HOMELIBR/VIRGIL.TXT Los 10 mandamientos (online). URL: http://www.corazones.org/moral/10_mandamientos/a_10mandamientos.htm 48 42 referencias a los dioses paganos. Sin embargo, por lo general, el autor de La Araucana se caracteriza por su creencia ciega en el Dios cristiano y sus dogmas (Medina: 2000). Se sirve hábilmente de su „amor a Dios‟ para justificar los actos de guerra y la conversión impuesta a los indígenas (« gente sin dios ni ley49»). Al igual que Eneas y Abraham, los españoles, de cierta manera, tenían que fundar otras ciudades y anunciar el dogma de la Santísima Trinidad. No deja, además, de hacer mención de la misión particular de los españoles cristianos, como se ve en la estrofa siguiente en la que refiere a don Diego de Almagro. Pues don Diego de Almagro, Adelantado que en otras mil conquistas se había visto por sabio en todas ellas reputado, animoso, valiente, franco y quisto, a Chile caminó determinado de estender y ensanchar la fe de Cristo. (Canto I, 54, 1-6) Mientras que en la Eneida, Eneas confía ciegamente en su padre y en Dios, Ercilla y los suyos depositan su confianza en Dios y en Felipe II. De esa manera, cumplen igualmente con el cuarto mandamiento. A pesar de su justicia (propiedad que caracteriza, a su vez, a Felipe II), Dios ajusta cuentas con los que no actúan como es debido. Castiga a los que son culpables de ambición, lujuria y codicia (Medina: 2000); lo que nos hace pensar evidentemente en Juno quien castiga a los troyanos por haberse burlado de su belleza. Así el ingrato pueblo castellano en mal y estimación creciendo, y siguiendo el soberbio intento vano, tras su fortuna próspera corriendo; pero el Padre del cielo soberano atajó este camino, permitiendo que aquel a quien él mismo puso el yugo, 49 Ercilla: Canto I, 40, 1. 43 fuese el cuchillo y áspero verdugo. (Canto I, 69) Parece que de una u otra manera, Ercilla quiere esbozar una imagen de Dios. Lo representa como „severo pero justo‟. Lo esencial es actuar según leal saber y entender y no basta únicamente la predicación. A pesar de su creencia en Dios, Ercilla concede importancia también al papel de „la Fortuna‟, seguramente cuando sufre un percance (Medina: 2000). Esta actitud le convierte, consiguientemente, en un adepto del fatalismo también. Aparte de Dios y „el Hado‟, recurre a veces también a los dioses romanos (pensemos por ejemplo en Diana, Marte y Apolo); lo que le acerca otra vez de Virgilio. Al fin y al cabo, no se pueden negar los aspectos religiosos en la Eneida y en La Araucana. Ambos libros se caracterizan por su tono cristiano, aunque se trata de aspectos un poco distintos. Mientras que Virgilio funciona como « profeta de la cristiandad » (Vega de Febles 1991: 36) y acentúa la relación padre-hijo; Ercilla insiste más bien en la presentación y las expectaciones de Dios. Parece que Virgilio cree en las mismas cosas que Ercilla, a pesar de que todavía no sabe nada por lo que concierne a la existencia de Dios. A pesar de las diferencias, podemos concluir que los dos autores comparten parcialmente (hay diferencias debidas a la época) su ideología religiosa mixta, que tiene referencias al cristianismo y a los dioses romanos. 44 6 Motivos poéticos 6.1 La tempestad La tempestad que pone trabas a los españoles a lo largo de su travesía desde Perú hacia Chile (entre el río Maule y el puerto de La Concepción para ser más preciso) constituye la primera tempestad épica española (Cristóbal López 2008: 12). Además, es de suponer que la descripción, otra vez, encuentra sus orígenes en la Eneida; aspecto que voy a demostraros en el estudio siguiente. Conviene decir también que según Cristóbal López (2008: 72) ese « tópico característico de la poesía épica como es el de la tempestad […] arranca de la Odisea ». Me basé sobre todo en un artículo (“De la Eneida a La Araucana”) de la mano de Vicente Cristóbal López (2008), en el cual el autor analizó las similitudes entre la Eneida y La Araucana. Tropezó, a su vez, con este „elemento en común‟ que constituye „la tempestad‟. Juno, quien no podía aguantar la presencia de Eneas y sus partidarios en tierras italianas, ni la fundación de otra ciudad troyana nueva; decidió pedirle socorro al rey Eolo. Le prometió un matrimonio con Deyopea (la más bonita de sus Ninfas) y „el rey de los vientos‟, convencido, liberó a sus vientos, que fueron encarcelados en una caverna. Los héroes troyanos sufrieron consiguientemente una tempestad y fueron arrojados a la playa de Cartago. Se observa inmediatamente la relación entre Virgilio y Ercilla, al leer el pasaje siguiente de La Araucana: Allí con libertad soplan los vientos de sus cavernas cóncavas saliendo, y furiosos, indómitos, violentos, todo aquel ancho mar van discurriendo, rompiendo la prisión y mandamientos de Eolo, su rey, el cual temiendo que el mundo no arruinen, los encierra echándoles encima una gran sierra. (Canto XV, 58) Efectivamente, no se puede negar el traslado de las cavernas del mar Tirreno (en el caso de Virgilio) hacia las costas del sur (Cristóbal López 2008: 80); sin embargo, esto no quita para 45 que la semejanza sea notable. Otra diferencia reside en la liberación voluntaria de los vientos por parte de Eolo en la Eneida, lo que se opone a los vientos ercillanos que « buscan con gran estruendo la salida por los huecos y cóncavos cerrados » (Canto XV, 59, 3-4). Al lado, hay otras numerosas pruebas que reflejan la relación „padre-hijo‟ entre ambos textos. Pensemos por ejemplo en el hecho de que Ercilla, siguiendo el ejemplo de los autores clásicos (en particular de Virgilio), igualmente pone en uso los nombres míticos (Euro, Noto, Bóreas y Céfiro) para designar a los vientos distintos (Cristóbal López 2008: 81). Otra similitud consiste en el hecho de que los españoles, al igual que Eneas, sienten nostalgia de su patria y familia; hecho que se deduce de la estrofa siguiente: Bóreas furioso aquí tomó la mano con presurosos soplos esforzados, y súbito en el mar tranquilo y llano se alzaron grandes montes y collados; los españoles, que el furor insano vieron del agua y viento atribulados, tomaron por partido estar en tierra, aunque del todo hubiera fin la guerra. (Canto XV, 68) Miremos entonces de cerca el verso siguiente de la Eneida: Se oye a la vez el grito de los hombres y el crujir de las jarcias; las nubes ocultan de pronto el cielo y el día de los ojos de los teucros. (Libro I, 87-89) Observamos que el conjunto de esos 3 elementos subrayados se encuentra, a su vez, en la obra de la mano de Ercilla (Cristóbal López 2008: 81-82). 1) El grito de los hombres: Las voces de pilotos y las priesas hacen un son tan triste y armonía, que parece que el mundo parecía. (Canto XV, 71, 6-7) 2) El crujir de las jarcias: Las gúmenas y jarcias rechinaban del turbulento Céfiro estiradas. (Canto XV, 82, 1-2) 46 3) Las nubes que ocultan: El cerrarse la noche en un momento de negras nubes, lóbregas y espesas… (Canto XV, 71, 3-4) Que la Eneida sirvió como fuente de inspiración para Ercilla se denota fácilmente al leer estos versos que tratan de los movimientos del mar mismo. Del mismo modo que en la Eneida, en La Araucana también los guerreros se ven confrontados, en cierto momento, con un verdadero „monte de agua‟ (Cristóbal López 2008: 82); como lo demuestra la estrofa 73 del Canto XV: Ábrese el cielo, el mar brama alterado, gime el soberbio viento embravecido; en esto un monte de agua levantado sobre las nubes con un gran ruïdo embistió el galeón por un costado llevándolo un gran rato sumergido, y la gente tragó del temor fuerte a vueltas de agua, la esperada muerte A fin de cuentas, debemos hacernos la pregunta si no parece extraño que, en los dos libros, los dioses y la tempestad obstaculicen los planes de los protagonistas. Podemos preguntarnos si dicha tempestad realmente ha tenido lugar. Dijo Morínigo sobre este asunto que se encontraron efectivamente documentos en los cuales algunos supuestos testigos hicieron mención de tal tormenta (Cristóbal López 2008: 79). Añadió, en el mismo artículo, Cristóbal López (2008: 80) además lo siguiente: « Serios historiadores del pasado y algunos casi del presente aceptaron sin discusión como auténticos personajes históricos a los héroes indios ercillanos como Caupolicán, Rengo, Tucapel y aun las heroínas como Tegualda y Glauca, o se esforzaron en comprobar que la tormenta en el mar y la suerte, tópico infaltable de la literatura épica, fue un hecho realmente verídico. » 47 A pesar de todo, le pareció muy extraño que Góngora Marmolejo50 (1524-1576) y ni siquiera don García Hurtado de Mendoza51 (1535-1609) (quien tenía inclinación por relatar sus aventuras con pelos y señales) no pusieran sobre el tapete este acontecimiento bastante importante y extraordinario (Cristóbal López 2008: 80). Basándose en la Eneida, es probable que Ercilla, mediante exageraciones e invenciones quisiera engrandecer el éxito real; lo que podría explicar perfectamente la falta de huellas con respecto a la tormenta en otros documentos. Finalmente, hasta ahora no estamos convencidos por la veracidad de la tempestad descrita en La Araucana. Al fin y al cabo, la concordancia entre ambos libros, por lo que concierne a la situación, los nombres míticos, la nostalgia de los soldados, los gritos, las nubes, el crujir de las jarcias y el monte de agua; demuestra que Virgilio, otra vez, inspiró a Ercilla. 6.2 Amaneceres mitológicos: la diosa Aurora Durante la lectura de La Araucana damos con otro tópico, que puede considerarse como otra influencia más del „mejor autor mantuano‟. Dedicaremos, en este capítulo, especial atención a la presencia sistemática (en los dos libros) de la deidad que se llama Aurora y quien, según la costumbre, anuncia la llegada del Sol. Dicho de otro modo, se trata en este caso de la diosa que personifica el amanecer. Por supuesto, este empleo no se puede reducir a un mero influjo virgiliano, ya que los amaneceres mitológicos constituían una tradición generalizadora en la literatura épica clásica. No obstante, Vicente Cristóbal López (2008), de nuevo, logró encontrar reminiscencias claramente virgilianas en la obra del poeta-soldado español. Empecemos ahora con el análisis de los versos siguientes: Ya la rosada Aurora comenzaba las nubes a bordar de mil labores y a la usada labranza despertaba la miserable gente y labradores, (Canto II, 50, 1-4) 50 Cronista español quien participó en la conquista de Chile. Alonso de Góngora Marmolejo, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_G%C3%B3ngora_Marmolejo 51 Según Wikipedia, fue militar español, Gobernador de Chile y Virrey del Perú. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_Hurtado_de_Mendoza 48 Por lo que concierne al adverbio „ya‟, Cristóbal López (2008: 72) señala que la palabra « se encuentra en múltiples52 muestras del mantuano ». El epíteto « rosada », a continuación, aparece repetidamente en combinación con la diosa Aurora en la literatura clásica y finalmente, el crítico literario descubrió una variante de « la miserable gente » en el Libro XI de la Eneida (Cristóbal López 2008: 98). La Aurora entretanto había sacado para los pobres mortales la luz de la vida, trayéndoles de nuevo afanes y fatigas. (Libro XI, 182-183) Otra similitud consiste en eso que en ambos libros en cuestión Aurora se presenta como la esposa de Titón53. Mientras que en La Araucana leemos que « por entre dos altísimos ejidos la esposa de Titón ya parecía » (Canto II, 53); en la Eneida Virgilio hace saber que « ya la Aurora primera regaba las tierras con nueva claridad, abandonando el lecho azafrán de Titono » (Libro IV, 584-585). Al fin y al cabo, podemos concluir de las semejanzas que acabamos de descubrir, que el escritor español, probablemente, se basó, nuevamente, en los „maestros‟ de la antigüedad y particularmente en Virgilio. Resulta muy interesante, dado que a partir del Siglo de Oro, varios autores introdujeron otros personajes, distintos de los dioses mitológicos, (como por ejemplo el Sol) para anunciar la llegada del día. En otras palabras, se denota que en esa época en la que escribió Ercilla, había una tendencia al uso de sustituir los amaneceres mitológicos por una visión mucho más naturalista. Es notable que, a pesar de eso, Ercilla recurrió de manera muy clara, al hábito clásico. 52 „Ya‟ se observa igualmente en los Libros siguientes: (III, 521), (IV, 584), (VI, 536), (VIII, 25) y (IX, 459). Aurora se enamoraba de ese joven príncipe troyano, hijo de Laomedonte. Visto que su amante era un ser humano, le pidió a Zeus su inmortalidad. Sin embargo, olvidó pedirle la eterna juventud. Consiguientemente, su marido estaba envejeciendo, hasta que, finalmente, Titón se convirtió en un saltamontes. (Otros mitos II (online). URL: http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/griega/mito09.html#15) 53 49 6.3 Paisajes idealizados Ercilla, al llegar al continente americano, entró en contacto no solamente con otras culturas; tampoco pudo dar crédito a sus ojos al ver los paisajes muy diferentes de los en España. Hay quienes pretenden que el poeta faltó a su palabra, adaptando la realidad a las influencias clásicas y medievales54. Investigaremos, por lo tanto, en este capítulo, si los críticos literarios tienen razón. Lo haremos, basándonos en artículos de la mano de Joël Thomas (1981), Rosa Perelmuter-Pérez (1986), William Martínez (2001) y María Zaragoza Arias (2008). Con sus tropas, Ercilla viajaba por las partes más diversas del territorio americano. Llegó por ejemplo al archipiélago de Chile y a la isla de Quiriquina55 (véase los anexos 2 y 3); donde se quedó atónito ante la vista espléndida. Por eso, puede extrañarnos que las descripciones sean raras y breves. Hay varios elementos de importancia. Primero anota Perelmuter-Pérez (1986: 130) que « el autor se muestra asombrado de que los indios luchen tan arduamente por lo que a él no le parecen más que „unos terrenos secos‟ y „campos incultos y pedregosos‟ ». Quizá el único objetivo por el cual insertó las descripciones era el de tranquilizar al rey. De esa manera, Ercilla podía convencer a Felipe II de enviarles (a él y sus compañeros) los recursos necesarios para poder conquistar « aquellos prados espaciosos » (Canto IV, 77, 5). El poetasoldado, por supuesto, no podía dedicar mucho tiempo a la descripción de „simples‟ paisajes; ya que prevalecían los actos bélicos (Perelmuter-Pérez 1986: 130). Además, las descripciones de la naturaleza no eran muy frecuentes en la literatura épica del Siglo de Oro (PerelmuterPérez 1986: 130). Son todas razones que pueden explicar la escasez de paisajes en La Araucana. No obstante, a continuación, tenemos que prestar nuestra atención a la veracidad o bien al carácter ficticio de las descripciones. Perelmuter-Pérez (1986: 132-133) observa, por lo que concierne a la autenticidad de los paisajes descritos, que « poco hay en estos paisajes, indudablemente, que nos remita a Chile; si acaso remiten a un Chile idealizado, cuyas perfecciones se deben no a la observación 54 Observamos el mismo problema en las crónicas. Declara por ejemplo William Martínez (2001: 5) que « es cierto que en el relato de Colón habla mucho de realidad, pero él lo exagera, pues tiene que convencer y convencerse que su descubrimiento es la respuesta a todas las búsquedas ». 55 Según Wikipedia « es una pequeña isla ubicada en la bahía de Concepción, en Chile ». URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Quiriquina 50 directa sino a recuerdos literarios ». El parecido con las cartas de Colón es notable. Dice William Martínez (2007: 1) en cuanto a Colón que « la imagen del paraíso surge desde la llegada de Colón al Caribe. En sus descripciones a la Corona española, Colón crea el mito del paraíso caribeño ». Teniendo en cuenta la popularidad del concepto del „Nuevo Mundo‟, no debe extrañarnos que Ercilla ya hubiera entendido hablar de aquellos paisajes idílicos; descritos entre otras en las crónicas del descubrimiento de América. Posiblemente, el autor había leído algunas de esas descripciones; hecho que le incitaría a emprender él mismo un viaje hacia el oeste. Aparte de las crónicas, resulta muy obvia, cuando leemos las descripciones de los panoramas fabulosos, la familiaridad con lo pastoril y con los modelos antiguos de por ejemplo: Homero, Lucano, Ennio y Virgilio. El autor de las Bucólicas56 se inspiró en Homero y en los paisajes arcadianos, para continuar y promover la tradición del locus amoenus (Zaragoza Arias 2008: 15). Generalmente, este locus amoenus constituye la descripción idealizada de un sitio fantástico, donde los personajes carecen de preocupaciones (Zaragoza Arias 2008: 14). De cierta manera, este espacio nos hace pensar en el cielo cristiano o más exactamente en el lugar idealizado que tienen en común casi todas las religiones. Es un tópico literario muy frecuente que contiene, según Curtius, por lo general, los elementos siguientes: flores, árboles, un prado, el canto del pájaro, riachuelos y brisas suaves (Perelmuter-Pérez 1986: 135). Tanto en La Araucana, como en la Eneida se encuentran ejemplos del fenómeno. Describiendo „la última morada‟ de Anquises, Virgilio hace mención (en el Libro VI) de « amenas praderas », « bosques bienaventurados », « riberas », « frescos prados », « el río Lete » y « flores diversas ». Encontramos una situación semejante en las estrofas 38-39 del Canto I de La Araucana. Hácese este concilio en un gracioso asiento de mil florestas escogido, donde se muestra el campo más hermoso de infinidad de flores guarnecido; allí de un viento fresco y amoroso los árboles se mueven con ruido, 56 Virgilio crea en este libro el paisaje bucólico que siempre será « aquel paisaje que evoca de modo idealizado el campo o la vida en el campo » (Zaragoza Arias 2008: 15). 51 cruzando muchas veces por el prado un claro arroyo limpio y sosegado, do una fresca y altísima alameda por orden y artificio tienen puesta en torno de la plaza y ancha rueda, capaz de cualquier junta y grande fiesta, que convida a descanso, y a sol veda la entrada y paso en la enojosa siesta; allí se oye la dulce melodía del canto de las aves y armonía. Salta a la vista el hecho de que los dos autores recurren a ciertas „técnicas de idealización‟. Ambos utilizan una „adjetivación trillada‟ (Perelmuter-Pérez 1986: 134). Según Lerner (2005: 91) son (en el caso de Ercilla) « epítetos platonizantes tradicionales de la descripción del lugar ideal ». A Ercilla le gusta además utilizar superlativos. Declara Joël Thomas (1981: 95) por lo que concierne al elemento de los ríos (o riachuelos) en la Eneida que « le calme et la limpidité de la surface liquide seront des gages d‟équilibre, de connaissance sereine, en même temps que des symboles maternels ». A fin de cuentas queda claro que ambos autores quieren esbozar, de una manera u otra, « el jardín del Edén » (Zaragoza Arias 2008: 14). Los versos precedentes demuestran una afiliación muy clara con la tradición clásica. Además de eso, se encuentran otros versos ejemplares57. Miremos ahora de cerca las estrofas más interesantes, desde el enfoque paisajístico. En la primera estrofa del Canto XXXVI, Ercilla pone sobre el tapete la llegada al archipiélago de Chiloé (Perelmuter-Pérez 1986: 129). Presenta un cuadro tan maravilloso e idílico de lo que había visto, que podríamos concluir que, otra vez, se trata de una idealización. Con todo, insiste especialmente en la veracidad de sus observaciones. Recurre a la antítesis (suelo-cielo) únicamente con el motivo de poner énfasis en la autenticidad de su relato (Perelmuter-Pérez 1986: 140). No fueron celestes sus peripecias, sino terrenales. 57 Los demás ejemplos se encuentran en los Cantos VII (73), XII (43), XX (42), XXVI (47-49) y XXVII (44-48). 52 Quien muchas tierras vee, vee muchas cosas que las juzga por fábulas la gente; y tanto cuanto son maravillosas, el que menos las cuenta es más prudente; y aunque es bien que se callen las dudosas y no ponerme en riesgo así evidente, digo que la verdad hallé en el suelo por más que afirmen que es subida al cielo. Resulta muy interesante la referencia al cielo y, al mismo tiempo, de cierta manera, al jardín bíblico. Describiendo las tierras espléndidas de Chiloé, el autor hace uso, además, de ecos de textos bíblicos. Habla en la estrofa 44 del Canto XXXV de « la frutilla coronada que produce la murta virtuosa » y menciona un poco más tarde las ollas de Egipto, con el fin de subrayar la abundancia de los alimentos. Según Lerner Isaías (2005: 929), este pasaje constituiría un eco del versículo 3 del capítulo 16 del Éxodo. Otra referencia al segundo libro de la Biblia se encuentra, inmediatamente después, en la estrofa siguiente. El escritor español nos hace recordar la plaga de langostas sobre Egipto, dado que habla sobre aquella « banda de langostas enviadas por plaga » (Canto XXXV, 45, 1-2) (Lerner 2005: 929). En otras palabras, es muy obvia la estrecha relación entre el paraíso bíblico, por una parte, y el locus amoenus, tópico muy difundido en la literatura clásica, por otra parte (Perelmuter-Pérez 1986: 137). Cuando en la Eneida, Eneas visita a su padre en los Campos Elíseos, se queda atónito ante tanta belleza. Como ya mencionado anteriormente, el paisaje descrito por Virgilio en el Libro VI (638-710) demuestra un parecido asombroso con los paisajes idealizados de La Araucana y la Biblia. Al fin y al cabo, podemos concluir que probablemente, Ercilla recurrió al tópico del locus amoenus, inspirado por Virgilio y por la literatura clásica en general. Se confirma además la teoría, ya que retratando la flora chilena no se arredró por introducir árboles como el enebro (Canto III, 65, 8), que de ninguna manera pudieron encontrarse en el continente americano, visto que fueron árboles típicamente europeos58. Por supuesto, el autor no se limitó a la realidad; sino que la enriqueció por medio de elementos de su imaginación. 58 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 53 6.4 Pasajes proféticos Tradicionalmente, los presagios de eventos futuros constituyen un recurso sistemático que les permite a los autores de la épica convertir el aspecto mítico de un relato en una faceta histórica. La adición de hechos reales por medio de dichas profecías consigue conferir un carácter histórico a la leyenda en cuestión. Esta técnica, que además caracteriza el género de la épica, se observa con gran frecuencia en la Eneida y lógicamente también en la obra maestra de Ercilla. El fenómeno de predicción puede presentarse bajo las formas más distintas. Pensemos en la aparición divina, en el sueño y en presagios efectuados por la naturaleza. Además de eso, estos pronósticos no suelen adoptar únicamente un carácter positivo. Regularmente, se predicen actos nefastos y a veces ocurre que uno de los presagios ni siquiera se produce efectivamente. Para analizar la similitud entre la Eneida y La Araucana en cuanto al aspecto prodigioso, me basé en 2 episodios particulares incluidos en la última obra, a saber, el del sueño del narrador y el episodio donde el mago Fitón59 adivina la batalla de Lepanto. Además, en vistas de este análisis, me fundamenté sobre todo en el estudio comparativo realizado por Vicente Cristóbal López (2008) y en los libros de la mano de O‟Hara (1990) y Henry (1989). Antes de pasar al estudio del mensaje profético del sueño (« tópico de la épica antigua » según Cristóbal López (2008: 92)) que tenía el narrador (personaje en este caso), hacemos alto al principio de la segunda parte donde los españoles se encuentran en mitad de una tormenta, de tal modo que no pueden continuar su viaje. Dios, viéndolo todo y movido por la compasión, decide ayudarlos60. Conviene mencionar que Ercilla apenas recurre al tópico de la intervención divina, a pesar de ser un tópico recurrente del género épico61. No obstante, Ercilla, de vez en cuando, toma en uso otras características de la épica, como los pasajes proféticos. 59 Su nombre extraño parece provenir del Orlando furioso. (Caillet-Bois 1967: 32) 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 61 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 60 54 6.4.1 Belona predice la batalla de San Quintín Bajo pretexto de un sueño, Ercilla se aparta de su relación principal, con el objetivo de alabar a la monarquía (Carlos V, Felipe II, Juan de Austria,…) y a la religión católica. Sin embargo, ante todo, desea destacar las victorias de la armada española. Se trata en este caso más particularmente de la batalla de San Quintín (1557) que opone los católicos españoles a los protestantes franceses. Ercilla nos relata que, en un profundo sueño, de repente oyó un gran ruido. Inmediatamente después apareció Belona62, armada con una espada y un escudo63, y acompañada por las Furias. Llama la atención la correspondencia con la Eneida, ya que al describir el escudo fabricado por Vulcano, Virgilio igualmente hace mención de Belona y de las Furias. En medio del fragor Marte se enfurece en hierro cincelado, y las tristes Furias desde el cielo, y avanza la Discordia gozosa con el manto desgarrado acompañada de Belona con su flagelo de sangre. (Libro VIII, 700-703) Si continuamos la historia, comprobamos que Belona le animó a Ercilla a seguirla. Le conduciría a cierto lugar fabuloso donde se presentarían hechos militares y amorosos que podrían servir como fuente de inspiración para su pluma. Llegados, Belona le mostró un enorme ejército en el que se encontró Felipe II. Como lo dice Vicente Cristóbal López (2008: 94), de esa manera Ercilla podía cantar la batalla de San Quintín (1557), según consta en la estrofa 56 del Canto XVII: Aquélla es Sanquintín que vees delante que en vano contraviene a su ruina, presidio principal, plaza importante, y del furor del gran Felipe dina. Hállase dentro della el Almirante, 62 Diosa romana de la guerra (Perelmuter-Pérez 1986: 138). Probablemente la mención del escudo refiere a la descripción del escudo de Eneas, por parte de Virgilio en la Eneida. (VIII, 626-728). 63 55 debajo cuyo mando y diciplina está gran gente plática de guerra a la defensa y guarda de la tierra. Ercilla, al igual que Virgilio (en su descripción de la conversación entre Anquises y Eneas en el mundo del hampa) subraya el interés de la figura paterna, por su alusión a la abdicación de Carlos Quinto, quien le otorga a su hijo el dominium mundi64. Además, el objetivo de Felipe es de „domesticar‟ los franceses orgullosos. Sin embargo, ordena a los suyos de mostrarse respetuoso hacia los huérfanos, las mujeres y los lugares sagrados, lo que subraya el hecho de que Felipe II aparece como representación de la virtud de piedad (Vega de Febles 1991: 42). Aquí también destaca la relación con Virgilio, hasta ahora reputado por la frase siguiente65: « Tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos (éstas serán tus artes), y a la paz ponerle normas, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios (Libro VI, 854) ». 6.4.2 Fitón predice la batalla de Lepanto Belona le dijo también a Ercilla que si deseaba conocer los detalles sobre otra batalla importantísima para el futuro español y europeo, tendría que seguir a una corza para finalmente llegar al escondite del mago Fitón. El hechicero le informaría entonces sobre la famosa batalla de Lepanto. Llama la atención el hecho de que en la Eneida, Eneas tenía que seguir a palomas (enviadas por su madre) para poder encontrar „la rama de oro‟66 (Libro VI, 191-204). Consiguientemente, ambos libros tienen en común este pasaje en que un animal (o más animales) les conduce(n) a los héroes a la información deseada (Cristóbal López 2008: 93). Además, Ercilla « nos recuerda a Eneas en su descenso a las regiones subterráneas » (Vega de Febles 1991: 40). Por medio de ese anuncio, Ercilla ya anuncia el próximo pasaje profético del libro… Basándose en la écfrasis del escudo de Eneas que hace Virgilio en el Libro VIII, Ercilla también recurre a la „descripción‟ de un objeto físico, es decir, una „poma‟ mágica. No 64 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 65 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 66 Para poder bajar a los infiernos, Eneas tenía que buscar la rama de oro, escondida en un bosque. Sin embargo, únicamente los héroes de alma pura eran capaces de encontrarla. Con la ayuda de las palomas, encontró la rama y, de esa manera, podía ver a su padre. 56 obstante, mientras que en la Eneida se describen imágenes estáticas, en La Araucana los hechos se desarrollan verdaderamente ante los ojos del poeta. Otro aspecto añadido por Ercilla es que la profecía en La Araucana está vista y relatada por el mismo personaje (el autor); en la Eneida, por el contrario, Virgilio describe lo que observa Eneas. Además, Eneas ya no conoce a estos héroes que ve, contrariamente a Ercilla quien reconoce los hombres atrevidos apareciendo ante sus ojos, puesto que se trata de gente de su edad. Las visiones, consiguientemente conceden cierto grado de veracidad a los relatos de Ercilla. La tarea de Fitón (símbolo de sabiduría) en este episodio consiste en la predicción de la victoria gloriosa por parte de la Santa Liga y lo hace por medio de esta gran esfera en la que se observan « estos hombres »; « por grandes hazañas sus renombres han sido y serán siempre celebrados » (Canto XXIII, 70, 1-4). Probablemente « la esfera recuerda la circularidad del escudo de Eneas, que simboliza que la historia de Roma era también la del universo »67. 6.4.3 Comparación entre la batalla de Actium y la batalla de Lepanto68 Miremos ahora de cerca la conexión entre la batalla de Actium (Augusto Marco Antonio) y la de Lepanto (los soldados españoles, venecianos y los del Papa Pío V „los paganos‟) Primero, salta a la vista la cercanía ocasional de ambos lugares69 : Y por aquel lugar se descubría el turbado y revuelto mar Ausonio, donde se definió la gran porfía entre César Augusto y Marco Antonio; así en la misma forma parecía por la banda de Lepanto y Favonio, junto a las Curchulares, hacia el puerto, 67 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 68 Aunque en el apartado siguiente tratamos las batallas descritas en ambos libros, decidimos incluir el análisis de la descripción de la batalla de Lepanto en el capítulo en que se analizan los pasajes proféticos; visto que, primero, se trata, en este caso, de una batalla predicha y segundo, porque en el capítulo siguiente las batallas descritas se estudian de manera mucho más general. 69 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 57 de galeras el ancho mar cubierto. (Canto XXIII, 77) Segundo, en ambos casos, las batallas pueden ser consideradas como la lucha entre « la verdadera religión y la idolatría »70. Se presentan las batallas como guerras entre el Occidente y el Oriente. Dado que los españoles, al igual que los romanos lucharon, a favor del verdadero Dios (o dioses en el caso de Roma), ya se supo de antemano quien ganaría la lucha. Los soldados españoles alcanzaron la victoria con la ayuda de Dios; contrariamente a los soldados romanos quienes fueren ayudados por el gran Júpiter. Los dioses egipcios, por el contrario, fueron representados como monstruosos. Mirad por ese mar alegremente cuánta gloria os está ya aparejada, que Dios aquí ha juntado tanta gente para que a nuestros pies sea derrocada, y someta hoy aquí todo el Oriente a nuestro yugo la cerviz domada y a sus potentes príncipes y reyes les podamos quitar y poner leyes. (Canto XXIV, 15) Augusto, por su parte, hizo todo lo posible para desacreditar a Marco Antonio (alguna vez la mano derecho de César). Reveló el testamento de Marco Antonio en el que este declaró otorgar todos sus bienes romanos en Asia a sus hijos que tenía con Cleopatra. Evidentemente fue un acto que excitó el resentimiento y en consecuencia, César Augusto no tardó en explotarlo gustosamente, con el fin de oponer su pueblo romano al Oriente desmesurado. Más que nada, constituyó el pretexto ideal para justificar la batalla y nos damos cuenta de que esa justificación de la guerra y legitimación del dominio hispano se encuentran igualmente en La Araucana, es decir, los españoles igualmente pelearon bajo el disfraz de la „única verdadera religión‟. 70 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 58 Como Virgilio en la Eneida opone la armada romana (bajo el mando del general Agripa) a una « tropa variopinta de bárbaros » (Libro VIII, 687); del mismo modo, en La Araucana, Ercilla comienza su descripción de la batalla de Lepanto con la enumeración „perpetua‟ de estos pueblos que forman parte de la flota turca. Probablemente, bajo pretexto de „más poderoso es el enemigo, más grande será la victoria‟; ambos autores esperen idealizar la valentía de sus pueblos. De cierta manera, « la flota turca podría muy bien definirse como ope barbarica, variisque armis, tomando la misma expresión de Virgilio »71. Vi corvatos, dalmacios, esclavones, búlgaros, albaneses, trasilvanos, tártaros, tracios, griegos, macedones, turcos, lidios, armenios, gorgianos, sirios, árabes, licios, licaones, númidas, sarracenos, africanos, genízaros, sanjacos, capitanes, chauces, behelerbeyes y bajanes. (Canto XXIV, 4) Aparte de la enumeración de los enemigos, los guerreros heroicos, a su vez, merecen de ser mencionados. De nuevo, Ercilla toma la Eneida como modelo, elaborando cierto tipo de catálogo de los héroes españoles. Elogia las hazañas, sucesivamente, de don Juan de Austria, Juan Andrea Doria72, Agustín Barbarigo73 y Marco Antonio Colonna74 ; de la misma manera que se representan en la Eneida las gestas de numerosos líderes romanos, como lo son por ejemplo: Tito Tacio, Tulio75, Catón, Agripa y César Augusto. En cuanto al primero de la lista (don Juan de Austria), la inscripción de su nombre (en letras de oro) en su celada nos hace pensar inmediatamente en el yelmo de Augusto sobre el cual brilla la estrella de César76. 71 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf 72 Almirante genovés (Lerner 2005: 665). 73 Almirante veneciano (Lerner 2005: 665). 74 Según la enciclopedia libre de Wikipedia fue almirante, general y Virrey italiano de Sicila. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_Colonna 75 Tito Tacio y Tulio ambos fueron reyes romanos. Titus Tatius, -Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Tatius y Monarquía romana, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_romana 76 Según David Quint, la inscripción, al igual que la estrella, incidiría « en el motivo de la autorización paterna, y [vincularía] Lepanto a Carlos V –al que solía llamarse, significativamente, César ». (La Araucana de Alonso de 59 Describiendo las barbaridades durante las batallas, ambos autores nos cuentan sobre ese gran número de víctimas y sobre el mar que, por causa de los muertos, adopta el color de la sangre. Más, Ercilla, en su descripción, hace alusión a la Eneida, cuando se refiere a la „Troya en flamas‟ (Lerner 2005: 672). No la ciudad de Príamo asolada por tantas partes sin cesar ardía ni el crudo efeto de la griega espada con tal rigor y estrépito se oía, como la turca y la cristiana armada (Canto XXIV, 42). Ercilla, al igual que Virgilio, anuncia ciertos acontecimientos futuros (las batallas de San Quintín y Lepanto), por medio de pasajes proféticos. Saltan además a la vista las similitudes en las descripciones de las batallas de Actium y de Lepanto. Ambos autores mencionan por ejemplo „la lucha entre la verdadera religión y la idolatría‟ y „el montón de enemigos‟. Otra vez, la Eneida claramente sirve de hipotexto. 6.5 Batallas La Araucana, tal como la Eneida, consiste de un hatajo de combates. Por lo tanto, no deben extrañarnos los numerosos parecidos entre ambos textos, relacionados con las batallas históricas. McManamon (1955: 88) ya profundizó el tema, en el marco de su tesina; tesina en la cual me basé con miras a la redacción de este capítulo. El crítico literario analizó, con todo detalle, los símiles entre La Araucana y la Eneida por lo que se refiere a los luchadores, los medios de combate, las lesiones y los sonidos. Trataré de resumir sus observaciones, limitándome a los ecos más manifiestos. Vayamos directamente al grano, distinguiendo los 3 tipos de batallas (McManamon 1955: 85) que se observan obviamente en las 2 obras maestras. Comparten no sólo las luchas „habituales‟ entre los distintos ejércitos; sino también las fortalezas destruidas y una batalla naval. Declara por ejemplo Caillet-Bois (1967: 35-36) que « el saqueo e incendio de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103-175052//lvt6de6.pdf) 60 Concepción se autoriza con la imagen de Troya, sorprendida por los griegos (VII, 50), o la de Roma en llamas por obra de Nerón (VII, 62) ». Conviene decir que es un rasgo propio del género el de incluir muchas batallas. Por lo tanto, es evidente que tales escenas están descritas tanto en la Eneida, como en La Araucana. Además, hay otros más elementos que nos hacen observar que algunas escenas de batalla están modeladas sobre las de Virgilio. Entremos ahora en detalles, analizando los elementos similares de las contiendas. Primero, concentrémonos en los ecos más o menos mediocres; para pasar, en último lugar, a los ecos fuertes. Ambos libros tienen en común las escenas de batalla „generales‟ entre los ejércitos, los duelos a muerte, el ensalzamiento de héroes excepcionales, el miedo, los discursos de los líderes y las heridas. Cuando vemos después más en detalle algunos aspectos de las batallas, encontramos similitudes aún más específicas. Sin ninguna duda, Ercilla vio, entendió y sintió mucho en el campo de batalla. Evidentemente, deseó hacer un despliegue de sus experiencias, prestando gran atención a los detalles. Como acabamos de decir, sus ojos se desgastaron y eso lo confirman las observaciones siguientes. Empecemos con la visión. Tanto en la Eneida como en La Araucana, leemos que la tierra está cubierta de armas y que hay tantas lanzas en el aire que se puede hablar de una „lluvia de armas‟ (McManamon 1955: 94). Y tanta infinidad de tiros lanzan, que espesa y recia lluvia dellos hubo (Canto III, 63, 1-2) En la Eneida encontramos igualmente la mención de una lluvia de armas (McManamon 1955: 104). así por todas partes rodeado de dardos aguanta Eneas la nube de la guerra (Libro X, 808-809) 61 Otra cosa que se observa en abundancia es el dolor de los caballos. Se encuentra en la obra ercillana un elemento que, según los indicios, imita a la Eneida. Aparece en La Araucana (Canto XIV, 38) esta escena en la cual una flecha se penetra en la frente de un caballo y causa la muerte del guerrero. En la Eneida (Libro X, 890-894) también hay cuestión de un caballo herido que cae y que causa la muerte del jinete (McManamon 1955: 109). Una guerra está inseparablemente unida a la muerte. En consecuencia, de ninguna manera nos sorprende que los campos estén cubiertos de cadáveres y miembros humanos; hecho que se ilustra en los pasajes siguientes (McManamon 1955: 115): Con tal velocidad, que a medio día subimos la temida y agria cuesta de blancos huesos de cristianos llena, que despertó el cuidado y nos dio pena. (Canto XXIII, 20, 5-8) Y ya se acercaba navegando a los escollos de las Sirenas, un día difíciles y blancos de los huesos de muchos (resonaban entonces las broncas rocas con la continua resaca), cuando advirtió Eneas que el barco derivaba sin su piloto (Libro V, 864-868) Como ya anunciado antes, Ercilla no solamente vio, sino también entendió el petardeo de los arneses, las cuchillas y los cascos. Además, oyó de todas partes los gritos de los lidiadores (McManamon 1955: 94), el gemido de los moribundos y el ruido de las armas. Se destacan fácilmente las semejanzas entre ambos libros, cuando se comparan estas estrofas: Las voces, los lamentos, los gemidos, el miserable y lastimoso duelo, el rumor de las armas y alaridos hinchen el aire y cóncavo del cielo (Canto XXXII, 14, 1-4) 62 Pero luego que se enfrentaron por tercera vez, todas las líneas se enzarzaron y elige al hombre el hombre, así que finalmente se escucha el gemir de los que mueren. (Libro XI, 631-633) Visto el papel preponderante de los caballos, no pueden faltar, a su vez, los sonidos producidos por ellos, o sea, el relincho y el ruido de las herraduras (Mc Manamon 1955: 103). Consiguientemente, otros elementos que ambas obras tienen en común son la pateadura y el terremoto (como consecuencia) (McManamon 1955: 102). Según el mar las olas tiende y crece, asi crece la fiera gente armada; tiembla en torno la tierra y se estremece, de tantos pies batida y golpeada. (Canto XXI, 50, 1-4) Se cubre entonces el llano de un polvo cegador y tiembla la tierra sacudida por sus pasos. (Libro XII, 444-445) Ercilla, además, no solamente percibió una „lluvia de lanzas‟, sino también la escuchó. Saca entera la lanza y derribando el brazo atrás, con ira la arrojaba: vuela la furiosa asta rechinando del ímpetu y pujanza que llevaba (Canto V, 37, 1-4) Contra sus dudas blande Eneas el dardo fatal, calculando la fortuna con los ojos, y con todo su cuerpo lo dispara de lejos. Nunca tiemblan así las piedras que arroja la máquina mural ni con rayo tan terrible estallan los truenos. (Libro XII, 919-923) 63 Por supuesto, una guerra toca la fibra sensible de los soldados. Se ven confrontados con los sentimientos más diversos, como lo son por ejemplo: el miedo, la pena, el espíritu de grupo, la tensión y la felicidad, en contadas ocasiones (McManamon 1955: 100). Por muy valiente que sea un belicoso, siempre será un ser humano; hecho que implica de vez en cuando la „rendición‟ al temor. Virgilio describió el miedo como siendo un sentimiento frío que se desliza a través de las venas, hacia el corazón y Ercilla también recurrió a esta interpretación. La sangre del temor ya resfriada con presteza acudió a los corazones (Canto V, 4, 5-6) helada corre la sangre en las entrañas de los arcadios (Libro X, 452) Otro elemento que comparten los soldados en ambos libros (en realidad: en todos los textos del género épico), es la búsqueda de una muerte digna. En consecuencia, llegamos ahora al último parecido, a saber, el de las incalculables lesiones (McManamon 1955: 394-396). Tanto en la Eneida como en La Araucana, se habla de decapitaciones, cabezas hendidas en dos, cráneos destrozados, caras mutiladas, y heridas causadas por espadas y lanzas. Concentrémonos ahora en los 2 ecos más fuertes. Durante un duelo a muerte, Tucapel le ofrece el golpe de remate a su adversario. Parte en dos su cabeza. Encontramos un incidente similar en el Libro IX (752-755) de la Eneida, donde Turno hiende en dos la cabeza de Pándaro (McManamon 1955: 122). y dio a Juan Yanaruna tal herida que la armada cabeza por la frente cayó sobre los hombros dividida: (Canto XXV, 31, 2-5) Suena el golpe, la tierra se ve sacudida por el enorme peso, cubre el suelo al morir con los miembros derribados y las armas sangrientas de sesos, y en partes iguales le cuelga la cabeza acá y allá sobre uno y otro hombro. 64 Dice James McManamon (1955: 129) que « sword wounds are perhaps the most common in both Ercilla and Virgil ». Regularmente aparecen escenas en las cuales espadas perforan el pecho y los miembros de los héroes. Sin embargo, un solo pasaje específico merece un análisis detenido. En La Araucana, en un momento dado, un joven indiano pierde su espada y su mano diestra; finalmente toma la espada con su otra mano. Que el joven Corpillán, no desmayado porque su espada y mano vino a tierra antes en ira súbita abrasado, contra la parte del contrario cierra; y habiendo la espada recobrado, la diestra, que aun bullendo el puño afierra, lejos con gran desdén y furia lanza, ofreciendo la izquierda a la venganza. (Canto XIV, 24) Plantea McManamon (1955: 132) que este detalle, sumamente probable, constituye un eco del pasaje (Libro X, 394-396) en la Eneida, donde Palante mata a dos gemelos. Decapita al uno y le corta el brazo al otro. A pesar de eso, los dedos aún atrapan la espada. Pues a ti, Timbo, la espada de Evandro te arrancó la cabeza; a ti, Larides, como suyo te busca la diestra cortada y saltan los dedos moribundos y aún empuñan el hierro. Visto el gran número de parecidos sorprendentes por lo que respecta al tema de las batallas (pensemos en „la tierra cubierta de miembros cortados y cadáveres‟, „el petardeo de arneses‟, „los gritos‟ y „los varios tipos de lesiones‟), llegamos a la conclusión de que la Eneida, otra vez, sirvió como fuente de inspiración de La Araucana. 65 6.6 Juegos „Arco siempre armado, o flojo o quebrado‟. Dicho de otra manera, incluso en tiempos de guerra, los soldados a veces tenían que distraerse. Por lo tanto, los juegos organizados por Caupolicán (en La Araucana) y por Eneas (en la Eneida), constituían medios de relajarse en un contexto tan bélico y tenso. Visto los ejemplos numerosos de juegos o torneos en la literatura épica (pensemos en los juegos organizados en memoria de Patroclo en la Ilíada y en las justas abundantes en la épica cortesana), parece que las justas, a su vez, constituyen un tópico del género épico. Además, procuran cierta distracción, contrariamente a todas estas escenas de guerra. Vicente Cristóbal López (2008) y James Edward McManamon (1955) investigaron ya detenidamente las descripciones de ambos juegos y constataron que la „fiesta de la victoria‟ hizo eco de las „fiestas funerales‟ en señal de respeto a Anquises (Cristóbal López 2008: 9). Fundándonos en las observaciones de ambos críticos literarios, llegamos a la misma conclusión; a saber, Ercilla, otra vez encontró inspiración en la obra cumbre de Virgilio. Vayamos directamente al grano y pasemos al carácter de los diversos juegos deportivos. Ya conocemos el motivo para la organización de tales torneos; sin embargo no sabemos cuáles son los deportes practicados. Mientras que en La Araucana los participantes se atreven al lanzamiento de jabalinas, el forcejeo, el atletismo, el tiro con arco y la lucha con bastones; llama la atención el hecho de que en la Eneida también son organizados un match de boxeo, una carrera pedestre y el tiro con arco (Cristóbal López 2008: 90). Además, no podemos olvidar la carrera de barcos. En ambos libros, cada disciplina tiene su propio premio conveniente (por ejemplo: cascos y pinchos) y no se olvidan los perdedores; ya que obtienen, a su vez, un premio (Cristóbal López 2008: 90). Ercilla, al igual que Virgilio, empieza su descripción del feliz acontecimiento con una enumeración de todos los pueblos de la región que desean asistir a „los juegos‟, cueste lo que cueste. 66 La fama de la fiesta iba corriendo más que los diligentes mensajeros, en un término breve apercibiendo naturales, vecinos y extranjeros; gran multitud de gente concurriendo, creció el número tanto de guerreros, que ocupaban las tiendas forasteras, los valles, montes, llanos y riberas. (Canto X, 13) En la Eneida, a su vez, se dice que « la noticia y del ilustre Acestes el nombre a los comarcanos habían congregado [y que] en alegre reunión la playa llenaban por ver a los Enéadas y otros dispuestos a competir » (Libro V, 106-109). Leyendo los dos pasajes nos damos cuenta, en un momento determinado, de que tanto en la Eneida como en La Araucana la gente espera con impaciencia el comienzo del torneo. En ambas obras, se habla del « día esperado »77. Se describe, con todo detalle, el despuntar del día catorce en el caso de la gente araucana, y de la novena, por lo que concierne a los troyanos (McManamon 1955: 208). Hay otros más elementos que constituyen el eco de lo que se lee en la Eneida. Pensemos en este caso en el toque de las trompetas, que anuncia el inicio de los juegos (Cristóbal López 2008: 90). En la Eneida « canta la trompa de lo alto de una duna » (Libro V, 113) y encontramos una situación semejante en La Araucana donde « la trompeta con sonada nueva llamaba opositores a la prueba » (Canto X, 19, 7-8). Sabemos todos que concursos sin público no tienen nada de peculiar. Sin embargo, visto el clamor y los gritos de alegría por parte de los espectadores, podemos concluir que asisten a verdaderas fiestas. 77 Ercilla: Canto X, 14, 1. y Virgilio: Libro V, 104. 67 Unos el largo trecho a pies medían y examinan el peso de la lanza; otros por maravilla encarecían del esforzado brazo la pujanza; otros van por el precio; otros hacían al vencedor cantares de alabanza, de Leucotón el nombre levantando le van en alta voz solenizando. (Canto X, 19, 7-8) En la Eneida « con el aplauso y los gritos de los hombres y los ánimos de sus seguidores resuena todo el bosque » (Libro V, 148-149). Lo que puede extrañarnos es que, a pesar del gran respeto a los héroes ancianos, en la Eneida se manifieste sin reservas una marcada preferencia por los atletas jóvenes, con sus cuerpos musculosos y por lo tanto hermosísimos. La belleza física y la predilección por la gente joven, constituyen dos nuevos elementos comunes entre ambas obras maestras. Más de una vez, se subraya la perfección anatómica de los cuerpos masculinos. Tras éste el fuerte Rengo se presenta, el cual lanzando fuera los vestidos, descubre la persona corpulenta brazos robustos, músculos fornidos. (Canto X, 36, 1-4) En la Eneida podemos contemplar el cuerpo fantástico del héroe Entelo, cuando este se despoja de su mantel. Dicho esto se quitó el manto doble de los hombros y sus miembros enormes, los grandes huesos y los brazos desnudó y enorme se plantó en el centro de la arena. (Libro V, 421-423) 68 El público, inequívocamente, tiene chochez por los participantes jóvenes (McManamon 1955: 217); lo que se ilustra en los dos libros en cuestión. Cuando, durante el luchar, el joven Orompello se enfrenta con el más viejo y hábil peleador Leucotón; los espectadores prefieren al chico (y no al „viejo verde‟). Mencionemos igualmente que a pesar de que, en la Eneida, Euríalo gana el partido con la ayuda de su amigo del alma Niso (quien estorba al puntero anciano Salio); el público, milagrosamente, no toma partido por el „desamparado‟. Además de todo eso, llama la atención el hecho de que la suerte decide que se malogra algo durante ambas carreras. En la Eneida, Niso resbala en un charco de sangre. Por el contrario, en La Araucana el pie del « cansado Rengo » (Canto X, 54, 5) se atasca en un agujero y por consiguiente, el cenizo cae (Cristóbal López 2008: 91). Hasta ahora, ya sabemos que, tanto en la Eneida como en La Araucana, tienen lugar concursos de tiro con arco. Sin embargo, conviene añadir que Ercilla (teniendo en cuenta la flora y fauna distintas) sustituye, la paloma por un papagayo (Cristóbal López 2008: 90). En la Eneida Euricio logra matar a tiros a un pájaro ya liberado y durante una lucha con los españoles (descrita en el capítulo XIX), un soldado araucano le iguala a Euricio. Este pasaje se describe en la estrofa siguiente, en la cual Ercilla refiere manifiestamente a Virgilio, por medio de una comparación (Cristóbal López 2008: 91). Como el troyano Euricio que, volando la tímida paloma por el cielo, con gran presteza el corvo arco flechado la atravesó en la furia de su vuelo, que retorciendo el cuerpo y revolando, como redondo ovillo vino al suelo, así el herido mozo en descubierto dentro del hondo foso cayó muerto. (Canto XIX, 13) 69 Este parecido constituye, al mismo tiempo, la última similitud entre ambos poemas, por lo que concierne a los juegos y además de eso, declara Caillet-Bois (1967: 36) que « el famoso recurso virgiliano de los símiles se usa en La Araucana con insistencia ». Aunque hay diferencias por lo que concierne al motivo de los juegos, llaman la atención las incalculables semejanzas entre ambos pasajes. En los dos libros se hace mención (entre otras) de „premios‟, „un match de boxeo‟, „el tiro con arco‟, „una carrera pedestre‟, „trompetas‟ y „gritos de alegría‟. No cabe la menor duda de que podemos hablar, en este caso, de reminiscencias verdaderamente virgilianas. 6.7 Seres mitológicos Ya señalamos en un capítulo anterior („Los elementos cristianos‟) que tanto Ercilla como Virgilio se caracterizan por la fe en los valores del cristianismo. Con todo, la creencia, en ambos casos, no se limita al único y todopoderoso Dios. Hace por ejemplo su aparición en La Araucana cierto demonio llamado Eponamón. Mas, no se termina aquí. Ercilla, gustosamente, hace uso de alusiones a diversos seres mitológicos; siguiendo el ejemplo de Virgilio. No obstante, puesto que Ercilla era un cristiano convencido, puede parecernos extraño que diera crédito alguno a la existencia de tales creaciones. Conviene decir que la religiosidad parecía bastante importante en la literatura épica. Hesíodo en su Teogonía nos habló sobre el origen de los dioses, Homero inventó los dioses homéricos y en el Cantar de Mio Cid (Rodrigo Díaz de Vivar), Dios apareció como el protector de los caballeros cristianos. Partiendo de los 3 ejemplos precedentes, podemos concluir que la religiosidad constituía un aspecto omnipresente en la épica. No obstante, se presentó de maneras muy diversas. Por una parte, aparecieron por ejemplo los dioses homéricos y la Fortuna; por otra parte, apareció el Dios cristiano. En vistas del análisis de este sujeto, iba en busca de posibles semejanzas. Por eso, me basé, sobre todo, en las notas al pié de la página (que se encuentran en la versión de La Araucana, editada por Isaías Lerner (2005)) y en el artículo comparativo de Cristóbal López (2008). 70 Antes de pasar a los dioses romanos, querría fijar, un momento, la atención en la fe en aquella criatura que se llama Eponamón78. Los araucanos le consideraron como un « poderoso y gran profeta » (Canto I, 40, 3) al que se dirigieron en caso de emergencia. Al igual que los romanos y los griegos, los araucanos también solían solicitar el consejo de los dioses (Eponamón en el caso de la gente araucana), cuando tenían la intención de entablar la lucha con cualquier pueblo enemigo. Entonces, se esperó de los dioses que emitirían señales para dar a conocer si la situación era propicia o no. Mientras que los araucanos creían en Eponamón, los españoles confiaban en « el Eterno Padre poderoso » (Canto VIII, 67, 5). 6.7.1 Dioses romanos Leyendo La Araucana, salta a la vista la presencia sorprendente de varios dioses romanos. Pensemos por ejemplo en Diana79, Apolo80, Hécate81, Marte82 y Belona83. Parece muy claro (visto la terminología latina) que Ercilla sigue el ejemplo de uno o varios autores latinos (Montes 1966: 11). No obstante, el hecho de que encontramos cierto número de parecidos asombrosos con la Eneida, confirma nuestra hipótesis de que Virgilio, otra vez, puede considerarse como el „mentor‟ del escritor español. Por lo que concierne a los ejemplos particulares, los encontramos por ejemplo en el Canto VIII de La Araucana y en el primer Libro de la Eneida. En ambos casos, Orión (cazador matado por Diana y signo del zodíaco después) le complica la vida al hombre (Lerner 2005: 267). Ése era nuestro rumbo, cuando de pronto Orión tempestuoso surgió sobre las olas y nos lanzó a bajíos sin salida y con Austros tenaces del todo nos dispersó con el agua por encima entre olas y escollos inaccesibles; (Libro I, 535-539) 78 Deidademoníaca (Lerner 2005: 92). La diosa lunar (Lerner 2005: 118). 80 Identificado con Helios, el dios del sol (Lerner 2005: 123). 81 Diosa de los fantasmas y de la magia (Lerner 2005: 653). 82 Dios romano de la guerra (Lerner 2005: 208). 83 Diosa de la guerra, para los romanos (Lerner 2005: 127). 79 71 No sé en que pueda yo esperar consuelo, que de su espada el Orión armado con gran ruina ya amenaza el suelo; (Canto VIII, 42, 2-4) Visto el tema de La Araucana, no puede sorprendernos que el narrador, a menudo, refiera a los dioses de la guerra, o sea, a Belona y a Marte. Antes de todo, miremos de cerca el pasaje siguiente que se encuentra en el Libro XII de la Eneida: Cual sanguinario Marte cuando junto a las aguas del gélido Hebro, agitado, golpea su escudo y los salvajes caballos lanza al galope, a guerra tocando (Virgilio: Libro XII, 331-333) Reconocemos en la estrofa 24 del Canto IX de La Araucana todos los elementos subrayados (Lerner 2005: 283). En cuanto a la sangre, Ercilla escribe que Marte tiene « en la diestra el sangriento hierro agudo ». Al igual que el Marte virgiliano, él de Ercilla « bate con la siniestra el fuerte escudo ». Y finalmente, leemos igualmente en la obra cumbre del poeta-soldado que el dios de la guerra va impeliendo « los ferrados caballos ». Por último, aparte de los dioses, existen además otros seres mitológicos, como por ejemplo las ninfas, los sátiros y los Cíclopes. Por lo que se refiere a esos gigantes, que desempeñan, por ejemplo, un papel importantísimo en La Odisea; los encontramos igualmente en la Eneida en ese momento en que Vulcano está forjando el escudo de Eneas. Lo fabrica en el corazón de la Etna, por orden de Venus y con la ayuda de los Cíclopes. Por consiguiente, cuando leemos la estrofa 83 del Canto II, resulta extremamente claro que el escritor español, para introducir estos seres singulares en su obra, se basó en Virgilio y no en Homero (Lerner 2005: 131). Cual los Cíclopes suelen, martillando en las vulcanas yunques, fatigarse, así martillan, baten y cercenan, y las cavernas cóncavas atruenan. (Canto II, 83, 5-8) 72 Por fin, ambos libros no sólo tienen en común la denominación latina de los dioses, sino también la referencia a Marte (quien golpea sus caballos) y la mención de los Cíclopes. Otra vez más, el poeta española se basó, inequívocamente, en la obra maestra de „su gran ejemplo‟. Aparte de la influencia virgiliana y los motivos estilísticos, podemos preguntarnos también si no hay otra razón por la cual se hace referencia a los dioses romanos. Lerner (2005: 44), por ejemplo, declara que el uso de nombres latinos confirma « la deuda y homenaje a la literatura latina ». Mas, debe existir otra explicación. Declara McManamon (1955: 284) que « just as the Aeneid is a glorification of the Roman race and of Augustus Caesar so the Araucana is an apotheosis of Spain and Philip II ». ¿Quizá Ercilla, recurriendo a numerosos tópicos de la literatura épica clásica (pensemos en los nombres latinos), quisiera subrayar de esa manera la similitud entre España y « la gran Roma poderosa » (Canto VII, 62, 2)? 6.7.2 Las Furias Imitando a Homero, Virgilio adoptó esas criaturas espeluznantes, que conocemos mejor bajo el nombre griego de las Erinias. Estamos hablando aquí sobre Alecto, Tisífona y Megara (Cristóbal López 2008: 98), que se fijaron, sobre todo, como objetivo la sanción de los „pícaros‟. Ercilla, quien querría no tener nada que envidiar a los grandes escritores de la épica, evidentemente no podía silenciar dichas criaturas. Por lo tanto, introdujo, a su vez, esas figuras peculiares en su obra. Sin duda, se trata aquí de una influencia virgiliana (y no homérica), como lo indica el uso del nuevo término latino; a saber, las Furias. Nuevamente, fue el crítico Vicente Cristóbal López (2008) quien supo localizar esa „resonancia virgiliana‟. Virgilio logró suscitar, en unos meros versos, una imagen de Alecto que les dio un buen susto a los lectores. En la Eneida, fue de su incumbencia estorbar la boda de Lavinia y Eneas y tuvo que encender los sentimientos de guerra (tanto en el campo troyano como en el de Turno). De esa manera, iba a persuadir a Amata84. 84 Amata es la mujer de Latino y madre de Lavinia. Amata, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Amata 73 Una de las características más destacadas de esos tipos despectivos era, sin duda alguna, la presencia de serpientes en su cabellera. Una de esas serpientes giró, sin ser advertida, alrededor del cuello de Amata y le llenó de odio. Por lo que concierne a las víboras y al aspecto espantoso de las Furias; lo encontramos igualmente descrito en La Araucana. » ¡Y vos, Furias, que así son crueldades atormentáis las ánimas dañadas, que aún temen ver las ínferas deidades vuestras frentes de víboras crinadas; (Canto XXIII, 81, 1-4) Después de haber enloquecido a Amata, Alecto se dirigió a Turno (en forma de la sacerdotisa Calibe) con el fin de instigar al rey contra Eneas. En el fondo, su objetivo último era de sembrar cizaña. Por lo tanto, no debe extrañarnos que, en la obra cumbre de Ercilla, las Furias acompañen frecuentemente a los dioses bélicos: Belona (Canto XVII, 39, 6) y Marte (XXIV, 53, 4). En efecto, la tarea de las Furias no era muy halagadora. En consecuencia, el último parecido consiste en la adjetivación bastante negativa que aparece en correlación con esos „seres‟. a la enlutada Alecto de la sede de las diosas crueles saca y de la tiniebla infernal, a la que ama las guerras dolorosas, las iras, las insidias y los crímenes dañinos. Hasta Plutón, su padre, la odia y sus hermanas del Tártaro odian al monstruo: en tantos rostros se transforma, con tan crueles caras aparece, tan negra de culebras. (Libro VII, 324-329) En cuanto a La Araucana finalmente, saltan a la vista (aparte de su apariencia y su compañía) las expresiones siguientes: « las horribles Furias » (Canto XVII, 39, 6) y « alguna infernal furia » (Canto IV, 40, 6). 74 A fin de cuentas, resulta muy obvio el influjo virgiliano en este caso. El único elemento diferente del que nos damos cuenta es que, en la Eneida, Virgilio pone énfasis en Alecto; mientras que en La Araucana las tres Furias son „equivalentes‟. 6.7.3 Fortuna Aparte de los dioses homéricos y los dioses latinos tradicionales (como por ejemplo los Lares), ya había en la antigüedad también cultos paganos. Uno de esos ídolos supersticiosos era Fortuna, la diosa de la destinación. Fue introducida y puesta en un pedestal, esencialmente, por el sexto rey de Roma, a saber, Servius Tullius. No obstante, como en la mayoría de los casos ocurrió, esa tradición asimismo procedía del mundo griego, donde se llamaba esa deidad: Tyché. De todos modos, no se puede subestimar la influencia de esa creencia, a lo largo de los siglos. En el siglo XV, por ejemplo, el poeta español Juan de Mena (1411-1456) publicó su libro Laberinto de Fortuna85 (o bien: Las trescientas); obra que probablemente había leído Ercilla también. En este libro bien acogido el poeta narraba su visita a Fortuna. La obra, además, sería basada en diversos poemas alegóricos (como por ejemplo: le Roman de la Rose de Jean de Meun (1250-1305) y Guillaume de Lorris (1200-1238), la Amorosa visione de Giovanni Boccaccio (1313-1375) y la Divina Comedia de Dante (1265-1321)) y en algunos poemas épicos (pensemos en la Eneida de Virgilio y en la Farsalia de Lucano). El autor quería dignificar la lengua romance, acercándola al latín. En consecuencia, era un personaje importantísimo por lo que concierne a la evolución de la lengua castellana. No nos extraña que fuera citado en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de la mano de Sebastián de Covarrubias (1539-1613) y en el Vocabulario español-latino (¿1494-1495?) de Antonio de Nebrija (1441-1522). Como se ha dicho antes, la diosa de la fatalidad siempre constituía un fenómeno muy difundido. Por lo tanto, es perfectamente posible que Ercilla, en este caso, no se fundamentó exclusivamente en la Eneida. De cualquier modo, merece la pena examinar más detenidamente unos cuantos paralelismos. 85 Laberinto de Fortuna, -Wikpedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto_de_Fortuna 75 Este análisis se basa esencialmente en el estudio de los abundantes pasajes en los cuales pasa adelante el personaje en cuestión. Por lo que concierne finalmente al contexto „histórico‟ (o sea, el espíritu de la época), me basé en libros escritos por Julio Caillet-Bois (1967) y José Toribio Medina (2000) y en la obra de Patrick De Rynck y Mark Pieters (2000). Sin exagerar, aparece la deidad pagana como mínimo unas veinte veces (tanto en la Eneida como en La Araucana). Además, aún atiende por otros nombres, como lo son por ejemplo: „el acaso‟, „el Hado‟ y „el destino‟. Conviene decir igualmente que la visión de ambos autores no es exactamente igual. Dice Schlegel acerca del sujeto que « los antiguos miraban el destino como una divinidad sombría e implacable » (Medina: 2000). Cuando miramos, a continuación, de cerca las estrofas en la Eneida que presentan a Fortuna, parece que la deidad lleva efectivamente una connotación bastante negativa; contrariamente a la Fortuna descrita por Ercilla, dado que él sabe demostrar tanto su lado bueno como su lado malo. Lo que salta a la vista, leyendo La Araucana, es la estrofa en que el poeta español deja la palabra a Tucapelo, quien considera la creencia en la Fortuna como absurda. » Que no son hados, es pura flaqueza la que nos pone estorbos y embarazos; pensar que haya fortuna es gran simpleza: la fortuna es la fuerza de los brazos. (Canto VIII, 30, 1-4) Por otra parte, dice José Toribio Medina (2000), en cuanto a Ercilla, que la presencia de Fortuna « no es simulada, hija de las necesidades de la rima o de los adornos del lenguaje, pues existía en la conciencia del poeta y a ella sometía el resultado de las acciones de sus personajes ». Esta visión se mezcló con su fe cristiana, en ese sentido que el poeta-soldado consideró cada desastre, a la vez, como la obra de Fortuna y como un castigo de Dios. Nació su fe en la destinación puesto que, pese a todas sus aventuras arriesgadas, casi nunca había sufrido un percance. Así, llegó a la conclusión de que debía existir algo que determinó lo todo. Eso explica el punto de vista de los españoles a propósito de la vida belicista. Por lo tanto, dijeron que era completamente inútil refugiarse o esconderse; ya que había un poder mayor que lo decidió todo (Toribio Medina: 2000). No creyeron en la tabula rasa. 76 Efectivamente, por un lado, aparecen en La Araucana elementos cristianos; por otro, aparecen también elementos paganos. Obviamente, no es evidente la confluencia de elementos cristianos y mitológicos; sin embargo, puede explicarse, de una u otra manera. Es verdad que el poeta-soldado cree en ambos „dioses‟. Mas, conviene decir que domina la cristiandad, como lo demuestra el hecho de que Ercilla considera a Fortuna como « la mano de Dios » (Medina: 2000), es decir, como „el colaborador‟. Visto la presencia simultánea de ambas deidades, las dos religiones no se contradicen; dicho de otro modo, el cristianismo no excluye al paganismo. Sin embargo, ambos dioses tienen sus propias características y su propio comportamiento. Mientras que Fortuna se caracteriza por su inestabilidad; según Medina, Dios constituye « la divinidad ante la cual [cesan] las inconstancias y que [sabe] dar la igualdad ». Leyendo el libro, tenemos la impresión de que Dios, de cierta manera se relaciona con la muerte, con el cielo prometido; contrariamente a Fortuna, quien ejerce su influencia sobre los acontecimientos puramente humanos (Medina: 2000). Dios se caracteriza por su justicia eterna, a gran diferencia de Fortuna quien se caracteriza por su volubilidad. Además de eso, Dios tiene sus favoritos (pensemos, por ejemplo, en el primer Canto en el que los españoles ganan con la ayuda de Dios); contrariamente a Fortuna, quien castiga y recompensa a todos. Como se ha explicado antes, el carácter doble de Fortuna se subraya de manera más clara y frecuente en La Araucana que en la obra cumbre de Virgilio. Al igual que en la estrofa 20 del Canto XIII, donde Ercilla le presenta a Fortuna como « inconstante, falsa y variable »; en la octava 11 del Canto XIX habla de « la instable Fortuna ». Otra ilustración manifiesta se encuentra al comienzo del Canto II: Muchos hay en el mundo que han llegado a la engañosa alteza dista vida, que Fortuna los ha siempre ayudado y dádoles la mano a la subida para después de haberlos levantado, derribarlos con mísera caída, (Canto II, 1, 1-6) Por un lado, la deidad se presenta como « el hado próspero » (Canto X, 3); mientras que, por otro lado, trae consigo el destino. La diosa se presenta, por ejemplo también, de las maneras 77 siguientes: « ¡Oh pérfida Fortuna! » (Canto XIV, 15), « adversa Fortuna » (Canto XXVI, 3) y « incontrastable y duro hado » (Canto III, 33). Pasemos ahora a la Eneida. Leyendo los versos del poeta mantuano, podemos concluir que su presentación de Fortuna resulta mucho más „unilateral‟; lo que no quita para que haya presente, en algunos casos, la ambigüedad que caracteriza a la diosa pagana. Pensemos, por ejemplo, en este pasaje (Libro I, 615-616) donde Eneas encalla con los suyos en las playas de Cartago. Recibe Dido sus invitados con las palabras siguientes: ¿Qué desventura, hijo de la diosa, en medio de tan grandes peligros te persigue? ¿Qué fuerza te arroja a riberas salvajes? Otra situación en la cual Fortuna se connota de manera bastante negativa, se encuentra en el Libro XI, cuando Acetes percibe el cadáver de Palante. Pronuncia estas palabras: « ¿Te me ha arrebatado Fortuna, desgraciado muchacho, cuando empezaba a sernos favorable, a fin de que no vieras nuestros reinos ni fueras conducido en triunfo a la sede paterna? (Libro XI, 42-44) Pese a todo eso, sale a veces a la superficie el carácter humano de la diosa caprichosa. Mas yo planeo unir contigo grandes pueblos y tropas de reinos poderosos, ayuda que una suerte inesperada nos brinda; llegas como enviado del destino. (Libro III, 475-478) Otro y último elemento que llama la atención es el hecho de que Fortuna se asocia muy frecuentemente con „la muerte‟ en ambos libros. Dice José Toribio Medina (2000) que « Ercilla asociaba a aquella idea de instabilidad, otra que le era opuesta, y, que, no sujeta a cambios ni mudanzas, todo lo igualaba con su mano descarnado pero no menos poderosa, esto es, la muerte ». Siguen algunas ilustraciones de la asociación: 78 la Fortuna les había negado el retorno a la patria. (Libro X, 435-436) Y así se contraponen, no temiendo la muerte y furia bárbara importuna, el ímpetu y pujanza resistiendo de la gente, del hado y la fortuna; (Canto VI, 30, 1-4) A fin de cuentas, podemos concluir, partiendo del análisis precedente, que „Fortuna‟ constituye otro elemento más que los dos maestros tienen en común. Con excepción del carácter doble de la Fortuna ercillana; ambos poetas comparten no sólo la frecuencia con que aparece la diosa pagana, sino también la connotación negativa y la conexión con la muerte. Mejor dicho, la aparición de Fortuna forma otro parecido sorprendente entre la obra de Ercilla y la de Virgilio. 6.7.4 La Fama Todos, estamos de acuerdo en que Virgilio puede considerarse como el gran „maestro‟ de la literatura latina del siglo I antes de Cristo. Hasta la fecha, su influencia es impresionante. Sobresalió, no sólo en el campo estilístico, sino también en la creatividad. El tema que abordaremos en esta parte, fue (y será) de importancia para varios grandes autores de todos los tiempos. Al igual que Ercilla, Ovidio y Horacio también adoptaron el uso de la criatura que es la Fama. Virgilio fue el primero en introducir este nuevo ser mitológico y monstruoso en su obra (más particularmente en la Eneida); pues fue su propia creación (Maestre: 1997). Julio Maestre (1997) ya analizó la función del personaje muy particular en la Eneida, mientras que Vicente Cristóbal López (2008) se concentró en el papel de la Fama en La Araucana. Trataré de resumir en pocas palabras sus observaciones. La Fama puede considerarse como „la cotillera‟ de la antigüedad. Hizo correr rumores (verdaderos o no) y de esa manera le pegó un susto de muerte a la gente. Además de eso, la criatura no fue de una belleza tremenda (Cristóbal López 2008: 88), como se ilustra en los versos siguientes: 79 A ella la madre Tierra, irritada de ira contra los dioses, la última, según dicen, hermana de Encélado y de Ceo, la parió veloz de pies y ligeras alas, horrendo monstruo, enorme, con tantas plumas en el cuerpo como ojos vigilantes debajo (asombra contarlo), como lenguas, como bocas le suenan, como orejas levanta. (Libro IV, 178-183) En La Araucana no se ofrece una descripción muy detallada por lo que concierne al aspecto físico; sin embargo, resulta bastante claro que la „diosa‟ se caracteriza por las mismas cualidades (Cristóbal López 2008: 88): Ya la Fama, ligera embajadora de tristes nueves y de grandes males, a Penco atormentaba de hora en hora, esforzando su voz ruines señales, (Canto IV, 80, 1-4) Por lo que respecta a sus actos entonces, esta « fuerza demoníaca que eleva lo humano a nivel sobrehumano » (Maestre: 1997), puso en peligro tanto a Dido como a Eneas, por haber hecho propalar rumores en cuanto a la presunta historia de amor entre los dos personajes reales. Se mancilló su honor, por causa de este ser cruel. Otro pasaje muy conocido, donde la Fama tiene un papel importantísimo, se encuentra en el Libro IX. El endriago visita, en este caso, a la madre de Euríalo para ponerle a la altura de la muerte de su querido hijo. En La Araucana, el personaje está presente en los Cantos VII y XVII. Mientras que en el primer Canto la Fama pregona varias historias exageradas sobre la fuerza araucana en el campo español; en el segundo, alaba a los soldados españoles para que los araucanos „se caguen de miedo‟. 80 Ya la parlera Fama pregonando torpes y rudas lenguas desataba; las cosas de Lautaro acrecentando, los enemigos ánimos menguaba; que ya cada español casi temblando, dando fuerza a la Fama, levantaba al más flaco araucano hasta el cielo, derramando en los ánimos un yelo. (Canto VII, 10) A fin de cuentas, resulta muy clara la influencia virgiliana, ya que se trata aquí de su propia invención. Quizá Ercilla haya leído a Ovidio o a Horacio. No obstante, los parecidos entre la Eneida y La Araucana son aún más sorprendentes, cuando nos concentramos en „la Fama‟. 6.8 Niso y Euríalo Aparte de la pena, el dolor y la soledad, Virgilio consigue hacer salir a la superficie varios otros sentimientos. No sólo estamos hablando aquí sobre el amor (Dido y Eneas), sino también sobre las relaciones sencillas de amistad que saben alentar al hombre cuando está triste y que le distraen. Tropezamos con el ejemplo más claro en el Libro IX de la Eneida. Vicente Cristóbal López (2008), quien se sumergió en la lectura de la Eneida y de La Araucana con el motivo de encontrar paralelismos, ya constató anteriormente que la camaradería entre Niso y Euríalo tiene una „repercusión‟ en la obra de la mano de Ercilla. Es decir que unos cuantos elementos de este famoso episodio se descubren en La Araucana también. Empecemos por el principio. En un momento dado, Eneas se vio forzado a abandonar a la ciudad y a los suyos. Turno, espoleado por la diosa Iris, aprovechó la ocasión para atacar la fortificación troyana; mas, sin éxito. A pesar de eso, los jefes deliberaron sobre las posibilidades de avisar a Eneas. Llegaron entonces „los ángeles salvadores‟, a saber, Niso y Euríalo (quien no quería desamparar a su amigo del alma en esta situación precaria). Ambos estaban dispuestos a encargarse de la tarea tan difícil. 81 Recuperamos una situación similar en La Araucana; como lo demuestra la estrofa 14 del Canto III en la cual algunos jóvenes, a su vez, piden permiso para poder desguazar el campo enemigo (Cristóbal López 2008: 97). ¡Oh capitán!, danos licencia que solos diez, sin otra compañía, el bando asolaremos araucano y haremos el camino y paso llano. (Canto III, 14, 5-8) En la Eneida, Niso y Euríalo, de camino, lograron asesinar a numerosos hombres rútulos. Ya estaban bien encaminados cuando, de repente, algunos soldados de Turno percibieron cierto brillo muy particular (el reflejo del casco del bellísimo Euríalo) (Vega de Febles 1991: 70). Al principio, Niso consiguió pasar desapercibido; al contrario de Euríalo, quien, dentro de poco, fue cercado. El primero aún trató, en vano, de desviar la atención. No obstante, desafortunadamente, le mataron a Euríalo quien « [caía] herido de muerte, y por su hermoso cuerpo [corría] la sangre y se [derrumbaba] su cuello sobre los hombros: como cuando la flor encarnada que siega el arado languidece y muere, o como la amapola de lacio cuello inclina la cabeza bajo el peso de la lluvia » (Libro IX, 433-437). Después, Niso, abrumado por la rabia aún consiguió vengar a su amigo, liquidando al homicida. Con todo, la felicidad duró poco. Finalmente, el guerrero troyano malherido cayó encima del cadáver de su socio (Cristóbal López 2008: 97). Declara Cristóbal López (2008: 97) que esta escena conmovedora se encuentra también en La Araucana, como se puede leer en la estrofa (Canto III, 56) que sigue: Andrés de Villaroel, ya enflaquecido por la falta de sangre derramada, andaba entre los bárbaros metido, procurando la muerte más honrada. También Juan de las Peñas, mal herido, rompiendo por la espesa gente armada, se puso junto dél, y así la suerte los hizo a un tiempo iguales en la muerte. 82 Los triunfadores entonces, satisfechos de su proeza, clavaron las cabezas de Niso y Euríalo en sus lanzas y una vez más, se recupera el mismo acontecimiento en la estrofa 9 del Canto III de La Araucana (Cristóbal López 2008: 96). Las amigas cabezas conocieron; de los sangrientos cuerpos apartadas, y en empinados troncos levantadas. (Canto III, 9, 6-8) Ya que en ambos libros el autor hace mención de amigos que quieren invadir el campo del enemigo, de la muerte simultánea de los amigos y de cabezas clavadas en las lanzas; resulta claro que Ercilla se inspiró, de nuevo, en la Eneida. 6.9 Los personajes femeninos de La Araucana Probablemente Ercilla debe haber pensado que „un libro sin mujeres no sería gran cosa‟. Prestando gran atención a los incalculables combates y a sus propias experiencias, parece a veces que deja poco sitio para describir la vida cotidiana en todas sus facetas. Por consiguiente, la mayoría de los personajes son masculinos; no obstante, el autor les concede a algunas mujeres un papel considerable. Por lo general, el género épico se caracteriza por la escasez de personajes femeninos (Marrero-Fente 2008: 8). En otras palabras, de cierta manera, la presencia femenina puede considerarse como una característica específica de la épica de Ercilla. Declara Mejías López (1992: 109) que « la intervención de una araucana a favor de Ercilla y Pineda momentos antes de que se cumpliese la sentencia motivó, quizá, la idealización de los chilenos ». Consiguientemente, ya que una araucana salvó su vida, no debe extrañarnos que Ercilla no desaprovechara ninguna ocasión para idealizar a las mujeres indígenas. Sin embargo, hay dudas. Se pregunta si estas mujeres realmente han vivido o si son personajes creados por el autor mismo. Dice Mejías López (1992: 130) que « su verosimilitud histórica es limitada ». No obstante, no importa si lo relatado resulta falso o no; lo único que cuenta para nuestro análisis es el influjo eventual de Virgilio en cuanto a „la creación‟ probable de estas amas. 83 Algunos hombres de letras ya estudiaron detenidamente los rasgos particulares de mujeres indígenas que jugaron un rol en el libro de Ercilla. Pensemos en Guacolda, Tegualda, Glaura, Lauca y Fresia. Siguiendo el ejemplo de Bernal Herrera (2008), de Cristóbal López Vicente (2008), de Raúl Marrero-Fente (2008), de William Mejías López (1992), de María Vega de Febles (1991) y de José Medina Toribio (1928); yo también me sumergí en el análisis de las protagonistas y particularmente en la relación entre estos personajes femeninos y la Eneida. Plantea Mejías López (1992: 129) que Ercilla separa las mujeres en dos grupos diferentes: « las guerreras y las idealizadas ». Utilizaré yo la misma clasificación. Por añadidura, aparte de las lamentaciones, las historias de amor e incluso las participaciones a la guerra; dedicaré especial atención a la versión revisada de la historia de Dido y Eneas, que aparece en La Araucana. Por lo que se refiere a este tema me basé, en primer lugar, en un artículo redactado por Rafael González Cañal (1988), quien examinó estos poemas españoles del Siglo de Oro que recurrieron al uso del motivo del amor entre la reina de Cartago y el líder troyano. 6.9.1 Mujeres idealizadas Lo que destaca inmediatamente en La Araucana es la correlación notoria entre los personajes femeninos por una parte y los „aspectos negativos‟ de la vida por otra parte. Siempre cuando intervienen mujeres en los Cantos, tienen que intervenir lágrimas y corazones rotos. Pensemos por ejemplo en la tristeza desgarradora de las grandes heroínas históricas como Dido y Andrómaca (Vega de Febles 1991: 87). No obstante, el poeta ensalza a las mujeres, por su actitud loable en tiempos difíciles. Dicho de otro modo, podemos hablar de una verdadera idealización. 6.9.1.1 Tegualda Ercilla manifiesta, sin reservas, que la literatura clásica funciona para él como fuente de inspiración ideal. Además, va bastante lejos, tratando de manera igual a las mujeres araucanas y a las heroínas antiguas; como se observa en el Canto XXI (Herrera 2008: 9). Está Ercilla (el personaje) expresando su compasión por Tegualda, cuando de repente pasa a la enumeración de mujeres de gran importancia. Es del parecer de que Tegualda, a su vez, merece un lugar entre las damas siguientes: 84 ¡Cuántas y cuántas vemos que han subido a la difícil cumbre de la fama! Iudi, Camila, la fenisa Dido a quien Virgilio injustamente infama; Penélope, Lucrecia, que al marido lavó con sangre la violada cama; Hippo, Tucia, Virginia, Fulnia, Cloelia, Porcia, Sulpicia, Alcestes y Cornelia. (Canto XXI, 3) Bien puede ser entre éstas colocada la hermosa Tegualda pues parece en la rara hazaña señalada cuanto por el piadoso amor merece. (Canto, XXI, 4, 1-4) Se sabe que, a altas horas de la noche, Ercilla cambia su espada por su pluma (véase el anexo 4). Está escribiendo el poeta-soldado cuando, una noche, ve « entre los muertos ir oculto andando a cuatro pies un negro bulto » (Canto XX, 27, 7-8). El autor se prepara para un ataque, hasta que oiga una voz pedirle merced. Le dice la mujer que está en busca del cadáver de su marido Crepino y que quiere ofrecerle un funeral digno. Acabo de resumir en breve el pasaje en que brilla Tegualda (mujer araucana) por su coraje y su humildad (Marrero-Fente 2008: 6). Resulta muy interesante el Canto XX, no sólo por la introducción de un personaje femenino (que provoca un cambio de perspectiva86), sino también por la presencia de numerosos tópicos (entre otras: la pietas) que se encuentran igualmente en la literatura clásica, y particularmente en la Eneida. Además, generalmente se acepta que el Canto XX de La Araucana está basado en el Libro XI de la Eneida, que nos cuenta sobre las aventuras de Camila (Marrero-Fente 2008: 4). 86 Mientras que en los Cantos previos, Ercilla se concentró sobre todo en la descripción de batallas y de la naturaleza; en el Canto XX presta más atención al aspecto humano (Marrero-Fente 2008: 6). 85 Al igual que mujeres míticas como Penélope y Dido (después de la muerte de su marido Siqueo), Tegualda personifica la fidelidad. Observa María Rosa Lida que a través de Tegualda, Ercilla emprende la defensa de sus personajes femeninos (y de las mujeres que aparecen en la Eneida): « Sugerido por otro caso heroico, el fiel amor de Tegualda, Ercilla emprende otra defensa, la de las mujeres todas, concebida también como desmintiendo a una calumnia de las mordaces lenguas ponzoñosas; y los ejemplos historiales que desmienten esa calumnia revelan hasta qué punto arraigaba en él lo que más adelante explaya como historia completa de Dido: Judic, Camila, la fenisa Dido / a quien Virgilio injustamente infama (XXI, 3). » (Vega de Febles 1991: 59) Contrariamente a Virgilio (quien presenta a las mujeres de manera poco laudatoria), Ercilla no disimula su admiración por el sexo femenino. Resulta tan grande que incluso se encarga de la defensa de la reina cartaginense y que está movido por la compasión al ver sus lágrimas (Marrero-Fente 2008: 12). En 1563, al llegar a España (después de una ausencia de 8 años), tiene malas noticias. Falleció su madre. Consiguientemente, no desaprovecha la oportunidad de concederle a su madre la gloria eterna. En las horas de angustia (durante un terrible temporal), se recuerda de su madre tierna y no deja de mencionarla en su obra. Volvamos ahora a Tegualda. Se atreve a irse al campo enemigo para poder enterrar al cuerpo de su querido marido. Leyendo las primeras estrofas del Canto XX, inmediatamente, nos damos cuenta de la similitud entre Tegualda y Príamo quien, cueste lo que cueste, deseaba obtener el muerto de Héctor. En otras palabras, esta escena de consanguíneos que piden clemencia para poder enterrar a sus queridos, ya tiene una larga tradición (Marrero-Fente 2008: 4). Como anunciado anteriormente, es como si Ercilla correlacionara las mujeres con los eventos menos divertidos de la vida, como por ejemplo: la muerte (Marrero-Fente 2008: 13). Claramente, resulta muy importante en este pasaje el tema de la muerte (ya anunciado por la noche negra y el campo lleno de cadáveres blanqueados87), pero se combina con el del amor (Marrero-Fente 2008: 5). 87 Las descripciones se encuentran en las estrofas 25 y 27 del Canto XX. 86 Al igual que varios personajes mitológicos, Tegualda está movida por eros y tánatos88 (Marrero-Fente 2008: 12). El papel del amor ciertamente no puede ser negado. Pensemos en este caso, por ejemplo, en la guerra de Troya, iniciada por Menelao por causa de la pérdida de Helena, quien se enamoró de Paris. Eneas, a su vez, regularmente se vio confrontado con Eros, al que, por lo general, se sobrepuso. Dice Raúl Marrero-Fente (2008: 4) lo siguiente en cuanto al asunto: « Virgilio invierte el significado original de eros y tánatos. Mata a eros y convierte a tánatos en un signo vital, así la muerte en La Eneida es muerte generadora sobre la que se asienta la fundación de Roma ». Al mirar de cerca las estrofas89 siguientes, observamos de nuevo algunos temas recurrentes: Mas el bulto se puso en pie derecho, y con medrosa voz y humilde ruego dijo; «Señor, señor, merced te pido, que soy mujer y nunca te he ofendido.» »Si mi dolor y desventura estraña a lástima piedad no te inclinaren y tu sangrienta espada y fiera saña de los términos lícitos pasaren, ¿qué gloria adquirirás de tal hazaña, cuando los justos cielos publicaren que se empleó en una mujer tu espada, viuda, mísera, triste y desdichada? Primero, Tegualda se identifica para que el autor no la vea como un fantasma (muy popular en la literatura clásica), sino como una mujer, como un ser mortal (Marrero-Fente 2008: 6). En segundo lugar, nos damos cuenta del tópico de „la dama que necesita ayuda‟ (Marrero-Fente 2008: 6). Según Mejías López (1992: 138) « Ercilla, por su educación y sus lecturas, cuando caracteriza a las mujeres idealizadas lo hace teniendo en mente personajes clásicos o renacentistas ». El poeta español presenta, por ejemplo, a Tegualda como una viuda triste; al igual que las varias mujeres que sufren de una tristeza de amor (Dido, Andrómaca, Penélope,…). Por sus lamentaciones, Tegualda insiste en la muerte y en las causas de la 88 89 Personificación de la muerte. Thanatos, -Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thanatos Canto XX, 28, 5-8 y Canto XX, 29. 87 guerra en general. Se queda atrás sola y desamparada. En tercer lugar, es interesante el hecho de que Crepino derrite el corazón de Tegualda por sus prestaciones durante las justas. Dicho de otro modo, lucha con el fin de obtener el corazón de la señorita. Observamos aquí una similitud con la historia de Lavinia en la Eneida. En su caso, los candidatos (Turno y Eneas) igualmente tenían que pelearse, lo que resultó en una guerra, como consecuencia. Finalmente, al igual que Eneas, la viuda de Crepino se caracteriza por la piedad (característica reservada al héroe de la Eneida); tópico, a su vez, de la epopeya (Marrero-Fente 2008: 8). 6.9.1.2 Guacolda Continuemos ahora con las aventuras de Guacolda. De nuevo, los temas de la muerte y del amor constituyen el foco de atención. Guacolda le prohíbe a su marido (el héroe Lautaro 90) dirigirse al campo de batalla; ya que, la noche, ambos tuvieron el mismo sueño poco positivo. Sin embargo, Guacolda lanza sus gritos en vano (Vega de Febles 1991: 66). Este pasaje nos hace pensar en las malas señales que predijeron el asesinato de Julius César. Suetonio en sus Vidas de las doce césares (De vita Caesarum) nos narra las últimas horas de César. Al igual que Guacolda, Calpurnia (esposa de César) tuvo un sueño angustioso y profético (Vega de Febles 1991: 66). Dijo Suetonio que « Calpurnia soñó que se desplomaba el techo de su casa y que mataban a su esposo en sus brazos »91. A su vez, Calpurnia deseó que su marido se quedara en casa; pero su pueblo le necesitó (al igual que Lautaro). Ambos casos terminaron de modo trágico. En la antigüedad, el aspecto onírico ciertamente desempeñó un papel importante y Ercilla tuvo consciencia de eso. En otras palabras, la importancia y la frecuencia de sueños y apariciones de sombras no pueden negarse. En la Eneida por ejemplo, aparece la sombra de Creusa (Libro II, 773) ante los ojos de Eneas, cuando este está buscándola. 90 Según Faúndez Carreño (2004: 3) « Ercilla aplica en la caracterización de Lautaro el tópico virgiliano de „la sapientia et fortitudo ». Dicho de otro modo, « la virtud moral (iustizia, pietas) sustituye en Eneas a la „sabiduría‟, y crea junto con la destreza en las armas, un equilibrio al parecer sin conflictos ». 91 Suetónio. Las vidas de los doce césares (online), LXXXI. URL: http://www.biblioteca-tercermilenio.com/sala-de-lectura/Clasicos/Suetonio/LosDoceCesares/1-JulioCesar/9.htm 88 6.9.1.3 Glaura La historia de Glaura ya es otra cosa. Después de la muerte de su padre (quien es asesinado por los españoles), se huye y se retira a los bosques. En un momento determinado, encuentra dos negros que tratan de violarla (Vega de Febles 1991: 61); pero justamente en este momento le acude en ayuda su „príncipe azul‟. Caroliano mata a los cabrones y se convierte en el compañero (y más tarde marido) de la belleza (Medina 1928: 8). Su hermosura (generalizada en las epopeyas clásicas) está presentada en la estrofa 4 del Canto XXVII: Aún no habían salido de su corazón las causas del enojo ni el agudo dolor; en el fondo de su alma clavado sigue el juicio de Paris y la ofensa de despreciar su belleza y el odiado pueblo y los honores a Ganimedes raptado. (Libro I, 25-28) Por un cúmulo de circunstancias, los dos amantes tienen que separarse y tras muchos vagabundeos, se reencuentran ocasionalmente ante los ojos de Ercilla, quien, movido por compasión, les concede la libertad (Herrera 2008: 6). Efectivamente, su comportamiento contrasta violentamente con el de sus compañeros brutales; no obstante, sirve este pasaje probablemente para subrayar otra vez su parecido con Eneas. Ambos „héroes‟ se caracterizan por su piedad (Marrero-Fente 2008: 8). 6.9.1.4 Lauca Ercilla, en cierto momento, entró en contacto con « una mujer herida, moza que de quince años no pasaba, de noble traje y parecer, vestida » (Canto XXXII, 32, 2-4). Se llamaba Lauca y tras la muerte de su amante, le había suplicado a un soldado de matarla. Desafortunadamente, el guerrero la abandonó herida y hasta la llegada de Ercilla, la señora estaba aguardando su muerte, ya que ni siquiera podía soportar la vida. Apeló al poeta para que él se ocupara del asunto. De nuevo, se ilustra su piedad (« Usa tú de piedad señor, conmigo » (Canto XXXII, 39, 6)) y además de eso, salta a la vista el tema recurrente de „la triste mujer, deseando su muerte‟. Mientras que en La Araucana, Lauca deja hacer el trabajo sucio por otros; Dido (en la Eneida) empuña el timón ella misma (Vega de Febles 1991: 61). 89 6.9.2 Mujeres guerreras Es muy probable que Ercilla se fundara en la literatura clásica para la descripción de sus personajes femeninos. Además, generalmente se acepta que son productos de la ficción, creados únicamente para ejemplificar la mujer araucana y sus características. A veces, Virgilio también incorpora la ficción en sus relatos. En cuanto a Camila, la reina volsca de la Eneida, igualmente hay varias razones para aceptar que se trata de un personaje ficticio. Dice Vicente Cristóbal en su artículo (2008: 3) sobre Camila92, que Virgilio parece haberse inspirado en una tal Harpálice para la creación de su personaje belicoso. La reina volsca comparte con la doncella legendaria de Arcadia: la orfandad de madre, la relación particular con su padre y la educación en las armas y en la caza (Cristóbal López 2008: 4-6). La presentación de Camila igualmente nos hace pensar en la leyenda de las Amazonas (Cristóbal López 2008: 5), en la que Virgilio probablemente se basó también. Ercilla, a su vez, había entendido hablar sobre estos personajes míticos que se llamaban las Amazonas. Resulta de la estrofa siguiente (Canto X, 3) en la que algunas mujeres araucanas atacan a los soldados españoles: Mirad aquí la suerte tan trocada, pues aquellos que al cielo no temían, las mujeres, a quien la rueca es dada, con varonil esfuerzo los seguían; y con la diestra a la labor usada las atrevidas lanzas esgrimían que por el hado próspero impelidas, hacían crudos efetos y heridas. Afirma Vicente Cristóbal (2008: 17) además que puede verse en esta estrofa de La Araucana una reminiscencia clara del Libro VII de la Eneida: 92 Cristóbal López, Vicente. Camila: Génesis, función y tradición de un personaje virgiliano (online). Universidad Complutense de Madrid. URL: http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/85ece4654667281dc0263239d703d7fa.pdf 90 A éstos se añadió Camila, del pueblo de los volscos, con una columna de jinetes y huestes florecientes de bronce, guerrera, no como la que acostumbró su manos de mujer a la rueca y los cestillos de Minerva, sino joven hecha a sufrir duros combates y a ganar con el correr de sus pies a los vientos. (Libro VII, 803-807) Se pretende también, con respecto a estas Amazonas, que se cortaban un pecho con el fin de mejor poder reñir. Virgilio no dejó a Camila cortar un seno, sino la representó combatiendo con un seno descubierto. En cuanto al seno, constituyó exactamente la parte del cuerpo en la que Camila recibió su lesión mortal. (Cristóbal López 2008: 17) Salta a la vista igualmente la gran atención prestada a la honra, o bien, a la característica más particular e importante de los héroes. Se fijan como último objetivo la adquisición de la gloria eterna. Cuando en La Araucana los guerreros se muestran poco atrevidos, las mujeres les dan un toque de atención o incluso comienzan a desestimarles. Por una parte, hay Doña Mencía de los Nidos (mujer española) quien menosprecia a esos hombres españoles que abandonan a los suyos y que se huyen de la ciudad (Vega de Febles 1991: 79). Por otra parte, tenemos Fresia que, escandalizada por la cobardía de su esposo, ya no puede soportar ser madre del hijo de un tal cobarde (Medina 1928: 11). Los dos ejemplos, por descontado, nos hacen pensar en los numerosos reproches que Dido lanzó a la cara de Eneas, visto que él no tuvo agallas para seguir su corazón o para oponerse a la voluntad divina. Es muy probable que Ercilla se fundó en la literatura clásica y más particularmente en Virgilio para la descripción de sus personajes femeninos. Se atrevió a decir, en un momento determinado, que sus mujeres merecieron un lugar entre los personajes femeninos virgilianos. En las dos obras, se observa un reflejo de las Amazonas y además de eso, el personaje de Doña Mencía de los Nidos sería basado en Dido. 91 6.9.3 Dido Después de su encuentro con la triste Lauca, Ercilla y sus camaradas están discutiendo sobre la fidelidad conyugal de las mujeres „bárbaras‟. Observa Ercilla (es un personaje de su propio libro aquí) que « no guardó la casta Elisa Dido la fe con más rigor a su marido » (Canto XXXII, 43, 7-8). Mas, un soldado joven, cuando oye este razonamiento, lo refuta, refiriendo a la Eneida de Virgilio. Dice que, según „el poeta de Mantua‟, Dido no tomó su fidelidad a la ligera, visto su relación amorosa con Eneas. Consiguientemente, Ercilla ve la oportunidad de sacar „la verdad‟ a la luz y el autor comienza su defensa de la reina cartaginense, de esa manera: les dije que, queriendo el Mantuano hermosear su Eneas floreciente porque César Augusto Octaviano se preciaba de ser su descendiente, con Dido usó de término inhumano infamándola injusta y falsamente, pues vemos por los tiempos haber sido Eneas cien años antes que fue Dido. (Canto XXXII, 46) Ercilla se carga de la defensa de Elisa y se basa por eso en la versión del historiador Marcus Junianus Justinus (González Cañal 1988: 2); dado que, según el español, la Eneida constituye una pura charla en este punto. Pretende el histórico latino que Dido nunca puede haber encontrado a Eneas y que se suicidó, dado que no quiso casarse con Iarbas93 y faltar de esa manera a su promesa (Cristóbal López 2008: 83). M. Rosa Lida le llama, además, a Ercilla « el máximo paladín de la defensa de Dido » (González Cañal 1988: 21). Este dato ilustra, otra vez, el afán de Ercilla para relatar únicamente la verdad, y nada más que la verdad. No obstante, a pesar de su acusación dirigida al autor de la Eneida, Ercilla no consigue disimular la influencia virgiliana. El simple hecho de que trata el tema de Dido, ya es una ilustración del „virgilianismo‟ de por sí. Primero, por lo que respecta al esposo de Dido, 93 Rey de Gaetulia y admirador de Dido (Lerner 2005: 974). 92 recurre al nombre utilizado por Virgilio. Dicho de otro modo, habla de „Siqueo‟ y no de „Acerbas‟ (González Cañal 1988: 22). En segundo lugar, elogia la tenacidad, la astucia y el talento organizador de Dido, según el modelo de Virgilio y en último lugar, Vicente Cristóbal López, analiza, en su artículo “De la Eneida a La Araucana” (2008: 18), algunas reminiscencias muy claras de la Eneida. Cuando miramos por ejemplo la estrofa siguiente, nos damos cuenta inmediatamente de que la Eneida, otra vez, sirvió como fuente de inspiración para Ercilla. diciendo: «Amigos caros, que a los hados jamás os vi tan rendidos vez alguna y en los grandes peligros esforzados hicistes siempre rostro a la fortuna. ¿cómo de tantas prendas olvidados en tan justa ocasión, por sólo una breve incomodad de una jornada queréis ver vuestra patria arruinada? (Canto XXXIII, 28) Probablemente el poeta-soldada se fundara en esta frase: Y les había entregado el héroe cuando dejaban la costa trinacria, y consuela sus afligidos corazones con estas palabras: «Compañeros míos (pues que no ignoramos lo que son desgracias), cosas más graves, habéis sufrido, y a éstas también un dios pondrá fin. (Libro I, 196-199) Dido y Eneas, ambos pronuncian las palabras con el fin de motivar a los suyos; aunque reina la angustia en su corazón (Cristóbal López 2008: 18). Al fin y al cabo, podemos hablar aquí de cierto tipo de intertextualidad, a pesar de que Ercilla le contradice a Eneas. Otra vez más, la influencia virgiliana resulta muy presente. 93 7 Aspectos formales Ercilla, en su obra, regularmente da muestras de su instrucción clásica; tanto en cuanto a los motivos usados, como referente a las figuras retóricas. Gran parte de sus aplicaciones literarias permiten explicarse a la luz de ciertos maestros de la antigüedad. En este capítulo, nos concentraremos particularmente en los aspectos formales que, en gran parte, tienen su origen en la Eneida. Va por descontado que no todas las similitudes pueden considerarse exclusivamente como influencia virgiliana; hay otros influjos claves. Pensemos por ejemplo en el gran Lucano (Vega de Febles 1991: 9). No obstante, esto no quita para que algunos parecidos sorprendentes entre Ercilla y Virgilio, de ninguna manera, puedan negarse. En breve, tenemos que distinguir entre ecos fuertes y ecos más débiles. Los versos de La Araucana ciertamente ilustran el don literario que caracteriza a Ercilla. No se arredra el autor español por recurrir a las figuras retóricas más diversas. Dedicaremos en este apartado especial atención, sucesivamente a la écfrasis, las comparaciones, los catálogos, la adjetivación y la lexicalización. A pesar de que ambas obras maestras ya han sido estudiadas con todo detalle, hasta ahora ningún crítico literario se atrevió al análisis de los aspectos formales similares (con excepción de Vicente Cristóbal López (2008) quien hace mención, en su artículo comparativo, de similitudes, por lo que concierne a la écfrasis inicial, las comparaciones, los catálogos de guerreros y las tiradas de nombres propios). Aparte de este artículo interesantísimo que atiende por “De la Eneida a La Araucana”, me basé igualmente en las observaciones de Isaías Lerner (2005), Luis Íñigo-Madrigal (2008), José Toribio Medina (2008), Hugo Montes (1966), Joël Thomas (1981) y Michael C. J. Putnam (1998). 7.1 La écfrasis Una de las características del género épico es el uso frecuente del recurso estilístico que es la écfrasis. Generalmente se considera esta figura de estilo como la „representación verbal de cualquiera representación plástica‟. Pensemos en este caso particularmente en la descripción de objetos artísticos. Sin embargo, la envergadura puede extenderse y según Putnam (1998) se trata tanto de la descripción de un paisaje o ciudad como de la caracterización de objetos o 94 personas. Obviamente, el ejemplo más conocido es el del escudo de Eneas en el Libro VIII de la Eneida. Investigando el papel de Virgilio como modelo para Ercilla, Vicente Cristóbal López (2008) se topó con una similitud manifiesta que constituyó además una ilustración excelente de la écfrasis. Efectivamente, encontramos en La Araucana, inmediatamente detrás de la exposición del objetivo que Ercilla quería alcanzar con su obra, la pintura del lugar donde ocurrieron todas las aventuras. Miremos ahora detenidamente los versos que siguen: Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. (Canto I, 6) Cuando investigamos enseguida la descripción de Cartago (hecha por Virgilio en el primer Libro), no nos extraña que Cristóbal López (2008) viera en ambos ejemplos de „la écfrasis‟ cierto paralelismo; visto la mención de la situación geográfica, de la abundancia y de la belicosidad de la gente, en las dos obras. Hubo una antigua ciudad que habitaron colonos de Tiro, Cartago, frente a Italia y lejos de las bocas del Tiber, rica en recursos y violenta de afición a la guerra; de ella se dice que Juno la cuidó por encima de todas las tierras, más incluso que a Samos. Aquí estuvieron sus armas, aquí su carro; que ella sea la reina de los pueblos, si los hados consienten, la diosa pretende e intenta. (Libro I, 12-18) 95 La Eneida y la destrucción de Troya, más de una vez, se mencionan al mismo tiempo. Por lo que se refiere a La Araucana, encontramos igualmente escenas de ciudades destruidas. Observa James Edward McManamon (1955: 101) que Ercilla recurre, más o menos, a los mismos elementos tópicos que Virgilio. Resulta por ejemplo muy clara la relación entre ambos autores, por el hecho de que ambos no dejan de trazar las lamentaciones y gritos de viudas y huérfanos; como se ve en el Canto IV de La Araucana y en el Libro XI de la Eneida. Por mensajeros ciertos entendiendo el duro y desdichado acaecimiento, viejos, mujeres, niños concurriendo, se forma un triste y general lamento, el cielo con aguda voz rompiendo hinchen de tristes lástimas el viento nuevas viudas, huérfanas, doncellas, era una dolorosa cosa vella. (Canto IV, 81) Ya dentro de las casas, en la ciudad del muy rico Latino, un sentido lamento y la parte mayor de un largo duelo. Aquí las madres y las pobres nueras, aquí los pechos queridos de las afligidas hermanas y los niños privados de sus padres maldicen una guerra cruel y los himeneos de Turno. (Libro XI, 213-217) Ya que Ercilla y Virgilio, sobre todo, dedican atención a la descripción de batallas, no cabe ninguna duda de que, de vez en cuando, caen víctimas. Ercilla presenta a sus guerreros con nucas y pechugas heridas y sangrientas, con caras blancas y en el peor de los casos: caídos „en el frente‟. Los versos 36 hasta 41 del Libro XI de la Eneida demuestran que el ejemplo de Virgilio, probablemente, otra vez, animara a Ercilla (McManamon 1955: 120-148). 96 En cuanto Eneas cruzó las altas puertas, un profundo gemido con golpes de pecho lanzaron a los astros y resonó el lugar de triste duelo. Él mismo, cuando vio la cabeza abatida del níveo Palante y su cara y la herida de la lanza ausonia abierta y el delicado pecho, así dice rompiendo a llorar. (Libro XI, 36-41) Finalmente, resulta bastante obvio que ambos escritores recurren a los mismos elementos en sus descripciones; tanto por lo que concierne a la descripción de un lugar, como por lo que respecta a las descripciones de batallas o personajes. 7.2 Comparaciones Ercilla se sirve de comparaciones naturalistas (otro tópico épico), con gran profusión. Comparte esta predilección por comparaciones, que permiten la demostración de su riqueza estilística, con el maestro Virgilio (Cristóbal López 2008: 85). Que son numerosas, lo ha marcado, a su vez, Juan Loveluck quien « las ha clasificado en zoológicas, mitológicas, históricas, vegetales, militares, familiares y otras » (Montes 1966: 84). Además no son únicamente ornamentales; contribuyen también al carácter realista de La Araucana. Ercilla, por medio de sus comparaciones, imita la realidad de su vida, de su tiempo y de su ambiente. Pretende Vicente Cristóbal López (2008: 86) que el autor de La Araucana « [aprendió] el procedimiento, el esquema, el marco, pero lo [llenó] a veces con materia nueva, más inteligible para su público ». En consecuencia, no se limita a las comparaciones tradicionales con aves, abejas y hormigas; pasa también al uso de animales ya no conocidos en la antigüedad, como lo son por ejemplo: los caimanes y las gallinas. Por lo que concierne a la gallina, es un animal sumamente raro en la Italia del siglo I antes de Cristo; al igual que el caimán que es, sin duda, un animal típicamente americano. Estas comparaciones con animales de cualquier tipo conceden a La Araucana rasgos más o menos rurales, contrariamente a Virgilio, quien tiene la tendencia de hacer uso de aves más o menos „nobles‟ en sus comparaciones. Eso puede extrañarnos, ya que 97 normalmente Virgilio está tomado por el defensor de la agricultura, en el marco de la política propagandista por parte de Augusto. A pesar de todo, encontramos algunas comparaciones que enlazan estrechamente con aquellas, expuestas por Virgilio. Probablemente, el fervor y afán de luchar de los araucanos, le hiciera pensar a Ercilla inmediatamente en el pasaje en que Virgilio cantó los súbditos de Dido, quienes estaban trabajando duro. Ambos pueblos están comparados con abejas trajinando; cuestión de enmascarar el relato (Cristóbal López 2008: 86). No en colmenas de abejas la frecuencia, priesa y solicitud cuando fabrican en el panal la miel con providencia, que a los hombres jamás lo comunican, ni aquel salir, entrar y diligencia con que las tiernas flores melifican, se puede comparar, ni ser figura de lo que aquella gente se apresura. (Canto VII, 50) Igual que las abejas al entrar el verano por los campos floridos se afanan bajo el sol, sacando fuera las crías ya adultas de la especie, o espesando la líquida miel o hinchando las celdillas con el dulce néctar, o toman la carga de las que van llegando o en formación cerrada de la colmena arrojan al perezoso rebaño de los zánganos; hierve el trabajo y de la miel se escapa un olor a tomillo. (Libro I, 430-436) Cuando comparamos entonces la estrofa 53 del Canto VII de La Araucana con los versos 401-407 del Libro IV de la Eneida, algunos parecidos llaman la atención. Esbocemos, ante todo, una imagen de las dos situaciones. Mientras que en la primera estrofa, los araucanos están sacando y ruinando la ciudad de Concepción; en la Eneida los troyanos están trajinando con el objetivo de poder abandonar las tierras cartaginenses, por consejo de los dioses. 98 Cuando ahora nos concentramos en las similitudes, observamos que las estrofas tienen claramente dos elementos en común, a saber, el invierno y las hormigas (Cristóbal López 2008: 86). Como para el invierno se previenen las guardosas hormigas avisadas, que a la abundante troje van y vienen y andan en acarretos ocupadas; no se impiden, estorban, ni detienen; dan las vacías el paso a las cargadas: así los araucanos codiciosos entran, salen y vuelven presurosos. (Canto VII, 53) Se les ve de un lado para otro y bajar de toda la ciudad, como cuando arramplan las hormigas con su carga de farro pensando en el invierno y la ponen en su refugio; avanza por los campos el negro batallón y en angosto sendero arrastra su botín entre las hierbas; unas los granos mayores empujan con los hombros, otras cuidan la formación y azuzan a las retrasadas, hierve el camino entero con su trabajo. (Libro IV, 401-407) El último ejemplo nos demuestra la manera en que los araucanos se preparan para atacar a los españoles, por una parte y el comportamiento de Eneas y Turno, listos a atacarse, por otra parte. Todos se comparan con toros y por eso Vicente Cristóbal López (2008: 87) habla de comparaciones taurinas. Como toros que van a salir lidiados, cuando aquellos que cerca lo desea, con silbos y rumor de los tablados seguros del peligro los torean, y en su daño los hierros amolados sin miedo amenazándolos blandean: 99 así la gente bárbara araucana del muro amenazaba a la cristiana. (Canto XI, 58) Y como en el gran Sila o en las cumbres del Taburno cuando dos toros en áspero combate con la testuz gacha se atacan, se apartaron asustados los pastores, asiste el rebaño todo mudo de miedo, y dudan las novillas quién será el amo del bosque, a quién ha de seguir entera la manada. (Libro XII, 715-722) Los tres ejemplos precedentes constituyen, de manera muy clara, „la ilustración perfecta‟ del influjo que Virgilio solía ejercer sobre el poeta español. 7.3 Catálogos Ercilla, desde el principio, se fijó como objetivo la veracidad de su poema. Quiso alabar las proezas de los peleadores, sin olvidar a los araucanos. Por lo tanto, no podía faltar la enumeración de los héroes y de sus particularidades. Se encuentra el primer catálogo en el Canto II, donde Ercilla declara que « de algunos que en la junta se hallaron es bien que haya memoria de sus nombres » (Canto II, 10, 1-2). Se mencionan entre otras Tucapel, Ongol, Cayopil, Millarapué, Lemolemo, Colocolo, Purén y Lincoya (Cristóbal López 2008: 100). El Canto XXI entonces, relata la llegada de los españoles a Penco. Se preparan las tropas araucanas y lo que sigue es la enumeración de los capitanes y la especificación de su equipamiento militar y vestidos. Se sugieren nombres como: Rengo, Millalermo, Picaldo, Nibequetén, Picoldo y Pillilco. Además, por lo que respecta al último, la alineación de sus soldados tiene un parecido sospechoso con la de los peleadores de Mesapo; como se ilustra en las estrofas siguientes (Cristóbal López 2008: 95): 100 Aquí están las tropas de Fescenio y los ecuos faliscos, éstos habitan los alcázares del Soracte y los campos flavinios y de Címino el lago, con su monte, y los bosques capenos. Marchaban igualados en número y cantando a su rey. (Libro VII, 695-698) Era el primero que empezó la muestra el cacique Pillilco, el cual armado iba de fuertes armas, en la diestra un gran bastón de acero barreado; delante de su escuadra, gran maestra de arrojar el certero dardo usado, procediendo en buen orden y manera de trece en trece iguales por hilera. (Canto XXI, 28) Concentrémonos ahora en el esbozo del cacique Tulcamara. Al leer la descripción, nos damos cuenta de la semejanza atinada entre el traje de Aventino por una parte y la ropa de Tulcamara por otra parte (Cristóbal López 2008: 95). Tras él con fiero término seguía el áspero y robusto Tulcomara que vestido en lugar de arnés, traía la piel de un fiero tigre que matara, cuya espantosa boca le ceñía por la frente y quijadas la ancha cara, con dos espesas órdenes de dientes blancos, agudos, lisos y lucientes. (Canto XXI, 30) Resulta muy clara la relación con Aventino que « envuelto en una piel enorme de león erizada de terribles cerdas, de blancos dientes protegida la cabeza, así entraba en el palacio real » (Libro VII, 666-669). Deducimos de lo precediente que la pintura del cacique obviamente está modelada sobre la de Aventino. 101 La última similitud que Vicente Cristóbal López (2008: 96) encontró en este catálogo (al igual que los otros parecidos), consiste en que ambas numeraciones se terminan casi de la misma manera. Mientras que en La Araucana « tiembla en torna la tierra y se estremece, de tantos pies batida y golpeada » (Canto XXI, 50, 3-4); el catálogo en la Eneida finaliza así: Resuenan los escudos y la tierra se espanta del batir de pies. (Libro VII, 722) Ambos autores no sólo tienen en común el uso de los catálogos, sino también saltan a la vista los parecidos sorprendentes por lo que concierne a la descripción de los personajes que aparecen en aquellos catálogos. 7.4 Adjetivación Leyendo la obra maestra de Ercilla, encontramos bastantes indicaciones de su elocuencia y de su riqueza en el plano estilístico. Afirma Mercedes Pereira Torres en cuanto a la escritura ercillana que « sus descripciones poseen carácter pintoresco, dinamismo, crudeza realista y curiosa minuciosidad y sus retratos son vigorosos y precisos, lo que no excluye los retoques estilizadores »94. En efecto, el poema en cuestión atestigua cierta elegancia natural y el recurso por excelencia para encubrir y aliñar los versos, consiste, sin duda alguna, en la adjetivación. Consiguientemente, nos concentraremos en este capítulo particularmente en el carácter y la significación subyacente de los adjetivos usados; sin olvidar las semejanzas con Virgilio. Por esa razón, me sumergí en la lectura de textos escritos por Lerner Isaías (2005), Mercedes Pereira Torres, Hugo Montes (1966) y Joël Thomas (1981). Al igual que en la Eneida, notamos en La Araucana también la dominancia de los adjetivos de color que permiten el reflejo afectivo. Podemos distinguir muchísimos ejemplos, que demuestran la originalidad que caracteriza a Ercilla. Sigue ahora una mera selección del ofrecimiento total: « más blanco que la nieve » (Canto XVIII, 29, 6), « la rosada Aurora » (Canto II, 50, 1) y « la verde yerba » (Canto XVII, 45, 4). Por lo general, se observa que las 94 Pereira Torres, Mercedes. La Araucana es una obra fundamentada en una realidad histórica (online). URL: http://www.nuevaradio.org/catedramistral/b2-img/LaAraucana.pdf 102 acumulaciones y los superlativos de los adjetivos de color son bastante raros. Sin embargo, aparecen a veces en contrastes (« de pelo negro y blanco gesto » (Canto XXXVI, 3, 3)) y hay una predilección obvia por los colores: verde, negro, blanco y rojo (Pereira Torres: 14). No debe extrañarnos que los colores, ya desde la antigüedad, conlleven un sentido simbólico (Thomas 1981: 297). Mientras que el color verde se asocia con la juventud, con la lozanía (« la verde yerba ») y a veces con la inmadurez (Montes 1966: 81); el rojo tiene numerosos variantes y en consecuencia, abundantes connotaciones. En tiempo de Virgilio, el rojo (y sobre todo el púrpura) fue aceptado como el color de la nobleza (Thomas 1981: 109). Simbolizó la abundancia y la gloria y fue, a menudo, relacionado con el oro, como lo demuestra el retrato de Cloreo: Él también, reluciente de exótica púrpura parda, disparaba flechas de Gortina con el arco licio; de oro colgaba el arco de sus hombros y de oro el yelmo del vate; (Libro XI, 772-775) Esto no quita para que, con el tiempo, se desvaneciera este sentido y cambiara en una connotación negativa, brutal y asociada con la sangre (Thomas 1981: 110); hecho que se ilustra en la estrofa 28 del Canto XV de La Araucana. Fue este golpe terrible y peligroso por do una roja fuente manó luego, y anduvo por caer Rengo dudoso, atónito y de sangre casi ciego. el italiano allí no perezoso, viendo que no era tiempo de sosiego, baja otra vez el gran cuchillo agudo con todo aquel vigor que dalle pudo. Finalmente, ambos autores comparten una fascinación por la oscuridad, que anuncia, por lo general, la muerte, la mala suerte o el fracaso (Pereira Torres: 14). 103 La escura noche en esto se subía a más andar a la mitad del cielo, y con las alas lóbregas cubría el orbe y redondez del ancho suelo. (Canto III, 70, 1-4) Pretende además Lerner Isaías (2005: 158) que los versos precedentes serían modelados sobre la frase siguiente, de la mano de Virgilio: y la negra Noche llevada por su biga ocupaba el cielo (Libro V, 721) En términos generales, la adjetivación ercillana se caracteriza por su uso realista (Montes 1966: 82). No obstante, en algunos casos excepcionales cambia la significación corriente del calificativo; recibe entonces un sentido figurado, como por ejemplo: « un miedo helado » (Canto III, 18, 3). Cuando pasamos entonces a los epítetos, observamos que varios de estos tienen su „origen‟ en la Eneida. Ercilla se funda por ejemplo en el verso 251 del Libro III de la Eneida, en este momento en que está hablando sobre « los febeos caballos » (Canto II, 49, 8). El adjetivo „febeos‟ refiere en este caso al dios Sol, que se llama Febo en la obra del poeta latino (Lerner 2005: 120). Otro parecido consiste en eso que en los dos libros en cuestión aparece la construcción: « duro hado ».95 Al fin y al cabo, podemos concluir que Virgilio y Ercilla no sólo comparten el uso simbólico de los colores, sino también el uso de epítetos particularmente virgilianos. 7.5 Lexicalización El último aspecto que trataremos, es el de la lexicalización. La Araucana desborda de cultismos, latinismos, neologismos e indigenismos (Lerner 2005: 44). 95 Ercilla: Canto III, 33, 7 y Virgilio: Libro VIII, 334. 104 Por lo que concierne a los neologismos y los indigenismos, conviene decir que gran parte se incorporó al vocabulario castellano y aún sobrevive en el vocabulario contemporáneo (Lerner 2005: 45). Pensemos por ejemplo en la palabra muy conocida que es « el cacique » (III, 34, I) y en el neologismo « indómito » (Canto I, 47, 7) (Lerner 2005: 25). En cuanto a los cultismos y los latinismos, estos subrayan otra vez la escritura „rica‟ de Ercilla; a pesar de que en realidad tenemos que ver con cierta forma de piratería. El autor adopta palabras cultas en vez de usar las formas romanceadas más corrientes (Lerner 2005: 44). De esa manera, conserva la tradición clásica y tributa homenaje a sus „maestros‟; especialmente a Virgilio. Un ejemplo excelente de tal cultismo se encuentra en la estrofa 8 del Canto XIV, donde habla Ercilla de « una inexorable muerte ». Declara Lerner Isaías (2005: 414) que ese adjetivo constituye un cultismo exclusivamente virgiliano. Por lo que respecta entonces a los latinismos, el adjetivo « horrísono » (Canto XXIII, 75, 2) constituye un ejemplo „entre miles‟; dado que se utiliza igualmente en la Eneida (Libro IX, 55) (Lerner 2005: 650). A fin de cuentas, llegamos a la conclusión de que Virgilio consiguió ejercer una influencia enorme sobre Ercilla, puesto que el poeta español se atrevió a introducir no sólo elementos poéticos iguales, sino también aspectos gramaticales. Pensemos en este caso particularmente en el hecho de que Ercilla recurrió, a menudo, al uso de una lexicalización típicamente virgiliana. 105 8 Conclusión Aunque no podemos llamar su educación muy extensa, Ercilla debe haber puesto mucha atención en clase. Los pocos autores cuyas obras había leído, casi todos imprimieron su sello en su redacción. Como mencionado anteriormente, se trata sobre todo de Ariosto, Homero, Lucano y Virgilio (Vega de Febles 1991: 9). Sin embargo, por falta de tiempo, me concentré únicamente en la influencia virgiliana. Después de este estudio, ciertamente, está fuera de toda duda el influjo del „poeta mesiánico‟ sobre Ercilla. Además, aparte de la influencia virgiliana, se desprendió igualmente de la lectura del libro, que Ercilla corrió muchas aventuras apasionantes. Dado que muchos autores, por lo común, esperan que sean recordados por los siglos de los siglos; no debe extrañarnos que el poeta-soldado, a su vez, decidiera anotar sus peripecias. Partiendo del análisis, sabemos ahora que el poeta-soldado hizo de la veracidad su lema. Lerner (2005: 19) habla de una verdadera „autobiografía parcial‟. Dice parcialmente, visto que Ercilla describió algunas aventuras a las cuales nunca participó; basándose en testimonios orales. Además de eso, en algunas ocasiones, escribió de manera bastante subjetiva. Pensemos en este caso, particularmente, en los versos que describieron Pedro de Valdivia. Por añadidura, no se arredró por adaptar la verdad a motivos épicos y españoles. Describiendo la flora y la fauna, recurrió, por ejemplo, a la mención de árboles y animales típicamente europeos. Finalmente, la decisión de garantizar la veracidad de los hechos relatados, no siempre resultó ser el camino más fácil, como lo ilustra la cita de Montes (1961: 263): « Para un hombre del Renacimiento, sumido en la cultura grecolatina e italiana, el dilema no era fácil de resolver. Ercilla optó por respetar la realidad. Prefirió ser fiel a lo que vio y vivió en Chile y no a lo que había aprendido en los libros europeos. » Al leer La Araucana, igualmente saltó a la vista la gran „proporción de epicidad‟. Consiguientemente, ciertas similitudes entre Virgilio y Ercilla pudieron explicarse fácilmente a la luz del género épico. Sin embargo, a veces, La Araucana se alejó del género épico. Mientras que la épica generalmente se caracterizó por su impersonalidad, Ercilla, en momentos determinados, no dejó de expresar su opinión. No sólo defendió la reina cartaginesa Dido, sino también, de cuando en cuando, desaprobó el comportamiento de sus compañeros. Había otros factores que distinguieron La Araucana del género épico, a saber, 106 las descripciones demasiado prolijas de la cultura, de las costumbres y de los personajes araucanos y la presencia de un héroe múltiple, en lugar de un héroe central único. A pesar de eso, los elementos verdaderamente épicos parecieron aún más frecuentes. El poetasoldado, al igual que otros poetas épicos, recurrió, por lo que concierne a los aspectos formales, al uso de comparaciones, epítetos, enumeraciones, repeticiones, léxicos latinizantes y acumulaciones. Estaban presentes además en La Araucana, tal como en cada obra épica: la écfrasis, la areté, la pietas, los héroes invencibles y las hazañas nacionales. Por lo que respecta a estas hazañas, Ercilla, irónicamente, cantó tanto las victorias españoles (Batallas de Lepanto y San Quintín), como la grandeza de los araucanos. Declara Montes (1961: 264) que « La Araucana es, aunque escrita por un europeo, la primera obra literaria de América ». Añade que « para los chilenos, por eso, encarna una encrucijada de cima y base en la que se acuna paradójicamente la nación » (Montes 1966: 14). Además de eso, tanto Ercilla como Virgilio tuvieron influencia sobre „el nacimiento de una nación‟. Mientras que Virgilio desempeñó un papel importante por lo que concierne a „la fundación‟ del Imperio Romano (pensemos en el énfasis en el origen divino de los emperadores y en la glorificación de la política augústea); Ercilla insistió en la fuerza de voluntad de los araucanos por una parte y en el ambiento fabuloso, por otra parte. De esa manera, no debe sorprendernos que, hasta el día de hoy, los chilenos consideren La Araucana como su poema épico nacional. Respecto al escritor mantuano, podemos concluir que su influjo en Ercilla se manifiesta en diferentes ámbitos. De vez en cuando, no resultó fácil de „separar el grano de la paja‟. Mejor dicho, fue difícil de hacer la distinción entre la mera influencia épica y la influencia virgiliana innegable. El hecho de que ambos autores dedicaron su poema a su „maestro‟, puede ser considerado, por ejemplo, como un eco relativamente débil, dado que fue de uso común, en tiempos remotos. Por lo que concierne entonces a los aspectos formales, podríamos considerarlos como mera influencia épica. Sin embargo, Ercilla no sólo recurrió al uso de los aspectos formales característicos del género épico, sino también adoptó, al mismo tiempo, elementos típicamente virgilianos. En cuanto a las comparaciones por ejemplo, el poeta español hizo uso de los mismos animales que el poeta romano. Aparte de eso, respecto a los catálogos, Ercilla 107 recurrió al mismo orden que Virgilio y en „los casos extremos‟ Ercilla se atrevió a recurrir a epítetos típicamente virgilianos Declara Vicente Cristóbal López (2008: 68), además, por lo que se refiere al influjo ejercido por Virgilio sobre Ercilla, que « no son estrictamente los temas, sino los esquemas temáticos los que primordialmente perviven ». Ambos autores, en efecto, recurrieron al uso de tópicos característicos, como: la tormenta, los amaneceres mitológicos, los presagios y las batallas. No obstante, ahí ya no termina el parecido. Ambos escritores tienen en común varios temas poéticos en los que se observan los puntos comunes en las descripciones. Bien se mencionan elementos análogos, o bien se encuentra la misma estructura. En tal caso, de manera muy clara, sale a la superficie el « virgilianismo » (Cristóbal López 2008: 67) de La Araucana. Los dos poetas también tienen en común ciertos temas poéticos que no verdaderamente pueden ser considerados como temas exclusivamente épicos. Pensemos, en este caso, en „Los juegos‟. Ambos poetas describieron los diversos concursos, los premios y los gritos de los espectadores. Otra influencia virgiliana consiste en eso que Ercilla, a su vez, hizo mención del personaje de la Fama. Conviene mencionar, igualmente, que la Fama constituyó una verdadera invención del poeta mantuano. Además de eso, Ercilla, al igual que Virgilio, prestó atención también al papel de las mujeres y de los amigos y finalmente, ambos escritores, en algunas ocasiones, utilizaron los mismos nombres mitológicos. Los dos hablaron, entre otras, de Cíclopes, de Marte, de Belona, de Diana y de Hécate. Saltó a la vista también el hecho de que Ercilla refirió, a menudo, a los troyanos. Conviene decir, que nunca había esperado encontrar tantas reminiscencias. En consecuencia, podemos concluir que Ercilla no sólo tenía la pluma fácil, sino también una memoria de elefante. Sin embargo, existe la posibilidad de que, en casa, aún consultara algunas obras maestras, con el motivo de enriquecer su escritura. No obstante, no sólo resultó importante el descubrimiento de numerosos ecos, sino también y sobre todo el motivo por parte de Ercilla. ¿Por qué razón, Ercilla se basó en Virgilio y más particularmente en la Eneida? Dice McManamon (1955: 280) lo siguiente, en cuanto a la intención de Ercilla: 108 « We feel that the echoes should be explained mainly as a result of (1) the exigencies of imitation within a genre, (2) Ercilla‟s own literary judgment and the literary fashions of his day which accepted the principle of imitation and, (3) an indirect unconscious influence of Ercilla‟s classical studies and reading which worked on his mind by a process of subconscious recollection. » Visto la frecuencia y el carácter de las reminiscencias virgilianas, seguramente, no tenemos que ver, en este caso, con una parodia. Ercilla, de ninguna manera, trata de poner en ridículo a Virgilio. El único pasaje que suscita dudas es el que narra la defensa de Dido. A pesar de eso, a mi modo de ver, la escritura de Virgilio debe haber sido tan especial y contagiosa, según Ercilla, que el poeta español decidió basarse en el poeta mantuano. Podemos hablar, de cierta manera, de un verdadero elogio, o más bien de una transformación parcial española de la Eneida. Por lo tanto, podemos rebatir la declaración que sigue: Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.96 En otras palabras, Parthenope no tiene Virgilio. Aún no está muerto. Autores como Ercilla perpetúan su recuerdo, mientras que escritores como Neruda y Darío hacen lo mismo, por lo que concierne al autor de La Araucana (Vega de Febles 1991: 16). Dicho de otro modo, al igual que Virgilio, quien incidió en el poeta-soldado; Ercilla, a su vez, ejerció su influencia sobre otros autores. Llegamos al círculo vicioso, que se llama „la intertextualidad‟. Cuando aplicamos, finalmente, la definición de Riffaterre, llegamos a la conclusión de que efectivamente existen relaciones entre ambos libros. Mientras que la Eneida constituye el hipotexto, La Araucana, obviamente, parece desempeñar el papel de hipertexto. Al fin y al cabo, espero haberos convencido de que Virgilio, efectivamente, sirvió de fuente de inspiración de La Araucana. 96 Grafschriften, -Wikiquote (online). URL: http://nl.wikiquote.org/wiki/Grafschriften 109 9 Bibliografía La Araucana: Temas poéticos: Álvarez Vilela, Ángel. 2008. La expedición a Áncud en “La Araucana” o la recuperación del mérito por parte de Ercilla (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=52196 [Consulta: el 16 de febrero del 2008] Álvarez Vilela, Ángel. 1986. Histoire et fiction dans la Araucana. Université de Lausanne : Faculté des lettres. Charles, B. 1992. Las influencias clásicas en la descripción del desierto en el canto XXXV de La Araucana. Revista hispánica de cultura y literatura. De Cossio y Martinez-Fortun, José María y D. Carlos Martinez de Campos y Serrano. 1969. Ercilla en su poema y El sentido histórico de “La Araucana”. Madrid: Altamira-Rotopress. Faúndez Carreño, Rodrigo. 2004. El discurso de las armas y las letras en La Araucana de Alonso de Ercilla (online). URL: http://www.anuariopregrado.uchile.cl/articulos/Literatura/Anuario_Pregrado_El_discu rso_de_las_armas.pdf [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Goic, Cedomil. 2008. “La Araucana” de Alonso de Ercilla: unidad y diversidad (online). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12690528813491506098213/inde x.htm [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Goic, Cedomil. 2008. Poetica del exordio en “La Araucana” (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12924960016722617210213/p00 00001.htm#I_0_ [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Herrera, Bernal. 2008. “La Araucana”: conflicto y unidad (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://cvc.cervantes.es/obref/criticon/PDF/053/053_057.pdf [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Íñigo-Madrigal, Luis. 2008. Lo popular en “La Araucana”: Símiles populares, uso de refranes y muestras de humor en la obra de Ercilla (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12478303311276051543213/inde x.htm [Consulta: el 14 de febrero del 2008] 110 La Araucana de Alonso de Ercilla y la visión profética de Lepanto (online). URL: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1021103175052//lvt6de6.pdf [Consulta: el 15 de febrero del 2008] Lerner, Isaías. 1999. Felipe II y Alonso de Ercilla. Edad de Oro, Vol. 18, págs. 87101. Marrero-Fente, Raúl. 2008. El lamento de Tegualda: Duelo, fantasma y comunidad en La Araucana (online). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www2.udec.cl/~docliter/mecesup/articulos/marrero.pdf [Consulta: el 2 de marzo del 2008] Medina, José Toribio. 2007. La Araucana: vida de Ercilla (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01364069871281619243679/inde x.htm [Consulta: el 16 de febrero del 2008] Medina, José Toribio. 1928. Las mujeres de La Araucana de Ercilla. Hispania, Vol. 11, No. 1, págs. 1-12. Mejías López, William. 1992. Las ideas de la guerra justa en la araucana. Santiago de Chile: Editorial Universitario. Montes, Hugo. 1961. El héroe de La Araucana. Cuadernos Hispanoamericanos, Revista mensual de Cultura Hispanica, Madrid. Nicopulos, James. 2000. The Poetics of Empire in the Indies: Prophecy and Imitation in La Araucana. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. Pereira Torres, Mercedes. La Araucana es una obra fundamentada en una realidad histórica (online). URL: http://www.nuevaradio.org/catedramistral/b2img/LaAraucana.pdf [Consulta: el 5 de marzo del 2008] Perelmuter-Pérez, Rosa. 1986. El paisaje idealizado en La Araucana., Hispanic Review, No. 2, págs. 129-146. Pierce, Frank. 1986. Alonso de Ercilla y Zuñiga. Amsterdam: Rodopi. Rojas, Waldo. 1997. La Araucana de Alonso de Ercilla y la fundación legendaria de Chile. Paris: Les Belles Lettres. Triviños, Gilberto. 2008. El eco de las voces muertas: epopeya, gran juego y tragedia en “La Araucana” de Alonso de Ercilla (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www2.udec.cl/~DOCLITER/mecesup/articulos/ercilla.pdf [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Vega de Febles, María. 1991. Huellas de la épica clásica y renacentista italiana en La Araucana de Ercilla. Bogotá: Editorial Presencia Ltda. 111 2007. El paisaje, el Hombre y la Vegetación en “La Araucana” (online). La Novena. URL: http://www.lanovena.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19237 [Consulta: el 5 de abril del 2008] Aspectos formales: Caillet-Bois, Julio. 1967. Análisis de La Araucana. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina S.A. Lerner, Isaías. 2005. La Araucana. Madrid: Ediciones Catedra. Montes, Hugo. 1966. Estudios sobre La Araucana. Chile: Universidad católica de Valparaíso. Royer, N.C.J.B. 1879. Étude littéraire sur l’Araucana d’Ercilla. Dijon: Arantière. La Eneida: Temas poéticos: Binde, Gerhard. 1971. Aeneas und Augustus: Interpretationen zum 8. Buch der Aeneis. Hain: Meisenheim am Glan. Block, Elizabeth. 1981. The effects of divine manifestation on the reader’s perspective in Vergil’s Aeneid. New York: Arno Press. Cairns, Francis. 1989. Virgil’s Augustan epic. Cambridge: Cambridge University Press. Farron, Steven. 1993. Vergil’s Aeneid a poem of grief and love. Leiden. Gillis, Daniel. 1983. Eros and death in the Aeneid. Roma: L‟Erma di Bretschneider. Haecker, Theodore. Virgil and the ancient world (online). URL: http://www.ewtn.com/library/HOMELIBR/VIRGIL.TXT [Consulta: el 14 de marzo del 2008] Henry, Elisabeth. 1989. The vigour of prophecy: a study in Virgil’s Aeneid. Bristol: Bristol classical press. Lyne, R.O.A.M. 1987. Further voices in the Aeneid. Oxford: Clarendon Press. Maestre, Julio. 1997. La Fama, en la Eneida de Virgilio. Universidad Nacional del Comahue. 112 O‟Hara, James. 1990. Death and the optimistic prophecy in Virgil’s Aeneid. Princeton: Princeton university press. Stahl, Hans-Peter. 1998. Augustan epic and political context. London: Duckworth. Thomas, Joël. 1981. Structures de l’imaginaire dans l’Enéide. Paris: Belles Lettres. Thomas, Richard F. 2001. Virgil and the augustan reception. Cambridge: Cambridge University Press. Aspectos formales: Lyne, R.O.A.M. 1989. Words and the poet: characteristic techniques of style in Vergil’s Aeneid. Oxford: Clarendon Press. Putnam, Michael C.J. 1998. Virgil’s epic designs: Ekphrasis in the Aeneid. New Haven: Yale university press. Williams, Gordon. 1983. Technique and ideas in the Aeneid. London: Yale University. D‟Hane-Scheltema. 2000. Het verhaal van Aeneas. Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep. La Eneida, -Wikisource (online). URL: http://es.wikisource.org/wiki/Eneida [Consulta: el 29 de enero del 2008] Influencias: Cristóbal López, Vicente. 2008. De la “Eneida” a “La Araucana” (online). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11319062/articulos/CFCL9595220067A.PDF [Consulta: el 15 de febrero del 2008] Mc Manamon, James Edward. 1955. Echoes of Virgil and Lucan in the Araucana. University of Illinois. Generalidades: Amata, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Amata [Consulta: el 25 de junio del 2008] Areté, - Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aret%C3%A9 [Consulta: el 25 de junio del 2008] 113 Cristóbal López, Vicente. 2008. Tempestades épicas (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=68992 [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Francisco de Terrazas (online). URL: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/terrazas.htm [Consulta: el 25 de junio del 2008] Gaspar Pérez de Villagrá, -Wikipedia (online). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaspar_P%C3%A9rez_de_Villagr%C3%A1 [Consulta: el 23 de junio del 2008] Génesis, -Wikisource (online). URL: http://es.wikisource.org/wiki/G%C3%A9nesis [Consulta: el 14 de marzo del 2008] Goic, Cedomil. 2007. Poesía del descubrimiento de América (online). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01338331911915077757802/p00 00001.htm#I_0_ [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Goic, Cedomil. 2007. Poetización del espacio, espacios de la poesía (online). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08142844288050862232268/inde x.htm [Consulta: el 5 de abril del 2008] González Cañal, Rafael. 1988. Dido y Aeneas en la poesía española del Siglo de Oro (online). En Criticón (Toulouse), 44, pp. 25-54. URL: http://virtualcervantes.es/obref/criticon/PDF/044/044_027.pdf [Consulta: el 2 de marzo del 2008] Grafschriften, -Wikiquote (online). URL: http://nl.wikiquote.org/wiki/Grafschriften [Consulta: el 28 de junio del 2008] Isla Quiriquina, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Quiriquina [Consulta: el 19 de julio del 2008] Jerónimo Sempere, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Sempere [Consulta: el 25 de junio del 2008] Juan de Austria, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Austria [Consulta: el 23 de junio del 2008] La Épica (online). URL: http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/literatura/epica.htm [Consulta: el 20 de febrero del 2008] 114 La poesía épica romana (online). URL: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_lp2/pau/clasicas/caracteristi cas.htm [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Laberinto de Fortuna, -Wikpedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto_de_Fortuna [Consulta: el 20 de julio del 2008] Les Araucans et le Chili : des origines au XIXième siècle (online). URL: http://books.google.com/books?id=X4pMvYVPJRgC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=% C3%A9n%C3%A9e+araucana&source=web&ots=Qlriy4sb23&sig=E8oHZM5vEULbPpSmIEEr9nnSSk#PPA2,M1 [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Los 10 mandamientos (online). URL: http://www.corazones.org/moral/10_mandamientos/a_10mandamientos.htm [Consulta: el 14 de marzo del 2008] Martínez de la Rosa, Francisco. 2007. Apéndice sobre la poesía épica española (online). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826393117061535209624/ 027426.pdf?incr=1 [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Martínez, William. 2007. Paraíso Perdido, Paraíso Inventado. La idealización Del Paraíso en la Literatura Latinoamericana: Un Comentario a Manera de Observaciones (online). San Luis Obispo: California Polytechnic State University. URL: http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=mll_fac [Consulta: el 20 de junio del 2008] Medina, José Toribio. 2000. Historia de la literatura colonial de Chile. Tomo primero.(online). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91393175109359162900080/inde x.htm [Consulta: el 14 de febrero del 2008] Métrica grecolatina , -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_grecolatina [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Monarquía romana, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_romana [Consulta: el 25 de junio del 2008] Otros mitos II (online). URL: http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/griega/mito09.html#15 [Consulta: el 19 de julio del 2008] Pablo Neruda, -Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda [Consulta: el 25 de junio del 2008] 115 SAAVEDRA GUZMÁN, Antonio (online). URL: http://www.acanomas.com:/Diccionario-Espanol/125156/SAAVEDRA-GUZMAN,--Antonio-(segunda-mitad-del-s.htm [Consulta: el 25 de junio del 2008] Thanatos, -Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thanatos [Consulta: el 2 de marzo del 2008] Titus Tatius, -Wikipedia (online). URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Tatius [Consulta: el 25 de junio del 2008] Troya, -Wikipedia (online). URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Troya [Consulta: el 25 de junio del 2008] Voltaire. 2007. Essai sur la poésie épique (online). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, . URL: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05817252179481806317857/ 027427.pdf?incr=1 [Consulta: el 20 de febrero del 2008] Zaragoza Arias, María. 2008. El paisaje bucólico como arquetipo (online). Universidad de Santiago de Compostela. URL: http://www.scribd.com/doc/2159219/El-paisaje-bucolico-como-arquetipo [Consulta: el 5 de abril del 2008] Anexos: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p246/0137196310014275188225 7/ima0000.htm http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/chile.htm http://www.cervantesvirtual.com/portal/ercilla/pcuartonivel.jsp?conten=imagenes&pa gina=imagenes4.jsp&fqstr=1&qPagina=0&qImagen=4 http://www.cervantesvirtual.com/portal/ercilla/pcuartonivel.jsp?conten=imagenes&pa gina=imagenes5.jsp&fqstr=1&qPagina=0&qImagen=7 116 10 Anexos 10.1 Anexo 1: portada (1574)97 97 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p246/01371963100142751882257/ima0000.htm 117 10.2 Anexo 2: mapa de Chile98 98 http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/chile.htm 118 10.3 Anexo 3: Chili de Pieter de Bert y Pieter van den Keere, 160099 99 http://www.cervantesvirtual.com/portal/ercilla/pcuartonivel.jsp?conten=imagenes&pagina=imagenes4.jsp&fqst r=1&qPagina=0&qImagen=4 119 10.4 Anexo 4100: Ercilla « Ercilla componiendo La Araucana: ... entre las mismas armas, en el poco tiempo que dieron lugar a ello, escribí este libro... (dedicatoria) Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, edición de José Toribio Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1910, hoja de lámina entre las pp. XVI y XVII. » 101 100 http://www.cervantesvirtual.com/portal/ercilla/pcuartonivel.jsp?conten=imagenes&pagina=imagenes5.jsp&fq str=1&qPagina=0&qImagen=7 101 http://www.cervantesvirtual.com/portal/ercilla/pcuartonivel.jsp?conten=imagenes&pagina=imagenes5.jsp&fq str=1&qPagina=0&qImagen=7