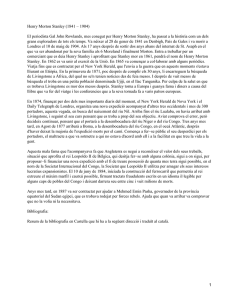Mentiroso patológico
Anuncio

Mentiroso patológico Periodista, explorador y un mentiroso compulsivo, Henry Morton Stanley saltó a la fama por entrevistar en el nacimiento del Nilo al doctor Livingstone, pero se silenciaron las peores ‘hazañas’ de este hombre insensible al dolor, como su alianza con el rey Leopoldo de Bélgica, que dio lugar a un auténtico genocidio en el Congo. PILAR RUBIO EL PAIS SEMANAL - 05-06-2005 “El 16 de octubre del año 1869 me hallaba en Madrid, y en mi casa de la calle de la Cruz, recién llegado de la masacre de Valencia. A las diez de la mañana, Jacobo me trajo un telegrama que contenía las siguientes palabras: ‘Venga a París. Asunto importante’. Estaba firmado por James Gordon Bennett, hijo, el director del New York Herald”. El reportero Stanley afirma después que le bastó un par de horas en estar listo para el viaje. Era el comienzo de su gran aventura en busca del doctor Livingstone, aunque, en realidad, el telegrama no lo recibió el 16 de octubre, sino el 15 de septiembre. Ese día no se encontraba en Madrid, sino en Valencia, y no salió hacia París hasta el 27 de octubre. Por cierto, Jacobo era en realidad Jacinto, su casero. Demasiadas mentiras en tan pocas líneas. Así era Henry Morton Stanley: un mentiroso patológico, un enmascarador de la realidad, un hombre insensible ante el dolor y la tragedia de los demás y un fabulador de sí mismo, pero la historia de este personaje atormentado y frágil que odiaba África, aunque llegó a ser uno de sus grandes exploradores, no se puede entender sin la dureza de sus orígenes. Si admitimos que la infancia traza el mapa de la vida adulta, la de John Rowlands, su verdadero nombre, dejó una cartografía laberíntica de la que apenas pudo escapar. Empecemos por su apellido, Rowlands, que fue comprado por unas pocas guineas a uno de los borrachos del pueblo galés de Denbigh, donde nació en 1841. Su madre, Elizabeth Parry, no se encontraba en condiciones de saber quién era en el pueblo el padre de su hijo, por lo que en su partida de nacimiento la inscripción quedó así: “John Rowlands. Bastardo”. Tampoco pudo hacerse cargo de él y fue adjudicado a un familiar que se desprendió del muchacho cuando tenía seis años internándole en el hospicio de Saint Asaph, donde vivió hasta los 15. “El niño Rowlands”, escribió un anciano Stanley en su mejor estilo, “llevaba grabada en la frente la marca satánica de Caín”. Cumplida la edad límite para permanecer en el hospicio pasó dando tumbos por varios hogares familiares, trabajando en sucesivos oficios, hasta que se enroló como grumete en el Windermere con destino a Nueva Orleans. Era 1858 y tenía sólo 17 años. Estaba en América, la geografía de las promesas y las oportunidades. Era un emigrante más que al desprenderse de una familia que no le quiso y para la que sólo fue una carga, se sentía libre para construirse de nuevo a sí mismo. Después de varios empleos dio con el comerciante Henry Hope Stanley, para quien trabajó como empleado durante un tiempo. En este punto y como será constante en su vida, las versiones difieren según sea la propia en su Autobiografía, o la de los biógrafos que se han molestado en indagar en su vida real. En el primer caso, él mismo cuenta que este comerciante se portó como un verdadero padre, pues le dio su afecto, su apoyo y su apellido, adoptándole como hijo. La segunda versión es otro cantar; si bien prueba que el muchacho trabajó para su establecimiento, niega que actuara como su padre, pues las diferencias habían sido tantas que incluso después de su relación laboral había prohibido a su familia nombrarle. Tampoco le había adoptado. Ya tenía dos hijas en esa condición y no deseaba sumar un tercero. Fue así, en un acto unilateral, como el joven galés John Rowlands pasó a ser Henry Stanley, americano de pura cepa. Este complejo proceso de conversión a una nueva identidad aún tardaría algunos años en afirmarse del todo, pues su apellido intermedio, Morton, como si delatase íntimas dudas sobre sí mismo, variaba a menudo y se transformaba en Morelake, Moreland o Morley. El sentimiento de rechazo y el desdoblamiento de identidad fue su verdugo de por vida. Henry Stanley era el esforzado superviviente de la desgraciada infancia de John Rowlands. Persona y personaje siempre marcharían unidos, muy a su pesar. Con su nuevo apellido inició una vida trepidante que le llevó a ser granjero en el Sur y después voluntario en el ejército confederado, del que desertó nada más entrar en combate. El hombre que justificó su actividad en África como portavoz de una civilización superior que evitaría entre otros males la esclavitud, era en esos años tan sudista y tan racista como para afirmar lo siguiente: “Yo no alcanzaba a comprender cómo un ser hocicudo de tez de hollín, traído de un país lejano, podía crear tantas tensiones entre hermanos de raza blanca”. Tras alistarse en la marina, desertar de nuevo e intentar dar la vuelta al mundo, se fue, como tantos otros, a buscar fortuna al Oeste. Intuitivamente ya había comprendido de sí mismo un par de cosas: la primera, que le gustaban los espacios de acción, las armas, las situaciones que le hacían sentir la adrenalina de su poder. La segunda venía impuesta por su soledad y su desarraigo: puesto que no tenía a nadie que le escuchase en particular, había que buscar algo con lo que comunicarse, y eso podía ser el periodismo. Stanley, quién sabe por qué extraño mecanismo de compensación, desarrolló en esos años una escritura ligera y precisa, vibrante, llena de color. Su facilidad para la narración era innata. Por encima de cualquier otra cosa, Stanley siempre fue un escritor de primera. Colaboraba para varios periódicos locales y se ganaba la vida como periodista describiendo escenas bélicas que tenían como protagonistas a los generales Grant y Sherman o al coronel Custer. Como él, y en esas mismas trincheras del salvaje Oeste, andaban desarrollando oficio personajes como Joseph Pulitzer o Mark Twain. Un buen día decidió que había que escalar más alto y se dirigió a las oficinas del New York Herald, el periódico fundado por James Gordon Bennett en 1835 que había ido ganando lectores a base de buscar siempre el ángulo apropiado, fuese el que fuese, para sorprender y enganchar a la audiencia. La depuración de ese estilo sensacionalista le había hecho líder indiscutible en ese momento a cuyo frente estaba su hijo de 26 años, la misma edad que Stanley, por cierto. Gordon Bennett ya se había fijado en él. Había leído complacido algunas de sus crónicas sobre los indios y le recibió personalmente el día que Stanley fue a pedirle trabajo. Su primer cometido para el ‘Herald’ presagió una relación duradera. Fue enviado a Adén para escribir sobre una expedición británica de castigo al Negus de Abisinia. Sus colegas ingleses, que le pusieron más de una zancadilla por ser americano, se quedaron estupefactos cuando supieron que la crónica de Stanley había dado la exclusiva mundial sobre la resolución del conflicto. Como siempre que sentía el aguijón de la burla, desarrollaba una contundente capacidad de venganza. Sus compañeros se enteraron más tarde de que el reportero se había embarcado a toda prisa adelantándose a ellos, había sobornado al telegrafista, y el cable submarino se había roto, en un golpe de buena fortuna, poco después de transmitir su crónica, con lo cual nadie más pudo hacerlo. Sobre esto último se guardó mucho de decírselo a su jefe. Su segunda gran misión, tras cubrir enfrentamientos en Grecia, Turquía y Oriente Próximo, fue España. El país vivía un momento particularmente convulso tras el golpe de Estado del general Prim y el derrocamiento de la reina Isabel II. En total, Stanley vivió entre nosotros dos periodos que van desde 1868 hasta 1873, y el hecho de que no dejara ningún libro escrito sobre su experiencia no resta importancia a una vivencia que fue grata en lo personal y fundamental en lo profesional. Nada más llegar entrevistó a Prim, que le pareció “un remilgado mayordomo”; asistió a la redacción de la nueva Constitución y a los acerados conflictos entre monárquicos y republicanos federalistas; seguía con pasión las diatribas de Emilio Castelar sobre la libertad de culto, vivió los escenarios de los enfrentamientos carlistas y, en general, trataba de adaptarse a la extraña forma de vida de los españoles, que consistía “en el trasnoche, el café solo y las tertulias políticas”. “¿A qué hora se acostará la gente, si es que lo llegan a hacer?”, se preguntaba desconcertado. Todavía no era un personaje, pero estaba a punto de serlo. Cuando acudió a la llamada de su jefe en París era sólo un periodista cumplidor y espabilado, con buenas dotes de observación, que tan sólo deseaba escalar un poco más en el mundo de la prensa con el objeto de ganar más dinero, casarse y ser relativamente popular entre sus lectores para mitigar esa enojosa necesidad de aceptación que le ataba, en sus obsesiones, con la misma fijación que el hambriento a la comida. Que su jefe le enviase de nuevo a África por segunda vez con el propósito de dar con el paradero de Livingstone y entrevistarle sólo era una oportunidad para alcanzar más rápidamente sus objetivos. Pero el encargo le dejó mudo: lo de Livingstone era sólo el final, porque antes debía dirigirse a la inauguración del canal de Suez, después debía remontar el Nilo, escribir una guía turística, recabar información de los Baker y elaborar un informe de sus exploraciones por la zona. A continuación debía dirigirse a Jerusalén y echar un vistazo a las excavaciones arqueológicas, llegarse después hasta Constantinopla para escribir sobre las tensiones entre el sultán y el jedive (virrey) de Egipto, dirigirse a Crimea para informar de la guerra ruso-turca y de paso cruzar el Cáucaso hasta el mar Caspio para hacer un reportaje de una expedición rusa, llegarse hasta Persia pasando por el valle del Éufrates; de ahí a India, desde donde podría tomar un barco a la costa oriental de África, encontrar a Livingstone y salir después para China en una última misión. La respuesta del aturdido reportero parece que fue un simple: “Haré todo lo que sea humanamente posible”. Cumplió con creces su cometido, excepto lo de China. El revuelo mundial que se originó tras su encuentro con el personaje más mediático del momento, el explorador y misionero David Livingstone, lo impidió. Cuando llegó a Zanzíbar tras ese periplo extenuante, la perspectiva de tener que adentrarse en África le deprimió. A diferencia de otros exploradores, comerciantes o misioneros que habían elegido su destino, para Stanley era sólo una enojosa obligación de su trabajo como reportero: “Me sentía abatido. Con ganas habría renunciado a mi misión, si no hubiera sido por la orden formal que había recibido”. Desde la isla pensaba en el continente “como una inmensa ciénaga”. Stanley no amó nunca África, sólo se sirvió de ella. Cuando al final de su vida expresaba su nostalgia por el continente, sólo se refería a ese espacio idealizado sin normas y ataduras, donde nadie podía reprocharle nada y donde podría dar rienda suelta a sus instintos, fuesen de la naturaleza que fuesen. Cuando el 21 de marzo de 1871 partió de Bagamoyo llevaba consigo 191 hombres y los pertrechos habituales de una expedición, que incluían una cama de campaña para él, una bañera, vajilla de plata, una alfombra persa y unas botellas de champán marca Sillony para brindar en su encuentro con Livingstone. Este explorador escocés sobrevivía a sus penalidades tratando de encontrar los últimos flecos del nacimiento del Nilo, que los exploradores Speke y Burton habían dejado sin cerrar. Era un hombre con un carácter dulcísimo que gozaba en Inglaterra de un sólido aprecio popular. Exactamente lo contrario que Stanley, para quien la aventura africana era sólo un reportaje que escribir. Libre de obligaciones morales, el periodista avanzaba por África dejando una estela de destrucción y muerte. Al lago Tanganica llegó en tan sólo 231 días, algo impensable para otros exploradores que tardaban años en cumplir sus objetivos, y la vuelta aún fue más veloz. Como sucedió en todos sus viajes, ninguno de sus acompañantes blancos sobrevivió a la dureza de sus métodos. Es fácil imaginar la desesperación de uno de ellos cuando, enloquecido por el sufrimiento y ya moribundo, disparó a la tienda de su jefe estando él dentro. Nunca quedó ni un solo testigo que pudiera dar una versión alternativa a los vibrantes relatos que Stanley publicaba tras sus viajes y que aún hoy despiertan en el lector emociones contrapuestas. Tras quedarse con Livingstone unos meses, volvió a Inglaterra sólo para darse cuenta de que, a pesar del precio pagado por su esfuerzo, los ingleses despreciaban su hazaña sólo porque era un vulgar periodista americano, ¿o se trataba tal vez de un bastardo galés sin fortuna emigrado a América? La comunidad científica se encargaba de lo primero proyectando su arrogancia, y la prensa amarilla, exactamente como ocurre ahora, se ocupaba de lo segundo, aireando lo más doloroso para una personalidad tan frágil: la humillación de sus orígenes, que con tanto esfuerzo trataba de ocultar. La fama prendió como la dinamita. Entrevistas aquí y allá, titulares y más titulares. James Gordon Bennett estalló de envidia: “¡Cállese!”, le espetó en un telegrama desde Nueva York. Demasiado para una personalidad tan egocéntrica y mezquina como la del director del New York Herald, que asistía a la imparable fama de su reportero. Si Stanley era un desalmado, bien pudo inspirarse en su jefe: un auténtico cretino. Cuando el periodista cumplió la exhaustiva misión por medio mundo y llegó a Zanzíbar, se encontró con que Bennett no había enviado los fondos para pertrechar la expedición de búsqueda, y de ella tuvo que hacerse cargo el cónsul norteamericano en la isla; los reportajes y artículos que iba enviando Stanley al periódico no fueron firmados con su nombre, y sólo cuando tuvo éxito y encontró al escocés, Gordon dio orden de publicarlos firmados. Su mal estilo llegó al paroxismo cuando publicó una crítica brutal del libro de su empleado más brillante (En busca del doctor Livingstone) que tuvo como consecuencia la anulación de la gira de conferencias que iba a dar Stanley por Estados Unidos. Incomprensiblemente, la relación laboral continuó su curso. Gordon Bennett le vuelve a enviar en una corta misión a la costa de Ghana, y Stanley, violando una norma sagrada del periodismo, no se contenta con escribir: dispara como uno más. Lo sabemos por el general Wolseley, responsable de la operación, que alabó sin rubor “la sangre fría y la buena puntería del reportero”. Pero su gran proeza fue, sin lugar a dudas, su tercer gran viaje a África, en el que acabó por definir los orígenes del Nilo demostrando, al circunvalar el lago Tanganica, que su comienzo no es único, sino múltiple. La expedición la habían sufragado a medias el Daily Telegraph de Londres junto con el New York Herald y en ella se dirigió después al cauce del río Lualaba para avanzar por el centro de África hasta topar con las aguas imponentes del majestuoso Congo, del que trazó su mapa. Había empleado 999 días en recorrer África desde la costa oriental a la occidental, como cuenta en su libro A través del continente negro, una loca carrera que le servía para avanzar con un ritmo aún más frenético, pues entre las toneladas de equipaje transportaba un auténtico arsenal destructor compuesto por rifles, fusiles de percusión, otros de cañón doble, además de pequeños revólveres. Sus hombres avanzaban en un tiempo récord, sí, porque lo hacían disparando a matar y dejando abandonados a los enfermos a merced de su suerte. A su vuelta a Londres, las críticas arreciaron. Las asociaciones de derechos humanos clamaban contra este hombre denunciando que su eficacia se asentaba en métodos inhumanos e intolerables para la dignidad de los nativos. También le llovían los recelos de siempre sobre su condición de periodista por parte de la comunidad científica, y la sabrosa basura sobre su verdadera identidad inundaba como tinta fétida las páginas de la prensa. La fama era un remolino que agitaba en su interior sentimientos de amargura, humillación y desprecio. ¿Cómo reaccionó su imprevisible jefe? Después de sacar buen provecho de la publicidad que recaía sobre el periódico, le propuso el más difícil todavía. Algo definitivo. Algo que significaría un bombazo aún mayor ante sus lectores o el más heroico de los sacrificios. ¡Le pidió una expedición-reportaje al Polo Norte! Stanley no aguardó un día más y se despidió cabreado, abandonando su empleo. Nunca más volvió a vivir en Estados Unidos. La desaparición de Gordon Bennett en su vida dio paso a la aparición de uno de los mayores villanos que ha padecido la humanidad: el rey de Bélgica Leopoldo II, quien convirtió la enorme región del Congo “en uno de los mayores campos de muerte de la edad contemporánea”, en palabras de Adam Hochschild, autor de El fantasma del rey Leopoldo. El rey contrató a Stanley para que estableciese las bases comerciales que le permitirían apropiarse de este enorme territorio y explotarlo comercialmente en régimen de esclavitud para su beneficio personal. Bajo un hábil disfraz de intereses humanistas, Leopoldo engañó a la comunidad de científicos y exploradores europeos y durante 21 años (entre 1885 y 1906) perpetró lo que Vargas Llosa califica de genocidio comparable “a los horrores del Holocausto y el Gulag”. Mark Twain, que formaba parte del movimiento internacional contra el esclavismo en esa zona de África, habló de una cifra horripilante: entre cinco y ocho millones de vidas. Stanley estableció las bases comerciales, cobró su sueldo generoso de las arcas belgas y miró para otro lado. Pero esta vez sí había un testigo blanco que viviría para contar esa pétrea insensibilidad con que Stanley trataba a la población africana. Este hombre era Pierre Savorgnan de Brazza, un italiano nacionalizado francés, culto, sensible y de maneras tan refinadas que se abría paso en los territorios occidentales de la cuenca, que hoy llevan su nombre, más con fuegos artificiales y pirotecnia propios de un negociador paciente que con auténticas armas de fuego. “Esfuércense”, arengaba a sus hombres, “por comprender la mentalidad de los negros. Mézclense con ellos. Nada de armas ni de escoltas. No olviden que ustedes son los intrusos”. A Brazza le repugnaban los métodos de Stanley, por eso lo dejó bien claro ante la prensa con estas palabras: “Viajo por la región como un amigo, no como un matón”. Después de esta experiencia aún realizó una última expedición a África en busca de Emin Pachá, un judío alemán llamado Eduard Schnitzer que trabajaba como médico en el ejército egipcio. Dicen sus biógrafos que esta expedición fue la más violenta, cruel y sanguinaria de todas, aunque en el curso de la cual reconoció el macizo del Ruwenzori en las famosas Montañas de la Luna. Aceptó este trabajo simplemente porque su tercera novia, Dolly Tennant, le había rechazado cuando le propuso matrimonio, aunque acabó aceptándole a su vuelta. Se casaron el 12 de julio de 1890. Stanley tenía casi 50 años y era la primera vez que tenía una experiencia íntima con una mujer. Sus dos primeras novias, Katie y Alice Pike, no sólo le habían abandonado mientras él les escribía fogosas cartas de amor desde África, sino que a su regreso se las había encontrado casadas sucesivamente. Murió 15 años después de su boda, dejando interrumpida su Autobiografía, por lo que no sabemos si consiguió por fin algún pedazo de eso que llamamos paz de espíritu. ¿Le dejaron en paz sus fantasmas? Algunos, decididamente, no. Su antiguo jefe James Gordon Bennett envió un reportero del New York Herald a su puerta con el cometido de averiguar, después de casados, si había algo de verdad en el rumor de que su antiguo y más famoso reportero no sólo dormía en camas separadas con su mujer, sino que además la trataba violentamente. Dolly negó los rumores, el reportero partió a cubrir su próximo cometido, y respecto a Gordon Bennett, acabó sus días como esos villanos a los que la vida castiga con el abandono, el olvido y la soledad.