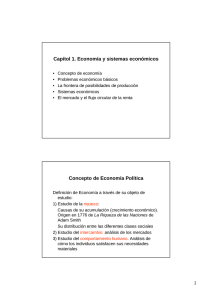Volumen18
Anuncio

FRONTERA NORTE PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE vol. 9, núm. 18, julio-diciembre de 1997 ÍNDICE 5 Presentación 9 Gilberto Giménez, MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES 29 Lawrence Douglas Taylor Hansen, LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL MEXICANA EN CALIFORNIA: UNA VISIÓN HISTÓRICA 45 Norma Iglesias Prieto, RECONSTRUYENDO LO FEMENINO: IDENTIDADES DE GÉNERO Y RECEPCIÓN CINEMATOGRÁFICA 63 Amelia Malagamba Ansótegui, A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL: AFRICAN-AMERICAN ICONS AND SYMBOLS IN CHICANO ART 85 María Socorro Tabuenca Córdoba, APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS 111 Otto Santa Ana A., MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA 127 Angie Chabram-Dernersesian, OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE: THE OTHER DISCOURSE OF CHICANO-MEXICANO DIFFERENCE 145 Elaine M. Allensworth y Refugio I. Rochin, LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA: THE EMERGENCE OF ECONOMIC PATCHWORK 159 Guillermo Delgado-P., TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO". ENSAYOS SOBRE UNA ANTROPOLOGÍA DE LA FRICCIÓN NOTAS CRÍTICAS 181 Arturo Zarate Ruiz, LA VÍA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE 197 Augusto Arteaga Castro Pozo, NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 209 Patricia Fernández de Castro, THREAD OF BLOOD. COLONIALISM, REVOLUTION AND GENDER ON MEXICO'S NORTHERN FRONTIER. HEGEMONY AND EXPERIENCE: CRITICAL STUDIES IN ANTHROPOLOGY AND HISTORY, DE ANA MARÍA ALONSO 217 Mary O'Connor, REVIEW OF RETHINKING PROTESTANTISM IN LATIN AMERICA, DE VIRGINIA GARRARD-BURNETT Y DAVID STOLL (EDS.) 221 Jorge Gustavo Mendoza, A LA BRAVA ÉSE! IDENTIDADES JUVENILES EN MÉXICO; CHOLOS, PUNKS Y CHAVOS BANDA, DE JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE DIRECTOR: &C&José Manuel Valenzuela Arce&C& CONSEJO EDITORIAL: &C&Jorge A. Bustamante, Manuel Ceballos, Víctor A. Espinoza Valle, María Eugenia Anguiano, Teresa Fernández de Juan, Jorge Santibáñez&C& EDICIÓN: Departamento de Publicaciones y Comunicación ÍNDICES DE REVISTAS INTERNACIONALES EN LOS QUE APARECE FRONTERA NORTE: Índice de revistas científicas mexicanas; Library of Congress, E. U.; Online Computer Library Center, Inc., E.U.; Research Library Information Network, E.U.; Bibliographie Latinoamericaine d'Articles, Francia; Melvyl, Online Catalogs for all University of California (UC) Libraries; Index of Journals, a Guide to Latin American Serials (SALALM), E. U. La responsabilidad de los artículos y las reseñas es estrictamente de sus autores. Para la reproducción electrónica o impresa de materiales publicados en Frontera Norte se requiere la autorización expresa de su director. Las colaboraciones deben dirigirse a1 Dr. José Manuel Valenzuela Arce. Frontera Norte es una publicación semestral de El Colegio de la Frontera Norte. Suscripción anual, $80; números sueltos, $40; números atrasados, $50 (12 dólares); suscripción anual para Estados Unidos, 25 dólares; en otros países, 35 dólares. Número de reserva a1 título en derechos de autor 1405-89. Certificados de licitud de título y de contenido números 4057 y 3468, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación, 29 de junio y 31 de agosto de 1989. REVISTA FRONTERA NORTE © EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 2925 Zona del Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22320 IMPRESO EN SAN DIEGO, CA/PRINTED IN SAN DIEGO, CA Fotomecánica e impresión: Vanard Lithographers, Inc. 3220 Kurtz Street, San Diego, CA 92110, Tel. (619) 291-5571 Suscripciones y circulación; Departamento de Publicaciones, El Colef FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Presentación Si en la actualidad se planteara la pregunta ¿qué son los estudios culturales hoy?, tendríamos que subrayar las dificultades que implica tratar de definir este campo de estudio con precisión. En cierto sentido, los estudios culturales están conformados por una gran variedad de ideas, métodos y asuntos provenientes de la literatura, la sociología, la antropología, la historia y el área de la comunicación. Su campo de análisis no se define con la elección de un único objeto de estudio, además de que la existencia de varias perspectivas y supuestos ha favorecido el uso de diversos métodos de aproximación hacia problemáticas culturales específicas, sin olvidar el peso de la historia de la conformación de los estudios culturales en las ciencias sociales.1 De esta forma, para algunos la definición de los estudios culturales se encuentra en el estudio de "las formas históricas de conciencia o subjetividad" (Johnson, 1997), 2 mientras que para otros el objetivo de los estudios culturales es la búsqueda del equilibrio de los diferentes momentos de la producción cultural, ya sea material, simbólica y textual, y su consumo. Bajo esta perspectiva, los estudios culturales adquieren un cariz político, que revela la posición dominante y el conjunto de prácticas contestatarias y conflictuales de representación en la sociedad, que limitan con el proceso de formación y reconformación de los grupos sociales (Frow y Morris, 1997). En décadas recientes uno de los aportes más importantes a este campo de estudios ha sido la incorporación de la noción de cultura popular, a la que Stuart Hall (1981) definiría como una arena de consenso y resistencia. Precisamente, los trabajos de Stuart Hall representan un claro ejemplo de los importantes aportes del marxismo a1 campo de los estudios culturales, principalmente en dos caminos. El primero fue comprender que la cultura debe ser analizada en relación con la estructura social y su contingencia; el segundo, comprender también que 1 2 Según algunos especialistas, los estudios culturales tuvieron origen a1 final de los años cincuenta y se institucionalizaron en el Center tor Contemporary Cultural Studies (CCCS) de la Universidad de Birmingham, en 1964. Desde entonces esta área de estudio ha sufrido constantes dificultades de continuidad institucional y en relación con el rompimiento de marcos y esquemas; baste recordar los rápidos cambios en las condiciones políticas de los intelectuales en Inglaterra entre las décadas de los sesenta y los ochenta, es decir, de Hoggart a Gramsci. Subsecuentes momentos teóricos se encontraron directamente relacionados con el desarrollo del culturalismo, el estructuralismo y el marxismo gramsciano, aunque los debates más recientes se han orientado a1 postestructuralismo y a1 posmodernismo, sin olvidar la importante linea desarrollada por el movimiento de los estudios culturales en Australia. F.I texto original fue publicado en Social Text por la Duke University Press en 1987. Para esta introducción se consultó la reproducción de dicho texto, "What is Cultural Studies Anyway?", publicada en 1997 por John Storey. 5 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 los estudios culturales asumen que las sociedades capitalistas industriales son sociedades divididas desigualmente a lo largo de líneas étnicas, de género, generacionales y de clase. De esta forma, la cultura aparece como uno de los principales sitios en donde esta división es establecida y contestada: la cultura es un terreno en el cual toma lugar una continua lucha en la cual los grupos subordinados intentan resistir la imposición de los intereses de los grupos dominantes (Storey, 1997). En el fondo, los debates e intentos por definir los estudios culturales replantean en sí mismos la manera en que se piensa la cultura. La reconsideración de aspectos tales como la íntima vinculación de procesos culturales y relaciones sociales (especialmente de clase y de división sexual, junto con la existencia de una estructura racial de las relaciones sociales) fue fundamental3 para este campo de conocimiento. Asimismo, el reconocimiento de que la cultura involucra poder, lo que propicia la producción de asimetrías entre los individuos y en los grupos sociales en el ejercicio de sus necesidades. Por lo tanto, un aporte relevante a1 debate de los estudios culturales ha sido considerar a la cultura, no como un campo autónomo y externo, sino como un campo de diferencias sociales y de lucha (Johnson, 1997). En años recientes, los estudios culturales han estado cambiando radicalmente hacia debates sobre el posmodernismo y la posmodernidad, enriqueciendo los debates iniciales sobre la ideología y la hegemonía. Cabe añadir el reciente fortalecimiento del debate sobre las subculturas como un intento de registrar el mundo social contemporáneo y sus ejercicios de representación. Este enfoque es especialmente interesante por el reconocimiento que hace de los procesos de subordinación, de lo subalterno y de lo subterráneo en la sociedad. Algunos interpretan esta posición como el estudio de los "desviados" o de los de "abajo", grupos que renegocian su posición subordinada a través de su subcultura. Los estudios sobre las subculturas han puesto atención en las culturas que han sido concebidas como insignificantes, como la de los afroamericanos, la de los hispanos, la de la clase trabajadora, la de los pobres y la de los jóvenes. La definición de los atributos de las "subculturas" pone acento en la distinción entre un grupo particular y la gran cultura-sociedad (Thornton, 1997). Esta vertiente ha añadido nuevas problemáticas a1 campo de los estudios culturales, reconociendo procesos identitarios y de territorialización de ciertos grupos, a través de formas de apropiación espacial, medios visuales y autorrepresentaciones, que marcan la pauta de las formas de interacción cotidiana de estos grupos. De esta forma travestis, punks, zoot-suiters, hooligans, prostitutas y Star Trekers, entre otros, conforman controvertidas presencias en el campo de los estudios culturales. 3 4 6 Por ejemplo, en el posterior desarrollo de los estudios feministas y de los estudios sobre los afroamericanos en Inglaterra y en Estados Unidos. La definición de las subculturas ha cambiado dramáticamente desde que me acuñado en la década de los cuarenta, ampliando su panorama. Los dos legados académicos de los estudios sobre la subcultura provienen de la tradición de Birmingham en los años setenta, más asociados a los estudios de la mass-media, el consumo y la cultura de masas. El segundo legado proviene de la escuela marxista de Frankfurt, en relación con su visión de una sociedad de masas, aunque algunos autores reconocen también la influencia de la escuela de Chicago, en el desarrollo de estudios sobre subculturas pluralistas. Esto dio resultados ambivalentes acerca de la resistencia y la subordinación (Thornton, 1997). PRESENTACIÓN Este número de la revista Frontera Norte se encuentra enmarcado en el debate señalado y pretende ofrecer material de discusión sobre los procesos culturales en la frontera desde diferentes perspectivas y disciplinas. No sólo se pretende polemizar en torno a1 debate metateórico de los estudios culturales, sino también proporcionar elementos de análisis sobre las fronteras culturales en la región MéxicoEstados Unidos e identificar algunos de los principales procesos culturales, actores, sentidos de pertenencia y exclusividad de los grupos que habitan esta región. La contribución de este número a los estudios culturales radica en la ilustración que hace, mediante diferentes opiniones y disciplinas, de la posibilidad de reconocer grupos y tendencias culturales organizadas en un mundo global pero territorializado, en donde están presentes alianzas genéricas, generacionales, étnicas y de clase. Precisamente, la frontera norte del país representa un intenso conjunto de interacciones de estas formas sociales. Este número de Frontera Norte se encuentra dividido en tres grandes secciones. En la primera se abordan algunos de los principales supuestos teóricos en torno a la identidad y los procesos sociales contemporáneos. El segundo conjunto de artículos está orientado a1 análisis de procesos históricos y genéricos en el campo de los estudios culturales, a través del uso de archivos históricos y trabajo empírico. Y el tercer bloque contiene interesantes artículos sobre la cultura chicana, los espacios y fronteras culturales compartidas entre México y Estados Unidos, con base en las expresiones pictóricas, literarias, sociolongüísticas y de vida cotidiana en la frontera norte. El primer trabajo es de Gilberto Giménez, quien ofrece un interesante acercamiento a la teoría de las identidades sociales en un marco de proliferación de movimientos sociales, globalización y crisis del Estado-Nación. Nociones tales como "red de pertenencia social", "sistema de atributos y distintivos" y "memoria colectiva" son elementos que permiten reflexionar sobre el concepto de "distintividad" cualitativa y reconocer la utilidad teórica y empírica del concepto de identidad para tratar problemas específicos como las migraciones internacionales o los procesos culturales en la frontera norte. A continuación encontramos dos artículos, de Lawrence Taylor y Norma Iglesias, que están orientados a1 análisis de procesos culturales específicos de la frontera entre México y California. Mediante la reconstrucción histórica de la celebración de las fiestas patrias de los mexicanos en California, Taylor muestra cómo esta celebración ha fungido como elemento de pertenencia y memoria colectiva, contribuyendo, a la larga, a la preservación de la identidad cultural mexicana desde la conquista estadunidense de este territorio en 1848 hasta la actualidad. Norma Iglesias, por su parte, centra su reflexión en las manifestaciones discursivas genéricas y en la recepción cinematográfica, en un intento por reconstruir lo femenino a partir de procesos de captación visual y del entendimiento de la subjetividad de los sujetos. El artículo muestra cómo, a través del análisis de los discursos de los sujetos, se pueden establecer relaciones entre la identidad de género y la recepción cinematográfica. Los trabajos siguientes, de Amelia Malagamba, Socorro Tabuenca, Otto Santana y Angie Chabram, podrían inscribirse en la perspectiva de los estudios Chicana/Chicano con importantes aportes para los análisis sobre las identidades transfronterizas. En conjunto, representan un importante esfuerzo por conceptualizar el proceso de transformación y enriquecimiento cultural que han sufrido las dos comunidades que comparten la frontera FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 desde el siglo pasado, y cuyo patrimonio se refleja ahora en los importantes movimientos muralistas y literarios de los chicanos, y en los legados teóricos, que han sido fundamentales para la comprensión de la diferencia cultural de esta región. De esta forma, Amelia Malagamba proporciona un interesante recorrido sobre la conformación del arte chicano, reconociendo sus diferentes herencias culturales, desde los iconos afroamericanos, la litografía desarrollada durante la Revolución Mexicana, el movimiento muralista mexicano, el traslado del capital cultural de los migrantes hasta el importante papel político que han desarrollado los muralistas chicanos desde la década de los años sesenta. Socorro Tabuenca, Otto Santana y Angie Chabram se ubican en el campo de los estudios literarios y lingüísticos. La primera analiza la literatura producida en la frontera y saca a flote las principales polémicas en el campo de la literatura de la frontera, el segundo profundiza en los modelos lingüísticos que se han diseñado para tratar de explicar las particularidades del habla chicana, y Chabram examina el movimiento intelectual y cultural que ha permitido la reconfiguración intelectual y teórica de lo chicano/mexicano y sus diferencias, con especial énfasis en la importancia del discurso en el Movimiento Chicano y sus rasgos de diferenciación. Finalmente, Elaine M. Allensworth, Refugio I. Rochin y Guillermo Delgado estudian la importancia de las comunidades transnacionales. Los dos primeros lo hacen con el análisis del proceso de colonización latino en la California rural y Delgado reconociendo la importancia de la formación de sociedades a1 interior y a1 exterior de los Estados nacionales tradicionales, lo que ha despertado un notable interés cultural en fenómenos como la migración y la conformación de una identidad comunitaria y nómada en un proceso claramente globalizante. La construcción de nociones "del otro lado" desde varias perspectivas hace del artículo de Delgado un importante testimonio de la vida cotidiana de los fronterizos. Esperamos que este número de Frontera Norte, con tan enriquecedores estudios, contribuya a1 entendimiento de esta amplia región transfronteriza. Bibliografía Storey, John (comp.), What is Cultural Studies?, University of Sunderland, 1997. Sparks, Colin, "The Evolution of Cultural Studies", en John Storey, op. cit. Johnson, Richard, "What is Cultural Studies Anyway?", en John Storey, op. cit. Thornton, Sarah, The Subcultures Reader, Londres y Nueva York, Routledge, 1997. MARÍA EUGENIA DE LA 0 8 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Materiales para una teoría de las identidades sociales Gilberto Giménez* Resumen Aunque los lineamentos básicos de una teoría de la identidad ya se encuentran en filigrana en los clásicos, su reactivación reciente coincide, en el plano teórico, con la revalorización de la "agency" ("retorno del sujeto"), y en el plano político, con la proliferación de los movimientos sociales y la reafirmación de los particularismos étnicos frente a la globalización y a la crisis del Estado-nacional. Esta teoría se encuentra desigualmente elaborada en las distintas ciencias sociales, pero de modo general gira en torno a la idea de una distintividad cualitativa socialmente situada y basada en tres criterios básicos: una red de pertenencias sociales (identidad de rol o de pertenencia), un sistema de atributos distintivos (identidad "caracteriológica") y la narrativa de una biografía incanjeable ("identidad íntima" o identidad biográfica) o de una memoria colectiva. Así concebida, la identidad tiene un carácter no sólo descriptivo, sino explicativo, y ha revelado sus virtudes heurísticas contribuyendo a revitalizar diferentes campos de estudios, entre ellos los referentes a los problemas fronterizos y a las migraciones internacionales. Abstract Although the basic rules of an identity theory can be found in filigree in the classics, their recent reactivation coincides, in the theoretical field, with the reevaluation of the "agency" ("return of the subject"), and in the political field, with the proliferation of social movements and the reaffirmation of ethnic particularities facing globalization and the crisis of the national-State. This theory is unequally elaborated in the different social sciences, but generally revolves around the idea of a qualitative, socially situated distinctivity, founded on three basic criteria: a network of social belonging (role identity or belonging), a system of distinctive attributes ("characteriological" identity), and the narrative of an unexchangeable biography ("intimate identity" or biographic identity), or colective memory. Thus conceived, identity not only has a descriptive character, but an explicit one too, and reveals its heuristic virtues as it contributes to revitalizing the different fields of study, among which are the ones that refer to border problems and international migrations. *Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. E-mail: [email protected]. 9 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 cide, por cierto, con la crisis del Estado-nación y de 1. Introducción su soberanía atacada simultáneamente desde arriba Comencemos señalando una paradoja: la aparición del concepto de identidad en las ciencias sociales es relativamente reciente, hasta el punto de que resulta difícil encontrarlo entre los títulos de una bibliografía antes de 1968. Sin embargo, los elementos centrales de este concepto ya se encontraban —en filigrana y bajo formas equivalentes— en la tradición socioantropológica desde los clásicos (Pollini, 1987). ¿Qué es lo que explica, entonces, su tematización explícita cada vez más frecuente en los dos últimos decenios, durante los cuales se han ido multiplicando exponencialmente los artículos, libros y seminarios que tratan explícitamente de identidad cultural, de identidad social o, simplemente, de identidad (tema de un seminario de Levi-Strauss entre 1974 y 1975, y de un libro clásico de Loredana Sciolla publicado en 1983)? Partiendo de la idea de que los nuevos objetos de estudio no nos caen del cielo, J. W. Lapierre sostiene que el tópico de la identidad ha sido impuesto inicialmente a la atención de los estudiosos en ciencias sociales por la emergencia de los movimientos sociales que han tomado por pretexto la identidad de un grupo (étnico, regional, etc.) o de una categoría social (movimientos feministas, por ejemplo) para cuestionar una relación de dominación o reivindicar una autonomía. En diferentes puntos del mundo, los movimientos de minorías étnicas o lingüísticas han suscitado interrogaciones e investigaciones sobre la persistencia y el desarrollo de las identidades culturales. Algunos de estos movimientos son muy antiguos (piénsese, por ejemplo, en los kurdos). Pero sólo han llegado a imponerse en el campo de la problemática de las ciencias sociales en cierto momento de su dinamismo que coin 10 (el poder de las firmas multinacionales y la dominación hegemónica de las grandes potencias) y desde abajo (las reivindicaciones regionalistas y los particularismos culturales) (Lapierre, 1984, p. 197). Las nuevas problemáticas últimamente introducidas por la dialéctica entre globalización y neolocalismos, por la transnacionalización de las franjas fronterizas y, sobre todo, por los grandes flujos migratorios que han terminado por transplantar el "mundo subdesarrollado" en el corazón de las "naciones desarrolladas", lejos de haber cancelado o desplazado el paradigma de la identidad, parecen haber contribuido más bien a reforzar su pertinencia y operacionalidad como instrumento de análisis teórico y empírico. En lo que sigue nos proponemos un objetivo limitado y preciso: reconstruir —mediante un ensayo de homologación y de síntesis— los lineamientos centrales de la teoría de la identidad, a partir de los desarrollos parciales y desiguales de esta teoría esencialmente interdisciplinaria en las diferentes disciplinas sociales, particularmente en la sociología, la antropología y la psicología social. Creemos que de este modo se puede sortear, a1 menos parcialmente, la anarquía reinante en cuanto a los usos del término "identidad", así como el caos terminológico que habitualmente le sirve de cortejo. 2. La identidad como distinguibilidad Nuestra propuesta inicial es situar la problemática de la identidad en la intersección de una teoría de la cultura y de una teoría de los actores sociales ("agency"). O más GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES precisamente, concebir la identidad como elemento de una teoría de la cultura distintivamente internalizada como "habitus" (Bourdieu, 1979, pp. 3-6) o como "representaciones sociales" (Abric, 1994, p. l6) por los actores sociales, sean éstos individuales o colectivos. De este modo, la identidad no sería más que el lado subjetivo de la cultura considerada bajo el ángulo de su función distintiva. Por eso, la vía más expedita para adentrarse en la problemática de la identidad quizás sea la que parte de la idea misma de distinguibilidad. En efecto, la identidad se atribuye siempre en primera instancia a una unidad distinguible, cualquiera que ésta sea (una roca, un árbol, un individuo o un grupo social). "En la teoría filosófica" —dice D. Heinrich—, "la identidad es un predicado que tiene una función particular; por medio de él una cosa u objeto particular se distingue como tal de las demás de su misma especie" (Habermas, 1987, II, p. 145). Ahora bien, hay que advertir de inmediato que existe una diferencia capital entre la distinguibilidad de las cosas y la distinguibilidad de las personas. Las cosas sólo pueden ser distinguidas, definidas, categorizadas y nombradas a partir de rasgos objetivos observables desde el punto de vista del observador externo, que es el de la tercera persona. Tratándose de personas, en cambio, la posibilidad de distinguirse de los demás también tiene que ser 1 2 reconocida por los demás en contextos de interacción y de comunicación, lo que requiere una "intersubjetividad lingüística" que moviliza tanto la primera persona (el hablante) como la segunda (el interpelado, el interlocutor) (Habermas, 1987, II, p. 144). Dicho de otro modo, las personas no sólo están investidas de una identidad numérica, como las cosas, sino también —como se verá enseguida— de una identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y comunicación social (Habermas, 1987, II, p. 145).1 En suma, no basta que las personas se perciban como distintas bajo algún aspecto; también tienen que ser percibidas y reconocidas como tales. Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para que exista social y públicamente.2 2.1 Una tipología elemental Situándose en esta perspectiva de polaridad entre autorreconocimiento y heterorreconocimiento — a su vez articulada según la doble dimensión de la identificación (capacidad del actor de afirmar la propia continuidad y permanencia y de hacerlas reconocer por otros) y de la afirmación de la diferencia (capacidad de distinguirse de otros y de lograr el reconocimiento de esta diferencia)—, Alberto Melucci (1991, pp. 40-42) elabora una tipología elemental que Es decir, como individuo no sólo soy distinto por definición de todos los demás individuos, como una piedra o cualquier otra realidad individuada, sino que, además, me distingo cualitativamente porque, por ejemplo, desempeño una serie de roles socialmente reconocidos (identidad de rol), porque pertenezco a determinados grupos que también me reconocen como miembro (identidad de pertenencia), o porque poseo una trayectoria o biografía incanjeable también conocida, reconocida e incluso apreciada por quienes dicen conocerme íntimamente. "La autoidentificación de un actor debe disfrutar de un reconocimiento intersubjetivo para poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad de distinguirse de los demás debe ser reconocida por los demás. Por lo tanto, la unidad de la persona, producida y mantenida a través de la autoidentificación, se apoya a su vez en la pertenencia a un grupo, en la posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones" (Melucci, 1985, p. 151). 11 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 distingue analíticamente cuatro posibles configuraciones identitarias: 1) identidades segregadas, cuando el actor se identifica y afirma su diferencia independientemente de todo reconocimiento por parte de otros;3 2) identidades heterodirigidas, cuando el actor es identificado y reconocido como diferente por los demás, pero él mismo posee una débil capacidad de reconocimiento autónomo; 3) identidades etiquetadas, cuando el actor se autoidentifica en forma autónoma, aunque su diversidad ha sido fijada por otros;5 4) identidades desviantes, en cuyo caso existe una adhesión completa a las normas y modelos de comportamiento que proceden de afuera, de los demás; pero la imposibilidad de ponerlas en práctica nos induce a rechazarlos mediante la exasperación de nuestra diversidad (p. 42). Esta tipología de Melucci reviste gran interés, no tanto por su relevancia empírica, sino porque ilustra cómo la identidad de un determinado actor social resulta, en un momento dado, de una especie de transacción entre auto y heterorreconocimiento. La identidad concreta se manifiesta, entonces, bajo configuraciones que varían según la presencia y la intensidad de 3 4 5 6 12 los polos que la constituyen. De aquí se infiere que, propiamente hablando, la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la autopercepción de un sujeto en relación con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la "aprobación" de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones. 2.2 Una distinguibilidad cualitativa Dejamos dicho que la identidad de las personas implica una distinguibilidad cualitativa (y no sólo numérica) que se revela, se afirma y se reconoce en los contextos pertinentes de interacción y comunicación social. Ahora bien, la idea misma de "distinguibilidad" supone la presencia de elementos, marcas, características o rasgos distintivos que definan de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad de la unidad considerada. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores o diacríticos en el caso de la identidad de las personas? Las investigaciones realizadas hasta ahora destacan tres series de elementos: Según el autor, se pueden encontrar ejemplos empíricos de esta situación en la fase de formación de los actores colectivos, en ciertas fases de la edad evolutiva, en las contraculturas marginales, en las sectas y en ciertas configuraciones de la patología individual (v.g., desarrollo hipertrófico del yo o excesivo repliegue sobre sí mismo). Tal sería, por ejemplo, el caso del comportamiento gregario o multitudinario, de la tendencia a confluir hacia opiniones y expectativas ajenas, y también el de ciertas fases del desarrollo infantil destinadas a ser superadas posteriormente en el proceso de crecimiento. La patología, por su parte, suele descubrir la permanencia de formas simbióticas o de apego que impiden el surgimiento de una capacidad autónoma de identificación. Es la situación que puede observarse, según Melucci, en los procesos de labeling social, cuyo ejemplo más visible sería la interiorización de estigmas ligados a diferencias sexuales, raciales y culturales, así como también a impedimentos físicos, Por ejemplo, el robo en los supermercados no sería mas que la otra cara del consumismo, así como "muchos otros comportamientos autodestructivos a través del abuso de ciertas substancias no son más que la otra cara de las expectativas demasiado elevadas a las que no tenemos posibilidades de responder" (ibid., p. 42). GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES 1) la pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades), 2) la presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales, y 3) una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la persona considerada. Por lo tanto, el individuo se ve a sí mismo —y es la amplitud de sus círculos de pertenencia (Pollini, 1987, p. 33). Es decir, cuanto más amplios son los círculos sociales de los que se es miembro, tanto más se refuerza y se refina la identidad personal. ¿Pero qué significa la pertenencia social? Implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un reconocido— como "perteneciendo" a una serie de sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza colectivos, como "siendo" una serie de atributos y generalmente mediante la asunción de algún rol dentro como "cargando" un pasado biográfico incanjeable e de la colectividad considerada (v.g., el rol de simple fiel irrenunciable. dentro de una Iglesia cristiana, con todas las expectativas de comportamiento anexas a1 mismo); 2.2.1. La pertenencia social pero sobre todo interiorización La tradición sociológica ha establecido sólidamente la tesis de que la identidad del individuo se define principalmente —aunque no exclusivamente— por la pluralidad de sus pertenencias sociales. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la personalidad individual se puede decir que el hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus progenitores; luego, a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a la de su mujer; por último, a su profesión, que ya de por sí lo inserta frecuentemente en numerosos círculos de intereses [...]. Además, tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con los más variados círculos sociales... (G. Simmel, citado por Pollini, 1987, p. 32). Pues bien, esta pluralidad de pertenencias, lejos de eclipsar la identidad personal, es precisamente la que la define y constituye. Más aún, según G. Simmel debe postularse una correlación positiva entre el desarrollo al mediante menos la parcial apropiación del e complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión (v.g., el credo y los símbolos centrales de una Iglesia cristiana) (Pollini, 1990, p. 186). De donde se sigue que el estatus de pertenencia tiene que ver fundamentalmente con la dimensión simbólico-cultural de las relaciones e interacciones sociales. Falta añadir una consideración capital: la pertenencia social reviste diferentes grados, que pueden ir de la membresía meramente nominal o periférica a la membresía militante e incluso conformista, y no excluye por sí misma la posibilidad del disenso. En efecto, la pertenencia categorial no induce necesariamente la despersonalización y la uniformización de los miembros del grupo. Más aún, la pertenencia puede incluso favorecer, en ciertas condiciones y en función de ciertas variables, la afirmación de las especificidades individuales de los miembros (Lorenzi-Cioldi, 1988, p. 19). Algunos autores llaman "identización" a esta búsqueda, por parte del individuo, de cierto margen de autonomía con respecto a su propio grupo de pertenencia (Tap, 1980). Ahora bien, ¿cuáles son, en términos más concretos, los colectivos a los que un individuo puede pertenecer? de la identidad del individuo y 13 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE ÜE 1997 Propiamente hablando y en sentido estricto, se puede pertenecer —y manifestar lealtad— sólo a los grupos y a las colectividades definidas a la manera de Merton (1965, pp. 240-249).7 Pero en un sentido más lato y flexible también se puede pertenecer a determinadas "redes" sociales (network), definidas como relaciones de interacción coyunturalmente actualizadas por los individuos que las constituyen,8 y a determinadas "categorías sociales", en el sentido más bien estadístico del término.9 Las "redes de interacción" tendrían particular relevancia en el contexto urbano (GuIdicini, 1985, p. 48). Por lo que toca a la pertenencia categorial —v.g., ser mujer, maestro, clasemediero, yuppie—, sabemos que desempeña un papel fundamental en la definición de algunas identidades sociales (por ejemplo, la identidad de género), debido a las representaciones y estereotipos que se le asocian.10 La tesis de que la pertenencia a un grupo o a una comunidad implica compartir el complejo simbólico-cultural que fun ciona corno emblema de los mismos nos permite reconceptualizar dicho complejo en términos de "representaciones sociales". Entonces, diremos que pertenecer a un grupo o a una comunidad implica compartir —a1 menos parcialmente— el núcleo de representaciones sociales que los caracteriza y define. El concepto de "representación social" ha sido elaborado por la escuela europea de psicología social (Jodelet, 1989, p. 32), recuperando y operacionalizando un término de Durkheim por mucho tiempo olvidado. Se trata de construcciones sociocognitivas propias del pensamiento ingenuo o del "sentido común", que pueden definirse como "conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado" (Abric, 1994, p. 19). Las representaciones sociales serían, entonces, "una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, y orientada a la práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a un conjunto social" (Jodelet, 1989, p. 36).11 Las repre- 7 Según Merton, se entiende por grupo "un conjunto de individuos en interacción según reglas establecidas" (p. 240). Por lo tanto, una aldea, un vecindario, una comunidad barrial, una asociación deportiva y cualquier otra socialidad definida por la frecuencia de interacciones en espacios próximos serían "grupos". Las colectividades, en cambio, serían conjuntos de individuos que, aun en ausencia de toda interacción y contacto próximo, experimentan cierto sentimiento de solidaridad "porque comparten ciertos valores y porque un sentimiento de obligación moral los impulsa a responder como es debido a las expectativas ligadas a ciertos roles sociales" (p. 249). Por consiguiente, serían "colectividades" para Merton las grandes "comunidades imaginadas" en el sentido de 1$. Anderson (1983), como la nación y las Iglesias universales (pensadas como "cuerpos místicos"). Algunos autores han caracterizado la naturaleza peculiar de la pertenencia a estas grandes comunidades anónimas, imaginadas e imaginarias llamándola "identificación por proyección o referencia", en clara alusión a1 sentido freudiano del sintagma (Galissot, 1987, p. 16). 8 Las "redes" suelen concebirse como relaciones de interacción entre individuos, de composición y sentido variables, que no existen a priori ni requieren de la contigüidad espacial como los grupos propiamente dichos, sino son creadas y actualizadas cada vez. por los individuos (Hecht, 1993, p. 42). 9 Las categorías sociales han sido definidas por Merton como "agregados de posiciones y de estatutos sociales cuyos detentores (o sujetos) no se encuentran en interacción social; estos responden a las mismas características (de sexo, de edad, de renta, etc.), pero no comparten necesariamente un cuerpo) común de normas y valores" (Merton, 1965, p 249). 10 Por ejemplo, a la categoría "mujer" se asocia espontáneamente una serie de "rasgos expresivos" como pasividad, sumisión, sensibilidad a las relaciones con otros; mientras que a la categoría "hombre" se asocian "rasgos instrumentales" como activismo, espíritu de competencia, independencia, objetividad y racionalidad (LorenziCioldi, 1988, p. 41). 11 Debe advertirse, sin embargo, que según los psicólogos sociales de esta escuela los individuos modulan siempre de modo idiosincrático el núcleo de las representaciones compartidas, lo que excluye el modelo del unanimismo y del consenso. Por tanto, pueden existir divergencias y hasta contradicciones de comportamiento entre individuos de un mismo grupo que comparten un mismo haz. de representaciones sociales. 14 GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES sentaciones sociales así definidas —siempre socialmente contextualizadas e internamente estructuradas— sirven como marcos de percepción y de interpretación de la realidad, y también como guías de los comportamientos y prácticas de los agentes sociales. De este modo los psicólogos sociales han podido confirmar una antigua convicción de los etnólogos y de los sociólogos del conocimiento: los hombres piensan, sienten y ven las cosas desde el punto de vista de su grupo de pertenencia o de referencia. Pero las representaciones sociales también definen la identidad la especificidad de los grupos. Ellas tienen también por función situar a los individuos y a los grupos en el campo social [...], permitiendo de este modo la elaboración de una identidad social y personal gratificante, es decir, compatible con sistemas de normas y de valores social e históricamente determinados (Mugny y Carugati, 1985, p. 183). Ahora estamos en condiciones de precisar de modo más riguroso en qué sentido la pertenencia social es uno de los criterios básicos de "distinguibilidad" de las personas: en el sentido de que a través de ella los individuos internalizan en forma idiosincrática e individualizada las representaciones sociales propias de sus grupos de pertenencia o de referencia. Esta afirmación nos permitirá más adelante comprender mejor la relación dialéctica entre identidades individuales e identidades colectivas. 2.2.2 Atributos identificadores Además de la referencia a sus categorizaciones y círculos de pertenencia, las personas también se distinguen —y son distinguidas— por una determinada configuración de atributos considerados como aspectos de su identidad. "Se trata de un conjunto de características tales como disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes o capacidades, a lo que se añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo" (Lipiansky, 1992, p. 122). Algunos de esos atributos tienen una significación preferentemente individual y funcionan como "rasgos de personalidad" (v.g., inteligente, perseverante, imaginativo...), mientras que otros tienen una significación preferentemente relacional, en el sentido de que denotan rasgos o características de socialidad (v.g., tolerante, amable, comprensivo, sentimental...). Sin embargo, todos los atributos son materia social: "Incluso ciertos atributos puramente biológicos son atributos sociales, pues no es lo mismo ser negro en una ciudad estadounidense que serlo en Zaire..." (Pérez-Agote, 1986, p. 78). Muchos atributos derivan de las pertenencias categoriales o sociales de los individuos, razón por la cual tienden a ser a la vez estereotipos ligados a prejuicios sociales con respecto a determinadas categorías o grupos. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres negras son percibidas como agresivas y dominantes; los hombres negros como sumisos, dóciles y no productivos; y las familias negras como matriarcales y patológicas. Cuando el estereotipo es despreciativo, infamante y discriminatorio, se convierte en estigma, es decir, una forma de categorización social que fija atributos profundamente desacreditadores (Goffman, 1986). Según los psicólogos sociales, los atributos derivan de la percepción —o de la impresión global— que tenemos de las personas en los procesos de interacción social; manifiestan un carácter selectivo, estructurado y totalizante; y suponen "teorías implícitas de la personalidad" —variables en el tiempo y en el espacio— que 15 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 sólo son una manifestación más de las representaciones sociales propias del sentido común (Paicheler, 1984, p. 277). es múltiple y variable. Cada uno de los que dicen conocerme selecciona diferentes eventos de mi biografía. Muchas veces son eventos que nunca ocurrieron. E incluso, cuando han sido verdaderos, su 2.2.3. Narrativa biográfica: historias de vida En una dimensión más profunda, la distinguibilidad de las personas remite a la revelación de una biografía incanjeable, relatada en forma de "historia de vida". Es lo que algunos autores denominan identidad biográfica (Pizzorno, 1989, p. 318) o también identidad íntima (Lipiansky, 1992, p. 121). Esta dimensión de la identidad también requiere como marco el intercambio interpersonal. En efecto, en ciertos casos éste progresa poco a poco a partir de ámbitos superficiales hacia capas más profundas de la personalidad de los actores sociales, hasta llegar a1 nivel de las llamadas "relaciones íntimas", de las que las "relaciones amorosas" sólo constituyen un caso particular (Brehm, 1984, p. 169). Es precisamente en este nivel de intimidad donde suele producirse la llamada "autorrevelación" recíproca (entre conocidos, camaradas, amigos o amantes), por la que a1 requerimiento de un conocimiento más profundo ("dime quién eres: no conozco tu pasado") se responde con una narrativa autobiográfica de tono confidencial (selfnarration). Esta "narrativa" configura o, mejor dicho, reconfigura una serie de actos y trayectorias personales del pasado para conferirle un sentido. En el proceso de intercambio interpersonal, mi contraparte puede reconocer y apreciar en diferentes grados mi "narrativa personal". Incluso puede reinterpretarla y hasta rechazarla y condenarla. Pues, como dice Pizzorno, en mayor medida que las identidades asignadas por el sistema de roles o por algún tipo de colectividad, la identidad biográfica 16 relevancia puede ser evaluada de diferentes maneras, hasta el punto de que los reconocimientos que a partir de allí se me brindan pueden llegar a ser irreconocibles para mí mismo (Pizzorno, 1989, p. 318). En esta especie de transacción entre mi autonarrativa personal y el reconocimiento de la misma por parte de mis interlocutores, sigue desempeñando un papel importante el filtro de las representaciones sociales, como, por ejemplo, la "ilusión biográfica", que consiste en atribuir coherencia y orientación intencional a la propia vida "según el postulado del sentido de la existencia narrada (e implícitamente de toda existencia)" (Bourdieu, 1986, p. 69); la autocensura espontánea de las experiencias dolorosas y traumatizantes, y la propensión a hacer coincidir el relato con las normas de la moral corriente (es decir, con un conjunto de reglas y de imperativos generadores de sanciones y censuras específicas) (Pollak, 1986). Producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es decir, como el relato coherente de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, equivale posiblemente a ceder a una ilusión retórica, a una representación común de la existencia a la que toda una tradición literaria no ha dejado y no deja de reforzar (Bourdieu, 1986, p. 70). 2.3 ¿Y las identidades colectivas? Hasta aquí hemos considerado la identidad principalmente desde el punto de vista de las personas individuales, y la hemos defi- GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES nido como una distinguibilidad cualitativa y específica basada en tres series de factores discriminantes: una red de pertenencias sociales (identidad de pertenencia, identidad categorial o identidad de rol), una serie de atributos (identidad caracteriológica) y una narrativa personal (identidad biográfica). Hemos visto cómo en todos los casos las representaciones sociales desempeñan un papel estratégico y definitorio, por lo que podríamos definir también a la identidad personal como la representación —intersubjetivamente reconocida y "sancionada"— que tienen las personas de sus círculos de pertenencia, de sus atributos personales y de su biografía irrepetible e incanjeable. ¿Pero podemos hablar también, en sentido propio, de identidades colectivas? Este concepto parece presentar de entrada cierta dificultad derivada de la famosa aporía sociológica que consiste en la tendencia a hipostasiar los colectivos. Por eso algunos autores sostienen abiertamente que el concepto de identidad sólo puede concebirse como atributo de un sujeto individual. Así, según P. Berger "no es aconsejable hablar de 'identidad colectiva' a causa del peligro de hipostatización falsa (o reificadora)" (Berger, 1982, p. 363). Sin embargo, se puede hablar en sentido propio de identidades colectivas si es posible concebir actores colectivos propiamente dichos, sin necesidad de hipostasiarlos ni de considerarlos como entidades independientes de los individuos que los constituyen. Tales son los grupos (organizados o no) y las colectividades en el sentido de Merton. Tales grupos (v.g., mi norías étnicas o raciales, movimientos sociales, partidos políticos y asociaciones varias...) y colectividades (v.g., una nación) no pueden considerarse como simples agregados de individuos (en cuyo caso la identidad colectiva sería también un simple agregado de identidades individuales), pero tampoco como entidades abusivamente personificadas que trascienden a los individuos que los constituyen (lo que implicaría la hipostatización de la identidad colectiva). Se trata más bien de entidades relacionales que se presentan como totalidades diferentes de los individuos que las componen y que en cuanto tales obedecen a procesos y mecanismos específicos (Lipiansky, 1992, p. 88). Dichas entidades relacionales están constituidas por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento de pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción. Además, se comportan como verdaderos actores colectivos capaces de pensar, hablar y operar a través de sus miembros o de sus representantes, según el conocido mecanismo de la delegación (real o supuesta).12 En efecto, un individuo determinado puede interactuar con otros en nombre propio, sobre bases idiosincráticas, o también en cuanto miembro o representante de uno de sus grupos de pertenencia. La identidad colectiva —dice Pizzorno— es la que me permite conferir significado a una determinada acción en cuanto realizada por 12 Sobre el fetichismo, las usurpaciones y las perversiones potenciales inherentes a este mecanismo, ver Bourdieu, 1984: "La relación de delegación corre el riesgo de disimular la verdad de la relación de representación y la paradoja de situaciones en las que un grupo sólo puede existir mediante la delegación en una persona singular —el secretario general, el Papa, etc.—, que puede actuar como persona moral, es decir, como sustituto del grupo. En todos estos casos, y según la ecuación establecida por los canonistas —la Iglesia es el Papa—, según las apariencias el grupo hace a1 hombre que habla en su lugar, en su nombre —así se piensa en términos de delegación—, mientras que en realidad es igualmente verdadero decir que el portavoz hace a1 grupo..." (p. 49). 17 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 un francés, un árabe, un pentecostal, un socialista, un No dice otra cosa Carlos Barbé en el siguiente texto: fanático del Liverpool, un fan de Madonna, un miembro del clan de los Corleoni, un ecologista, un Las representaciones sociales referentes a las kuwaití, u otros. Un socialista puede ser también identidades de clase, por ejemplo, se dan dentro de la cartero o hijo de un amigo mío, pero algunas de sus psique de cada individuo. Tal es la lógica de las acciones sólo las puedo comprender porque es representaciones y, por lo tanto, de las identidades socialista (Pizzorno, 1989, p. 318). por ellas formadas (Barbé, 1985, p. 275). Con excepción psicológicos exclusivamente o de de a1 rasgos propiamente No está de más, finalmente, enumerar algunas personalidad atribuibles proposiciones axiomáticas en torno a las identidades elementos colectivas, con el objeto de prevenir malentendidos. los sujeto-persona, los centrales de la identidad —como la capacidad de 1) Sus condiciones sociales de posibilidad son las distinguirse y ser distinguido de otros grupos, de definir mismas que las que condicionan la formación de todo los grupo social: la proximidad de los agentes individuales propios límites, de generar símbolos y representaciones sociales específicos y distintivos, de en el espacio social.ls configurar y reconfigurar el pasado del grupo como una 2) La formación de las identidades colectivas no memoria colectiva compartida por sus miembros implica en absoluto que éstas se hallen vinculadas a la (paralela a la memoria biográfica constitutiva de las existencia de un grupo organizado. identidades individuales) e incluso de reconocer ciertos 3) Existe una "distinción inadecuada" entre agentes atributos como propios y característicos— también colectivos e identidades colectivas, en la medida en que pueden aplicarse perfectamente a1 sujeto-grupo o, si se éstas sólo constituyen la dimensión subjetiva de los prefiere, a1 sujeto-actor colectivo. primeros, y no su expresión exhaustiva. Por lo tanto, la Por lo demás, conviene resaltar la relación dialéctica identidad colectiva no es sinónimo de actor social. existente entre identidad personal e identidad colectiva. 4) No todos los actores de una acción colectiva En general, la identidad colectiva debe concebirse como comparten unívocamente y en el mismo grado las una zona de la identidad personal, si es verdad que ésta representaciones sociales que definen subjetivamente la se define en primer lugar por las relaciones de identidad colectiva de su grupo de pertenencia.14 pertenencia a múltiples colectivos ya dotados de identi- 5) Frecuentemente las identidades colectivas dad propia en virtud de un núcleo distintivo de constituyen uno de los prerrequisitos de la acción representaciones sociales, como serían, por ejemplo, la colectiva. Pero de aquí no se infiere que toda identidad ideología y el programa de un partido político colectiva determinado. 13 14 18 "Si bien la probabilidad de reunir real o nominalmente —por la virtud del delegado— a un conjunto de agentes es tanto mayor cuanto más próximos se encuentran estos en el espacio social y cuanto más restringida y, por lo tanto, más homogénea es la clase construida a la que pertenecen, la reunión entre los más próximos nunca es necesaria y fatal [...], así como también la reunión entre los mas alejados nunca es imposible" (Bourdieu, 1984, pp. 3 y 4). "Incluso las identidades más fuertes de la historia (como las identidades nacionales, las religiosas y las de clase) no corresponden nunca a una sene univoca de representaciones en Iodos los sujetos que la comparten" (Barbé, 1985, p. 270). GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES genere siempre una acción colectiva, ni que ésta tenga siempre por fuente obligada una identidad colectiva.15 6) Las identidades colectivas no tienen necesariamente por efecto la despersonalización y la uniformización de los comportamientos individuales (salvo en el caso de las llamadas "instituciones totales", como un monasterio o una institución carcelaria).16 también los otros esperan de nosotros que seamos estables y constantes en la identidad que manifestamos; que nos mantengamos conformes a la imagen que proyectamos habitualmente de nosotros mismos (de aquí el valor peyorativo asociado a calificativos tales como inconstante, versátil, cambiadizo, inconsistente, "camaleón", etc.); y los otros están siempre listos para "llamarnos a1 orden", para comprometernos a respetar nuestra identidad (Lipiansky, 1992, p. 43). 3. La identidad como persistencia en el tiempo Pero más que de permanencia, habría que hablar de continuidad en el cambio, en el sentido de que la identidad a la que nos referimos es la que corresponde a Otra característica fundamental de la identidad —sea ésta personal o colectiva— es su capacidad de perdurar —aunque sea imaginariamente— en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que la identidad implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través del tiempo, del espacio y de la diversidad de las situaciones. Si anteriormente la identidad se nos aparecía como distinguibilidad y diferencia, ahora se nos presenta (tautológicamente) como igualdad o coincidencia consigo mismo. De aquí derivan la relativa estabilidad y consistencia que suelen asociarse a la identidad, así como también la atribución de responsabilidad a los actores sociales y la relativa previsibilidad de los comportamientos. 7 También esta dimensión de la identidad remite a un contexto de interacción. En efecto, un proceso evolutivo18 y no a una constancia sustancial. Hemos de decir, entonces, que es más bien la dialéctica entre permanencia y cambio, entre continuidad y discontinuidad, la que caracteriza por igual a las identidades personales y a las colectivas. Estas se mantienen y duran adaptándose a1 entorno y recomponiéndose incesantemente, sin dejar de ser las mismas. Se trata de un proceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo ni acabado. Debe situarse en esta perspectiva la tesis de Fredrik Barth (1976), según la cual la identidad se define primariamente por la continuidad de sus límites, es decir, por sus diferencias, y no tanto por el contenido cultural que en un momento determinado marca simbólicamente dichos límites o di- 15 "Una verbena pluricategorial o una huelga pueden resultar muy bien (Je una coincidencia de intereses y hasta de eventuales y momentáneas identificaciones, pero no de una identidad" (Barbé, 1985, p. 271). 16 Por lo tanto, no parece que deba admitirse el modelo del continuum de comportamientos —propuesto por Tajfel (1972)—entre un polo exclusivamente personal que no implique referencia alguna a los grupos de pertenencia, y un polo colectivo y despersonalizante, donde los comportamientos estarían totalmente determinados por diversos grupos o categorías de pertenencia. Este modelo esta impregnado por la idea de una oposición irreconciliable entre una realidad social coactiva e inhibidora y un yo personal en búsqueda permanente de libertad y autorrealización autónoma. 17 Desde esta perspectiva, constituye una contradictio in terminis la idea de una identidad caleidoscópica, fragmentada y efímera que sería propia de la "sociedad posmoderna", según el discurso especulativo de ciertos filósofos y ensayistas. 18 Incluso esta expresión resulta todavía inexacta. Habría que hablar más bien de proceso dinámico, ya que nuestra biografía, por ejemplo, es más bien un proceso cíclico, no según un modelo evolutivo y lineal, sino según una dialéctica de recomposiciones y rupturas. 19 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 ferencias. Por lo tanto, las características culturales de un grupo pueden transformarse con el tiempo sin que se altere su identidad. O, dicho en términos de George de Vos (1982, XII), pueden variar los "emblemas de contraste" de un grupo sin que se altere su identidad. Esta tesis impide extraer conclusiones apresuradas de la observación de ciertos procesos de cambio cultural "por modernización" en las zonas fronterizas o en las áreas urbanas. Así, por ejemplo, los fenómenos de "aculturación" o de "transculturación" no implican automáticamente una "pérdida de identidad", sino sólo su recomposición adaptativa.19 Incluso, pueden provocar la reactivación de la identidad mediante procesos de exaltación regenerativa. Pero lo dicho hasta aquí no permite dar cuenta de la percepción de transformaciones más profundas que parecen implicar una alteración cualitativa de la identidad tanto en el plano individual como en el colectivo. Para afrontar estos casos se requiere reajustar el concepto de cambio tomando en cuenta, por un lado, su amplitud y su grado de profundidad y, por otro, sus diferentes modalidades. En efecto, si asumimos como criterio su amplitud y grado de profundidad, podemos concebir el cambio como un concepto genérico que comprende dos formas más específicas: la transformación y la muta-ción (Ribeil, 1974, p. 142 y ss). La transformación sería un proceso adaptativo y gradual que se da en la continuidad, sin afectar significativamente la estructura de un sistema, cualquiera que ésta sea. La mutación, en cambio, supondría una alteración cualitativa del sistema, es decir, el paso de una estructura a otra. En el ámbito de la identidad personal, podrían caracterizarse como mutación los casos de "conversión" en los que una persona adquiere la convicción —a1 menos subjetiva— de haber cambiado profundamente, de haber experimentado una verdadera ruptura en su vida, en fin, de haberse despojado del "hombre viejo" para nacer a una nueva identidad.20 En cuanto a las identidades colectivas, se pueden distinguir dos modalidades básicas de alteración de una unidad identitaria: la mutación por asimilación y la mutación por diferenciación. Según Horowitz (1975, p. 115 y ss), la asimilación comporta, a su vez, dos figuras básicas: la amalgama (dos o más grupos se unen para formar un nuevo grupo con una nueva identidad) y la incorporación (un grupo asume la identidad de otro). La diferenciación, por su parte, también asume dos figuras: la división (un grupo se escinde en dos o más de sus componentes) y la proliferación (uno o más grupos generan grupos adicionales diferenciados). La fusión de diferentes grupos étnicos africanos en la época de la esclavitud para formar una sola y nueva etnia, la de los "negros"; la plena "americanización" de algunas minorías étnicas en Estados Unidos; la división de la antigua Yugoslavia en sus componentes étnicoreligiosos originarios; y la proliferación de las sectas religiosas a partir de una o más "Iglesias madres" podrían ejemplificar estas diferentes modalidades de mutación identitaria. 4. La identidad como valor La mayor parte de los autores destacan otro elemento característico de la identidad: el valor (positivo o negativo) que se atribuye invariablemente a la misma. En efecto, 19 Para una discusión más pormenorizada de esta problemática, ver Giménez, 1994, pp. 171-174). 20 una discusión de este tópico en Giménez, 1993, p. 44 y ss. 20 Ver GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES existe una difusa convergencia entre los estudiosos por consecuencia estimular la autoestima, la en la constatación de que el hecho de reconocerse una identidad étnica, por ejemplo, comporta para el sujeto la formulación de un juicio de valor, la afirmación de lo más o de lo menos, de la inferioridad o de la superioridad entre él mismo y el partner con respecto a1 cual se reconoce como portador de una identidad distintiva (Signorelli, 1985, pp. 44-60). Digamos, entonces, que la identidad se halla siempre dotada de cierto valor para el sujeto, generalmente distinto del que confiere a los demás sujetos que constituyen su contraparte en el proceso de interacción social. Y ello es así, en primer lugar, porque, aun inconscientemente, la identidad es el valor central en torno a1 cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos (en este sentido, el "sí mismo" es necesariamente "egocéntrico"). Y en segundo lugar, creatividad, el orgullo de pertenencia, la solidaridad grupal, la voluntad de autonomía y la capacidad de resistencia contra la penetración excesiva de elementos exteriores.21 Pero en muchos otros casos se puede tener también una representación negativa de la propia identidad, sea porque ésta ha dejado de proporcionar el mínimo de ventajas y gratificaciones requerido para que pueda expresarse con éxito moderado en un determinado contexto social (Barth, 1976, p. 28), sea porque el actor social ha introyectado los estereotipos y estigmas que le atribuyen —en el curso de las "luchas simbólicas" por las clasificaciones sociales— los actores (individuos o grupos) que ocupan la posición dominante en la correlación de fuerzas materiales y simbólicas, y que, por lo mismo, se arrogan el derecho de imponer la definición "legítima" de la identidad y la "forma legítima" de las clasificaciones sociales (Bourdieu, 1982, p. 136 y ss). En estos casos, la percepción negativa de la propia identidad genera frustración, desmoralización, complejo de inferioridad, insatisfacción y crisis. porque las mismas nociones de diferenciación, de comparación y de distinción, inherentes [...] a1 concepto de identidad, implican lógicamente como corolario la búsqueda de una valorización de sí mismo con respecto a los demás. La valorización puede aparecer incluso como uno de los resortes fundamentales de la vida social (aspecto que E. Goffman ha puesto en claro a través de la noción de face) (Lipiansky, 1992, p. 41). Concluyamos, entonces, que los actores sociales —sean individuales o colectivos— tienden, en primera instancia, a valorar positivamente su 5. La identidad y su contexto social más amplio En cuanto construcción interactiva o realidad intersubjetiva, las identidades sociales requieren, en primera instancia y como condición de posibilidad, de contextos de interacción estables constituidos en forma de "mundos familiares" de la vida ordinaria, conocidos desde dentro por los actores sociales no como objetos de interés teórico, sino con fines prácticos. Se trata del mundo de la vida en el sentido de los identidad, lo que tiene 21 Como ya lo había señalado Max Weber, "toda diferencia de 'costumbres' puede alimentar en sus portadores un sentimiento específico de 'honor' y 'dignidad'" (Weber, 1944, p. 317). 21 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 fenomenólogos y de los etnometodólogos, es decir, "el mundo conocido en común y dado por descontado" ("the world know in common and taken for granted"), juntamente con su trasfondo de representaciones sociales compartidas, es decir, de tradiciones culturales, expectativas recíprocas, saberes compartidos y esquemas comunes (de percepción, de interpretación y de evaluación) (Izzo, 1985, p. 132 y ss). En efecto, es este contexto endógenamente organizado lo que permite a los sujetos administrar su identidad y sus diferencias, mantener entre sí relaciones interpersonales reguladas por un orden legítimo, interpelarse mutuamente y responder "en primera persona" —es decir, siendo "el mismo" y no alguien diferente— de sus palabras y de sus actos. Y todo esto es posible porque dichos "mundos" proporcionan a los actores sociales un marco a la vez cognitivo y normativo capaz de orientar y organizar interactivamente sus actividades ordinarias (Dressler, 1986, pp. 35-58). Debe postularse, por lo tanto, una relación de determinación recíproca entre la estabilidad relativa de los "contextos de interacción" también llamados "mundos de la vida" y la identidad de los actores que inscriben en ellos sus acciones concertadas. ¿Cuales son los límites de estos "contextos de interacción" que sirven de entorno o "ambiente" a las identidades sociales? Son variables según la escala considerada y se tornan visibles cuando dichos contextos implican también procedimientos formales de inclusiónidentificación, lo que es el caso cuando se trata de instituciones como un grupo doméstico, un centro de investigación, una empresa, una administración, una comunidad local, un Estadonación, etc. Pero en otros casos la visibilidad de ios límites constituye un problema, como cuando nos referimos a una "red" de 22 relaciones sociales, a una aglomeración urbana o a una región. Según el análisis fenomenológico, una de las características centrales de las sociedades llamadas "modernas" sería precisamente la pluralización de los mundos de la vida en el sentido antes definido, por oposición a la unidad y a1 carácter englobante de los mismos en las sociedades premodernas culturalmente integradas por un universo simbólico unitario (v.g., una religión universalmente compartida). Tal pluralización no podría menos que acarrear consecuencias para la configuración de las identidades sociales. Por ejemplo, cuando el individuo se confronta desde la primera infancia con "mundos" de significados y definiciones de la realidad no sólo diferentes, sino también contradictorios, la subjetividad ya no dispone de una base coherente y unitaria donde arraigarse, y en consecuencia la identidad individual ya no se percibe como dato o destino, sino como una opción y una construcción del sujeto. Por eso "la dinámica de la identidad moderna es cada vez más abierta, proclive a la conversión, exasperadamente reflexiva, múltiple y diferenciada" (Sciolla, 1983, p. 48). Hasta aquí hemos postulado como contexto social inmediato de las identidades el "mundo de la vida" de los grupos sociales, es decir, la sociedad concebida desde la perspectiva endógena de los agentes que participan en ella. Pero esta perspectiva es limitada y no agota todas las dimensiones posibles de la sociedad. Por eso hay que añadir de inmediato que la organización endógena de los mundos compartidos con base en las interacciones prácticas de las gentes en su vida ordinaria se halla recubierta, sobre todo en las sociedades modernas, por una organización exógena, que confía a instituciones especializadas (derecho, ciencia, arte, política, media, etc.) la producción y el man- GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES tenimiento de contextos de interacción estables. Es decir, la sociedad es también sistema, estructura o espacio social constituido por "campos" diferenciados, en el sentido de Bourdieu (1987, p. 147 y ss). Y precisamente son tales "campos" los que constituyen el contexto social exógeno y mediato de las identidades sociales. En efecto, las interacciones sociales no se producen en el vacío —lo que sería una especie de abstracción psicológica—, sino que se hallan "empacadas", por así decirlo, en la estructura de relaciones objetivas entre posiciones en los diferentes campos sociales.22 Esta estructura determina las formas que pueden revestir las interacciones simbólicas entre los agentes y la representación que éstos pueden tener de la misma (Bourdieu, 1971, pp. 2-21). Desde esta perspectiva se puede decir que la identidad no es más que la representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de su posición (distintiva) en el espacio social y de su relación con otros agentes (individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo espacio. Por eso, el conjunto de representaciones que —a través de las relaciones de pertenencia— definen la identidad de un determinado agente nunca desborda o transgrede los límites de compatibilidad definidos por el lugar que ocupa en el espacio social. Así, por ejemplo, la identidad de un grupo campesino tradicional siempre será congruente con su posición subalterna en el campo de las clases sociales, y sus miembros se regirán por reglas implícitas tales como: "no creerse más de lo que uno es", "no ser pretensioso", "darse su lugar", "no ser iguales ni igualados", "conservar su distancia", etc. Es lo que Goffman de nomina "sense of one's place", que según nosotros deriva de la "función locativa" de la identidad. Se puede decir, por consiguiente, que en la vida social las posiciones y las diferencias de posiciones (que fundan la identidad) existen bajo dos formas: bajo una forma objetiva, es decir, independiente de todo lo que los agentes puedan pensar de ellas, y bajo una forma simbólica y subjetiva, esto es, bajo la forma de la representación que los agentes se forjan de las mismas. De hecho, las pertenencias sociales (familiares, profesionales, etc.) y muchos de los atributos que definen una identidad revelan propiedades de posición (Accardo, 1983, pp. 56 y 57). Y la voluntad de distinción de los actores, que refleja precisamente la necesidad de poseer una identidad social, traduce en última instancia la distinción de posiciones en el espacio social. 6. Utilidad teórica y empírica del concepto de identidad Llegados a este punto, podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es la utilidad teórica y empírica del concepto de identidad en sociología y, por extensión, en antropología? No faltan autores que le atribuyan una función meramente descriptiva, útil para definir, en todo caso, un nuevo objeto de investigación sobre el fondo de la diversidad fluctuante de nuestra experiencia, pero no una función explicativa que torne más inteligible dicho objeto permitiendo formular hipótesis acerca de los problemas que se plantean a propósito del mismo. J. W. Lapierre escribía hace cierto tiempo: "El 22 Según Bourdieu, "la verdad de la interacción nunca se encuentra por entero en la interacción, tal como esta se manifiesta a la observación" (1987, p. 151). Y en otra parte afirma que las interacciones sociales no son mas que "la actualización coyuntural de la relación objetiva" (1990, p- 34). 23 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Comunicarse con otro implica una definición, a la concepto de identidad no explica nada. Más bien define un objeto, un conjunto de fenómenos sobre los cuales antropólogos y sociólogos se plantean cuestiones del tipo 'cómo explicar y comprender que...'" (1984, p. 196). Sin embargo, basta echar una ojeada a la abundante literatura generada en torno a1 tópico para percatarse de que el concepto en cuestión también ha sido utilizado como instrumento de explicación. Digamos, de entrada, que la teoría de la identidad por lo menos permite entender mejor la acción y la interacción social. En efecto, esta teoría puede considerarse como una prolongación (o profundización) de la teoría de la acción, en la medida en que es la identidad la que permite a los actores ordenar sus preferencias y escoger, en consecuencia, ciertas alternativas de acción. Es lo que Loredana Sciolla denomina función selectiva de la identidad (1983, p. 22). Situándose en esta misma perspectiva, A. Melucci define la identidad como "la capacidad de un actor de reconocer los efectos de su acción como propios y, por lo tanto, de atribuírselos" (1982, p. 66). Por lo que toca a la interacción, hemos dicho que es el "medium" donde se forma, se mantiene y se modifica la identidad. Pero una vez constituida, ésta influye, a su vez, sobre la misma conformando expectativas y motivando comportamientos. Además, la identidad (por lo menos la identidad de rol) se actualiza o se representa en la misma interacción (Hecht, 1993, pp. 46-52). La "acción comunicativa" es un caso particular de interacción (Habermas, 1988 II, p. 122 y ss). Pues bien, la identidad es a la vez un prerrequisito y un componente obligado de la misma: 23 24 vez relativa y recíproca, de la identidad de los interlocutores: se requiere ser y saberse alguien para el otro, como también nos forjamos una representación de lo que el otro es en sí mismo y para nosotros (Lipiansky, 1992, p. 122). Pero el concepto de identidad no sólo permite comprender, dar sentido y reconocer una acción, sino también explicarla. Para A. Pizzorno, comprender una acción significa identificar su sujeto y prever su posible curso, "porque la práctica del actuar en sociedad nos dice, más o menos claramente, que a identidades 11 corresponde una acción que sigue reglas R1" (1989, p. 177). Explicar una acción, en cambio, implicaría reidentificar a su sujeto mediante el experimento mental de hacer variar sus posibles fines y reconstruyendo (incluso históricamente) su contexto cultural pertinente ("ricolocazione culturale"), todo ello a partir de una situación de incertidumbre que dificulta la comprensión de la misma ("intoppo").23 Pero hay más: el concepto de identidad también se ha revelado útil para la comprensión y explicación de los conflictos sociales, bajo la hipótesis de que en el fondo de todo conflicto se esconde siempre un conflicto de identidad. En todo conflicto por recursos escasos siempre está presente un conflicto de identidad: los polos de la identidad (auto y heteroidentificación) se separan y la lucha es una manera de afirmar la unidad, de restablecer el equilibrio de su relación y la posibilidad del intercambio con el otro fundado en el reconocimiento (Melucci, 1982, p. 70). Véase mu aplicación de estos procedimientos al análisis político en el mismo Pizzorno, 1994, particularmente en las pp. 11-13. GIMÉNEZ/MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES Situándose en esta perspectiva, Alfonso Pérez Agote (1986, p. 81) ha formulado una distinción útil entre conflictos de identidad e identidades en conflicto: Por conflicto de identidad entiendo aquel conflicto social que se origina y desarrolla con motivo de la existencia de dos formas —a1 menos— de definir la pertenencia de una serie de individuos a un grupo24 [...]. Por identidades en conflicto o conflicto entre identidades entiendo aquellos conflictos sociales entre colectivos que no implican una disputa sobre la identidad, sino que más bien la suponen, en el sentido de que el conflicto es un reconocimiento por parte de cada colectivo de su propia identidad y de la identidad del otro; un ejemplo prototípico lo constituyen los conflictos étnicos y raciales en un espacio social concreto, como puede ser una ciudad estadounidense (p. 81). En un plano más empírico, el análisis en términos de identidad ha permitido descubrir la existencia de actores sociales por largo tiempo ocultados bajo categorías o segmentos sociales más amplios.25 También ha permitido entender mejor los obs táculos que enturbian las relaciones interétnicas entre la población negra y la de los americanoseuropeos en Estados Unidos, poniendo a1 descubierto los mecanismos de la discriminación racial y explicitando las condiciones psicosociales requeridas para una mejor relación intra e inter-étnica (Hecht, 1993). En fin, también parecen indudables las virtudes heurísticas del concepto. El punto de vista de la identidad ha permitido plantear bajo un ángulo nuevo, por ejemplo, los estudios regionales (Bassand, 1990, y Gubert, 1992) y los estudios de género (Di Cristofaro Longo, 1993; Balbo, 1983,26 y Collins, 1990), así como también los relativos a los movimientos sociales (Melucci, 1982 y 1989), a los partidos políticos (Pizzorno, 1993), a los conflictos raciales e interétnicos (Hecht, 1993, y Bartolomé, 1996), a la situación de los Estados nacionales entre la globalización y la resurgencia de los particularismos étnicos (Featherstone, 1990), a la fluidez cultural de las franjas fronterizas y a la configuración transnacional de las migraciones (Kearney, 1991), etc., por mencionar sólo algunos de los campos de estudio que han sido revitalizados por el paradigma de la identidad. Bibliografía Abric, Jean-Claude, Pratiques sociales et représentations, París, Presses Universitaires de France, 1994. Accardo, Alain, Initiation a la sociologie de I'illusionisme social, Burdeos (Francia), Le Mascaret, 1983. Anderson, B., Imagined Communities, Londres, Verso Editions and NLB, 1983. 24 El autor está pensando en los "nacionalismos periféricos" de España, como el de los vascos, por ejemplo. 25 Tal ha sido el caso de los rancheros de la sierra "jamilchiana" (límite sur entre Jalisco y Michoacán), categorixados genéricamente como "campesinos" y "descubiertos" como actores sociales con identidad propia por Esteban Barragán López en un sugestivo estudio publicado por la revista Relaciones (1990.pp.75-106), de El Colegio de Michoacán. 26 "La identidad es un nudo teórico fundamental del `saber femenino'. La formación de identidades, colectivas e individuales, de las mujeres constituye un dato emergente, problemático y disruptivo de nuestro tiempo. Discutiendo sobre la identidad, no podemos menos que plantear la cuestión de las relaciones entre las contribuciones del feminismo y las de otros enfoques y tradiciones de esludios" (Balbo, 1983, p. 80). 25 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Balbo, L, "Lettura parallela", en Laura Balbo et al., Complessitá sociale e identitá, Milán (Italia), Franco Angeli, 1985, pp. 79-98. Barbé, Carlos, "L'identità —"individuale" e "collettiva"— come dimensione soggettiva dell'azione sociale", en Laura Balbo et al., Complessità sociale e identità, Milán (Italia), Franco Angeli, 1985, pp. 261-276. Barth, Fredrik, Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Fondo de Cultura Económica, 1976. Bartolomé, Miguel Alberto y Alicia Mabel Barrabás, La pluralidad en peligro, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Instituto Nacional Indigenista, 1996. Bassand, Michel, Culture et régions. d'Europe, Lausana (Suiza), Presses Polytechniques et Imoversitaires Romandes, 1990. Berger, Peter L., "La identidad como problema en la sociología del conocimiento", en Gunter W. Remmling (ed.), Hacia la sociología del conocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 355-368. Bourdieu, Pierre, "Une interprétation de la théorie de la réligion de Max Weber", en Archives Européennes de Sociologie, XII, 1971, pp. 3-21. ————, "Les trois états du capital culturel", en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, núm. 30, 1979, pp. 3-6. ————, Ce que parler veut dire, París, Fayard, 1982. ————, "La délégation et le fétichisme politique", en Actes de Recherche en Sciences Sociales, núm. 52-53, 1984, pp. 49-65. ————, "L'illusion biographique", en Actes de Recherche en Sciences Sociales, núm. 62-63, 1986, pp. 69-72. ————, Choses dites. Pan's, Les Editions de Minuit, 1987. ————, "Un contrat sous contrainte", en Actes de Recherche en Sciences Sociales, núm. 81-82, 1990. Brehm, Sharon S., "Les relations intimes", en Serge Moscovici (ed.), Psychologie Sociale, París, Presses Universitaires de France, 1984, pp. 169-191. Collins, P. H., "The Social Construction of Black Feminist Thought", en M. Malson et a1. (eds.), Black Women in America, Chicago, University of Chicago Press, 1990, pp. 297-326. De Vos, George y Lola Romanucci Ross, Ethnic Identity, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. Di Cristofaro Longo, Gioia, Identità e cultura, Roma, Edizioni Studium, 1993. Dressler-Halohan, Wanda, Françoise Morin y Louis Quere, L'ldentité de "pays" a l'épreuve de la modernité, París, Centre d'Etude des Mouvements Sociaux-E.H.E.S.S., 1986. Featherstone, Mike (ed.), Global Culture, Londres, Sage Publications, 1992. Gallissot, René, "Sous l'identité, la procès d'identification", en L'Homme et la Societé, núm. 83, Nouvelle série, 1987, pp. 12-27. Giménez, Gilberto, "Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa", en Guillermo Bonfil Batalla, Nuevas identidades culturales, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), 1993, pp. 23-54. ————, "Comunidades primordiales y modernización en México", en Gilberto Giménez y Ricardo Pozas H. (eds.), Modernización e identidades sociales, México, Instituto de Investigaciones SocialesUNAM/Instituto Francés de América Latina (IFAL), 1994, pp. 151-183. 26 GIMÉNEZ./MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES Giménez, Gilberto, "La identidad social o el retorno del sujeto en sociología", en III Coloquio Paul Kirchhoff, Identidad, México, Instituto de Investigaciones AntropológicasUNAM,1996. Goffman, Erving, Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1986. Gubert, R. et al., L'appartenenza territoriale tra ecologia e cultura, Trento (Italia), Reverdito Edizioni, 1992. Guidicini, Paolo, (ed.), Dimensione Comunitá, Milán (Italia), Franco Angeli, 1985. Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, vols. I y ll, Madrid, Taurus, 1987. Hecht, Michael L, Mary Jane Collier y Sidney A. Ribeau, African-American Communication. Ethnic Identity and Cultural Interpretation, Londres, Sage Publications, 1993. Horowitz, D. L., "Ethnic Identity", en N. Glazer y D. P. Moynihan (eds.), Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge, Harvard University Press, 1975. Izzo, Alberto, "II concetto di 'mondo vitale'", en L. Balbo et al., Complessità sociale e identità, Milán (Italia), Franco Angeli, 1985, pp. 132-149. Jodelet, Denise, Les reprèsentations sociales, París, Presses Universitaires de France, 1989. Kearney, Michael, "Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire", en Journal of Historical Sociology, vol. 4, núm. 1, 1991, pp. 52-74. Lapierre, J. W., "L'ldentite collective, objet paradoxal: d'où nous vient-il?", en Recherches Sociologiques, vol. XV, núm. 2/3, 1984, pp. 195-206. Lévi-Strauss, Claude (ed.), L'ldentite, París, Grasset, 1977. Lipiansky, Edmond Marc, Identité et communication, París, Presses Universitaires de France, 1992. Lorenzi-Cioldi, Fabio, Individus dominants et groupes domines, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1988. Melucci, Alberto, L'invenzione del presente, Bolonia (Italia), II Mulino, 1982. ————, "Identità e azione colletiva', en L. Balbo et al., Complessità sociale e identità, Milán (Italia), Franco Angeli, 1985, pp. 150-163. ————, Nomads of the Present, Filadelfia, Temple University Press, 1989. ————, II gioco dell'io. II cambiamento di sé in una società globale, Milán (Italia), Feltrinelli, 1991. Merton, Robert K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, París, Librairie Plon, 1965. Mugny, G. y F. Carugati, L'intelligence au pluriel: les représentations sociales de l´intelligence et de son developpement, Cousset, DelVal, 1985. Paicheler, Henri, "L'epistemologie du sens commun", en Serge Moscovici (ed.), Psychologie Sociale, París, Presses Universitaires de France, 1984, pp. 277-307. Pérez-Agote, Alfonso, "La identidad colectiva: una reflexión abierta desde la sociología", en Revista de Occidente, núm. 56, 1986, pp. 76-90. Pizzorno, Alessandro, "Identità e sapere inutile", en Rassegna Italiana di Sociología, año 30, núm. 3, 1989, pp. 305-319. ————, 1989, "Spiegazione come reidentificazione", en Rassegna Italiana di Sociologia, año 30, núm. 2, 1989, pp. 161-183. ————, Le radici della politica assoluta, Milan, Feltrinelli, 1994. Pollini, Gabriele, Appartenenza e identità, Milan (Italia), Franco Angeli, 1987. 27 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Pollini, Gabriele, "Appartenenza socio-territoriale e mutamento culturale", en Vincenzo Cesareo (ed.), La cultura dell'Italia contemporanea, Turín (Italia), Fondazione Giovanni Agnelli, 1990, pp. 185225. Ribeil, Georges, Tensions et mutations sociales, París, Presses Universitaires de France, 1974. Sciolla, Loredana, Identità, Turín (Italia), Rosenberg & Sellier, 1983. Signorelli, Amalia, 'Identita etnica e cultura de massa dei lavoratori migranti", en Angelo Di Carlo (ed.), I luoghi dell'identità, Milan, Franco Angeli, 1985. Tajfel, H., "La categorisation sociale", en Serge Moscovici (ed.), Introduction a la Psychologie Sociale, vol. I, París, Larousse, 1972. Tap, P., Identités collectives et changements sociaux, Toulouse, Privat, 1980. Weber, Max, Economía y sociedad, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 28 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18 JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Las fiestas patrias y la preservación de la identidad cultural mexicana en California: una visión histórica Lawrence Douglas Taylor Hansen* Resumen El artículo trata de la evolución histórica de las fiestas patrias en el estado de California, desde la conquista estadunidense de 1846-1848 hasta las décadas más recientes. Al contrario de las expectativas por parte de la comunidad anglocaliforniana de que los mexicanos de California, junto con su cultura, eventualmente desaparecieran, se refortalecieron con la llegada, a partir de 1880, de varias olas de migrantes procedentes de México. Aunque el gran aumento de la población mexicocaliforniana aceleró el proceso de formación de barrios o vecindades compuestas por miembros de este grupo, que estallan segregadas socialmente y en términos de residencia, a1 mismo tiempo también sirvió para revitalizar el sentido de orgullo en las raíces étnicas y culturales de este grupo. Las fiestas patrias constituyeron un aspecto importante de este proceso, en vista de que, durante muchas décadas, estas celebraciones eran las únicas ocasiones públicas en las cuales los mexicoestadunidenses podían mostrar su orgullo de ser mexicanos. No sólo les proporcionaron una oportunidad para mostrar su identidad como grupo, sino también de rendir homenaje a su herencia histórico-cultural. Abstract The article deals with the historical evolution of the fiestas patrias in the state of California, from the U.S. conquest from 1846-1848 until more recent decades. Contrary to the expectations of the Anglocalifornian community that the Mexicans of California, together with their culture, might eventually disappear, the latter were strengthened by the arrival, from 1880 on, of several waves of immigrants from Mexico. While the great increase in the MexicanCalifornian population accelerated the process of the formation of barrios or neighborhoods composed of members of this group, who were segregated socially and in terms of residence, at the same time it also served to revitalize the sense of pride in the ethnic and cultural origins of this group. The fiestas patrias constituted an important aspect of this process, in view of the fact that, during many decades, these celebrations were the only public occasions in which the Mexican-Americans could demostrate their pride in being Mexicans. They not only provided them an opportunity for revealing their identity as a group, but of also rendering homage to their historical and cultural heritage. *lnvestigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, E-mail:[email protected]. 29 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Introducción La posición del mexicano y de su cultura dentro de la sociedad californiana fue determinada en gran parte durante las primeras dos o tres décadas del dominio estadunidense. Muchas de las tendencias sociales y culturales de la comunidad mexicocaliforniana de hoy en día se relacionan directamente con la historia de California durante este periodo. Como consecuencia de esta época de transición, se conservó una parte de la herencia cultural mexicana. La parte que se logró preservar fue sujeta, a lo largo de las décadas subsecuentes, a un proceso de evolución continua. Los cambios que ocurrieron con respecto a la vida familiar, así como a las formas de recreo y diversión, no fueron ni abruptos ni radicales, sino paulatinos y con cierto grado de continuidad. El resultado final consistió en la creación de una nueva identidad, con sus propios valores y modalidades. El siguiente trabajo traza, como un aspecto de este proceso, la evolución de las fiestas patrias mexicanas en California, desde el fin de la guerra entre México y Estados Unidos hasta las décadas más recientes. En particular, se hace hincapié en la relación entre la celebración de estos eventos y la necesidad de los mexicoestadunidenses de conservar su identidad cultural y los lazos con su país de origen étnico. 1 2 3 4 30 El impacto de la conquista estadunidense Al cabo de un año del descubrimiento de oro en California en enero de 1848, los californios, o mexicanos nativos, de la parte septentrional del territorio se habían convertido en una minoría. Aunque para 1849 el numero de habitantes mexicanos se había incrementado a 8 000 con la inmigración de mineros procedentes de Sonora y otras regiones del norte de México, este grupo pronto quedó muy reducido respecto a1 flujo gigantesco de los más de 100 000 inmigrantes que llegaron de muchas regiones del mundo en aquel año. Esta desproporción aumentó todavía más a lo largo de la década de 1850, con la llegada de flujos adicionales de mineros angloestadunidenses y de otros países.3 Los mexicocalifornianos permanecieron como grupo mayoritario únicamente en la parte sur del territorio. Esta situación duró poco más de un cuarto de siglo. La terminación de la construcción de los ferrocarriles Southern Pacific y Santa Fe hasta Los Ángeles en 1876 y 1887, respectivamente, junto con la ampliación de la red de rutas de diligencias, resultó en un flujo sustancial de inmigrantes de otras regiones del país, que pronto dejó a los mexicanos del sur de California también en la condición de minoría.4 La llegada de los nuevos inmigrantes aceleró grandemente el proceso de la di- Este artículo constituye una versión ampliada y modificada de una ponencia presentada por el autor en ''México en Fiesta: XVIII Coloquio de Antropología e Historia Regionales", realizado en Zamora, Michoacán, del 16 a1 18 de octubre de 1996. Aunque algunos escritores han utilizado el termino "californio" para referirse exclusivamente a un miembro del grupo de terratenientes —es decir, los hacendados y rancheros— de ascendencia española que existía en California antes y después de la guerra de 1846-1848. ha sido empleado mas comúnmente para denominar a una persona nacida en dicha región de padres de habla española. Véase Leonard Pitt, The Decline of the Californios: A Social History of the Spanish-Speaking Californians, 1846-1890, Berkeley, Cal., University of California Press, 1966, p. 309. Alberto Camarillo, Chicanos in California: A History of Mexican Americans in California, San Francisco, Boyd & Fraser Publishing Company, 1984, p. 14, y Andrew F. Rolle, California: A History, Nueva York, Thomas Y. Crowell, 1963, pp. 211 y 309. Pitt, op. cit., pp. 122, 123 y 249; Richard Griswold del Castillo, The Los Angeles Barrio, 1850-1890: A Social I History, Berkeley, Cal., University of California Press, 1979, pp. 34 y 35. TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. visión y fragmentación de los ranchos que se había iniciado con la conquista estadunidense. El desplome de la industria ganadera tuvo consecuencias muy graves para los mexicanos que vivían en las áreas rurales. La pérdida de sus tierras comunales ancestrales y el debilitamiento de la economía pastoril en general significaron que los vaqueros, artesanos y otros trabajadores que anteriormente desempeñaban tareas relacionadas con la redada y la matanza de ganado ya no pudieron ganarse la vida de esta manera. Hubo, por ende, un gran incremento en el desempleo, la depresión económica y la pobreza entre la población mexicocaliforniana en general. La pérdida de la fuente de riqueza de los californios también fue acompañada por una correspondiente decadencia en términos de su poder político. La colonización del norte del estado por un gran número de colonos anglos resultó en su desplazamiento de los puestos en el gobierno. Aun cuando los mexicanos conservaron cierta representación local en las comunidades del sur durante las primeras dos décadas posteriores a la conquista, para la década de 1870 ya no constituían un factor relevante en términos de la votación.6 Para mediados de los años setenta, aproximadamente, los patrones de vida 5 6 7 8 "anglosajona" estaban firmemente establecidos y en una posición dominante, mientras que la cultura hispanomexicana había sido relegada a una especie de subnivel, correspondiente a la posición que la población mexicoestadunidense ocupaba dentro de la sociedad californiana en general. Estas tendencias, agregadas a1 surgimiento de una economía agrícola en las áreas rurales y una economía urbana ligada a la construcción y a1 sector de servicios, resultaron en un cambio sustancial en los patrones de trabajo de los mexicocalifornianos. Durante las décadas de 1880 y 1890, comenzaron a ser contratados para trabajar en tipos de trabajo manual no tradicionales o pastorales. Para 1900, la mayoría desempeñaba labores permanentes o por temporada como peones en la industria de la construcción o como jornaleros en la agricultura, sobre todo en esta última actividad, puesto que dependía del trabajo no sólo de hombres sino también de niños y mujeres.7 La expansión de la economía también dio lugar a un flujo considerable de migrantes de México. Los granjeros y capitalistas anglos,8 para garantizar la obtención de grandes ganancias, se vieron obligados a contratar a un cuerpo enorme de mano de obra barata. Durante el periodo anterior Griswold del Castillo, op. cit., pp. 30-51. Earl Pomeroy, "California, 1846-1860: Politics of a Representative Frontier State", en California Historical Society Quarterly, vol. 32, núm. 4 (diciembre de 1953), Pp. 297 y 298; Richard Morefield, The Mexican Adaptation in American California, 1846-1875, San Francisco, R. and E. Associates, 1971, pp. 44-52; Pitt, op. cit., pp. 123-127, 131-147 y 269-274; Alberto Camarillo, Chicanos in a Changing Society: From Mexican Pueblos to American Barrios in Santa Bárbara and Southern California, 1848-1930, Cambridge, Mass., Harvard University, 1979, pp. 74-76 y 112-113, y Griswold del Castillo, op. cit., pp. 150-160. La única actividad de tipo pastoral en la cual todavía participaban los mexicanos en esta época fúe la del esquileo de carneros. Griswold del Castillo, op. cit., pp. 51-61 y 185-187, y Camarillo, Chicanos in a Changing Society..., pp. 166 y 284n.1. Los términos "anglos" y "angloestadunidenses", que se utilizan comúnmente en la región del suroeste de Estados Unidos para referirse a personas de ascendencia u origen no mexicano, no son muy apropiados, debido a que la población actual del país ha sido conformada durante más de un siglo por una multiplicidad de grupos étnicos y raciales diferentes. No obstante, para el propósito de este trabajo, se ha retenido el uso de tales expresiones dado que la herencia cultural de origen británico referente a1 idioma, a las costumbres, etcétera, de Estados Unidos ha ocupado una posición predominante a lo largo de casi toda la historia de este país. 31 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 a la Primera Guerra Mundial, los indios californianos y los obreros importados de los países y territorios del Pacífico (chinos, hindúes, japoneses, kanakas, etcétera) constituían la porción más grande de esta mano de obra. No obstante, debido a la decadencia de la población indígena de California y a la exclusión de los trabajadores chinos por contrato a partir de 1882, los empresarios dependieron cada vez más de la contratación de trabajadores migrantes mexicanos para satisfacer sus demandas de trabajadores no capacitados y semicapacitados.9 La participación de los mexicanos como "braceros" (literalmente, los que trabajan con sus brazos) para ayudar en el cultivo de frutas y verduras data del auge de la venta de tierras durante la década de 1880, cuando los grandes terratenientes de los valles San Joaquín e Imperial comenzaron a importar trabajadores temporales de México. Durante la década de 1890, los mexicanos, como en el caso de los chinos en las décadas anteriores, también fueron reclutados por las compañías ferroviarias.10 La cifra de inmigrantes mexicanos gradualmente aumentó, y, para 1900 se igualaba aproximadamente a la de los habitantes mexicocalifornianos del estado.11 Para aquella fecha, los mexicanos se desempeñaban no sólo como obreros en la agricultura y en los ferrocarriles, sino también en una variedad de empleos de carácter urbano. Trabajaban, por ejemplo, como albañiles en la construcción de edificios y casas, de jardineros, de porteros, de mensajeros y de entregadores de productos, así como en equipos de mantenimiento de caminos y rutas de tranvía.12 Al mismo tiempo que ocurría esta inmigración de mexicanos a California y otros estados del suroeste de Estados Unidos, que se aceleró durante las primeras tres décadas del siglo XX,13 hubo un incremento en la densidad de la población mexicana en las áreas del sur de California, particularmente en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara, San Bernardino y San Diego. Para 1930, Los Ángeles poseía la colonia mexicana más grande de Estados Unidos, con más de 100 000 integrantes.14 9 Glen S. Dumke, The Boom of the Eighties in Southern California, 4ta. ed., San Marino, Cal., Huntington Library, 1955, pp. 157, 163, 165, 173, 264 y 276. 10 Samuel Bryan, "Mexican Immigrantes in the United States", artículo originalmente publicado en la revista The Survey, 7 de septiembre de 1912, y reproducido en Wayne Moquin (ed.), Makers of America v. 6.: The New Immigrants, 1904-1913, s/l, Encyclopedia Britannica Educational Corporation, 1971, pp. 150 y 151, y Rodolfo Acuña, América (ocupada: los chicanos y su lucha de liberación, México, Ediciones Era, 1976, p. 159. 11 Pitt, op. cit., p. 266. 12 Camarillo, Chícanos in a Changing Society..., pp. 210 y 211. Cabe señalar que, para esta misma época, las mujeres mexicanas también participaban cada vez mas en el mercado laboral californiano, sea de tiempo completo, medio tiempo o por temporada. La gran mayoría de ellas desempeñaban labores como sirvientas, lavanderas y cocineras en los servicios domésticos, como obreras en las empacadoras de carne, las fábricas de productos de enlatado y de textiles, o como jornaleras agrícolas. Para 1910, con el gran crecimiento de la población mexicana en las ciudades del sur de California, muchas mujeres también encontraron empleo como vendedoras y cajeras en las tiendas de barrio que manejaban los comerciantes mexicanos o, en algunos casos, como personal bilingüe en las tiendas que pertenecían a angloestadunidenses y que vendían productos principalmente a clientes de habla española. Camarillo, Chicanos in a Changing Society..., pp. 220 y 221, y Chícanos in (California..., pp. 28, 29 y 40. 13 Aunque durante mucho tiempo Texas había sido el destino preterido de los inmigrantes mexicanos, el papel de California en este sentido aumentó eon cada decada que pasaba. Mientras que en 1910 Texas recibió el 56 por ciento de la totalidad de la población de inmigrantes mexicanos, para 1930 el porcentaje se había bajado a1 42 por ciento. Cfr. Mexicans in California: Report of Governor C.C. Young's Mexican Fact-Finding Committee, San Francisco, R. and E. Research Associates, 1970, pp. 29-37; Ricardo Romo, "Mexican Workers in the City: Los Angeles, 1915-1930", tesis doctoral, Los Ángeles, University of California at Los Angeles, 1975, pp. 47 y 48, y Camarillo, Mexicans in California..., p. 33. 14 Romo, "Mexican Workers...", p. 5. 32 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. El aumento en la población mexicoestadunidense aceleró, a su vez, el proceso de "bamotización", es decir, la formación de barrios o vecindades compuestas por miembros de este grupo, que estaban segregadas socialmente y en términos de residencia. En la medida en que se incrementaba la población de angloestaduni-denses en las comunidades urbanas y rurales de California, Texas y otros estados del sur de Estados Unidos, hubo una correspondiente concentración de los mexicanos, tanto de los que habían nacido en Estados Unidos como de los que habían llegado como inmigrantes, en los barrios. Este proceso de segregación tendría fuertes repercusiones económicas, sociales y políticas a lo largo de las décadas subsecuentes. En el caso específico de California, el proceso de sectorización por barrios fue mucho más rápido en el norte del estado, donde había comenzado a partir de la década de 1850. En el sur del estado no ocurrió sino hasta las décadas de 1870 y 1880, cuando, atraídos por el auge de la venta de terrenos urbanos y rurales en la región, decenas de miles de anglos y otros inmigrantes de ascendencia europea del este de Estados Unidos se dirigieron a California.'5 Si bien los barrios surgieron en parte debido a los intentos de los anglos de crear secciones "americanas" en las ciudades, también sirvieron como especies de refugio para la preservación de una parte de la herencia cultural de los inmigrantes mexicanos. La mayoría de los mexicanos raramente interactuaban con anglos y pasaban poco tiempo, cuando no estaban trabajando, fuera de los confines de sus barrios. Por lo tanto, se estrecharon los lazos familiares y culturales durante un periodo en el que la pobreza y las migraciones de trabajadores por temporadas tendían a debilitar tales rela ciones. Los efectos de la bamotización sobre las festividades tradicionales A1 mismo tiempo, el proceso de la barriotización alteró el carácter de las relaciones sociales entre los miembros de las comunidades mexicanas de Estados Unidos. A lo largo del periodo de cambio, hubo una decadencia de la influencia de la Iglesia católica en la vida de los mexicoes-tadunidenses.'' Hasta cierto punto, esta decadencia se debió a una pérdida del poder de los clérigos mexicanos como resultado de la conquista. Por un lado, la religión constituyó uno de los pocos sectores de la vida de los californios en los cuales los anglos no intervinieron. Los diferentes grupos protestantes del estado no llevaron a cabo una campaña en contra de la Iglesia católica como sus contrapartes habían hecho en otras regiones de la nación durante los diferentes periodos de la historia del país. No obstante, a raíz de la hegemonía ejercida por los clérigos irlandeses en el norte de California, junto con las nociones de entonces referentes a la superioridad racial de los anglos, los sacerdotes mexicocalifornianos en general ocupaban una posición subordinada dentro de la jerarquía eclesiástica local. Sus feligreses, por su parte, constituían una minoría étnica dentro de las parroquias de las comunidades en donde vivían, en lugar de ser miembros de una parroquia "nacional", is Griswokl del Castillo, op. cit., pp. l'íl-150, y Pedro G, Castillo y Antonio Ríos Hu.stainantc, México en Los Andeles: una historia social y cultural, 1781-IW5, Mexico, Ali;in/;i l-'.clitori;il Mexiran.i/Con.scjo Nacional para la Cultura y las Artrs, 19H9, pp. 163-1K4. ifi dnswold del Castillo, op. cit., p. l.-Ci. 33 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 como en el caso de los estadunidenses de orígenes europeos. También hubo cierta actitud de indiferencia por parte de los mexicoestaduni-denses hacia la Iglesia católica. Como el historiador estadunidense Leonard Pitt lo expresó en su libro clásico, The Decline of the Calífornios, durante el periodo de posguerra los californios "no volvieron a la religión como fuente de consuelo para sus nuevos problemas sociales, ni se separaron de la Iglesia a causa de las tentaciones de la nueva vida".18 Este alejamiento, a su vez, tuvo una repercusión importante en lo concerniente a la celebración de los días festivos religiosos. Durante la época colonial y el régimen mexicano, la mayoría de las celebraciones comunitarias de la Alta California habían sido religiosas. Después de la conquista estadunidense, los mexicocalifornianos mantuvieron su adhesión a los ritos de la Iglesia católica. En las antiguas comunidades cercanas a las misiones se seguían llevando a cabo las festividades religiosas tradicionales, tales como la Pascua (en marzo o abril), el Día de Corpus Christi (el último jueves de mayo), el Día de San Juan Bautista (el 24 de junio), la Asunción de la Virgen (el 15 de agosto), el Día de la Inmaculada Concepción (el 8 de diciembre) y la Navidad (el 25 de diciembre).19 Hubo importantes excepciones en este sentido, como en el caso de la celebración del cumpleaños del santo patrón de Montecito, un suburbio de Santa Bárbara, que fue adaptada para facilitar la celebración de una reunión compuesta exclusivamente por integrantes de la población hispana de la región. En general, sin embargo, las festividades de carácter religioso perdieron su importancia en la época posconquista.20 La estructura de clases y la lealtad hacia el grupo terrateniente, como elementos unificadores para la comunidad hispana, también se debilitaron. Para mediados de la década de 1870, el poder económico y político de los terratenientes californios se había desvanecido en gran parte. Como consecuencia, muchas de las festividades y celebraciones asociadas con la vida pastoral de la época anterior de la conquista terminaron o sufrieron modificaciones.21 Desde tiempos de la Colonia, los californios acaudalados y mestizos se habían acostumbrado a llevar a cabo, por lo general los domingos, ciertos espectáculos tales como las carreras de caballos, las corridas de toros, las peleas entre osos y toros, y los palenques de gallos.22 En 1855, la legis- 17 William Hanchett, "The Question of Religion and the Taming of California, 1849-1854" en California Historical Society Quarterly, vol. 32, núm. 2 (1953), pp. 121-123; John Bernard McGloin, "The California Catholic Church in Transition, 1846-1850", en California Historical Society Quarterly, vol. 42, núm. I (niara) de 1963), pp. 39-48: Antonio R. Soto, "Chicanos and the Church in San Jose, California", en Proceedings of the Pacific Coast Council on Latin American Studies, 23rd. Annual Meeting, vol. 7 (1980-1981), pp. 67-72. 18 Pitt, op. cit., p. 215. 19 The San Diego Union, 2 de abril y 25 de mayo de 1872; Harris Newmark, Sixty Years in Southern California, 18'53-] 913...the Reminiscences of Harris Newmark, Nueva York, Knickerbocker Press, 1916, pp, 101 y 102; Zephyrin Englehardt, Santa Bárbara Mission, .San Francisco, James H. Barry, 1923, pp. •104 y 406; Mareo R. Newinark, "Tile Story oí' Religion in I.o.s Alíseles, 1781-1900", en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 28, núm. I (mar/o de 1946), p. 37; Pin, op cit., pp. 216 y 217, y Camarillo, Chícanos in a Changing Society..., p. 6.3. 2(1 Mary C.I-'. Hall-Wood, Santa Barbara As II Is, Santa Barbara, Independent Publishing Company, 1884, p. 30. 21 Griswold del Castillo, op. cit., p. 135. 22 Theodore H. Hittell, History'of California, 4 vols., San Francisco, Pacific Press Publishing House y Occidental Publishing Company, 1886, vol. 2, pp. 497-512; Hubcrt Howe Bancroft, California Pastoral, San Francisco, The History Company, 1888, pp. 406-4.36; Newmark, op. cit., pp. 160 y 161; Horace Bell, Reminiscences of a Ranger, o Early Times in Southern California, Santa Barbara, Cal., Wallace Hibberd, 1927, p. 197; Christina Wielus Mead, "Las Fiestas de l.os Angeles: A Survey of the Yearly Celebrations, 1894-1898", en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 31, núms. 1 y 2 (marzo y junio de 1949), 34 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN OE LA IDENTIDAD NACIONAL.. latura de California promulgó una ley que prohibía algunas de estas diversiones domingueras tradicionales. Se impuso una multa de entre diez y 500 dólares por el delito de haber participado en lo que los anglos tachaban como "diversiones bárbaras y ruidosas".23 Aunque el estatuto fue revocado tres años más tarde, en 1858, el ayuntamiento de Los Ángeles publicó una nueva serie de leyes que vedaban las corridas de toros y aplicaban ciertas restricciones en torno a la celebración de otras fiestas. A pesar de estos reglamentos, las corridas de toros en Los Ángeles se estuvieron celebrando durante más de una década después de esta fecha (hasta 1872), pero no se mataba el toro.24 Además, para la década de 1870, los colonizadores anglos habían introducido sus propias versiones de las carreras de caballos, tales como los llamados steeplechase (el salto de vallas) e Irish hurdles (el salto de vallas irlandés), que eran deportes de carácter altamente comercial. En vista de que a relativamente pocos mexicocalifornianos les interesaban estas formas del deporte, las carreras de caballos se convir 23 24 25 26 27 tieron casi exclusivamente en fuentes de diversión para la comunidad angloestadunidense. Como respuesta a estas innovaciones, los mexicanos comenzaron a llevar a cabo las corridas de toros y peleas de osos a beneficio de los miembros de su propia comunidad. Para 1880, empero, se habían prohibido definitivamente estas formas de diversión.25 Después de esta fecha, se limitaron a llevar a cabo únicamente las tradicionales peleas de gallos y la charreada. Respecto a ésta, se destacaban las competencias en torno a la equitación y el amansamiento de caballos salvajes.26 Las festividades familiares también experimentaron ciertos cambios durante este periodo. Las grandes bodas y fandangos del pasado, a las cuales se invitaba a todo mundo, en gran parte desaparecieron y fueron remplazados por el tipo de reunión —sobre todo en la forma de una "barbacoa" o "carne asada"— en la cual participaba una sola familia o familia extensa. En cambio, el tradicional baile de los domingos en la tarde se siguió llevando a cabo en las diversas comunidades del sur de California.27 pp. 62 y 63; Henry Winfred Splitter, "Los Angeles in the 1850's As Told by Early Newspapers", en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 31, núms. 1 y 2 (marzo y junio de 1949), p. 115; Robert Glass Cleland, The Cattle on a Thousand Hills: Southern California, 1850-1880, San Marino, Cal., Huntington Library, 1951, pp. 87-90; Henry Winfred Splitter, "Los Angeles Recreation, 1846-1900. Part I", en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 43, núm. 1 (marzo de 1961), pp. 35-40, y Pitt, op. cit., pp. 128 y 129. Legislatura de California, The Statutes of the Sixth Session, 1855, Sacramento, Cal., B.B. Redding, 1855, p. 50. Hay que señalar que tales reglamentos no fueron novedosos para los californios, dado que el ayuntamiento de Los Ángeles había promulgado restricciones semejantes desde 1838. Estas leyes, empero, habían sido creadas para controlar a la población indígena del territorio. Véase James M. Guinn, "The Old Pueblo Archives", en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 4 (1896), pp. 37-42. Mead, "Las Fiestas...", pp. 63 y 64; Thomas H. Thompson, Augustus West y J. Albert Wilson, History of Los Angeles County, California, with Illustrations, 2da. ed.. Berkeley, Cal., Howell-North, 1959, p. 101. James Woods, "Los Angeles in 1854-1855: The Diary of Reverend James Woods", edición de Lindley Bynam, en Historical Society of Southern California Quarterly, vol. 23, núm. 2 (junio de 1941), pp. 83 y 84. La imposición cultural por pane de las autoridades estadunidenses fue particularmente ilustrada por la prohibición de la corrida de toros en Los Ángeles en 1860, a1 tiempo que se organizaba un club de beisbol municipal. Patricia Bowie, "From Spanish Guitar to Pioneer Banjo to Symphonic Strings: A Cultural Transformation in Southern California", en The Californian, vol. 1, núm. 3 (mayo-junio de 1983), p. 23. The San Diego Union, 12 de abril y 28 de junio de 1874; Thomas M. Storke, California Editor, Los Angeles, Westernlore Press, 1958, p. 41, y John 0. West, Mexican-American Folklore, Little Rock, Ark., August House Publishers, 1988, pp. 166-171. The San Diego Union, 10 de diciembre de 1873; Bancroft, op. cit., p. 408; Newmark, op. cit., pp. 71 y 135; Nellie Van de Grift Sánchez, Spanish Arcadia, Los Angeles, Powell Publishing Company, 1929, p. 321; 35 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 El surgimiento de las fiestas patrias como factor de la unidad social Paulatinamente, las comunidades mexicanas de Estados Unidos llegaron a depender cada vez más de la celebración de las fiestas patrias mexicanas —el 16 de septiembre y el 5 de mayo— para fortalecer y mantener los lazos sociales entre sus miembros. Los antecedentes de las celebraciones en torno a1 primero de los eventos mencionados — el del 16 de septiembre— se remontan a la conmemoración especial que ocurrió en Los Angeles en abril de 1822.2S Después de la conquista estadunidense de California, sin embargo, muchos mexicanos, ; al querer mostrar su lealtad a1 nuevo gobierno, celebraban el 4 de julio con notable gusto. J. Lancaster Brent, un escritor angloestadunidense de este periodo, informó que las festividades que los californios llevaban a cabo en torno a este evento duraban en ocasiones hasta tres dias. A lo largo de la década de 1850, los californios participaban en los desfiles del 4 de julio. También publicaban anualmente en español la Declaración de Independencia en forma de folletos para ser distribuidos entre la población de origen mexicano.29 Para principios de la década de I860 la celebración del 16 de septiembre se había vuelto más popular y significativa para los californios que el 4 de julio, que se siguió conmemorando sólo de manera nominal. En parte, este cambio se debió a1 hecho de que el día festivo mexicano constituía no sólo una expresión de su propio sentimiento nacionalista, que se había mantenido vivo a lo largo de este periodo de acomodo difícil, sino también una forma de contrapeso a la conmemoración del 4 de julio por parte de los anglos.30 Más importante, sin embargo, fue el impacto entre los californios de la guerra civil entre los liberales y conservadores en México de 1858 a 1867. En 1864, después de la ocupación de la mayor parte de la República Mexicana por el ejército francés, el gobierno juarista envió a los generales Plácido Vega y Gáspar Sánchez Ochoa a California para buscar apoyo financiero y voluntarios.31 Los esfuerzos de Vega resultaron en el establecimiento de juntas patrióticas y de beneficencia entre las comunidades mexicanas, así como la recaudación de más de 200 000 dólares para la causa. También se unieron a1 ejército liberal cientos de voluntarios anglos y mexicanos, no todos los cuales llegaron a México.32 El triunfo final de los juaristas Mead, "Las Fiestas...", pp. 61-63; Cleland, op. cit., pp. 83 y 84; Camarillo, Chicanos in a Changing Society..., pp. 64 y 65, y West. op. cit., pp. 147-150, 28 Castillo y Ríos Bustamante, op. cit., p. 109. 29 Robert Willis Blew, ''Californios and American Institutions: A Study of Reactions to Social and Political Institutions", tesis doctoral, Los Ángeles, University of Southern California, 1973, pp, 188 y 189. Véase también J. I). Borthwick, Three Years in California: 1851-1854, Edimburgo, W. Blackwood and Sons, 1857, pp. 353-358; Walter Lindley y J. P. Widney, California of the South, Nueva York, Appleton, 1896, pp. 205 y 206; Hell, op. cit., pp. 126 y 127; Newmark, op. cit., pp. 157 y 163, y Pitt, op. cit., pp. 126 y 127. 30 The San Diego Union, 17 de septiembre de 1871 y 12 de junio de 1872. Véase también la observación de William Streeter en William A. Streeter, "Recollections of Historical Events in California. Part III", editado por William H. Ellison, en California Historical Society Quarterly, vol. 18. núm. 3 (septiembre de 1939), p. 31 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la guerra de intervención en Sinaloa, Mazatlán, Imprenta y Estereotipia de Retes. 1884, pp. 22 y 245-247; Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, 18211882, Mexico: Departamento Editorial de la Secretaría de Educación, 1924, p. 94, y Pitt, op. cit., pp. 242-244. .32 El dinero nunca fue entregado a los juaristas. Uno de los agentes liberales que lo llevaban a México lo enterró secretamente. Se murió poco después, sin haber revelado su ubicación. Circulares y otras publica- 36 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. sobre las fuerzas imperiales fortaleció todavía más estos lazos de patriotismo e identidad entre los mexicoestadunidenses.33 Otro factor que sirvió para cimentar los lazos de los californios con México consistió en la inmigración de sonorenses a California, que había comenzado a1 iniciarse la fiebre de oro de 1848. Este movimiento, que duró de 1848 a 1854, fue en gran parte de carácter estacional, y terminó con el regreso eventual de la mayoría de los mineros sonorenses a México a1 agotarse los yacimientos de oro. No obstante, la migración de individuos y familias de Sonora a California continuó a lo largo de las siguientes décadas. Estos inmigrantes mantuvieron su sentido de lealtad y patriotismo referente a su país natal, a1 mismo tiempo que sirvieron para reforzar las tradiciones culturales mexicanas en California.35 Los numerosos periódicos en español que surgieron en California durante el periodo entre 1851 y 1900 también ejercieron un papel importante en este proceso. Los fundadores y editores de estos órganos de difusión, que surgieron en aquellos poblados en los que existía un número sustancial de lectores potenciales,37 a menudo se veían como los defensores de los derechos y de la cultura de los mexicanos en Estados Unidos. Además de publicar noticias sobre México e información respecto a actividades de índole cultural, literaria y social, también intentaban desarrollar un sentido de comunidad a1 hacer conscientes a los estadunidenses de origen mexicano y a los migrantes mexicanos de su herencia histórico-cultural. Exponían los puntos de vista de la minoría que representaban, a1 mismo tiempo que denunciaban los actos cotidianos de discriminación y racismo cometidos en su contra por los anglos.38 En aquellas comunidades que contenían una mezcla de poblaciones anglo e hispana, los principales periódicos publicados en inglés, tales como el Los Angeles Star, incluían una edición en español o una hoja impresa en este idioma.39 Aun cuando una mayoría de los dones hechas por la legación mexicana en Washington durante la guerra de intervención, 1862-1867 (2 vols.), México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1863, vol. I, pp. 475 y 476; Horace Bell, On the Old West Coast: Being Further Reminiscences of a Ranger, edición de Lanier Bartlett, Nueva York, Grosset & Dunlap, 1930, pp. 67-69; Robert Ryal Miller, "Californians against the Emperor", en California Historical Society Quarterly, vol. 37, núm. 3 (septiembre de 1961), p. 236, y Francisco Arturo Rosales, Chicano! A History of the American Civil Rights Movement, Houston, Arte Público Press, University of Houston, 1996, p. 75. 33 Morefield, op. cit., pp. 92, 93, 102 y 108. 34 José Francisco Velasco, Noticias estadísticas del estado de Sonora, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1850, pp. 288-291; Hubert Howe Bancroft, History of the North Mexican States and Texas, San Francisco, Cal., The History Company, 1889, vol. II, pp. 670 y 671; James M. Guinn, "The Sonoran Migration", en Annual Publications of the Historical Society of Southern California, vol. 8 (1909-1910), pp. 31-33; Herbert Eugene Bolton, An Outpost of Empire, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1939, p 152, y William Robert Kenny, "Mexican-American Conflict on the Mining Frontier, 1848-1852", en Journal of the West, vol. 6 (octubre de 1967), pp. 582 y 583. 35 Matt S. Meier y Feliciano Rivera, The Chícanos: A History of Mexican Americans, Nueva York, Hill and Wang,1972, p.85. 36 Entre 1850 y 1970 se fundaron más de 500 periódicos mexicoestadunidenses. Herminio Ríos y Lupe Castillo, "Towards a True Chicano Bibliography: Mexican-American Newspapers, 1848-1942", en El Grito, vol. 3, núm. 4 (verano de 1970), pp. 17-24. 37 Como en el caso de muchos periódicos de los estados del oeste, la mayoría de estos órganos de difusión no duraron mucho tiempo. Esto fue particularmente el caso de los periódicos publicados en español, debido a1 relativamente pequeño número de personas que podían leer o comprarlos diariamente. Griswold del Castillo, op. cit., p. 127. 38 Griswold del Castillo, op. cit., pp. 124-138; Camarillo, Chicanos in California..., pp. 25-28; Castillo y Ríos Bustamante, op. cit., pp. 155-162 y 186-199. 39 Julia Norton McCorkle, "A History of Los Angeles Journalism", en Historical Society of Southern California 37 FRONTERA NORTH, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 mexicanos en Estados Unidos era analfabeta, aquellos individuos que sabían leer comunicaban a los que no los datos de manera oral. 40 Los periódicos hispanos de la época en cuestión están particularmente repletos de noticias sobre la celebración de las fiestas patrias en California. No sólo se anunciaban con anticipación las festividades programadas, sino que los artículos escritos en torno a ellas con frecuencia ocupaban una plana completa. En cuanto a las celebraciones del 5 de mayo, por ejemplo, el periódico Las Dos Repúblicas a veces imprimía la primera plana en rojo, verde y blanco, los tres colores nacionales mexicanos. 41 El establecimiento de nuevas organizaciones políticas, sociales y culturales por parte de los mexicanos en Estados Unidos también contribuyó a1 fortalecimiento de la cultura local y a mantener vivo el sentimiento del patriotismo mexicano. Durante la segunda mitad del siglo XIX se organizaron por lo menos 15 grupos comunitarios. La mayoría, tales como el Club Político Independiente Hispanoamericano (Spanish American Independent Political Club),42 de San Francisco, eran de carácter político.43 Las asociaciones de carácter no político también desempeñaron una función importante en la vida de la comunidad. Entre ellas, se pueden citar los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), el Club Musical Hispanoamericano (Spanish American Musical Club) y la Orden Fraternal de la Corte de Colón (Fraternal Order of the Court of Columbus).44 La organización cultural más influyente entre los mexico-estadunidenses fue la Sociedad Hispanoamericana de Beneficencia Mutua (Hispanic American Mutual Aid Society), fundada en 1875 y sucesora de Los Amigos del País, que había sido formada por un grupo de hacendados californios durante la década de 1840. La asociación Los Amigos del País, que había sido establecida con el propósito de crear un sistema de pensiones para los mexicoestadunidenscs así como para estimular el hábito de la lectura entre ellos, había sido disuelta durante la guerra entre México y Estados Unidos.45 Tales organizaciones funcionaban como sociedades de apoyo mutuo, muy a1 estilo de los tong de los barrios habitados por los inmigrantes chinos. No sólo prestaban dinero a comerciantes mexicoestadunidenses, sino que también proporcionaban una variedad de servicios sociales que la comunidad necesitaba. El trabajo de la Sociedad Hispanoamericana incluía la venta de pólizas de seguro a bajo precio, la recolección de fondos para propósitos caritativos, la edificación de un hospital para los pobres y de una escuela para la enseñanza de materias en español, así como el mejoramiento en general del Quarterly, vol. 10 (1915-1916), p. 25, y William B. Rice, The Los Angeles Star, 1851-1864: The Beginnings of Journalism in Southern California, edición de John Walton Caughey, Berkeley, Cal., I University of California Press, 1947, pp. 14 y 15. 40 Camarillo, Chicanos in California..., p. 27. 41 Michael C. Neri, "A Journalistic Portrait of the Spanish-Speaking People of California, 1868-1925", en Southern California Quarterly, vol. 55, núm. 2 (verano de 1973), P. 195; Romo, "Mexican Workers", p. 174, y Griswold del Castillo, op. cit., pp. 131 y 1.32. 42 De aquí en adelante se proporcionan, entre paréntesis, los nombres de estas organizaciones en inglés, dado que en Estados Unidos también eran conocidas en ese idioma. 43 The San Diego Daily Union, 3 de abril de 1874. 44 Camarillo, Chicanos in a Changing Society..., pp. 147-154; Camarillo, Chicanos in California..., pp, 26 y 27; Griswold del Castillo, op. cit., pp. 134-136, y Castillo y Ríos Bustamante, op. cit., pp. 160-162. 45 Hubert Howe Bancroft, History of California (7 vols.), San Francisco, The History Company, 1886, vol. IV, p.629n. 10. 38 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. nivel de vida de los mexicoestadunidenses.46 Además de los grupos que estuvieron organizados formalmente para cumplir tales funciones, también existía una plétora de organizaciones efímeras que auspiciaban a los grupos musicales y teatrales, los bailes y carnes asadas domingueras, los circos y equipos de acróbatas que hacían recorridos por las diferentes comunidades, entre otros eventos. Todos estos clubes y asociaciones, a1 auspiciar actividades de tipo político y social, proporcionaron cierta estructura y cohesión interna a la vida de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos. Fomentaron el desarrollo de una conciencia étnica entre los mexicanos y la identificación de La Raza como una entidad cultural distinta. También instaron a los mexicoestadunidenses a buscar maneras de luchar contra el estatus que guardaban como miembros de una minoría victimada por la discriminación.48 Las organizaciones étnicas también participaron en la organización anual de las fiestas patrias.49 La asociación directamente responsable de la planeación de las festividades fue la Sociedad Patriótica Juárez (Juárez Patriotic Society), una organización mexicana nacionalista, que también se conocía como la Junta Patriótica de Juárez (Juárez Patriotic Committee). Los líderes 46 47 48 49 50 51 comunitarios y otras asociaciones voluntarias trabajaban bajo la dirección de estas organizaciones en la mayoría de las regiones en que operaban. A lo largo de los años, se establecieron varias asociaciones patrióticas de este tipo que estuvieron encargadas del cumplimiento de esta responsabilidad.50 El periodo del florecimiento de las celebraciones Aun cuando abiertas a1 público en general y que no se excluía la participación de miembros de otros grupos culturales, las fiestas patrias estaban dirigidas a la comunidad mexicana. La mayoría de las personas que asistían a las actividades relacionadas con estos eventos eran mexicanos. Aunque se enarbolaban las banderas de México y Estados Unidos y se cantaban los himnos nacionales de los dos países, se hablaba únicamente el español en los discursos y en la conducción de las ceremonias. Las festividades se orientaban, sobre todo, hacia la familia y los jóvenes, siendo éstos los que tendrían que mantener las costumbres y tradiciones del grupo.51 A menudo, un miembro o representante del consulado mexicano trabajaba con los organizadores de los eventos. Algunos funcionarios consulares también asistieron a Jose A. Rivera, Mutual Aid Societies in the Hispanic Southwest: Alternative Sources of Community Empowerment, reporte de investigación presentado a1 Alternative Financing Project of the Office of the Assistant Secretary for Planning & Evaluation, U.S. Department of Health & Human Services, Washington, D.C., 1984, pp. 25-33. Camarillo, Chicanos in California..., p. 27. Griswold del Castillo, op. cit., pp. 134, 135 y 138. David G. Gutiérrez, Walls and Mirrors: Mexican Americans, Mexican Immigrants, and the Politics of Ethnicity, Berkeley, Cal., University of California Press, 1995, p. 98. Pitt, op. cit., p. 266, y Griswold del Castillo, op. cit., pp. 134 y 135. Romo, "Mexican Workers", p. 175: Margarita B. Melville, "The Mexican-American and the Celebration of the Fiestas Patrias: An Ethnohistorical Analysis", en Grito del Sol, vol. 3, núm. 1 (enero-marzo de 1978), p. 114; Laurie Kay Sommers, "Symbol and Style in Cinco de Mayo", en Journal of American Folklore, vol. 98, núm. 390 (octuhre-diciembre de 1985), p. 477, y Laurie Kay Solmmers, Fiesta, Fe, y Cultura, Detroit and East Lansing, Mich., Casa de Unidad Cultural Arts and Media Center/Michigan Stale University Museum, 1995 p. 19. 39 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 las festividades como invitados especiales en representación de la patria. A pesar del fuerte espíritu nacionalista manifestado por medio de estos eventos, se invitaba a participar en su celebración a miembros destacados de la comunidad angloestadunidense, tales como el alcalde u otro funcionario cívico importante. Para finales de la década de 1870, los estadunidenses se habían vuelto más receptivos con respecto a la celebración de estas festividades, dado que consideraban que el establecimiento de un régimen de estabilidad bajo el presidente Porfirio Díaz constituía la inauguración de un periodo próspero y armonioso en las relaciones entre su país y México.53 La práctica de invitar a estadunidenses a participar en estos eventos tenía sus desventajas. Con respecto a las festividades en torno a la celebración del 16 de septiembre de 1919 en Los Ángeles, por ejemplo, el comité de planeación invitó a1 general Frank C. Prescott, quien cometió una indiscreción a1 declarar a las aproximadamente 5 000 personas que participaron en el evento que, si no se terminaba pronto la lucha interna en México, el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a intervenir militarmente.54 Esta costumbre de invitar a los angloestadunidenses a las celebraciones patrias también resultaría, como se verá más adelante, en su contaminación por elementos foráneos. Los desfiles que marcaban el inicio de las festividades eran encabezados por el gran mariscal y sus ayudantes, seguidos, en este orden, por los principales oradores de la comunidad mexicana en cuestión, algunos representantes del gobierno municipal y los miembros de la Junta Patriótica. La última sección del desfile estaba constituida por unidades integradas por miembros de la clase acaudalada, así como por las diversas organizaciones sociales y políticas mexicoestadunidenses, que marchaban o cabalgaban como parte de una larga columna detrás de la procesión formal.55 A los desfiles normalmente seguían varios discursos y, en la tarde, un baile y un concurso de belleza, a1 final del cual se coronaba a una "reina". 56' A partir de la década de 1880, las celebraciones anuales del 16 de septiembre se volvieron cada vez más grandes y suntuosas. Los desfiles eran comparables a los del 4 de julio estadunidense en cuanto a1 tamaño y decoración de las carrozas, las muchachas bonitas, los discursos, la música de las bandas y el número de personas que participaban en las marchas. Durante las conmemoraciones de 1882 en Los Ángeles, por ejemplo, el desfile, que tuvo lugar a lo largo de las calles Spring y Broadway, fue encabezado por la policía montada de la ciudad, seguida por el gran mariscal Eulogio F. de Celis y sus ayudantes, J. D. y Alacala Machado, así como por el jefe de estado Bernardo Yorba y sus ayudantes. Después de este primer grupo venía una banda musical, seguida por una segunda sección compuesta del presidente de la Sociedad Patriótica Juárez y varios portaestandartes. La segunda sección fue 52 Sommers, "Symbol and Style...", p. 477. 53 Los Angeles Times, 18 de septiembre de 1883, 54 Los Angeles Times, 17 de septiembre 1919. A1 año siguiente (1920) el expositor seleccionado para el evento urgía a los miembros de la comunidad hispana a inscribirse en los denominados programas de "americanización", así como "aprovecharse de la oportunidad para recibir una educación en las escuelas públicas" de la nación. Los Angeles Times, 17 de septiembre de 1920. 55 Actualmente, las fiestas patrias en Estados Unidos son organizadas principalmente por representantes de la clase media y del sector comercial y empresarial de las comunidades mexicanas. Melville, "The MexicanAmerican...", p. 114. 56 Griswold del Castillo, op. cit., p. 135. 40 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. seguida por un carruaje que llevaba como pasajeros a1 senador Reginaldo del Valle, a1 poeta Gregorio González y a los oradores F. H. Howard y J. M. Ovando. La tercera sección se componía de un grupo de miembros de la Sociedad Progresista Mexicana (Mexican Progressive Society) y un carro alegórico que llevaba a tres señoritas cuyos trajes tenían bandas sobre las cuales estaban inscritas las palabras "América", "Libertad" y "Justicia". A este grupo le seguía una cuarta sección integrada por tres carrozas: una que llevaba a1 juez Ignacio Sepúlveda, otra en la que viajaban doncellas que representaban a los 27 estados y territorios de la República Mexicana y quienes saludaban afectuosamente a la gente, y una en la que viajaban el alcalde de la ciudad y el cónsul francés. Estas secciones principales eran seguidas por una carroza que llevaba a algunos miembros de la Vigilance Hook and Ladder Company y por un carro alegórico dedicado a1 "Progreso", lema que representaba el espíritu de la época. Después iba una unidad compuesta de los Lanceros Mexicanos (Mexican Lancers), un cuerpo de caballería organizado por el californio Refugio Botello. La última sección del desfile estaba integrada, como ya se indicó, por unidades de miembros de la clase alta y de las diferentes organizaciones políticas y sociales mexicoestadunidenses.57 El 5 de mayo, cuando se conmemora el combate histórico de 1862 en que las fuerzas juaristas encabezadas por el general Ignacio Zaragoza rechazaron el ataque inicial de la fuerza de invasión francesa dirigida por el conde de Lorencez, había sido celebrado en diferentes ciudades de Esta dos Unidos desde 1863. Fue únicamente, empero, a partir de la década de 1890 cuando comenzó a cobrar una importancia para la población de mexicanos en Estados Unidos semejante a la del 16 de septiembre.M Mientras que para los ciudadanos de México el 5 de mayo simbolizaba su autodeterminación y lucha contra la agresión extranjera, para los mexicoestadunidenses adquirió el significado adicional de su resistencia continua contra la intromisión en sus vidas por parte de los anglos y su cultura.59 En Los Ángeles, en donde se concentraba la gran mayoría de los mexicanos de California, el carácter de las fiestas patrias sufrió un cambio durante el periodo subsecuente a la Primera Guerra Mundial. Esto se debió en parte a la dispersión de los inmigrantes mexicanos en la ciudad. En lugar de ser organizadas por las asociaciones de voluntarios bajo la dirección general de la Comisión Honorífica (Honorary Commission), un club semejante a la Junta Patriótica Juárez, las fiestas patrias fueron controladas desde entonces por varias asociaciones latinoamericanas, cuyo interés en llevar a cabo las celebraciones era principalmente de carácter comercial. Las festividades, en consecuencia, adquirieron cada vez más el aspecto de una feria rural. En el caso de las celebraciones en torno a1 l6 de septiembre de 1919, por ejemplo, que se llevaron a cabo en el Parque Lincoln de la ciudad, el carrusel constituyó la atracción principal del evento.60 Como otro ejemplo, el punto focal de la celebración de 1920 fue un enfrentamiento de lucha libre organizado por Lloyd E. Ireland.61 Eventos similares se llevaron a cabo en las 57 Los Angeles Times, 15-17 de septiembre de 1882. 58 Camarillo, Chicanos in a Changing Society..., pp. 62 y 63. 59 Hennig Cohen y Tristam Potter Coffin, America Celebrates: A Patchwork of Weird & Wonderful Holiday Lore, Detroit, Visible Ink, 1991, p. 174. 60 Los Angeles Times, 17 de septiembre de 1919. 61 Los Angeles Times, 17 de septiembre de 1920. 41 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. I8, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 celebraciones relativas a la conmemoración del 5 de mayo de 1922.62 Las celebraciones del 5 de mayo en Estados Unidos durante los años veinte también proporcionaron a los mexicanos residentes una oportunidad para establecer lazos informales con el gobierno federal mexicano. En 1921, por ejemplo, varias de las asociaciones mexicanas de Los Ángeles solicitaron a1 gobierno mexicano algún tipo de apoyo con el propósito de llevar a cabo la celebración anual de dicho festival. El gobierno de México, a través de su consulado en Los Ángeles, realizó los trámites y preparativos necesarios para el envío de una orquesta militar con el objeto de que tocara en distintos lugares de la ciudad durante el periodo de las festividades. Las ganancias obtenidas por medio del recorrido musical fueron entregadas a los distintos comités locales, que habían sido establecidos con el propósito de apoyar a aquellos mexicanos que se encontraban en circunstancias económicas precarias a consecuencia de la recesión de aquel año.63 El mantenimiento de tales lazos con México y el fomento del patriotismo hacia este país fueron también importantes, a1 considerar que la mayoría de los inmigrantes mexicanos de Los Ángeles contemplaba regresar algún día a su tierra natal. Con este objetivo, se fundó el Club Independencia (Independence Club) en Los Angeles en 1920, con el objeto de proteger los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y protestar contra la intervención de éste en México. Esta organización también intentaba reducir la mala publicidad que algunos sectores de la sociedad esta dunidense difundían en contra de México. Otra asociación semejante fue la anteriormente mencionada Comisión Honorífica, que también fungía como un club patriótico para los inmigrantes mexicanos en California. La Comisión, cuyo presidente por lo general era un cónsul o vicecónsul mexicano de alguna de las ciudades en las cuales dicha organización tenía sus oficinas, se comprometía a "ser representativa de todos los mexicanos de la ciudad y de proteger con ánimo la dignidad de la nación [es decir, México]".64 Durante la Gran Depresión de 1929-1940, una porción del dinero recabado como resultado de las celebraciones anuales de las fiestas patrias en Los Angeles otra vez fue destinada para apoyar a miembros de la comunidad mexicana, muchos de los cuales se encontraban sin empleo a causa del estancamiento económico. Este dinero provino del Comité Oficial de los Festejos Patrios (Official Committee for Patriotic Festivals), establecido por el consulado mexicano de Los Angeles en 1931. Esta organización auspiciaba los programas en conmemoración de las fiestas patrias, que eran gratuitos para los residentes mexicanos de la ciudad. Un apoyo adicional para los mexicanos desempleados fue proporcionado por el Comité Mexicano de Beneficencia (Mexican Welfare Committee), creado en aquel mismo año, cuyo trabajo complementaba el de la organización mencionada anteriormente.65 A pesar de este trabajo caritativo, las celebraciones relativas a las fiestas patrias durante las décadas de 1930 y 1940 generaron cierta crítica por parte de observado- 62 Los Angeles Times, 2, 5, 11 y 15 de mayo de 1922. 63 Los Angeles Times, 13 de marzo de 1921, y Rosales, Chicano..., p. 78. 64 Extracto de La Prensa de Los Ángeles del 29 de enero de 1921, reproducido en Romo, "Mexican Workers", p.174. 65 Los Angeles Times, 2 y 6 de mayo de 1931, y Francisco E. Balderrama. In Defense of La Raza: The Los Angeles Mexican Cosulate and the Mexican Community, 1929 to 1936. Tucson, Ariz., I University of Arizona Press, 1982, pp. 45 y 46. 42 TAYLOR HANSEN/LAS FIESTAS PATRIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.. res mexicanos y estadunidenses. Algunos ciudadanos mexicanos que se encontraban en Los Ángeles durante este periodo se quejaron formalmente a1 consulado de México respecto a la celebración del 5 de mayo en los salones de baile de la Calle Principal (Main Street). Dirigieron sus críticas, específicamente, contra las elevadas entradas que se cobraban, el ambiente de cantina que existía en los salones y la manera no muy respetuosa en que las orquestas tocaban el himno nacional." En su libro North From Mexico, Carey McWilliams, el destacado periodista y reformista laboral estadunidense, caracterizaba las celebraciones en romo a1 5 de mayo durante la década de 1940 como "una herencia de fantasía". La gran mayoría de los "californios nativos" que fungían como dirigentes y participantes en los desfiles, aseveraba McWilliams, eran en realidad anglos. Con relación a las celebraciones del 16 de septiembre en algunos pueblos del sur de California, agregó el periodista, algunas de las "señoritas" coronadas como reinas también eran representantes de la población angloestadunidense.67 Tales críticas revelaron la creciente comercialización de las fiestas patrias, sobre todo la del 5 de mayo, así como el hecho de que se estaban convirtiendo en eventos fuertemente influidos y controlados por miembros de la comunidad angloestadunidense. Durante los años recientes en Los Ángeles, por ejemplo, los esfuerzos por parte de los comerciantes de la Calle Olvera para promover la celebración de ciertas tradiciones mexicanas han sido obstaculizados por los administradores del Parque El Pueblo, quienes transformaron la celebración del 5 de mayo en una gran "hora feliz", a1 otorgar permiso a las empresas cerveceras y tabacaleras para distribuir entre los asistentes a1 evento muestras gratis de sus productos. El conflicto entre estos intereses antagónicos ha mostrado que, para mucha gente, la "herencia de fantasía" es, a menudo, más atrayente que la verdad y mucho más lucrativa.68 A1 dejar por un lado estas críticas, hay que reconocer que, durante muchos años, las fiestas patrias constituyeron las únicas ocasiones públicas en las cuales los mexicoestadunidenses podían mostrar su orgullo de ser mexicanos. Les proporcionaron no sólo una oportunidad para mostrar su identidad como grupo, sino también de rendir homenaje a su herencia históricocultural. La celebración del 5 de mayo se ha vuelto particularmente importante en este sentido, debido en gran parte a1 surgimiento del movimiento chicano a mediados de la década de I960. Al resaltar este destacado ejemplo de la lucha de un pueblo contra una intervención militar desde afuera, los dirigentes chícanos podrían señalar las similitudes entre el imperialismo francés y la posición subordinada que ocupaban los mexicoestadunidenses dentro del país dominante en el mundo actual. La adopción del 5 de mayo por los chicanos como punto focal para afirmar públicamente sus principios ideológicos y su identidad como grupo constituye, hasta cierto punto, una continuación del trabajo de sus predecesores del siglo XIX que intentaban defender los derechos y la cultura de los mexicanos en Estados Unidos.69 66 Balderrama, In Defense..., p. 45. 67 Carey McWilliams, North from Mexico: The Spanish-Speaking People of the United States, Nueva York, Greenwood Press, 1968, pp. 36-41. 68 Rodolfo F. Acuña, Anything, But Mexican: Chicanos in Contemporary Los Angeles, Londres, Verso, 1996, pp. 31 y 32. 69 Jose Ángel Gutiérrez, "Ondas y Rollos: The Ideology of Contemporary Chicano Rhetoric", en John C. Hammersback, Richard J. Jensen y Jose Ángel Gutiérrez (eds.), A War of Words: Chicano Protest in the 1960s and 1970s, Westport, Conn., Greenword Press, 1985, p. 123, y Sommers, "Symbol and Style...", pp. 478-481. 43 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Conclusiones Contra las expectativas de la comunidad anglocaliforniana de que la población mexicoestadunidense, junto con su cultura, gradualmente irían desapareciendo, éstas se refortalecieron con la llegada a partir de 1880 de varias olas de migrantes procedentes de México. Si bien este gran aumento de la población mexicocaliforniana aceleró el proceso de formación de barrios o vecindades compuestas por miembros de este grupo, que estaban segregadas socialmente y en cuanto a su localización, a1 mismo tiempo también sirvió para revitalizar el sentido de orgullo por las raíces étnicas y culturales de este grupo. Las fiestas patrias constituyeron un aspecto importante de este proceso, a1 ofrecer a los integrantes de las comunidades mexicanas en Estados Unidos una oportunidad para reunirse como grupo étnico y 44 proporcionar una expresión visible de sus sentimientos en este sentido. Como símbolos del patriotismo, llegaron a resaltar el carácter distintivo de los residentes de estas comunidades. En la actualidad, los mexicoestadunidenses del estado de California, que cuentan alrededor del 25 por ciento de su población, constituyen la minoría más grande de esta entidad. Si siguen los índices actuales de crecimiento, llegará un momento, más o menos para mediados del siglo próximo, cuando se convertirán en el grupo étnico más grande del estado y uno de los principales de la nación en general. Dada esta circunstancia, únicamente queda la esperanza de que, como el destacado californio Mariano Vallejo y otros declararon hace más de un siglo, llegará el día en que sus miembros serán reconocidos por su propio valor y formarán una parte integral de la sociedad nacional. FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Reconstruyendo lo femenino: identidades de género y recepción cinematográfica Norma Iglesias Prieto* Resumen Este artículo es una reflexión y una justificación de tono teórico y metodológico sobre la importancia de estudiar la identidad de género en la recepción cinematográfica. Las problemáticas y conceptos que se discuten son, por tanto, los de las identidades sociales, las identidades de género, la recepción de cine y el lenguaje. El estudio de la recepción de cine exige el análisis de los procesos interpretativos de los espectadores. Los procesos interpretativos están marcados por el género, ya que éste no es sólo una categoría analítica, sino se constituye también en una especie de código para interpretación, o, dicho de otra forma, en aparato semiótico que otorga y delimita el sentido del mundo. El reconocimiento de esto exige una reflexión de tono epistemológico, puesto que involucra a1 mismo sujeto investigador. El género, como forma primaria de relaciones significantes, está presente en el propio proceso analítico-interpretativo. En palabras de Mabel Piccini, el análisis de la recepción por género "es la lectura de la lectura, es pregunta y respuesta de preguntas anteriores, es, por consiguiente, un momento estructurante y estructurado de la recepción". Abstract This paper, written in a theoretical and methodological tone, is a reflection and a justification of the importance of studying gender identity in film reception. Problems and concepts discussed here are, therefore, those of social identities, gender identities, film reception, and language. The study of film reception demands an exam of the interpretive processes of spectators. These processes are marked by gender because gender is not only a category for analysis, but constitutes a kind of interpretation code, or, in other words, a semiotic apparatus that grants and bounds the sense the world makes. The recognition of this fact demands a certain reflection of an epistemological kind because it involves the research subject. Gender, as a primary form of significant relationships, is present in the analytic-interpretive process itself. In the words of Mabel Piccini, the analysis of film reception by gender "is the reading of the reading, the question and answer of previous questions, and, therefore, a structuring moment and the structure of reception". *Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. E-mail: [email protected]. 45 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 es justamente en este ámbito concreto en donde se Nuestra identidad, eso que somos, lo que nos distingue de otros, se manifiesta y se expresa en todas las actividades que realizamos. Por esa razón, es de suponer que el acto de ver una película, de apropiarse de ella y hacerla parte de nuestra experiencia, también está marcado por nuestra identidad. En este trabajo se busca hacer una reflexión y una justificación de tono teórico sobre la siguiente pregunta: ¿qué importancia tiene la identidad de género en la recepción de una película? La pretensión en este artículo no es presentar los hallazgos —que aún se encuentran en proceso—, sino entrar en la discusión teórica, metodológica y incluso política para justificar la incorporación de la teoría de género en el estudio de la recepción cinematográfica. Es evidente, entonces, que las problemáticas y conceptos que se discuten son los de la identidad (y más concretamente la identidad de género) y la recepción de cine. Sin embargo, como la captación del proceso de recepción de cine se hace a través de discursos, se incorpora también una pequeña discusión sobre el lenguaje. Sólo mediante el lenguaje se puede acceder a1 mundo subjetivo de la recepción de cine, vincular las relaciones que existen entre identidad de género y recepción de cine, e incursionar en las identidades de género y en las formas en que se asume lo femenino y lo masculino en y desde el cine. abordará la problemática de las identidades y los discursos de género. En primer lugar, hay que decir que el estudio de la recepción en los medios de comunicación se ha centrado mucho más en la televisión que en el cine, y que se requiere hacer varios ajustes para adecuarlo a1 caso de la recepción cinematográfica, ya que se trata, sin duda, de procesos distintos. Hay que reconocer también que la preocupación por el estudio de esta parte del proceso comunicativo ha sido muy extensa e incluso dispersa. Como señala Mabel Piccini: La dispersión se manifiesta no sólo en la diversidad de preguntas que se formulan acerca del problema sino en la propia definición o delimitación de los objetos de estudio. Según sea la perspectiva teórica utilizada, veremos desplegarse un mapa semántico que alude a este campo con las más diversas designaciones. Se hablará ya sea de los efectos de ciertos mensajes sobre las audiencias o de la constitución de la opinión pública, ya de procesos de desciframiento, reconocimiento o decodificación de textos y mensajes o de lecturas como actividad productiva; a veces se preferirá la orientación económica y se hablará de consumo y apropiación de los objetos simbólicos, y, en caso contrario, con una mayor fidelidad informática, de receptor y receptores ante obras de diversa naturaleza; por último, también, de la formación del gusto como sentido de la orientación social, de comunidades interpretativas y Identidades y recepción de cine Antes de desarrollar algunos puntos sobre la identidad, y particularmente sobre la identidad de género, es importante analizar el tema de la recepción de cine, pues 1 46 hasta de comunidades hermenéuticas de consumidores. Ante este panorama y dada la pregunta central del trabajo, la preocupación se Mabel Piccini, "La sociedad de los espectadores. Notas sobre algunas teorías de la recepción", en Versión. Estudios de Comunicación y Política, núm. 3, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, abril de 1993, p. 14. IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. ubica en el ámbito del análisis de la recepción, definida por Lauro Zavala como "los procesos interpretativos de los espectadores"2 como sujetos sociales y de género. Pareció pertinente retomar en primer lugar la problematización que hace Guillermo Orozco de los "procesos de recepción" de la televisión, ya que ésta retoma y se deriva de la revisión y crítica de otros autores importantes en este campo de estudio, como son Hall, Morley, Lull y Fuenzalida, entre otros muchos. A1 igual que ellos, el punto de partida aquí es que la recepción de cine, como la de televisión, no es un acto mecánico ni homogéneo, y que no lo es, entre otras cosas, por las identidades de los receptores y por los contextos sociales y culturales. Contra lo que se pensaba hace unos años sobre la incuestionable direccionalidad y poder de los medios de comunicación frente a receptores homogéneos y pasivos, hoy se sabe, y se parte del hecho de, que la recepción de cine, como la de cualquier otro medio, es un acto activo, dinámico e interpretativo que exige, sin duda, una participación clara por parte del receptor, en el que incluso sus "deseos (...) moldean el producto".3 El proceso de recepción o de "lectura" de una película (como texto, según Bajtin) es quizá la parte más subjetiva del proceso de comunicación. La película se recrea en la mente del público y tiene tantas variaciones como espectadores haya, pero esto no significa que la percepción y la interpretación sean arbitrarias ni infinitas. Los diferentes ámbitos de la identidad juegan un papel bási co en ese proceso, pues son justamente los que permiten objetivar esta experiencia subjetiva. En otras palabras, la subjetividad es objetivada por la misma realidad social, por lo que el género, la clase social, la etnia, la nacionalidad, el lugar de origen, las preferencias sexuales, la edad, entre otros factores, marcan los límites en la recepción. Además de las propias características identitarias del sujeto receptor, la recepción de cine está mediada por una amplia gama de variables, factores, instituciones, situaciones y disposiciones, tanto de índole individual como social. No se trata, desde luego, de un acto pasivo o lineal, sino, por el contrario, de un proceso múltiple y contradictorio en el que entran en juego una variedad de mediaciones determinadas tanto por el género como por la posición social, cultural e histórica.4 El receptor es un sujeto activo, condicionado socioculturalmente, y capaz de crear, recrear y negociar los contenidos de los mensajes. El receptor no es una víctima de los medios de comunicación; más bien, se transforma en protagonista a través de la creación de nuevos significados y mediante la inserción de éstos en la cultura cotidiana en la que está inmerso. Por otro lado, es importante considerar que, a1 igual que el autor, el receptor, como lector de la película, no está en el vacío, ni parte de cero; se encuentra lleno de información y experiencia tanto individual como social. De esta forma, también es importante considerar dos cuestiones en el análisis: la intertextualidad y la intersubjetividad. 2 Esta definición de Zavala es recuperada de autores como Suleiman y Crosman, y Rall, entre otros. Lauro Zavala, Permanencia voluntaria. El cinc y su espectador, Xalapa, Universidad Veracruzana/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1994, p. 87. 3 John Updike, "Filmar la rosa", en Nexos, núm. 126, junio de 1988, pp. 16 y 17, citado por L. Zavala, op. cit., p. 21. 4 Mercedes Charles y Guillermo Orozco, Educación para la recepción. Hacia una lectura crítica de los medios, México, Trillas, 1990, y Guillermo Orozco, Recepción televisiva. Tres aproximaciones y una razón para su estudio, México, Universidad Iberoamericana, 1991. 47 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Por otro lado, se reconoce que la recepción es un proceso mediado y que además trasciende a1 mero acto de estar frente a la pantalla. Es decir, la película, como texto interpretable, ya estaba antes y sigue estando después del acto receptivo. La interpretación de la película va cambiando junto con nosotros. En otras palabras, el proceso interpretativo supone una apropiación: el texto forma parte de nuestra experiencia y, como tal, es vivido, recreado y reinterpretado constantemente. Se trata de un proceso que de ninguna manera es unívoco ni transparente, sino, por el contrario, complejo y hasta contradictorio.5 Es importante recordar también que la apropiación-interpretación de los mensajes por los receptores es un proceso negociado que en muchos casos lleva a la resistencia y a la generación de contrapropuestas. Siguiendo la línea de Orozco, también hay que considerar que en el proceso de recepción ocurren importantes mediaciones.6 Una de ellas es la cognoscitiva, que incluye tanto el proceso lógico de la información como la generación de creencias y su valoración afectiva por parte del sujeto. Por consiguiente, el proceso cognoscitivo no es meramente racional, sino también emotivo y valorativo. Una segunda mediación importante es la cultural. La relevancia o no de ciertos aspectos, elementos y temas de una película en buena medida es condicionada por la cultura o subcultura concreta a la que pertenece el receptor. Una tercera mediación es la de referencia, puesto que los diversos campos identitarios del sujeto receptor marcan y diferencian los procesos de recepción. Desde la perspectiva de este trabajo, el género, 5 además de una mediación de referencia, es un aparato semiótico que otorga sentido a1 mundo.7 Otras mediaciones importantes son las institucionales, que nos indican que el sujeto ocupa un lugar e interactúa en y con diferentes instituciones sociales, las cuales intervienen en la producción de sentidos y significados. El ser miembro de una familia, un vecindario, una ciudad, un grupo de trabajo, una religión, una escuela, una empresa, etc., marca a1 proceso de recepción ya que las instituciones sociales son también productoras de sentido. Además de la institución en sí, hay que considerar las relaciones (de poder, en la mayor parte de los casos) y el lugar que se ocupa con relación a los otros miembros que constituyen cada una de estas instituciones. Bennet (1982) afirma que la importancia de las instituciones sociales en los procesos de recepción de los mass media se debe a que son ellas quienes hacen las veces de códigos de interpretación y apropiación. Además, en el proceso de recepción de cine es importante reconocer la importancia de las estructuras narrativas características de los géneros cinematográficos, que funcionan también como mediadores o como modelos de interpretación. Como señala Lauro Zavala, en el cine contemporáneo "el espectador ya no sólo observa a los personajes, sino que se observa a sí mismo en el proceso de reconocer las convenciones genéricas",8 ya que "cada película es un conglomerado de alusiones a películas producidas anteriormente en distintas tradiciones genéricas"9 Es decir, el género cinematográfico moldea la interpretación como elemento clave de la intertextualidad. Idem. (6 Orozco define la mediación como el conjunto de influencias que estructuran el proceso de aprendizaje y sus resultados, provenientes tanto de la mente del sujeto como de su contexto sociocultural. 7 Teresa de Lauretis, Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine, Madrid, Cátedra (Feminismo), 1992. 8 Lauro Zavala, op. cit., p. 20. 9 Ibidem, p. 21. 48 IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. Sobre el concepto de identidad Parece claro que gran parte de los límites y posibilidades de la lectura, interpretación y apropiación de una película están determinados por la identidad del sujeto receptor. Sciolla define la identidad como un sistema de significaciones que comunica a1 individuo con el universo cultural —valores y símbolos sociales compartidos— y que otorga sentido a la acción, permite realizar elecciones y dar coherencia a la propia biografía. 10 La identidad, en términos sencillos, es aquello que nos caracteriza como seres humanos y que a1 mismo tiempo nos permite identificarnos y distinguirnos de otros. Ampliando la definición de Sciolla, diremos que la identidad no es algo estático, por lo que es importante hablar de procesos identitarios. Todos cambiamos constantemente, pero esa misma identidad que irá cambiando es lo que constituye nuestro marco de referencia y nuestro límite de acción. Es entonces importante reconocer, como lo hace Gilberto Giménez, que toda identidad es dialéctica; esto quiere decir que se mueve entre la permanencia y el cambio. Estamos hablando de un proceso de transformación constante de toda identidad. Antonio Prieto señala que la identidad se constituye y se despliega con base en nociones del yo que el sujeto va construyendo en su interac ción con los demás," y José Manuel Valenzuela, por su parte, asevera que la identidad no es esencialista sino relacional, y que cobra sentido en la interacción social; constituye, entonces, un acto de auto y heteroapropiación simbólica.12 Como señala Valenzuela, las identidades también son expresiones de la relación entre el individuo y la colectividad y se encuentran definidas por posiciones relacionales de poder.13 Habría que agregar aquí que "el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder".14 En estas definiciones de identidad se reconocen implícita o explícitamente las siguientes funciones. En primer lugar, la identidad nos permite ubicarnos y situarnos en un espacio social determinado y dentro de una escala social.15 Esto ha sido definido por varios autores como la función locativa. Como señala Bourdieu, la identidad es una especie de representación del lugar que ocupamos en el espacio social.16 Evidentemente, las mujeres y los hombres no ocupamos el mismo lugar social. La sociedad patriarcal ha marcado siempre un lugar inferior y de dependencia a la mujer. La sociedad entera, y con ella nosotras mismas, espera que ocupemos nuestro lugar, el cual se asigna y se reconoce socialmente con relación a nuestro sexo-género, clase social, etnia, edad, etc. Por otro lado, como la identidad se transforma constantemente, se requiere de la función integra- 10 Citado por Makowski, "Identidad en cárceles de mujeres", en Estudios Sociológicos, vol. XIV, núm. 40, Mexico, enero-abril de 1996, p. 54. 11 Antonio Prieto Stambaugh, "La actuación de la identidad a través del performance chicano gay", en Debate Feminista, año 7, vol. 13, Mexico, abril de 1996, p. 290. 12 José Manuel Valenzuela Arce, "Introducción", en Decadencia y auge de las identidades, México, El Colegio de la Frontera Norte/Programa Cultural de las Fronteras, 1992, p. 24. 13 Idem. 14 Scon, 1986 (citado en Lamas, 1995). 15 Y me refiero a escala porque en la ubicación hay una valoración. La escala valorativa responde a la perspectiva masculina de una sociedad patriarcal. 16 Pierre Bourdieu, "La dominación masculina", en La Ventana, núm. 2, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1996, pp. 7-95. 49 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 tiva, que nos permite vincular sin problemas el pasado, el presente y el futuro. Esto es, nos permite hacer coherente lo que hemos sido con lo que somos y con lo que vamos a ser. Otra función básica de la identidad es la selectiva, que nos posibilita seleccionar las preferencias a partir de lo que se es. La identidad permite que se realice una acción y que a1 mismo tiempo el sujeto se responsabilice de ella. Es justamente frente a sus acciones que conecta los cambios y ajustes constantes de su identidad. Esto quiere decir que la identidad nos permite tomar la iniciativa y marcar y justificar nuestras acciones. Estas acciones se justificarán frente a la sociedad en su conjunto, y frente a1 propio sujeto, en función de la identidad y por el lugar que a través de ella se ocupa socialmente. Por otro lado, la identidad, como señala Parson, tiene y mantiene una valoración, a1 mismo tiempo que genera y justifica ciertas actitudes. Como alguna vez señaló Giménez, se espera que cada sujeto actúe conforme a su investidura.17 Una actitud se calificará de adecuada o no según la identidad del sujeto en cuestión, y en esto la identidad de género es fundamental. A las mujeres se les permiten, incluso se les fomentan, ciertos comportamientos y actitudes que son calificados como inapropiados en los hombres, y viceversa. Además, las identidades sociales son altamente valorativas. El ejercicio de valorar una identidad frente a otras nos permite, como analistas y sujetos sociales, hablar de niveles de la identidad, y éstos no son ni estáticos ni permanentes. La escala valorativa se mueve y ajusta dependiendo del sujeto y de su interlocutor, así como del momento histórico y de la situación concreta. Algunos autores, como Valenzuela, prefieren hablar de campos identitarios puesto que esta clasificación no necesariamente exige una valoración. Sin embargo, para el caso concreto de las identidades de género es conveniente hablar de niveles de la identidad, ya que la propia identidad de género se define hoy en día dentro de una escala valorativa en la que lo femenino es generalmente inferior a lo que se valora como masculino. La identidad femenina es socialmente reconocida como dependiente de la masculina. Es más, la propia construcción de lo femenino en nuestra sociedad se ha hecho a partir de lo masculino; en otras palabras, lo femenino se define como lo "no masculino".la En los niveles de la identidad hay otras clasificaciones que a priori se definen socialmente como negativas en contraste con las positivas. Algunas de las identidades con mayor valoración son precisamente las de género, las étnicas y las sexuales. Por otro lado, la identidad se inscribe en espacios estructurados social y culturalmente, es decir, existe una relación entre los individuos y la sociedad. La identidad es también multidimensional, lo que no significa que tenemos identidades múltiples —algo que podría sugerir un universo de esquizofrénicos—, sino que nos reconocemos a nosotros mismos por el cambio y con relación a varios "otros" también cambiantes.19 Tal como ocurre con las posibilidades de recepción de una película por parte de un sujeto, nuestra identidad no es infinita 17 Ejemplo utilizado por Gilberto Giménez en el seminario sobre identidades ofrecido en El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B. C., en febrero-marzo de 1992. 18 De Beauvoir, Simone, El segundo sexo, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1975, 19 Existen varios tipos de cambios en las identidades, tanto individuales como sociales, que se clasifican según su envergadura. Están las transformaciones son los cambios o mutaciones adaptativas o lineales que no implican modificaciones en el sistema. Son generalmente graduales y se refieren a las redefiniciones, ajustes o adaptaciones. También están las denominadas mutaciones, que implican alteraciones del sistema identitario. Son cambios radicales que se pueden dar por fusión o fisión. Se manifiestan en integraciones o conversiones. 50 IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. sino limitada. Como señalan Marta Lamas y Hortensia Moreno, "la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana la encontramos en la diferencia sexual, manifiesta en el cuerpo".20 Es precisamente el cuerpo y sus funciones biológicas las que marcan el primer y más obvio límite. Sin embargo, también hay que reconocer que las categorías de "mujer" y "hombre", como algo biológico, son insuficientes para cualquier investigación pues no hacen referencia a sujetos históricos, sociales y culturales, sino a modelos. Sobre las identidades de género Una de las mayores contribuciones de la teoría feminista fue el reconocimiento del sexo como elemento central de la opresión, como resultado de la subordinación de la mujer en una estructura de poder patriarcal. Sin embargo, esta posición implicaba la idea de universalidad de la problemática de la mujer. Más tarde, con la teoría del género, se planteó la existencia de un ordenamiento social respecto a la diferencia sexual y se llegó a definir a1 género como una categoría social impuesta a los cuerpos sexuados. La categoría de género hizo énfasis en todo un sistema de relaciones en las que se incluyen el sexo y la sexualidad, pero que no está únicamente determinada por ellos.21 La definición de la categoría de género como categoría analítica permitió el avance explicativo más allá de las características puramente 20 21 22 23 24 biológicas, puesto que la categoría de género hace referencia a la construcción social y cultural del sexo. De esta manera, la propia categoría de género se constituyó en una especie de código para la interpretación, ya que delimita incluso el propio sentido del mundo, con el que los seres se reconocen como socialmente sexuados. Es decir, el género es tanto un constructo sociocultural e histórico como un aparato semiótico o sistema de representación que asigna sentido a los individuos. En palabras de Lamas, "la cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano". La identidad de género es una construcción social y cultural que se da mediante procesos simbólicos. Es una construcción histórica, y por lo tanto cambiante y dialéctica. El reconocimiento de la identidad de género como un constructo sociocultural evidenció la conciencia de la alteridad, de la diferencia, de la desigualdad, no sólo entre lo femenino y lo masculino, sino también entre las propias mujeres.23 Esto trajo como consecuencia que se pensara más en la especificidad que en la universalidad, lo que volvió importante el reconocimiento de las diferencias y las particularidades en la construcción de las subjetividades y de la identidad.24 Teresa de Lauretis afirma que la construcción del sexo en género es el producto, a la vez que el proceso, de su representación pero también de su autorrepresentación. Con base en esta afirmación Millán llama la atención Marta Lamas y Hortensia Moreno, "Editorial", en Debate Feminista, año 7, vol. 13, México, abril de 1996. p. ix. Este número de la revista estuvo dedicado a la discusión de la otredad. Joan W. Scott, "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", en American Historical Review, núm. 91, 1986. Marta Lamas, "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de genero", en La Ventana, núm. 1, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1995, p. 33. Patricia Ravelo B., "En busca de nuevos paradigmas: algunas reflexiones en torno a la categoría de genero", en Acta Sociológica, núm. 16, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Coordinación de Sociología-UNAM, México, enero-abril de 1996, pp. 11-39. Idem. 51 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 sobre dos puntos fundamentales de las propuestas de De Lauretis que son centrales en este trabajo. Primero, la aseveración de que el género es producido por varias tecnologías sociales (o "tecnologías de género", como las denomina De Lauretis), entre las que se encuentran el cine y los discursos instituidos, razón por la que el cine de mujeres y la perspectiva "femenina" son en sí mismos subversivos, ya que cuestionan, por su simple existencia, el poder del orden social y simbólico masculino. Segundo, la posibilidad y necesidad de trabajar desde el feminismo en una política de autorrepresentación que 25 de(s)construya a1 género. De esta manera, la teoría de género no sólo se propuso como un modelo explicativo sino como una praxis, en donde se sugiere que el conocimiento producido por esta línea y perspectiva de estudio está reconstituyendo a la mujer, tanto como sujeto social como sujeto del conocimiento. Además, la teoría de género permitió hablar —teóricamente— de maneras de ser culturalmente femeninas y masculinas, lo que nos hace pensar que —hoy por hoy— existen formas femeninas y masculinas de hacer y ver el cine. Sin embargo, lo femenino y lo masculino, como constructos históricos y culturales, varían y tienen matices, por lo que se hace necesario trabajar con otros niveles o ámbitos de la identidad, de tal manera que evitemos hablar de lo femenino en abstracto o de "la naturaleza de las mujeres", y lo mismo para el caso de lo masculino. Se exige, entonces, hablar de sujetos de género concretos. Se reconoce también que lo femenino y lo masculino son categorías cambiantes y relacionales, que son conflictivas y que representan incluso contradicciones. Otra consideración muy valiosa para el estudio de las identidades de género es la exigencia de salirse del convencionalismo que entiende que "una mujer es un ser humano cuyo sexo es hembra y cuyo género es femenino, y un hombre es un macho masculino".26 Se requiere la ampliación conceptual de las identidades de género con el cuestionamiento del carácter institucional de la heterosexualidad,27 es decir, de lo que algunas autoras han llamado heterosexismo.28 De esta forma, es necesario incluir la sexualidad en el análisis como un elemento clave de las identidades y subjetividades de género, consideradas una constelación de formas de comportamiento, de relación con los demás individuos y de acción sobre el medio. Así, no se habla de una sola categoría femenina y otra masculina, ni tampoco de algo estático e independiente, sino de varios "femeninos" y "masculinos". Es decir, el reconocimiento de la multidimensionalidad de las identidades nos exige ir más allá de lo femenino o lo masculino en abstracto. De modo muy esquemático, se entiende que la noción de identidad de género, como la de cualquier otro ámbito identitario, se adquiere por un proceso mediante el cual se distingue la diferencia. Para saber quién 25 Márgara Millán, "Género y representación: El cine hecho por mujeres y la representación de los géneros", en Acta Sociológica, núm. 16, Mexico, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Coordinación de Sociología-UNAM, enero-abril de 1996, p. 178. 26 María Jesus Izquierdo, Las, los, les (lis, lus). El sistema sexo-género y la mujer como sujeta de transformación social, Barcelona, Ediciones de les dones, 1983. 27 Como señala Raquel Osborne en su libro La construcción sexual de la realidad, tanto la heterosexualidad como el lesbianismo se han definido exclusivamente con relación a1 patriarcado, y por ello la sexualidad fue entendida primordialmente en su dimensión política, perdiendo importancia la experiencia erótica. La resolución conflictiva que para muchas mujeres tiene la sexualidad está íntimamente ligada a este hecho y por eso incluso la opresión de la mujer se manifestó en la represión y autorrepresión del deseo femenino. 28 Por heterosexismo se entiende "la discriminación que impregna el modelo heterosexual de la sexualidad a1 uso". Carol Vence y Ann Snitow, citados por Osborne, 1993. 52 IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. soy yo es necesario darse cuenta, sentir, que yo no soy las otras y que las otras no son yo.29 El factor común que forma el nosotras y las otras puede generalizarse a partir de elementos muy dispares (nosotras las vecinas, las mujeres, las mexicanas, las chicanas, las jóvenes, las madres, las homosexuales). Estos elementos pueden ser circunstanciales y se manifiestan, dependiendo de los interlocutores,30 en una especie de juego de espejos. Desde el punto de vista de la teoría de género, el primer aspecto del yo que se constituye en nosotras es el del género. El lenguaje, las representaciones culturales, los comportamientos, los campos laborales, etc., nos evidencian los ámbitos específicos para los sujetos de género. La identidad de género atraviesa e incluso permea a otros ámbitos, campos y/o niveles de la identidad. Es una identidad de niveles tan básicos y primarios, tan impuesta como "natural" o naturalizada, tan asociada a1 cuerpo y sus usos, que tiene hoy en día un carácter estructurante a pesar de las múltiples y amplias diferencias en otros ámbitos identitarios. Sin embargo, y a pesar del rol central del género dentro de los campos identitarios, es importante el cuestionamiento de las dicotomías para dar paso a los diferentes "femeninos" y "masculinos", sin perder de vista los aspectos de desigualdad y de poder entre hombres y mujeres que caracterizan a las sociedades actuales. Como señala Osborne, uno de los primeros objetivos de la crítica feminista contemporánea fue el esquema conceptual de la ciencia moderna, basada en una serie de dualismos concebidos como polos opuestos: los pares mujer-hombre, naturaleza-cultura, privado-público, sub- 29 30 31 32 33 jetividad-objetividad, pasión-razón, etcétera. Se entendía que esta forma dicotómica de conceptualizar el mundo, dividido así en dos partes que no se consideran superpuestas, favorecía una visión esencialista de los sexos. La división sexual del trabajo se hacía derivar "naturalmente" de las diferencias biológicas de los mismos.31 Como también señala Osborne, las dicotomías absolutas con las que se ha buscado explicar el mundo y la sociedad se sustentan en un sistema más amplio de oposiciones y mandatos que las legitiman y que, desde luego, no son inocentes. Esta linealidad y el reconocimiento de sólo dos lados de cada cosa —bueno o malo, libertad sexual o represión sexual, dama o prostituta, cielo o infierno— deniegan la interacción y la dialéctica, no hacen honor a1 cambio, a la complejidad o a1 crecimiento e imponen falsas categorías.32 Por otro lado, el esquema dicotómico parte de una concepción ontológica entre naturaleza y cultura, a1 tiempo que insiste en mostrar como naturales las relaciones sociales de poder. La asociación de la mujer con la "naturaleza", y su presentación como ser nutricio y pasivo, y la del hombre con la cultura, asociada a su vez con la acción y el control, aseguraban la complementariedad de los sexos en la unión heterosexual. La situación universal de marginación y opresión de la mujer ha originado su asociación con la naturaleza, y por ende, con algo que puede ser controlado.33 La teoría de género tiene como punto de partida la relación entre lo biológico y lo social y desarrolla el brillante plantea- Izquierdo, 1983. Idem. Raquel Osborne, La construcción sexual de la realidad, Madrid, Cátedra, 1993, P. 55. Ibidem, p. 59. Ibidem, p. 75. 53 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 miento original de Simone de Beauvoir de que no se femenino y lo masculino? ¿Cómo se expresa y qué nace mujer sino hembra y de que por el hecho de ser importancia tiene esto en el acto de ver-leer una hembras nos convertimos en mujeres. Es decir, nos con- película? En una ocasión, a1 salir de la proyección de forma tanto el cuerpo como la percepción que de él Lola, la película de María Novaro, me sorprendió la tenemos. Somos sujetos materiales, pero sobre todo discusión que se dio entre un grupo mixto de amigos. simbólicos. Como hubiera dicho De Beauvoir. el Cuando intentó cada uno de ellos hacer una síntesis de proceso la la trama, parecía que las mujeres del grupo habían visto "internalización" de lo femenino, se va adquiriendo y una película y los hombres otra. La discusión fue modificando durante toda la vida. Los géneros no se todavía más fuerte cuando se hablaba de lo positivo y de conciben como entidades separadas y opuestas, sino lo negativo de la historia y sus personajes, cuando se inmersas en un sistema de relaciones sociales. Es justa- trataba de hacer juicios morales. En ese momento me mente esta propuesta la que percaté de la importancia de hacer un análisis de la de convertirnos en mujeres, o relación entre el género y la recepción de cine, como nos permite identificar las variaciones y limitaciones una vía para abordar la problemática más amplia de la de las relaciones de poder y opresión entre las identidad, la subjetividad y los discursos de género. mujeres y varones en las sociedades concretas. Si se Comprendí que el cine es una forma muy directa de define a la mujer como lo opuesto a1 varón, ensalzar abordar esta amplia problemática, ya que la femineidad porque representa la diferencia no hace más que continuar con el hombre como referente de el espectador es interpelado personalmente por la nuestra definición y perpetuar la susodicha oposición. película y está subjetivamente comprometido en el 34 proceso de recepción; están ligados a las imágenes no sólo los valores sociales y semánticos, sino también Es necesario trabajar, entonces, en las el afecto y la fantasía.35 representaciones, percepciones y vivencias de lo femenino y lo masculino en nuestras sociedades y en el análisis de cómo éstas se están modificando con el De esta forma se puede entender la representación cinematográfica más específicamente tiempo. Esto supone poner el énfasis no sólo en el cuerpo sino en los usos y sentidos de éste, reconociendo como un tipo de proyección de la vida social sobre la en todo momento su dimensión de poder. subjetividad. En otras palabras, el hecho de que el cine asocie la fantasía a imágenes significantes afecta a1 espectador como una producción subjetiva, Recepción de cine y subjetividades de género y por ello el desarrollo de la película inscribe y orienta, de hecho, el deseo. De esta forma, el cine participa poderosamente en la producción de formas ¿Qué significa ser mujer en nuestra sociedad? ¿Cómo vivimos e interpretamos esta experiencia? ¿Qué y cómo definimos lo 34 Ibidem, p. 88. 35 1984, p. 19. 54 de subjetividad que están Teresai de Lauretis, Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine, Madrid, Cátedra, IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. modeladas individualmente pero que son inequívocamente sociales. 36 Una primera consideración teórico-metodológica fue hacer el análisis de una película que de alguna manera favoreciera una subjetividad ajena a las promovidas por las formas de significación dominantes. Todo ello con el fin de radicalizar las posiciones y los discursos de género. Se eligió Danzón, de la realizadora mexicana María Novaro, por varias razones. En primer lugar, porque es una película que quebranta las formas tradicionales de representación, es decir, favorece relaciones de subjetividad ajenas a las promovidas por las formas de significación dominantes, pero que lo hace aparentemente de manera poco agresiva y menos "militante" que otras películas de mujeres, lo que ayuda a no inhibir el discurso, especialmente el de los receptores masculinos. Se trata de una película en la que todos los personajes centrales son femeninos. Se trata de mujeres fuertes que se desarrollan en ambientes y problemáticas típicamente "femeninas", pero que, a diferencia de otras películas, son vistas desde el punto de vista de las propias mujeres. No son miradas de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. A1 mismo tiempo, Danzón invierte y por lo tanto subvierte las clásicas representaciones de género, y reubica y cuestiona los roles de género. A diferencia de las representaciones de la mujer en el cine mexicano anterior, en esta cinta lo femenino no se define en oposición a lo masculino.37 De hecho, los hombres casi no aparecen. Cuando lo hacen, aparecen como constructos de los discursos y de la imaginación femeninos, o como sujetos feminizados. Como también menciona Hershfield, tradicionalmente, el exceso narrativo y visual que caracteriza a1 melodrama se manifiesta a través del cuerpo de la mujer. En Danzón, en cambio, es el cuerpo del travesti Susi el que es decorado y fetichizado; es el cuerpo de Rubén, el joven amante de Julia, el que aparece como objeto del deseo, y es el deseo no sexual de Julia por la figura misteriosa de Carmelo lo que sirve de motivo a la narrativa. Además, Julia ocupa y desarrolla el rol de seductora, conquistadora, poseedora del deseo y la mirada, que en la cinematografía tradicionalmente es un rol masculino.38 Otro elemento central del quebrantamiento de las formas tradicionales de representación es no sólo el hecho de que las figuras femeninas sustituyan a las masculinas y sus roles, sino el que la película documenta, "narrativiza" y representa la subjetividad y la realidad social de la experiencia de las mujeres. El hecho de que Danzón presente una forma no tradicional de subjetividad, articulando relaciones femeninas de subjetividad y privilegiando la voz y mirada femeninas, favorece la diferenciación de las lecturas de género. Esto facilita el análisis puesto que evidencia las diferencias de género en la relación espectador-texto.39 Ciertamente, Danzón radicalizó las posiciones y los discursos de género e invitó a la discusión. Es importante recalcar que el objetivo de esta investigación no es precisamente 36 Ibidem, p. 19. 37 Joanne Hershfield, "Mexican Women's Pictures: Reconsidering the Relation Between Gender and Representation in El secreto de Romelia, Danzón, and Novia que te vea", The University of North Carolina, Chapel Hill, 1995 (ponencia). 38 Ibidem, p. 15. 39 Annette Kuhn, Women's Pictures. Feminism and Cinema, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1982. Traducido a1 español con el título Cine de Mu/eres. Feminismo y cine, Madrid, Cátedra (Colección Signo e Imagen, 25), 1991. 55 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 definir las formas en las que el cine de mujer está proponiendo maneras de representación diferentes a las tradicionales, ni tampoco discutir sobre la "estética femenina" en el cine,40 sino analizar cómo estas nuevas formas de representación, entendidas como trasgresiones a1 orden del discurso, son leídas, reinterpretadas y apropiadas por los distintos auditorios según el género. Es decir, el trabajo busca conocer las características de la recepción cinematográfica por géneros, así como las prácticas discursivas con las que se construyen y manifiestan los diferentes ámbitos de la identidad. En el nivel teórico se dice que la incorporación de la perspectiva femenina y/o feminista en el cine ha contribuido a la satisfacción del placer de las miradas femeninas como alternativa a la supuesta mirada hegemónica del espectador masculino, pero se ha trabajado poco en el terreno empírico, por lo que un trabajo de esta naturaleza es pertinente. Una segunda consideración en nuestro estudio fue trabajar con una metodología cualitativa que permitiera recuperar a los sujetos y sus subjetividades. Evidentemente, por las características y el objetivo del proyecto, se requería trabajar fuera de las salas de cine, en situaciones un tanto experimentales que permitieran recuperar la experiencia de apropiación-interpre-tación de determinados receptores. Por esta razón se decidió trabajar finalmente con la técnica de "grupos de discusión", que hizo posibles la producción de discursos con cierto grado de espontaneidad (ya que la discusión se suscitó y se abrió después de la proyección de la película) y el control de ciertas variables, a1 definir perfiles muy específicos de receptores en cada grupo de discusión. La técnica de 40 56 "grupos de discusión" se inscribe en un campo de producción de discursos. La actuación del grupo produce un discurso —discurso de grupo— que sirve de materia prima para el análisis. Si se reconoce que en la sociedad hay un ordenamiento social con respecto a la diferencia sexual, y que ha habido una construcción social y cultural del género, el propio discurso evidenciará este hecho, no sólo por lo que se habla y por la forma en que se estructura internamente el discurso, sino también por la situación en la que se habla y se genera lo hablado. De esta forma, la propia perspectiva de género se manifiesta tanto en el contenido del discurso como en la propia forma de elaborarlo y en las relaciones que se establecen entre los participantes en el proceso de elaboración del discurso. En otras palabras, el lenguaje mismo, además de su contenido, muestra una forma de articular y organizar el mundo, y por lo tanto, también la forma en que las personas se vinculan, interpretan y se apropian de la película. El lenguaje mismo se convierte en una forma de representación del mundo simbólico y de las subjetividades de género. El discurso producido después de ver la película en grupo permite también hacer un análisis de las posiciones ideológicas de y con respecto a1 género. La premisa es que el grupo de discusión produce un discurso ideológico. El grupo habla desde el horizonte del consenso. El discurso es la piel del grupo, su superficie de contacto con el mundo, la frontera entre interior y exterior. El discurso es el lugar de interpretación de las identidades y los roles de género para los que lo emiten, y es también el objeto de análisis para el que lo recibe. El análisis se apoya tanto en las partes racionales como emocionales del discurso, incluyen- Estas cuestiones han sido estudiadas por varias autoras: Hershfield (1995), Kuhn (1982 y 1988), Koch (1985), Brückner (1985), Penley (1989), De Lauretis (1986 y 1987), Millán (1995), entre otras, IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. do los huecos del habla, las discontinuidades e incluso los silencios.41 La fuerza metodológica de esta técnica es que el discurso que se genera puede ser verosímil porque ha sido producido en grupo, porque es la producción imaginaria de un grupo. Los discursos se consideran representaciones del universo simbólico. Como señala Jesús Ibáñez, la "verdad" del discurso y la realidad del grupo descansan en el mismo soporte: el consenso. Se reconoce que el discurso del grupo de discusión es una representación del discurso social, o de la ideología en su sentido más amplio —conjunto de producciones significantes que operan como reguladoras de lo social—.42 Uno de los puntos importantes del grupo de discusión es que en la situación discursiva que crea las hablas individuales tratan de acoplarse entre sí a1 sentido social, y por eso se puede decir que el grupo opera en el terreno del consenso.3 Una tercera consideración en el estudio fue trabajar con grupos que permitieran contrastar distintas construcciones de lo "femenino" y lo "masculino", por lo que se formaron grupos tomando en cuenta el género, la orientación sexual, la genera-ción-grupos de edad y nacionalidad. Como la primera variable importante en la constitución de los grupos fue evidentemente el sexo-género, se convocaron grupos de mujeres y grupos de hombres. Pero la división era incompleta, por lo que se trabajó con la variable edad-generación, y se constituyeron dos bloques contrastantes: aquellos mayores de 40 años, marcados por los movimientos estudiantiles, de liberación de la mujer y de "liberación sexual", entre otras cosas, y los jóvenes entre 18 y 25 años, para quienes algunos de los planteamientos básicos de los anteriores movimientos sociales no son importantes o no están en su agenda. El cuestionamiento teórico de la heterosexualidad obligó a considerar en la formación de los grupos la orientación sexual, por lo que también se trabajó con grupos de homosexuales y heterosexuales. La nacionalidad fue tomada en cuenta en el análisis, como un punto que permitiera el contraste cultural, por lo que se incluyeron algunos grupos de españoles (de Madrid) además de los mexicanos (de Tijuana y Ciudad Juárez). Cabe hacer notar que el análisis por clase y nivel socioeconómico no se pudo realizar fundamentalmente por lo problemático y básico que resulta el discurso cinematográfico en los sectores populares. No obstante, se integró un grupo piloto con un grupo de colonos de un barrio marginal de Tijuana, quienes se circunscribieron a comentarios a1 estilo de "me gustó", "está bonita", sin que se pudiera construir un discurso más elaborado. Por esta razón, en todos los casos, se trabajó con un sector de las clases medias, con niveles altos de educación formal (profesionistas o estudiantes de nivel medio y superior, según la edad) y con cierta cultura cinematográfica que permitiera la elaboración de discursos más amplios en relación con la película. De esta forma, se constituyeron los siguientes 12 grupos de discusión: Grupo 1. Mujeres heterosexuales entre 18 y 25 años, mexicanas (Tijuana). Grupo 2. Mujeres heterosexuales entre 40 y 55 años, mexicanas (Tijuana). Grupo 3. Mujeres homosexuales entre 18 y 25 años, mexicanos (Tijuana). Grupo 4. Mujeres homosexuales entre 40 y 55 años, mexicanas (Tijuana). 41 Jesús Ibáñez, Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica, 3a ed., Madrid, Siglo XXI, 1992. 42 Idem. 43 Idem. 57 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Grupo 5. Mujeres heterosexuales entre 20 y 30 años, españolas (Madrid). Grupo 6. Hombres heterosexuales entre 18 y 25 años, mexicanos (Tijuana). Grupo 7. Hombres heterosexuales entre 40 y 55 años, mexicanos (Tijuana). Grupo 8. Hombres homosexuales entre 18 y 25 años, mexicanos (Tijuana). Grupo 9. Hombres homosexuales entre 40 y 55 años, mexicanos (Tijuana). Grupo 10. Hombres heterosexuales entre 20 y 30 años, españoles (Madrid). Grupo 11. Hombres y mujeres heterosexuales entre 20 y 30 años, españoles (Madrid). Grupo 12. Hombres y mujeres heterosexuales entre 40 y 50 años, españoles (Madrid). Una cuarta consideración teórico-metodológica es la que se refiere a la propia perspectiva de género en el análisis sobre los discursos de género. Es decir, siguiendo la propuesta de Scott (1986), el género, como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, y como forma primaria de relaciones significantes, está presente en el propio proceso de investigación. La investigadora (yo) es un sujeto genérico e histórico que interpreta (analiza) discursos de género (resultado de los grupos de discusión) sobre otro discurso de género (película). En otras palabras, el "grupo de discusión" se inscribe en un campo de producción de discursos. El discurso producido sirve de materia prima para el análisis. En el caso concreto de este proyecto, el discurso de grupo fue generado por un "texto" que podría incluso reconocerse como otro discurso de género —la película—. A su vez, el discurso de grupo 44 58 —ya como texto— es utilizado para producir otro discurso —el análisis—. Lo cual hace referencia a un proceso meta-meta-lingüístico y metametacomunicativo. En otras palabras, mi análisis, ya como un texto, "es la lectura de la lectura, es pregunta y respuesta de respuestas y preguntas anteriores, es por consiguiente, un momento estructurado y estructurante de la recepción".44 En este planteamiento se reconoce a la investigadora como sujeto de género, como el lugar donde la información (los discursos) se traduce en significación y en sentido, lo que evidentemente tiene implicaciones en dos planos: en el teóricometodológico y en el epistemológico-político. La investigadora pertenece a1 mismo orden de la realidad que se investiga. Como señala Jesús Ibáñez, la observadora es ella misma una parte de su observación. Sin embargo, esto, que se podría ver como un obstáculo metodológico, dentro de la teórica crítica feminista y de género se percibe como una ventaja que funda la posibilidad de su conocimiento, a1 extender el campo de observación y análisis a su propia subjetividad, que es objetivada con el seguimiento de una metodología. Las diferencias de interpretación por género se manifiestan tanto por el lugar que ocupa el que habla —con respecto a1 que le habla y de lo que habla— (función expresiva), en la relación que establecen los hablantes con sus interlocutores (función apelativa), como en los que se habla o los tópicos que se tratan (función representativa). Además, las diferencias de género se manifiestan también en la "forma" de hablar, en los "códigos" que se utilizan a1 hablar y en los "medios" por los que se habla, cubriendo de esta forma las tres Mabel Piccini, "La sociedad de los espectadores. Notas sobre algunas teorías de la recepción", en Versión. Estudios de Comunicación y Política, núm. 3, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D. F., abril de 1993, p. 22. IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. funciones complementarias propuestas por Jackobson —"poética", "metalingüística" y "fátíca"—. Los discursos sobre Danzón también permiten reconocer las posiciones ideológicas, retomando la producción, circulación e interpretación del sentido. Pero hablamos más del sentido global de las producciones discursivas. Los discursos de género marcan tendencias discursivas que evidencian campos ideológicos. Las estrategias argumentativas y procedimientos discursivos muestran los prejuicios y las posiciones ideológicas de y sobre el género. Los discursos manifiestan y descubren no sólo lo que los hablantes afirman sentir o hacer, sino lo que de hecho sienten y hacen. El lenguaje, como apunta Bajtin, está poblado de las intenciones de los otros; la entrada a1 mundo de los discursos nos descubre las asimetrías y las relaciones de poder en relación con el género.45 El discurso generado por la película Danzón permite recrear las ideas de lo masculino y lo femenino, sus movimientos y conflictos, así como acceder a1 mundo de las construcciones subjetivas de género. El conocimiento de todo esto puede contribuir en la tarea de deconstrucción de lo que se nos ha marcado como "femenino" y "masculino". Esta deconstrucción cuestiona las relaciones sociales existentes y es una tarea central en la búsqueda de una sociedad más justa. Bibliografía Abril, Gonzalo, "Análisis semiótico del discurso", en Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994, pp. 427-463. Barthes, Roland, La aventura semiológica, Barcelona, Paidós Comunicación (núm. 40), 1990. Bennet, Tony, "Media, Reality, Signification", en Gurevitch et al., Culture, Society and Media, Nueva York, Methuen, 1982. Bourdieu, Pierre, "La dominación masculina", La Ventana, núm. 2, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1996, pp.7-95. Bruno, G. y Maria Nadotti, Off Screen. Women and Film in Italy, Londres/Nueva York, Routledge, 1998, Burton-Carvajal, Julianne, "Mexican Melodrama of Patriarchy: Specificity of a Transcultural Form", Latin American and Latino Studies Program, University of California at Santa Cruz, 1995 (ponencia). Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Nueva York, Routledge, 1990. Calaizzi, Giulia (editor), Feminismo y teoría del discurso, Madrid, Cátedra, 1990. Canales, Manuel y Anselmo Peinado, "Grupos de discusión", en Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994. Charles, Mercedes y Guillermo Orozco, Educación para la recepción. Hacia una lectura crítica de los medios, México, Trillas, 1990. De Beauvoir, Simone, El segundo sexo, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1975. 45 Comentado en Robert Stam, Subversive Pleasure. Bakhtin, Cultural Criticism and Film, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1992. 59 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 De Diego, Estrella, El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género, Madrid, Editorial La Balsa de Medusa (53), 1992. Doane, M. A., P. Mellemcap y L. Williams, Re-vision. Essays in feminist film criticism, Frederick, University Publications of America, The American Film Institute, 1984. Eker, Gisela (editor), Estética femninista, Barcelona, Ed. Icaria, 1986. Ellis, John y Annette Kuhn (editores), The Sexual Subject. A Screen Reader in Sexuality. Screen, Londres, Routledge, 1992. Erens, Patricia, Issues in Feminist Film Criticism, Indiana Press, 1990. Fiske, John, "Moments of Television: Neither the Text nor the Audiences", en Remote Control. Television, Audiences and Cultural Power, Nueva York, Routledge, 1989. Flitterman-Lewis, Sandy, To Desire Differently: Feminism and the French Cinema, Urbana, University of Illinois Press, 1990. Gayle, Rubin, "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo", en Nueva Antropología, vol. VIII, núm. 30, México, 1986. Este texto fue publicado originalmente en inglés en Rayna R. Reiter (editor), Toward an Antropology of Women, Nueva York, Monthly Review Press, 1975. Gentile, Mary C., Film Feminisms, Greenwood Press, 1985. Gillespie, Marie, Television, Ethnicity and Cultural Change, Londres, Routledge, 1995. González de Chávez Fdez., Ma. Asunción, "Conformación de la subjetividad femenina", en Cuerpo y subjetividad femenina. Salud y género, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp 71-122. Hershfield, Joanne, "Mexican Women's Pictures: Reconsidering the Relation Between Gender and Representation in El secreto de Romelia, Danzón, and Novia que te ved", The University of North Carolina, Chapel Hill, 1995 (ponencia). Ibáñez, Jesús, Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI, 1994. ————, Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica, 3ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1992. ————, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid, Siglo XXI, 1985. Iglesias, Norma, "El placer de la mirada femenina. Género y recepción cinematográfica", en Frontera Norte, vol. 6, núm. 12, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, julio-diciembre de 1994. Izquierdo, María Jesús, Las, los, les (lis, lus). El sistema sexo-género y la mujer como sujeta de transformación social, Barcelona, Ediciones de les dones, 1983. Kaplan, Ann E., Women & Film. Bothsides of Camera, Nueva York, Routledge, 1988. ————, Women and Film, Methuen, 1983. Kuhn, Annette, Women's Pictures. Feminism and Cinema, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1982. Traducido a1 español con el título Cine de Mujeres. Feminismo y cine, Madrid, Cátedra (Colección Signo e Imagen, 25), 1991. ————, The Power of the Image, Essays on Representation and Sexuality, Londres y Nueva York, Routledge & Kegan Paul, 1985. ————, Cinema, Censorship and Sexuality 1909-1925, Londres y Nueva York, Routledge, 1988. Lamas, Marta, "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género", en La Ventana, núm. 1, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1995, pp. 9-61. ———— y Hortensia Moreno, "Editorial", en Debate Feminista, año 7, vol. 13, México, abril de 1996. 60 IGLESIAS PRIETO/RECONSTRUYENDO LO FEMENINO.. Lauretis, Teresa de, Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine, Madrid, Cátedra (Feminismo), 1992. ————, Technologies of Gender, Bloomington, Indiana University Press, 1987. Makowski, "Identidad en cárceles de mujeres", en Estudios Sociológicos, vol. XIV, núm. 40, México, enero-abril de 1996, p. 54. McCreadie, Marsha, Women on Film. The Critical Eye, Preager, 1983. Millán M., Márgara, "¿Hacia una estética cinematográfica femenina?", en Miradas de mujer. Cineastas y videoastas mexicanas y chicanas, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B. C., 1990, pp. 82-91 (mimeo). ————, "Género y representación. Tres mujeres directoras de cine en México", tesis para obtener el grado de maestría en sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, México, 1995. ————, "Género y representación. El cine hecho por mujeres y la representación de los géneros", en Acta Sociológica, núm. 16, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Coordinación de Sociología-UNAM, enero-abril de 1996, pp 175-194. Mulvey, Laura, "Visual Preasure and Narrative Cinema", en Screen, vol. 16, núm. 3, 1975, pp. 6-18. Orozco, Guillermo, Televisión y producción de significados (Tres ensayos), Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1994. ———— (coord.), Televidencias. Perspectivas para el análisis de los procesos de recepción televisiva, México, Universidad Iberoamericana (Cuadernos de Comunicación y Prácticas Sociales, núm. 6), 1994. ————, Hablan los televidentes. Estudios de recepción en varios países, México, Universidad Iberoamericana (Cuadernos de Comunicación y Prácticas Sociales, núm, 4), 1992. ————, Recepción televisiva. Tres aproximaciones y una razón para su estudio, México, Universidad Iberoamericana (Cuadernos de Comunicación y Prácticas Sociales, núm. 2), 1991. Osborne, Raquel, La construcción sexual de la realidad, Madrid, Cátedra, 1993, p. 55. Penley, Constance, The Future of an Illusion. Film Feminism, and Psychoanalysis, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989. ———— et al. (editores), Close Encounters. Film, Feminism, and Science Fiction, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1990. Piccini, Mabel, "La sociedad de los espectadores. Notas sobre algunas teorías de la recepción", en Versión, núm. 3, México, D. F., Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, abril de 1993, pp. 13-34. Piñuel, José Luis, "Ciencias sociales, comunicación e identidad", Madrid, 1994 (mimeo). Prieto Stambaugh, Antonio, "La actuación de la identidad a través del performance chicano gay", en Debate Feminista, año 7, vol. 13, México, abril de 1996, p. 290. Ravelo B., Patricia, "En busca de nuevos paradigmas: algunas reflexiones en torno a la categoría de género", en Acta Sociológica, núm. 16, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Coordinación de Sociología-UNAM, enero-abril de 1996, pp 11-39. Scott, Joan W., "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", en American Historical Review, núm. 91, 1986. 61 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Stam, Robert, Subversive Pleasure. Bakhtin, Cultural Criticism and Film, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 1992. Strinati, Dominic, An Introduction to Theories of Popular Culture, Londres, Routledge, 1995. Stubbs, Michael, Análisis del discurso. Análisis sociolingüístico del lenguaje natural, Madrid, Alianza (Psicología, núm. 20), 1987. Thuren, Britt-Marie, '"Sistema de género' o estructura, régimen, orden... ¿o qué?", ponencia presentada en el V Congreso de Antropología, Granada, 1990. Valenzuela, José Manuel, "Introducción", en Decadencia y auge de las identidades, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte/Programa Cultural de las Fronteras, 1992, p. 24. Walker, Janet, Couching Resistance. Women, Film, and Psychoanalytic Psychiatry, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993. Zavala, Lauro, Permanencia voluntaria. El cine y su espectador, Xalapa, Universidad Veracruzana/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1994. 62 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 A Note on Chicano-Mexicano Cultural Capital: African-American Icons and Symbols in Chicano Art Amelia Malagamba Ansótegui* Abstract This article forms part of a longer research project in progress. It argues that the "transportation" of "cultural capital" by the migrants found fertile ground among the Mexican-American population already established in the border states between Mexico and the United States. Cultural capital is understood as the historical bag-gage and daily practices and production of symbolic goods that legitimate and give coherence to a community. This cultural capital has undergone a process of transformation in the Mexican-American communities. Many of the early symbolic practices have been adapted to new circumstances. The use by several Chicano artists of icons and symbols of African-Mexican heritage on the one hand, and of social and political issues from an African-American cultural location on the other, have become part of the cultural capital of Mexican-American communities. To understand the translation and interpretation of the use of these symbolic goods key aspects of history must be highlighted. Resumen Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio en proceso. En él se argumenta que la "transportación" de "capital cultural" por los migrantes encontró tierra fértil entre la población mexicoestadunidense ya establecida en los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. Se entiende como capital cultural el bagaje histórico, las costumbres y la producción de bienes simbólicos diarios que legitimizan y dan coherencia a una comunidad. Este capital cultural ha pasado por un proceso de transformación en las comunidades méxicoestadunidenses. Muchas de las costumbres simbólicas tempranas han sido adaptadas a circunstancias nuevas. El uso de iconos y símbolos de herencia africomexicana por artistas chicanos, por un lado, y las discusiones sociales y políticas de una localidad cultural africoestadunidense, por otro, se han convertido en parte del capital cultural de las comunidades méxicoestadunidenses. Para entender la traducción y la interpretación del uso de estos bienes simbólicos, deben rescatarse algunos aspectos históricos claves. *Investigadora de la Universidad de Texas en Austin. E-mail: [email protected]. 63 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Muchas gracias Mexicans in their migration to the United States Deanna, Víctor during the past 150 years. and Gil The cultural presence of people of African descent in Mexico has been a permanent feature of Mexican society since colonial times and one that has been mostly overlooked. This presence began with the institutionalization of slavery in New Spain, extended into the Mexican Revolution and was finally re-established through the migration of black Cuban artists in the nineteen forties and nineteen fifties. Although this African presence has been continuous, it is difficult to understand why it has been so resilient, considering that the number of African-Mexicans in Mexico has been relatively small. This contrasts with other Latin American countries where large numbers of Africans were brought to their shores by the system of slavery. The impact of slavery in me Caribbean and in countries such as Peru and Brazil in the southern continent fashioned their cultures in distinct ways across time. Despite their limited number, African-Mexicans have contributed to Mexican culture in areas ranging from music to healing, and this influence is most noticeable in popular culture.1 This African-Mexican cultural contribution to society at large has been "transported" as part of the cultural capital brought by This article forms part of a longer research project in progress. It argues that this "transportation" of "cultural capital" by the migrants found fertile ground among the Mexican-American population already established in the border states between Mexico and the United States. Cultural capital is understood as the historical baggage and daily practices and production of symbolic goods that legitimate and give coherence to a community.2 This cultural capital has undergone a process of transformation in the Mexican-American communities. Many of the early symbolic practices have been adapted to new circumstances.i The use by several Chicano artists of icons and symbols of African-Mexican heritage on the one hand, and of social and political issues from an AfricanAmerican cultural location on the other, have become part of the cultural capital of MexicanAmerican communities. To understand the translation and interpretation of the use of these symbolic goods, key aspects of these histories must be highlighted.4 In discussing the cultural capital of Chicano artists who integrate aspects of the AfricanAmerican experience into their iconographies, one must first address key features of the historical experiences of 1 Gonzalo Aguirre Beltrán, Medicina y magia. El proceso de aculturación en la estructura colonial, Instituto Nacional Indigenista, Secretaría de Educación Pública, Colección SEP/INI, México, 1980. 2 Bourdieu defines "symbolic capital" as; economic and political capital that is disavowed, misrecognized and thereby recognized, hence legitimate. He further argues that symbolic capital is a "credit" which under certain conditions, and always in the long run, guarantees "economic profits". Cultural and symbolic capital have been the sources of strength in the every day lives of the Mexican and Mexican-American comunities in the United States. See Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, 1992, pp. 171-183. 3 In an exploration of a mythical figure of a healer in the South of Texas, some of these cultural practices that mix the knowledge of the African-Mexicans and Mexicans in South Texas still can he seen. See Amelia Malagamba, "Don Pedrito Jaramillo, una leyenda mexicana en el sur de Texas", in José Manuel Valenzuela (comp.), Entre la magia y la historia, Programa Cultural de las Fronteras/El Colegio de la Frontera Norte, 1992, pp. 63-73. 4 Some of the most obvious sources of continued cultural presence of people of African descent in Mexico in recent times are the strong diplomatic relationship between governments and the direct relations among the peoples of Mexico and Cuba- 64 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. Mexican slavery. The continued presence of the African-Mexicans and the social and cultural issues they shared with the other marginalized people that participated in the Mexican Revolution is key. This will be explored visually by reference to works produced by the master printer José Guadalupe Posada. Another important factor present in Chicano cultural capital is the influence that AfricanCuban music and art has had this century on Mexican culture. The presence of Afro-Cuban culture in Mexico has contributed in strengthening an African-Mexican presence in the country; "transported" later by immigrants into Chicano communities in the United States. African-Mexican culture has been adapted and adopted, translated and forged to such a degree that it has become an intrinsic component and referent of Mexican-American popular cultures. Migration from Mexico to the United States has been constant since the late nineteenth century. When the gente de carne y hueso, people in the flesh, cross the Mexico-United States border, not only do they bring their bodies across but also their cultural capital, particularly rich aspects of their popular culture. Mexicans influence, transform and reinforce the cultures of the Mexican-American communities in the United States. Tomás Ibarra-Frausto, a Chicano cultural critic and historian discusses as a defining characteristic of the Chicano aesthetic its process of tradition and innovation.5 Memory has played a crucial role, it makes possible for traditions to continue and innovations to be "archived", which in some cases with time become part of the 5 6 tradition. Immigrants have an important role in the development of this aesthetic process in direct or indirect manners and to greater or lesser degrees. The Early Days The institutionalization of African slavery in Mexico in the early years of the colonial period was undertaken at almost the same time that the Spaniards were institutionalizing slavery among pre-Hispanic cultures. Africans were brought to Mexico because the native population was decimated due to the trauma of the conquest, labor conditions, and illness brought to the Americas by the Europeans. The Conquistadores did not have enough hands for the hard and forced labor destined for the Indigenous population. Native populations were dying by the hundreds of thousands. Spaniards who wanted to establish the sugar economy in New Spain sought to solve the labor shortage by the implementation in Mexico of the model of Black slavery, already underway in other parts of the Americas. The most important regions in Colonial Mexico for the importation of African slaves were the present-day states of Veracruz, Guerrero and Yucatán. Other Mexican regions, including the present-day states of Michoacan, and Tabasco utilized African slaves though they were fewer in number. Nonetheless it is significant that slavery as a system was directed first towards the "Indians" who were regarded as the primary source of slave labor before the importation of Africans.6 For a detailed discussion of the Rascuache aesthetic, a concept developed by lbarra-Frausto, see "Rasquachismo: A Chicano Sensibility", in CARA. Chicano Art: Resistance and Affirmation. An Interpretive Exhibition of the Chicano Art Movement, 1965-1985, UCLA, Wight Art Gallery, Los Angeles, 1991, and "The Chicano Movement/The Movement of Chicano Art", in Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, ed. by Ivan Karp and Steven I). Lavine, The Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 1991, p.p. 128-150. Gonzalo Aguirre Beltrán, Población negra de México, segunda edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1972. 65 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Africans and Indians alike were subjected to and leadership of the movement he "went beyond suffered under the slavery system. When the Indian Hidalgo's program of colonial reform. After 1813, population rebounded through the development of a natural immunization process to European illnesses, the importation of black slaves decreased until it finally stopped. However, the demographic process did not Morelos whose own family was of AfricanMexican descent, called for independence and among other things, reiterated Hidalgo's abolition of slavery."10 happen homogeneously. In the present-day state of Veracruz, African slavery ended first in the cities of Jalapa, Veracruz and Coatepec. Whereas in other cities such as Córdoba and Orizaba, where the elite refused to cease the slavery system even though it had become unprofitable, it did not end until much later.7 Rebellions from Africans, Mulattos and Indians took place in this region until the system was ultimately abandoned. As Carrol observes: Afro-Veracruzanos social ties with other groups varied over different points in time... These patterns persisted into the early eighteenth century. Negros displayed the greatest shift by moving away from social links with whites and toward associations with Indians. ...By 1715, the proportion of slaves within the Negro population diminished, and whites cared less about controlling the lives of the few slaves that remained. The Independence Movement which began in the first decade of the 1800s was composed mainly of nonWhite agricultural labor. Miguel Hidalgo y Costilla, one of the most important leaders in the Independence Movement "appealed to the masses of Indians, and Blacks, (to the castas) He abolished the yearly head tax and called for an end to slavery."9 When José María Morelos y Pavón took over 7 The Mexican Revolution During the dictatorship of Porfirio Díaz from 1877 until he was ousted in 1911, the Mexican elite turned their eyes once again to European cultures. As in the colonial period before the Independence Movement, when only Europe was considered cultured and civilized, this new elite gave the Europeans, particularly the French, the status of "high cultures". It was believed that Mexico had to emulate the Europeans in order to become a "modern" country. This situation was translated to a demeaning and highly exploitative treatment of those who did not belong to the elite. Those most negatively affected were the nonwhite populations, mainly Indians, Pardos and Blacks: "las clases bajas" —the lower classes—. Among other atrocities commited against the native populations, Díaz implemented the killing of thousands of Yaqui Indians, with his plan to bring them to the Parque Nacional, on the Southern Peninsula of the Yucatán to work in slaverylike conditions. The situation was no better for African-Mexicans. In a speech read by Alberto M. Carreño at the Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, on April 28, 1910, titled "El peligro negro", he addressed Porfirio Díaz: Patrick J. Carrol, Blacks in Colonial Veracruz, Race, Ethnicty, ana Regional Development, University of Texas Press, Austin, 1991. 8 Patrick J. Carrol, ibid., p. 88. 9 Patrick J. Carrol, ibid., p. 99. 10 Patrick J. Carrol, ibid., pp. 99-100. 66 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. ...Hemos de confesar que tuvimos vacilaciones no puede negarse la inferioridad de la raza negra... respecto de cuál tema podría ser más apropiado, Bastante arduo es ya el problema indígena que tanto para la fiesta que celebramos, como para los México tiene que resolver, y respecto del cual nos fines de nuestro instituto. ...Nos referimos a lo que hemos ocupado más de una vez en esta misma pudiéramos llamar el peligro negro, esto es, a la tribuna, para que lo compliquemos con la peor de las inmigración de hombres de ese color que, a1 decir complicaciones.12 de la prensa de estos últimos días, pretenden venir This ideology was widespread among the Mexican a establecerse en México. elite that aspired to be White and European. But for the We do not know which migration Carreño was poor and non-White population that is, what was left of referring to, but his speech certainly reflects the the castas system, los indios, those mestizos with dark racism prevalent at the time among the elite. He skin or poor or even worse, those who happened to be proposes to "analyze" the United States and Cuban poor with dark skin, and mulatos, this ideology was op- situation with respect to Blacks, referring to the pressive. slavery system in the United States where the slaves communities political work was underway to try to were "transportados para trabajar". He continues by change the situation. The revolutionary winds were describing the problems of the United States spreading. While the non-Whites and poor were not government with African slaves and the country's invited to the table of the elites to celebrate, they were "good nature" in bringing about the abolition of having their own party through the prints of José slavery. In doing so he asks: Guadalupe Posada. In many circles of these marginal José Guadalupe Posada, whose art work addressed ¿Pero la libertad que alcanzó (el Afro-Americano) y the masses, produced images that expressed the social la igualdad que las leyes le dieron respecto de los and political conflicts during Díaz dictatorship. He demás elevaron achieved this through rolantes, small broadsides sold at sensiblemente el muy bajo nivel del negro? De very low prices in the poor barrios in Mexico City. ninguna manera, y esto es lo que nos lleva a estudiar Among the several themes addressing the social si el fenómeno se debe a inferioridad de la raza y a conditions in the country that his work depicted, is the su imposibilidad de luchar con éxito con los corruption of the elite including the government, and hombres blancos. the exploitation of the masses. ciudadanos americanos Further on he adds that 11 Alberto M. Carreño, "El peligro negro", discurso, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, April 28, 1910, México, p. 1. "...We have to confess that we had doubts about which theme could be the most appropriate to discuss in today's celebration, and to the end objectives of our institute. ...We are refering here to what we can denominate the black threat, that is, the immigration of men with that skin color who want to come to establish themselves in Mexico, as reported by the press of the last few days." 12 Ibid. "But was the gained freedom (by the African-Americans) and the equality of the laws given to them with respect to the rest of the American citizens any help in elevating the very low standard of living of the Negro? Definitively not, and that forces us to consider if the phenomenon is caused by the inferiority of that race and their imposibility to struggle with success with the White race." Later in his speech he asserts that "the inferiority of the Black race cannot be denied. It is hard enough to have to take care of the Indian problem, which Mexico needs to resolve, and which we have addressed before in this same forum, to have to complicate ourselves with the worst of complications." FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 In the Calavera de Don Folías y el Negrito (nd), Posada uses one of his most popular images, la calavera (see plate 1). In this particular print he depicts an African-Mexican calavera couple in a posture that can be read as demanding or protesting, while the figures of two white elite calaveras —don Folías and his wife, are presented with a gesture of hatred. Posada usually depicted the figures of the powerful patrón and the worker in a humorous but conflicting situation. In this particular calavera, don Folías is the patrón, and el negrito the worker. In the middle of the scene is a tomb surrounded by skulls, and a pair of calaveras are found laying at the tomb's side in a position of despair. One can read this Posada scene as a confrontation between the poor and exploited, and the elite. In this case, el negrito represents the despair of the population that is surrounded by hunger and pain, while don Folías represents the rich and powerful elite. On the song book cover of Colección de Canciones para 1, No. 2 (1900), Posada depicts another African-Mexican couple (see plate 2). Posada produced several book covers for A. Venegas Arroyo, the publisher with whom the artist worked many years.13 In the case of this particular genre, a book was published every year, with a selected compilation of the popular songs of the year. These humble books, produced in cheap paper were destined for the consumption of the popular classes. The African-American couple is portrayed in working class attire and surrounded by palm trees that make reference to the Mexican tropics such as the coasts of Veracruz and Guerrero. Posada chose to depict the couple dancing framing the content of the book. For Posada, the wide spectrum of his subject matter not only included national events, politics, disasters and social commentary but he also gave much attention to popular entertainment. He understood well the importance these celebratory cultural practices had for the people. The AfricanMexican couple dancing is a lively image, a celebration of popular culture. The Mexican Revolution which was fought mostly by the exploited and marginal social classes included the urban poor, the campesinos and the African-Mexicans. In a photo from the Archivo Casasola, a young African-Mexican soldadera (nd) testifies to this fact (see plate 3). We do not know how many African-Mexicans participated but this is a strong statement of their presence in the Movimiento Revolucionario. Furthermore, Elizabeth Salas' work on the soldaderas, the women who participated as soldiers in the Revolution, addresses the presence of African-Mexican soldaderas14 She discusses the work of Francisco Rojas González La Negra Angustias.15 Salas reads this novel as ...a psychological study of a female revolutionary. The central figure, Angustias Farrera, is a mulatta whose mother died early and whose father went to prison. She and her father join the Zapatistas in the state of Guerrero.16 13 See José Guadalupe Posada. Messenger of Morality, ed. by Julian Rothenstein, Moyer Bell Limited, N.Y., 1989; Posada's Popular Mexican Prints. 273 Cuts by José Guadalupe Posada, Selected and edited by Roberto Berdecio and Stanley Appelbaum, Dover Publications, New York, 1972; Edward Larocque Tinker, Corridos & Calaveras, Harry Ransom Center, University of Texas, Austin, 1961; México en el Arte, No. 5, INBA, November 1948; Las obras de José Guadalupe Posada, Grabador Mexicano, with introduction by Diego Rivera, Mexican Folkways, Talleres Gráficos de la Nación, Mexico City, 1930. 14 See Elizabeth Salas, Soldaderas in the Mexican Military. Myth and History, University of Texas Press, Austin, 1990. 15 See Francisco Rojas González, La Negra Angustias, Ibero-Americana de Publicaciones, Mexico, 1944. 16 Salas, op. cit., p. 87. 68 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. 1. José Guadalupe Posada, Calavera de Don Folías y el Negrito (Calavera of Don Folías and the Negro) (engraving, reproduced in Ilustrador, nd). 2. Jose Guadalupe Posada, Colección de canciones para 1, no. 2, La Cubanita (engraving, reproduced in Ilustrador, 1900). 69 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 3. Fondo Casasola, Afro-Mexican Woman Revolutionary from Michoacán (Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pachuca, Hidalgo, nd). 4. Manuel Covarrubias, Caribbean Dance, the Malecón, Havana, Cuba (gouache Harry Ramson Humanities Research Center, The University of Texas, Austin, 1928). MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. can-Mexican cultures. This is also true when The fact that a mulatta soldadera is the novel's main protagonist speaks both to the importance of the African-Mexicans in the Revolution as well as the importance they had in the historical memory of people like Rojas, who's novel was published in 1944. Covarrubias creates the Harlem Series in the 1920s and early 1930s. When he arrived in New York in 1924, he found that... It was not an entirely unfamiliar world: Harlem was a had grown up. Both were gathering places for intellectual, artists, and personalities of the After the Revolution A strong Mexicanista movement took place after the Revolution. The need to create a new ideology that reflected the ideals of the armed movement was developed. The arts, particularly the visual arts, helped achieve this Mexicanismo that had begun its development long before the lucha armada. Saturnino Herran and Dr. Atl were the precursors of this artistic movement. After the Revolution, artists such as José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, María Izquierdo and others created a new Mexicanista aesthetic language. In the 1920s and 30s, the Mexican artist Manuel Covarrubias created a series of works depicting different aspects of the African influence in the Caribbean, as well as life in Harlem. His gouache Caribbean Dance, the Malecón, Habana Cuba, from 1928 recreates popular dance in Cuba (see plate 4). When Covarrubias decided to do a portrait of a Cuban women, he chose an Afro Cuban as his model for Cuban Women, a gouache from the same year (see plate 5). His oeuvre on Afro Cubans reflects the interest he had on the Afro-Latino Culture, but at the same time it also reflects the continuum of cultural capital in Mexican culture of AfroLatino and Afri day, and during the period in which Manuel knew them, both were center for a renaissance of first cousin to Mexico City's bohemian section, where Miguel's spirit that had to do with cultural rediscovery, with a search for elemental self.17 During the 1940s and 1950s an important influence in the popular cultural scene was felt both from the Afro-Cuban artists who came to Mexico, and from Mexican artists like Roberto Montenegro who continued the tradition of working with the African presence in Mexico. His Tres Hombres y una Mujer(nd) is a good example.1H Nonetheless, the Afro-Cuban influence was most relevant in the expressive culture of the culturas populares. The music of Celia Cruz, Pérez Prado, Bienvenido Granda, Beny Moré and the big band orchestras, such as that of Jorrín, and la Sonora Matancera, were embraced in the poor barrios of Mexico. Famous popular singer, Toña la Negra sang the work of Andrés Eloy Blanco and Maciste, Angelitos Negros. This song became one of the most popular songs of its time, and through the years is now considered part of the Golden Age of Bolero music in Mexico. The words of this song made direct reference to those visual artists with a European influence. The words of the song are a denunciation 17 In Adriana Williams, Covarrubias, University of Texas Press, Austin, 1994, p. 37. 18 Lithograph, not dated. This piece is part of the collection of El Museo Nacional de I.I Estampa, in Mexico City. 71 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 of racism in "high art". The song addresses the foreign bachano.20 These and other films were an brush in the hands of those artists: important contribution to the expressive popular Angelitos negros Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros; que también se van a1 cielo, todos los negritos buenos. Pintor si pintas con amor, por qué desprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué a1 pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos, culture (see plate 6). In Mexico, African culture remained active and very much alive mostly among those of the lower classes, "los de abajo". Popular culture expressions along with the Black presence was considered part of the culture of los pelados21 The designation of African- Mexican to the culture of los pelados by the elite was not an accident. By and large, African-Mexicans, were part of the army of the marginal and unwanted but necessary populations. They belonged to the vast underprivileged sectors of the populations: the campesino, the indio, the obrero, and el pelado. The presence of culture of los de abajo, in the fine arts and in the popular art forms during this period in the Mexican history can be conceptualized as part of an uninterrupted class struggle from the oppressor and the oppressed.22 This struggle is some times obvious yet at other times not so visible. pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.19 The African-Cuban presence also made its mark in the popular films of this time. Such is the case of Mulata, directed by Martínez Solares. Another film from 1959 was Cuba Baila, directed by Julio García Espinoza, co-produced by the Mexican Manuel Bar- The Mexican Migrant and The Chicano. The transportation of Cultural Capital While some Mexicanos were made second class citizens by force with the Tratado de Guadalupe Hidalgo of 1848 in the United States, others came to the United States at the beginning of this century fleeing from 19 The translation of the song Angelitos Negros: "You, painter born in my land, with the foreign brush, you, painter that follows the path 01 so many old painters . Even if the Virgin is white, paint me little black angels. Because all good blacks also go to heaven. You, painter, if you paint with love, why do you despise their color, if you know that in heaven also God loves them? You, painter of bedroom saints, if you have soul in your body, why did you forget blacks when you painted your art? When you paint churches you always paint beautiful little angels, but you never remember to paint a black angel". 20 In Manuel González Casanova, "El cine en el Caribe", in Cultura del Caribe III, Memorias del 2do. Festival Internacional de Culturas del Caribe, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Cultural de las Fronteras, México, 1989, pp. 393-400. 21 Term given to the lower classes by the elite. A despective term that literally means the pealed ones, those naked, without skin, in the castas paintings Indians were depicted with their heads shaved 22 Fredric Jameson, The Political Unconscious, Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell University Press, New York, 1991, p. 20, 72 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. 5. Manuel Covarrubias, Cuban Woman (gouache, 1928). 6. Dámaso Pérez Prado, Al son del mambo (film, Chano Urueta, dir., 1980). FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 7. Malaquías Montoya, En el Libro tu Libertad/In Knowledge There is Liberation (mural, Oakland, 1979, 1980). 8. Malaquías Montoya and Students, CCAC Mural, Oakland, 1981. 74 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL... were subjugated and in many cases expelled.23 the terrors of the Mexican Revolution. Later, Mexicans continued migrating as a result of severe socio-economic conditions prevalent in Mexico. Historically, for the majority of the immigrants, the conditions in the United States have been difficult. For some, such as those who were here before this territory became part of the US, the new imposed culture forced them to use their cultural capital in new and creative ways. This was necessary in order to keep it and maintain some sense of community coherence. Those that followed brought with them their cultural capital, adding to the already existing cultural capital of the Mexican-American experience. This cultural capital included first hand knowledge of social inequalities, racism, and a lack of opportunities. It also included among other qualities the dignity of their cultural practices, their family values, and a sense of pride no matter what they had been through. The experience of exploitation that made the AfricanMexican Soldadera join the Mexican Revolution was also shared by the Mexicans who found themselves as "territorial minorities" in the United States. How did the situation differ for Mexicans in the United States, before and after the Treaty of Guadalupe Hidalgo? A culture of segregation in the United States became the status quo for those who did not belong to the Anglo community. Discussing this culture of segregation in Texas in the 1830's and 1840's, David Montejano states: The bitter aftermath of the Texas Revolution was felt most directly by the Mexican settlements along the Guadalupe and San Antonio rivers. Here the Mexican communities This historian also quotes from an interview carried on by Taylor of an Anglo almost one century later in 1930. When questioned if skin color made equality possible between the Mexican and the White Anglo, whether educated or not, he quotes a Nueces County professional man: Not as a rule, you can't give them social equality. Any other dark-skinned, off-color race is not equal to us. I may be wrong ...but I feel, and the general public here, feels the way. They are not so good as Americans.24 Montejano refers to the culture of segregation in the period between 1920-1940: In the Winter Garden, observed an approving official, the Mexicans were considered almost as trashy as the Negroes and the white boys are quick to knock their block off they —the Mexicans— get obstreperous. The white child looks on the Mexicans as on the Negro before the war, to be cuffed about and as an inferior people. He than adds that: There was no constitutionally sanctioned 'separated but equal' provision for Mexicans as there was for blacks. According to the prevailing jurisprudence, Mexicans were 'Caucasian'. But in political and sociological terms, blacks and Mexicans were basically seen as different aspects of the same race problem. In 500 Years of Chicano History in Pictures, the socalled "race problem" was 23 David Montejano, Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836-1986, University of Texas Press, Austin, 1989, p. 26. 24 David Montejano, Ibid., p. 221. 25 David Montejano, Ibid., p. 231. 26 David Montejano, Ibid., p, 262. 75 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE OE 1997 presented in very different light. Elizabeth Martínez "I'm proud to be Chicano!" Con estos gritos, our states: minds were liberated from years of brainSometimes the native people enabled the invaders to survive life in the harsh Southwest; more often they washing, not knowing our own history and culture, hating ourselves and our language, wanting to be white. fiercely. They and the mestizos, along with the mulattos, far outnumbered whites everywhere. We do not want to suggest that conflicts and contradictions did not exist among African-American and Mexican-American populations, but that they did share from each other's cultural capital. In the process of recognizing their similarities, solidarity came about, giving way to the uninterrupted, at times hidden, other times open class and race struggle from the oppressor and the oppressed.28 The word resistance started to have a sweet ring to Mexican-Americans during the social upheaval of the 1960s. Although protest movements existed in cultural and political practices of this community was in this decade that the term became part of its vocabulary. Since then (referring to the early years of the Mexican-American communities), Raza resistance has never died. ...In the early 1960's we became part of a great wave of mass movements that swept the world, from Los Angeles to Paris to Tokyo. Here in the US great numbers of African Americans first took to the streets against the same enemies as ours. ...and Chicanos began a militant, new liberation movement, ...As in other movements, ours reached a high tide of self-affirmation: It is in this context of militancy that Chicano art was born. Although a great number of Chicano artists flourished during this period, this article focuses on works produced in the 1960s and 1970s by Bay Area artists Malaquías Montoya and Rupert García and from Los Angeles based artist Judy Baca. The pieces surveyed in this paper were selected for their depiction the icons and symbols drawn from the African-American experience. Malaquías Montoya was one of the founding members of MALAF —Mexican American Liberation Art Front. Formed in the late 1960s, this collective considered themselves political artists. Some of the first political murals in the Bay Area date from 1968-1969, and Montoya was the most prolific muralist in this region.30 The two murals (1979 and 1981), discussed in this work were executed in the Oakland area (see plates 7 and 8). Both murals address the importance of education and depict Mexicanos, Chicanos and African Americans as part of an inclusive community. Montoya's portraits are filled with pride, hope and ganas. To better understand this artist's work it is important to know his position in regards to his art: I feel that my political beliefs and be an art of protest. The struggle of all people must become part of our being as artists, and we must 27 500 Años del Pueblo Chicano/500 Years of History in Pictures, Elizabeth Martínez, ed. Southwest Organizing Project (SWOP), Albuquerque, New Mexico, expanded ed. 1991, p. ii. 28 Fredric Jameson, op. cit., p. 20. Jameson does not include race and the experience that the struggle to overcome racism brings to this proposition. But together with social class, gender, sexual orientation and ethnicity, race is a fundamental variable wich has to be part of this statement, in order to understand the reasons why struggles some times are open and sometimes are hidden. 29 500 Años del Pueblo Chicano, p. iii. .30 Timothy W. Drescher, San Francisco Murals, Community Creates its Muse, 1914-1990, Pogo Press, 1991, p. 52. 76 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. 9. Rupert García, No More o 'This Shit (color sikscreen on white wove paper, 1969). 10. Rupert García, Down with the Whiteness (color silkscreen on white wove paper, 1969). 77 11. Rupert García, Libertad para los Prisioneros Políticas (color silkscreen on white wove paper, 1971). 12. Rupert García, Free Nelson Mandela and All South African Political Prisoners (color offset lithograph on white wove paper, 1981). 78 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. express it in our work. I agree with Pedro Rodríguez, director of the Guadalupe Cultural Arts Center In San Antonio, Texas, That, "Fundamentally, artistic expression, or culture in general, reaches its highest level of creation when it Child Care Center in 1981. This same poem was used later in several of his serigraphs, as well as a mural in Tijuana, Mexico, in 1987 which portrays the history of Tijuana.33 The Frederick Douglas poem reads: reflects the most serious issues of a people, when it succeeds in expressing the deepest sentiments of a people, when it returns to the people their ideas and feelings translated in a clearer and creative way." Through our images we are the creators of culture, The limit of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppressed and our images must reflect our times. Our images must speak of injustices and expose the creators of those injustices.31 Montoya has found in the words of Frederick Douglass a shared cultural capital. He describes Douglass as a Black fighter, a runaway slave from the 1840s, who ran North and established a newspaper in the culture of the underground railroad. Montoya pointed out that Douglas was an advocate for women's right as well. When asked why he had chosen to use a poem by Douglass in several of his murals, Montoya replied that it applies to our communities, because as long as we put up with injustices from the dominant culture, as long as we give them that right, Douglass words will have to be remembered.32 The poem was used by Montoya for the first time in a mural assisted by students in Oakland executed for the Black Another artist who has used icons and symbols from the African-American experience widely in his work is Rupert García. In most of his prints and posters he addresses social issues. "Garcia's posters read like a history of the political events and causes that have marched through our lives from the sixties through the eighties."34 In No More O'This Shit, and Down with the Whiteness, both from 1969, García makes a clear statement against racism (see plates 9 and 10). In No More 0' This Shit, he depicts an African-American in a stereotypical racialized occupation, that of a cook, and situates him in a format of well known cereal brand ad. Lippard interprets this piece as a rejection of whiteness.35 I would argue that more than that, this piece criticizes the commercial use of racism. Thus, in an ironic twist the artist uses the images produced by the system that creates these racist image to give another meaning to them. Down with the whiteness depicts an AfricanAmerican with a raised first used 31 In CARA, Chicano Art: Resistance and Affirmation, An Interpretive Exhibition of the Chicano Art Movement, 1965-1985, Wight Art Gallery, University of California, Los Angeles, Index of Artists, p. 351, 1991. 32 Personal communication with the artist, April, 1993. 33 Amelia Malagamba Ansótegui and Gilberto Cárdenas, "Imágenes de la frontera", in Imágenes de la Frontera: Monotipia/Monoprint Images of the Border, Festival Internacional de la Raza 1992, Tijuana, B. C., and Nuevo Laredo, Tamps., México, 1992. 34 Lucy R. Lippard, "Rupert García", in Rupert García, Prints and Posters/Grabados y Afliches, 1967-1990, The Fine Arts Museums of San Francisco, Centro Cultural/Arte Contemporáneo and Fundación Cultural Tele-visa, A. C., Northeastern University Press, Boston, 1991, p. 34. 35 Lippard, op. cit., p. 31. 79 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE. DE 1997 often in the 1960s as a symbolic gesture of Black Power. In ¡Libertad Para los Prisioneros Políticas! (1971), and Free Nelson Mandela and All South African Political prisoners (1981), García makes use of the most recognized militant leaders of the struggle against racism (see plates 11,12). In ¡Libertad Para los Prisioneros Políticas!, the entire space is covered with the face of Angela Davis, who at the time was in prison because of her association with Black Panthers. The twist that García gives to his call to freedom references the participation of women in the Civil Rights Movement and struggle of other AfricanAmerican movements. He does this by taking advantage of the Spanish language, which contrary to the English language is gender specific. When referring to the prisioneros (male prisoners) and políticas (female for political) he is being inclusive of the female participation in the call to freedom. By doing this and utilizing the Spanish language, he includes the powerful image of an African-American militant, the Chicano presence, and the Latin American presence. This is a reminder of a common statement of freedom made by oppressed peoples of the Americas, and it in turn recognizes the powerful role of women in its political message. In Free Nelson Mandela García takes the plight of struggle of minorities in the United States, and universalizes it. He uses the image to go beyond the borders of the United States to a country in Africa which was living under a system of apartheid at that time. In 1967 in Los Angeles, California, Judy Baca, a Chicana muralist, started an on-going mural project called The Great Wall (19671984). To date, the mural measures 2,500 feet long by 13 feet high. "Baca chose to portray the little-kown ethnic history of Los Angeles and sought out historians to establish the themes of an era." Her crews, which consisted mostly of teenagers "represented the 13. Judy Baca, The Great Wall of Los Angeles. Forebearers of Civil Rights (panel, mural, San Fernando Valley, Ca., 1967-1984). 80 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. 81 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JIJLIO-DICIEMBRE DE 1997 15. Roberto (Tito) Delgado, A Blues Musician and Singer (mural, Inner City Cultural Center, Los Angeles, nd). 82 MALAGAMBA ANSÓTEGUI/A NOTE ON CHICANO-MEXICANO CULTURAL CAPITAL.. 16. James Luna, What Goes Around, Comes Around (installation: Photography with mixed media, 1991). LA population. "36 She dedicated one of the panels to Forbearers of dril Rights (see plate 13). In it, she depicts Paul Robeson in the front of a bus, and sitting in the back, is Rosa Parks. One of the bus panel reads: "My father was a slave, my people died to build this country, I am going to stay here, and have a part of it." As the mural suggests, the forbeares of the civil rights movement arc declaring this, but the artist who is behind the brush by the act of painting it, is also articulating it as well. In recent years, works such as the collaboration of Elizabeth Sisco, Luis Hock and David Avalos in Welcome to America's Finest Tourist Plantation of 1988 (see plate 14), or Tito Delgado's mural in East Los Angeles Musician and singer in the inner City (nd, see plate 15), make use of the imagery and expressive culture of the African-American. When Sisco, Hock and Avalos decided to make a relationship between the working hands of the undocumented immigrant in California with the concept of the plantation, the foremost image of African-American slavery, they are directly addressing both the African-American experience and present day 36 Melba Levick and Stanley Youns, Murals of Los Angeles, The Big Picture, A New York Graphic Society Book, Liltle, Brown and Company, New York, 1988, pp. 86-87. 83 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 practices of exploitation suffered by Mexican immigrants in the United States. This image clearly presents the triangulation of Mexican, African-Mexican -Chicano-Afri-can-American aspect of Chicano cultural capital. These are examples that testify to a continuous and permanent presence of the African-American symbols and icons in the narrative produced by the Chicano artist. Other artists like the Native American artist, James Luna, brings the image of Nelson Mandela to his work in What Goes Around Comes Around, from 1991 (see plate 16). He shares his Native American cultural capital with Mexican, Chicanos, African- American in this particular piece. He further uses this work to criticize the Gulf War, questioning the ideology of Manifest Destiny and the peoples who suffer because of its implementation. In his work he suggests that this policy results in aggression against peoples of other countries and reinforces the policies condoning blunt and silent systems of apartheid. This narrative by Chicano artists speak of the injustices produced by the system as well as the struggle of African-American and other minorities in the United States. The use of African-American icons and symbols allow the Chicano artists to unveil 84 the sometimes hidden and some times in your face narrative of racism in the United States. Chicano artists carry in their cultural capital the traditions from their ancestors, as well as the traditions and cultural capital from the different migratory waves of Mexicanos. This transference also includes those cultural elements still present from the African-Mexican experience. This Chicano cultural capital also includes their own experiences, the knowledge of social inequalities, racism, lack of opportunities, as well as the will to fight for dignity. An undercurrent theme which includes the struggles of African-Americans in the United States are also part of this cultural capital. This is apparent altough briefly seen in this essay. Without this cumulative cultural capital which includes the historical experiences of the various groups such as the African-Mexican, the AfroCuban, the Mexican migrant and the MexicanAmerican community in the United States, the use of symbols and icons of African-Americans would not be depicted by the Chicano artist. It would not make any sense. But it does, it touches the hearts of both Chicanos and AfricanAmericans. In doing so, this narrative has great meaning for both minorities. FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Aproximaciones críticas sobre las literaturas de las fronteras María Socorro Tabuenca Córdoba* Resumen En este ensayo se revisa la bibliografía que comprende los textos considerados dentro del discurso teórico-critico referente a "la frontera" en las letras chicanas, pues es a partir del discurso de esta crítica que la noción de frontera se torna popular. No se tomaron en cuenta, por lo mismo, la gran cantidad de escritos creativos en los cuales se elabora sobre la frontera geográfica. Tampoco se revisaron los ensayos o la creación de otras manifestaciones culturales latinoamericanas ni de otras minorías étnicas que tienen tal noción. En la revisión referente a la frontera norte mexicana se dejaron fuera algunos artículos, prólogos y reflexiones por los mismos motivos. Abstract This paper examines the bibliography of texts considered within a theoretical-critical discourse that refer to "the border" in terms of Chicano literature, since it is from the discourse of this critique that the notion of border becomes popular. The greater body of creative writing that refers to the geographical border was not taken into account. Neither were those essays and creations from other cultural manifestations of Latinamerica or other ethnic minorities that hold the same notion. For the same reason, some papers, prefaces, and thoughts referring to the northern Mexican border were left out. *Coordinadora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. E-mail: [email protected]. 85 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18 JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Hoy en día, la crítica literario-cultural parece resistirse a las taxonomías fijas pero, a pesar de múltiples esfuerzos, no ha logrado escaparse del todo del antiguo arte de catalogar. Sin embargo, ahora se recurre a tropos que permiten que el objeto (o sujeto) de estudio —a clasificar— pueda mantener cierto dinamismo y con ello evitar, en gran medida, el encasillamiento. Metáforas como "migrante" (Hall, 1987),1 "nómada" (Bradotti, 1994), "diáspora" (Grosberg, 1992), "hibridez" (Bhabha, 1994) y "frontera" sirven de apoyo a teóricos y académicos para intentar explicar los fenómenos socioculturales del mundo actual. Una de las figuras retóricas más solicitadas en el discurso teórico literario es la metáfora de "la frontera" o "lo fronterizo", y desde hace una década en Estados Unidos se vinculan términos como "literatura de la frontera", "escritura fronteriza o de frontera" y "crítica en la frontera" a la literatura y crítica producidas principalmente por escritores y críticos chicanos de ambos sexos,2 aunque tal término se utilice para resquebrajar el discurso monolítico de la American Literature. Esta nueva taxonomía de la escritura y de la teoría chicanas ha permitido una percepción más vasta de la cultura chicana, así como de otras culturas no anglosajonas de Estados Unidos. Empero, a1 mismo tiempo, dicha rearticu lación ha motivado la invisibilización de la literatura que se origina en la frontera norte mexicana.3 Si se estima que la discusión teórica sobre la metaforización de "la frontera" dentro de la literatura chicana aparece en 1987, con el libro de Gloria Anzaldúa Borderlands/La Frontera,4 y se dice que el movimiento literario en la frontera norte de México empieza a mediados de los años ochenta, considero indispensable anotarla diferencia entre el punto de vista mexicano sobre la llamada literatura de la frontera y el no mexicano.5 Esta tarea se antoja problemática ya que, por un lado, comparar siempre crea una jerarquía de valores y, por otro, se estarán exponiendo dos expresiones culturales diferentes, las cuales comparten algunos rasgos que parecerían ser similares, sólo que por su posición geopolítica se distancian y entran en contradicción. No obstante algunos rasgos que parecieran "hermanarlas", si ponemos en perspectiva "lo global" y "lo local", la asimetría entre Estados Unidos y México marca también la diferencia en ambos proyectos y expresiones culturales. Los fenómenos globales de transnacionalización se vuelven binacionales y locales a1 referirse a la zona fronteriza México-Estados Unidos. Por consiguiente, tal disparidad coloca a 1 Además de Hall, otros académicos y artistas poscoloniales que usan la metáfora del migrante son Homi Bhabha, Carole Boyce Davies, Elleke Bohemer, Timothy Brennan y Guillermo Gómez-Peña. 2 Como ejemplos principales tenemos a Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987); la edición de Héctor Calderón y José David Saldívar, Criticism in the Borderlands (1991); Jose David Saldivar, The Dialectics of our America. Genealogy, Cultural (1991); el artículo de Rolando Romero, "Border of Fear, Border oí Desire' (1993), y el de Juan Bruce-Novoa, "The I US-Mexican Border in Chicano Testimonial Writing: A Topological Approach to Four Hundred and Fifty Years of Writing the Border" (1996). 3 Sólo hay que hacer una revision de los estudios llevados a cabo en los últimos diez años con referencia a1 fenómeno de "la literatura de la frontera" en las universidades estadunidenses, para darse cuenta del silencio con respecto a la literatura que se produce en el norte de México. 4 Véanse los comentarios de Rolando Romero en "Border of Fear", asi como en "Postdeconstructive Spaces", Siglo XX/20th Century, 11 (1993), pp. 225-233. 5 En "Viewing the Border", que aparece en Discourse. Theoretical Studies in Media and Culture, 18,, 1&2 (otoño e invierno de 1995-1996). doy una visión panorámica con respecto a ambas literaturas y, sobre todo, me detengo a dar una explicación extensa de cada artículo que considero importante dentro de la literatura de la frontera norte. Sin embargo, por su carácter descriptivo, el artículo adolece de un cuestionamienio mayor, en especial con ¡a colección Letras de la República, el cual propongo en este estudio. 86 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS las referidas manifestaciones culturales de ambos países en distintas posiciones de poder: la literatura de la frontera en Estados Unidos seria la dominadora y la de México, la dominada. En este sentido, no hay duda de que la literatura chicana es una expresión de un grupo minoritario en Estados Unidos; sin embargo, cuando se ponen en perspectiva el proyecto literariocultural chicano y el de la frontera norte mexicana, la disparidad es evidente, dadas las políticas culturales, de difusión y mercadotecnia tan distintas en ambos países. En un trabajo más extenso analizo a profundidad las comparaciones que en este momento, por razones obvias, no es posible exponer; así que en este ensayo me limito a revisar únicamente la bibliografía que comprende aquellos textos considerados dentro del discurso teórico-crítico referente a "la frontera" en las letras chicanas, pues es a partir del discurso de esta crítica que la noción de frontera se torna popular. No se tomaron en cuenta, por lo mismo, la gran cantidad de escritos creativos en los cuales se elabora sobre la frontera geográfica.6 Tampoco se revisaron los ensayos o la creación de otras manifestaciones culturales latinoamericanas ni de otras minorías étnicas que tienen tal noción. En la revisión referente a la frontera norte mexicana se dejaron fuera algunos artículos, prólogos y reflexiones por los mismos motivos. En el repaso bibliográfico de las literaturas de las fronteras de 1986 a 1994 destacan dos puntos de vista muy definidos: la perspectiva mexicana, que se enfoca hacia la literatura producida en esa zona y se caracteriza por ser más descriptiva que teórica, y la estadunidense, que analiza las letras chicanas y latinoamericanas dentro 6 de un discurso teórico bien delineado. En Estados Unidos la metáfora de la frontera ha constituido la ruptura de estructuras monolíticas. Lo que definimos como border literature or border writing la mayoría de las veces se refiere a conceptos, más que a una región geográfica. No obstante, para quienes hacemos estudios de este tipo en el lado mexicano nos es difícil pensar en la frontera sólo como metáfora, precisamente en estos momentos en los que buscamos marcos conceptuales para el análisis de esta literatura regional. Y en el caso de que en México las expresiones literarias de la frontera sean planteadas como mera metáfora, nos es necesario encontrar hacia dónde se orienta dicha metáfora y cuál es la dosis de verdad científica que contiene, como recomendaría Bajtin (1989). Esto no significa que mi perspectiva se afane en percibir a la frontera como "la posesión de un lado o del otro" (Bruce-Novoa, 1991, p. 13). Pero es importante señalar que para concebir a la frontera "como una línea compartida por los habitantes de los dos lados [para que sea] una línea abierta a1 tránsito..." (Bruce-Novoa, 1991, p. 13) es esencial tomar en cuenta los dos lados del territorio; de lo contrario, se seguirá propiciando la invisibilidad o el colonialismo intelectual que hasta la fecha han sobrellevado la frontera norte mexicana, sus referentes y su literatura. Entiendo por "colonialismo o hegemonía intelectual" a la apropiación de la frontera y el cruce de fronteras en la crítica posdeconstructivista, la cual en ocasiones da pie para excluir a sus referentes primarios, como en el caso que nos ocupa. Uno de estos discursos se refleja en los primeros performances de Guillermo Gó- Entre los autores que evocan, de una u otra forma, la frontera en sus textos se encuentran Rudy Anaya, Miguel Méndez, Rolando Hinojosa-Smith, Rosaura Sánchez, Norma Cantú, Josefina Niggli y Aristeo Brito, entre un enorme etcétera. V.I ensayo de Bruce-Novoa "The US-Mexican Border" hace un recorrido por diversos autores a través de 400 años de "escribir la frontera". 87 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 mez-Peña, en los que se asume y presenta como "El Migrante" y compara Manhattan, Montreal, Washington, la ciudad de México y el centro de Los Ángeles con el centro de Tijuana un sábado por la noche (1992). Para Gómez-Peña, García Canclini y Homi Bhabha, Tijuana ya no es the Frontier (la frontera bárbara) sino "el laboratorio de la posmodernidad". Este cambio abrupto de ciudad fronteriza a metrópoli, esta promoción de Gómez-Peña ante un público primordialmente académico y la autorización que recibe él de García Canclini y Bhabha ha permitido el desplazamiento de la frontera geográfica y todo lo que contiene. La frontera de Gómez-Peña y la de los mexicanos, especialmente la de los mexicanos fronterizos, son muy diferentes. Es verdad que una de las innovaciones en esta reinterpretación de la frontera es el intento por situar los confines del continente americano como límites que se transforman, que son menos firmes y que esto puede permitir una mejor comprensión intersubjetiva e intercultural; empero también es cierto que en nuestra época, con el fin de la Guerra Fría y aun con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC/NAFTA), ya en la práctica social Estados Unidos ha resuelto ver a las y a los migrantes (in)documentados/as como uno de los enemigos públicos principales, ha fortalecido sus confines geopolíticos hacia el sur, ha tomado a los/as migrantes como chivos expiatorios y ha reelaborado un discurso antiinmigrante. Por consiguiente, en este caso, el performance de Gómez-Peña, en vez de ser una "realidad alternativa" o crear un diálogo internacionalista, se vuelve riesgoso. Cuando el artista proyecta la imagen de un migrante y desplaza a1 referente de carne y hueso, "lo/a 7 88 deja ante el bloqueo real y la 187 más solo/a y explotado/a tras haber explotado la plusvalía existencial" (Barrera, 1995, p. 16). De la misma forma, su representación artística de la frontera desvanece y oprime las otras muchas representaciones artísticas fronterizas.7 El ejemplo que acabo de exponer con GómezPeña podría servir para ilustrar los discursos contradictorios que se hacen presentes en las fronteras. Tales discursos presentan un problema de representación y autorización de voces, como en las palabras de Barrera. Es decir, por un lado, tenemos la imagen del migrante, el cual, como articulación autorizada por el canon no sólo en Estados Unidos sino en México, asume la voz de un migrante que ha perdido su Identidad —la fija del proyecto nacional—. Gómez-Peña, como El Migrante, se escapa discursivamente de una identidad nacional mexicana muy firme y de la misma manera juega con la chicana —que en el sistema legislativo es norteamericana—. Esta burla identitaria le permite evadir a los dos regímenes políticos, pues con su discurso desarticula la noción de ciudadanía y, con ella, la de la legalidad. Esta "pérdida de identidad" y esta visión "falseada" del migrante la cuestionan los mexicanos porque "rechazan la celebración de las migraciones causadas muchas veces por la pobreza, que se repite en el nuevo destino" (García Canclini, 1989, p. 302). Pero por el otro lado tenemos a quienes no tienen voz —los referentes reales—, quienes día a día intentan, por medio de diferentes juegos y arriesgando la vida a veces, burlar ambos sistemas para lograr su objetivo: cruzar la frontera geográfica. No es sólo la hegemonía intelectual, como vimos en el ejemplo de Gómez-Peña, la que ha provocado que la crítica El ejemplo de Gómez-Peña con las representaciones artísticas podría encontrar un paralelo entre las editoriales minoritarias de Estados Unidos y las mexicanas. Mientras que en México los apoyos para artistas e intelectuales son escasos, en Estados Unidos, a pesar de los cortes presupuestales a las artes y humanidades, los subsidios abundan. TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE IAS FRONTERAS especializada se fije en las manifestaciones literarias surgidas en la frontera mexicana, sino que también ha contribuido, como ya mencioné, la reconceptualización del discurso teórico chicano de fines de los años ochenta y principios de esta década. Este discurso ha privilegiado el icono de La Frontera/The Borderlands sobre el símbolo de Aztlán, en un afán por aprehender perspectivas globales y por abarcar, como proponen Héctor Calderón y José David Saldívar en Criticism in the Borderlands (1991), ...to remap the borderlands of theory and theorists. Our work in the eighties and nineties, along with that of postcolonial intellectuals moves, travels, as they say, between first and third worlds, between cores and peripheries, centers and margins. The theorists in this book see their text always "written for" in our local and global borderlands (7). En efecto, el libro se dedica a desarticular las fronteras del discurso monolítico de la 'American Literature" por medio de análisis literarios principalmente. Sin embargo, la distribución de planos de ese mapa global se ciñe sólo a lo local: a Estados Unidos, y su "criticism on the borderlands" se restringe a las fronteras del sistema sociopolítico estadunidense. En este caso, lo que podría preguntársele a los editores y editados/as, ya que han asumido la responsabilidad de ser las voces marginadas que se han institucionalizado en la academia, es: ¿Creen que este libro, dentro de su función como texto en las universidades estadunidenses, apoyará a las políticas pedagógicas para ver no sólo el tercer mundo local sino también el global? (Mo-hanty, 1994, p. 149). ¿O qué propuestas tendría para bosquejar más planos dentro del mapa? Otro libro clásico sobre este tema es Borderlands/La Frontera (1987), de Gloria Anzaldúa. En él hay una intención descolonizadora de la frontera y en su concepto se adivina "a longing for unity and cohesion" (Romero, 1993b, p. 229). Para Anzaldúa, La Frontera —sin bordes— de la crítica chicana experimenta la búsqueda de ese sitio mítico/mágico en Borderlands. En la frontera de Anzaldúa confluyen tanto la zona geopolítica como espacio fronterizo y los discursos de etnicidad, clase, género/sexo y preferencia sexual, como la producción de un texto que cruza las posibles fronteras de los géneros literarios. Su libro manifiesta una crítica hacia el autoritarismo norteamericano y en su escritura reta a la hegemonía del discurso monolítico estadunidense. En el texto de Anzaldúa, a pesar de que se cruzan fronteras entre culturas y mundos diferentes —del étnico a1 feminista, a1 académico, a1 del mercado de trabajo, etcétera—, la frontera geográfica y las relaciones entre México y Estados Unidos se esencializan. En él se presentan a los blancos estadunidenses como "ellos" y a las minorías como "nosotros". Su frontera "es una herida abierta where the Third World grates against the first and bleeds" (3). Y, en medio de estos dos mundos, surge un tercer país, "a border culture" (3). Pero ese tercer país, esa cultura de la frontera de Anzaldúa, es también una cultura metafórica narrada desde el primer mundo. Es una historia menos lúdica que la de Gómez-Peña y más apegada a los referentes reales (por usar el término de Barrera), pero estos referentes son únicamente los outcast. Anzaldúa olvida otras múltiples otredades relacionadas con las fronteras que tan atinadamente menciona. No sólo es la oposición "nos/otros", ya que ese "nos" se tendría que problematizar y poner más en el plano geográfico. El "nos" podría referirse a los fronterizos mexicanos, que también son "los otros" del blanco norteamericano; pero también son "el otro" de 89 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 los chicanos o de los fronterizos estadunidenses. De igual forma, en esta zona podríamos pensar en varios "nos" que a la vez son "otros"; por consiguiente, la oposición se ve demasiado simple para un área tan complicada como ésta. Tal generalización, su visión de la frontera como un área de unión, y la misma posición ahora canonizada de Anzaldúa, a pesar de ella misma,8 silencian, de facto, a1 resto de la frontera geográfica y a las literaturas que se dan del otro lado de la misma. Ambos modelos nos permiten observar también la asimetría que se marcaba en cuanto a que no es lo mismo pertenecer a un grupo minoritario oficial en Estados Unidos que en México. De igual forma que se señalaban las contradicciones con el ejemplo de Gómez-Peña y su discurso de El Migrante, éstas se repiten con Anzaldúa y La Frontera. Anzaldúa y GómezPeña (entre otros), a1 hablar desde los intersticios de la cultura estadunidense, han autorizado su hibridez en el discurso social de la diferencia. Sin embargo, a1 autorizarse y canonizarse, como diría Carole Boyies Davies, se alian a las prácticas del poder político y económico a nivel internacional, a pesar de que su escritura o su toma de acciones resistan dichas prácticas. Y, como sucede con toda consagración de unos/as, apoyan el silenciamiento de otros/as. En este sentido, podemos advertir la tensión y la distancia entre teoría y práctica, a pesar de las negociaciones textuales de estos/as y otros/as escritores/as. Asimismo, tal distanciamiento se ve incluso más marcado por las prácticas sociales en cuanto a la difusión y distribución de libros en el primer mundo.9 En The Dialectics of Our America (1991), José David Saldívar parece rastrear un espacio impregnado de latinidad, de aquella que promovieron los escritores latinoamericanos decimonónicos,10 para alcanzar ese sitio utópico en donde se borran las fronteras geopolíticas. Saldívar parte de un intento por articular "a new, transgeographical conception of American culture —one more responsive to the hemisphere's geographical ties and political crosscurrents than to narrow national ideologies" (xi). Sin embargo, la frontera de Saldívar es la académica, la metafórica, y todo afán de cuestionamiento se lee a través del discurso literario canónico.11 La conclusión de José David Saldívar es útil e importante para este estudio. Propone que en la actualidad es muy difícil teorizar ya que la teoría que se escribe hoy en día no se hace tomando una "distancia" crítica, sino que se lleva a cabo desde "a place of hybridity and betwenness in our global Borderlands composed of historically connected postcolonial spaces" (152). Las palabras de Saldívar me resultan de gran utilidad, pues desde mi posición geográfica de enunciación, la frontera Ciudad Juárez-El Paso, los espacios (pos)coloniales se vuelven más cercanos, más reales. Desde esta posición privilegiada de habitante transfronteriza de la zona, desde el in-between de varias culturas, expreso lo problemático de los esfuerzos por desdibujar los límites geopolíticos y de los intentos por articular nuevas concepciones 8 Véanse sus declaraciones en la introducción de Making Face (1990). 9 En Culturas híbridas; García Canclini dedica una gran parte a1 arte apoyado por las industrias culturales. Ángel Rama, en su momento. dedicó un ensayo a la importancia de las industrias culturales y la mercadotecnia en los escritores del boom latinoamericano. 10 En 1990, aunque no con el concepto exacto de "la tierra prometida", pero en la búsqueda de establecer un diálogo Norte-Sur, apareció la edición de Gustavo Pérez Firmat Do the Americas Have a Common Literature? (Durham-Londres,Duke Up. 1990). 11 Saldívar menciona a Martí, Fernández Retamar. García Márquez, Carpentier y Rubén Blades, de Latinoamérica, y a los chicanos Hinojosa, Rivera, Paredes, Gómez-Peña y Anzaldúa. 90 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS IRAS DE LAS FRONTERAS transgeográficas de la cultura estadunidense, chicana o mexicana. Desde este sitio intermedio es difícil conciliar la teoría con la práctica, sobre todo cuando cada día son más largas las horas de espera para cruzar "legalmente" hacia Estados Unidos, cuando hay más soldados estadunidenses en los puentes internacionales, cuando se planea la ampliación de la malla a lo largo de toda la frontera, cuando se mantiene una vigilancia de la Patrulla Fronteriza cada 500 metros en las ciudades de la frontera y cuando los discursos políticos se vuelven más violentos de un lado y del otro. Rolando Romero es otro académico chicano que se ha preocupado por articular conceptos sobre la frontera. En "Border of Fear, Border of Desire" (1993a), del que se toma el epígrafe, manifiesta los distintos tópicos tratados por la crítica reciente sobre la frontera. Expresa que dichos temas hablan tanto de discursos minoritarios versus discursos mayoritarios como de asuntos que tienen que ver con conflictos dialécticos y heteroglosia cultural. Conflictos que sugieren que la gente proyecta sus deseos hacia la frontera, en donde "[t]he dominant culture's nostalgia for purity manifests itself in a discourse of fear pollution, whether it be of language, of race. . ., of ethnic nationalism. . ." (36). Esta idea desarrollada por Romero había sido insinuada apenas, antes de la implosión de los discursos de frontera, por Juan Bruce-Novoa en "Metas monológicas, estrategias dialógicas: la literatura chicana". El ensayo de Romero es por demás iluminador, ya que por medio del contrapunto "frontera del miedo/frontera del deseo", que toma de Homi Bhabha, elabora un discurso teórico en el cual aprehende las metáforas creadas con base en dicho contrapunteo. Su análisis se basa en la premisa de que la frontera no es más que una construcción retórica, un espacio de miedo y deseo en donde el contacto con el Otro sólo sirve para delinear las fronteras y las posibilidades del ser. La frontera de Romero siempre estará viendo la relación MéxicoEstados Unidos y los textos que utiliza son interdisciplinarios. La metodología de Romero establece la frontera como un lugar de traducción, de construcción de puentes hacia la otredad. La estética contemporánea de la frontera señala la necesidad de estar en contacto con el Otro y, para Romero, "only those people who are in the position to cross the line and take chances in the understanding of alterity. . . will triumph at the end" (p. 62). En la visión de la frontera de Rolando Romero la literatura chicana no se detiene en los 3 000 kilómetros de frontera geopolítica, sino que abre un espacio para que la frontera se convierta en un sitio de sinergia en el cual dos culturas se combinan para formar una tercera: la chicana. A pesar de que la frontera de Romero sigue siendo la metafórica y la describe como "a Chicano Eden", procura que trascienda la oposición binaria entre nos/otros en la que si sitúa la frontera de Anzaldúa. Las identidades que presenta en conflicto no son únicamente el blanco contra el chicano o el mexicano, sino que hay conflictos interétnicos con gente en distintas posiciones de poder. Otro punto innovador de las propuestas de Rolando Romero es que en sus ejemplos no utiliza sólo a1 canon literario o los textos autorizados, sino que incluye autores consagrados y desconocidos, y también utiliza diarios y películas de Hollywood. La frontera textual de Romero es más inclusiva que la de los/as otros/as teóricos/as estudiados/as aquí. Finalmente, como un acierto más, apunta que varios/as académicos/as han olvidado que la gente construye sus identidades en el contexto de las negociaciones discursivas, y concluye que, a pesar de que sigamos estudiando y elaborando teorías sobre la identidad, ésta en sí misma no se ha podido identificar del todo. 91 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Un último texto que menciono en esta revisión de textos chicanos es "The US-Mexican Border in Chicano Testimonial Writing: A Topological Approach to Four Hundred and Fifty Years of Writing the Border" (1996), de Juan Bruce-Novoa. En este artículo, Bruce-Novoa intenta estudiar ejemplos específicos "of writing set on the border, or that evoke the border in specific terms, as a geographic location or as an experience of/in the location" (34). Al estudiar estos ejemplos, tendrá a la zona fronteriza como un elemento constante y verá cuáles han sido sus conversiones topológicas. Lo anterior, a fin de contrastar textos que considera esencialistas, como los de Pat Mora, Anzaldúa y Hicks, quienes marcan la frontera como difference/ differánce(34). En su ensayo, con una revisión que abarca 400 años de crónicas hasta textos literarios, Bruce-Novoa desarticula la visión de la frontera como utopía. Según él, para algunos escritores la frontera será la tierra prometida; para otros será el paraíso perdido, y para otros más se convertirá en un infierno. Este escrito de BruceNovoa empieza a jugar, dentro y desde el discurso crítico chicano, con la idea que se viene planteando desde el inicio de este trabajo: no ver la frontera sólo de un lado, ni pensar en un discurso exclusivamente metafórico. Sobre la frontera o desde la frontera podemos tener varias visiones, diferentes discursos y otorgarle un significado distinto según la vayamos atravesando. Como se ha observado en esta revisión bibliográfica del discurso teórico-crítico, la frontera percibida desde Estados Unidos es una frontera textual —teórica— más que geográfica. Sus estudiosos y estudiosas utilizan la metáfora fronteriza con la intención de abrir un espacio a lo multicultural de ese país y borrar los límites geográficos por medio de los textos o por medio de performances. Otros/as transforman el espa 92 cio del Aztlán de los años sesenta y setenta en la frontera, dados los múltiples límites geográficos, culturales, ideológicos y lingüísticos que se han cruzado. Otros/as más utilizan la frontera real para construir un discurso alternativo chicano y denunciar la hegemonía centralista tanto de Estados Unidos como de México; su frontera es "una herida abierta", como menciona Anzaldúa, y además un sitio de búsqueda de las raíces. Las últimas percepciones, como las de Rolando Romero y Bruce-Novoa, consideran a la frontera un sitio dinámico tanto geográfica como textualmente, sin necesidad de ser "ni una cosa", "ni la otra" —ni edén, ni infierno, ni únicamente tropo, ni sólo geografía— . En estos discursos sobre la frontera hay una constante: the Borderlands para la mayoría de las y los chicanos es la tierra prometida, el regreso a la tradición mexicana o latinoamericana, el asiento de la identidad deseada. Es un sitio a donde se acude, generalmente, a través del recuerdo, de la lectura o de la escritura; es un lugar, empero, que raramente visitan o en el que pocas veces se establecen los promotores de dicho discurso. Lo anterior me sirve para exponer uno de los conflictos de pensar fronterizamente y enunciar desde la frontera geográfica: para quienes estudiamos, cruzamos y vivimos la frontera geográfica tanto en los discursos como en la cotidianidad resulta problemático verla como metáfora o como utopía, aunque estemos de acuerdo en no poseerla y en que nuestra percepción no es la única, ni mucho menos "la correcta". Sabemos que a la frontera, como sujeto colonial o como repetición constante, no podremos ni abarcarla ni representarla nunca. En territorio mexicano el estudio de la llamada literatura de la frontera norte empezó, como ya se dijo, aproximadamente a mediados de los años ochenta, debido a diferentes factores. Francisco Luna (1994) TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS y Rosina Conde (1992), entre otros, coinciden en que el interés por la cultura fronteriza y, por ende, su literatura se acentuó en esa época dada la preocupación del centro "por reforzar el fardo romántico de la identidad nacional" (Luna, p. 79), por "cultivar y nacionalizar a los estados fronterizos, dándose a conocer lo que consideró la esencia de lo mexicano" (Conde, p. 52) o, como diría Minerva Villarreal, "por darles chamba a los cuates"12 en el entonces Programa Cultural de las Fronteras. A fin de contextualizar las declaraciones anteriores y observar cómo se construye el diálogo social, recordemos que el Programa Cultural de las Fronteras se crea bajo el gobierno de Miguel de la Madrid y llega a las ciudades fronterizas en 1985. En resumen, el plan oficial ofrecía apoyar a las ciudades de la frontera norte para que se hicieran propuestas en las que se rescataran y destacaran "los valores y tradiciones nacionales". El proyecto se recibió en algunos lugares con buenos ojos, pues "finalmente el Centro se ha dado cuenta que en la frontera también hay cultura y no somos unos vendidos".13 En el caso de plazas como Tijuana y Hermosillo, la preocupación principal del Programa era "nacionalizar" a los habitantes de la frontera norte del país, a quienes todavía a mediados de los años ochenta consideraban como una población "des- culturalizada-híbrida" en peligro de ser absorbida por la cultura anglosajona (Nelson, 1994, p. 1). En este punto es curioso observar la manera en la que se presentan los discursos de las diferencias culturales entre el centro de México y la frontera norte. Por una parte, se tiene el discurso hegemónico que pretende llevar a cabo un proceso de homogeneización con una política muy definida. Por el otro, se cuenta con que la cultura minoritaria resiste dicha totalización. ¿Cuáles serían los intereses del gobierno de De la Madrid para tener un país "muy mexicano"?, ¿qué les llevaba a querer "reforzar la mexicanidad"?, ¿por qué, después de más de 20 años de olvido —desde el Programa Nacional Fronterizo—, se volvían los ojos a la frontera norte?, ¿dónde se colocaba ésta en el contexto nacional y dónde estábamos en el contexto internacional o global de las transnacionales? En esos momentos México no lograba salir de la crisis de 1982 y el Estado mexicano tendría que convencer una vez más que Él y por ende El Partido eran inquebrantables. Habría que hacerse realmente visibles, con hechos, ante las "personas olvidadas" de la frontera norte. El Programa Cultural de las Fronteras serviría para autorizar e incluir a la población fronteriza dentro de "lo nacional". ¿Otra intención? Tal vez demostrarle a la ciudadanía que "el país no estaba en venta" —como se mur- 12 Minerva Margarita Villarreal, en entrevista personal el 20 de febrero de 1995 13 Fue la opinión generalizada de todos los asistentes a la primera junta oficial en Ciudad Juárez, en la cual se nombro el comité organizador y de recepción de proyectos. El comité local tendría como tarea principal seleccionar las mejores propuestas para que el apoyo se fuera desde la frontera y no tuviera que pasar por la censura de "nadie del Distrito federal". El dinero llegaría, o por la representación de la Secretaria de Programación y Presupuesto o por Hacienda, directamente a las ciudades de la frontera. Entre los concurrentes estaban, con la representación del Programa y el aval del D.F., por el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex), la desaparecida Guillermina Valdés-Villalva, quien presidía el comité, y el licenciado Enrique Moreno, representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entre los promotores culturales oficiales e independientes se encontraban el arquitecto José Diego Lizárraga (del INBA), la profesora Margarita Ishida (de la UPN), la pintora Ofelia Alarcón (del INAH), Socorro Tabuenca (por el Cefnomex), el escultor Benito Díaz, el profesor Robles (director del Museo del Valle de Juárez), y otros representantes de instituciones educativas de nivel medio y superior, los cuales estallan dispuestos a demostrarle a1 centro que en Ciudad Juárez "sí había cultura". 93 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 muraba— y, sobre todo a la inversión extranjera y a las transnacionales, que "en casa todo estaba bien". El proyecto oficial parecía necesitar "an originary narration of fulfillment" (Bhabha, 1994, p. 51). Requería esbozar a ese sujeto ausente y hacerlo presente. Precisaba identificarse con la frontera salvaje o identificar a la salvaje con el proyecto nacional (Bhabha, 1994, p. 53). Urgía civilizarla para imponerle otro discurso, transformar el sistema de clasificación, cambiarle de categoría. La faja fronteriza oficialmente se cambiaría de vestido. No considero que en aquel entonces la administración central planteara una "democratización de la cultura" (García Canclini, 1989, p. 132), como aparentó en un principio, ni tampoco una descentralización, como parece que sucede hoy día. Quizá en su propuesta cultural el gobierno de Miguel de la Madrid pensaba en un diseño más a largo plazo. Tal vez, aunque suene demasiado aventurado suscribirlo, con el lanzamiento del Programa Cultural de las Fronteras en 1985 se proyectaba exhibir un México "nacional", "culto" y "educado" ante la inminencia de las futuras pláticas y la eventual firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC/NAFTA), mediante el cual México aseguraría su entrada a1 primer mundo. Tal parece que, aun antes del surgimiento y promoción de la llamada literatura de la frontera norte y las posturas políticas de sus escritores, el momento ya estaba politizado. El Estado, en crisis, calculaba su coyuntura con la frontera y con el exterior. Los/as escritores/as de la frontera norte aprovechan ese instante de transformación histórica, ese tiempo doble, esa fisura en el discurso de la nación para negociar con ella y autorizar entonces su hibridez cultural (Bhabha, 1994, p. 60). Se valieron del discurso nacional para echar a andar un movimiento que hacía tiempo se gestaba 94 a lo largo de la frontera y que sólo esperaba el instante preciso para surgir, para hacerse presente. En esta contextualización nos podemos dar cuenta que, desde el inicio del Programa Cultural de las Fronteras, hubo resistencia por parte de los/as mismos/as fronterizos/as. Pero también el contexto social de las ciudades nos permite notar que hubo otras causas sociales que permitieron un mayor desarrollo de las letras en la zona que en años anteriores, aparte de que en buena medida la postura oficialista impulsó programas de apoyo para poner un "cinturón de castidad a la nacionalidad... para resguardarnos de la influencia extranjera" (Luna, 1994, p. 80) y quiso obligar a los fronterizos y fronterizas "a asumir un papel dictaminado sobre la base de prejuicios falsos, que no aceptan . . . [que en el norte] no se dé el huitlacoche ni se coma la flor de calabaza" (Conde, 1992, p. 52). Francisco Amparán, Humberto Félix Berumen, Sergio Gómez Montero y Gabriel Trujillo tocan otros motivos que abrieron paso a1 rápido desarrollo de las letras en los estados fronterizos del norte. Entre ellos están el auge de las clases medias (antes de 1982) y sus demandas por más y mejores servicios educativos; el que muchos/as de los/as escritores/as se quedaran a hacer sus estudios en sus lugares de origen y decidieran crear desde ahí también y desde ahí promover su obra; el que se establecieran talleres literarios que permitían a los/as escritores/as ser más críticos/as; el aumento de publicaciones sobre cultura y literatura a nivel local y regional; el fácil acceso a la información nacional e internacional y, como ya se dijo, el que varias de las ciudades fronterizas alcanzaran cierta relevancia en el plano nacional. También el crecimiento dinámico y significativo que experimentaron los estados fronterizos durante la década anterior fa- TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS voreció, en cierta medida, a las letras regionales. Las declaraciones expuestas de los ensayistas y escritores/as reflejan dos tendencias: una de rechazo hacia la administración central y otra que resulta en una afirmación de "lo regional", todo lo cual puede resultar paradójico. La contradicción estriba en que, por una parte, los discursos mencionados de norteños y norteñas rearticulan y recrean paradigmas locales, los cuales se distancian del centro y de las políticas oficiales que pretenden "domesticar a los bárbaros del norte y enseñarles qué es la cultura", políticas que demuestran el total desconocimiento y respeto a la otredad. Pero por otra parte, estos mismos escritores y críticos de ambos sexos han hecho posible su presencia en determinada medida a través de los foros de literatura de la frontera norte,14 impulsados por los proyectos oficiales. No obstante, sería demasiado ingenuo pensar que en un país como México con tan poca autonomía de los estados, se pueda promocionar algún fenómeno artístico/cultural —o de cualquier tipo— sin tener, por lo menos en el momento de su inicio, la bendición (o maldición) del Estado mexicano. Difícilmente se estaría hablando de la visibilidad de la producción cultural de las zonas fronterizas sin que de alguna forma se hubiera pasado por uno o dos escritorios de la burocracia defeña. Por consiguiente, se considera preciso revisar el punto de vista mexicano tocante a esta literatura fronteriza, ya que hay cierta controversia en cuanto a decir si existe o no una literatura de la frontera, incluso entre los/as mismos/as autores/as. Algunos escritores de ambos sexos nacidos en la frontera o cuya obra se produjo en los estados fronterizos, como Rosina Conde, se niegan a que se les llame "escritoras o escritores fronterizos" como rechazo a1 Programa Cultural de las Fronteras y a1 Border Arts Workshop/Taller de Arte Fronterizo (BAW/TAF), encabezado por Guillermo Gómez-Peña. Para Rosina Conde, admitir ser llamada "escritora de la frontera" es asumir el estereotipo que pretendió institucionalizar el proyecto oficial, perpetuándolo a través de los mecanismos del aparato estatal (Nelson, 1994, p. 1). Su rechazo hacia el BAW/TAF se debe a que el grupo de GómezPeña pretendía que los mexicanos aceptaran sus proyectos fronterizos como únicos, "como si fueran nuestros... Querían que aceptáramos a los luchadores y a otros iconos de moda como si fueran de nuestra cultura; en otras palabras, querían que falseáramos quiénes somos".15 José Javier y Minerva Margarita Villarreal piensan que ser catalogados como "escritores de la frontera" los excluye de las posibilidades de entrar a "la literatura mexicana". Rosario Sanmiguel considera que reconocerse como escritora de la frontera es aceptar su posición marginal en la literatura del país: El día que me publique una editorial fuerte y que mi trabajo se difunda como el de Campbell o Gardea, dejaré de ser de la frontera para ser del centro; la frontera y lo fronterizo es estar fuera del ejercicio del poder.16 Francisco Amparán, Guadalupe Aldaco, Humberto Félix Berumen, Sergio Gómez 14 Subrayo de ya que en Ciudad Juárez. se lleva a cabo el Encuentro de Escritores en la Frontera Norte, a1 que asisten, principalmente, escritores y escritoras del centro-sur de la República, o autores del estado que hicieron su carrera literaria en la ciudad de México. También asisten reconocidos autores, autoras, críticos y críticas de las letras chicanas. 15 En entrevista personal el 23 de junio de 1995. 16 En entrevista personal el 17 de mayo de 1996. 95 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Montero, Francisco Luna, Inés Martínez de Castro, Leobardo Saravia y Gabriel Trujillo, entre una gran mayoría, conciben la literatura de la frontera norte como algo propio. No la perciben como una imposición, pues desde antes de los apoyos del centro ya se escribía, ya se publicaba y ya se hacían investigaciones desde acá. La clasificación no implica estar fuera de la "literatura mexicana".17 La literatura de la frontera norte ha servido para reafirmar más el sentido regional, para reconocerse en lo local. Como diría Francisco Luna, [l]a narrativa norfronteriza de México ha dado más que cualquier otro ícono autenticidad y legitimidad a nuestro Ser norteño. Ha delineado nuestra geografía, nuestro espacio y nos ha heredado historicidad, tiempo y ubicuidad... (81) Como podemos observar, cada persona tiene sus distintas opiniones con respecto a1 posible "encasillamiento" o tipología de la literatura producida en el norte del país, pero, de alguna manera, todos compartieron a mediados de los años ochenta una preocupación: el tema regional de "lo fronterizo" (Nelson, 1994, p. 1) y, además, se reunieron a leer sus textos. Las estrategias de negociación individuales, entonces, se vuelven colectivas. Conde rechaza la categoría, pero participa activamente en encuentros, publicaciones, entrevistas y foros, queriendo evadir la representación totalitaria del centro. Los Villarreal acuden a los encuentros de escritores de la frontera, sin perder sus lazos con el D. F. Incansablemente producen, publican y envían sus textos a concursos "para que en el Distrito Federal no se olviden de que en la provincia también hay escrito- pero apoya a quienes escriben y hacen crítica para publicar en revistas de difusión nacional y regional. El resto, desde sus instituciones —como Trujillo, Luna, Aldaco, Martínez de Castro y Gómez Montero— o como independientes — Amparan, Berumen, etc.—, llevan a cabo una labor de investigación y de difusión como nunca antes se había visto. Durante el movimiento literario en la frontera norte, en los textos y declaraciones de las y los participantes, parecería que el tiempo se concretara en el cronotopo de lo local "which transforms a part of terrestrial space into a place of historical life for people" (Bajtin, 1983, p. 34). Sin embargo, a decir de cada instante en los que articulan las y los participantes, el cronotopo, en vez de concretarse, se desliza. La frontera geográfica desde donde enuncia la mayoría se resbala a Torreón, se extiende hasta Monterrey, se mueve a Tijuana, se traslada a Mexicali, a Tecate, a Piedras Negras, a Matamoros o a Ciudad Juárez. Encuentra una manera de hacerse presente, una forma de vivir oscura y ubicua. No habita dentro del espectro del discurso nacional con el cual juega y del que se mofa, sino en "the locality of culture" (Bhabha, 1994, p. 140). Las posturas no oficialistas de los fronterizos en los encuentros auspiciados por el Programa Cultural de las Fronteras y, más aún, de las propuestas propias e innovadoras de una literatura que se aleja de la representación hegemónica de las letras del centro, posibilitaron la articulación de un discurso emergente, de otra narración nacional. De los textos que se revisaron para la discusión y que no se incluyen entre los que tomo para delimitar, describir o conversar sobre la literatura de la frontera 17 Gabriel Trujillo incluso ha declarado "que al cabo que nada les debemos, ni los necesitamos para escribir desde acá". En "Mi generación...", p. 13. 18 Minerva Margarita obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 1995. 19 Minerva Villarreal, en entrevista personal el 20 de febrero de 1995. 96 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS norte, merecen la atención dos: "Literatura en la frontera" (1990), de Ignacio Betancourt, y El signo y la alambrada. Ensayos de literatura y frontera (1990), de Patricio Bayardo. Al primero lo estimo importante porque, a pesar de que las conclusiones del ensayo apenas se sostienen por falta de rigor en el análisis, el trabajo de Betancourt sugiere en su idea de frontera ambas regiones —la de México y la de Estados Unidos— y, como consecuencia, dos expresiones literarias: la chicana, que se da del otro lado, y la bajacaliforniana, en la cual participa activamente. Su aportación es además valiosa por la escasez de estudios comparativos entre ambos tipos de escritura.20 La recopilación de ensayos de Patricio Bayardo en La alambrada es interesante porque el autor muestra su inquietud por aclarar el panorama de la cultura de Baja California dentro de tres temas principales, los cuales apoyan el estereotipo del fronterizo: la literatura, el lenguaje y la identidad cultural. Su libro está compuesto por una serie de artículos pioneros que empezaron a publicarse a partir de 1973 y que se revisaron y actualizaron para dicha edición. A pesar de que mi acercamiento a la literatura no concuerda con la percepción tradicional y purista de Patricio Bayardo con respecto al fenómeno literario, apunto lo que considero como aciertos en sus ensayos: Bayardo busca una posible práctica literaria en la zona anterior a la época del auge de la literatura de la frontera norte. Señala la falta de una "tradición literaria regional", censura a las mafias de los talleres y la ignorancia del centro ante el fenómeno literario de la frontera, y muestra un gran interés por no dar juicios definitivos sobre la producción literaria bajacaliforniana. Entre los desaciertos de Bayardo están las "lamentables omisiones" (7) de autores y autoras relevantes de la última época que estudia, la falta de constancia ante lo que es literatura de y sobre Baja California, la inconsistencia crítica de algunos periodos o de la producción por género literario: en ocasiones la crítica de Bayardo es demasiado severa y en otras es nula. Por último, en todos sus escritos se observa un verdadero empeño por indicar los valores literarios nacionales y universales como discursos monolíticos, justo en esta época en que el concepto de Nación enfrenta un proceso de disemiNación, según explica Homi Bhabha ("DissemiNation", 1994), y se derrumban los absolutos. Entonces, si la noción universal de la Ilustración, como parece ser la de Bayardo, "could ever actualize itself in the real world as the truly universal, it would in fact destroy itself".21 También consideré dentro de la revisión bibliográfica sobre la literatura fronteriza la colección Letras de la República. Esta colección se seleccionó por ser la "voz ofi- 20 Una de las críticas más fuertes que se hizo a1 ya comentado III Coloquio Fronterizo "Mujer y Literatura Mexicana y Chicana: Culturas en Contacto", llevado a cabo en Tijuana en mayo de 1989, fue, precisamente, la falta de análisis comparativos entre mexicanas y chicanas. Para ampliar más la información, véase, de Guadalupe Huerta y Virginia Bautista, "Un coloquio sin algunas respuestas", en Cultura Norte, año 2, vol. 2, núm. 8 (febrero-mayo de 1989), pp. 52 y 53. En una búsqueda de bibliografía, si no exhaustiva, extensa sobre este tópico, sólo se hallaron los artículos de Elena Poniatowska:"Puentes de ida y vuelta" (ponencia presentada en dicho coloquio y publicada en Esquina Baja, 7, abril-junio de 1989, pp. 9-14) y "Escritura chicana y mexicana" (La Jornada, Sección Cultura (México, D. F., 28 de junio de 1993); de Carlos Monsiváis: "Literatura comparada: literatura chicana y literatura mexicana" (Fomento literario, I 3, 1983, pp. 42-49), y de María Socorro Tabuenca Córdoba: "Apuntes sobre dos escritoras de ambos lados del Río Bravo" (Cultura Norte, año 6, núm. 26-27, octubre de 1993-enero de 1994, 35-38), "Sandra Cisneros y Rosario San-miguel: encuentros y desencuentros" (Rutas. Forum for the Arts and Humanities, 2, primavera de 1994, pp. 27-31) y "Viewing the Border". 21 Partha Chatterjee, citado en Bhabha, p. 293, 97 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 cial" de las literaturas regionales, ya que fue promovida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta), y por tratarse de una serie que habla de las literaturas regionales. De dicha colección se escogieron, por cuestiones obvias, únicamente las antologías que pertenecen a los estados fronterizos del norte, de las cuales sólo se encuentran publicadas las de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La intención de revisar estos volúmenes fue para establecer un diálogo entre los publicados desde la frontera —aún con fondos de la administración federal— y aquéllos que correspondían a1 proyecto nacional. Además de buscar el diálogo, se revisó en los prólogos de la colección si existía alguna referencia sobre "una literatura de la frontera", a fin de ver si dentro de esa literatura regional era importante la fronteriza. La colección vino a formar parte de los llamados proyectos de descentralización del Conaculta, y aunque la serie se comenzó a publicar durante el gobierno salmista, a la fecha no han salido todos los números, a pesar de que los manuscritos están en poder de esa institución. Si tomamos este plan editorial y lo cotejamos con el Plan de Desarrollo Nacional —de Salinas y Zedillo—,22 parecería que la publicación de la serie y dicho proyecto tuviesen cierta semejanza. La colección, como el país, se encuentran en crisis; ambos proyectos se han quedado inconclusos y han dejado a mucha gente sorprendida e insatisfecha. A1 observar la intención de la serie, la cual aparece en todas las contraporradas, podríamos notar el parecido entre ambos discursos: Letras de la República se propone sistematizar el conocimiento de la literatura con antologías rigurosas que reúnan lo mejor de la producción literaria de todos los estados del país y ser un puente para el diálogo cultural entre las diversas entidades. La promesa de la colección, como el proyecto nacional, no ha convencido por distintas razones. Humberto Félix Berumen dice que la intención de la serie es buena, "aunque insuficiente para profundizar el conocimiento de las literaturas de tierra adentro" (1994, p. 201). Una de las insuficiencias que menciona Berumen es que, en algunos de los casos, los antologadores o antologadoras son impuestos directamente desde el Distrito Federal y, en ocasiones, a1 hablar de lo contemporáneo se dan graves omisiones por el hecho de que quien prepara el tomo no está dentro del movimiento actual. Este cuestionamiento de Berumen hace visible el problema de la voz autorizada. ¿Quién debe ser esa voz?, ¿quiénes pueden o deben contar las historias? Otra percepción que tienen algunos interesados e interesadas en la colección es que "el centro impuso los criterios y dictaminó a quién se antologara", impresión que fue negada por mis entrevistados, con excepción de dos. La duda fue aclarada por el desaparecido Edmundo Valadés, director de Conaculta y encargado de sus publicaciones durante el Encuentro Binacional: Ensayo sobre la Literatura de las Fronteras (1994). El maestro Valadés aseguró que en su concepción de la serie estaba dejar en libertad a cada persona para que incluyera los géneros que deseara, la época y a los autores y autoras que considerara importantes, precisamente con un afán muy específico de "quitar el estigma del centralismo".23 22 Aunque la lectura se podría recorrer a sexenios como el de Miguel Alemán, o, por hablar de los más actuales, desde Luis Echeverría hasta la administración actual, que, a decir de quienes saben de política, "no marcha". 23 Palabras de don Edmundo en el Encuentro. 98 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS A decir de los prólogos de los tomos consultados, parece que Valadés no mintió, pues se observa gran libertad para llevar a cabo el trabajo. Tal libertad cuestiona el propósito de la colección en dos niveles. Primero, dentro del "proyecto nacional", Letras de la República tiene una función muy específica: registrar la patria a través de sus letras regionales. "Sistematizar el conocimiento", incluir, ordenar, autorizar, homogeneizar, alfabetizar, civilizar. Precisa dejar constancia de su existencia, y ¿qué mejor constancia para la propuesta neoliberal que un país ordenado en unas Letras de la República? Sin embargo, el plan nacional sexenal se quedó sin concluir y los tomos no han terminado de publicarse. En segundo plano, la crítica llega pues en "el proyecto civilizador" se excluye o se intenta domeñar a1 Otro24 Y, en esta serie, para Berumen, Luna, Trujillo, Martínez de Castro, Sanmiguel, Ortiz y Gómez Montero, entre varios más, ese Otro se inscribe y enuncia desde su tercer espacio (Bhabha, 1994, p. 37). No se registra en las Letras de la República. Por el contrario, desde su espacio híbrido negocia en un instante de transformación del significado de "lo regional" dentro del contexto político del país. Se articula tomando elementos que no son ni "lo uno" ni "lo otro", sino otra cosa más que debate las condiciones y los territorios de ambos (Bhabha, 1994, p. 28). Esa otredad contradictoria, oficializada y no, se reconoce a sí misma como literatura de la frontera norte de México. Dentro de la colección, las antologías que se estudiaron fueron dos tomos existentes de Nuevo León: uno sobre cuento, antologado por José Javier Villarreal (1993), y el otro sobre poesía, preparado por Minerva Margarita Villarreal (1994). La de Coahuila comprende la narrativa, poesía y ensayo de 1847 a 1991, y los autores fueron seleccionados por Fernando Martínez Sánchez (1993). La de Tamaulipas le correspondió a Orlando Ortiz (1993), y en ese volumen se repasa la poesía y la prosa del estado de los siglos XIX y XX. La de Sonora incluye poesía, narrativa y teatro de 1936 a 1992 y fue preparada por Gilda Rocha (1993). Y la de Baja California, que se hizo en dos volúmenes que comprenden prosa y poesía de los siglos XVII a1 XX, fue elaborada por Luis Cortés Bargalló (1993). A la fecha es un enigma para Ysla Campbell, antologadora del volumen correspondiente a Chihuahua, y para el público que ha seguido la colección el porqué el volumen no se ha publicado todavía, aunque la ausencia del tomo de Chihuahua nos permite regresar a la comparación que se hacía entre la edición de la serie y la conclusión exitosa del proyecto nacional. El que la colección presente una ruptura en la publicación evidencia una crisis, por insignificante que sea, y en ese instante se silencia "oficialmente" la voz de un estado. Se interrumpe el "diálogo entre todos", ya que por lo menos uno está ausente y la presencia del resto es la que hace más evidente su omisión (Bhabha, 1994, p. 51). En el proyecto nacional, esta crisis equivaldría a la serie de discontinuidades y fisuras que se han venido marcando o que se han dado a través de la existencia del país como tal.25 24 Recordemos el proyecto civilizador de Rómulo Gallegos (Doña Bárbara) o Domingo Faustino Sarmiento (Facundo), por mencionar a los más reconocidos en su intento. 25 Para ilustrarlo, se podría reflexionar sobre el sexenio de Carlos Salinas. Durante los cinco primeros años se creyó que el proyecto neoliberal sacaba a1 país del subdesarrollo e ingresaba, con todos/as a1 primer mundo, La firma del TLC y el apoyo "incondicional" de Estados Unidos eran el aval mayor del plan nacional. Sin embargo, durante el ultimo año del mandato se observaron las fisuras del sistema, las cuales se han prolongado en el régimen actual: la guerra en Chiapas; los asesinatos del cardenal Posadas Ocampo, del candidato presidencial por el partido oficial Luis Donaldo Colosio y del secretarlo general del PRI José Eran- 99 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 De Letras de la República no me detendré a desarrollar cada uno de los prólogos dadas las restricciones de espacio, sino que el comentario y las reflexiones las baso en las preguntas principales que me llevaron a su consulta. ¿Conversan éstos con los de los encuentros? ¿Se menciona siquiera la literatura de la frontera? A pesar de que los llamo "la voz oficial", ¿articulan un discurso innovador con respecto a1 del pasado? Los prólogos de los volúmenes revisados en la colección Letras de la República poco hablan de una literatura que tenga que ver específicamente con la zona fronteriza o que surja como una literatura de la frontera, salvo en el caso de Coahuila. Sin embargo, en todos se expone una constante que podría leerse como una rearticulación de las letras mexicanas que se planteaba con anterioridad: la necesidad del reconocimiento de la región/estado por parte de la misma comunidad y el reclamo que se hace a1 centro por la exclusión, el olvido o el abandono. También coinciden en que el momento de mayor producción y difusión empezó a finales de los años ochenta y en que las revistas culturales y los talleres han sido de gran utilidad para las letras de la región. A pesar de que esta serie es la voz autorizada por el Estado mexicano, pareciera mostrar que el sistema no es tan hegemónico, ya que en cierta medida habla de una "vocación testimonial en cuanto a1 paisaje natural y humano" (Cortés Bargalló, 1993, p. 63), de un "interés por estructurar un discurso en el que puedan resolverse o subrayarse las contradicciones de una identidad cultural" (63). Es ésta, si nos basamos en los tomos de los estados de la frontera norte, una identidad que se encuentra en tensión con el centro del país, la cual, a pesar del proyecto oficial, se escapa de articular un discurso del pasado y de ser representada en su totalidad. Para concluir con este examen de las propuestas para la delimitación del fenómeno literario de la frontera norte, incorporo las de Sergio Gómez Montero, Humberto Félix Berumen, Leobardo Saravia, Gabriel Trujillo Muñoz y Francisco Luna, pues estos ensayistas convergen en la mayoría de sus puntos. Ellos son quienes han inscrito este movimiento literario en distintos foros. A Gómez Montero se deben los estudios más teóricos a1 respecto y a Félix Berumen las visiones panorámicas más completas de la narrativa de la frontera norte. Es interesante resaltar que de los cinco sólo Luna es de Sonora, mientras que el resto pertenece a1 movimiento literario de Baja California, por lo que es extraño que Cortés Bargalló omita en su estudio sobre literatura de Baja California la mención de dicha literatura como producto de un movimiento literario en la frontera norte a partir de la década de los ochenta. Dentro de su descripción, dichos ensayistas previenen que, para estudiar la literatura de esta zona del país, la expresión literaria, a1 igual que su realidad geográfica, ni existe como un todo, ni es homogénea. Tal realidad incorpora diversa topografía, recursos naturales, clima, e incluso el desarrollo urbano es completamente variado de acuerdo a sus estados. De ese modo, la literatura aparece como una manifestación activada por los distintos factores culturales que se producen a lo largo de la franja fronteriza. Se considera como literatura de la frontera norte a la que surge cisco Ruiz Massieu. Estos hechos de violencia hicieron públicos un sistema de partido que se desquebrajaba y una nación que se iba a la ruina en todos los sentidos. Aunado a esos actos de violencia, aumentaron los crímenes por narcotráfico. Ya en el gobierno de Zedillo, la devaluación a1 100 por ciento del peso frente a1 dólar, las ligas de altos funcionarios con el narcotráfico y un sistema judicial en crisis exhiben un país que ha vivido una sene de discontinuidades aparentando ser "un puente para todos". 100 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS y se consolida durante los años setenta, esencialmente en los centros urbanos más relevantes de los estados fronterizos. Su producción (y en incontables ocasiones su publicación) se hace desde las ciudades situadas en la línea divisoria, o en los sitios importantes de las entidades federativas. La narrativa y la poesía sobresalen como las formas más recurridas, y dentro de los diversos temas en ambos géneros la realidad geográfica (sierra, mar, desierto, ciudades, o la frontera misma) es fundamental. La tendencia coloquial y vernácula del lenguaje permite mostrar una realidad lingüística propia de la zona. Se privilegia la recreación de la cotidianidad, sin caer en el costumbrismo provinciano de épocas pasadas, y la representación del espacio urbano conforma otra de sus peculiaridades. Las autoras y autores que se incluyen en esta literatura nacieron, en su mayor parte, en la década de los cincuenta y su obra comienza a publicarse a partir de los años ochenta. Dichos escritores y escritoras se encuentran en tres grupos diferentes: los que poseen una literatura sólida y son reconocidos tanto en el centro de México como a nivel internacional. Entre ellos se encuentran Gerardo Cornejo, Jesús Gardea, Ricardo Elizondo Elizondo, Alfredo Espinosa, Rosina Conde, Daniel Sada, José Javier Villarreal y Minerva Margarita Villarreal. Después vendrían quienes empiezan a lograr un espacio en la llamada literatura nacional, como son Mario Anteo, Francisco Amparan, Inés Martínez de Castro, Luis Humberto Crosthwaite, José Manuel Di Bella, Patricia Laurent, Margarita Oropeza, Rosario Sanmiguel, Micaela Solís, Regina Swain, Federico Schafler y Gabriel Trujillo. Y en un tercer término se encontrarían los que principian en la labor creativa de sus comunidades.26 26 De estas características generales valdría la pena enfatizar que no todos los escritores fronterizos de ambos sexos siembran sus raíces sólo en lo regional. Varios de ellos se alejan de la temporalidad y de los conflictos sociológicos que aquejan a esta zona del país. Por ejemplo, hay quienes prefieren la literatura fantástica, de ciencia ficción y policiaca como su principal medio expresivo y quienes favorecen las visiones intimistas y la trascendencia amorosa en su escritura. Lo anterior da pie a que la serie de cuestionamientos sobre una posible definición, o unas "señas particulares", que han venido haciéndose sobre esta literatura desde los primeros encuentros de escritores, escritoras y ensayistas de la zona, siga siendo vigente: la multiplicidad expresiva rebasa cualquier intento dictaminador totalizante. Dentro de los rasgos generales que menciona Sergio Gómez Montero en varios de los ensayos que integran su Sociedad y desierto(l995), me detengo ante uno que, por lo estereotipado, considero que no se puede pasar sin hacer un comentario. Extraña que cuando Gómez Montero habla del lenguaje en la frontera haga comentarios que parecieran salir de los discursos centralistas y no de alguien tan riguroso en la crítica y tan a la vanguardia en la teoría como lo es él. No se explica por qué cae en observaciones cuyas bases no están fundamentadas, a1 decir que el habla cotidiana en la frontera norte se ve invadida "indiscriminadamente de neologismos y anglicismos" (13) dada la convivencia con el país del norte. Lo anterior, para Gómez Montero, "contribuye a que de manera paulatina ciertos valores propios de la sociedad nacional y de la cultura regional sufran deterioro y derrumbe" (13). Dado que estos/as últimos/as están comenzando a tallerear y sus trabajos se encuentran publicados en plaquetas de poca circulación o en revistas locales y regionales cuya difusión no es muy buena, evito una lista que seria por demás injusta para quienes empiezan a desarrollar las letras fuera de Ciudad Juárez. 101 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Sorprende este comentario porque de sus ensayos y entrevistas se infiere que es un critico que evita caer en opiniones totalizadoras, como parece ser la anterior.27 Una segunda observación con respecto a las reflexiones de Gómez Montero es que cuando habla de los "fenómenos fronterizos" reafirma, apoyado en Harry Polkinhorn y Emily Hicks, el biculturalismo y bilingüismo de la zona. Para Sergio Gómez Montero tengo el mismo comentario que para con los anteriores. Es interesante marcar estos fenómenos cuando se habla de la frontera metafórica. Empero, existe el riesgo de que a1 articular tales discursos sin elaborar sobre lo que se entiende por esas nociones se esencialice a los habitantes de la zona, negándoles el juego de ir, como tal vez muchos lo hacen, de una a varias culturas, y no sólo a dos como lo sugieren estos críticos. La última aclaración sobre las ideas de Gómez Montero es señalar que el intercambio entre chicanos y mexicanos, en general —incluyendo a escritoras y escritores—, no es tan común como se piensa. Si bien es cierto que en Baja California hay una mayor comunicación entre artistas, escritores y escritoras de un lado y del otro — contando chicanos y anglosajones— que en otras ciudades fronterizas, también es cierto que ésta no es tan fuerte como para que haya una "influencia" entre unos y otros.28 Dentro de las limitantes principales para la posible demarcación de la literatura de la frontera norte se encuentra la falta de académicos y académicas que se dediquen a estudiar las múltiples expresiones literarias por género. En la actualidad son más las investigaciones que se han hecho sobre narrativa, aunque la poesía es la más favorecida por los creadores.29 Los estudios sobre teatro son prácticamente inexistentes, a pesar de que en las entidades fronterizas hay dramaturgos y críticos —mujeres y hombres— de teatro.30 Aunque los centros de educación superior cuenten con investigadores e investigadoras en literatura, no se promueven seminarios especializados en crítica literaria sobre literatura regional contemporánea que permitan llevar a cabo este tipo de análisis. Salvo los casos del Departamento de Humanidades en Hermosillo, Sonora, que se ha dedicado a1 estudio minucioso de la producción literario-cultural del estado, y el de la Universidad Autónoma de Baja California, en la que se imparte la cátedra de literatura regional, no se tiene cuenta en ninguna otra entidad fronteriza de la existencia de algún seminario permanente o curso que incluya las letras regionales contemporáneas.31 Otra dificultad con la que nos hemos enfrentado es la definición del límite terri- 27 Si bien es cierto que hay estudios comparativos entre las ciudades de la frontera norte, varias ciudades del centro de la República y el Distrito Federal sobre uso de anglicismos, o por darle otro nombre, de "contaminación del lenguaje", en las cuales se prueba que el uso de neologismos, anglicismos y cambio de código es mas alto en el Distrito Federal que en cualquier lugar del país y que la variante clase social es muy importante. Ese fenómeno es más frecuente en la clase media y en la alta. Para más información, véase, de Jorge A. Bustamante, "Uso del idioma español e identidad nacional. Encuesta en siete ciudades; Acapulco, Cd. Juárez, Matamoros, México, D. F., Tijuana, Uruapan y Zacatecas", reporte, Cefnomex (julio de 1982). 28 Véase, de Saravia "Cultura y creación", de Gómez Peña Warrior, y las entrevistas realizadas tanto con escritores y escritoras chicanas y mexicanas. Tal vez lo que más se resiente es, precisamente, esa falta de comunicación entre ellos y ellas. 29 Es probable que esto se deba a que la narrativa ha sido la que ha tenido más reconocimiento a nivel nacional e internacional. 30 En el Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte celebrado en Ciudad Juárez. en mayo de 1996, José Joaquín Cosío leyó un trabajo muy iluminador con respecto a1 movimiento teatral y a la dramaturgia juarense. 31 Merece la pena recordar el trabajo de Grabriel Trujillo, Un camino de hallazgos, patrocinado por la Univer- 102 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS torial que comprende la "frontera norte". En sus trabajos sobre narrativa, Berumen incluye tanto a escritores que viven y producen en los centros urbanos fronterizos, como a quienes habitan a más de 700 kilómetros de la línea limítrofe México-Estados Unidos. Uno de los argumentos que emplea para su selección es que a1 hablar del fenómeno literario no se debe aproximar la zona por sus características administrativas sino por sus rasgos socioculturales (1990). Éste es el punto menos convincente de la reflexión de Berumen, pues quizá existan más diferencias que semejanzas de esa clase. Además de pensar en el crecimiento y desarrollo de las ciudades y en la idiosincrasia y el regionalismo de sus pobladores, se deben tener presentes los discursos que hasta hace apenas un par de décadas se tenían sobre la frontera y siguen siendo vigentes en muchos de sus habitantes, entre ellos sus escritores y escritoras.32 La problemática de esta delimitación la marca también Luis Leal a1 describir la literatura de los estados del norte (1996). Leal argumenta que es difícil definir el espacio geográfico ya que incluso los mismos geógrafos no se han puesto de acuerdo con respecto a los límites de la región. Agrega que fácilmente se podría hablar de los estados fronterizos, pero que esa frontera surgió hace relativa mente poco tiempo, después de la guerra entre México y Estados Unidos (116). Considero que la noción de la frontera de Leal es muy interesante, pero en la actualidad hay un confín geopolítico que divide a los dos países y en cada uno se dan expresiones literarias y culturales distintas, a pesar de que, en efecto, como señala Leal, "[t]he literature of Northern Mexico originated precisely in the territories that Mexico lost to the United States" (117). Entonces, el límite geográfico de esta literatura es arbitrario; tanto, que Leal incluye a Baja California Sur dentro de la literatura del norte porque comprende una unidad geográfica con la del norte (117). A lo que preguntaría ¿y Sinaloa, Zacatecas y Durango, no forman una unidad geográfica con Sonora, Chihuahua y Coahuila? Es decir, hablar de geografías es algo problemático porque "[w]hen we write our geographies, we are creating artifacts that impose meaning on the world" (Cosgrove y Domosh, 1994, p. 37), y en este momento la literatura de la frontera norte ha adquirido cierto significado en distintos niveles y regiones. Podríamos pensar que la definición que utiliza Rosario Sanmiguel sería apropiada en esta tipificación, sólo que su reflexión también complicaría el límite geográfico. Es decir, cualquier escritor o escritora que no hubiera publicado en una editorial fuer- sidad Autónoma de Baja California, el cual, sin ser un examen crítico de textos, da una visión panorámica de la poesía bajacaliforniana. Se sabe también que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está llevando a cabo una investigación sobre las letras regionales, pero más que un estudio de los textos, es sobre movimientos culturales de 1986-1996. 32 Durante el Encuentro Binacional mencionado se discutió la delimitación geográfica de "la frontera", y uno de los autores que no sentía que tal tipología o clasificación lo definiera fue Francisco Amparan, de Torreón, quien expresó; "yo no puedo decir que soy fronterizo, o que soy de la frontera; tengo exactamente la misma distancia de Torreón a Juárez que a México; ahora bien, si no soy fronterizo, menos soy chilango. Más bien, soy del norte, ¿por qué no mejor la llamamos literatura del norte?". A la fecha he realizado entrevistas grabadas con 14 escritores/as de los estados fronterizos en los que incluyo a quienes habitan en Monterrey y Chihuahua, y éstos/as han declarado que, en efecto, hay una diferencia entre la gente de la frontera y ellos, así como entre las ciudades fronterizas y las comunidades no fronterizas. Estas grabaciones están en proceso y se contempla entrevistar a por lo menos cinco de los escritores más representativos de cada ciudad. Las ciudades que se piensan incluir son: Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Piedras Negras, Matamoros y Ciudad Victoria. Asimismo, he llevado a cabo seis entrevistas con escritoras y escritores chicanas, quienes hablan de lo problemático de esta nueva fronterización. 103 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 te de la ciudad de México seria "de la frontera", o "fronterizo/a". "Ser de" significa, gramaticalmente y dentro del discurso común, pertenecer a algún lugar o estar hecho —fabricado— de algún material o materiales. Por consiguiente, "ser de la frontera" connotaría que la gente —autoras, autores, críticos, críticas— o nació y se crió en la frontera geográfica, o, aunque no hubiera nacido ni crecido ahí, considera que en esa localidad específica ha sembrado sus raíces. Hago un paréntesis para aclarar que hablo de un discurso ancestral de localidad y no de la nueva connotación teórica que se le ha dado a la frontera cultural. Por consiguiente, la frontera —la geográfica— adquiere un significado especial de pertenencia, de comunidad. Sin embargo, automáticamente a1 especificar "geográfica" se hacen presentes el resto de las nociones —la de género, clase, raza, etnia, orientación sexual, etc.—, a las que también se les da un significado de pertenencia y comunidad. La re-elaboración que hace Sanmiguel del espacio geográfico en el cual nació, creció, lleva a cabo sus actividades de escritora y, además, sirve de marco para todos sus relatos adquiere un significado metafórico cuando se trata de exponer las políticas culturales del país. Dichas políticas culturales influyen en casi toda la República Mexicana, por lo que podríamos pensar que los escritores de provincia son también escritores de la frontera. Para Rosina Conde, por el contrario, ser escritora de la frontera se aleja del estereotipo nacional que ya se mencionó y se inscribe en una frontera también conceptual: la de género. Conde ha dicho que no descubrió "la frontera hasta que no llegué a estudiar a México en los setenta; pero esta frontera era muy violenta y muy difícil de cruzar. Ser mujer en el Distrito Federal es muy difícil".í3 Sin embargo, a pesar de su resistencia a ser catalogada como "escritora fronteriza", le es imposible dejar de "ser de la frontera". Otro cuestionamiento que se ha dado con respecto a esta literatura se refiere a1 límite geográfico y a la posición de enunciación que tienen escritores y escritoras de la faja fronteriza, frente a los que habitan en los tradicionalmente considerados centros culturales del norte, como son Monterrey y la ciudad de Chihuahua. La discusión se dirige en dos direcciones: de una parte, la literatura que se produce en ambos lugares no puede ser considerada fronteriza, es decir, marginal, dados los apoyos de los que han gozado ambas ciudades en cuanto a políticas culturales, por más que Minerva Margarita Villarreal mencione la tensión Monterrey-Distrito Federal. En este caso, y comparada con la promoción literario-cultural de otras ciudades fronterizas hasta antes de los años ochenta, se puede decir que la tensión Chihuahua-Distrito Federal y, en especial, Monterrey-México se traduce como centro del norte vis-à-vis centro del país. De otra parte, hay quienes alegan que, dada la distancia entre dichas ciudades y la frontera, la visión de ésta no puede ser plasmada tan fielmente por alguien que no vive la problemática fronteriza todos los días. Las dos posturas anteriores se interpretan como regionalistas y esencialistas. La primera refleja un desprecio de quienes han hecho estas observaciones3 hacia las instituciones norteñas en cuanto a1 casi exclusivo apoyo brindado a los centros de poder, así como una posición antagónica entre los y las que pertenecen a los centros culturales y quienes habitan en las fronteras. De ahí que la sugerencia de Berumen 33 En entrevista personal el 23 de junio de 1995. 34 Seria difícil mencionar los nombres de los/as escritores/as, artistas y promotores/as culturales que han hecho esta primera observación, dado que es un sentir generalizado que he venido escuchando desde mucho antes del "boom" literario fronterizo. 104 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS en dividir a la frontera por sus características socioculturales resulte poco convincente. La visión esencialista tendería a pretender que la literatura de los autores y autoras de la frontera fuera fija y tuviera una sola esencia. Por consiguiente, los escritos necesariamente tendrían que aferrarse a un impulso documental de realismo y "reflejar lo fronterizo", todo lo cual resulta problemático e ilógico. El escritor, escritora, investigador, investigadora, dentro de sus postura privilegiada con respecto a1 común de las personas, pero a1 igual que ellas, son sujetos históricos que están sometidos a ciertos discursos ideológicos y preferencias, y sus historias serán expuestas hasta donde alcance el ángulo de visión del ojo con que están mirando. Es decir, los escritores y escritoras de la frontera no están limitados ni limitadas a una sola temática, y cuando hablan de la frontera, la representación corresponde a1 momento, a1 tópico, a1 espacio fronterizo y a la ciudad que deseen narrar. Por estos cuestionamientos, si analizamos tal fenómeno literario como un evento sociocultural en esta área del país y se insiste en identificarlo de alguna manera y darle un espacio específico, se podría adecuar el nombre a su región y llamar, para efectos operativos, "literatura de los estados de la frontera norte" a la que abarca las ciudades no limítrofes, vis-à-vis la "literatura de la frontera norte" a la de los centros urbanos que colindan con Estados Unidos. La especificación de "estados fronterizos" se debe a que, como ya se mencionó, no todo el norte del país lo comprenden dichos estados y a que el fenómeno literario no surgió de la misma forma o no tuvo tal promoción en las otras entidades federativas. Así que las refle xiones y el repaso sobre tal fenómeno en los estados de la frontera norte sugieren que la delimitación geográfica, además de arbitraria, es difícil de ubicar, a pesar de que la propuesta del ecotono de Gómez Montero en "Espacio, tiempo y posmodernidad" sea por demás iluminadora.35 Un punto también interesante del debate se relaciona con la clasificación misma y que se ha venido marcando en cursivas a lo largo del segmento. ¿Literatura fronteriza, de frontera, de la frontera, sobre la frontera, en la frontera, o desde la frontera? Para quien haya acuñado en México el nombre "literatura de la frontera" o "fronteriza" y para quienes nos encontramos inmersos en estos estudios, nos es fácil relacionar el término con la literatura cuyos rasgos ya se mencionaron. Sin embargo, todavía existe mucha confusión a1 respecto, pues en muchas ocasiones se piensa que esta manifestación literaria se ciñe sólo a la temática de la zona. El desconcierto radica en que hay escritores y escritoras del centro que escriben sobre la frontera y se les llega a ubicar dentro de la expresión que se ha venido estudiando. En tal sentido, si bien es cierto, como dice Danny Anderson, que las visiones de dichos autores y autoras constituyen un cúmulo histórico de representaciones que distinguir la originalidad y el peso veces contestatario de la producción que está proliferando hoy en día en la y en los estados de la frontera (6), permite muchas cultural frontera también es cierto que relacionar a Laura Esquivel, Carlos Fuentes, Ethel Krauze y Paco Ignacio Taibo II, entre otros/as, como escritores/as de la frontera da paso a1 35 En ella el crítico elabora que "Un ecotono es una transición entre dos o más comunidades diversas (...) Es una zona de unión o cinturón de tensión que podrá tener acaso una extensión lineal considerable, pero es más angosta, en todo caso, que las comunidades mismas. La comunidad ecotonal suele contener muchos de los organismos de cada una de las comunidades que se entrecortan y, además, organismos que son característicos del ecotono y que a menudo están confinados en el" (101). 105 colonialismo intelectual del cual se hablaba dentro de la literatura chicana. Dicho colonialismo se refleja a1 tomar las obras de estos consagrados escritores y escritoras como representativos de la frontera y desplazar en mayor medida con ello a los referentes reales, los trabajos de quienes están haciendo carrera desde la frontera. Por lo tanto, es importante señalar cuándo se habla de la frontera en la literatura —como lo hace Anderson— y cuándo de la literatura que surge en la zona; de lo contrario, se continuarán dando las prácticas hegemónicas dentro de la escala local, nacional e internacional, a pesar de que la producción de escritores y escritoras de la frontera norte lo resistan desde su espacio geográfico. El comentario anterior nos regresa a1 momento en el que se exponía sobre los cambios en el sistema de clasificación y el proyecto que hay detrás de estos cambios. Hasta mediados de la década pasada, la frontera norte mexicana seguía siendo "tierra de bárbaros" en el discurso nacional. Sin embargo, se sugirió que en el país se dio una transformación, por razones económicas, políticas y sociales, y la frontera norte experimentó una metamorfosis. De ser "la tierra de nadie", se volvió "la casa de toda la gente".36 Las discusiones anteriores nos remiten de nuevo a1 artículo "DissemiNation" de Bhabha, en el que la Nación se propone en términos de la diferencia y en donde se abren paso los discursos de emergencia. Entonces, la literatura que surge desde los estados del norte o desde la frontera norte del país se propondría como un discurso liminal, el cual a1 articular su diferenciación da pie a una negociación compleja y continua que busca autorizar su hibridez cultural (Bhabha, 1994, p. 2). La literatura de la frontera norte se ha considerado hasta el momento más como un 36 106 movimiento sociopolítico, como una respuesta a la tensión existente entre el centro y el margen, entre las voces autorizadas y las subversivas, que como una pieza literaria más en el vasto paisaje de la literatura mexicana. Un buen ejemplo de esta situación lo da Luis Cortés Bargalló en la introducción a Baja California piedra de serpiente (1993), de la colección Letras de la República, a1 seguir las propuestas de Deleuze y Guattari sobre las literaturas menores: ...una literatura menor es... la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor... [S]u primera característica es que, en ese caso, el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización... esta minoría produce una escritura desvinculada, en su expresión colectiva, de la alta cultura de una tradición central (66). Sin embargo, lo interesante de la "literatura menor" de la frontera norte es que, más que una desterritorialización, muestra una cierta dosis de reterritorialización. Esa reterritorialización se da tanto a nivel textual como a nivel geográfico. La literatura que se produce en la frontera norte se expresa, entonces, desde su espacio cotidiano y, a diferencia de la propuesta de Gayatri Spivak, el subalterno desde acá sí puede hablar y desde este espacio liminal construye sus ficciones. Escritores, escritoras, críticas y críticos de la frontera norte, como colectividad dinámica, trabajan y enuncian desde este tercer espacio, desde los intersticios de las culturas hegemónicas. El movimiento literario en la frontera norte de México, dentro de su marginali-dad, como las literaturas menores señaladas por Deleuze y Guattari, ha dado pie a una rearticulación de la literatura regional mucho más extensa que la que nos ofrece cada estado fronterizo en particular. La región Lo tomo del título de un libro sobre las investigaciones de García Canclini en Tijuana. TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS geográfica que estaría proponiendo sería el norte fronterizo, como un lugar que enfatiza el proceso de descentralización en México y el paso a nuevas producciones culturales en el norte. Para esto, se hablaría de una expresión literaria que empezó a reconstruirse textualmente a finales de los años setenta y que aún está en desarrollo. Se trataría de una literatura en un territorio desmitificado, retomado y rearticulado por los escritores norteños de ambos sexos, a decir de las expresiones de Luna y Trujillo. Se pensaría en Otras Letras de la República que intentan presentar manifestaciones culturales diversas, que se encuentran en tensión y en relación con el centro. Se articularía una frontera textual similar a la de la literatura chicana, en la cual el espacio geográfico mexicano adquiriría también un valor identitario de enlace entre los estados fronterizos. La diferencia principal que se vería entre la literatura de la frontera de un lado y del otro es que, mientras para las letras chicanas la frontera es "el paraíso original", un tema inagotable en los textos, para las letras fronterizas mexicanas es un espacio rutinario, un sitio que en múltiples ocasiones ni se representa ni se menciona en la escritura siquiera. En este trabajo hemos visto varios temas de debate con respecto a la literatura de la frontera en Estados Unidos y a la llamada literatura norte de México; se han señalado los principales cuestionamientos que se han hecho sobre ellas, y se han apuntado las diferentes restricciones que se tienen para el estudio y delimitación de la literatura fronteriza en México. Sin embargo, estoy consciente de que este "otro" discurso fronterizo, que intenta negociar la teoría con la práctica, comprende apenas algunas preocupaciones sobre esta corriente literaria mexicana que, como la frontera misma, está en constante desarrollo, es pasajera y cambiante. Bibliografía Anderson, Danny, "La frontera norte y el discurso de la identidad en la narrativa mexicana del siglo xx" (fotocopia del autor). Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute Books, 1987. ————, "Presentación", en Making Face, Making SouI/Haciendo Caras: Creative and Critical Perspectives by Women of Color, edición de Gloria Anzaldúa, San Francisco, Aunt Lute Foundation, 1990. Bajtin, Mijail, Teoría y estética de la novela, traducción de Helena S. Kriukova y J. Vicente Cazcarra, Madrid, Taurus, 1989. ————, Speech Genres and Other Essays, traducción de Vern W. McGee, Austin, University of Texas Press, 1983. Barrera, Eduardo, "Apropiación y tutelaje de la frontera norte", en Puentelibre. Revista de cultura, 4, primavera de 1995, pp. 13-17. Bayardo, Patricio, El signo y la alambrada. Ensayos de literatura y frontera, Tijuana, Entrelíneas, Programa Cultural de las Fronteras, 1990. Berumen, Humberto Félix, "La literatura que vino del norte", en Harry Polkinhorn, José Manuel DiBella y Rogelio Reyes (edits.), Borderlands Literature. Towards an Integrated Perspective. Encuentro Internacional de Literatura de la Frontera, San Diego/Mexicali, SDSU-Institute for Regional Studies of the California s/XIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 1990, pp. 15-31. 707 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM, 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Berumen, Humberto Félix, "El cuento entre los bárbaros del norte", en Guadalupe Beatriz Aldaco (comp.), Literatura fronteriza de acá y de allá, memoria del Encuentro Binacional: Ensayo sobre la Literatura de las Fronteras, Hermosillo, Son.-México, D. E, Instituto Sonorense de Cultura-Conaculta, 1994, pp. 93-118. Betancourt, Ignacio, "Literatura en la frontera", en Harry Polkinhorn, José Manuel Di-Bella y Rogelio Reyes (editores), Borderlands Literature. Towards an Integrated Perspective. Encuentro Internacional de Literatura de la Frontera, San Diego-Mexicali, SDSU-Institute for Regional Studies of the Californias/XIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 1990, pp. 33-41. Bhabha, Homi, The Location of Culture, Londres, Routledge, 1994. Boyles Davies, Carole, Moving Beyond Boundaries, vol. 2: Black Women's Diasporas, Nueva York, New York UP, 1995. Bradotti, Rosi, Nomadic Subjects. Embodyment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Nueva York, Columbia UP, 1994. Bruce-Novoa, Juan, "The US-Mexican Border in Chicano Testimonial Writing: A Topological Approach to Four Hundred and Fifty Years of Writing the Border", discurso en Theoretical Studies in Media and Culture 18, 1 & 2 (otoño-invierno de 1995-1996), pp. 32-53. ————, "Metas monológicas, estrategias dialógicas: La literatura chicana", en Palabras de allay de acá, memoria del 6to. Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte, Ciudad Juárez, Chih./ México, D.F.: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Programa Cultural de las Fronteras, 1991. pp. 11-17. Bustamante, Jorge A., "La aceptación de valores tradicionales es mayor en las ciudades norteñas", en Cultura Norte, 2.1.6 (agosto-octubre de 1980), pp. 32-36. ————, "Uso del idioma español e identidad nacional. Encuesta en siete ciudades: Acapulco, Cd. Juárez, Matamoros, México, D. F., Tijuana, Uruapan y Zacatecas", reporte de investigación, Cefnomex (julio de 1982). Calderón, Héctor y José David Saldívar, Criticism in the Borderlands: Studies un Chicano Literature, Culture, and Ideology, Durham, Duke UP, 1991. Conde, Rosina, "¿Dónde está la frontera?", en El Acordeón. Revista de Cultura, 7, México, Universidad Pedagógica Nacional, 1992, pp. 50-52. Cortés Bargalló, Luis, Baja California piedra de serpiente: Prosa y poesía (siglos XVII-XX), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993. Cosgrove, Denis y Mona Domosh, "Writing the New Cultural Geography", en James Duncan y David Ley (editores), Place/ Culture/Representation, Londres-Nueva York, Routledge, 1994, pp. 25- 38. García Canclini, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. Gómez Montero, "Sergio, Sociedad y desierto. Literatura de la frontera norte", en Los cuadernos del acordeón, 29, año 3, vol. 11, México, Universidad Pedagógica Nacional, 1993. Gómez-Peña, Guillermo, Warrior from Gringostroika, Minnesota, Graywolf Press, 1993. ————, "From Borders: Myths and Maps", en José Manuel Di-Bella, Sergio Gómez Montero, Harry Polkinhorn (editores), Literatura de frontera México/Estados Unidos, memoria del Primer Encuentro de Escritores de las Californias. Mexican/ American Border Writing: Proceedings of the First Conference of Writers from the Californias, Mexicali 108 TABUENCA CÓRDOBA/APROXIMACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS LITERATURAS DE LAS FRONTERAS Dirección de Asuntos Culturales/SDSU-Institute for Regional Studies of the Californias, 1987, pp. 7779. Grosberg, Lawrence, We Gotta Get Out of This Place. Popular Conservatism and Postmodern Culture, Nueva York-Londres, Routledge, 1992. Hall, Stuart, The Real Me, Post-Modernism and the Question of Identity, Londres, ICA, 1987. Hicks, Emily, Border Writing: The Multidimensional Text, Theory and History of Literature 80, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991. Leal, Luis, "Mexico's Centrifugal Culture", discurso en Theoretical Studies in Media and Culture, 18, 1 & 2 (otoño-invierno de 1995-96), pp. 111-121. Luna, Francisco, "Visiones fronterizas", en Guadalupe Beatriz Aldaco (comp.), Literatura fronteriza de acá y de allá, memoria del Encuentro Binacional: Ensayo sobre la Literatura de las fronteras, Hermosillo, Son.-México, D. F., Instituto Sonorense de Cultura/ Conaculta, 1994, pp. 79-84. Martínez Sánchez, Fernando, Innovación y permanencia en la literatura coahuilense. Narrativa, poesía y ensayo (1847-1991), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Colección Letras de la República), 1993. Mohanti, Chandra T., "On Race and Voice: Challenges for Liberal Education in the 1990's", en Henry A. Giroux y Peter McLaren (editores), Between Borders: Padagogy and the Politics of Cultural Studies, Nueva York-Londres, Routledge, 1994, pp. 38-53. Nelson, Irina, "A Feminine Discourse in the Mexican North: Identity and Authority in the Narrative of Rosina Conde", tesis de maestría para el King's College, Londres, 1994 (fotocopia de la autora). Ortiz, Orlando, Tamaulipas; Una literatura a contrapelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (18511992), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Colección Letras de la República), 1994. Polkinhorn, Harry, "Alambrada: hacia una teoría de la escritura fronteriza", en Harry Polkinhorn, Gabriel Trujillo y Rogelio Reyes (editores), La línea: ensayos sobre literatura fronteriza méxiconorteamericana, vol. 1, Mexicali, UABC/San Diego, UCSD, 1988, pp. 29-36. Rocha, Gilda, Sonora: Un siglo de literatura. Poesía, narrativa y teatro (1936-1992), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Colección Letras de la República), 1993. Romero, Rolando, "Border of Fear, Border of Desire", en Borderlines. Studies in American Culture, 1, vol. 1 (septiembre de 1993a), pp. 36-70. ————, "Postdeconstructive Spaces", en Siglo XX/20th Century, 11 (1993b), pp. 225-233. Saldívar, José David, The Dialectics of Our America. Genealogy, Cultural Critique and Literary History, Durham-Londres, Duke UP, 1991. Saravia Quiroz, Leobardo, "Cultura y creación literaria en la frontera: Notas para un paisaje", en La línea: ensayos sobre literatura fronteriza méxico-norteamericana, vol. 1, Mexicali, UABC/San Diego, UCSD, 1988, pp. 45-56. Spivak, Gayatry, "Can the Subaltern Speak?. Marxism and the Interpretation of Culture", edición de Carry Nelson y Carl Grosberg, Urbana-Chicago, University of Illinois Press, 1988, pp. 271-313. 109 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18 JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Tabuenca Córdoba, María Socorro, "Viewing the Border: Perspectives from the 'Open Wound'", discurso en Theoretical Studies in Media and Culture, 18, 1 & 2 (otoño-invierno de 1995-1996), pp. 146168. ————, "Apuntar el silencio: La literatura de la frontera norte, sus escritoras y los espacios para su expresión", en Puentelibre, 2 (Ciudad Juárez, Chih., primavera de 1994), pp. 25-31. ————, "Apuntes sobre dos escritoras de ambos lados del Río Bravo", en Cultura Norte, año 6, núm. 26-27 (octubre de 1993-enero de 1994), pp. 35-38. ————, "Sandra Cisneros y Rosario Sanmiguel: encuentros y desencuentros", en Rutas. Forum for the Arts and Humanities, 2 (primavera de 1994), pp. 27-31. Trujillo Muñoz, Gabriel, "La literatura en Baja California: tendencias y propuestas", en Trazadura, 4 (enero-abril de 1992), pp. 15-20. ————, "Mi generación: poetas bajacalifornianos nacidos entre 1954 y 1964", en Guadalupe Beatriz Aldaco (comp.), Literatura fronteriza de acá y de allá, memoria del Encuentro Binacional: Ensayo sobre la Literatura de las Fronteras, Hermosillo, Son.-México, D. F., Instituto Sonorense de Cultura/Conaculta, 1994, pp. 269-281. ————, Un camino de hallazgos. Poetas bajacalifornianos del siglo veinte, vols. 1 y 2, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, 1992. Villarreal, José Javier, Nuevo León: Entre la tradición y el olvido. Cuento (1920-1991), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Colección Letras de la República), 1993. Villarreal, Minerva Margarita, Nuevo León: brújula solar. Poesía (1876-1992), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Colección Letras de la República), 1994. 110 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Modelo lingüístico proporcional de la población chicana Otto Santa Ana A.* Resumen No hay acuerdo sobre qué modelo sociolingüístico resulta adecuado para explicar las variedades lingüísticas utilizadas por los chicanos, en particular sobre las variedades del inglés empleadas por este grupo étnico. El desacuerdo es resultado de distintos presupuestos, a veces equivocados, de los investigadores. Tampoco existe un modelo que represente las proporciones demográficas de las distintas variedades lingüísticas. En este artículo, después de analizar dos modelos, nos apoyamos en uno que contiene criterios lingüísticos y demográficos. Para el efecto, nos servimos de cinco gráficas, cuatro de estados estadunidenses y una de toda la población chicana. Dichas gráficas se fundamentan en principios lingüísticos y sociolingüísticos explícitos y en datos demográficos del censo nacional de 1980. Abstract An agreement as to which sociolinguistic method is adequate in explaining the linguistic varieties used by Chícanos, particularly in regards to the varieties of English employed by this ethnic group is nonexistent. This disagreement is the result of the different and sometimes wrong assumptions of researchers. A model representing the demographic proportions of the different linguistic varieties is also nonexistent. In this paper, after criticizing the established models, I present a model that contains both linguistic and demographic criteria. 1 also present five charts, of four different American states and one of the whole Chicano population. These charts are founded on explicit linguistic and sociolinguistic principles and demographic data taken from the 1980 national census. *Investigador del Centro César Chávez de Estudios Chicanos, Universidad de California en Los Ángeles. E-mail: [email protected]. Ill FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 otros indican que son hablantes nativos de inglés; Introducción otros más se describen como hablantes de los dos Si comprender los elementos del heterogéneo pueblo chicano es un inmenso reto para los investigadores especializados, para los encargados de la educación de los chicanos es formidable. La escuela pública es un microcosmo de la compleja heterogeneidad chicana, y en lo relativo a ella es necesario tomar decisiones cruciales que afectan a los individuos más vulnerables de la sociedad: los niños. Por ello, intento proveer un modelo que aclare la complicada naturaleza sociolingüística chicana, además de proponer una explicación de los supuestos lingüísticos de las variedades del habla chicana, con el objeto de ayudar a entenderla. Los maestros de chicanos frecuentemente se enfrentan con asuntos de pedagogía y evaluación de los alumnos que se complican debido a1 comportamiento sociolingüístico tan heterogéneo de este grupo. Los educadores de alumnos de cualquier minoría étnica siempre enfrentan dificultades culturales y socioeconómicas, pero en los salones de clase en que hay chicanos además se usa el español y el inglés con diferencias de uso, dialectales y de capacitación, lo cual puede confundir a los educadores; La población chicana es lingüísticamente heterogénea, pues llena el espectro de hablantes monolingües de español, de hablantes monolingües de inglés y de bilingües de diversos niveles. Algunos idiomas desde los primeros años. Frecuentemente el resultado es una capacidad lingüística mínima en los dos idiomas. Los maestros de las escuelas públicas encargados de la enseñanza de estos alumnos suelen quedar confusos y frustrados a1 cumplir con las necesidades de este grupo (González, 1988, p. 72).2 Esta heterogeneidad, que puede confundir a1 maestro, es propia de todas las situaciones donde se hallan en contacto dos idiomas, y por ello existe en todos los grupos minoritarios lingüísticos. Además de la educación, hay muchos otros fenómenos que competen a las ciencias sociales y a la política que requieren de un modelo que capture la heterogeneidad sociolingüística de los chicanos. Este tipo de modelo, para divulgar sus parcialidades teóricas, se debe basar en presupuestos lingüísticos explícitos, así como proveer las proporciones demográficas de la población que utiliza los distintos idiomas y dialectos. Además, para facilitar la comparación, el modelo debe poder transferirse a otras situaciones multilingües. En este trabajo pretendemos presentar dicho modelo, que abarca la naturaleza tan heterogénea, sociolingüísticamente hablando, de la comunidad chicana. No obstante que han aumentado los estudios sociolingüísticos sobre los chícanos, los investigadores no están de acuerdo en ciertos puntos fundamentales de los dialectos. Por ejemplo, en cuanto a1 carác- se refieren ai español corno su idioma primero y más fuerte; 1 2 112 Agradezco el apoyo del Instituto de Investigaciones Hispánicas Suroeste (SHRI) de la I Universidad de Nuevo México, Ademas, agradezco a mi colega doctora Claudia Parodi y a mi suegra, señora Maña Esther Meléndez, por su ayuda en la preparación del manuscrito. Cualquier error es mio. Las traducciones son del autor, En cuanto a las citas, es erróneo sugerir que ios resultados bajos en los exámenes son a causa del bilingüismo. Ademas, no es correcto representar la capacidad lingüística mínima (minimal lingustic proficiency) de los alumnos que son hablantes nativos de un dialecto no-estándar. El error es mayor porque la evaluación es una decisión administrativa. hecha con un instrumento diagnóstico basado en presupueslos lingüísticos controvertidos. Desgraciadamente, la evaluación de la capacidad lingüística llega a ser la descricpión que caracteriza a los alumnos. Véase, por ejemplo, Edelsky et al. (1983). SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA FIGURA 1. El modelo sociolingüístico del inglés afroamericano, según Baugh (1983). ter lingüístico del Chicano English, el inglés de los chicanos, continúa discutiéndose acerca de si es una parte secundaria del aprendizaje del inglés como segundo idioma (por ejemplo, Sawyer 1973, y Frazer, 1996), o si es un dialecto no-estándar autónomo. A pesar de las serias implicaciones que se derivan de esta disputa, la naturaleza del Chicano English sigue siendo discutida. Una fuente de desacuerdo es la naturaleza de la heterogeneidad multilingüe de los chicanos, aun más complicada que la de la comunidad afroamericana (Baugh, 1984). El modelo lingüístico afroamericano se ha definido en términos sociológicos como un continuo de sólo un parámetro de contacto dialectal: específicamente, la porción de contacto que tienen los afroamericanos con la "cultura vernácula" en contraste con el contacto que tienen con la cultura estadunidense no-afroamericana (véase la figura 1). El modelo de contacto dialectal está diagramado como un triángulo que representa a todos los afroamericanos dentro de un rectángulo de no-afroamericanos. La parte más ancha del triángulo representa la definición sociolingüística de Black English Vernacular [BEV], African American Vernacular English [AAVE], o Ebonics (ebony + phonics), el dialecto de los afroamericanos más característico. El AAVE ha sido objeto de muchas investigaciones sociolingüísticas. Se define como el dialecto de los afroamericanos que tienen un mínimo de contacto social con no-afroamericanos. A la inversa, la parte delgada representa a los afroamericanos que tienen contacto constante con no-afroamericanos y, por consiguiente, utilizan un dialecto no-estándar no-afroamericano, o inglés estándar. Como está presentado, un aspecto de la gráfica puede informar mal, porque pone a1 inglés estándar en el extremo derecho del continuo. La parte derecha de la pendiente del contacto quizá pueda caracterizarse como un estándar regional, más que como un dialecto monolítico del inglés estándar. A pesar de ello, el modelo de Baugh es válido porque define el criterio de este dialecto étnico como parte integral del esquema, o sea, el contacto con no-afroamericanos. De esta manera, la definición técnica de AAVE, como un dialecto de personas que están en contacto diario con noafroamericanos, se representa claramente. El modelo de Baugh representa los grados y la diversidad del Black English. Cada afroamericano puede encontrar su 113 FRONTERA NORTH, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 lugar en este modelo. Finalmente, como modelo explícito, está abierto a la crítica, reformulación o rechazo. El modelo bilingüe de los chicanos, con una heterogeneidad lingüística comparativamente más rica, no puede representarse tan fácilmente. Basta escuchar su habla en los barrios chicanos, en el parque, en el supermercado, o en el salón de clase, para darse cuenta de ello. Por ello, la heterogeneidad bilingüe de los chicanos requiere de un modelo que integre los diversos dialectos y sus diferencias a fin de reflejar su situación en Aztlán. Varios investigadores han propuesto distintas tipologías y modelos para las variedades lingüísticas de los chicanos. Los mejores se presentan en la sección 1. En contraste con el elegante modelo de Baugh con que se cuenta para describir los dialectos afroamericanos, no existe un modelo sociolingüístico adecuado de los dialectos chicanos. Otros modelos Penfíeld y Ornstein-Galicia estudiaron las variedades lingüísticas de los chicanos en su monografía sobre el inglés que éstos emplean (1985). Ofrecieron una "clasificación ideal", o sea una tipología diseñada como cajas ligadas por un continuo desde el inglés estándar norteamericano hasta el español estándar de los mexicanos norteños (véase la figura 2). Penfield y Ornstein-Galicia propusieron que el origen del español estándar del norte mexicano se encuentra en un dialecto no-estándar de colonizadores del siglo XVI, que incorporaba un buen número de voces indígenas. Aparte de este dialecto del español existe e) español de] norte de Nuevo México Y del sur de Colorado, que es un dialecto arcaico por haberse mantenido aislado y por preservar el habla de los conquistadores españoles de los siglos XVI y XVIl. En su clasificación, estos autores combinan el dialecto arcaico con el dialecto del español que se usa en el suroeste de Estados Unidos, el cual, según Penfield y Ornstein-Galicia, es un dialecto "enteramente bilingüe", o sea, un dialecto con normas y estructuras que reflejan el contacto íntimo con el inglés (lo que se manifiesta, por ejemplo, en la refonemización y en el cambio semántico de palabras españolas que adquieren un significación del inglés). Siguiendo e] continuo hacía el inglés, la siguiente variedad de español es el caló, el FIGURA 2. Tipología de las variedades lingüísticas chicanas, según Penfield y OrnsteinGalicia (1985). 114 SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA argot del hampa, al que sigue el Code-switching, que es el habla de las personas que, a1 igual que otros bilingües, mezclan el inglés y el español en un discurso o en una frase. Por último, está la variedad del Chicano English, o inglés chicano, caracterizado como un dialecto étnico distinto. En el texto de PenfIeld y Ornstein-Galicia no se aclaran las relaciones que hay entre los otros dos dialectos, el inglés afroamericano y el inglés no-estándar regional, a los que se liga con el inglés chicano sin ninguna explicación. Los problemas de esta tipología continúan con la quinta variedad, el Code-switching. Según los lingüistas, la mezcla de los dos idiomas entre oraciones o en una oración es un proceso natural y común que puede ocurrir en cualquier situación bilingüe. No aceptan que el Codeswitching sea un dialecto distinto (Poplack, 1980; Bentahila & Davies, 1983; y Di Sciullo, Muysken & Singh, 1986). El problema central de la tipología de Penfield y Ornstein-Galicia es el criterio utilizado para distinguir variedades. Los autores apuntan que las variedades lingüísticas que están describiendo no son necesariamente distintas en términos de ciencia lingüística descriptiva, sino "solamente en el sentido de los miembros [de los grupos] chicanos y norteamericanos, los cuales las designan separadamente". El criterio empleado para distinguir las variedades lingüísticas es la percepción. Desafortunadamente, Penfield y Ornstein-Galicia utilizan inconsistentemente este criterio. Por ejemplo, combinan el dialecto arcaizante de Nuevo México con el español del suroeste, 3 a pesar de que los investigadores y los propios hablantes los han reconocido como dialectos distintos. Otro ejemplo es la definición dudosa del caló como dialecto. Esta definición ha sido refutada por varios investigadores, entre ellos Webb, quien dice: El caló no es un [dialecto distinto], porque en sus niveles más profundos retiene gran parte de la sintaxis, morfología y fonología del español que lo rodea. ...El caló, en la [región] del español del suroeste, sólo puede ser definido por un hablante nativo, porque frecuentemente representa minúsculas desviaciones de los patrones [del español vernáculo] de sintaxis, morfología, fonología y semántica (1974, pp. 149 y 152). Si Webb está en lo correcto, el caló no debe considerarse equivalente a otros dialectos, como el español del suroeste de Estados Unidos. Además, para distinguir un dialecto u otro, el criterio de percepción no ofrece una solución en cuanto a1 inglés chicano, porque éste es una variedad controvertida. La percepción no puede servir como criterio básico, porque no explica cómo se perciben los distintos dialectos. Específicamente, no aclaran si sus principios son formales o funcionales. Curiosamente, Penfield y Ornstein-Galicia no proponen una definición explícita del inglés chicano. Distinguen, sin embargo, entre el inglés chicano y el inglés con interferencia de español (o sea, el habla de nativo-hispanoparlantes que están aprendiendo inglés ya adultos).3 Dicen: Penfield (1984) describe a1 ingles chicano como contact vernacular, o sea, dialecto de contacto. Señala que "El inglés chicano puede definirse como una variedad del ingles que se origina por el contacto con el español y con otros dialectos sociales y regionales del ingles, incluyendo el inglés norteamericano del sur y el inglés afroamericano... Es una variedad no-estándar que contiene normas lingüísticas propias, las cuales se han desarrollado a través del contacto con otras variedades de inglés. Naturalmente, algunas de las normas, que se han desarrollado diacrónicamente como normas de la comunidad, reflejan interferencia lingüística] entre el español y el inglés. Sin embargo, otras normas reflejan lo contrario, quizá un esfuerzo de hipercorrección que demuestra la no-interferencia" (1984, p. 72). 115 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 FIGURA 3. Bilingüismo chicano, según Baugh (1984). La diferencia más significativa entre el inglés chicano El modelo de Baugh y el inglés con interferencia de español es una diferencia social. Los hablantes de inglés con interferencia de español no comparten la identidad social ni forman parte de una misma comunidad de habla, como los hablantes del inglés chicano (p. 17). Así, para estos estudiosos es evidente el hecho de que el barrio chicano se divide en dos comunidades de habla, la chicana y la mexicana. Su presupuesto parece deberse a un criterio funcional para distinguir las variedades lingüísticas de los chicanos. No responden, sin embargo, a la pregunta: ¿Qué constituye el inglés de los chicanos? Por nuestra parte, como alternativa a esa división del barrio chicano, proponemos definir las variedades lingüísticas en términos formales, o sea, con reglas y patrones lingüísticos (por ejemplo, con reglas sintácticas o fonológicas distintas). Con este criterio formal podemos distinguir el inglés chicano del inglés con interferencia de español; en términos de competencia lingüística, el inglés chicano es un dialecto de hablantes nativos. Con el criterio formal podemos empezar a construir un modelo más adecuado. 116 Un modelo sociolingüístico chicano de líneas distintas a las de Penfield y Ornstein-Galicia fue propuesto por el propio Baugh, quien presentó el modelo útil del habla de los afroamericanos (citado arriba). En contraste a la tipología de las variedades lingüísticas de los chicanos, el modelo de Baugh trata de representar los procesos de aprendizaje de idiomas a1 modelo étnico (véase la figura 3). El triángulo representa a la población entera de los chicanos. Cada rincón corresponde a uno de los cuatro dialectos que se distinguen formalmente: español estándar, inglés estándar, español no-estándar e inglés no-estándar (chicano). Baugh pone énfasis en la naturaleza pendiente de la lingüística chicana con tres continuos: los dos ejes verticales representan los continuos de estándar a no-estándar; la línea vertical punteada que divide los dominios del español y del inglés también representa el continuo de personas bilingües balanceadas, o sea, aquellos individuos con dominio total del español y del inglés. Los procesos mencionados se representan con flechas. Las mayores, con origen en el continuo de las personas bilin- SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA gües balanceadas, representan el aprendizaje de segundo idioma. El aprendizaje de los adultos de un segundo idioma contrasta con la adquisición automática de los idiomas por niños. En principio, los niños adquieren los idiomas completa y perfectamente, con la competencia lingüística de un nativohablante. Por otro lado, loa adul- Como un instrumento para planear la educación o para enseñar a1 público y a los maestros, temo que el modelo de Baugh tendría un éxito limitado. Sin embargo, tiene ventajas importantes que aprovecharemos en nuestro modelo. tos tienen dificultades cuando quieren dominar otro idioma, y no llegan a tener la competencia de los desarrollado por los adultos cuando aprenden un se- Presupuestos lingüísticos y sociolingüísticos gundo idioma (Selinker, 1972). Ya que hemos comentado sobre dos tipos del modelo nativohablantes. Llamamos interlengua a1 código Baugh centra su análisis en el proceso de aprendizaje lingüístico chicano, ahora propondremos las siete constante de segundos idiomas dentro de la comunidad premisas de nuestro modelo, que representan un intento chicana. Los inmigrantes monolingües se orientan a1 por fundamentar el modelo en supuestos explícitos. aprendizaje del inglés. También hay la tendencia entre los chicanos monolingües de inglés a interesarse por el 1. El modelo del contacto de dialectos e idiomas de los español. Además, las flechas menores parecen referirse chicanos puede considerarse como un fenómeno a1 desarrollo del bilingüismo más balanceado en todos coherente, que abarca la variación regional, el mo- los ámbitos de la comunidad. nolingüismo en dos idiomas y los distintos grados de Hay cierto valor en el enfoque de los procesos de aprendizaje comunes en el modelo lingüístico chicano. bilingüismo. La base de la unidad del modelo sociolingüístico es la etnicidad chicana. Este modelo también hace las distinciones formales de los dialectos en toda la población. Sin embargo, como el La existencia de rasgos únicos regionales no se modelo de procesos, depende demasiado en las flechas. discute. Por ejemplo, la presencia en el inglés de los Éste no contiene una gradación de bilingüismo a chicanos texanos de la variable sociolingüística conocida monolingüismo, ni sus proporciones, ni ninguna como la neutralización de los fonemas /ch/ y /sh/ (o sea, indicación del proceso de pérdida del español entre los cuando las palabras choose/chuz/ y shoes/shuz/ se chicanos. La población se representa fija y sin pronuncian como homónimas) no existe en el inglés de influencias ajenas a la forma rectangular. finalmente, los chicanos de California (Ornstein, 1974, y Wald, Baugh no incorpora su propia innovación (figura I, 1981). Por otro lado, varios investigadores se refieren a arriba): el criterio para clasificar el habla vernácula en el un dialecto del inglés característico de todos los grado de contacto con personas no-étnicos. Tampoco se chicanos (por ejemplo, Peñalosa, 1980) o un dialecto del puede inferir la definición del inglés chicano o su español que hablan todos los chicanos (Sánchez, 1972 y relación con otros dialectos. En este modelo el inglés 1983). Con la premisa de que el lenguaje refleja chicano esta incluido sin comentario alguno. estructuras sociales en las cuales se practica, aquí se propone que existe un modelo sociolingüístico unitario en las regiones y comunidades chica- 117 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JIJLIO-DICIEMBRE DE 1997 nas, porque existe un grupo étnico llamado chicano. 2. Dos elementos ligan a los grupos étnicos a través de regiones dispersas. Uno es el origen cultural e histórico compartido y el otro es la característica de ser un grupo minoritario étnico que se distingue de la matriz cultural, o sea, de la cultura estadunidense. Las distinciones culturales se corresponden con las distinciones lingüísticas. Los patrones lingüísticos en el habla cotidiana de los chicanos serán distintos de los del habla cotidiana de los estadunidenses sin esta afiliación étnica, que participan únicamente como miembros de la cultura norteamericana. De esta manera, el inglés de los chicanos se caracteriza en términos de grados de contacto con personas afiliadas solamente con la cultura norteamericana. Igualmente, el español de los chicanos se caracteriza en términos de grados de contacto con hablantes de español mexicano. El punto de referencia compartido por los chicanos a lo largo de regiones diversas es el contacto con no-chicanos de la matriz cultural. Como se puede ver en la figura 1, se utilizó este criterio para describir el modelo sociolingüístico de los afroamericanos en términos de grados de contacto. Utilizamos este mismo criterio en el modelo sociolingüístico chicano. Penfield y Ornstein-Galicia, Baugh y otros han notado que el modelo sociolingüístico chicano es mas complicado porque abarca dos idiomas. Mejor dicho, tiene dos puntos de referencia: el español mexicano y el inglés no-étnico de la región. Por otro lado, el bilingüismo es rasgo importante, pero no esencial, en el modelo lingüístico chicano, como se puede apreciar en jóvenes mono-lingües de inglés que son, sin duda, chicanos no asimilados a la cultura estaduniden 118 se y que forman parte integral del grupo étnico. 3. Durante el periodo de adquisición de un idioma, el círculo de individuos con los que se identifica la persona con el contacto diario (o sea, la red social) es la unidad efectiva de socialización. Los patrones compartidos del uso e interpretación de las variables sociolingüísticas son reflexiones lingüísticas del proceso de socialización. El resultado lingüístico colectivo de la socialización local es la comunidad de habla (speech community). 4. Tanto los idiomas como los dialectos se definen formalmente, es decir, se definen en términos de reglas lingüísticas de fonología o de sintaxis. Esta premisa se formula para mantener la utilidad de un modelo lingüístico heterogéneo. El criterio excluye la consideración de variedades lingüísticas definidas en términos de su función, o sea, de dialectos definidos en términos de grupos de hablantes. No se puede negar el valor de los estudios enfocados en las distintas funciones y variedades lingüísticas y sociales de los chicanos, y muchos de los mejores estudios del habla de los chicanos están orientados a las funciones (por ejemplo, el de Barker, 1947). Pero es necesario mantener la distinción formal y funcional para prever asignaciones inconstantes en la tipología. Además, utilizar el criterio formal puede resolver la contraversia sobre la naturaleza del inglés chicano. 5. El multilingüismo de una comunidad no es criterio de definición del modelo lingüístico chicano, sino una consecuencia (cf. Sawyer, 1959, 1973 y 1975). Por ejemplo, el cambio de códigos (Co- SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA deswitching) es un proceso que resulta del contacto de los idiomas, y no un criterio definicional. 6. El inglés chicano es el habla de los hablantes nativos de inglés, sean monolingües o bilingües, y contrasta con la forma de hablar de hispanohablantes nativos que están aprendiendo el inglés como segundo idioma. En general, los chicanos hablan el inglés nativamente porque han sido expuestos a él desde niños. En contraste, la forma de hablar de las personas que como adultos comienzan a aprender un segundo idioma, como el inglés, se llama una interlengua, o sea una de las variedades del inglés que hablan las personas que no adquirieron el idioma. Se debe notar que normalmente se habla de "inglés con acento español" a1 referirse a las dos distintas formas de hablar. Se hace referencia a1 habla de los hispanohablantes nativos que están aprendiendo inglés ya de adultos. También se puede hacer referencia a1 dialecto de los hablantes nativos de un dialecto del inglés que contiene rasgos del español. La distinción entre hablantes nativos y no-nativos es básica para un análisis coherente del heterogéneo modelo lingüístico chicano. 7. El inglés chicano vernáculo (Vernacular Chicano English), el inglés no-estándar y étnico de los chicanos, es definido como el habla de chicanos con un contacto mínimo con nochicanos en su vida comunicativa diaria. Aquí utilizo el criterio de grados de contacto iniciado por Baugh (1983) en referencia a1 habla de los afroamericanos. La definición propuesta de inglés chicano vernáculo es concisa y no es lingüísticamente compleja. Hay un gran número de chicanos que vive sin contacto significativo con los no-chicanos. Hace 60 años los chicanos vivían por lo general en comunidades rurales aisladas. La población ha sido trasladada a barrios en las ciudades, y otra vez está aislada a causa de la segregación. Por ejemplo, las escuelas secundarias a las que asisten los chicanos de Los Ángeles tienen cifras de hasta el 95 por ciento de estudiantes chicanos (Woo, 1987, y Mathews, 1988). Descripción del modelo En esta sección describiremos nuestro tipo del modelo lingüístico chicano. Comenzando con las ideas de Baugh (1983,1984), representamos a la población chicana mediante un parámetro de contacto: el grado de contacto que tienen con personas no- 119 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 chicanas. La gradación puede ir del contacto mínimo hasta el contacto exclusivo con personas que no son chicanos. Agregamos las proporciones verdaderas de la población que utiliza los dialectos que se distinguen formalmente. De tal manera, el caló, como argot que se describe por su función, no lo hemos representado. El caló es simplemente una lista de palabras y frases que se añaden a1 dialecto español cotidiano. No es un dialecto formalmente distinto. Hay otros rasgos interesantes del modelo sociolingüístico chicano que pueden ser representados. Como ya se indicó (en la premisa 5), el bilingüismo no es un criterio crucial.. De todos modos, la proporción de bilingüismo y monolingüismo es un rasgo interesante como otra parte de una representación de la población chicana (véase la figura 4). La figura 4 se divide en dos partes. En los cuadros de abajo tenemos la escala pendiente de contacto comunicativo con personas que no son chicanas. La porción de arriba, con la curva doble, representa proporcionalmente a toda la población chicana. La curva representa las proporciones de chicanos que hablan un idioma "dominante". La línea vertical ancha separa a1 grupo de dominantes de inglés de los chicanos dominantes de español. La determinación de dominancia se deriva de las respuestas proporcionadas a las preguntas del censo. En el modelo, el bilingüismo se distingue del monolingüismo entre los chicanos, y se representa en la gráfica 4. En la parte superior de ésta la porción bilingüe de la población se indica en la parte sombreada. La curva sin sombrear corresponde a. la población monolingüe. Las personas bilingües balanceadas no se distinguen en este modelo de las personas bilingües, dominantes en uno de los dos idiomas. Tampoco se representa la proporción de personas que hablan una interlengua. Para poner énfasis en el continuo que Penfield y Ornstein-Galicia y otros destacan 120 a1 describir el modelo sociolingüístico chicano, en la figura 4 se incluyen las cifras de población que están representadas con una curva. La curva es una interpolación de las cifras del censo nacional de 1980, utilizando las descripciones del censo como personas que hablan el español en su casa, frente a las que hablan el inglés en su casa. Es importante señalar que el censo norteamericano tiende a disminuir drásticamente el número absoluto de chicanos y mexicanos (Santa Ana, 1991, p. 24). Hay dificultades para determinar las cifras de los subgrupos de dialectos relevantes de los datos. Una pregunta sobresaliente en este modelo es: ¿Cuántos chicanos hablan como dialecto dominante el inglés estándar de la región? No hay una respuesta demográfica directa. De mi trabajo de campo en Los Ángeles me quedó la impresión de que hay más chicanos dominantes en inglés estándar que los dominantes en español estándar. Para sustentar esta impresión, es necesaria una medida con aplicabilidad lingüística. Empezamos con una correlación sociolingüística establecida: en todas las comunidades de habla previamente estudiadas, los hablantes de las clase media y media-alta utilizan frecuencias más altas de variables estándares que los hablantes de la clase obrera. Como medida inicial, dividimos la población por un factor de clase: los chicanos que viven en una familia que cuentan con más ingreso que la media nacional constituyen el subgrupo de hablantes del inglés estándar, mientras que los chicanos que viven en una familia con un ingreso menor que el mediano constituyen los hablantes del inglés chicano no-estándar. Esta división por ingresos familiares no toma en cuenta la cantidad de miembros de la familia ni otras factores, pero es una medida provisional para representar las distinciones de aplica-bilidad lingüística en una representación proporcional de la población. SANTA ANA/MODELO LINGÜISTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA CUADRO 1. Dialecto La población chicana en cinco regiones, 1980. Estados Unidos Texas Nuevo México Arizona California español estándar 101 453 10230 3019 1438 38648 español chicano 745 042 156 136 22 837 12676 278 696 inglés chicano inglés estándar 1 390 950 845711 164 872 75364 307 432 130 505 40513 19999 334 937 189 775 español estándar 321 251 30465 2503 4644 62 036 español chicano 1 131 555 241 743 18927 23329 371 475 inglés chicano inglés estándar 4 277 227 2 185 751 1 082 783 358 049 180 373 76345 146 770 72 143 1 052 720 618 721 E MONOLINGÜ BILINGÜE FUENTE: Detailed population characteristics, 1980 U.S. Census, cuadro 199: "Selected social and economic chracteristics of persons in households by language spoken at home and ability to speak english" ("Las características sociales y económicas selectas de familias, por idioma hablado en la casa y habilidad para hablar inglés"). Texas, pp. 45-35; Nuevo México, pp. 33-20; Arizona, pp. 4-22; California, 6-51, y 61 por ciento de la cifra de la población total de Estados Unidos, pp. 1-19. El porcentaje corresponde a las personas de origen mexicano del total de la población de origen latino (García y Montgomery, 1991, p. 12). El hablante de un dialecto estándar es aquel que gana más del salario medio nacional, y el de un dialecto no-estándar es el que gana menos de ese salario; el monolingüe de inglés es el adulto que sólo habla inglés y que tiene por lo menos una persona que habla español en la familia; el bilingüe de inglés dominante es el adulto que habla español en casa y es capaz (según él) de hablar bien o muy bien el inglés; el bilingüe de español dominante es el adulto que habla español en casa y no es capaz de hablar bien el inglés, y el monolingüe de español es el adulto que habla el español en casa y que no habla inglés. Muchos refinamientos pueden instrumentarse. La medición de los ingresos para determinar los hablantes de los dialectos estándares puede ser remplazada por un índice que incorpore el empleo y la educación, además del sueldo. Tales refinamientos caracterizarán mejor las proporciones dialectales del modelo sociolingüístico chicano. En la figura las líneas que dividen los dialectos estándares de los no-estándares están punteadas para indicar que son menos precisas en estos datos. Aparte de contrastar la distinción entre "dominante de español" y "dominante de inglés", no podemos ir más allá con estos limitados datos. Sin embargo, esperamos proveer un modelo con definiciones y presupuestos que represente un modelo sociolingüístico relativamente complicado de modo comprensible. Las regiones fronterizas El modelo puede utilizarse para representar el modelo sociolingüístico chicano en áreas delimitadas, en comunidades de habla o en regiones. A veces los datos demográficos son más amplios en regiones menos extensas. Esta sección provee gráficas de los cuatro estados fronterizos: California (figura 5), Arizona (figura 6), Nuevo México (figura 7) y Texas (figura 8). En este punto, se tuvieron que hacer algunas modificaciones para utilizar los datos del censo. Como indiqué arriba, las división de los dialectos fue hecha midiendo el ingreso 121 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 122 FIGURA 5. Modelo lingüístico chicano de California. FIGURA 6. Modelo lingüístico chicano de Arizona. SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN CHICANA FIGURA 7. Modelo lingüístico chicano de Nuevo México. FIGURA 8. Modelo lingüístico chicano de Texas. 123 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM, 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 familiar anual: las personas de las familias que ganan más del ingreso medio nacional se designan hablantes de los dialectos estándares y las personas de familias que ganan menos del ingreso medio nacional se designan hablantes de los dialectos no-estándares. Además, nótese que los niños menores de 15 años de edad no se incluyen en estos datos del censo. Las cifras del cuadro 1 se interpolaron con una línea curva para indicar el continuo natural del modelo sociolingüístico chicano. Las figuras se diseñaron con las mismas dimensiones para facilitar la comparación, por lo que los ejes verticales llevan escalas diferentes. También algunos detalles se pierden en las figuras con cifras bajas. De las figuras se deducen ciertas generalizaciones. En los estados, las diferencias más grandes están en la población dominante de español; la población dominante de inglés es relativamente semejante. Más importante aún, la proporción más grande de chicanos es la de los hablantes nativos de inglés chicano. En el censo éstos indicaron que hablaban inglés "bien" o "muy bien". Otra generalización es que no se pierde el bilingüismo con la adquisición del inglés estándar. Además, los estados registran más bilingüismo que monolingüismo. Existe un cálculo de un 23 por ciento de chicanos hablantes monolingües de inglés. Sin embargo, los datos indican una disminución en los números de bilingües conforme aumentan los sueldos. Nótese que en la información de los cuestionarios, cuando el censado habla de sí mismo, es a veces problemática, especial mente con respecto de la noción de "bilingüismo". El término causa problemas por ser polisémico y por abarcar muchos niveles de conocimiento. En cuanto a lo que atañe a los modelos lingüísticos de los estados particulares, Texas cuenta con la proporción más baja de hablantes de inglés monolingüe, mientras que California tiene la proporción más alta y el número absoluto más alto de monolingües de español. Nuevo México tiene la proporción más baja de hablantes de español, y por eso cuenta con una proporción altísima de hablantes dominantes de inglés. Las diferencias entre California y Nuevo México tienen su origen en las cantidades de inmigración mexicana. California ha atraído más inmigración durante este siglo (Massey et al., 1987), aun más que Texas, y durante el mismo periodo Nuevo México no ha mantenido una inmigración amplia. Sin embargo, Nuevo México retiene más bilingüismo sin importar el aumento en los ingresos. Conclusión Este modelo (que puede ser mejorado, sin duda) es una representación más adecuada del modelo sociolingüístico chicano que los que han propuesto otros. Hemos presentado un juego de presupuestos, y una definición del inglés chicano, para llegar a una representación lingüísticamente coherente, y demográficamente proporcional de la heterogeneidad multilingüe de los chicanos. Este tipo de modelo puede ser útil para otros grupos lingüísticos minoritarios del mundo. Bibliografía Barker, G. C., "Social functions of language in a Mexican-American community", en Anthropological Papers of the University of Arizona, núm. 22, Tucson, Arizona, University of Arizona Press, 1947 [1972]. 124 SANTA ANA/MODELO LINGÜÍSTICO PROPORCIONAL OF. LA POBLACIÓN CHICANA Baugh, J., Black street speech: its history, structure and survival, Austin, Texas, University of Texas Press, 1983. ————, "Chicano English: the anguish of definition", en J. Ornstein-Galicia (coord.), Form and function in Chicano English, Malabar, Florida, Krieger Publishing, 1984. Bentahila, A. y E. E. Davies, "The syntax of Arabic-French code-switching", en Lingua, 59, 1983, pp. 301-330. Bureau of the Census, The 1980 Census of the population, Texas, p. 45-35; New Mexico, p. 33-20; California, p. 6-51; United States Summary, p. 1-19, Washington, D. C., Department of Commerce, 1983. Bureau of the Census, The hispanic population in the United States, Current population reports, Population characteristics, Series p-20, nº455, Washington, D. C., Department of Commerce, marzo de 1991. Di Sciullo, A-M., P. Muysken & Singh, R., "Government and code-mixing", en Journal of Linguistics 22, 1986, pp. 1-24. Frazer, T. C., "Chicano English and Spanish interference in the Midwestern United States", en American Speech 71.1, 1996, pp. 72-85. Edelsky, C., S. Hudelson, B. Flores, F. Barkin y B. Altwerger, "Semilingualism and language deficit", en Applied Linguistics 4.1, 1983, pp. 1-22. García, J. y P.A. Montgomery, The hispanic population in the United States: March 1991, Current population reports, Population characteristics, Series p-20, nº 455, 1990, Bureau of the Census, Washington, D. C., Department of Commerce. González, G, "The range of Chicano English", en J. Ornstein-Galicia (coord.), Form and function in Chicano English, Malabar, Florida, Krieger Publishing, 1984. ———— , "Chicano English", en D. J. Bixler-Márquez y J. Ornstein-Galicia (coords.), Chicano speech in the bilingual classroom, Nueva York, Peter Lang Publishers, 1984. Hernández-Chávez, E., A. Cohen y A. Beltramo (coords.), El lenguaje de los chicanos, Arlington, Virginia, Center for Applied Linguistics, 1975. Massey, D., R. Alarcón, J. Durand y H. González, Return to Aztlan: the social process of international migration from western Mexico, Berkeley, California, University of California Press, 1987. Mathews, J., "The Escalante equation", Los Angeles Times Magazine, 27 de noviembre de 1988. Ornstein-Galicia, J., "Mexican-American sociolinguistics: a well-kept scholarly and public secret", en B. Hoffer y J. Ornstein (coords.), Sociolinguistics in the Southwest, San Antonio, Texas, Trinity University, 1974. ———— (coord.), Form and function in Chicano English, Malabar, Florida, Krieger Publishing, 1984. Penfield, J., "The vernacular base of literacy development in Chicano English", en J. Ornstein-Galicia (coord.), Form and function in Chicano English, Malabar, Florida, Krieger Publishing, 1984. ———— y J. Ornstein-Galicia, Chicano English: an ethnic contact dialect, Varieties of English around the world series, nº 7, Filadelfia, Pensilvania, John Benjamins Publishers, 1985. Poplack, S., "Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en español: toward a typology of code-switching", en Linguistics 18, 1980, pp. 581-618. Sánchez, R., "Nuestra circunstancia lingüística", en El Grito 6.1, 1972, pp. 45-74. 125 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Sánchez, R., Chicano discourse: socio-historical perspectives, Rowley, Massachusetts, Newbury House Publishers, 1983. Santa Ana A., 0. (1991), Phonetic simplification processes in the English of the barrio: a cross-generational sociolinguistic study of the Chicanos of Los Angeles, tesis de doctorado para la Universidad de Pensilvania, 1983. ————, "Toward an adequate characterization of the Chicano Language Setting", informe núm. 122 de The Center for Regional Studies, Albuquerque, Nuevo México, Universidad de Nuevo México, 1992. ————, "The nature of the Chicano Language Setting and definition of Chicano English", en Hispanic Journal of' the Behavioral Sciences 15.1, 1993, pp. 3-35. Sawyer, J. B., "Aloofness from Spanish influence in Texas English", en Word 15, 1959, pp. 270-81. ————, "Social aspects of bilingualism in San Antonio, Texas", en Publications of the American Dialect Society, núm. 41, 1964, pp. 7-15, reimpreso en R. W. Bailey y J. L. Robinson (coords.), Varieties of present-day English, Nueva York, Macmillan, 1973. ————, "Spanish-English bilingualism in San Antonio, Texas", en G. G. Gilbert (coord.), Texas studies in bilingualism: Spanish, French, German, (zech, Polish, Serbian and Norwegian in the Southwest, Berlin, Walter de Gruyter, 1970, pp. 18-41, reimpreso en E. Hernández-Chávez et a1. (coord.), 1975. Selinker, L., "Interlanguage", en International Review of Applied Linguistics, 10, 1972, pp. 209-231. Wald, B., "The process of unmerger in bilingual phonology: the case of the voiceless palatals in the English of Mexican-Americans in Los Angeles", en D. Sankoff y H. Cedergren (coords.), Variation omnibus, Carbondale, Illinois, Linguistic Research, Inc., 1981. Webb, J. T., "Investigation problems in Southwest Spanish Caló", en G. D. Bills (coord.), Southwest areal linguistics, San Diego, California, Institute for Cultural Pluralism, School of Education, San Diego State University, 1974. Woo, E., "Inner-city schools: a latin flavor", en Los Angeles Times, 25 de junio de 1987. 126 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Out of the Labyrinth, Into the Race: The Other Discourse of Chicano=Mexicano Difference Angie Chabram-Dernersesian* Abstract In an issue of Inscriptions entitled "Traveling Theory, Traveling Theorists," James Clifford and Vivek Dhareshwar alternately pose the questions: What counts as theory in specific traditions? Who counts as a theorist? How do different populations, classes and genders travel? What kinds of knowledges, stories and theories do they produce? In this essay I will address some of these questions within a specific Chicano context by examining an intellectual and cultural movement that follows a semi-public route; reconfigures the intellectual/theoretical; transports populations, classes, nations, and genders "selectively;" and lays one of the foundations for an authoritative tradition and epistemology in Chicano Studies. As my title suggests, I am referring here to me movement "out of the labyrinth into the race" that enabled a selective incorporation of Octavio Paz and his essay, THE Labyrinth of Solitude (1961) into a Chicano movement discourse which featured Difference. Resumen En un artículo de registros titulado "Teoría Viajante, Teóricos Viajantes", James Clifford y Vivek Dhareshwar exponen alternadamente las preguntas: ¿Qué vale como teoría en tradiciones específicas? ¿Quién vale como teórico? ¿ De que manera las diferentes poblaciones, clases sociales y géneros viajan? ¿Qué tipos de conocimientos, historias y teorías producen estos? En este ensayo, me referiré a algunas de estas preguntas dentro de un contexto chicano específico, examinando un movimiento intelectual y cultural que sigue una ruta semipública, reconfigura lo intelectual/teorético, transporta poblaciones, clases sociales, naciones y géneros "selectivamente", y presenta una de las fundaciones para una tradición autoritaria y epistemología en estudios chicanos. Como mi título sugiere, me refiero aquí a1 movimiento "fuera del laberinto hacia dentro de la raza" que posibilita una incorporación selectiva de Octavio Paz. y de su ensayo El laberinte de la soledad ( 1961) a1 discurso de un movimiento chicano signado por la Diferencia *lnvestigador del Centro de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Davis. E-mail: [email protected]. 127 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 To Ana Nieto Gómez, Women Struggle! I. Introduction Intellectual, Generational, and Contextual Frames In an issue of Inscriptions entitled "Traveling Theory, Traveling Theorists," James Clifford and Vivek Dhareshwar alternately pose the questions: What counts as theory in specific-traditions? Who counts as a theorist? How do different populations, classes and genders travel? What kinds of knowledges, stories and theories do they produce?3 In this essay I will address some of these questions within a specific Chicano context by examining an intellectual and cultural movement that follows a semi-public route; reconfigures the intellectual/theoretical; transports populations, classes, nations, and genders "selectively"; and lays one of the foundations tor an authoritative tradition and epistemology in Chicano Studies. As my title suggests, I am referring here to the movement 'out of the labyrinth into the race' that enabled a selective incorporation of Octavio Paz and his essay, The Labyrinth of Solitude (1961)4 into a Chicano movement discourse which featured Difference. 1 The choice to remember this circulation of intellectual practices was inspired by a series of conversations that I had with Chicano critics in the eighties they went to great lengths to claim Octavio Paz as the (intellectual) precursor and to establish an uninterrupted Mexican tradition on this side of the U.S.-Mexican border even though such an appropriation necessarily meant once again reinventing his political and textual personas. One of the most memorable conversations that 1 had about Paz's legacy was with a critic who tried to impress upon me the necessity of contextualizing generational movements and influences when organizing an alternative ethnography of Chicana/o intellectuals.5 Without taking into account that 1 myself had read The Labyrinth of Solitude in an undergraduate Chicano Studies Course at U.C. Berkeley in the early seventies but fully cognizant of the fact that I had pursued graduate study within the Literature Department at U.C. San Diego, he said to me: "Paz was important to us, the way Foucault or Jameson are important to you younger critics...Mexican literature was all the context we had."6 While there arc many things that can be engaged and disputed here (not the least of which is the unqualified linkage be- 1 would like It) thank my brother, Rafael Chabrán. tor taking me to UC Berkeley; my sister, Yolanda Chabram-Butler, and my mother, Lila González Chabram, tor teaching me what it means to be a woman and an adult survivor of divorce; my tía Myrtha tor introducing me to Chicano Studies; my brother Ricardo ( habrán for helping me to locate these materials; my compañero Zaré Dernersesian tor the editorial help; and the group at UCSD tor providing an atmosphere conducive to critical thinking. In particular I would like to acknowledge productive conversations with Rosaura Sánchez, Carlos Blanco Aguinaga, and Sylvia Lizárraga around the idealism of culturalist constructions. Carlos Blanco Aguinaga formulated an early critique of Octavio Paz. entitled "EI laberinto fabricado por Octavio Paz," in Aztlán, Vol 3. 1 (1973): 1 12 Finally 1 would like to acknowledge the writers whose works are critiqued in this essay (hey have provided my generation with a lot to contemplate. 2 James Clifford and Vivek Dhareshwar, "Preface," Inscriptions, 5: 1 (1989): y 3 lames Clifford, "Notes on Travel and Theory," Inscriptions, p. 183. 4 Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude: Life and Thought in Mexico. Translated by Lysander Kemp (New York: Evergreen Press, 1961). 5 I do not mean to suggest that this critic offered the type of 'uninterrupted Mexican legacy that 1 describe above. 6. Juan Rodríguez, Interview by Angie Chabram, May, 1986 This is an abbreviated response. Rodríguez. also referred to other writers in his insightful recollection. 1 would like to thank him for reflecting on the critical trajectory of other members of his generation and lor offering me this interview 128 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE. tween Foucault, Jameson and Paz and the identification of Mexican literature with a high brow masculine tradition) this observation is important because it confirms important shifts in theoretical preferences and conceptual movements, shifts which are largely ignored within U.S. based representational landscapes of transnational global theories and movements. Within these landscapes intellectual and theoretical travels continue to be severely restricted particularly travels through a MexicoU.S.-Chicana/o context notwithstanding the unprecedented reception of a book such as Borderlands, La Frontera (1987) and the dynamic circulation of Chicana/o Mexicana/o Latina/o productions across intellectual and international borders. The result of this is that our knowledge about the changing idioms and faces of theoretical travel is itself very limited, particularly in the cases of informal networks of cultural theory that migrate through alternative social and linguistic spaces. At this time in history when Mexicans in the borderlands are being constructed as sources of cheap deportable labor, not makers of intellectual traditions that encourage area studies and theories in the U.S.; when Chicanas/os, Mexicanas/os, Latinas/os are once again subjected to 7 8 9 cruel forms of surveillance and impov-erishmentbecause thei rAmericanness is suspect; and when a nationalistic form of strategic essentialism is once again the selected program for struggle, it is important to remember that not only people but also ideas travel across MexicanAmerican borders. Similarly, it is important to examine those intellectual circuits/pathways that move Chicanas/os and Mexicanas/os beyond state sanctioned limits into particular social and intellectual partnerships. As a way of drawing attention to some of the early intellectual partnerships and discursive repertoires that walked a "semi" public path across the border in the seventies, I examine a particular circulation of "native" theories that attempted to write "nuestra" diferencia chicanamexicana from a Chicano movement discourse that projected itself transnationally upon intersecting with Octavio Paz and The Labyrinth of Solitude.8 It is important to clarify that I do not examine this convergence of lo chicano/lo mexicano because it enacts a form of travel that we would do well to emulate — on the contrary, it crosses state sanctioned international borders9 while restricting social possibilities and social movements. Thus, it furnishes a mode of travel that we need to destabilize, an emergent canon formation that we need to I do not mean to suggest that all Chicanas/os promoted Paz universally in this way but rather to highlight the fact that for many Pax was an important theorist and the fact that this theoretical preference has gone undetected within mainstream representations. Finally, I would like to clarify that while the interest in Paz has subsided a bit, culturalist representations are still the staple of nationalist ideologies which cross borders in political and cultural discourses. I do not examine all of the literature which promotes a connection to Paz. This literature counts with numerous interpretations and revisions which cannot he reduced to what is examined here. Nonetheless male centered representations of lo chicano and lo mexicano abound, however there are conflicting representations of Pax within these works which include: David Porath, "Existentialism and Chicanos. De Co-lores, Vol 1: 2 ( Spring 1972); 6 30; Eliu Carranza, Pensamientos on los Chicanos: A Cultural Revolution. (Berkeley: California Books, 1969); Armando Rendon, Chicano Manifesto (New York; Collier, 1971). Works which refuted the historical basis of Paz's representation of Chicanismo but nonetheless incorporate some elements from The Labyrinth include: Arturo Madrid Barela, "In Search of the Authentic Pachuco." Aztlán, 4: 1 (1973):31 60, and Octavio Romano V, "The Anthropology and Sociology of Mexican-Americans: The Distortion of History, El Grito, 2 (Winter 1968):13 26. For a more complete listing of these works, sec Porath's bibliography. It crosses some state sanctioned borders and not others. 129 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 debunk, and a social identity that we need to challenge.10 Drawing from the idea that theoretical work can be a form of struggle," I not only unearth but I also scrutinize one of the most problematic legacies of this intellectual partnership— the "collaborative" production of a patriarchal (trans)nationalist discourse that references an essential Chi-cano=Mexicano (masculinist and hetero-sexist) Difference. In my analysis, which is multi-sited, I target the broad range of social, political, cultural and theoretical practices that construct and promote this discourse of Chicano=Mexicano Difference, and I point to alternative Chicana practices that forcefully opposed it from other discursive fields. The primary focus of my critical endeavor is a cluster of texts (a formal essay, a transcribed interview, and travel notes) that were authored, organized and published by José Armas, the managing editor of De Colores, a journal of emerging Raza philosophies," in 1975.'2 Together these texts offer a double-voiced representation of lo chicano/lo mexicano (The Chi-cano/The Mexican): José Armas recovers Octavio Paz (as a precursor) and Chicanes (from the pages of The Labyrinth of Solitude) in an introductory essay, and later, Annas and Octavio Paz reflect on Chicano Mexicano social identities and dynamics (including Chicano liberation, women's liberation, La Familia and more) in a tran scribed interview that is prepared by De Colores. n. The Enabling Conditions ¿Ve usted cómo todo se junta:' On the Road to Octavio Paz/On the Road to Nationalism: Lessons in Patriarchal Connectivity, Chicano=Mexicano Style Entonces usted es el Chicano y yo soy el Mexicano. Pertenecemos a una nación, a una familia, a un barrio, a una época. ¿Ve usted cómo todo se junta? (Octavio Paz as transcribed in De Colórese At first glance, José Armas introduction to Octavio Paz appears to be your standard literary biography that once again re-anoints the great writers of Latin American Literature in the U.S. However this introduction, which appears in a journal that is defined as a "forum for controversial ideologies" and proposes to explain "what it means to be a Chicano," also lapses into telling Chicano differences— politics, national identity, cultural history, marginalization, border crossings, and struggles. This "submerged" narrative is the narrative that emerges with full force, embarks on the Chicano "journey" to Octavio Paz, facilitates the encounter between Chicanos and Octavio Paz, and ultimately partners Chicanos and Octavio Paz 10 Pax's theoretical legacy continues to be strong in Spanish Departments and in the political discourses of Chicanos Mexicanos who appeal to the idea of a family of Mexicans as a way of creating unity. 11 I am inspired by Stuart Hall here who proposed: "I want to suggest a different metaphor for theoretical work: the metaphor of struggle.." I give the metaphor of struggle a different connotation here liecause in struggling with nationalism 1 do not struggle with "angel.s." l-'or lii.s discussion see: "Cultural Studies and Its Theoretical Legacies," In Cultural Studies (eds) Lawrence Grosslx-'rg, Cary Nelson, Paula Treichler (Rout-ledge; New York, 1992): 280. 12 Jose Armas, "Octavio Pax: On the Journey to Octavio Pax," and "Entrevista con Octavio Pax." De Colores, Vol. 2; 2 (1975): 4 10 and 11 22, respectively. ¡í This is a summary of Octavio Pax which incorporates a universalist perspective. Because this summary incorporates Pax's view of the family, which I discuss later, I cite it here as a Mexican representation of fa-milism even though I have extracted this quote from a different context. I quote directly from the transcribed interview, "entrevista," without "correcting" (lie popular representation ofChicanol. 130 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE.. within a movimiento discourse that references Difference. While this sixtyish "travel" narrative deviates from mainstream canonical representations because it refuses to police the borders between the literary, the cultural, and the political, and it endeavors to lay the foundation for an "alternative" intellectual tradition via Paz, it nonetheless engages in an all too familiar social and academic practice: patriarchal connectivity. From another context, the anthropologist Suad Joseph14 suggests that patriarchal connectivity refers to a "patriarchal relational construct of the self' and to "connective relationships" that are organized in the context of patriarchal societies which promote male domination over females and "the mobilization of kinship structures, morality, and idioms to institutionalize and legitimate these [patriarchal] forms of power." In the case at hand, patriarchal connectivity manifests itself at the discursive level through a series of exchanges between masculine intellectual figureheads/native ethnographers (José Armas and Octavio Paz) who mobilize patriarchal kinship structures as a way of reconfiguring Chicana/o-mexicana/o cultural and intellectual traditions, social identities, and political contestations. In his introduction José Armas sets into motion a "native" dynamic of "patriarchal connectivity" by reclaiming Paz as a "surrogate father" of the Chicano intellectual and political movement.15 With this dramatic gesture he reinscribes a cycle of masculine fertility and succession that was widely promoted by early representations of mestizaje which selectively targeted male bodies and identities as sites of masculine "Chicano" reproduction without attending to the presence of the female bodies or the concrete historical realities of female reproduction. Armas representation of Chicana/o Mexicana/o legacies also incorporates a familiar reversal of traditional Western patriarchal relations. Because of the devastating effects of colonialism, it is the Chicano son who must anoint (give birth to) his Mexican (surrogate) father and name him as the figurehead of a Chicana/o Mexicana/o intellectual tradition/family. However, it is understood that this arrangement is temporary; the consolidation of a full blown intellectual tradition that is Chicano will allow the son to occupy his rightful place at the head of the intellectual "family" here in Aztlán. This is of course a highly symbolic reconstruction of the intellectual order that lurks behind José Armas positioning of Octavio Paz and Chicana/o productions within a patriarchal order. The gut-wrenching postmodern testimony of his failed attempts to set up meetings with Octavio Paz reveals the difficulties of achieving this type of patriarchal connectivity from Armas particular social and intellectual location. In fact, this testimony, which borders on a confessional, inadvertently exposes a number of glaring social, cultural, and political differences that almost threatened to disband a transnational patriarchal intellectual and political alliance that Annas assumed as a way of lifting Chicanos out of their marginal status within U.S. society and culture. Although the trickle up theory that provided the impetus for the appropriation of 14 Suad Joseph, "Relationality and Ethnographic Subjectivity: Key Informants and the Construction of Person-hood in Fieldwork." In (eds) D. Wolf and C.D. Derre, Feminist Dilemmas in Fieldwork (Westview: Harper Collins, 1996): 108. 15 Octavio Paz propels this dynamic later on in a transcribed interview by tacitly accepting the idea that he is in fact a Chicano intellectual precursor (a role he flatly denies to the pachuco) and extending a paternal lineage of succession to his grandfather and his father. Jose Annas actually states that "Itjhe groping Chicano embraced Paz. as their surrogate father who gave their identity some reassurance and offered some guidance from which to build their movement." Annas, p. 6. 131 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 a figure of "great stature" such as Octavio Paz (who purportedly "flattered" Chicanos) did not deliver the desired familial connection or legitimate Chicano studies in the mainstream cultural institutions of the Americas, it did provide a conceptual framework from which to consolidate a Chicano Studies intellectual agenda that offered a necessary (Mexican) resemblance to dominant culture's selective tradition.16 However, actually promoting this agenda and reaping whatever cultural and institutional capital that could be derived from it meant cultivating a (trans)nationalist17 affilation to Octavio Paz that could link him to Chicanos/as and the Chicano/a Movement. José Armas achieves this type of a connection by activating a series of imaginary disidentifications that were widely popularized within Chicano nationalist movement discourses. After introducing Octavio Paz as a leading Latin American spokesman and informing the readers of this non-profit bilingual forum (De Colores) that The Labyrinth of Solitude is widely read in Chicano Studies courses and is considered to be a "modern classic of critical interpretation by the establishment literary community," José Armas provides an impressive list of Paz's "Chicano" credentials: his residence in the U.S; organic connection to binational traditions; popularity among Chicanos; and role as the intellectual precursor who purportedly "wrote about Raza in this country before they were writing about themselves." While the ethnographic dimensions of his travel narrative reveal that this 'Chi- canoization' of Paz is largely a product of Armas wishful thinking, Armas nonetheless seals a Chicano connection to Paz at the symbolic level by drawing from another poplar nationalist strategy: he boldly declares that". . . Paz represents our roots, our cultural base and history as a people"18 In this way Armas proposes a fusion between Chicanos, Paz, and Mexicans that conceals geopolitical, cultural, and institutional roadblocks, the presence of competing social and intellectual identities on both sides of the border; me monumental effects of 1848; and the differences between Chicano movement and mainstream intellectuals. If this were not enough, he delivers the necessary "political" connection with Paz with his own grito de independencia intelectual that appears to be lifted straight out of El Plan Espiritual de Aztlán: We [Chicanos and Mexicanos] are the same people. We are the northern region of a nation of 400 million MESTIZOS; the bronze nation. We are hermanos in blood, culture and language. These imaginary disidentifications move an appropriated Octavio Paz from a "Mexican he" to a "Chicano we," from México into Aztlán, from a high brow tradition into the throes of a Chicano nationalist discourse. In the process, Paz is enjoined to Chicanos via a political narrative and he and his Labyrinth are enlisted in the local struggles against Anglo encroachment.19 At the symbolic-ideological level, Octavio Paz is thus converted into a revolutionary Mexican icon, occupyng a 16 I am referring his to a patriarchal, class based connection. 17 I put the "trans" before nationalist in order to reinforce the idea that Chicano nationalist formations do move across the geopolitical, social, and textual borders. 18 Annas, p. 6. Italics are mine. 19 This "conversion" of Octavio Pax is not surprising since within early nationalist epistemologies it is the Mexican who marks the opposition to the Anglo. This representation of Chicanos and Mexicanos suggests that Mexicans are "all the same among themselves" and that they are "all different from the Anglo." 132 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACK. place within the pantheon along with Pancho Villa, Che Guevara, and Emiliano Zapata.20 Armas appeal to this type of Mexican Similarity does provide an imaginary (trans)nationalist connection to Paz but it does not achieve the complete erasure of all ChicanoMexicano differences. A number of differences appear through the back door of this narrative that struggles with multiple separations; that recognizes that the conquest produced an eclipse in the consciousness of la Raza; that distinguishes itself within a travel narrative that reaffirms not only geopolitical but also conceptual differences,21 and that privileges Chicano identities and dynamics while editing Mexicans and subsuming them into a homogenized variant of Chicano: Chicano=Mexicano. The Differences that enter through the front door and are openly celebrated by José Armas are those Differences that reposition Chicanos=Mexicanos within a U.S. context in relation to other groups, that put form and structure into the (trans)nationalist definition of the race, and that are traced directly to Octavio Paz who receives acknowledgment for providing Chicanos with a necessary "intellectual" "frame work" from which to determine for themselves "what were some of the things that made the Chicano a Chicano and different from the Anglo, the Black and other peoples."22 Though rudimentary and formulaic and overwritten with essentialism, this nationalist conceptualization of Chicano identity as a relational Difference is itself a theo retical expression because it provides a group of general propositions, a proposed mode of explanation, and a conjectural response23 —a path for conceptualizing Chicano within political and intellectual discourse. In addition, this theoretical expression is a blended one because it incorporates elements from Paz's cultural theory as well as elements from Chicano nationalist epistemologies. Finally, this path incorporates the desired patriarchal lineage: here the son emerges as the native theorist/pensador. He draws on the intellectual insights of his father but assumes the charge of determining for himself some of the things that make the Chicano a Chicano and the charge of projecting his own legacy. The question is: what is this early Chicano=Mexicano path to identity? (How does it frame Chicano Difference within discourse? How does it differentiate Chicanas/os? How does it incorporate The Labyrinth of Solitude as a vehicle for masculine introspection and political affirmation? How does it incorporate or disengage local ethnoscapes? struggles? women?) III. The Theoretical Legacy, Writing Chicano: Long Live His (Essential) Chicano=Mexicano Difference! Although there is the tendency to undermine the complexity of nationalist epistemologies, it is clear that in the case of Armas formulaic notion of identity arriving at the essence of the Chicano double (some of the things that make the Chicano 20 This is a symbolic reconstruction of the cultural imaginary of nationalism. These particular icons are not named in the text. 21 José Armas incorporates a number of critiques of The Labyrinth of Solitude that center on its representation of the pachuco and mythic dimensions. However, like many of his predecessors, he forgives Paz. See, Armas 7 y 8. 22 Emphasis mine. Armas, p. 6. 23 I drew from The Random House Dictionary of the English Language, College Edition (New York: 1968: 1362), for this explanation. 133 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 a Chicano) is a fairly complicated matter; it means not only answering the question "Who am I" but also the question "Who are We." As Armando Rendon elaborates in Chicano Manifesto (1971) in reference to Chicano identity, "to pose the dilemma of self identity from this nationalist epistemology is to pose "not merely a dilemma of self-identity but, of self-in-group identity."24 This implies not only attending to a Chicano group identity (men and women) but to other multiethnic, multiracial, and multicultural contexts and to a suggestion of competing political and intellectual traditions. In the case of Armas construction of Chicano, this type of reckoning ultimately means determining some of the things that make the Chicano himself and no other; it involves a highly problematic doubling that suggests that all peoples of color are similar to the Anglo but different from the Chicano. This construction of Chicano identity robs other people of color of their social and political agency as well as of their "differences," and it threatens to submerge them into the dreaded melting-pot. In addition, this notion of identity promotes the kind of separatist logic that is apparent in this passage from Chicano Manifesto without marking these particular racial negations: The Chicano to state the obvious, is in essence himself and no other. He is not a Negro and cannot be like a Negro. He is not an Indian in the way native tribesman are in the United States. He is not an Anglo even when he resembles the Anglo in coloring and speech. Thus he should not and cannot act like the black, the red, or the white man, nor does he view his condition in the same way that they do." 25 Armas's conceptualization of Chicano as a relational Difference severs the dynamic relations between Chicanas/os and other ethnic groups, suppresses the internal differences between Chicanas/os, and assumes that we Chicanas/os are all identical to Him. Here masculinity is the invisible universal norm. Because of its dominance, this masculinity does not have to name the other brown gender in order to constitute itself as a discourse; it can draw on a patriarchal legacy which is selflegitimating and self-affirming, a tradition of male intellectuality —the (male-authored) Mexican essay— which incorporates a male prerogative to define thought,26 and on a widely disseminated nationalist epistemology that suggests that "to be a Chicano is a new way of knowing your brown brother and understanding our brown race."27 In retrospect, it is clear 24 Rendon also provides an important insight into the role of early pensadores in promoting these essentialist constructions upon suggesting that: "Perhaps the answer to developing a total Mexican American concept must be left in the hands of the artist, the painter, the writer and the poet who can abstract the essence of what it is to be a Mexican in America." Sec Chicano Manifesto, p. 324. Originally quoted in Chicano Manifesto from "The Other Mexican American", March, 1966. 25 While Rendon admits that Chicanos "owe a great debt to the black people of America for striking out against oppression, he also proposes that "if it were not for color there would be little to distinguish black from white". If this were not enough he identifies us with his perspective: "We Chicanos see the Negro as a black Anglo," Suffice it to say that this line of thinking is very offensive and tahat he does not speak lor everyone. Rendon's representation of the black anglo bears a striking resemblance to the Chicana malinche who also figures in this work. For more on his construction of ethnic groups, sec Chicano Manifesto, pp. 1-4. 26 For this discussion I am drawing from Mary Pratt's essay, "Don't Interrupt Me", The Gender Essay as Conversation and Countercanon." In Dorris Meyer (ed.), Reinterpreting the Spanish American Essay (Austin; University of Texas Press, 1995): 10-26. The final section of my essay incorporates Chicanas into the countercanon through Pratt's recovery of Victoria Ocampo's Testimonio. For more on this recovery, see Pratt, p. 13. 2- Emphasis mine. Rendon, p. 320. 134 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE. that the proposed theoretical construction of the Chicano as an "enormous" (race-based, gendered) "totalization" is itself an impossibility given that Chicana/o is complexly constructed— it is constructed within a range of other multicultural and multiracial categories, with class and gender, and sexuality, and with the theoretical insights of competing political and intellectual legacies.28 Armas notion of Chicano identity as an "internal conversion" also suffers from the limitations identified with respect to essayistic representations of Mexican national culture: it promotes a culturalist, idealist and subjectivist notion of history and reduces history to cultural practices and existential psychodrama.29 Affirming social and political identities through these traditions often boils down to enumerating or synthesizing "unique" character traits, cultural practices or profiles; creating larger than life mythic prototypes; delivering a unitary image of political strug-gle, national culture, and identity. In the most popular variants, individual reassessments of Chicano personalities lead to the unanimous conviction that all Chicanas/os have traveled the same paths, experienced much of the same indignities, rebelled in much the same ways, simply because they are Chicanos.30 In reference to a Mexican context Claudio Lomnitz-Adler (1992) has pointed out that "the works of the Mexi can pensadores rarely provoke empirical research"; that these works are "synthesis meant to be consumed in particular political conjunctures"; and that within these works "knowledge created is knowledge politically used, exploitedand (eventually) discarded into a pool of reusable symbols."31 To some extent his critique is valid within U.S. context because these essentialist constructions of Chicano identity and the revolt have generated an arsenal of reusable political symbols while allowing for little accumulation of knowledge of the diverse social identities which intersect with Chicanas/os and help to reconstitute them within the social formation and within discourse. However there are different political dimensions attached to the Mexican production of lo mexicano and the Chicano production of lo chicano=mexicano. For instance, Roger Bartra (1987) identifies cultural representations of lo mexicano with those dominant forms of subjectivity that are circulated within a Mexican hegemonic political culture in the post-revolutionary period.32 Within a U.S. context these dimensions of the narrative of lo mexicano are ignored—the theorists of lo chicano often assumed that texts such as The Labyrinth of Solitude delivered an authentic representation of the Mexicano (the Mexican, Mexican-ness) although they took issue with its representation of the pachuco.33 In con- 28 For this critique I have drawn from Ruth Frankenherg's discussion of social identity in The Social Construction of Whiteness: White Women, Race Matters (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993): 23 38. 29 I have incorporated some elements of Claudio Lomnitz.-Adler's critique. See, Exit From The Labyrinth: Culture and Ideology in The Mexican National Space (Berkeley; University of California, 1992): 2. 30 I am rephrasing Rendon, p. 113, to suit the purposes of my discussion. 31 Exit from The Labyrinth: Culture and Ideology in the Mexican National Space (Berkeley: University of California: 1992): 9. Lomnitz Adler also explains that "[t]he "tradition" consists more in posing an identity problem than of an increasingly precise theory of the ways in which a cultural and historical dialectic has played out into Mexico's present." 32 Roger Bartra. La jaula de la melancolía. (México: Grijalbo, 1987), See pp. 1-7. 33 I do not mean to homogenize Chicano revisions of The Labyrinth hut to point to general trends that were apparent in culturalist existentialist perspectives that interfaced with Chicano nationalism. An example which addresses the point at hand can he found in Eliu Carranza's Pensamientos. He quotes extensively 135 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 trast to contemporary critics of Mexican nationalism who have linked these forms of subjectivity with "una voluntad de poder nacionalista ligada a la unificación e institucionalización del Estado capitalista moderno,"34 these pensadores "chicanos" (who dreamed with the idea of a different Chicano nation) framed The Labyrinth of Solitude in response to national dynamics on this side of the international border such as colonization, racism, and social and cultural dispossession. These pensadores were also responding to other social movements in the U.S., especially to the towering presence of African Americans in struggles for civil rights, and to the social and political demands of women and other marginalized groups.35 In this sense it is of supreme importance that Armas himself prefaces his formulaic discussion of a Chicano ethnic distinction by alerting his readers that "the movement of the Chicano in the 1960's" searched to articulate and to identify Chicanismo and that "[f]or a long time (and even today in many places) the activist, the vocal Chicano, identified his struggle as the same as the Black man in this country."36 While Armas admits that some of the causes of "their oppressed and colonized condition" are the same, he nonetheless marks their distinction upon highlighting "subtle, yet definite differences" that "began to take Blacks and Chicanos" by different paths in route to cultural, political and economic liberation. It is The Labyrinth of Solitude that provides Armas with a necessary conceptual springboard for jumping from what he constructs as an artificial Chicano Black similarity to an essential Chicano Black difference, (within his particular nationalist epistemology this is tantamount to a Chicano double). For Armas The Labyrinth of Solitude complies with this function because it provides Chicanos with intellectual "insights into the makeup" of the Mexicano that are relevant for the Chicano, including his "familiar traits" and "the existential nature of la Raza."37 Here The Labyrinth of Solitude functions as a substitute for a socially grounded analysis of Chicana/o Mexicana/o relations and subjectivities—it is the "artificial entelechy" that Bartra refers to within another context which "exists" primarily in the books and discourses of those who describe and exalt it."38 While Armas particular appropriation of The Labyrinth of Solitude duplicates many of the limitations of Mexican character studies reviewed earlier, the introduction of this essay at this point in Armas biography/travel narrative is important because it is this constructed Mexican identity that symbolically disengages Chicanos from the from The Labyrinth of Solitude and punctuates Paz's text in this way: "Such a view may have been or may be true of the Mexican, but it is no longer true of the Chicano....For the Chicano has shown his face at last! He has shed the "servant mentality" and denied the validity of the "psychology of the master". He no longer shuts himself away from the stranger nor does he seek to disguise himself...," pp. 8-10. From another perspective Porath rejected an easy Faz Chicano identification upon suggesting that "[n]ot only is he (Pax) Mexican, he is highly sophisticated, world traveled, and successful." However, he continues: "We might question the suggestion that his conclusions have anything to do with the Chicano, or even parallel Chicano thought. Yet, Paz- is a shrewd observer, and he is very cognizant of Anglo character and how it differs from Mexican character....It is interesting that what Paz notes as primary differences between the Mexican and the Anglo character are similar differences to those underscored by students of the Mexican American..." De Colores, p. 25. 34 Bartra, p. 17. 35 This is particularly true in the case of Armas and Rendón. 36 Armas, p. 5. 37 Armas not only highlights these Mexican (raits but also suggests that Chicanos "identify" with them. 38 Translation mine, p. 17. 136 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE.. struggles of other people (and women) of color. Thus The Labyrinth of Solitude offers the desired form of political exceptional-ism; it symbolically articulates the singular Chicano= Mexican / White Difference that is so prevalent within nationalist epistemologies. This is the Difference that reverses the terms of the white non-white binary, identifies and polarizes the two major forces of racial and political contention, and articulates the other (Chicano=Mexicano) national question at the level of cultural political representation. Through its projected reconfiguration of a national identities, The Labyrinth of Solitude itself is associated with an essential Chicano=Mexicano resemblance.39 In and of itself Armas's introduction does not offer the type of pseudo-scientific ethnographic support for this type of Mexican resemblance that is often featured in the literature of lo mexicano. While he breaks with his Mexican forefathers on this count, this type of ethnographic support is supplied in the interview (which features another appropriation of Paz that may or may not correspond to what was actually voiced in the exchange between Paz and Armas). Within this interview Armas assumes ethnographic authority: he organizes the interview, serves as the authenticating voice, incorporates an unruly form of Chicañol, and uses the opportunity to ask Paz to elaborate on the differences between Mexicans, Anglos and Chicanos. After multiple setbacks, Paz graciously accepts the invitation to elaborate. IV. The Interview With Octavio Paz Rotating Essential Chicano=Mexicano Differences and Speaking in the Name of the Familia In contrast to what occurs with the pachuco in The Labyrinth of Solitude, in this interview Octavio Paz identifies Chicanos on the basis of a number of relational differences that assign to the Chicano a much desired positive Mexican resemblance. Paz rejects the assimilationist framework that mediates his vision of the pachuco as a pocho in this famous essay, and he qualifies any identification of the Chicano with the Anglo as a stupid form of ignorance. If this were not enough, he reaffirms difference as a highly prized form and structure for speaking Chicano upon suggesting to Armas that the Chicano is not only different but very different. In addition, Octavio Paz finally satisfies Armas nationalist appetite for ethnic and national difference by affirming that there is more likeness between a Chicano and a Mexican than between a Chicano and an Anglo-American. It is within this context that an essential Mexican resemblance surfaces as Paz elaborates on the survival of Mexican culture —especially the Spanish language- in the United States. Paz explains that what enables this linguistic survival is the familia and not just any familia: a familia that upholds "la moral tradicional mexicana." This morality is described being so uniquely Mexican that it conserves "certain values" which aren't even apparent in Mexico City." 41 Here Paz espouses a "Mexican" rendition of familism that finds its comple- 39 This is the flipside of the Chicano Anglo difference. 40 José Armas and Octavio Paz discuss a number of social, political and cultural dynamics that I have not incorporated here. All of the statements made by Paz and Armas are cited from the interview, which is a "construction" of their discursive exchanges and social identities. I am drawing from Judith Stacey's important work in the subtitle of this section. See note 43. 41 Translation, Interview, pp. 12 y 13 137 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 ment in a local nationalist ideology on this side of the international border once Armas jumps on the family values bandwagon and links Paz directly to his own communitarian interpretation of familial-ism. Armas seizes the moment and intervenes in this way: This is the concept that we want to advance. The concept of the family and the values that can be found in the family have maintained us while we live in an Anglo American society.42 Armas enlists the traditional patriarchal heterosexist family in the struggle against further Anglo encroachment without confronting the disturbing contradiction that historically stable marriage systems of this nature have rested upon coercion and upon inequality, without redressing marital inequality, and without taking into account the fact that women bear disproportionate responsibility for their children. s In addition to the fact that this "political" construction of the family leaves gender roles and economic divisions intact and reinscribes compulsory forms of heterosexuality, this construction also sidesteps larger social conditions in its formulation of domination and resistance to domination.44 Notwithstanding the fact that Armas' communitarian talk about the family and family values was itself being widely disputed within a Chicana discourse at the time in which he published his interview, Armas makes no mention of this fact. Instead, he broaches the question of women's liberation with Octavio Paz in this way: "And speaking of this aspect, (the traditional family) what do you think of women's lib?" This is a loaded question given the fact that it comes after Armas explains to Paz that Anglo society is in a state of decomposition (we can suppose this is due primarily to a lack of strong Christian family values provoked by the sixties counter cultural revolt) and after he has already argued in favor of political familism. Although Paz acknowledges that the family itself has come under fire, he does not initially endorse Annas' position. However, Armas links Paz with his negative view of women's liberation in this summary of their conversation: "We talked about the women's liberation movement being an extension to the white man's tentacles." 46 We don't read this exchange in the transcription of the interview, there is enough in Paz's commentary on the family to suggest that women's liberation is not at 42 Translation, original reads: "Éste es un concepto que queremos avanzar nosotros. El concepto de la familia y los valores que se encuentran en la familia nos han mantenido mientras que vivimos en una sociedad anglo americana," p. 13. Aída Hurtado's comments are instructive here; she points out that; "La familia, which is patriarchal in nature, is considered a support group...a catalyst for political migration." See: The Color of Privilege (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996): 75. 43 I am drawing from Judith Stacey's critique of the supposedly voluntary companionate nature of the traditional nuclear family. See In the Name of the Family (Boston: Beacon Press, 1996): 68 72. 44 Judith Stacey's contemporary critique of familism is instructive on this point- She proposes that "[d]espite the collectivist aspirations of communitarian ideology, the political effects of identifying family breakdown as the crucible of all social crises that have accompanied postindustrialization and the globalizaton of capitalism are privatistic and profoundly conservative," p. 74. 45 Translation mine. Original reads: "Y hablando de este aspecto, como ve Usted el movimiento femenino que se conoce aqui como El "Women's Lib?" 46 Armas, p. 10. When Armas asks Pax about Women's Lib, Paz answers: 'Bueno, yo creo que depende del contexto. A mi me parecía positivo en general." Sec p. 14. However, he also states: "En este siglo se habla mucho de la familia como un centro de opresión. Bueno, yo creo que la familia es muy importante y que en el mundo chicano ha representado un factor positivo." Octavio Paz, p. 13. 138 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACK. all desirable for Chicanos or Chicanas, In Paz's moralistic rhetoric, which tempers Chicano nationalism with a universalist discourse, it is the Chicana Mexicana who provides the essential Mexican resemblance because she is the one who is the center of family life and the one who has conserved Chicano language and traditional Mexican family values. Paz refers here to certain values that have been deposited in the family, values that have to do with good, bad, the attitude of the youth in the face of sex.47 Suffice it to say that Paz's representation of the Chicana offers an uncanny resemblance to with those nationalist representations of the family — the Chicano holy (patriarchal, heterosexist, Christian) family— featured in De Colores in which the Chicana is cast as the super Mexican Virgin. Armas' silence around Chicana feminism is not innocent given that it is contextualized by a social ambient in which Chicanas were defending themselves against the malinche label within Chicano political arenas that promoted the idea that defending women's issues at home and at work was tantamount to promoting an assimilationist agenda. Armas' disidentification of Chicanas Mexicanas from women's issues speaks volumes to the serious play of Difference that enables his highly problematic transnationalist vision of lo chicano lo mexicano. This vision erases Chicana subjects and their social differences and delivers a patriarchal construction of the Mexican family, Chicana/o identity, and the Chicana/o Mexicana/o intellectual tradition. It is no wonder that in the graphic representations of la familia the Chicana Mexicana cannot meet her visual public one on one, that she is interwined with her man, and that she blends into a familial portrait which does privilege a Chicano male spectatorship through the frontal portrait of the Chicano father. In this exchange women are symbolically "left at home" while the men construct the intellectual and social legacy—there is not a hint of the fact that Chicanas and Mexicanas travel spatially or intellectually toward a different kind of individual or self representation. 8 They are absented from the transnationalist monologue that constructs a Chicana/o Mexicana/o tradition—they are silenced within a discursive exchange that is punctuated with a lingering (spoken or unspoken) command that has been identified with respect to a male-centered Latin American Essay: "Do not interrupt me!"49 V. Chale, I'll Interrupt You! Lessons in the Chicana Gender Essay "Vale más un taco en casa Que cien platos en la ajena." "La Casada," sung in Tejano Roots50 Fortunately the masculine prerogative to reproduce patriarchal connectivity at the discursive and political levels did not go 47 Translation mine, Interview, p. 12. 4s I have incorporated the phrase "space travel" from Minrose Guin, "Space Travel: The Connective Politics of Feminist Reading," Signs, vol. 21: 4 (1996): 870 909, although I do not incorporate her perspectives as a way of defining Chicana travel. I am grateful to Inés Hernández-Ávila for sharing this citation with me and for her insights about connective politics. She shared these insights with us in a wonderful presentation, entitled "Grounding and Localizing Narratives: Native American/Chicana Connective Politics," given at the conference," Coloring of the Humanities: (Inter)Disciplinary/Intertribal Discourses," UC Davis, May 15, 1997. 49 For more on this tradition, see Mary Pratt's recovery of Ocampo, p. 13. 50 "La Casada," sung by Las Hermanas Guerrero on Tejano Roots: The Women: 1946 1970) Arhoolie, CD 343, 1991. 139 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 uncontested. Without asking permission and without making any apologies, Chicanas boldly interrupted the male monologue. They took to the road intellectually, politically, and sexually, exploring multiple social identities and practices, and speaking as "pensadoras" within what has been termed as the "analytical gender essay" (in the Latin American tradition) and within creative productions which theorized social dynamics.51 From these locations they reimagined complex relations between Chicanas and ChIcanos, Chicanas/os and Mexicanas/os, and the relations between Chicanas and Mexicanas and other people of color. While they did not speak with one voice or move through one circuit, they responded to Paz and to the ChIcanos who appropriated him, both directly and indirectly. In contrast to the majority of critics who centered their critique on scrutinizing The Labyrinth of Solitude for its faulty representations of pachuco males, the majority of Chicana creative writers and critics who responded to this essay tended to scrutinize its psycho-social and sexual interpretations of Mexican history; 52 its masculinist heterosexist viewings of Chicana Mexicana bodies; and its failure to recognize the agency of Chicana Mexican women. One of the most forceful responses to The Labyrinth was delivered by Dotti Hernández, who responded to Paz before the publication of Armas' interview and introduction. She not only rejected the claim that Paz represents our culture and roots but also rejected the idea that his gender identity could be universally enlisted in the service of everyone's liberation. Without any apologies, she forcefully tells us that "I came to the realization that 'the solitude of man' Octavio Paz is analyzing in his book', The Labyrinth of Solitude, is truly the solitude of Mexican male species..."53 Hernández insinuates that because Paz has not elaborated on the Mexican woman's predicament, he cannot be considered as a role model or an intellectual precursor; that because he subjects women to a man's reality and to the role that men give her, his patronage and traditions are oppressive and reinforce the historical legacies that configure men as earthly gods, here "número uno." Hernández proposes that another Mexican intellectual tradition needs to be consolidated which analyzes women's thoughts and doubts" about the realities to which they are subjected. But here it is also suggested that Mexican and Chicana women need to go further: they need to shed the patriarchal mask and expose their personhood and uniquely feminine epistemologies. Hernández was not alone in forging a political contestation; from other quarters Chicana critics and cultural practitioners 51 I am incorporating Chicanas into the countercanon tradition described by Mary Pratt in reference to the Latin American essay. 52 For an early revision of Malintzin, see Adelaida del Castillo, "MalintzÍn Tenépal: A Preliminary Look into a New Perspective." In eds. Rosaura Sánchez and Rosa Marínez Cruz, Esssays on La mujer (Los Angeles: Chicano Studies Research Center, 1977): 123-149. 53 Dotti Hernández, "Número Uno." Northridge, Ca: El Popo Femenil, May, 1973. It is important to note that De Colores dedicated an issue to chicanas entitled: "La cosecha/The Harvest: The Chicana Experience." 4:3 (1978). This issue carried an introduction which proposed that "there is an inmediate task for La Chicana and that is the self-definition of being a woman in a new era." De Colores, 3: 3 (1977), also included "Literatura y la Mujer Chicana" edited by Linda Morales Armas and Sue Mo. For a contemporary critique of Paz's cultural theory, see Emma Pérez, "Speaking from the Margin; Uninvited Discourse on Sexuality and Power," 57-74. In Building with Our Hands, and Norma Alarcón, "Traddutora, Traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism." In (eds) McClintock, Mufti, and Shohat, Dangerous Liaisons (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997): 278-297. 140 CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE.. offered analytical paradigms for understanding the triple nature of Chicana oppression. They articulated elaborate constructions of Chicana feminism and mujeres/women within a broad spectrum of social, sexual, political and intellectual practices.54 They delivered poetic representations that proposed that the women of the race needed to "SHOUT OUT" their social conditions and celebrate the explosive potential of "ideas" which "overtake" lives, "reach minds" and "open eyes."55 They authored artistic representations that displaced a notably artificial statuesque heterosexist portrait of the Chicana Mexicana Virgin and re-imaged the Guadalupe for contemporary mujeres seeking liberation from oppressive male-oriented images of Chicana women and transnational brown and white patriarchal alliances.56 They militated against the colonial legacy of the Spanish language, which wrote the collective in the masculine form (chi- cano/mexicano), and against the colonial legacy of English which coupled "you" (la chicana) to compulsory heterosexuality.57 They drew on theatrical devices to "reintroduce" the Mexican women (deleted from the official histories of Chicanos/Mexicanos) within alternative representations in which Chicanas came knocking at the door with Mexicana historical figures "to be part of the insurrection." 5fi They formed colectivas—such as Mujeres en Marcha—which addressed the issues of gender inequality that were "unsettled" and which "challenged the notion that there is no room for a Chicana movement within our own community."59 VI. Exiting the Labyrinth: Critical Reflections on the Future If we are to properly scrutinize the transnationalist movement that moves Chicanos out of the labyrinth into a local race-based patri- 54 For more on this Chicana Feminism, see Alma García, "The Development of Chicana Feminist Discourse; 1970 1980." In (eds) Ellen Carol Dubois and Vicki L. Ruiz Unequal Sisters (Routledge: London, 1990): 418431; Norma Alarcón, " The Theoretical Subject of this Bridge Called My Back and Anglo American Feminism," and Sonía Saldívar Hull," Feminism on the Border: From Gender Politics to Geopolitics," both in (eds) Héctor Calderón and José David Saldívar, Criticism in the Borderlands (Durham: Duke, 1991); 29-42 and 189-202 respectively. 55 See Dorinda Moreno, "Mujer de la Raza," in La Mujer es la tierra/La tierra da vida (Berkeley: Casa Editorial, 1975): 27. 56 I am referring here to the Guadalupe revisions of Yolanda López and Ester Hernández. For more on these Chicana artistic productions as well as other Chicana poetic and political endeavors of the seventies and eighties, see my essays: "I throw punches for my Race, but I don't Want to Be a Man," in (eds) L. Grossberg, C. Nelson and P. Treichler, Cultural Studies (New York: Routledge, 1992): 81-95, and "...And, yes the Earth Did Part," in (eds) L. De La Torre and B. Pesquera, Building With Our Hands (University of California Press, 1993): 34 56. For an all important example of feminist contestations of the eighties, see: (eds) Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa, This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (Kitchen Table: Women of Color Press, 1983) and Cherríe Moraga, Loving in the War Years, lo que nunca pasó por sus labios (Boston: South End Press, 1983). 57 See Veronica Cunningham "ever since" (1976, original, in Capirotada, Los Angeles), reprinted in (eds.) Tey Diana Rebolledo and Eliana S. Rivero, Infinite Divisons (Tucson: University of Arizona Press, 1993): 101. 58 See Lydia Camarillo, "Mi Reflejo" (1980, original, La Palabra), reprinted in Infinite Divisions, pp. 268 -271. 59 See "Mujeres en marcha," Teresa Córdova and Gloria Cuadras, Preface, Unsettled Issues (Berkeley: Chicano Studies Library Publications, 1983): 1-2. 60 While I propose to exit the labyrinth in a different way that Lomnitz Adler proposes to exit, I would like to acknowledge the importance of his work in contributing to the semantic path of my symbolic departure. I would also like to recognize the works of Cherríe Moraga, Gloria Anzaldúa, Inés Hernández-Ávila, and Ella Shohat which reference transnational and global coalitions between "radical" women and people of color. 141 FRONTERA NORTH, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 archal heterosexist discourse featuring lo chicano=mexicano, we need to recover the broad range of critical responses that move us from an affirmative monologue to a critical dialogue with these essentialist constructions. We need to offer a more sustained analyses of the larger social and political currents and positionings that enabled this particular intersection of lo chicano/mexicano as well as other more contemporary renditions that continue to make their way into our living rooms via the political discourses of Mexicans on both sides of the border. In this essay I have illuminated the farreaching effects of transnationalist epistemologies by guiding my reader through the types of national, gender, and ethnic and intellectual exclusions that accompanied the movement 'out of the labyrinth into the race.' It is important to "connect these exclusions" and to reinforce the idea that they implicate not only Chicanas and Mexicanas but also other women and people of color. I would be remiss if I didn't also address the fact that many times unearthing the foundational texts associated to the area studies in which we work and struggle means encountering a number of disturbing contradictions—the fact that those who sought to cultivate "alternative geopolitical and intellectual relations" often wrote new stories into old frameworks, traded revolutionary (political) identities for mainstream (intellectual) ones, and reproduced hegemonic forms of travel which are profoundly disturbing. However, the fact that transnationalist constructions of identity and intellectual work are profoundly disturbing to many of us should not prevent us from re-encountering their "forbidden" languages of difference or from re-imagining other forms of 61 142 travel that do not exclude this way. At the very least this type of critical reflection on the movements of the past can provide us with an indication of how far many of our predecessors traveled in opposing these frameworks and how far we must continue to travel as we attempt to practice a critical transnationalism that "connects" the progressive social movements of Chicanas, Mexicanas, women of color, Chicanas/os and Mexicanas/os, and other people of color against oppression, exploitation and against the lack access to social institutions as well as social, cultural, and economic resources. If we are to exit the labyrinth we need to form new intellectual and social partnerships and we need to re-engage liberatory theories of social intersection that move us through other social, political, economic, sexual, and geographical landscapes toward substantive social —not just discursive— change.61 We need to militate against the theoretical signposts of dominant culture that continue to read, "No Mexicans allowed," "No Chicanas Mexicanas Here," "No People of Color Here," "No Unconventional Families Here," "No difference Here," and to steer clear of the transnationalist bandwagon —and its dynamic of patriarchal connectivity— even though it is much in vogue these days, notwithstanding the fact that it is dated. Finally, we need to stop celebrating transnationalism just because it crosses borders. Celebrating transnationalist frameworks simply because they are Mexican or because they are mobile often encourages people to leave their critical arsenals at home, as if the complex social arenas only exist on this side and not on that side, and as if we could will away the manner in which race, class, gender and I am responding to some of Teresa Ebert's concerns in "Ludic Feminism, the Body, Performance and Labor: Bringing Materialism Hack into Feminist Cultural Studies," Cultural Critique 23 (1993): 5-50. CHABRAM-DERNERSESIAN/OUT OF THE LABYRINTH, INTO THE RACE. sexuality intersect with one another within transnational global capitalism. This environment suggests that we cannot go at intellectual work alone, that we have to develop new global networks if we are to produce a form of critical cultural studies that truly crosses social, international and state sanctioned borders.62 Bibliography Aguilar Mora, Jorge (1978). La divina pareja: Historia y mito en Octavio Paz. México: Era. Alarcón, Norma (1997 [1989]). "Traddutora, traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism." In McClintock et al. (eds.). Dangerous Liasions. Minneapolis: University of Minnesota Press. Armas, José (1975). "Octavio Paz: on the journey to reaching Paz." De Colores, 2 (2), pp. 4-10. Baca Zinn, Maxime (1975). "Political familism toward Sex Role Equality in Chicano Families." Aztlán, 6 (1), pp. 13-26. Bartra, Roger (1987). La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano. México, DF: Grijalbo. Blanco-Aguinaga, Carlos (1973). "El laberinto fabricado por Octavio Paz." Aztlán, 3 (1)), pp. 1-12. Calderón, Héctor and José David Saldívar (eds., 1991). Criticism in the Borderlands. Durham: Duke University Press. Carranza, Eliu (1969). Pensamientos on los Chicanos: A Cultural Revolution. Berkeley: California Book. Chabram, Angie and Rosa Linda Fregoso (eds., 1990). "Chicana/o Cultural Representations: Reframing Alternative Critical Discourses." Cultural Studies, 4 (3). Chabram-Dernersesian, Angie (1993). "And, yes...the earth did Part: On the splitting of Chicana/o Subjectivity." In A. de la Torre and B. Pesquera (eds.), Building With Our Hands. Berkeley: University of California Press. Clifford, James (1989). "Notes on theory and travel." Inscriptions, 5, pp. 177-188. Clifford, James (1989) and Vivek Dharsehwar (1989). "Preface." Inscriptions, 5, v-vii. De Colores (1975). "Entrevista con Octavio Paz: Paz on Chicano liberation, Women's liberation, la familia, Marxism y más." De Colores, 2 (2), pp. 11-21. García, Alma M. (1990). "The Development of Chicana Feminist Discourse, 1970-1980." In E. DuBois, and V. Ruiz (eds.), Unequal Sisters. New York: Routledge, Chapman and Hall. (62 This type of analysis cannot make 'caso omiso' of those women who labor in homesites, factories, hospitals, fields, educational and socio political institutions. Their bodies have been targeted and retargeted by Proposition 187, and The California Civil(?) Rights Initiative. Unfortunately, Chicanas Mexicanas also have been targeted within critical discourses that reference Chicano Studies within contemporary works and reinscribe; the ghosts of the past by suggesting that "[r]adical Chicana and lesbian scholars" have moved away from the community." See Ignacio García, "Juncture in the Road: Chicano Studies Since "El Plan de Santa Barbara," in (eds) David Maciel and Isidro Ortíz, Chicanas Chicanos at the Crossroads. (Tucson: University of Arizona Press, 1996): 191. However, "[t]here's no going back" to race based familial constructions of Chicano studies that promise to take us to a new cross roads while failing to register the tactical revisions registered by Cynthia Orozco en "El Plan de Santa Barbara" and by other mujeres who put gender hack into class and race and sexuality and take note of the fact that systems of oppression also promote hegemonic notions of masculinity and patriarchal forms of power. 143 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Guin, Minrose (1996). "Space Travel: The Connective Politics of Feminist Reading." Signs, 21, (4), pp. 870-905. Hernández, Dotti (1973). "Número uno." Northridge, Ca: El Popo Femenil, May. Hurtado, Aída (1996). The Color of Privilege: Three Blasphemies on Race and Feminism. Ann Arbor: University of Michigan Press. Joseph, Suad (1996). "Relationality and ethnographic subjectivity: Key Informants and the Construction of Personhood in Fieldwork." In D. Wolf and C.D. Derre (eds.). Feminist Dilemmas in Fieldwork. Westview: Harper Collins. Lomnitz-Adler, Claudio (1992). Exits from the Labyrinth. Berkeley: University of California Press. Madrid Barela, Arturo (1973). "In search of the authentic pachuco." Aztlán, 4 (1), pp. 31-60. Paz, Octavio (1961). The Labyrinth of Solitude. Trans. L. Kemp. New York: Grove Press. Pérez, Emma (1993). "Speaking from the Margin: Univited discourse on Sexuality and Power." In A. de la Torre and B. Pesquera (eds.), Building With Our Hands: New Directions in Chicana Studies. Berkeley: University of California Press. Porath, Don (1974). "Existentialism and Chicanos." De Colores, 1 (2), pp. 6-30. Pratt, Mary L. (1995). '"Don't interrupt me'": The Gender Essay as Conversation and Countercanon." In D. Meyer (ed.), Reinterpreting the Spanish American Essay: Women Writers of the 19th and 20th Centuries. Austin; University of Texas Press. Rendón, Armando B. (1971). Chicano Manifesto: The history and aspirations of the second largest minority in America. New York: Macmillan. Stacey, Judith (1996). In the Name of the Family. Boston: Beacon Press. 144 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Latino Colonization in Rural California: The Emergence of Economic Patchwork Elaine M. Allensworth* Refugio I. Rochin** Abstract In USA, communities with higher concentrations of Latinos tend to have greater poverty, lower median incomes, and smaller proportions of residents with high school or college degrees. Most studies have focused on immigration from Mexico and other parts of Latin America as the cause of these correlations. However, these studies have neglected the concurrent changes that are occurring with the non-Latino white population. Therefore, this paper examines both the growth and loss of non-Hispanic white population and the growth of Latino population, to better understand the relationship between ethnicity and community economic well-being. We find that it is not increasing Latino population, but Non-Latino white population growth and loss that accounts for the increasing inequality among rural places. This suggests that policies to limit white emigration, rather than programs focusing on Latino immigration, would better address the increasing socio-economic inequalities between rural places. Resumen En Estados Unidos, las comunidades con altas concentraciones de hispanos tienden a ser más pobres, a tener un ingreso medio menor y menores proporciones de residentes con educación media y superior. La mayoría de los estudios se han concentrado en ver a la inmigración de México y otras partes de Latinoamérica como la causa de estas correlaciones. Sin embargo, estos estudios no han tomado en cuenta los cambios concurrentes que suceden con la población blanca no hispana. Así pues, para comprender mejor la relación entre etnicidad y bienestar económico de la comunidad, este trabajo examina tanto el crecimiento y la pérdida de población blanca no hispana, como el crecimiento de la población hispana. Hemos encontrado que no es el crecimiento de la población hispana, sino el crecimiento y pérdida de la población blanca no hispana, la que causa la creciente desigualdad en áreas rurales. Esto sugiere que las políticas para limitar la emigración de blancos, en vez de los programas enfocados a la inmigración hispana, abordarían mejor las crecientes desigualdades socioeconómicas que existen entre las áreas rurales. *Investigador del Julian Zamora Research Institute de la Universidad Estatal de Michigan. E-mail: [email protected]. **Investigador del Julian Zamora Research Institute de la Universidad Estatal de Michigan. E-mail: [email protected]. 145 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 In 1950, rural communities in California were largely populated by non-Hispanic white persons. But beginning in 1970, and especially during the 1980s and 1990s, the white/Latino proportions changed dramatically, so that some places became almost completely composed of Latino residents. While Latinos have lived as numerical minorities within "barrios" of rural California communities for many decades, they are now becoming the numerical majorities in many locations (Rochin and Lopez, 1995). Comparison of economic indicators of rural places by their ethnic composition reveals disturbing conditions in communities with higher proportions of Latino residents. Both the 1980 and 1990 census showed that communities with higher percentages of Latino residents were significantly more disadvantaged than communities with lower percentages of Latino residents in terms of educational attainment, unemployment, selfemployment, and poverty (Allensworth and Rochin, 1995; Castillo, 1991; Rochin and Lopez, 1995; SCR 43 Task Force, 1989). In 1990, for example, the average per capita income among all rural places in California was $12,461. But in places that were over 50 percent Latino, the mean per capita income was only $7,011. The mean poverty rate of rural places was 15 percent, but in Latino communities the mean poverty rate was 28 percent. The mean percentages of adults with high school and college degrees across all rural places were 69 percent and 13 percent, respectively. Across places that were over 50 percent Latino these means were only 37 percent, and four percent, respectively. Furthermore, the relationships between ethnicity and these socio-economic indicators were stronger in 1990 than in 1980 1 146 (Rochin and Lopez, 1995). In 1980 a one percent increase in Latino population was associated with .173 percent more people in poverty, while in 1990 the percentage of people in poverty increased by .285 for each percentage of the population that was Latino. In 1980, a one percent increase in Latino population was associated with an average of .51 percent fewer adults with a high school degree, and .08 percent fewer adults with some college education. By 1990, these coefficients had increased to .64 and .15, respectively (Rochin and Lopez, 1995). The assumption of most research on conditions in rural California has been that places with larger proportions of Latinos have lower socio-economic well-being because of increasing Latino farmworker population (e.g., Palerm, 1991; Rochin and Lopez, 1995; Taylor, 1995). However, the ethnic composition of these communities is determined not only by the size of their Latino population, but also by the size of their non-Latino white population.1 Obviously, Latino concentration would increase over the decade with decline in non-Latino population, even if there was no growth in Latinos. It is possible that the correlations between Latino population concentration and community economic well-being are a result of declining non-Latino white population rather than increasing Latino population, or a combination of the two processes. While Latino population grew between 1980 and 1990 in virtually all rural places in California, non-Latino population growth varied greatly, declining in most places, but growing dramatically in others (Allensworth and Rochin, 1996). Analysis of patterns of Latino and nonLatino population growth among rural California places shows three general patterns: 1) places that lost non-Latino population while gaining Over 95% of the population of these rural communities are either "white, non-Latino" or "Latino." ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA Latino population (about 50% of places); 2) places that gained both Latino and non-Latino population, but experienced disproportionately more Latino population growth (about 25% of places); and 3) places that experienced proportional increases in both Latino and nonLatino population (22% of places). Therefore, we pose the following questions: 1) Is the relationship between community well-being and ethnic composition associated only with increasing Latino population, or is it related to changes in both Latino and non-Latino population? 2) How do economic conditions differ in places that lost non-Latino population, compared to places that gained non-Latinos? And 3) Which best explains the relationship between ethnicity and community economic well-being: loss of non-Latino population, or disproportionate growth 01 Latino population? Theoretical Explanations for Relationship Between Ethnicity Community Well-Being the and Immigration-Blame Perspective: Agricultural Restructuring, Farmworker Exploitation, and Wage Competition While rural Latino communities show high poverty and unemployment rates, most are located within one of the most profitable agricultural regions of the country. Crop industries within the top three California farm counties generate over seven billion dollars in annual agricultural revenues, but these same counties contain some of the 2 poorest communities in California (Kriss-man, 1995). Dependency theory explains that development or economic advantage of one area or group is achieved at the expense of another. From this perspective, the success of California's food industry can be viewed as developing from the exploitation of farm laborers. Goldschmidt in 1947 documented the social consequences of industrialized agriculture, suggesting that large farms with hired labor promote community inequality and lower community well being. He found that the socioeconomic relations in one small town (Arvin) had become more like those characteristic of a highly differentiated urban economy than an agricultural town, due to its dependence on large farms with hired labor. His comparison town (Dinuba) was supported by smaller, family-operated farms. Arvin farms were bigger and farm revenue was six times more, but Dinuba had twice the local commerce, 20% higher median incomes, over twice as much self-employment, more advanced community infrastructure, more and better schools, more democratic local institutions, and more civic organizations (Goldschmidt, 1978). Goldschmidt suggested that farm labor become professionalized, like manufacturing labor was. However, just as manufacturing work is becoming increasingly informalized through contract work, so agricultural labor in California is becoming even less formal through the use of farm labor contractors (Krissman, 1995; Martin, 1995).2 Agriculture in California has long relied on a mobile, flexible labor force, a labor model which is increasingly embraced by all economic sectors (Galarza, 1977). These past several decades have seen a shift from core sector employment Growers use labor contractors to undermine laws pertaining to documentation, wages, benefits, and un employment insurance (Krissman, 1995; Martin, 1995). 147 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 to more secondary sector employment, and formal sector work to more informal sector work. The restructuring of agricultural labor can, therefore, be viewed as part of a general trend observed in industrial restructuring, in which production is becoming increasingly decentralized, contracted out to peripheral firms. There is evidence that rural communities are especially vulnerable to trends in restructuring because of their lack of economic power, lower educational levels, and less diversity in employment (Davidson, 1990; Flora et al., 1992). From this perspective, Latino population growth is seen to lower community economic health through wage competition and encouragement of further restructuring, both in agriculture and industry. According to the subordination thesis, increasing minority population can accentuate competition for particular jobs, so that minority workers are more easily exploited as a source of cheap labor (Tienda and Lii, 1987). Such a perspective is consistent with a neoclassical economic view of labor supply and demand, that a constantly increasing supply of low-wage labor lowers wages for both new and established migrants. As a result, immigration has been blamed for the low earnings and unstable employment of California's farm workers (e.g., Krissman, 1995; Martin, 1995; Rochin and Lopez, 1995). Recent economic research has shown that immigration can have negative effects on local communities, slightly increasing underemployment, poverty, and public assistance use, although raising mean incomes (Taylor, i 1995). In other words, the employment opportunities and earnings of low-skill workers are slightly reduced with increased immigration, although the prospects for economic growth of the community as a whole (especially those who can take advantage of cheap and abundant labor) are increased. If it is immigration that is making communities poor, then there should be strong correlations between growth in Latino population and communities' socio-economic indicators. Therefore, HI: Those places that experienced the most growth in Latino population from 1980 to 1990 showed the largest growth in poverty rates and the smallest growth in median income and education levels over the same period. Ethnic Conflict— White Exodus In rural California, Anglo reactions to increased Mexican immigration have historically brought about two trends, both with negative implications: economic and divisions based on ethnicity, and white flight. Several case studies show evidence that established white residents often do not recognize immigrants as part of their community, and do not recognize their needs in community development efforts (e.g., Palerm, 1991; Runsten, Kissam, and Intili, 1995). Ethnic and class divisions between local elites and immigrants have resulted in fractured communities, within which the elite has tried to develop the local economy not through residents' demands for The towns of Fillmore and McFarland are two examples of this process. While the Latino populations of both communities have grown, strict boundaries exist between the Latino and white sides of town, and community development moneys have been spent predominantly on the white side of town (Palerm, 1991). Parlier, another farm worker town, is almost entirely Latino, and has been politically controlled by local Chicanos for 20 years. Economic power, however, is held by Anglo and Japanese growers, so that Chicano leadership in government led to increased community services, but not to economic growth, better wages, or better working conditions for Latino farm workers (Rusten, Kissam, and Intili, 1995). 148 ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA social equity, but through real estate speculation, and their own self interest (Krissman, 1995). Furthermore, there is reason to believe that white migration from many of the rural places where Latinos are settling is due, at least in part, to anti-immigrant, anti-Latino, or antifarmworker feelings. Three of four rural Latino communities profiled by Palerm (1991) indicate increased ethnic conflict between whites and Latinos as the Latino population increased in size. In one community, the white population seemed to leave as the Latino population moved in. Two others divided into distinct ethnic neighborhoods, with most of the community resources invested in the white side of town, and conflict erupting based on ethnicity. Furthermore, the hypothesis that increasing minority representation in a place encourages outmigration of majority group members is not new. "White flight" from urban areas has been consistently blamed on whites' fear of integration with Blacks, and their fear that property values will decline with greater numbers of minority residents (Fox, 1985; James, 1990). In both central city and rural areas, outmigration of middle-class residents has been seen to cripple local communities (Luloff, 1990; James, 1990; Flora et al., 1992). White residents tend to be more affluent and better educated than Mexican-origin residents (Bean et al., 1994; Taylor, 1995), so communities that experience outmigration of whites lose financial capital for potential community investment, and human capital for future growth. Furthermore, any economic gains brought by immigration (loosening of human resource constraints, farm and firm profitability) would not accrue to a community if the farm and business owners profiting from immigrant labor resided in a different place than their workers. While Latino population grew in almost all communities in California between 1980 and 1990, non-Latino population declined in over half of those places. 112: Those places that experienced the most growth, and the least decline, in non-Latino population from 1980 to 1990, showed the smallest growth in poverty rates and the largest growth in median income and education levels over the same period. Data and Methods Data for this paper are taken from the 1980 and 1990 United States Census of Population and Housing (STF3 files) for the state of California, at the level of "places." "Places" include all incorporated places and census designated places. Census designated places are densely settled concentrations of population that are identifiable by name, but are not legally incorporated (Bureau of the Census, 1993). Because Latinos are concentrated in specific communities within the state, the well-being of non-Latino communities is less relevant to the Latino population. Therefore, a sample of 126 communities was selected to highlight the situation of most rural Latinos for this study. The 126 communities in the sample were selected because they each have an agricultural basis of employment, exhibit rural characteristics and histories, and were at least 15 percent Latino in 1980. Data on all variables are not available for all cases, so the sample size for each statistic is listed within each table. Comparison of the relationships between Latino/Non-Latino population growth and the socio-economic well-being of places is achieved through 1) correlations of Latino/non-Latino population growth with 1990 levels of socioeconomic indicators, and with changes in these indicators from 1980 to 1990; and 2) multiple 149 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 regression direct-entry equations predicting 1990 levels are compared in terms of mean change in economic of socio-economic indicators, and changes in these indicators through ONEWAY ANOVA and post-hoc indicators from 1980 to 1990, with growth in both Sheffé tests. Latino and non-Latino population. While correlations and regression equations discern the relationships between population growth and changing economic Variables well-being, they do not discern the situation of Latino population concentration is measured by the communities based on actual patterns of population percentage of the population that reports themselves as growth. Therefore, comparisons are also made based on Spanish-origin. The growth in Latino concentration these patterns. Rural Latino communities can be from 1980 to 1990 is measured as the increase in the classified into three types, based on growth or loss in percentage Latino and non-Latino population from 1980 to 1990: themselves as Spanish-origin. For example, if 50 1) those that lost non-Latino population while gaining percent of the residents of a community reported Latino population; 2) those that gained both Latino and themselves as Hispanic in 1980, and 75 percent non-Latino population but experienced much larger reported themselves Hispanic in 1990, the value of this gains in Latino population, and 3) those that variable for this community would be 25. experienced fairly equal gains in both of the population that categorizes ethnic Latino and non-Latino population growth are populations (Allensworth and Rochin 1996). These measured as the percentage increase in each population three types of communities from 1980 to 1990.4 For example, if the number of Latino TABLE 1. Correlations of Community Well-Being Indicators with Latino and Non-Latino Population Growth. n Economic Indicators Latino Population Growth Non-Latino Population Growth 1 58 1980-90 Growth in Poverty -.04 -.38" 7 89 1980-90 Growth in Median .21' .60*** 3 86 School Graduates .16 .64*** 4 86 1980-90 Growth in College Graduates 10 .56*** 5 123 1990 Percent of the Community in Poverty -.16 -.33*** 6 89 1990 Median Household Income .16 .50*** 7 123 1990% High School Graduates (Adults) .22* .43*** 8 123 1990 % College Graduates (Adults) .15 Household Income 1980-90 Growth in High .42*** *< 05, **<.01, "*<.001 4 Non-Latino population growth is used in place of non-Latino white population loss to minimize confusion, as Latino population change is discussed in terms of growth instead of loss. 150 ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA residents of a community increased from 1000 to 1500 between 1980 and 1990, that community had a 50% growth in Latino population. Because some communities lost Latino or non-Latino white population over this decade, the population growth variables have some negative values. For example, a community that experienced a drop in non-Latino population, from 1000 non-Latino residents in 1980 to 500 non-Latino residents in 1990 had a -50% population growth. The terms "non-Latino" and "Latino" are used rather than "white" or "Mexican-origin" so that the label corresponds to the definition used to create the population variables. However, over 95 percent of the non-Latino population is "white" and over 95 percent of the Latino population is of Mexican origin. Socio-economic indicators used as dependent variables are: the percentage of the population in poverty, the percentage of adults over age 25 with a high school degree, the percentage of adults over age 25 with a college degree, the median household income, and the change from 1980 to 1990 in each of these indicators. For example, if 10 percent of the residents in a community were in poverty in 1980, and 20 percent were in poverty in 1990, the value for the variable representing the percentage change in poverty would be 10. Change in median income is measured in dollars. Results Question 1: Is the relationship between community well-being and ethnic composition associated only with increasing Latino population, or is it related to changes in both Latino and nonLatino population? Table 1 displays correlations of Latino and nonLatino population growth from 1980 to 1990 with changes in community well-being variables, and with 1990 levels. The first row of Table 1 shows that there is no significant correlation between growth in Latino population and growth in poverty between 1980 and 1990. However, there is a significant negative relationship between growth in non-Latino population and growth in poverty (r = -.38). There is also no significant relationship between Latino population growth and growth in the percentage of either high school or college graduates in the community. There are strong relationships, however, between growth in nonLatino population and rising education levels in places from 1980 to 1990. Correlations between non-Latino population growth and growth in the percentage of adults with high school and college degrees are r = .64 and r = .56, respectively. There is a significant correlation between Latino population growth and median household income growth (r = .21). However, it is in the opposite direction of that expected by Hypothesis 1. Furthermore, the correlation between non-Latino population growth and median household income growth is much stronger (r = .64). Rows 5 through 8 show that current (1990) levels of socio-economic indicators are also strongly correlated with non-Latino population growth, but are mostly uncorrelated to Latino population growth. Communities that saw the largest gains in non-Latino population from 1980 to 1990 currently have significantly smaller poverty rates (r = -.33), higher median household incomes (r = .50), and higher percentages of adults with high school and college degrees (r = .43 and r = .42, respectively). Places that experienced the largest gains in Latino population have significantly higher percentages of adults with high school degrees (r = .22), but this correlation is only marginally significant. 151 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 TABLE 2. Regression Equations Predicting Community Economic Indicators with Growth in Latino and Non-Latino Population. Dependent Variables n Coefficient Standardized Coefficient Intercept Latino Population Growth .016 .2.36 -.026*** -.507*** 4.26*** Latino Population Growth Non-Latino Population Growth -11.3 -.153 36.8*** .683*** 12 541*** Latino Population Growth Non-Latino Population Growth -.019* -.252* .042*** .775*** 4.94*** Latino Population Growth -.012" -.281" 86 Non-Latino Population Growth Latino Population Growth .022*** .00.3 .707*** 1,00*** .002 .35 123 Non-Latino -.030*** -.344*** 21.8*** .10 -16.2 -.155 44.9*** .585*** 26 920*** Latino Population Growth Non-Latino Population Growth -.002 -.011 .064*** .435*** 48.9*** Latino Population Growth Non-Latino -.007 -.101 Population Growth .024*** .470*** 7.36*** 1980-90 Poverty 58 Growth Rate 1980-90 Household Income 89 Growth 1980-90 Growth in 86 H.S. Graduates 1980-90 Growth in College Graduate 1990% of Population Non-Latino Population Growth Population Growth in Poverty 1990 Household 90 Median Income 1990 % High 123 School Graduates 1990 % College 123 Graduates Latino Population Growth Non-Latino Population Growth Two important conclusions can be made from this table. First, those communities that are experiencing the most growth in population, both Latino and non-Latino, are doing the best in terms of economic health. Second, increase in Latino population does not account for the 152 Adjusted Ri. Predictor Variables .16 .36 .44 .25 .17 17 declining economic conditions in rural California communities. Places that have experienced the most growth in Latino population have seen relatively more growth in median household incomes, while not experiencing any decline in education rates or any increase in poverty ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA rates. While the places where Latinos are more concentrated are those that are doing more poorly, it is not increasing Latino population that is making them poor. Instead, these correlations suggest that it is relative differences in nonLatino population growth and loss that explain the relationships between community ethnicity and economic well-being. It is possible, however, that, controlling for changes in non-Latino population, Latino population growth does bring worsening economic conditions to communities. Therefore, Table 2 displays the results of multiple regression equations predicting socio-economic conditions with growth in both Latino and non-Latino population. The first four rows (the shaded area) display equations predicting the change in socioeconomic indicators from 1980 to 1990, while the final four rows display predictions of the 1990 levels of these indicators. Coefficients represent the change (in percents or dollars) associated with a one percent increase in either Latino or NonLatino population growth from 1980 to 1990, controlling for the other predictor. Standardized coefficients represent the change in standard deviations of the dependent variable, with an increase in the predictor variable (Latino or nonLatino population growth) of one standard deviation. Standardized coefficients are used to compare the relative importance of each population growth variable in predicting the socio-economic variable. The intercept represents the value the dependent variable would have if there were no growth in either predictor. The R2 is the variance explained by the model. Rows one and two show that, controlling for non-Latino population growth, there is no significant relationship between growth in Latino population and growth in either poverty or median household income between 1980 and 1990. Non-Latino population growth, however, strongly pre dicts both growth in poverty and growth in income, controlling for Latino population growth. Controlling for Latino population growth, a one percent increase in non-Latino population is associated with a growth in poverty that is .026 percent smaller than average, and an increase in median household income that is $36.80 larger than average. While this may seem small, remember that this is only the incremental change associated with a one percent growth of nonLatino population. A 100 percent increase in nonLatino population is associated with an average of 2.6 percent less people in poverty, and an increase in median income of $3,680. Latino population growth does significantly predict changes in education rates, controlling for non-Latino population growth. Places that experienced more growth in Latino population experienced relatively smaller growth in the percentages of their adults with high school and college degrees. Each percentage increase in Latino population is associated with a growth in high school completion rates that is .019 percent smaller than average, and a growth in college graduation rates that is .012 percent smaller than average, controlling for growth in non-Latino population. However, non-Latino population growth is much more strongly predictive of growth in the percentages of adults with high school and college education than is Latino population growth. Comparison of the standardized coefficients shows that the effect of non-Latino population growth is three times stronger than that of Latino population growth in predicting growth in the percentages of high school graduates, and two and a half times stronger for predicting growth in the percentages of college graduates. Rows five through eight show that non-Latino growth alone significantly predicts 1990 levels of all socio-economic indica- 153 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 tors, when both Latino and non-Latino population growth are entered as predictors. Current socioeconomic conditions of rural places in California cannot be attributed to past growth of Latino population. Instead, they should be attributed to growth and loss of non-Latino population. Hypothesis 1 is not supported with respect to growth in median household income and poverty rates. It is slightly supported with respect to changing education levels. Hypothesis 2 is strongly, and fully, supported. The relationship between the economic well-being and ethnic composition of places is best explained by growth and loss in non-Latino population, rather than growth of Latino population. Questions 2 and 3: How do economic conditions differ in places that lost non-Latino population, compared to places that gained non-Latinos? Which best explains the relationship between ethnicity and community economic well-being: loss of non-Latino population, or disproportionate growth of Latino population? Table 3 compares the changes in community economic indicators from 1980 to TABLE 3. Economic Indicators by Patterns of Growth in Latino and Non-Latino Population (1980 - 1990). Group 1 Decrease in NonLatinos Increase in Latinos (n=62) Group 2 Small Increase Group 3 Similar Increase in Non-Latinos Large in Both Populations increase in Latino (n=28) n. (n=32) 1 1980-90 Change percentage in Poverty*** 12.9i% 2.3 7.8%' 4.1%' 118 2 1980-90 Change in Median Household Income*** $10,325 33 $10,8961 $17,514''2 89 3 1980-90 Change in High School Graduates*** 0.4%2.31 6..W)' 9.9%' 86 4 1980-90 Change in College Graduates' -0.6%2.3 1.3%' 1.9$%' 86 5 1990 Percent of the Community in Poverty 26.6%21 ]8.4%1-1 13.8%' 12 118 A 1990 Median Household Income*** $24,319 31 $24,6251 $.-i5,817'-2 89 7 1990 % High School Graduates (Adults)*** 39.4%21 ('>().4%' 65.1%' 118 8 1990 % College Graduates (among Adults)*** 5.W1 9,9%' 10,8%' 86 *p<.05, "p<.01, ***'p<001 — Asterisks indicate that at least two groups are significantly different, based on ONEWAY ANOVA tests. Superscript numbers indicate which groups each figure is significantly different from (p<.05), determined through post-hoc 2-tail t-tests. 154 ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA 1990, as well as the 1990 levels, based on the community typology developed by Allensworth and Rochin (1996). This typology groups communities by the growth and loss in Latino and non-Latino population they experienced from 1980 to 1990. All but four of the places under study fall into one of three categories. The first group consists of places that lost non-Latino population between 1980 and 1990, but gained Latino population. The second group consists of places that gained both Latino and non-Latino population, but experienced much larger gains in Latino population. The third type of place experienced gains in both populations at relatively similar rates. By comparing changes in the socioeconomic indicators among these types of communities, the correlations described above can be interpreted in terms of the actual changes that have occurred in rural places. Row 1 of Table 3 shows that, on average, all three types of places experienced growth in the percentage of residents in poverty between 1980 and 1990. However, places that experienced declining non-Latino population (Group 1) experienced much larger increases in poverty rates than did places that gained non-Latino population (an increase of 12.9%, compared to gains in poverty of 7.8% and 4.1% in Groups 2 and 3, respectively). Similarly, while all three types of places experienced increases in the percentage of adults who had graduated from high school, these gains were, on average, much smaller in communities that lost non-Latinos (0.4%, compared to 6.3% and 9.9%, respectively). Furthermore, Group 1 places experienced a decline in the percentage of adults with college degrees between 1980 and 1990, while places with growing non-Latino population experienced an increase in this measure, regardless of their changing ethnicity. Therefore, loss of non-Latino popu lation clearly is associated with worsening poverty rates and education levels more so than changing ethnicity. Growth in median income, however, shows a different pattern than the other socio-economic indicators. Communities that experienced increasing "Latinization" between 1980 and 1990 showed much smaller increases in median income, regardless of whether they gained or lost non-Latinos, than did places that showed similar gains in both populations. Furthermore, this is not due to a higher median income level among Group 3 places in 1980. Subtracting the growth in median income (Row 4) from the 1990 median income levels (Row 8) shows that in 1980 the average median income was similar in all three types of communities. However, between 1980 and 1990 communities that experienced proportional increases in both Latino and nonLatino population saw much larger gains in income. Rows 6 and 7 show that 1990 levels of education have the same pattern among the types of places as do changes in education levels from 1980 to 1990. Places that lost non-Latino population have significantly lower levels of education than do places that gained non-Latino population. Poverty levels, however, are significantly different in all three groups — highest in places that lost nonLatinos in the 1980s, and lowest in places with proportional ethnic gains. In summary, loss of non-Latino population, rather than growth of this population or growth of Latino population, best explains relative differences among rural places in the growth of their poverty and education levels from 1980 to 1990. Growth of non-Latino population, however, better explains which communities experienced the largest gains in median household income. Poverty rates, which are affected by both education and income 155 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 levels, are related to both growth and loss of nonLatino population. In other words, people with higher levels of education are leaving Type 1 places and settling in Type 2 and 3 places. Most likely Type 1 places are seen as deteriorating communities with little opportunity for skilled work. People with the highest incomes, however, are moving to type 3 places — places of more Anglo (less Latino) ethnicity. These Type 3 places might be booming because of greater employment opportunities. But they might also be perceived as higher status places, attracting people who can most afford to live there. Discussion and Conclusions Contrary to popular opinion, increasing Latino population is not the cause of the lower socioeconomic conditions in communities with higher percentages of Latinos. Instead, it is non-Latino population growth and loss that best explains the relationship between community ethnicity and socio-economic well-being. Loss of non-Latino population means loss of better-educated, higher earning residents. Gains in non-Latino population mean gains in higher-earning residents. Latinos are more likely to be located in communities that are doing poorly, but it is not increasing Latino population that has made them poor. We can not say, however, what the causal order is between changing ethnicity and economic well-being. It is possible that the changing ethnicity reflects changing economic conditions. That is, residents with more education and higher incomes (i.e., non-Latinos) moved disproportionately to places with better economic prospects. Poor economic conditions in Group 1 communities might have prompted non-Latinos (whites) to leave them, while good 156 economic conditions in Group 3 communities, such as the installation of a new factory or prison, attracted people to these places. It is also possible that it is the changing ethnicity of the communities that has brought the changing economic conditions. Places that experienced growth of non-Latinos experienced better economic conditions because of this population growth, while places that lost non-Latinos experienced worsening economic conditions. If this is the case, Group 3 communities would be those that have been able to attract people with the highest incomes, while "keeping out" those with lower incomes, perhaps by building higherpriced housing while neglecting the growth and rehabilitation of lower-priced units. Given that economic conditions are regional (drawing workers from a broad area rather than a specific town), and that ethnic population growth patterns vary dramatically in neighboring communities, this second scenario seems the most likely. This is substantiated by qualitative interviews which suggest that it is an ethnic conflict, rather than employment, that is encouraging white outmigration from places with high proportions of Latinos (Allensworth and Rochin 1996). However, both scenarios may exist. These findings have implications for studying the growth of Latino population in other areas of the country that have not traditionally had large concentrations of Latinos. Research is currently emerging on rural Midwest and Eastern places that are becoming increasingly Latino (e.g., Martin, Taylor and Fix 1996; Gouveia and Stull 1996). It is possible that similar dynamics are occurring in these places in terms of ethnic population growth patterns, and the economic conditions of places. However, if non-Latino population is not studied simultaneously with Latino population, these phenomena will be missed. ALLENSWORTH-ROCHIN/LATINO COLONIZATION IN RURAL CALIFORNIA Several policy implications also arise from these findings, both for places in California, and for other rural areas that might want to avoid recreating the spatial ethnic and economic divisions that have developed in rural California. Whether or not non-Latino white settlement patterns are a result of ethnic conflict or economic changes, efforts need to be made to: 1) slow down or stop the process of white flight from communities experiencing immigration, and 2) work to reduce the increasing inequality between Latino and Anglo towns. In places where ethnic transformation is beginning to occur, it seems possible that if established residents faced the problems of prejudice and poverty, and included the needs of newcomers as part of community planning, community deterioration and white flight might be mini mized. For example, communities might work towards ensuring that quality low-cost housing is available, and that housing codes are maintained, as a means of preventing crowding and deterioration of neighborhoods. Efforts to receive grants for programs serving minority and immigrant children might be pursued to reduce the costs of increasing school enrollment. Efforts could also be made to increase understanding and trust between established residents and newcomers, and to incorporate newcomers into community clubs and activities, such as Spanish language classes for established residents, and Spanish language newspapers for newcomers. Most importantly, community members need to be assured of steady employment at livable wages. This is the most effective means of ensuring community viability. Citations Allensworth, Elaine and Refugio I. Rochin. 1995. "Rural California Communities: Trends in Latino Population and Community Life." JSRI CIFRAS Brief, No.7, The Julian Samora Research Institute, Michigan State University. October 1995. Bean, Frank D. Jorge Chapa, Ruth R. Berg, and Kathryn A. Sowards. 1994. "Educational and Sociodemographic Incorporation among Hispanic Immigrants to the United States." pp. 73 to 98 in Barry Edmonston and Jeffrey S. Passel (eds.) Immigration and Ethnicity: The Integration of America's Newest Arrivals, Washington D.C.: The Urban Institute. Castillo, Monica Dianne. 1991. California's Rural Colonias: A Study of Disadvantaged Communities With High Concentrations of Latinos. Master's Thesis, Agricultural Economics, the Universi"7 of California at Davis. Davidson, Osha Gray. 1990. Broken Heartland: The Rise of America's Rural Ghetto, New York: Free Press. Flora, Jan L., Gary P. Green, Edward A. Gale, Frederick E. Schmidt, and Cornelia Butler Flora. 1992. "Self-Development: A Viable Rural Development Option?" Policy Studies Journal, 20(2): 276-288. Fox, Kenneth. 1985. Metropolitan America: Urban Life and Urban Policy in the United States, 19401980, Rutgers Press: New Brunswick, New Jersey. Galarza, Ernesto. 1977. Farm Workers and Agri-business in California, 1947-1960, Notre Dame: University of Notre Dame Press. Goldschmidt, Walter. 1978. As You Saw: Three Studies in the Social Consequences of Agribusiness, Montclair: Allanheld, Osmun, and Co. 157 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Gouveia, Lourdes and Donald D. Stull. 1996. Latino Immigrants, Meatpacking Work, and Rural Communities: A Nebraska Case Study. Unpublished Manuscript. James, Franklin. 1990. "City Need and Distress in the United States: 1970 to the Mid-1980s." Pp. 13-31 in Marshall Kaplan and Franklin James (eds.) The Future of National Urban Policy, Durham: Duke University. Krissman, Fred. 1995. "Cycles of Poverty in Rural Californian Towns: comparing McFarland and Farmersville in the Southern San Joaquin Valley." Paper presented the conference "Immigration and the Changing Face of Rural California," Asilomar, June 12-14. Luloff, A.E. 1990. "Small Town Demographics: Current Patterns of Community Change." Pp. 7-18 in A.E. Luloff and L.E. Swanson (eds.) American Rural Communities, Westview: Boulder. Martin, Philip L., J. Edward Taylor and Michael Fix. 1996. Immigration and the Changing Faces of Rural America: Focus on the Midwestern States, Occasional Paper #21, The Julian Samora Research Institute, Michigan State University, East Lansing, Michigan. Martin, Philip. 1995. Integrating Immigrants in Rural California and Rural America. Paper presented at the conference "Immigration and the Changing Face of Rural California," Paper presented at Asilomar, CA, June 12-14. Palerm, Juan Vicente. 1991. Farm Labor Needs and Farm Workers in California 1970 to 1989. California Agricultural Studies Report #91-2: University of California, Santa Barbara. Rochin, Refugio I, and Elias S. López. 1995. "Immigration and Community Transformation in Rural California." Paper presented at the conference "Immigration and the Changing Face of Rural California," Asilomar, June 12-14. Runsten, David, Ed Kissam, and JoAnn Intili. 1995. "Parlier: The Farmworker Service Economy." Paper presented at Asilomar, CA, June 12-14. SCR 43 Task Force. 1989. The Challenge: Latinos in a Changing California, Report of the University of California SCR 43 Task Force, University of California, Riverside. Taylor, J. Edward. 1995. "Immigration and the Changing Economies of Rural California." Paper presented at Asilomar, CA, June 12-14. Tienda, Marta and Ding-Tzann Lii. 1987. "Minority Concentration and Earnings Inequality: Blacks, Hispanics and Asians Compared." American Journal of Sociology 93(1): 141-65. 158 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 Tres instancias sobre "El Otro Lado". Ensayos sobre una antropología de la fricción Guillermo Delgado-P. * Resumen Este artículo está dividido en tres partes. En cada una de ellas se pretende problematizar el viaje etnográfico con el objeto de documentar la experiencia del nomadismo, el roce humano, los encuentros, entre espacios físicos e interacciones mediadas por la condición humana que ha sido limitada en el tiempo. Se subraya el hecho de que son las gentes las que definen los espacios. Son ellas las que lo ocupan, las que le dan sentido, las que desentierran constantemente la memoria y la lengua para renovarla, y las que registran su existir, su ser, en un trasfondo de lectura de cronotopos y toponimias. A este respecto, sigo la reflexión de James Clifford cuando nos dice: "Una forma de escritura etnográfica, la descriptiva, ha sido considerada a menudo por todo el proceso etnográfico. Pero, ya sea escribir subestimando, escribir exagerando o corrigiendo, el trabajo etnográfico es intertextual, de colaboración y retórico. Se puede ser serio, verdadero, factual, completo, escrupuloso, referencial —sin pretender describir algo". Abstract This paper is divided in three sections, each of which aims to better understand the ethnographic journey in order to document the experience of nomadism, human contact, and meetings between physical spaces and interactions touched by human condition that has been limited in time. The fact that it is the people who define spaces is underlined. People are the ones who take care, give sense, and constantly unearth memory and language in order to renew them, and those who record their existence and their being in a background of chronotopies and toponymies. In this respect, I follow James Clifford's thoughts when he writes: "A form of ethnographic writing, descriptive writing, has often been considered by the ethnographic process as a whole. But even if the writing is understated, exagerated, or corrected, the ethnographic work is intertextual, collaborative, and rethorical. One can be serious, truthful, factual, complete, scrupulous, referential - without pretending to describe something". *Investigador del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Santa Cruz E-mail: [email protected]. 159 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Si las teorías ya no totalizan, viajan. De hecho, en sus diversos enraizamientos y desenraizamientos las teorías constantemente se traducen, apropian, desafían, injertan. Las teorías viajan, también lo/as teórico/as...esa misma movilidad y movimiento plantean cuestiones no resueltas, en necesidad de sistemático examen. (.1. Clifford y Vivek Dhareshwar, 1989) Introducción En años recientes, el reconocimiento de evidentes e interminables formaciones diaspóricas de sociedades al interior y exterior de los Estados nacionales tradicionales ha despertado el interés general de la investigación en el área de las ciencias sociales, los estudios culturales y otras disciplinas. Al tratar de entender esos grandes procesos de migración y desplazamiento humanos en el contexto de la (pos)modernidad, los elementos limítrofes de las naciones-Estado sufren un desfasamiento en el imaginario como consecuencia del desbordamiento poblacional. Tal desfasamiento revela una dinámica cultural antes ignorada: la persistencia de un ethos que se renueva o reinventa entre transmigrantes. Me refiero a lo/as que vamos y venimos. Ese ethos funciona a manera de estrategia de adaptación a medida que se repiensa intentando una búsqueda o definición de una identidad comunitaria. Esa identidad comunitaria que se inventa en la distancia contribuye a que las poblaciones que experimentan el nomadismo y la diaspora re/creen sus comunidades enteras, de las que transmigraron para asentarse en otras ciudades, tierras y territorios. En la América Latina de los años sesenta, se consideraba que la migración rural-ur-bana era indirectamente incitada por procesos exógenos. En efecto, el pensamiento modernizador — cuando todavía 160 se enmarcaba en el ámbito desarrollista— era una especie de entrada (supuestamente, por la puerta frontal) al "banquete de la civilización" que, desafortunadamente, concluía. Todo ese desplazarse, que equivalió a un vaciamiento poblacional del área rural hacia la ciudad, fue motivado, o sucedió, en respuesta a presiones estructurales de diferente origen; por ejemplo: una dictadura, el colapso de un nicho ecológico, la crisis de la unidad doméstica, los sistemas políticos excluyentes y racistas, el cambio de un modelo económico por otro, el renacimiento de antiguas rencillas históricas, un conflicto de tierras, el colapso de un sistema mono-productivo, la industrialización capitalista de la agricultura, etc. En 1974, algunos estudiosos del tema, hoy ya anacrónicos, pudieron decir que las migraciones hacia los grandes centros urbanos pueden ser más bien encaradas como productos de la terciarización que como causas, en la medida en que este aumento crea condiciones de supervivencia en el medio urbano a los que no logran integrarse a la economía capitalista (Muñoz et al., 1974, p. 122). En este vaivén de migraciones, el siglo XX ha sido diaspórico por excelencia, y demuestra, paradójicamente, lo opuesto que afirma la cita de arriba consignada en 1974. Y esto, porque las llamadas "migraciones internas" eran — precisamente— respuestas de adaptación a una economía capitalista. Es bueno no olvidar que América Latina se constituyó en un receptáculo de poblaciones que escapaban de las guerras mundiales euroamericanas, y que continuó recibiendo a través del siglo varias ondas migratorias europeas. Representativos de esa memoria dejaron rastros en los mausoleos exclusivos: de alemanes, eslavos, franceses, ingleses, en suelo in- DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO" El resultado de estos desplazamientos humanos doamericano. Paralelamente, a manera de otro ejemplo y no tan lúgubre, el barrio Liberdade en Sao Paulo es hoy símbolo de la comunidad de origen japonés más numerosa que vive fuera del Japón. Lo mismo se podría decir de otras comunidades que entraron en un proceso de readaptación saltando los obstáculos del celo legalista de los desplazamientos poblacionales desde el sur, esta vez hacia el norte, a otros países latinoamericanos, o a Europa. Después de los turbulentos años sesenta, momento cumbre de la Guerra Fría, los dictadores militares latinoamericanos ocasionaron la expulsión masiva de nacionales (indiferentemente acusados de "revolucionarios"), creando situaciones tales que, en un momento, cada país tuvo entre un diez y algo por ciento de su población expulsada o viviendo en otro lugar fuera del Estado nacional soberano. Si en esos años las políticas de resistencia ocasionaron una continua represión militar de corte dictatorial, el exilio, eufemismo por emigración forzada, se constituyó en solución temporaria que para muchos se hizo permanente. Los modelos económicos llamados a modernizar el campo y la ciudad al interior de la nación-Estado tuvieron resultados coadyuvantes del mismo fenómeno de desplazamiento poblacional. Los casos más ejemplares de esa expulsión poblacional fueron las migraciones indígeno-campesinas que se dieron en llamar "internas". Los ejemplos más trágicos lo constituyen aún la migración maya (GuatemalaMexico), la de varias etnias de México para trabajar en la agricultura mecanizada de Estados Unidos, las migraciones hacia las urbes de un sinnúmero de sociedades similares en la Amazonia, los Andes y las costas del Pacífico, y la persistente emigración de población procedente de las islas del Caribe a Estados Unidos. plantea interrogantes para el entendimiento de la noción de una cultura nacional hermética y anacrónica, pues desafía situaciones que se redefinen por el tamiz de la emigración. Afirma el antropólogo Stefano Várese: Las viejas unidades, circunscripciones y niveles de análisis antropológico —la comunidad agrícola rural, la región indígena, las áreas multiétnicas e incluso el espacio del Estado-Nación— se están volviendo estrechas e insuficientes para la comprensión de etnicidades y movimientos sociales en los que se combinan la defensa de la soberanía local con la lucha por derechos humanos, laborales, culturales, ambientales a escala étnica y multiétnica transnacional (1996, p. 16). El etnólogo David Maybury-Lewis (1994) reflexionó recientemente sobre el conflicto étnico como lugar o espacio visible en la unificación de las Alemanias, la nueva África del Sur y los intentos de acuerdos entre Israel y Palestina. Algo inconcebible tienen estos ejemplos vistos diez años atrás; sin embargo, hoy parecieran tomar un curso positivo en el espíritu de paz. Empero, la actual disipación de tales prospectos sostenibles son más reales en otros lados que en los ejemplos mencionados. Regresan las amenazas de la problemática étnica y la estrechez de nociones anacrónicas tales como la del Estado-Nación tradicional. Pregunta el antropólogo de Harvard: "¿Es éste el Nuevo Des-orden Mundial?" Se refiere a la ex Yugoslavia, a la unificación alemana y a la Europa del este, es decir, a los lugares donde la Guerra Fría no pudo eliminar la memoria. Estos conflictos, en menor escala, existen en prácticamente todos los países latinoamericanos. También son materia de disputa diaria en los Estados Unidos respecto de la población de origen mexicano 161 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 e hispanohablante en general. Existe como novedad, para añadir una variable, una reciente diáspora brasileña. Pero no muy lejos del observador, en California, en la primera semana de noviembre de 1994 se gestó una lucha que —es predecible— definirá un modo de operar la cuestión étnica y los problemas relativos al multiculturalismo estadunidense. Es difícil saber si, en efecto, esa lucha comienza o termina. Si fuéramos adictos a los ciclos a la Kondratiev diríamos que esa lucha va y viene, en ciclos. El antropólogo John BrownChilds escribió de esta situación, evocando a Gramsci, refiriéndose a un "aspecto mórbido" (1996) para entender la emisión de una ley californiana que endosó la suspensión de servicios estatales para trabajadores indocumentados. Uno podría pensar que dichos trabajadores son irlandeses, canadienses o chinos. Sin embargo, es necesario indicar que los blancos visibles son los de habla hispana, en su gran mayoría. Es la lucha de lenguas, la lucha por el derecho a ser considerado hispanohablante. No es necesario ir tan lejos, como sugiere el etnólogo de Harvard, para darse cuenta de la intensidad del conflicto étnico en Estados Unidos. A propósito de la presencia de hispanohablantes en ese estado (recuérdese que California, Oregon, Arizona, Texas y Nuevo México tienen viejas toponimias no precisamente anglófonas), una nueva generación de racistas anglos promovieron un artículo estatal que, de aprobarse, coartaría el derecho a la educación, a la salud y a la ciudadanía. No sólo eso: si se aprobara dicha ley, hallaría en niños y niñas de simples trabajadores migrantes a los chivos expiatorios. Pues la "caza" de indocumentados en una economía regionalizada, globalizada, como es la nueva área del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, desdice los derechos humanos mínimos con los 162 que —supuestamente— contamos como seres de carne y hueso. "California produce —dice Carlos Fuentes— una tercera parte de la riqueza agrícola en los Estados Unidos, pero 90 por ciento de ese producto es cosechado por brazos mexicanos." Esta ley ha sido considerada temporalmente inconstitucional. Las contribuciones académicas que nos permitieron entender que los procesos de urbanización eran complejos e interminables, también nos decían que la pobreza se hacia inerradicable de las urbes. De hecho, si echamos un vistazo a la condición humana de las urbes de la América Latina (de las Américas), observaremos que el evidente carácter de la pauperización recicla estrategias de sobrevivencia que responden a la constante transformación del espacio urbano y el flujo demográfico, pero también al indetenible proceso de colapso ecológico y a la continua integración de áreas rurales, otrora insignificantes y ahora urbanizadas, al mercado de propiedades. Tras observar la crisis urbana desde el ámbito de Medellín (Colombia), Héctor Abad Gómez (1984) sugirió aproximarse al complejo urbano con una estrategia que remeda la relación médico/paciente y que él llama poliatría (del griego polis, ciudad, más iairía, prevención, tratamiento). La poliatría, en este caso, sería el tratamiento de ciudades, en la misma forma en que la medicina preventiva se aproxima a los nuevos conceptos del tratamiento curativo. La poliatría sugeriría la temprana intervención para evitar el colapso del paciente, en este caso, la ciudad. Si la poliatría será una nueva disciplina o no dependerá de la práctica de los médicos de lo urbano. La poliatría proveería el bienestar de la ciudad, esperando —hay que pensar lo impensable— que la ciudad no muera. Un ejemplo más clásico de la emergencia de nuevas urbes como consecuencia de DELEGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO". los grandes procesos de migración y desplazamiento la antropología está pasando por una etapa de humano lo constituye el área fronteriza entre Estados reevaluación de sus propios instrumentos de Unidos y América Latina. Esa área se encuentra en un investigación... Sin estas nuevas maneras de conocer espacio cuya centralidad acaba definiendo a dos nos estaríamos remitiendo nuevamente a viejos Estados Unidos: el anglohablante pero también el códigos coloniales de "reconocimiento" equiparables mexicano. Y es central la frontera porque traduce un a una "rehegemonización" intelectual. De allí el espacio a dos niveles. Uno, el oficial, rígido e histórico, ejercicio autorreflexivo que tanto entusiasmo está objeto de políticas bilaterales; y el otro, la frontera despertando, pero que puede llevar a extremos de informal, más flexible y de constante creatividad en autoexilio intelectual. cuanto a la producción de cultura. necesario destacar la importancia del diálogo con los En un estudio innovador, para el que viajaron dos Asimismo, por ello es sujetos de estudio (1993, p. 16). mil millas de frontera, Daniel D. Arreóla y James R. Una tendencia actual de la antropología disciplinaria ha Curtís concluyen diciendo: sido la de promover y/o responderá la crítica de la ...en las últimas tres décadas el corredor fronterizo representación. Esta crítica se la ha hecho tanto interna emerge corno una de las regiones más urbanizadas de como externamente. Me suscribo aquí a una sugerencia México. Sus grandes ciudades están entre las de de Michael Taussig en la que el antropólogo pareciera crecimiento más rápido del hemisferio occidental. proponer que el lenguaje sin su capacidad de transmitir Las seis más grandes en orden de grado —Ciudad profundas intenciones, en el que lo sensorial es un Juárez, Tijuana, Mexicali, Matamoros, Reynosa y aspecto importante, empobrecería a la antropología, Nuevo Laredo— tienen poblaciones que van desde limitándola a moverse en una especie de círculo donde 200 000 hasta 800 000, de acuerdo a los censos de sólo existe la tarea de construir significados sociales en 1990 (1993, p. 3). narrativas inaccesibles, alegóricas y artificiales (Taussig, 1992, pp. 8-14). Larry Herzog ha creado el concepto del border commuter worker (trabajador de frontera que se desplaza sobre un radio extenso) en el contexto de lo que él llama la "estructura metropolitana de transfrontera" (1990, pp. 1-20). El término inglés commuter describe un fenómeno postindustrial. Ilustra la experiencia del trabajador de urbe que se desplaza largas distancias en auto, bus o avión. Regresa a descansar al suburbio alejado de los males ekísticos del downtown, ahora infestado de oficinas. Lourdes Arizpe, en un breve texto introductorio a una compilación suya, escribe que La etnografía, el diálogo y la entrada a los espacios en cuestión dependen siempre del proceso de textualización, basado en el intercambio de ideas y en el rescate de la memoria. Aquí se intenta dar sentido antropológico a un espacio que es un locus vital en la experiencia de la crítica literaria Norma Klahn, quien ha documentado la representación del concepto de frontera —un habitus— en la rica literatura que estudió ella desde un juego de percepciones simbólicas a través de la ficción (1994, pp. 460-480). Este artículo está dividido en tres partes. En cada una de ellas se pretende problematizar el viaje etnográfico con el objeto de documentar la experiencia del noma- 163 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 dismo, el roce humano, los encuentros, entre espacios varios sitios (la frontera como locus) que capturo físicos e interacciones mediadas por la condición en un viaje etnográfico. humana que ha sido limitada en el tiempo. Se subraya el hecho de que son las gentes las que definen los espacios. Son ellas las que lo ocupan, las que le dan sentido, las que desentierran constantemente la memoria y la lengua para renovarla, y las que registran su existir, su ser, en un trasfondo de lectura de cronotopos y toponimias. A este respecto, sigo la reflexión de James Clifford cuando nos dice: Una forma de escritura etnográfica, la descriptiva, ha sido considerada a menudo por todo el proceso etnográfico. Pero, ya sea escribir subestimando, escribir exagerando o corrigiendo, el trabajo etnográfico es intertextual, de colaboración y retórico. Se puede ser serio, verdadero, factual, completo, escrupuloso, referencial —sin pretender describir algo (Clifford, 1990, p. 68). George E. Marcus elaboró similares ideas al comentar cómo otras ciencias humanas, tales como la historia, retuvieron un aire de autoridad, para luego subrayar que: "La antropología perdió su especificidad de canon, absorbió la crítica, mientras que la ideología del canon textual permaneció fuerte entre historiadores" (1992, p. 117). Deseo expresar aquí que cuando represento (porque existe el rayar de otros lápices) lo "esencial" de un lugar o unas culturas que se desenvuelven en ella deseo habitaren la temporalidad de dichas ideas y de los 1 2 I. El "Otro Lado": una visión desde el Sur El tema es inagotable y ubicuo; de hecho, es uno de los tres o cuatro grandes temas del México contemporáneo. ¿Como describir a la red de vínculos culturales de dos países que comparten tres mil kilómetros de frontera? ¿Cuál es la historia del impacto de una cultura sobre otra, de las resistencias, de las transacciones, de las asimilaciones? La interrelación cultural está en todo y lleva ya dos siglos de acción tenaz y cotidiana. (Carlos Monsiváis, 1994, p. 435)2 Al hablar de la frontera México-Estados Unidos, Carlos Fuentes la piensa como una herida profunda en el sentido del tiempo, una cicatriz. En su libro Gringo Viejo (México, 1985), entre otras cosas, Fuentes, fascinado por la vida del periodista Ambrose Bierce —un enigmático muerto de la Revolución de 1910—, escribe esa voz que dice: "Hay una frontera que sólo nos atrevemos a cruzar de noche... la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos". Otro de los personajes de Fuentes, el coronel Frutos García, dice: "Ellos los gringos sí, ... se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas, y ahora el viejo la había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país" (p. 13). Me inspiró a menudo una rara curiosidad el concepto de "frontera", porque las Deseo agradecer a Norma Klahn que me inició en el viaje etnográfico de la frontera, su locus y su habitus, y al Chicano/Latino Research Center de la Universidad de Calitornia en Santa Cruz, del que Norma es codirectora. El CLRC jugó de auspiciador del encuentro UCSC/EI Colegio de la Frontera Norte en el verano de 1996. Varias de estas ideas fueron comentadas con las antropólogas Patricia Zavella, Olga Nájera-Ramírez, Ann Kingsolver y John Brown-Childs. Ana Rebeca Prada y Jesús Urzagasti me alentaron a compartir extractos de este texto entre lectores de Presencia Literaria (La Pax, Bolivia). Ver el artículo de Carlos Monsiváis "Interrelación cultural entre México y Estados Unidos", pp. 435-458), y el de Norma Klahn, "La frontera imaginada" (pp. 460-480), en el libro compilado por Ma. Esther Shumacher, Mitos en tas relaciones México-Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 528 pp. 164 DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO"... tuve que cruzar varias veces y en diferentes partes, y porque siempre son las mismas. Las fronteras son líneas imaginarias resguardadas por visibles y hoscos guardias, implacables aduaneros, alevosos crápulas, y pasajeros que son al mismo tiempo transeúntes-víctímas de subjetivas arbitrariedades. "Víctimas" porque, aunque no siéndolas, cruzar fronteras — dependiendo del azar— denigra, para bien o para mal. Hoy en día, la lógica neoliberal subraya que "ya no existen fronteras". Afirmación absurda ésta, se refiere sólo a los modos de inversión de capital que, en efecto, no poseen frontera alguna. Para los individuos que se desplazan "por tierra", de un lugar a otro, empero, esa muletilla de fin de siglo no significa, necesariamente, lo que intenta expresar. En ninguna otra época sino en ésta, los grandes desplazamientos humanos están transpirados de la lucha por la sobrevivencia para hacer más llevadera la vida. El desplazamiento humano masivo, el latinoamericano sobre todo, tiene en su historial una densa angustia.3 Desde el perseguido exiliado por las dictaduras pasadas, hasta los recientes migrantes voluntarios que se desplazan por las Américas, todos lo hacen buscando "un campito bajo el sol". Digo migrantes voluntarios, porque existe en la presencia histórico-cultural un gran ejemplo de una sociedad que emigró a tierras americanas, en efecto, involuntariamente. Es la presencia afro al interior de este continente. Los retornos son pocos. Los regresos no existen. Quienes han echado raíces en otros parajes crean (los que crean) al mismo tiempo una familia joven cuyos hijos experimentarán otro tipo de exilio: el saberse nacionales a distancia, una especie de seres metanacionales preservados cual 3 fuego primordial. Los hijos están, sin embargo, dispuestos a adoptar culturas y lenguas que se los tragan. La nación, "la patria" de los ultranacionalistas, existe para esos metanacionales como una distante imagen siempre borrosa, intangible. Cuando se enfrentan a la misma realidad, esa opaca patria se derrumba. Se revela que el concepto de nacionalidad es efímero. Lo único susceptible de salvedad es "la cultura que permea todo" —a decir de Renato Rosaldo—. Es decir, un modo de ser, ver y hacer, aliñado de unos fonemas de la lengua, quizá un sabor culinario, y la necesidad de religiosamente volver al lugar de origen, lugar ya diferente a la nostálgica "patria" de los progenitores, puesto que la cultura es dinámica y no estancada. Los hijos inventan así los orígenes que ellos mismos desean. Dependerá de ellos reestablecer contacto con lo que les dijeron era suyo, o medio suyo. El resultado no es siempre alegre, porque se experimenta una individual reinvención de la cultura, e incluso es esquizofrénico. En otros casos se recrea un exilio de hijos, porque los lugares a los que regresan los padres no siempre son los de los hijos. El exilio crea exilio. Ahora que el siglo XX se cierra, los desplazamientos humanos, y entre ellos el exilio, han producido entre otras cosas grandes subculturas de desplazados, física pero también metafóricamente. Se han producido evidentes procesos de hibridación. La demografía, combinada con otras ciencias sociales, pudo, en algún momento, registrar la certeza de esos cambios (aunque no la certeza estadística). El resultado es que la mayoría de los habitantes de los países del globo —por volición o necesidad— han rebasado sus fronteras y las rígidas identidades. En algunos casos El tema está siendo abordado con perspectivas históricas. Ver el texto de Erasmo Sáenz Carrete, El exilio latinoamericano en Francia: 1964-1979, Mexico, UAM-Iztapalapa, 1995, 309 pp. 165 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 tales fronteras fueron corregidas o diseñadas otra vez. Ambas situaciones, rebasar y desdibujar la frontera colonial, han hecho que cada día sea menos posible definir con la emotiva carga anacrónica "la nacionalidad" de las lecciones de "la prepa", el liceo, la propedéutica, o lo que desee llamarse. Es más, en muchas experiencias del presente, cuando se habla de "cruzar fronteras" no se está hablando necesariamente de alguien que lleva un pasaporte, sino de las barreras que las circunstancias imponen sobre este maremágnum de anónimos transeúntes en la villa global. Las lealtades ya no se inspiran en la afinidad "nacional" sino en otras razones; lo "nacional" es prescindible. La afinidad podría ser ahora generacional, horizontal, jóvenes que utilizaron el corte Beatle, pantalones pata de elefante. Rockeros en Londres, Nueva York, el DF, Caracas. Chavos-banda en ciudad de México, Monterrey, Tijuana, San Diego. Recientemente, tuve la oportunidad de cruzar la frontera en la punta sur del hoy estado de Texas, más precisamente el área cuya silueta de filuda daga en el mapa representa Padre Island. Contigüos están Brownsville y Harlingen, y hacia el sur Matamoros, Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, México, que, formando frontera, colindan con los primeros. Esta área correspondió al colonial Nuevo Santander, puesto que los españoles deseaban emular, siempre emular. La región registró en la memoria de los tamaulipecos, y también en la de los texanos, el célebre paso del extraviado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, aunque ambos yerran en precisar la histórica ruta. Primera lección: el español tiene antigua presencia en ese territorio, anterior al inglés. Es culturalmente latinoamericano, y específicamente mexicano; en razón de la presencia del inglés, esta lengua reaparece intermitentemente entre los mexicanos del 166 sur texano, que pueden jugar varias partidas de naipes intercambiando ambas lenguas. Es como si escogieran de ellas los recónditos gustos expresivos más próximos a la emoción y la razón. Segunda lección: éste es un caso en el que "la frontera" cruza a las personas y comunidades. Suele pensarse en que uno/a cruza la frontera; en este caso fue la frontera que los cruzó. Amoldo Treviño es un agricultor tamaulipeco que nos dio la bienvenida. Aunque residente de Valle Hermoso, en territorio mexicano, Amoldo va y viene. En ningún momento él dijo que cruzaba la frontera. Ésa era imagen nuestra. Lo que sí decía Amoldo, y luego su compañera Onelia, era que "iban píal otro lado". Por Amoldo supe que el Tratado de Libre Comercio devastó a los agricultores de maíz y sorgo; ahora "incluso los repuestos para los tractores están a precios desorbitantes". También recordaron él y su hermano Everardo que "papá grande" (es decir, el abuelo), y el papá de papá grande, siempre iban "píal otro lado". El "otro lado" resultó ser Brownsville, Padre Island, o Harlingen en el hoy estado de Texas. De hecho, esa familia: Amoldo y Arnoldito, las dos Onelias, Everardo, Everardito, Myrna, Amparo, Berenice, María Benedicta, Lucinda y Lucindita, y Diana, mira ese territorio desde un centro muy propio. La frontera es un fonema innecesario para quienes siempre deambularon esas cálidas tierras. Generaciones tras generaciones siempre fueron y vinieron, están yendo y viniendo, incansablemente. La cercanía es tan palpable que María de los Angeles, compañera de Régulo, un sábado se dirigía a comprar un traje de novia en preparación de un ritual vital de pronta celebración. Dijo: "Iré píal otro lado a comprar un traje". Y lo dijo con tanto apresto que enunciar su propósito sonaba a la misma disposición que tiene mi tía Raquel Santa Cruz cuando se dirige al DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO"... Mercado de la Cancha en Cochabamba. Y así aprendí que la frontera les cruzó, pisando árboles genealógicos cuyas raíces se hallan entre aquellos primarios desplazados españoles, judíos conversos, y los posteriores, alemanes, suizos, franceses e italianos que subieron al área como primerizos colonizadores. Habían transcurrido cinco siglos. Pero el español, la lengua, tiene una voluntad de sí porque Valle Hermoso o Matamoros son la conciencia de su presencia en el último rincón del Norte de México. Son espacios urbanos que continúan haciéndose, están inacabados y sin prisa. Queda mucho por hacer. Ya satisfechos como tíos, optamos por regresar píal otro lado. Onelia, para despedirnos, cocinó un famoso bocado norteño: carne seca con huevos, chile jalapeño, una tajadita de aguacate (que en Suramérica suele llamarse "palta"), tortillas de maíz y de harina, y unos frijoles refritos (llamados "porotos" en Suramérica). Sin embargo, las tortillas de maíz van desapareciendo a medida que uno se desplaza al sur de América. Como todo pueblo tocado por el gran proceso de transculturación (ese término que nos dejó en herencia el escritor uruguayo Ángel Rama), su cordialidad no tiene fin. Antes de llegar a lo de Onelia, otro "almuerzo" nos fue obsequiado por Myrna: papaya, unas gotas de jugo de limón sobre piña, manzanas y plátanos. Cuando uno entra a territorio texano, el español se achica un poco, por así decir, pero no desaparece. Es más, ya en pleno Brownsville uno escucha un rítmico intercambio de tonos: unas veces inglés, otras español. Es un juego de voces, un idioma en sí mismo. Sólo los ortodoxos evitan mezclar. Los oídos no acostumbrados, sin embargo, registran los neologismos y el nuevo vocabulario: "déme ese bonche de flores", "póngale las maneas a la troquita". Los hispanoparlantes el inglés, y los anglófonos el español. Es un diario convenio de lenguas, contexto que inspira el siguiente dictum: "el nacionalismo del mañana será bilingüe" — apunta Monsiváis. Al final del viaje, A. M. Zárate y su compañero, J. Rivera, nos invitan a conocer su fábrica de cerámica y azulejos que se encuentra en Brownsville. Mientras paseamos el taller, apuntando una esquina Joe me dice: "Éste es el carro presidencial que utilizó Don Porfirio Díaz, el seis veces presidente de México". Lo dice sin que se le mueva una pestaña. El sorprendido soy yo. Para Rivera siempre fue historia, su historia visible e invisible. En la distancia, el "Puente Internacional" está invadido de camiones de gran tonelaje. El tráfico es infernal. Incesante la isocronía de rugientes motores que van y vienen, "cruzando la frontera". Las callejuelas que conducen al puente para cruzar a México o viceversa están repletas de librecambios y tiendas liberadas de impuestos. Mallas con alambre de púas se han levantado para detener el flujo migratorio indocumentado. Tres banderas flamean anunciando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos. La fuerza de la historia, sin embargo, es profunda y certera. Un radio transmite el invariable despliegue del acordeón y los bajos del tololoche, es... el conjunto music. La voz de la malograda Selena —que en inglés suena a Celina y en chicano a Salinas— se desparrama alentando la vida del TexMex. Un entusiasmado vende diminutas banderas mexicanas "píal coche, porque ya es Septiembre". Para esos habitantes ambos lados de la frontera son siempre "el otro lado". Lejos, en la distancia, se ve venir una sombra que ojalá nunca reconstruya la fatuidad del Muro de Berlín sobre ese extenso hito que sugiere separar dos pueblos. Las culturas, no obstante, se han permeado entre ellas. Los lenguajes penetran en ambos lados. Siguen renovándose entre los diaspóricos que negocian los espacios. 167 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 II. El "Otro Lado" del "Otro Lado": un lenguaje como fobia Cada hombre nacido en el sur [de Estados Unidos] lleva en sí un fantasma que, de alguna manera, queda cual amo de sus acciones. Y ese fantasma es el viejo hombre defensivo. (de un artículo del antropólogo Glynn Custred, nacido en Alabama) Custred no entiende lo que significa ser negro. Se siente amenazado, pero yo no entiendo por qué (Andre Duke, estudiante de 22 años) I Este título pareciera contradictorio aunque no por ello imposible. ¿Quién podría sentir aversión a una lengua, y por qué? Depende del contexto geográfico hablar de toda fobia lingüística. Es un espacio en el que se elabora el temor por la experiencia humana cuya emisión fonética comienza con el primer nalgazo, segundos después de venir al mundo. Es similar la aversión racial que nace de percibir una diferencia, de construir un Otro. En ambos, el racismo es el resultado extremo de un temor, de la inhabilidad de dialogar, de cruzar mundos. En el contexto del mundo globalizado de hoy se encuentra, sobre todo en el mundo anglófono, un monolingüismo especialmente provincial y cerrado, aquel que nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con otros parlantes que emiten palabras en otros sistemas de comunicación (llamados lenguajes). Una persona educada, aquí, y en la experiencia vital de cualquier cultura, era una persona capaz de comprender las diferencias lingüísticas, cuando no podía comunicarse en varios idiomas. Es paradójico que hoy en día esa 4 168 apreciación hubiera perdido razón, y esto porque mientras por un lado de la boca se articula la palabra "globalización", por otro una anglofilia surge entre los discursos de los líderes políticos estadunidenses. Tal pareciera que existe una correlación mecánica entre monolingüismo y neonacionalismo. Recuerdo que cuando el fallido candidato presidencial Michael Dukakis optó por expresarse en varias lenguas, el "estadunidense promedio" vio esa cualidad con desconfianza, una rémora. Demás sería decir que Dukakis es un apellido griego. Nunca más escuché hablar del señor Dukakis. Ahora, cada época electoral en Estados Unidos arranca "el problema" del "lenguaje". Surge otra vez como una víctima que hay que atormentar. Y no es cualquier lengua, la teutona, las nórdicas, las asiáticas, sino la de Cervantes, aquella cuyo mayor logro nos lo entregara el Manco de Lepanto, y sus cultores desde entonces. Quizá el recalcitrante monolingüismo de los políticos republicanos —y por ende su fobia— se ve traslucir por la ola de hispanoparlantes que en Estados Unidos ya llegaron a unos 23 millones.4 Comienza uno a comprender, súbitamente, el desprecio histórico con que la norteña Nueva Inglaterra tildó al Sur Profundo de "Dixie" de Estados Unidos. La bandera cruzada del Sur, de los Dixie, simbolizó el esclavismo; hoy, esa bandera es también icono del neorracismo y de la prerrogativa blancuzca en ese país. En efecto, si la Nueva Inglaterra aún genera el intelecto desde sus varias e históricas universidades (su racismo es menos notable, aunque no por ello prescinde de él), el Sur prosigue siendo un espacio donde caldea una de las angustias raciales más profundas entre blancos y Para el año 2080, mas de la mitad de la población estadunidense de origen angloeuropeo pertenecerá a grupos étnicos no-blancos, y la población angloeuropea habrá rebajado a menos de la mitad. Sera una sociedad transracial. DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO". afroamericanos. De ahí esas dos notas introductorias al comienzo del artículo, que ilustran las imágenes de dos tipos, dos historias, dos generaciones distintas, dos hombres (sería diferente si fueran mujeres) que se miran tratando de entenderse. No es una casualidad que los proponentes del tormento lingüístico vengan de esas áreas. Gingrich es del sur; Dole, del oeste medio; el texano parlanchín Perot no se salva, y varios de los recalcitrantes sermones de teleevangélicos son también originarios de esas tierras del "Bible belt", donde las iglesias de todo matiz se reproducen ad infinitum, como en la calle 16 de Washington, D. C., conocida también como "Church Row". Estos concuerdan en que hablar otro idioma podría situarlos entre los discapacitados mentales. Piensan que otra protráctil lengua que no sea el inglés podría terminar desintegrando al coloso. En su libro To Renew America [Para Renovar America, es decir, Estados Unidos], Gingrich, en un momento de la historia de ese país portavoz del Congreso estadunidense, haciendo gala de su miopía académica escribe: "La educación bilingüe entorpece y confunde a las personas en su búsqueda de nuevas formas de pensar". Pero ya decía Carlos Fuentes que si un país convoca a elecciones para votar por una lengua oficial es que ese hecho, a priori, registra un anacronismo del prejuicio monolingüe de los politiquillos de la Unión Americana. Razón tiene el autor de Terra Nostra. En este caso, la intentona de prohibir hablar específicamente en español, como acaba de hacer un juez de Texas (¡¡un juez!!) es absolutamente anacrónica. El español ya es un idioma de uso común, y de facto se renueva con o sin programas oficiales. Eliminar su uso sería negar todo concepto de globalización, de intercambio, de interacción. Como muestra de ese fenómeno, sólo en el área de Washington, D. C., existen 12 periódicos que publican en español (dirigidos por gallegos, mexicanos, bolivianos, peruanos, y otros), amén de radios, programas de televisión, discos, cassettes, revistas, espacios públicos, etc. Generalmente, los periódicos se mantienen con el apoyo de negocios latinos, que hoy en día suman nada menos que un millón y que en el futuro podrían generar unos 90 mil millones en ventas brutas. Aparentemente, la realidad llega lejos, mucho más lejos que aquella circunscrita a los neoconservadores sureños o del oeste medio. // Los camioneros sureños (supuestamente de un grado de escolaridad elemental para los niveles aceptados en Estados Unidos), que transportan mercancías por ese Sur Profundo estadunidense, sin temor ni temblor, se deslizan por las grandes carreteras batiendo aquella bandera cruzada, la racista, como representando una especie de derrota interna y nostálgica de un pasado añorado. Y como les recuerda una humillación, la hiel es amarga. Quedaron por ahí, sembrados, resabios de la historia. Clarence M. Spalding, un afroamericano de la ciudad de Nueva Jersey (no recuerdo el número de salida en la carretera que lleva a su vecindario), al cruzar el triste pueblo de Macon, Georgia, me dijo que los afroamericanos del sur tenían todavía una mentalidad de plantación. Fueron ellos los oprimidos por la bandera cruzada de la confederación, y aunque libertos del esclavismo, esa bandera aún está ahí, como una permanente bofetada de la historia contra ellos, pero también contra judíos, católicos, indios, hispanos y homosexuales. En filmes ahora célebres, tanto Costa-Gavras (Betrayed, Traicionado) como Alan Parker (Mississippi Burning, Mississippi en llamas) 169 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 divulgaron en 1988 las profundas tensiones que —a decir de Geoff Andrew, el crítico de cine—, "admirablemente expone(n) la enfermedad moral que infecta al corazón del oeste medio conservador", y que continúan alimentando la historia del racismo en esos lugares. Pues bien, en estas regiones, tan densamente racializadas, las distinciones fonéticas se dan al interior del inglés, del inglés sureño (como en la película El color púrpura), del inglés blanco y del inglés afro, también llamado "negro" o "ebonics". Son de alguna manera muy parecidas a las zonas racializadas de Chiapas (México), donde los "auténticos coletos", es decir, los mestizos que claman la pureza racial como la clamaban los conquistadores españoles, subestiman como una práctica diaria la presencia de indígenas pertenecientes al complejo lingüístico maya. Bolivia, que comparte con Chiapas similar contexto, también racializa a los suyos (como en la película Yawar Mallku, o La nación clandestina). El concepto de la "democracia racial" en el Brasil (como en la película Bye, Bye Brazil) ilustra el mismo proceso. En ese espacio sureño, volviendo a Estados Unidos, no existe otro idioma que también sea un sistema aceptable de comunicación. El inglés afroamericano es cerrado, y los blancos aprendieron a asimilar (sin darse cuenta) su cadencia en el suyo, ambos detestables en la Nueva Inglaterra. Esa dinámica explica la emergencia de intelectuales sureños (blancos) cuya añoranza por la Secesión la circulan hoy en revistas como Southern League (Liga Sureña), que traducen esas ideas. Esta situación da para pensar en los efectos de la globalización sobre la población estadunidense, sobre todo la monolingüe y hermética de las áreas que fueron otrora plantaciones esclavistas. La pregunta es: ¿puede sobrevivir un ethos, en este caso un ethos de la prevalencia racial, de las prerrogativas cutáneas? 170 III En el mes de noviembre de 1994, Norma Klahn y yo tuvimos oportunidad de presentar un trabajo en la XCIII Reunión de la Asociación Americana de Antropología, organizada en la ciudad de Atlanta, Georgia. No pasó ni un día cuando uno de nuestros anfitriones, a nuestra pregunta de ¿qué significaba MARTA?, con una insinuación irónica nos dijo: "Bueno, es el sistema más rápido de transporte para los afroamericanos". Nos decía con ello que quienes utilizaban ese sistema eran en su mayoría aquéllos. Cordial en su trato, hasta nos deletreo MARTA: Moving Afro-Americans Rapidly Through Atlanta. Una mujer chicana que escuchaba la explicación se horrorizó, mientras nosotros optamos por utilizar MARTA para llegar al aeropuerto. Nuestro anfitrión, que también era antropólogo (angloeuropeo), nunca más supo de nosotros, y esto porque nosotros —latinos— éramos también, en ese contexto, mimesis de aquellos afroamericanos. Otra colega neoyorkina nos dijo que "en el sur de los Estados Unidos las cosas, respecto al choque racial, no habían cambiado mucho". Este tema nos empujó a hablar de acentos y tonalidades. Se refería, sin duda, a los grandes disturbios de Alabama en los años sesenta, a la marcha de los derechos civiles de Luther King. Los pesados acentos del sur, por otro lado, debido a la fonetización del lenguaje vía la televisión, tienden a desaparecer, aunque no tanto como el ethos racial marcado por esa historia. Además, a la manera de un acto de resistencia, en otros lugares ni siquiera la televisión ha logrado derrotar las cadencias lingüísticas, y menos el racismo. En cambio, contra el trasfondo de la globalización, en esos mismos lugares existe la creencia de que el desempleo ha sido generado por la ocurrencia de firmar un Tratado de Libre Comercio con México DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO". y Canadá. En respuesta, surge un interesante neorregionalismo de carácter secesionista. Éste es un tira y afloja entre blancos y afroamericanos, al menos así lo percibe la ensayista bell hooks (no utiliza mayúsculas), cuando habla de los extremos cutáneos y de sus implícitos político-culturales. Para la ensayista no existe ningún otro color sino el blanco y el negro, sufre de daltonismo [enfermedad de la vista que impide distinguir ciertos colores], y sus ensayos apenas insinúan la presencia latina entre la complejidad racial estadunidense. Es el problema de muchos intelectuales afroamericanos, para quienes es inaccesible, como ocurre con su contraparte blanca wasp, la incursión a otras lenguas, otros mundos, otras culturas. Respecto al español, ojalá provoque una apertura de mundos. En Estados Unidos esta lengua fue encasillada entre las antigüas regiones colonizadas por los españoles hoy en territorio estadunidense. Joel Garrau, periodista del Washington Post, llamó Mexamérica a esta región. No será sorpresa que la lengua se fortalezca mucho más, pues en estas circunstancias ya es abrumadora su presencia, al extremo de que grandes empresas gráficas han comenzado a publicar libros en español en Estados Unidos abriendo un mercado que antes dominaban las prensas españolas, argentinas, mexicanas y colombianas. El problema es que Mexamérica rebasa los límites que Garrau propone. Los bancos [léase bien, bancos, no blancos] ya entraron en un proceso abiertamente global y el español es una lengua con gran demanda. En las transacciones de la bolsa de Wall Street los jóvenes se codean con riesgosos coetáneos latinos, y muchos gringuitos andan mejorando su español a diario. Un gran afiche de Juan Gabriel anuncia la venta de su biografía en plena Quinta Avenida de Nueva York, y el mariachi canta "La canción 187" y "El México que se nos fue". El Museo de Arte Moderno (MOMA) exhibe los diseños a lápiz del español Francisco Goya, y los programas obtusamente modernos en las universidades empiezan a cambiar sus perspectivas buscando nuevas formas de problematízar el mundo global y el rol latinoamericano en ese mundo. Acaba de salir un libro cuyo título es AmericaS, y otro aún titulado Latinos. Las viejas monografías nacionales son inservibles, a no ser que se les vea en comparación, tomando en cuenta a todas las diásporas e historias hasta hoy negadas. La generación de los políticos de la globalización como Gingrich y el mismo Bill Clinton, y otros, creció con el famoso ®Teflon y las cosas que ocurren en la realidad (real y virtual) no se les pega. Son ellas, esas cosas, las que construirán las sociedades multiculturales con un futuro tolerante. Es una lástima que la educación, ahora que jóvenes imágenes y voces nos invaden, sufra un retroceso y se torne en privilegio antes que en derecho. Una luz se ve al final del túnel. El camino es arduo. ¿Existe el prototipo de la comunidad global? ¿Dónde? III. La frontera como centro Tijuana; una visión de Flâneur El individuo se forma luchando contra la necesidad de la identidad. Me parece que el único medio de oponerse a la exclusión es enfrentarse a la cuestión de la libertad de exponerse. Richard Senett, 1994 Se podría aplicar al espacio fronterizo Tijuana/San Diego una interrogante planteada por García Canclini que dice: "Me pregunto si en el desplazamiento de las monoidentidades nacionales a la multiculturalidad global, el fundamentalismo no intenta sobrevivir ahora como latinoameri- 171 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 canismo" (1995, p. 94). Como una tarea clave de los espacio está cargada de mucha historia y de una estudios culturales, García Canclini recomienda reciente personalidad. Los estudiosos que "entender cómo se las arreglan las industrias culturales deambulan el área, los más apasionados, para y la masificación urbana para preservar culturas locales y a la vez fomentar la mayor apertura y transnacionalización de ellas que conoce la historia" (1995, p. 95). En lo que sigue narro tres momentos a través de los cuales quisiera entender un espacio en el que, para utilizar una frase de Gramsci, privilegio el acceso al lenguaje como (visión de mundo) denominador de una cultura latinoamericana que otorga un signo de distinción frente a un coloso cuya imagen pensamos anglófona y adversa. Al mismo tiempo, este mismo espacio ya sugiere una identidad transnacional y lo adverso deviene una capa más, cultural e intermitente. No hay órdenes fijos, sino posibilidades. La posibilidad ofrecida a un individuo de ingresar en otra cultura le sería quitada si ya no hubiera un lugar definido donde entrar o del cual salir. La civilización, en suma, trasciende las culturas por el hecho de no ser ni la afirmación ni la negación sino la circulación de las diferencias entre los grupos históricos (Debray, 1996, p. 66). Primer momento Matamoros no es lo mismo que Tijuana. Quienes hubieren observado detenidamente el mapa habrán visto que la línea divisoria entre Estados Unidos y México tiene exactamente 18 ciudades fronterizas que comienzan con Tijuana en el oeste y terminan con Matamoros en el noreste. Corren casi oblicuamente desde el Pacífico hasta el Golfo de México. La frontera como 5 172 mejor entenderla han caminado toda la línea fronteriza, o en cambio, han conducido un vehículo para poder documentarla en toda su extensión. De todas las áreas de México, esta frontera —que ahora constituye un centro de sí— es la zona más urbanizada y, por ello, es sinécdoque de una imagen de frontera ya no sólo mexicana, sino latinoamericana. Por esa frontera entramos, en efecto, a la América Latina. En I960 su población no pasaba del millón, para 1990 el censo de las 18 ciudades registra casi cuatro millones. Los geógrafos Daniel D. Arreola y James R. Curtis han documentado la morfogénesis urbana y consideran a "la frontera" un tercer lugar, un centro mismo, uno de los más diversos subsistemas urbanos de México. Sólo Tijuana posee ya cerca del millón de personas. Se encuentra a escasos diez minutos de la ciudad de San Diego, California, paradójicamente la ciudad más rica de Estados Unidos. En la perspectiva latinoamericana, Tijuana y San Diego simbolizan la separación de dos colosos. En América Latina la palabra "maquiladora", que nació, precisamente, en esa frontera, ha definido un tipo de economía y de cultura obrera. Existen en el corredor fronterizo México/Estados Unidos tres mil maquiladoras con cerca de un millón de trabajadores de ambos sexos, aunque en su mayoría son mujeres jóvenes. Las maquiladoras son propiedad de consorcios transnacionales. Son acéfalas si consideramos esta palabra literalmente. Este modelo de la maquiladora se ha desplazado al sur. El término es cuño de México (De la O Martínez, 1994, pp. 37-71), significa la exportación de un modo industrial para el Ver su libro: The Mexican Border Cities. Landscape Anatomy and Place Personality, Tucson, The University of Arizona Press, 1993. DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO"... resto de América Latina, donde se asume que la maquiladora es engendro cósmico de la relación México-Estados Unidos. A tan lejos llega el folklore obrero de la maquila que una, donde las obreras lograron constituirse en sindicato, además de presentar un pliego de peticiones para, naturalmente, mejorar las condiciones de trabajo, optó por desaparecer de la noche a la mañana. Abandonó el lugar y dejó a las obreras sin opción alguna. Luego, la palabra acéfala tiene sentido; en el momento del reclamo nadie conocía a los dueños ni el lugar de su residencia. Se piensa que, haciendo cifras, resulta más barato cerrar la maquiladora, trasladándose a otro lugar, antes que pagar beneficios sociales. Brecher sugiere que es de conocimiento público el hecho de que las maquiladoras aún deben crear ambientes confiables para trabajar, condiciones de seguridad, y alza del nivel de vida en esas zonas fronterizas de exportación (1993, p. 10). El equipo que posee una maquiladora es de precisión (monitores de computación y rebótica), y el trabajo es extremadamente detallado y paciente, y funciona las 24 horas. El trabajo de una persona es monótono y delicada, y requiere de certera atención. La intensidad agrava la paciencia, razón por la que ese trabajo sólo se puede ejecutar por un promedio de tres meses. Es rara la trabajadora que esté uno o dos años. Y en general, se dice que una trabajadora que hubiere resistido cinco años sufre pérdida de la vista y pérdida del control motor de las manos. La mayoría de los trabajadoras de una maquiladora son mujeres. De acuerdo con el trabajo de investigación sociológica (Peña, 1997; De la O Martínez, 1994, pp. 93-102, y Fernández-Kelly, 1983), es que son menos susceptibles de organizarse y demandar derechos laborales colectivamente. Se registra también un fuerte grado de acoso sexual. Para lograr una mejor imagen frente al público, la industria maquiladora opta a menudo por cambios en sus métodos. El folklore obrero, y la ciencia social, registra la creación de familias afines ("equipos") de trabajadores, una estrategia implementada por el control gerencial japonés, en la que dicho control social lo crea la supuesta familia ("el equipo"), y la "pariente" es la responsable por la recién contratada. Helen Ingram y Robert G. Varady han llamado a este complejo tema Borders Create Perverse Economic Opportunities. Segundo momento La imagen que los gringos tienen de Tijuana no es la imagen que Tijuana tiene de sí misma. Desde Tijuana hasta Matamoros, las siguientes son las ciudades fronterizas restantes, sin olvidarnos de que a través de ellas se registran alrededor de 400 millones de cruces al año. Cada una de ellas dirá lo que Tijuana dice de sí misma: Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Sonoíta, Nogales, Naco, Agua Prieta, Las Palomas, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo y Reynosa. Todas a su vez tienen un equivalente urbano en el lado gringo: Brownsville-Matamoros, San Diego-Tijuana, Laredo-Nuevo Laredo, Lukeville-Sonoíta, El Paso-Ciudad Juárez, Rio Grande City-Camargo, Columbus-Las Palomas, Del Rio-Ciudad Acuña, Nogales-Nogales, Naco-Naco, Douglas-Agua Prieta, Presidio-Ojinaga, Eagle Pass-Piedras Negras, Hidalgo (McAllen)-Reynosa, Roma-Miguel Alemán. Para pronunciar las ciudades de nombre castellano en el lado gringo es necesario torcer la boca a un lado y repetir, por ejemplo: Lereydo, Tiuana, Preysiydiu. Las ciudades fronterizasmexicanas, como prueba de la influencia hispana, tienen una plaza con su kiosko. Una 173 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 ¿Sabías que que otra construyó una plaza de toros, una el viejo puente del Río Grande catedral de limitadas proporciones, la casa de como un indio analfabeto está gobierno, un monumento patrio, un cementerio sentado con mausoleos, y todas aún se están y fuma su pipa construyendo. y mira Fue Adolfo Castañón el que alentó a Federico el agua del río que pasa? Campbell a leer un texto del escritor chicano Richard Rodríguez, y Campbell escribió lo siguiente como reacción a la lectura: ¿Sabías que por Estados Unidos de América y Estados Unidos de México todo pasa? Pero aunque pase Se queda uno con la sensación de que todo México es el agua del río el río no pasa. frontera, de Tijuana a Tapachula: es un país frontera... una gruesa línea divisoria entre Dice Alberto Blanco que —utilizando una Estados Unidos y Latinoamérica, entre el mundo tautología— ya se podría antologar a los poetas anglosajón y el indoiberoamericano, entre el fronterizos: catolicismo político latinoamericano y la ética protestante del capitalismo, entre los productores y los consumidores de droga. Todo México es Tijuana. ...la poesía fronteriza es aquella que desarrollan, de un modo u otro, los poetas de la frontera. Punto y seguido. Otra posibilidad: Luego, Rodríguez: "Tijuana es un parque industrial la poesía de la frontera es aquella que se escribe en la en las afueras de Minneapolis. Tijuana es una colonia frontera, no importa quién o quiénes sean los poetas. de Tokio. Tijuana es un mercado taiwanés". Punto y aparte. Una mirada de paseo por la ciudad, de flâneur, sugiere sumergirse en busca de cultura y de vates. Los hay, en el café de una calle de América Latina que está en Tijuana unos poetas leerán sus textos. La mayoría son mujeres. Un pintor será maestro de ceremonias; ha decidido donar un óleo a la causa. El tiraje es reducido. Presentarán la obra, y siguiendo una nueva modalidad neoyorkina, las poetisas decidieron publicar sólo diez ejemplares a un precio de mercado que tasa alto la creación artística, en este caso no sólo de ellas, sino también del pintor. La sala se asemeja a un antiguo espacio del Latin Quartier de París. Tiene paredes plomizas con vivos blancos y negros. En las paredes se También dice Blanco que: La poesía de la frontera tiene que ver, de un modo u otro —o mejor aún, de muchos modos—, con la vida y la realidad de la frontera. Pero ¿de qué realidad estamos hablando? ¿De una frontera entre un mundo industrial —o postindustrial— y uno subdesarrollado o —como les gusta decir a los políticos— en vías de desarrollo? ¿O hay algo más? Porque es evidente que los modos de abordar la realidad y su respectiva irrealidad, la realización y la desrealización de una frontera o de una obra de arte son innumerables. exhiben fotografías y pinturas originales al óleo. Como los cuadros, el tiraje es escaso. "Sin Título", por Rafaela Sippo: Una antropóloga me recuerda de otra lista de nombres. En medio de las 18 ciudades hay otra lista que es necesario 774 DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO" recordar. Son aquellos nombres de las viejas culturas que, para no desaparecer porque sí, incólumes observan el pasar y el retornar del tiempo: los pai-pai, k'miai, kiliwas, cochimíes, cucapás, yaquis, seris, mayos, rarámuris y mexicaneros. En el "otro lado": yavapai, kumeyuay, cocopah, apaches, denéh, javusupai. Otra vez la poeta que pregunta ¿qué es la frontera? Gabriel Trujillo Muñoz, un poeta, define: "Es un espejo que refleja nuestras virtudes y carencias/con nítida exactitud, con lacerante ironía". Tercer momento José Manuel Valenzuela es un sociólogo mexicano que investiga los temas fronterizos ya desde hace tiempo. Nació en Tecate, émulo de la marca de cerveza. Formado en sociología clásica, incursionó a fines de los años ochenta en el campo de los estudios culturales. Puesto que es conocedor de primera mano de la cultura fronteriza, es quizá el más indicado investigador que estudia el fenómeno con nuevas metodologías: el nomadismo urbano, la periferia como centro, la urbanización híbrida, las formaciones de bandas como nuevas culturas de jóvenes, el área de producción de la quebradita (un género musical de síntesis híbrida), las celebraciones en torno a las culturas excluidas, la resemantización de la identidad y la constitución de nuevos centros con eje propio. También es profundo conocedor del "cholismo" —o como subraya Guillermo Nugent, de la Choledad—, "fenómeno de juventudes, cultura híbrida que produjo su propia lengua. Si el hooligan europeo tiene parecido con el 6 vato, o cholo fronterizo, en lo que se distingue éste de aquél es en la carencia de la individualidad y en el énfasis de lo colectivo y la lealtad. Valenzuela está consciente de que el cholismo fronterizo, el pachuco, los pochos, los funkies, los punks y los chicanos pertenecen a culturas flexibles, culturas de síntesis. El Colegio de la Frontera Norte de Tijuana es un centro académico donde se realizan estudios de frontera;6 es un organismo de educación superior similar a El Colegio de México del Distrito Federal. Debido a la influencia de las transformaciones globales, y en respuesta a la perspectiva innovadora de los estudios de Valenzuela, agrega una estrategia para poder estudiar la transculturación alentada por el impacto del Tratado de Libre Comercio. Debido al TLC, las identidades aluden a configuraciones cambiantes influidas por las transformaciones intragrupales... los ámbitos de interacción entre el individuo y los grupos permiten nuevas y plurales adscripciones subjetivas. Las identidades se conforman precisamente en esta relación semantizada entre lo individual y lo social. José Manuel Valenzuela absorbe con pasión la literatura sobre la multiculturalidad. En México ha contribuido a debatir tres conceptos: la identidad nacional, la identidad cultural nacional y la identidad étnica. Es un lector empedernido de Carlos Monsiváis, Américo Paredes, Anthony Smith, Renato Rosaldo y de intelectuales chicano/as como José Limón. Norbert Elias, Benedict Anderson, Daniel Bell, García Canclini no están ausentes. No han sido La clasificación de las ciencias sociales fue construida sobre dos antinomias que ya no tienen el amplio apoyo que una vez tuvieron: la antinomia entre pasado y presente y la antinomia entre las disciplinas ideográficas y nomotéticas. Una tercera antinomia, aquella entre el mundo civilizado y el bárbaro, tiene, menos mal, ya pocos defensores, sin embargo, en la práctica, todavía habita en la mentalidad de varios académicos (Wallerstein, edición de la Gulbenkian Commission, 1996, p. 95). 175 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 fáciles las cosas para este investigador. Mientras escribía estudios complementarios en las favelas de Río de Janeiro, fue atracado y casi desaparecido. Escribir e investigar sobre la violencia nunca será una tarea simple. Estamos en el centro mismo de una "etnografía de la violencia", como nos recuerdan Robben y Nordstrom (1995, p. 5). Un texto titulado Vida de barro duro: cultura popular juvenil en el Brasil es producto de esa experiencia. Le antecede su ya conocido ¡A la brava ése!: cholos, punks y chavos banda. Últimamente ha incursionado en la literatura para escribir una memoria de juventud. Es importante aclarar que el trabajo de Valenzuela es aplicable a varias zonas de síntesis de América Latina. Zonas éstas que tienen paralelos extraordinarios con una fricción en "la frontera". Así como el pasado no sobrevive como supervivencia, lo regional no se borra ante lo nacional que lo sucedería, lo que tampoco se resuelve en lo mundial como última instancia... Extraño entrecruzamiento: a la creciente fluidez de los flujos de mercancías e informaciones responde una neurosis territorial obsesiva (Debray, 1996, pp. 63 y 64). Estos tres momentos fronterizos fueron inspirados en la gentil invitación de José Manuel Valenzuela a visitar El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y a entra al mundo latinoamericano, al mundo mágico de los milagros del santo popular Juan Soldado, al mundo del arte inverosímil de la Mona de Tijuana que, gigantesca, alba e incólume, es una vigía desnuda que se alza sobre el patio de la casa de artista. Es el único monumento al aire libre que forma parte de un barrio en las laderas de un cerro de Tijuana. La Mona es blanca, y habitable, está resquebrajada por el accionar del tiempo, podría simbolizar el Otro Lado. El muralista chicano Malaquías Montoya, inspirado en el arte del México revolucionario, pintó una alegoría fronteriza en pleno comedor universitario. Los iconos chicanos lentamente adquieren presencia en un espacio que les permite el viaje hacia el sur por vez primera. La Casa de la Cultura es un centro dinámico que exhibe un homenaje a Mario Moreno "Cantinflas", la arqueolítica Maya, fotografías en blanco y negro y la infaltable pantalla cinematográfica de proporciones reales, que requiere un visor para acercar la imagen a la misma retina de los ojos. Y una sorpresa: la visita a un Rodeo de Media Noche, en un club que, sin duda, inspiró al morboso de Quentin Tarantino.7 Tras cruzar unos andamios obtuvimos un lugar para presenciar el rodeo. La banda celebra la entrada de un novillo. La algazara popular y juvenil exalta a los jinetes. conocer tan mítico lugar de la mano de uno de sus más compenetrados estudiosos. La calle Revolución, Colofón trasfondo que sirvió a una película del malogrado Orson Welles hacia los años cuarenta, ese ambiente diseñado para los rituales del caos que se piensa es Tijuana, no la define. Una vez que uno abandona esa calle, A modo de respuesta al planteamiento inicial de García Canclini en esta tercera parte, podemos decir que Tijuana reproduce una cultura en un lenguaje: el español. Las industrias culturales están intermedia- Quentin Tarantino, excéntrico cineasta estadunidense, escribió el libreto para la película dirigida por Robert Rodriguez titulada From Dusk to Dawn (Del anochecer al amanecer, 1995) El trasfondo simbólico muestra un mundo caótico y fuera de orden que sugiere ser la frontera, una despiadada ilustración de la conversión grotesca de sus personajes y de la salvación mesiánica de una familia que emerge de los escombros. 176 DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO", das por esta lengua. Y aunque la transnacionalización fluido de transformación y traducción en vez del existe en sus calles, el lenguaje no parece ser parte de recinto la negociación. existir historias autónomas, culturas auto-contenidas, e transnacionalización en español. Por otro lado, identidades fijas. Esto me alienta a contemplar el sin invitando unas ideas de Debray, "Cada nuevo fin sentido de morar en una cultura que mira la dispositivo de desarriago libera un mecanismo de perspectiva de unos hábitats con goteras (1994, p. contra-arraigo territorial (real o simbólico)" (1996, p. 247). También puede ontológico de tradiciones separadas, 65). Luego, existen lugares definidos. Al frente de Tijuana, San Diego es un lugar definido, como lo es Si nos alejamos de la modernidad etnográfica, tan Tijuana vista desde San Diego. Afirma lain Chambers rígida, y reconocemos los límites del discurso que autorizado y excluyente, lo que resta es un descentramiento posmoderno; la contemplación de los El equipaje con el que partimos sugiere ya que no actos para re-presentar, sin proponer una forma de podemos confiar en los polos rígidos de centro y hacerlo, sino permitiendo la polifonía de otras re- periferia como nuestra única brújula. Entre nuestras presentaciones. En este sentido, James Clifford es un pertenencias hemos adquirido un entendimiento más notable crítico de la epistemología antropológica por su dúctil, asociado a los poderes asimétricos y a los percepción que alienta la emergencia de identidades incompatibles sentidos de lugar, donde se considera multivocales como parte complementaria de una a la cultura un sitio flexible y realidad, aunque compleja y múltiple, finalmente nunca aprehensible. Bibliografía Abad Gómez, Héctor, "Public Health Problems in Medellín, Colombia", en Matthew Edel y Ronald G. Hellman (eds.), Cities in Crisis. The Urban Challenge in the Americas, Nueva York, Bildner Center, CUNY, 1989, pp. 103-114. Hay una versión más amplia en español titulada "La poliatría y la teoría Meso-Panómica", que fue leída en el VIII Congreso Colombiano de Salud Pública, Medellín, 1984. Arizpe, Lourdes, "La antropología en los noventa", en Lourdes Arizpe y Carlos Serrano (comps.), Balance de la antropología en América Latina y el Caribe, México, UNAM, 1993, pp. 11-18. Arreola, Daniel D. y James R. Curtis, The Mexican Border Cities. Landscape Anatomy and Place Personality, Austin, University of Texas Press, 1993. Behar, Ruth, "Personal Equations: Reciprocating Life Histories Across the Border", en J. W. Fernandez y M. B. Singer (eds.), The Condition of Reciprocal Understanding, Chicago, University of Chicago Press, 1995, pp. 75-87. Brecher, Jeremy, J. Brown-Childs and Jill Cutler (eds.), Global Visions. Beyond the New World Order, Boston, South End, 1993. Brown-Childs, John, "Thoughts on Diversity in the University in the Post-Affirmative Action Period", 1996 (manuscrito). Clifford, James, "Notes on (Field) Notes", en Roger Sanjek (ed.), Fieldnotes. The Makings of Anthropology, Ithaca, Cornell, 1990, pp. 47-70. 177 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Clifford, James y Vivek Dhareshwar, Travelling Theories, Traveling Theorists, Santa Cruz, California, The Center for Cultural Studies, University of California, 1989, p. v. Chambers, lain, "Leaky Habitats and Broken Grammar", en George Robertson, Melinda Mash et al., Traveller's Tales. Narratives of Home and Displacement, Londres, Routledge, 1994, pp. 245-249. Debray, Régis (traducción de Horacio Pons), El arcaísmo posmoderno. Lo religioso en la aldea global, Buenos Aires, Manantial, 1996. Delgado-P., Guillermo, "Re lecturas de Malraux, Camus y Bowles", en Presencia Literaria, 23, pp. 6 y 7, Bolivia, febrero de 1997. ————, "La alteridad: notas sobre norte y sur", en Escarmenar. Revista Boliviana de Estudios Culturales, vol. 1 (1), 1995, pp. 27-32. ———— y Norma Klahn, "Latin American and Latino Studies: The Reshaping of Area Studies", en Intersections: Minority Discourse/Area Studies/Cultural Studies. Invited Session. American Anthropological Association, 93 Annual Meeting, Atlanta, 1994 (manuscrito). Fernández Kelly, Patricia, For We Are Sold. I and my People. Women and Industry in Mexico's Frontier, Albany, Suny, 1983. Friedman, Jonathan, "History and the Politics of Identity", en Cultural Identity and Global Process, Londres, Sage, 1994, cap. 8, pp. 117-146. García Canclini, Néstor, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, México, Grijalbo, 1995. Garreau, Joel, The Nine Nations of North America, Boston, Houghton Mifflin, 1981. Herzog, Lawrence A., "Border Commuter Workers and Transfrontier Metropolitan Structure Along the United States-Mexico Border", en Journal of Borderland Studies, vol. v, Fall 2, 1990, pp. 1-20. Ingram, Helen y Robert G. Varady, "Bridging Borders: Empowering Grassroots Linkages", en Arid Lands Newsletter, The Udall Center for Studies in Public Policy, Universidad de Arizona. Klahn, Norma, "Writing The Border: The Languages and Limits of Representation", Travesía. Journal of Latin American Cultural Studies, vol. 3 (1-2), 1994, pp. 29-55. Krieger, Susan, "Beyond Subjectivity", en Annette Lareau y Jeffrey Shultz (eds.), Journeys Through Ethnography. Realistic Accounts of Fieldwork, Boulder, Colorado, Westview, 1996, pp. 179-194. Marcus, George E., "A Broad(er) Side to the Canon, Being a Partial Account of a Year of Travel Among Textual Communities in the Realm of Humanities Centers, and Including a Collection of Artificial Curiosities", en George Marcus (ed.), Rereading Cultural Anthropology, Durham, Duke University Press, 1992, pp. 103-123. Martínez, María Eugenia de la O, Innovación tecnológica y clase obrera. Estudio de caso de la industria maquiladora electrónica R.C.A. Ciudad Juárez, Chihuahua, México, UAM/Porrúa, 1994. Maybury-Lewis, D., "What is the Future and will it Work", en Cultural Survival, vol. 18, núm. 1, verano-otoño de 1994. Muñoz, H. O. de Oliveira, P. Singer y C. Stern, Las migraciones internas en América Latina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974. Nugent, José Guillermo, El laberinto de la choledad, Lima, Tarea/F. Ebert, 1992. 178 DELGADO-P./TRES INSTANCIAS SOBRE "EL OTRO LADO"... Peña, Devon, The Terror of the Machine. Technology, Work, Gender and Ecology on the U.S./Mexico Border, Austin, Center for Mexican American Studies, 1997. Peña, Guillermo de la, "Nationals and Foreigners in the History of Mexican Anthropology", en J. W. Fernandez y M. B. Singer (eds.), The Conditions of Reciprocal Understanding, Chicago, University of Chicago Press, 1995, pp. 276-303. Prada, Ana Rebeca, "Retomando el viaje cultural", 1997 (manuscrito). Prada Alcoreza, René, Territorialidad, La Paz, Bolivia, QuIlana/Universidad Mayor de San Andrés, 1996. Rascón Banda, Víctor Hugo, Volver a Santa Rosa, México, Joaquín Mortiz, Planeta, 1996. Robben, Antonius (CGM) y Carolyn Nordstrom (eds.), "The Anthropology and Ethnography of Violence and Sociopolitical Conflict. Introduction", en Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, 1995, pp. 1-23 Schaedel, Richard P. y Guillermo Delgado-P., "Anthropological Amendments to a Definition of Earthís Indigenous Peasantries", 1997 (manuscrito). Taussig, Michael, "Tactility and Distraction", en George E. Marcus (ed.), Rereading Cultural Anthropology, Durham, Duke UP, 1992, pp. 8-14. Valenzuela, José Manuel [trans. Claudia Agostini, Tim Girven], "For Miracles Received: Popular Religion and the Cult of Juan Soldado", en Travesía. Journal of Latin American Cultural Studies, vol. 3 (1-2), 1994, pp. 134-151. Varese, Stefano (comp.), Pueblos indios, soberanía y globalismo, Quito, Editorial Abya Yaia, 1996. ————, "Identidad y destierro: los pueblos indígenas ante la globalización", en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año XXIII, núm. 46, 1997, pp. 19-35. Villela F., Samuel, "Trazos de identidad. En el contexto bicultural México-USA", en Revista de Diálogo Cultural entre las Fronteras de México, año 1, vol. I, 1996-1997, pp. 54-59. Wallerstein, Immanuel (ed.), Open the Social Sciences. Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences, Stanford, SUP, 1996. Zavella, Patricia, "Living on the Edge: Everyday Lives of Poor Chicano/Mexicano Families", en Avery F. Gordon y Christopher Newfield (eds.), Mapping Multiculturalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, pp. 362-386. 179 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 NOTA CRÍTICA La vía judicial en el debate fronterizo en torno a la pena de muerte Arturo Zárate Ruiz* En 1997, la justicia estadunidense puso término a dos procesos de pena capital de una forma que, al parecer, sorprendió a muchos mexicanos. Como no creyéndolo, cientos de regiomontanos salieron jubilosos a las calles para recibir al recién liberado Ricardo Aldape Guerra, quien, tras permanecer 15 años en el pabellón de la muerte, por fin vio el día en que las cortes texanas no pudieron sostenerle más los cargos de asesinato. Como no creyéndolo, también cientos de matamorenses salieron meses más tarde a la calle, pero con frustración, tristeza e incluso ira —entre otras acciones, bloquearon los puentes internacionales—, tras conocer la noticia de que el reo Irineo Tristán Montoya finalmente había sido "puesto a dormir" en la cámara de ejecuciones de Huntsville, no obstante los esfuerzos del gobierno mexicano por conseguir el perdón del gobernador Bush, o por conseguir tan siquiera una revisión más del caso en cuanto que, según se adujo, Texas no cumplió con ciertas obligaciones procesales emanables de los tratados internacionales. Expulsado de Estados Unidos por haber sido durante todo ese tiempo un "ilegal", Aldape pudo regresar a México no sólo para disfrutar de su vida y de su libertad, sino además —con la atención nacional encima— para convertirse en una "estrella" de telenovelas y así dramatizar en las pantallas el trato que, según el libreto, sus paisanos mexicanos reciben en el país vecino. Trasladado su cuerpo a Matamoros, Irineo Tristán Montoya no contó con más suerte que el ser velado gratuitamente y el ser cubierto con banderas mexicanas que expresaban la "afrenta" que no sólo él, sino también toda la nación, había sufrido. Si bien fue entonces cuando sus casos merecieron las ocho columnas, eso no quiere decir que éstos hayan sido conocidos hasta dicho momento por los grupos abolicionistas de ambos lados de la frontera. Por ejemplo, en 1993, varios de ellos organizaron una serie de marchas y foros en Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y Houston con el fin de que el público tomase conciencia de las sentencias capitales, y aun de las ejecuciones, que afectan a varios *Investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Matamoros, Tamaulipas. E-Mail: [email protected]. 181 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 mexicanos en Estados Unidos.1 En Ciudad Victoria, la promotora de los derechos humanos María Elena Castellanos explicó la naturaleza de estas marchas y foros a la prensa: Los derechos humanos de millones de trabajadores mexicanos migratorios en los Estados Unidos están vinculados a estos casos de pena de muerte... Hay treinta mexicanos en espera de su ejecución en los Estados Unidos... Ocho mexicanos se hallan ahora en el pabellón de la muerte en Tejas... 2 como hemos visto con la ejecución de Ramón Facundo Montoya...1 él fue ejecutado infringiendo la Declaración de Derechos de los Estados Unidos... Si las violaciones contra los derechos humanos de los condenados a muerte continúan, entonces se va a permitir también la violación de derechos humanos de millones de trabajadores migratorios de sangre mexicana. 1 El 25 de marzo estos grupos organizaron una marcha en el cruce internacional de Reynosa para recibir los restos mortales de Ramón Montoya, tras su ejecución en Huntsville, Texas. La Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, el Centro de Derechos Humanos Yax Kin, A. C., la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas y el Centro de Estudios Fronterizos organizaron dos foros cívicos el 23 y el 24 de septiembre, primero en Victoria y luego en Matamoros. Allí un grupo de jurisperitos, algunos familiares de los reos de muerte y los promotores de los derechos humanos compartieron sus puntos de vista con la prensa, con estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y con el público en general. Celebridades como Rigoberta Menchú, premiada con el Nobel de la Paz, hicieron llegar cartas para expresar su solidaridad con dichos foros; es más, algunos grupos de ciudadanos respondieron a la convocatoria de los patrocinadores de los foros creando organizaciones de derechos humanos, tales como el Comité Irineo Tristan Montoya, con la meta de defender a los mexicanos reclusos en el pabellón de la muerte texano, En Houston, los activistas de los derechos humanos y algunos parientes de los condenados a los distintos patíbulos de la Unión Americana organizaron una marcha para dar realce a la audiencia de evidencia concedida al sentenciado a muerte Ricardo Aldape Guerra, la cual empezaría al día siguiente en la corte federal, y donde se dieron cita importantes figuras del gobierno mexicano, como el ex secretario de Relaciones Exteriores Santiago Roel y la diputada federal por Nuevo León Liliana Guerra, para presenciar el desarrollo de la audiencia. 2 Ricardo Aldape, Irineo Tristan, Cesar Roberto Fierro, Francisco Cárdenas Arreola, Miguel Ángel Flores, Javier Suárez Medina, Héctor Torres García, y Roberto Moreno Ramos. Ver, por ejemplo, El Bravo (Matamoros, 25 de agosto de 1993). 3 La ejecución de Ramón Facundo Montoya fue un hito en el proceso de reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos, pues fue él el primer mexicano en quien se cumplió la sentencia tras volverse a autorizar los procesos capitales en 1976. Este proceso puede remontarse a 1967, cuando el amontonamiento de apelaciones constitucionales contra la pena de muerte produjeron una moratoria en su aplicación en ese año y que la Suprema Corte la declarase inconstitucional en 1972, con su decisión Furman v. Georgia 33 I- Ed 2d .346, con base en la manera caprichosa y arbitraria en que esta pena se aplicaba. Con todo, la reinstauración de la pena capital fue posible en 1976 tras el reconocimiento que la Suprema Corte hizo en Gregg v. Georgia 49 L Ed. 2d 859 de la constitucionalidad de los nuevos códigos penales (ni arbitrarios ni caprichosos) de Georgia, Florida y Texas. Las ejecuciones se reanudaron en Utah en el año siguiente, con el fusilamiento de Gary M. Gilmore. Para no transgredir la Declaración de Derechos con castigos crueles e inusitados, Texas reanudó las ejecuciones en 1982 recurriendo por primera vez a la inyección letal (una combinación de sedantes con venenos), para así eliminar limpiamente a Charlie Brooks. Cuando ejecutaron a Montoya, Texas ya tenía buen rato de mantener el campeonato en sentencias de muerte (374, que era un 14 por ciento del total, 2 693, en Estados Unidos desde que se reautorizó la pena de muerte) y el más alto número de ejecuciones (73, desde la decisión Gregg v. Georgia, que era un 33 por ciento del total, 220, en la Unión Americana). En noviembre de 1995 Texas rompió la marca de las 100 ejecuciones al eliminar a Harold Joe Lane. Inscrita en un tiempo a partir del cual se acelerarían y aumentarían los procesos capitales texanos hasta rebasar en 1997 los ritmos punitivos de países bárbaros como Iraq o Irán, la ejecución de Ramón Facundo Montoya constituyó en su momento una advertencia de que los mexicanos que ahora están condenados a muerte y los que en un futuro lo sean más probablemente tengan que encarar, como Irineo Tristán Montoya, el cumplimiento final de tan extrema sentencia. [Ver, por ejemplo, La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987) y Stephen A. Flanders, Capital Punishment (New York, Oxford, Facts on File, 1991); fuentes de información recientes lo son, por ejemplo, las estadísticas facilitadas por el Consulado de México en Brownsville, algunos datos recopilados en la Corle Federal de Brownsville, y la información compilada de los participantes en los foros y marchas, y de algunas notas y artículos periodísticos, etc. Especifico más adelante las distintas fuentes según sea necesario en cada lugar.l 182 ZÁRATE RUIZ/LA VIA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE El mensaje de los foros y las marchas abolicionistas fue principalmente para apremiar a los ciudadanos, las organizaciones civiles y el gobierno mexicanos a que se unieran para defender a sus paisanos reclusos en el pabellón de la muerte, en tanto que se les transgreden sus derechos humanos y en tanto que con estas transgresiones podría facilitárseles cada día más a los estadunidenses violar los derechos humanos de muchos otros mexicanos inmigrantes en Estados Unidos. Si para muchos activistas, como Castellanos, las ejecuciones legales siempre constituyen una violación de los más elementales derechos humanos, éstas horrorizan especialmente a los mexicanos, cuya tradición legal ha proscrito desde hace décadas la pena de muerte de su territorio.5 La estrategia general abolicionista No obstante su preocupación especial por los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la retórica contra la pena de muerte de las marchas y foros de 1993 se aprecia mejor en el contexto del esquema general de persuasión del movimiento abolicionista en Estados Unidos. Stephen A. Flanders reconoce el origen de este esquema en la siguiente propuesta: El fiscal de Los Ángeles Gerald Gottlieb publicó una reflexión legal en el número primaveral de la Southern California Law Review [abril de 1961]. En su reflexión, "Testing the Death Penalty", Gottlieb sugiere que la táctica tradicional abolicionista de persuadir a las legislaturas de los estados de que le pongan término a la pena de muerte sólo había alcanzado resultados muy limitados. Arguye que, en cambio, debe combatirse la pena de muerte en el sistema de las cortes de justicia con base en que viola la prohibición, contenida en la Octava Enmienda, de castigos crueles e inusitados.6 La propuesta de Gottlieb tuvo eco en varias organizaciones abolicionistas, tales como la National Association for the Advancement of the Colored People y la American Civil Liberties Union. Estas organizaciones y otros grupos de asistencia legal cambiaron su estrategia contra la pena de muerte: 4 5 6 Aquí puedo iniciar una lista de Las virtudes y defectos de la retórica abolicionista, Un problema básico y no poco común de esta retórica consiste en la petición de principio, es decir, partir en su argumento del punto mismo que está en debate: la extrema inmoralidad de la pena de muerte. La popularidad de la pena capital en Texas contrasta con la tradición legal de su estado vecino, Tamaulipas. Éste ha sido el líder en la abolición de la pena de muerte en México. De hecho, el Congreso estatal de Tamaulipas proscribió la pena de muerte en 1873. Es más, el presidenle de México Emilio Portes Gil, un tainaulipeco, fue el encargado de promover los cambios en el Código Penal federal para horrar la pena de muerte de sus paginas. Pudiera parecer que la pena de muerte en México todavía es plausible constiucionalmente por contemplarse, en los artículos 14 y, sobre todo, 22 de la Carta Magna, su aplicación en casos extremos. Sin embargo, según señala el comisionado de derechos humanos de Tamaulipas Rafael Torres-Hinojosa, el gobierno mexicano ha suscrito tratados internacionales, como el de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José, en donde las partes firmantes se comprometen a jamás reinstaurar la pena de muerte en sus códigos si estuviese entonces ya prohibida. [Sobre estos asuntos, ver 6" Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Decreto Número 59 (Ciu-dad Victoria, 11 de junio de 1873); ver también Rafael Torres-Hinojosa, "México ante la pena de muerte", ponencia al Foro Contra la Pena de Muerte" (Matamoros, 24 de septiembre de 1993), of. Secretaria de Relaciones Exteriores. Limites de la Jurisdicción Nacional. Documentos y Resoluciones judiciales del caso Álvarez Macháin (Mexico, 1992).] Stephen A.Flanders 44 183 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 La nueva estrategia consistió en trasladar la batalla contra la pena de muerte a la arena judicial... [...] En dos años, y con una serie de acciones legales coordinadas a lo largo y ancho de la nación, [estos grupos] habían ya conseguido congelar las ejecuciones en los Estados Unidos. Por primera vez desde que se empezaron a llevar estadísticas en 1930, a nadie se le llevó al patíbulo en 1968.7 Así, hasta el día de hoy, la táctica principal sigue siendo empantanar los procesos judiciales con una muy creciente serie de apelaciones. Con esta táctica se pretende prevenir concretamente las ejecuciones injustas, además de que, en el contexto nacional, causaría un caos total en el sistema de justicia penal, que se vería sometido a tal parálisis por las diferentes acciones legales y, aún más, por las apelaciones constitucionales, que eventualmente habría de ceder y aceptar la abolición de la pena de muerte,8 como de cierto modo ocurrió ya de 1967 a 1976. Elementos adicionales e importantes, pero secundarios, de esta estrategia abolicionista han sido concretar coaliciones que aseguren los votos de los legisladores en los congresos y permitan "desarrollar e implementar programas de información al público y campañas en los medios masivos sobre aspectos específicos relevantes a la pena de muerte, tales como la equidad en las sentencias".9 La retórica de los recientes foros y marchas en Tamaulipas y en Texas encaja bien en este esquema general de persuasión abolicionista. Ciertamente, hubo preocupación por llamar la atención del público hacia la pena de muerte en Estados Unidos y por informarle de las sentencias "injustas" contra varios mexicanos y otros reos en el pabellón de la muerte. Es más, se buscaron alianzas entre las distintas organizaciones abolicionistas y promover la creación de nuevos grupos. Sin embargo, el núcleo de su mensaje fue que "estas personas no merecen la pena de muerte", lo cual en sí es una propuesta que se inscribe en el asedio judicial —caso por caso— que sigue caracterizando a la persuasión abolicionista. Según los abolicionistas, los condenados cuyos casos se presentaron en los foros, o eran inocentes, o fueron injustamente procesados y sentenciados, o todo a la vez. Tal ha sido lo que aducen los abolicionistas para señalar que estos reclusos no merecen o merecían la pena de muerte: • Así, Ramón Facundo Montoya, ya ejecutado, fue víctima de un proceso injusto. • Ricardo Aldape Guerra era inocente, objetivo del hostigamiento, las golpizas y las balaceras policiacas, y chivo expiatorio de vengativos agentes de seguridad, de un jurado racista, de un fiscal y una corte sedientos de sangre, del periodismo xenofóbico de Houston," y de una población aterrorizada por la violencia callejera.12 7 Stephen A. Flanders 10. 8 Ver American Civil Liberties Union, Capital Punishment Project (Washington). 9 Ver American Civil Liberties Union, Capital Punishment Project (Washington). 10 Conferencia de prensa de María Elena Castellanos en Ciudad Victoria, 23 de septiembre de 1993. Gente recibiendo los restos mortales de Ramón Facundo Montoya a su llegada a Reynosa, el 25 de marzo de 1993. 11 Uno de los actos más relevantes en la marcha de Houston el 14 de noviembre fue montar guardia frente a las oficinas del Houston Chronicle. 12 María Elena Castellanos, durante su participación en los foros de Ciudad Victoria y Matamoros. Además, el video sobre el caso de Ricardo Aldape Guerra, que ella exhibió al público entonces. 184 ZÁRATE RUIZ/LA VÍA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE • César Fierro era inocente, la víctima de represalias y la tortura policiacas y el blanco de una conspiración internacional. • Irineo Tristán Montoya —si se entiende de lleno a sus defensores— fue un tonto que se presentó en el momento equivocado en la escena de un asesinato que él no cometió, pero del que fue forzado a confesarse culpable, para posteriormente ser privado de su derecho de defenderse con las apropiadas acciones legales. Descanse en paz. • Humberto Álvarez Macháin sufrió cargos de asesinato y la posibilidad de ser sentenciado a muerte tras ser secuestrado en su hogar en Guadalajara por delincuentes mercenarios de la oficina antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration).15 • Manuel Salazar Cabriales11 era inocente. Fue injustamente hostigado y luego golpeado por un policía borracho, el cual finalmente se mató a sí mismo durante una riña que provocó y en la que desafortunadamente enfrascó a Salazar. Salazar fue, además, otra presa de malhechores cazarrecompensas que lo secuestraron, sacaron de México (a donde Salazar había huido) y entregaron a los racistas oficiales policiacos que en Chicago lo esperaban deseosos de venganza. Salazar también fue víctima de la supresión de evidencia a su favor. Además, he allí su genio artístico, el que fuese un joven tranquilo, una persona ejemplar: ¡imposible que cometiese el crimen por el cual había sido culpado! Salió libre en 1996, tras no poderle sostener más, las cortes de Illinois, los cargos.18 • Leonel Torres Herrera19 fue inocente. Aun así, se le privó del derecho de presentar evidencia a su favor sólo porque no pudo cumplir las fechas límites tan apretadas de las cortes de justicia.20 \¡ 14 15 16 17 18 19 20 Los familiares de Cesar Fierro afirman que la policía (Je Ciudad Juárez, en colaboración con la de El Paso, secuestró a los papas de César y los torturó, mientras este los escuchaba gritando y aullando, vía telefono, en la cárcel de El Paso; que fue de esta manera que la policía de El Paso pudo obtener la confesión de Fierro. El caso de Cesar fue presentado por su hermano Sergio en el foro de Ciudad Victoria. Algunos detalles muy interesantes y más balanceados sobre este caso pueden hallarse en Graciela Barabino, "Habla un condenado a muerte", en Contenido (México, enero de 1991), pp. 26-35. Honorio Tristán Tristán, papá de Irineo, durante su participación en el foro matamorense. Marlene Kamish, en el foro de Matamoros, quien calificó el secuestro de Álvarez Macháin como una infame violación a la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Con todo, la controversia sobre Álvarez Macháin en las cortes de justicia giró en torno a la letra del tratado de extradición entre México y Estados Unidos. IVer United States v Humberto Álvarez-Macháin 119 L Ed 2d 441 (15 de junio de 1992)]. Para la Suprema Corte, el secuestro de Álvarez Macháin no rompió ninguna cláusula específica expresada por el lenguaje del tratado. Con todo, para México el secuestro de Álvarez Macháin por cazadores de recompensas rompe con los más básicos principios del derecho internacional. El magistrado discrepante John Paul Stevens llegó a calificar a la decisión de sus colegas de la Suprema Corte como "monstruosa". Aunque Álvarez Macháin fue finalmente liberado, aun antes de deliberar su culpabilidad y su posible sentencia de muerte en el estado de California, aun así su caso no deja de representar una afrenta a la soberanía mexicana. [Ver, por ejemplo, Newsweek 119:68 (29 de junio de 1992).] Un mexicoestadunidense con padres mexicanos. Los abolicionistas frecuentemente relacionaron la brutalidad policiaca como causa de la violencia y las muertes que se les han imputado a muchos sentenciados a muerte. Específicamente, señalaron que tales han sido los casos de Ricardo Aldape Guerra, César Fierro y Manuel Salazar Cabriales. Sobre la brutalidad policiaca en Estados Unidos, véase, por ejemplo, Elizabeth Gleick, "The Crooked Blue Line", en Time (11 de septiembre de 1995). Marlene Kamish, en el foro matamorense. Véase Marlene Kamish, "Hoja informativa sobre Manuel Salazar Cabriales". Un mexicoestadunidense. Marlene Kamish, en el foro matamorense. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en su decisión Herrera v. Collins 122 L Ed 2d 203, que los condenados a muerte no tienen un derecho automático a una audiencia federal con sólo presentar "evidencia" de su inocencia de ultimo minuto y traída de los cabellos, para lograr así no ser ejecutados. 185 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 • McClesky21 fue víctima de discriminación en tanto que fue declarado culpable por un jurado racista y sediento de sangre.22 • Lloyd Schiup fue inocente y el chivo expiatorio de unas cortes que querían probar que también sentencian a muerte a reclusos blancos. De hecho, Schiup sufrió lo que se llama "discriminación inversa". 23 • José Moisés Guzmán24 no fue liberado sino hasta el último minuto antes de su ejecución. Providencialmente, las acciones legales de la abogada María Elena Castellanos demostraron que los traductores de las cortes de justicia mintieron al transcribir el testimonio de Guzmán.25 • Gary Graham 26 fue inocente.27 Según él mismo señaló en una publicación distribuida por sus parientes en Houston, fue sentenciado a la pena capital porque sus características físicas coincidían con la mayoría de los ya reclusos en el pabellón de la muerte: ...un joven convicto afroamericano, un jurado racista, el testimonio cuestionable de un solo testigo (y éste quizá influenciado por la policía), el descartar cualquier evidencia en favor del acusado, y la lamentablemente ineficaz asesoría judicial.28 • Robinson no era un asesino sino un loco. Aunque sus papás advirtieron al menos cuatro veces a las autoridades de que su hijo necesitaba urgentemente asistencia médica, porque no sólo era un retrasado sino además un enfermo mental muy peligroso, las autoridades no quisieron oír esas advertencias. Por lo tanto, no había razón para sentenciarlo culpable de los homicidios que posteriormente cometió contra cuatro 21 Un afroamericano de Georgia. 22 Marlene Kamish, en el foro matamorense. Dijo que los miembros del jurado, durante sus deliberaciones, hicieron bromas sobre la raza del acusado y jugaron con dibujos de afroamericanos siendo ejecutados en la horca. Con todo, el asunto que se debatió en McClesky v. Kemp 95 L Ed 2d 262 fueron los hallazgos estadísticos conocidos como el estudio Baldus [David C. Baldus, Charles Pulaski, y George Woodworth, "Comparative Review of Death Sentences: An Empirical Study of the Georgia Experience", en Journal of Criminal Law and Criminology 74 (otoño de 1983), pp. 661-753], que mostraron una disparidad racial en las sentencias de muerte contra blancos y contra negros, relativa al agravante de haber ellos violado, durante su asesinato, o a blancas o a negras. La Suprema Corte resolvió el 23 de abril de 1987 que, aunque el estudio estadístico era confiable, no demostraba una intención específica de discriminación por parte de los legisladores, ni de los jurados, ni de las cortes respecto a McClesky o algún grupo racial en particular. [Véase Stephen A. Flanders 56, 73 80.] McClesky perdió otra apelación en 1991 con la decisión McClesky v. Zant 113 L Ed 2d 517 de la Suprema Corte de Estados Unidos. Según la decisión, McClesky no estaba autorizado a incluir una demanda específica en una segunda petición de habeas corpus (audiencia judicial concedida al reo para revisar la evidencia — "corpus"— u otros aspectos procesales para así determinar la liberación del reo, si es que sufrió una detención o proceso ilegal), pues en su primera petición de "habeas corpus" falló en hacer esa demanda. 23 Grupo de seguidores de LaRouche en Houston. Hasta cierto punto, con sus proclamas en grandes mantas pidiendo "Liberen a LaRouche" asociaron el caso de Schlup con el del "prisionero político" LaRouche. Cf. James Willwerth, "Invitation to An Execution", en Time, 22 de noviembre de 1993. 24 Un salvadoreño. 25 María Elena Castellanos, en su conferencia de prensa en Ciudad Victoria. 26 Un afroamericano que es presidente del "Proyecto Esfuerzo" de los reclusos en los pabellones de la muerte estadunidenses. 27 El testimonio lo dio en Houston el padre de Gary; Willie Graham. 28 Gary T. Graham, "Gary Graham s Own Story", en Endeavor, vol. 3, núm. 2 (primavera-verano de 1993), p. 13. 186 ZÁRATE RUIZ/LA VÍA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE personas durante un arrebato maniaco.29 Aun así, Robinson ha de esperar en la celda su turno de ejecución.31 Los distintos participantes en los foros cívicos ciertamente denunciaron en forma general y según diversos enfoques por qué la pena de muerte es injusta. Por ejemplo, algunas celebridades, como Rigoberta Menchú —premiada con el Nobel—, se hicieron presentes en los eventos a través de cartas o enviados suyos y señalaron, en cierto modo, que los delincuentes no son los responsables de sus crímenes, sino el entorno social: ...acabamos de presenciar la muerte legal del mexicano Ramón Montoya... Antes de pensar en dar muerte a quienes constantemente se les han negado oportunidades, es nuestro deber atacar las causas que generan la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, las inconformidades de los que han sido obligados a delinquir. No hacerlo es legitimar la muerte de las sociedades mismas. 31 Así, el lugar de los más terribles delincuentes no era el patíbulo, ni siquiera la cárcel; lo sería acaso el centro de readaptación social, pero más que todo una sociedad regenerada y con oportunidades para todos —una que no orillara a los marginados a los estallidos de delincuencia—.32 La injusticia de la pena de muerte se agravaba en tanto que seguía patrones de sentencia discriminatorios: se aplicaba, decían, desproporcionadamente a los grupos débiles, marginados, y se hacía respondiendo a prejuicios raciales, étnicos, de lenguaje, de 29 No lo entiende así la Suprema Corte de Estados Unidos, que decidió en Penry v. Lynaugh 106 L Ed 2d 256 (1989) que la Octava Enmienda no ofrecía protecciones especiales contra la pena de muerte a enfermos mentales, a retrasados mentales ni a personas de 16 años o más. 30 Los papas de Robinson, durante la marcha de Houston. Debe notarse que el principal argumento de los papas de Robinson no se centró en la inocencia de Robinson, sino en la proposición de que "las ejecuciones no son soluciones". 31 Rigoberta Menchú, "Pena de muerte y derecho a la vida" (México, 6 de abril de 1993). Mensaje de solidaridad a los activistas abolicionistas en Tamaulipas, tras la ejecución de Ramón facundo Montoya. 32 Véase el ensayo de Miguel Concha Malo, "Marginación étnica y pena de muerte" (Matamoros, 24 de septiembre de 1993); cf. la carta de Rigoberta Menchú del 28 de julio de 1993. El ensayo de Concha Malo fue leído por Francisco Sánchez en el foro victorense. La carta y otros materiales de Menchú fueron fotocopiados y distribuidos al público en los puestos de información de los eventos abolicionistas. A la línea retórica que atribuye en primera instancia la delincuencia a circunstancias sociales, y minimiza la responsabilidad personal, cabe identificarla con un problema muy serio. Pretendiendo atacar a la pena de muerte, acaba atacando cualquier esfuerzo por establecer la justicia. Si se presume que cualquier persona no es responsable de sus actos, no sólo es un sinsentido llevarla convicta a las cortes para hacerle responder por un crimen de que se le acusa: es incluso un sinsentido que un jurado y unos jueces se sienten frente a ella y se piensen capaces de emitir juicios responsables sobre su caso (si también ellos son personas, sigue en ellos vigente la presunción; son ellos individuos "no responsables" de sus actos). [Sobre el detenninismo social y la justicia criminal, véase, por ejemplo, Sergio García Ramírez, El sistema penal mexicano (México, Fondo de Cultura Económica, 1993), pp 46 y 47.1 El deterninismo social es un sinsentido en cualquier sistema de justicia criminal, incluso si el sistema está fundado en principios de reforma y readaptación. [Véase la opinión del magistrado supremo Brennan en Furman v. Georgia 33 L Ed 2d R369, citando el caso Robinson v. California 8 L Ed 2d 758, relativa a que rehabilitar a un enfermo no puede consistir en lo mismo que rehabilitar a un criminal: "...incluso un día en prisión sería un castigo cruel e inusitado por el 'crimen' de un resfriado"]. Entonces, este sistema requeriría que un grupo de gente pudiera trascender las determinaciones sociales —sus miembros, no extraídos del común de los humanos—, para así poder responsablemente establecer los estándares de reforma. De otra manera, la reforma o readaptación no sería un caso de justicia, sino un caso de cálculo de probabilidades, donde meros químicos por suerte apaciguan o excitan conductas individuales carentes de ningún sentido, y que son propias de aquellos que habitan un manicomio —un manicomio que no sólo encierra a los convictos sino también a todos nosotros—. 187 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 sexo, de edad, de salud mental, o de clase social o económica. Paradójicamente, la discriminación se daba por la inhabilidad —generalizada en las cortes— para discriminar las distintas circunstancias sociales que habían moldeado la conducta de cada acusado, o que le hacían difícil defenderse a sí mismo (por ejemplo, no hablar inglés o no tener dinero para disfrutar del apoyo de buenos abogados). El sistema penal de Estados Unidos era muy inconsistente en sus sentencias contra los convictos, y abandonaba a los acusados al amplio poder discrecional de los fiscales, quienes caprichosamente podían decidir a quién acusar o no de crímenes capitales. Estas inconsistencias y otros errores del sistema penal de Estados Unidos hacían a la pena de muerte particularmente criticable por su irreversibilidad, puesto que, ciertamente, algunas personas inocentes habían sido ejecutadas por error.36 De todo esto, lo inútil que resultaba la pena de muerte en Estados Unidos fue un blanco no difícil para los ataques abolicionistas. Este castigo no intimidaba a ningún criminal, mientras que sí promovía el odio, la venganza y la violencia por presentarla como justificable.37 Es más, la pena de muerte era mucho más cara para el erario público que la cadena perpetua,38 ya que, una vez pronunciada la sentencia capital, le seguía un 33 Ya como intolerancia racial, ya como falta de sensibilidad hacia otras circunstancias sociales, la discriminación fue frecuentemente denunciada en los foros contra la pena de muerte como al acecho en los procesos capitales de Estados Unidos. Véanse, por ejemplo, la carta de Menchú del 6 de abril de 1993 y el ensayo de Concha Malo. Además, véanse David Cilia Olmos, "José Juan Estrada, nuevo símbolo de lucha chicana contra el genocidio yanqui", en Cómo, Pilar Noriega García, La pena de muerte y las irregularidades en el proceso; Rafael Torres Hinojosa, México ante la pena de muerte; Marlene Kamish, "Hoja informativa sobre Manuel Salazar Cabriales", y los discursos de Kamish, María Elena Castellanos y otros participantes. En los distintos actos abolicionistas, los activistas distribuyeron una monografía de Amnistía Internacional que discutía, entre otros temas, la discriminación racial en los procesos capitales: La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Anmesty International Publications, 1987). En Furman v. Georgia 33 L Ed 2d 346 (1972), los magistrados supremos Douglas, Brennan y Marshall coincidieron en encontrar patrones discriminatorios en las sentencias capitales estadunidenses, no así el resto de los magistrados, aun cuando una mayoría de ellos nulificó los códigos y las sentencias capitales por no ofrecer garantías de equidad. 34 Tras el espectacular juicio del astro afroamericano O. J. Simpson, el 85 por ciento de los estadunidenses opinó que en Estados Unidos hay una justicia diferente para los que tienen y para los que no tienen dinero. La absolución de Simpson les hizo, sin embargo, más difícil el percibir si la diferencia de justicia se debe a la discriminación racial. Véase, por ejemplo, Betsy Streisand, "The O. J. Simpson Trial. And Justice for All?", en U. S. News & World Report (9 de octubre de 1995). 35 Pilar Noriega, La pena de muerte y las irregularidades en el proceso. Véase también La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987). La resolución de la Corte Suprema Furman v. Georgia 33 L Ed 2d 346 (1972) buscó combatir los patrones inconsistentes de sentencias de muerte. 36 Véase Rafael Torres Hinojosa, México ante la pena de muerte, y también La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987). 37 Las líneas más comunes de argumentación utilitaria a favor o en contra de la pena de muerte giraron en torno de su poder intimidante contra criminales, su poder educativo acerca de los valores y estándares de una sociedad, la protección de la sociedad contra delincuentes peligrosos y la corrección de los individuos de conducta desviada. Véase, por ejemplo, Stephen Flanders, así como a Nigel Walker, Why Punish? (Ox-ford University Press, 1991). Cf. La pena de muerte en los EE.UU. (Londres:, Amnesty International Publications, 1987, y las decisiones de la Suprema Corte Furman v. Georgia 33 L Ed 2d 346 (1972) y Gregg v. Georgia 49 L Ed 2d 859 (1976), las cuales en forma muy interesante revelan el gran peso que tienen los topoi utilitarios en la determinación de los castigos contra los criminales. No debe pensarse, sin embargo, que los principios utilitarios son por sí suficientes y principales en la impartición de justicia penal. Una resolución judicial debe esencialmente fundarse en la justicia en sí, siendo sus bases la retribución, la equidad y la proporcionalidad, entre otros topoi judiciales. 38 El término "cadena" perpetua significa "cárcel" perpetua, según una metáfora que deriva del uso contemporáneo y ordinario del lenguaje. Viene al caso recordarlo porque la "cadena" perpetua —en su sentido literal—existió efectivamente en otras épocas. Las estrechas mazmorras de muchos castillos antiquísimos nos lo ilustran. Allí prácticamente se abandonaba a los reos, dejándolos morir colgados de los grilletes. Tal castigo hoy está proscrito tanto de México como de Estados Unidos por inhumano. 188 ZÁRATE RUIZ/LA VIA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE complicadísimo proceso de apelaciones, según una garantía especial del Estado a los condenados a muerte antes de que llegase la fecha de su ejecución:39 Un estudio realizado en 1982 en Nueva York, por ejemplo, calculó el costo de la retención de la pena de muerte, llegando a la conclusión de que el juicio y la primera etapa de apelaciones de un caso que conlleva la pena capital tendría un costo para el contribuyente de, aproximadamente, 1.8 millones de $USA, es decir, más del doble de lo que cuesta mantener a una persona en prisión de por vida. Jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales se oponen a la pena de muerte en base al costo financiero, considerando que la enorme concentración de los servicios judiciales en torno a una cantidad relativamente pequeña de casos, muchos de los cuales tendrán como resultado, de todos modos, una pena de cadena perpetua, desvía recursos valiosos de otros sectores, más efectivos, relativos al cumplimiento de la ley. Los abolicionistas llegaron incluso a cuestionar la utilidad de cualquier castigo como medida de protección de una sociedad contra los criminales: nadie puede determinar el riesgo real que representa un convicto para la sociedad, en meros términos de su conducta en el pasado, como para recluirlo por años o, es más, eliminarlo con la pena capital: De 2 646 asesinos puestos en libertad en 12 estados entre 1900 y 1976 inclusive, solamente 16 —o un 0.6 por ciento— volvieron a ser condenados posteriormente por un homicidio en primer grado. 41 Durante los foros y las marchas abolicionistas, los participantes, por supuesto, repudiaron la pena capital por su injusticia intrínseca. Entonces sacaron a luz los códigos de las Naciones Unidas y abundaron en puntos de vista religiosos, culturales, morales, de solidaridad, de derechos humanos, de niveles de civilización, de la naturaleza y dignidad humanas, de verdadera lealtad a la nación y al pueblo, etc., para dejar en claro su absoluta oposición a la pena de muerte. Todos estos argumentos enfocados en la injusticia intrínseca de la pena de muerte, o en su inutilidad general, o en las condiciones frecuentes de inequidad que corrompen los procesos capitales, se dieron en los foros y marchas fronterizas. Sin embargo, su asunto primordial fue la injusticia particular que sufrían los ahora reclusos en el pabellón de la muerte, específicamente la lista de mexicanos considerada durante estos eventos abolicionistas. Ocurriendo estas injusticias en casos particulares, lo que el público debía exigir, entonces, era la revisión de tales casos en las cortes para conmutar una por una las sentencias capitales, o aun absolver a los condenados. 39 Algunos oradores en la marcha de Houston. 40 La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987). Cf. las opiniones de los magistrados supremos White y Marshall en Furman v. Georgia 33 L Ed 2d 390 393, 417 (1972). 41 La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987), p. 23. Esta linea de argumentación destacó en el foro de Ciudad Victoria. 42 Una premisa fundamental del "Foro Contra la Pena de Muerte" en Ciudad Victoria y en Matamoros fue que la pena capital transgrede el más básico de los derechos humanos: el derecho a la vida. El recurso a la religión y al sentido patriótico imperó en Reynosa, aprovechando, los aboilicionistas, el funeral de Ramón Facundo Montoya en su llegada a México, El recurso a la religión se desbordó en Houston, quizá porque el meter a Dios dentro de los discursos políticos no constituye una falta de etiqueta oratoria en Estados Unidos. 189 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 No era, pues, el punto inmediato y mayor de este ataque abolicionista la injusticia, inutilidad e inequidad existentes en Estados Unidos en forma generalizada, por ser legal la pena de muerte. Si así hubiera sido, entonces los abolicionistas considerarían como su audiencia principal a las legislaturas y a los votantes competentes, que son los encargados de desechar cualquier ley perversa. Fue otro el frente de batalla principal: los abolicionistas repitieron en la frontera la estrategia que manejan desde 1961, consistente en que, en la revisión de los casos por las cortes judiciales, lo importante no es la reforma legislativa, sino la defensa de los convictos. Ciertamente, en estas cortes el procedimiento es resolver caso por caso según leyes generales ya existentes. Esto exige de los abolicionistas demostrar la injusticia particular en cada uno de los sentenciados, pero según dichas leyes. Parecería, entonces, que los abolicionistas aspiran a poco. Parecería que sólo defienden a unos cuantos reclusos de sentencias equivocadas, sin impugnar, 4 tratar de abolir, los códigos mismos que permitieron la sentencia de muerte. Entonces, aun dando por contado el vínculo causal entre su retórica y algunas defensas exitosas de condenados a muerte —por lo cual cupiera reconocerles a los abolicionistas en la frontera el que consiguieran la suspensión indefinida de la pena de muerte contra César Fierro; el que lograran, al menos por un tiempo, la anulación de la culpabilidad y de la sentencia de muerte de Irineo Tristán, 46 y el que obtuvieran primero una audiencia de evidencia, después la suspensión temporal, y luego la definitiva de la sentencia que pendía contra Ricardo Aldape Guerra—, 47 identificando tras estos éxitos un esfuerzo de informar y persuadir al público48 y así organizar y revitalizar grupos de activistas que se comprometiesen a promover la revisión de casos específicos de reclusos en el pabellón de la muerte —como lo intentaron los grupos de apoyo a Aldape o a Irineo Tristán, tales como la Coalition of Mexican Workers of North America, la National Mexican Alliance for Human Rights, las asociaciones de Amnistía Internacional en Houston y en Dallas, las San Antonio Mothers of Men on Death Row, las Murdered Victims Families for Reconciliation, el Center for Refugee Rights, el Mid-Valley Organizing Commitee, el integrado en 1993 Comité Irineo Tristán Montoya contra la Pena de Muerte y por los Derechos Humanos, y "muchos otros", según reporta 43 44 45 46 47 48 Las asambleas competentes son las sedes del Poder Legislativo, pues ellas son las que establecen las leyes generales. Véase la opinión del magistrado supremo Powell en Furman v. Georgia 33 L Ed 2d [467. Cf. Aristóteles, Retórica. Muchas de las ideas expresadas en los foros sobre la injusticia intrínseca, la inutilidad y la inequidad y las fallas procesales en las sentencias de muerte, por resultar mera opinión y oponerse a una ley vigente, no podrían esgrimirse como argumento dentro de las cortes de justicia. Respecto a la retórica judicial y sus argumentos, cf., por ejemplo, el clásico texto de Retórica de Aristóteles. Cf. El Norte, Monterrey, 21 de enero de 1994. 28 de abril de 1994. La suspensión no implicó por buen tiempo la revocación de la sentencia contra Aldape. Para Dan Morales, fiscal general de Texas, Aldape continuó hasta el último momento siendo un asesino condenado a muerte que en algún día u otro habría de ser ejecutado. [Véase El Bravo, Matamoros, 27 de enero de 1996, pp. 1A y 3A.J Con el fin de conseguir la libertad de Ricardo Aldape, sus defensores llegaron a manejar detallitos tan técnicos como considerar si mantenerlo en el territorio de Estados Unidos podría transgredir las leyes de inmigración de ese país, Cf. Ana Cecilia Terrazas, "¿Nueva esperanza para Aldape?", en El Norte, Monterrey, 20 de marzo de 1994. Los abolicionistas suelen atribuir a la ignorancia del público el que siga en vigor la pena de muerte en un país. Véase la "Tesis Marshall" en Furman v Georgia 33 L Ed 2d 419, que resolvería este problema educando al público sobre lo inútil e injusto de este castigo. A tono con esta tesis, los foros fronterizos fueron "informativos". Supusieron que muchos mexicanos no se adhieren aún lo suficiente a la causa abolicionista porque la desconocen y porque desconocen la suerte de sus compatriotas en el pabellón de la muerte. 190 ZÁRATE RUIZ/LA VÍA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE la activista María Elena Castellanos,49 como pudieron serio estudiantes y la facultad misma de Leyes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, escribiendo cartas a la entonces gobernadora Ann Richards, en Texas, o al gobernador Jim Edgar, en Illinois,50 para conseguir la revisión de algún caso o incluso el perdón para un reo—, aun así la lucha abolicionista seguiría pareciendo empequeñecida y centrada en defender nomás a unos cuantos reclusos cuyos casos son potencialmente defendibles, y con una efectividad, sin embargo, quizá no mayor que la de "una docena de manifestantes contra la pena de muerte... gente de Amnistía Internacional", quienes celebran "sobrias vigilias de velación" fuera de la prisión de Huntsville cada vez que allí ejecutan a un reo, y a quienes no pocos paseantes insultan gritándoles "¡Consíguete un trabajito!";51 en fin, una lucha abolicionista que no parecería aspirar verdaderamente a la abolición de la pena de muerte por no centrar las demandas, como correspondería, en las legislaturas, sino en los jueces y en las autoridades administrativas.52 Sin embargo, la estrategia general abolicionista sí pretende proscribir la pena capital de los códigos. En su incursión en las cortes los abolicionistas no buscan sólo salvar a un recluso específico. Buscan además que, con su procesamiento, se establezca algún precedente judicial que beneficie a todos los condenados. Y, como señalé, buscan apilar este proceso a otros muchos a tal punto que eventualmente el sistema de justicia penal estadunidense se congestione, se paralice o incluso se declare incompetente para seguir practicando la pena de muerte. 3 limites de la estrategia abolicionista Este ánimo de congestionar el sistema de justicia criminal muestra que el esfuerzo abolicionista sí busca, de alguna forma, proscribir la pena de muerte. Con su estrategia, los abolicionistas esperan que los estadunidenses evenrualmente se convenzan de que su sistema judicial no funciona, y reducirlos así a la necesidad de desechar dicha pena. Con todo, esta estrategia ataca a la pena de muerte en forma indirecta, y no en lo esencial. No busca directamente cambiar leyes inhumanas, sino estrujar esas leyes hasta que revienten por ineficaces. Es cierto que esta estrategia ha tenido sus éxitos, pero éstos, por no tocar lo esencial, han sido temporales. La montaña de apelaciones constitucionales contra sentencias de muerte específicas produjo, en 1967, una moratoria en las ejecuciones, y en 1972 que, resolviendo el caso Furman v. Georgia,54 la Suprema Corte declarara a la pena de muerte 49 Fax del 23 de octubre de 1993. 50 Durante los foros y marchas abolicionistas se distribuyó al público papelería para escribir peticiones a las autoridades que tienen poder de ordenar la revisión de casos o el perdón de reos. 51 Susan Blaustein, "Witness to Another Execution. In Texas, Death Walks an Assembly Line", en Harper's (mayo de 1994), p. 54. En el original ingles la expresión "¡Consíguete un trabajito!" fue "Get a life!" Aunque mi traducción española captura hasta cieno punto el sentido del insulto, no da pie al juego de palabras que permitió a los abolicionistas una retorta: "¡Estamos tratando de salvar una!" 52 Cf. Aristóteles, Retórica I, 1: "...aun siendo el mismo el método de la oratoria política [legislativa] y la judicial... la primera es más noble, más apropiada para un ciudadano, que la que resuelve asuntos particulares... La razón es que en la oratoria política hay menor recurso al hablar de lo que no es esencial. La oratoria política es menos dada a las prácticas inescrupulosas de la oratoria forénsica [de las cortes judiciales] porque los asuntos que trata son más amplios". 53 Ver American Civil Liberties, Union Capital Punishment Project Washington). 54 Furman v. Georgia .3.3 L Ed 2d 346 (1972). 191 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 inconstitucional según las prácticas de entonces: la manera de sentenciar y de aplicar la pena capital era tan arbitraria y caprichosa que debía considerarse un castigo cruel e inusitado, lo cual está prohibido por la Octava Enmienda. Aun así, varios estados reaccionaron contra esta decisión, notando que ésta no establecía la inconstítucionalidad de la pena de muerte en sí, sino la de los reglamentos vigentes que permitían sentenciar y ejecutar en modos no aceptables. Texas, Georgia y Florida encabezaron la corrección de estos reglamentos para que ya no fueran arbitrarios ni caprichosos. En 1976, con la decisión Gregg v. Georgia, la Suprema Corte reconoció la constitucionalidad de los nuevos reglamentos, y así se reiniciaron las ejecuciones al año siguiente. 56 De hecho, la estrategia abolicionista contenía desde su inicio las semillas de este desarrollo. Los activistas eligieron como campo de batalla las fallas en los procesos capitales, no la pena de muerte en sí. No debe causar sorpresa, entonces, que el contraataque de los retencionistas consistiera en corregir esas fallas, de tal manera que la pena de muerte se aplicase correctamente y así siguiese vigente. Es más, reconociendo la exacta amplitud del desafío abolicionista, los legisladores pro pena de muerte y, en su medida, las cortes respondieron no sólo depurando los procesos penales para hacerlos equitativos y consistentes, luego válidos; además respondieron preocupándose por descongestionar el sistema judicial tumefacto bajo montañas de apelaciones, y preocupándose por evitar convertir a la Corte Suprema en una asamblea constitucional.57 Así, a la controversia McCIesky v. Kemp58 la consideraron no sólo una disputa constitucional alrededor de varias reglas procesales en Georgia; de alguna manera, los retencionistas también vieron en ella el peligro de que los magistrados se arrogaran facultades legislativas y salieran con novedades legales como restringir las sentencias penales a cuotas estadísticas. l En esta situación, los magistrados supremos se vieron constreñidos no sólo a resolver el asunto directo de la apelación, es decir, los alegados procesos discriminatorios de Georgia; también, hasta cierto punto, respondieron a la cuestión encubierta sobre su función de dar forma y sentido a las leyes estadunidenses: decidieron permanecer en el ámbito estrictamente judicial requiriendo que las demandas legales en las cortes jamás se quedaran en meras generalidades, sino que tocaran un caso concreto para que la resolución judicial se individualizara.10 Las reacciones al congestionamiento en las cortes tampoco se hicieron esperar. Los magistrados y los legisladores retencionistas han tratado de poner un coto a las apelaciones ilimitadas que azolvan el sistema de justicia penal. En la decisión Strickiand v. Whashington (1984), la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció un doble peso de probar que recae en el sentenciado si alega que su asesor legal fue inefectivo. El sentenciado debe demostrar tanto que este asesor legal no se portó "en forma razonable" 55 Gregg v. Georgia 49 L Ed. 2d 859 (1976). 56 Gary Gilinore fue fusilado en Utah en enero de 1977, según el método que el mismo eligió para ser ejecutado, tras negarse a continuar con su proceso de apelaciones. Véase Stephen A. Flanders 11, 51, y también La pena de muerte e los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987). 57 En cuanto a que se legisle vía precedente judicial y no vía legislatura. 58 McCIesky v. Kemp 95 L Ed 2d 262 (1987). 59 Para evitar la "presunción" de racismo judicial, una posible cuota estadística consistiría, por ejemplo, en castigar proporcionalmente a criminales negros o blancos según su porcentaje en el número total de habitantes. 60 En McCIesky v. Kemp (2 de abril de 1987), el alegato general de racismo practicado en forma muy extensiva en las cortes de Georgia debía anclarse en una demanda y evidencia específicas; que el convicto McCIesky fue particularmente víctima de un proceso judicial discriminatorio. Cf. Stephen A. Flanders 77 80. 192 ZÁRATE RUIZ/LA VIA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE como que tal comportamiento tan incompetente perjudicó su defensa a tal grado que hizo del proceso penal uno inevitablemente injusto.61 La Corte Suprema declaró, además, que la evidencia en favor de Leonel Torres Herrera, posiblemente exculpante pero de último minuto y muy traída de los cabellos, no lo hacía acreedor al derecho automático de una audiencia federal previa a su ejecución. 62 Es más, en la decisión McCIesky v. Zant, la Corte Suprema resolvió que si el convicto no presentaba sus querellas contra posibles transgresiones de nivel constitucional en la primera petición de habeas corpus,63 se vería impedido para presentar querellas de ese nivel en una segunda petición de ese recurso.64 A todo esto hay que agregar que William H. Rehnquist, presidente de la Suprema Corte, arremetió contra el congestionamiento del sistema judicial, informando sobre éste al Congreso de Estados Unidos el 21 de septiembre de 1989. Para ello creó un comité de jueces federales que evaluaron la crisis del sistema judicial en su manejo de los casos capitales. Un pánel, presidido por el ya retirado magistrado supremo Lewis F. Powell Jr., recomendó entonces imponer límites estrictos a las apelaciones múltiples presentadas por los reclusos en el pabellón de la muerte. Rehnquist, formalmente comunicó la propuesta del pánel para que la considerase el Comité Senatorial sobre el Sistema Judicial.65 Rehnquist, en ocasiones posteriores, ha insistido en denunciar los peligros de azolvar el sistema judicial estadunidense con apelaciones. Recientemente identificó las causas del congestionamiento. En los últimos 40 años, dijo, la población de Estados Unidos pasó de 154 a 250 millones de personas. Aun así, en el mismo periodo, el Congreso ha permitido, con una serie interminable de generosos reglamentos, que se multipliquen las apelaciones en su número y en su altísimo costo. Un sistema judicial eficiente, concluyó, debe aprender a manejarse con un presupuesto limitado, especialmente en el nivel de las cortes estatales." Un truco que ha permitido a las cortes mantenerse dentro de los límites de su presupuesto ha sido el imponer discrecionalmente la pena de muerte a un número muy limitado de reos. Sólo el 3 por ciento de los asesinos condenables a muerte finalmente son sentenciados a la pena capital, y de esta porción sólo un 8 por ciento llegan a ser ejecutados.67 Hasta cierto punto, esta reducción en las sentencias y ejecuciones ha sido posible tras varias decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, las cuales resolvieron que no es obligatorio imponer las sentencias capitales a una misma clase de criminales simplemente porque hayan cometido una misma categoría general de crímenes. Deben antes discernirse las circunstancias individuales de cada crimen para penalizarlo apropiadamente. 61 Véase Strickland v. Washington 80 L Ed 2d 674 (1984). Véase también David J. Gross, "Sixth AmendmentDefendant s Dual Durden in Claims of Ineffective Assistance of Counsel", en The Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 75, núm. 3, Northwesterrnn University School of Law, 1984, pp. 755-778. 62 Véanse Herrera v. Collins 122 L Ed 2d 203 y Time, 8 de febrero de 1993, 63 Habeas corpus: audiencia judicial concedida al reo para revisar la evidencia —"corpus"— u otros aspectos procesales para así determinar la liberación del reo si es que sufrió una detención o proceso ilegal. 64 Ver McCIesky v. Zant 113 L Ed 2d 517 (1991). 65 Ver Stephen A. Flanders 58. 66 Ver El Norte (Monterrey: 22 de octubre de 1993). 67 Ver, por ejemplo, Stephen A. Flanders 57; ver La pena de muerte en los EE. UU. (Londres: Amnesty International Publications, 1987)6. 68 Véanse, por ejemplo, Woodson v. North Carolina 49 L Ed 2d 944 (1976), Roberts v. Louisiana 49 L Ed 2d 974 (1976), Roberts v. Louisiana 52 L Ed 2d 637 (1977), Sumner v. Shuman 97 L Ed 2d 56 (1987); cf. la opi- 193 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 No obstante la reducción del porcentaje potencial de ejecuciones, los abolicionistas abominan estas decisiones judiciales porque ven en ellas refrendarse el poder discrecional del fiscal —un poder que consideran la misma fuente de la caprichosa y discriminatoria aplicación de la pena de muerte, y aun más, el método para preservar vigente este castigo sin que el público llegue indirectamente a aborrecerlo por escrúpulos presupuestarios—.1i) Los retencionistas, sin embargo, se encargan de recordarles a los abolicionistas que su indignación ataca la misma esencia del sistema judicial estadunidense. Dotar al sistema de justicia penal de la necesaria discrecionalidad y así alcanzar resoluciones individualizadas según cada caso, dicen, es un principio fundamental de la jurisprudencia estadunidense.70 Es más, la misma Corte Suprema de Estados Unidos ha identificado en algunas posturas abolicionistas no sólo una ofensiva contra la pena de muerte, sino incluso un asalto contra todo el sistema penal. En la decisión Gregg v. Georgia71 los magistrados supremos White, Burger y Rehnquist concurrieron en este dictamen: El argumento del demandante acerca de que existe un rango inconstitucional de discrecionalidad en el sistema el cual separa a aquellos sospechosos que llegan a recibir la pena de muerte de aquellos que sólo llegan a recibir prisión de por vida —que es una pena menor— o de aquellos absueltos o nunca procesados, parece, en un análisis final, una acusación contra todo nuestro sistema de justicia... Esto no puede ser aceptado como proposición de ley constitucional.72 Aun así, la abogada Marlene Kamish lanzó esa acusación en Matamoros durante su análisis de la situación de los reclusos en el pabellón de la muerte, y recomendó a su audiencia no confiar nunca más en las cortes de Estados Unidos ni en su justicia. Es más, para la promotora de los derechos humanos María Elena Castellanos, la justicia sólo podrá darse, en cambio, si las masas se movilizan, toman las calles y así ejercen presión en las cortes de justicia para que cambien sus patrones discriminatorios de sentencias. De hecho, Castellanos fue uno de los principales organizadores de las manifestaciones en Reynosa y en Houston, las cuales incluyeron el bloqueo del puente internacional de Reynosa y el montar una guardia a la entrada del Houston Chronicle para repudiar visiblemente, según dijo, la parcialidad de este periódico ante el caso de Ricardo Aldape Guerra. ¿Existen otras posibles estrategias para abolir la pena de muerte en Estados Unidos y corregir las fallas de su sistema penal? La Corte Suprema de Estados Unidos parece dar una pista a los abolicionistas al respecto: El valor de la pena de muerte... es un asunto... complejo cuya resolución pertenece propiamente a las legislaturas... 69 70 71 72 194 nión discrepante del magistrado supremo Burger en Furman v. Georgia 33 L Ed 2d 435, donde explica el principio de discrecionalidad (o de individualización de la justicia) apoyándose en McGautha v. California 28 L Ed 2d 727. Véase también Stephen A. Flanders 51 52, 56, 65 67. Entre los trabajos de los foros fronterizos, Pilar Noriega presentó "La pena de muerte y las irregularidades en el proceso". Cf. La pena de muerte en los EE. UU. (Londres, Amnesty International Publications, 1987), p. 3 10. Véase Stephen A. Flanders 33. Gregg v. Georgia 49 L Ed. 2d 859 (1976). Gregg v. Georgia 49 L Ed. 2d 903 (1976). ZÁRATE RUIZ/LA VÍA JUDICIAL EN EL DEBATE FRONTERIZO EN TORNO A LA PENA DE MUERTE Consideraciones sobre el federalismo así como respeto a la habilidad de una legislatura para evaluar, según los términos de cada estado particular, el consenso moral respecto a la pena de muerte y su utilidad social como castigo, requieren de nosotros el concluir, faltándonos evidencia adicional convincente, que la imposición de la pena de muerte como castigo por asesinato no carece de justificación y que por lo tanto no es inconstitucionalmente severa.73 Los magistrados sugieren aquí que la táctica abolicionista de proscribir la pena de muerte en Estados Unidos a través de convertir las cortes judiciales en su campo de batalla no es la correcta. Sugieren que no son los jueces sino los legisladores en las asambleas quienes pueden modificar apropiadamente las leyes de una nación, incluso sus estatutos sobre lo que son los delitos y las penas. Con todo, los abolicionistas quizá no yerren en considerar a las legislaturas su público más difícil: cuatro de cada cinco estadunidenses apoyan la pena de muerte.74 No obstante, los abolicionistas sí yerran si no ven en la vía judicial escogida y practicada aun en la frontera — ¡Estreñid a las cortes con apelaciones!— una en la cual ellos mismos han quedado empantanados, y no el sistema judicial estadunidense. Así, su lucha parece por ahora atrapada en un pabellón, digo, callejón sin salida. 73 Gregg v. Georgia 49 L Ed. 2d 882 (1976). 74 Véase Stephen A. Flanders 18. A mediados de la decada de 1960, la opinión publica en favor o en contra de la pena de muerte estaba casi dividida en mitades. A mediados de la década de 1970, los proponentes ya habían avanzado en un margen de dos contra uno. Alrededor de 1985, ese manden llegó a ser de tres contra uno. Flanders asegura que el apoyo a la pena capital continúa cada día a la alza. 195 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 NOTA CRITICA Narrativas etnográficas en la Sierra Tarahumara, México Augusto Urteaga Castro Pozo* Para Petronilo, Juan y Mariquita y para Lola y Feliz; Toña y Miguel, de Yeguachique-Aboreachi/, Chihuahua-México, mis compadres. Entrada Es bien sabido que el discurso etnográfico, principalmente descriptivo, persigue mostrar y demostrar el "hecho social total", eminentemente a través de la escritura. La construcción de escenarios narrativos se convierte en una atmósfera/espacio privilegiada para el antropólogo (y también para el historiador, el sociólogo, el psicoanalista, el escritor o el comunicólogo) para la recreación selectiva y clasificatoria de hechos y fenómenos sociales observados, vivenciados y registrados en la secuencia o flujo de la vida social e individual cotidiana. El discurso etnográfico y sus posibles propuestas narrativas, no obstante, no pueden ser elaborados al margen de la observación de los hechos sociales mismos, de su aparente concatenación inverosímil y, por supuesto, de los múltiples, diversos y encontrados discursos que los mismos protagonistas sociales elaboran y representan en sus propias prácticas, actitudes y opiniones de ocasión (Goffmann, 1969). Además, el proceso de elaboración de discursos o narrativas etnográficas ha padecido, siempre, de mediaciones o sesgos producto de la contradicción alteridad/otredad, o mejor dicho, de la confrontación de sistemas culturales que portan —cada uno con su propia acumulación histórica y su propia construcción identitaria— valorizaciones alternas sobre el pasado, el presente y el futuro. La etnografía proviene —para bien o para mal— de la narrativa, tanto oral como escrita, y, por supuesto, de las contradicciones propias del complicado pasaje de la memoria oral a sus representaciones gráficas (Goody, 1977, y Le Goff, 1991). De esta *Director del centro Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua, Chih. E-mail: [email protected]. F.I presente trabajo fue una ponencia al simposio "La Novela en la Historia y la Historia en la Novela", realizado en Lima, Pen'1, del 19 al 21 de octubre de 1995. 197 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 manera, también, toda reconstrucción de la historia —tanto propia como ajena— plantea de entrada un rotundo diálogo de sordos; no siendo originarios, todos somos los otros, los visitadores o los extranjeros. Pero tal vez gracias a este ya originario e histórico etnocentrismo es que se han podido elaborar las primero tímidas y después actuales encrucijadas críticas del conocimiento y la comunicación intercultural: la antropología contemporánea arranca de los empecinados relatos de viajeros, coleccionistas, aventureros y literatos entregados a las texturas de la vida social en tanto fuentes del conocimiento mismo, fueran ellos conscientes o no de este afor/desafortunado resultado. El ahora considerado sacrosanto quehacer etnográfico no fue inventado todavía sino hasta la segunda década del presente siglo. Por supuesto, es claro que se formuló a partir de ese ethos de curiosidad, tal vez propio de la humanidad, que recorrió rutas, mares, continentes, estableció contactos, realizó viajes, así como conoció las inconmensurables particularidades de sociedades y culturas. En este maravilloso proceso de reconocimiento —que por cierto no ha finalizado aún—, no podemos excluir a las complejas, densas y hasta terribles narrativas de conquista, evangelización y colonización (Lafaye, 1977). Recordemos que no fue sino hasta la aparición de las "grandes" monografías antropológicas (aproximadamente entre los años 1922-1950) cuando el estudio de la diversidad social y étnica (es decir, el hacer etnográfico) se realizó al margen de la profesión antropológica y se inspiró básicamente en la histórica y vital necesidad de elaborar estrategias discursivas que permitieran comunicar estos conocimientos al sistema cultural de Occidente, ya entonces plenamente hegemónico en la escala internacional (Geertz, 1989; Boom, 1990, y Pearson, 1993). La fórmula histórica de creación de la Nueva España se ha constituido ya en un claro ejemplo de este tipo de confrontaciones históricas. Sin embargo, la ocupación europea del actual territorio norteño de México tuvo características y patrones que la hicieron distinta al proceso seguido en el centro y el sur de ese país. La conquista del septentrión (denominado después Nueva Vizcaya) significó el avasallamiento de una población que obedecía a una matriz cultural distinta a la enfrentada (casi un siglo antes) en las regiones localizadas en el centro y el sur del México contemporáneo. Nómadas, seminómadas, cazadores y recolectores, agricultores de maíz sedentarizados y semisedentarizados, al mismo tiempo que bandas guerreras, pululaban por ese extenso territorio. (González Rodríguez, 1990). La Sierra Madre Occidental, ubicada en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco, en México, y en los de Arizona, Colorado y Nuevo México, en Estados Unidos, constituye un corredor geográfico y un conglomerado étnico producto de una matriz historicocultural específica (Sauer, 1934; Beals, 1932; Kirchoff, 1943 y 1967; Spicer, 1962; González R., 1982; Urteaga, 1992, y Weaver, 1993), y en cuyo habitat se desarrollaron las principales culturas productoras de maíz en el actual norte de México, representativas del área árido-oasisamericana, algunas sobrevivientes en nuestros días y hablantes de la familia lingüística utonahua. Cuando los europeos llegaron a esta región encontraron —según estimaciones de la demografía histórica— a más de 200 mil indios y al menos 45 etnias diferenciadas que practicaban alrededor de 20 lenguas (Miller, 1983, y Weaver, op. cit.). Este inmenso territorio cultural ha sido y es depositario de muchos desarrollos culturales en sus escenarios de cumbres, cañones profundos y laderas o serranías bajas; 198 URTEAGA CASTRO POZO/NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA de un sin fin de recursos biótícos —amenazados hoy por la depredación del bosque conífero y de encino, la ganadería extensiva y los cultivos dedicados al narcotráfico—, y, también, de complejos sistemas socioeconómicos diferenciados que atienden, simultánea y combinadamente, a una accidentada y contrastante ecología, al tiempo que lograron crear un conjunto étnico similar pero de múltiples salidas laborales, coreográfico-rituales y de cohesión sociopolítica que goza de una permanencia y vinculación que debe ser necesariamente hurgada en la historia, dados los distintos pero tan relacionados rumbos de desarrollo asumidos por estas dos naciones limítrofes (Spicer/Thompson, 1972, y Byrkit, 1992). Este somero perfil se complica más dado que el conjunto étnico al que aludimos padeció también la conquista anglosajona y su posterior expansión, que dio origen al territorio actual de Estados Unidos; asimismo, en él persisten arraigadas tradiciones de movilidad territorial, penetración de las acciones misioneras de jesuitas y franciscanos, repoblamientos de origen colonial y migraciones estacionales (y también definitivas) que, indudablemente, han sido acicateadas por los "ciclos de contacto" (Spicer, op. cit.) Sin embargo, el abanico de prácticas concretas y las contradicciones que motivaron y motivan estos ciclos en el presente cuadro de los sistemas culturales indios es muy parcialmente conocido por quienes actualmente nos dedicamos a la investigación de los procesos étnicos en el norte mexicano. Y más bien parecería que, a diferencia de otras situaciones de desarrollo en la Sierra Madre Occidental (como la severa evangelización abanderada por los jesuítas desde 1604, la explotación minera colonial y republicana, la construcción del ferrocarril a fines del siglo pasado, la incentivación de la explotación forestal desde la primera década del presente siglo hasta nuestros días y la introducción de prácticas indigenistas como resultado de la Revolución Mexicana de 1910-1930), en nuestros días sucede que, en la medida en que se estrechan los contactos necesariamente desiguales entre sociedad nacional y sociedades indígenas, se amplían, especifican, recrean y profundizan las diferencias etnicoculturales (Urteaga, 1993). Sin embargo, se reconoce que, salvo excepciones notables (Basauri, 1929; De la Peña, 1946, y Planearte, 1954), la investigación antropológica mexicana ha preferido ignorar los territorios indios de la región norteña actual, permitiendo así, por inexplicable omisión, la apertura de un peligroso frente de supresión étnica localizado, precisamente, en las estribaciones fronterizas con la potencia vecina. Por estas y otras razones que no viene al caso desarrollar aquí, la ponencia que expongo intenta sintetizar las experiencias de Carl Lumholtz, noruego y viajero profesional, y de Antonin Artaud, dramaturgo y escritor francés, quienes recorrieron la Sierra Madre Occidental y convivieron con los tarahumaras a finales del pasado siglo y principios del presente. Como se podrá observar, ambos elaboraron estrategias narrativas para transmitir esa diversidad humana y cultural, que si bien fueron radicalmente distintas, abonaron y mucho en las actuales obsesiones de las ciencias humanas. Pero habría que señalar, en honor a la verdad, que, en el horizonte de 40 años en que ambos transitaron por la Tarahumara, hubo otros viajeros —por ejemplo, Schwatka entre 1889 y 1890 (en González Rodríguez, 1988)—y algunos antropólogos —tanto mexicanos como extranjeros (sobre todo Basauri, op. cit., y Bennett & Zingg, 1935)— que desde finales de la segunda década del siglo habían ya convertido al país de los tarahumaras en un objeto de estudio (González Rodríguez, ibidem). Asimismo, hay que agregar que entre la elaboración de ambos relatos México se sacudió de una dictadura (la de Porfirio Díaz) e ingresó —por medio de la primera revolución social del presente siglo— en la obstinada búsqueda de creación de un "modelo" moderno de Estado-nación. Es evidente 199 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 también una necesaria contextualización histórica, que aquí no podemos desarrollar por razones de espacio, de ambas narrativas. La narrativa de Cari Lumholtz Realizada en las postrimerías del pasado siglo y en los albores del presente, esta obra constituye un hito de arranque en lo que a la imagen contemporánea de lo indio refiere (Lumholtz, 1902/1904). Su vasta "exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occidental; en la Tierra Caliente de Tepic y Jalisco y entre los Tarascos de Michoacán" culminó en una obra fundamental para el futuro de las ciencias antropológicas, tanto en México como en el mundo. Ciertamente, El México deconocido (Unknown Mexico), confeccionado por Lumholtz, es un libro básico para la investigación sobre la historia y el presente cultural de los grupos indios del noroeste de México, que, por cierto, están incluidos en el área cultural denominada "gran suroeste" (great Southwest) por los especialistas (Beals, 1932; Bennett & Zingg, op. cit.; Spicer, 1962; Pennington, 1969, 1974 y 1980; Fontana et al., 1977; González Rodríguez, 1981 y 1988; Miller, 1983; Braniff, 1985, etcétera). Este aspecto nos lleva directamente a destacar uno de los aspectos más vivos de esta obra seminal: la etnografía que se desprende del relato viajero, una escritura que debemos a Lumholtz, ya que después de "la expedición" (1892-1900) fue quien ensambló, escribió y editó la totalidad de esta obra, aun cuando en sus correrías colaboraron hasta 40 personas. Nuestro autor (Geertz, op. cit.) le otorga al libro un sentido unitario, superando así las limitaciones de contar con informes provenientes de un grupo polivalente de colaboradores. Además, con la publicación temprana de esta obra en versión castellana (1904), Lumholtz nos ubica ante la posibilidad de acceder a una imagen de conjunto sobre los grupos étnicos de la Sierra Madre Occidental (o Tarahumara) y, travesía narrativa mediante, a una escenografía ciertamente fantástica, pero sobre todo ilustradora de una realidad sobre la cual se había dejado de tener registros históricos, al menos desde la expulsión de los misioneros jesuitas en 1776 (León G., 1992). Resueltos los problemas financieros que una expedición de esa magnitud requería, Lumholtz y su equipo (en realidad, un grupo de científicos que, como él mismo los denominó, eran "talentosos e imaginativos", entre los que se encontraban geógrafos, arqueólogos, botánicos, zoólogos, dibujantes, minerólogos, fotógrafos, lingüistas, etcétera) emprendieron camino por un conjunto de rutas que — aunque convenidas de antemano— fueron corrigiéndose en la medida que la curiosidad, la pasión viajera y la resistencia física de los expedicionarios fueron permitidas por el accidentado y cambiante escenario de la naturaleza serrana. Por ello, su mirada fue y es todavía un privilegio de la vista: durante el siglo y medio transcurrido después de la expulsión jesuíta las culturas indias de la Tarahumara habían cambiado biológica, social, étnica y culturalmente. Gran parte de la importancia de este trabajo radica en que está concebido en torno a un enfoque totalizante, mismo que le imprime al conjunto de su cuerpo narrativo la fuerza y vitalidad necesarias para una—todo depende del lector— comprensión contemporánea de, al menos, los grupos étnicos rarámuri (tarahumar), o 'dami (tepehuán), huichol y cora, que actualmente representan un aproximado demográfico de 200 mil habitantes. Esta mirada global, sin embargo, no elimina la posibilidad de focalizar las particularidades 200 URTEAGA CASTRO POZO/NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA de grupos étnicos hoy ya desaparecidos y las de los más o menos integrados a la dinámica mexicana del mestizaje integracionista, y las diversidades intrínsecas en ellos (como los propios tarahumaras), lo que termina constituyéndose en un estímulo a la imaginación etnográfica condimentada con una suficiente dosis de aventura, exploración y descubrimiento (Lionnet, 1972). Fundamental resulta en el relato las relaciones interétnicas establecidas entre indios tarahumaras y chabochi (cuyo significado es el de extranjeros, barbados o mestizos mexicanos). Lumholtz las describe como un verdadero cuello de botella que siempre favorece (al menos en el tiempo en que pudo apreciarlo) a los chabochi, gracias a su ligazón orgánica con la institucionalidad civil y política nacionales, localizada en los centros urbanos, y a su actitud individualista, opuesta a la significación cultural indígena, predominantemente grupal —y aquí coincide con Artaud—. Ante esta difícil situación, el viajeró adoptó una posición ética que tal vez hoy siga vigente: "los tarahumares [sic], son mucho mejores moral, intelectual y económicamente que sus hermanos civilizados; pero los blancos no les dejan reposo mientras tienen algo que quitarles..." A la superación de estas "dificultades" en la convivencia étnica contribuye, sin duda, esta obra, que penetra en este laberinto conflictivo que expresa, hasta la actualidad, la tensa vecindad de grupos étnicos diversos en un contexto territorial específico. A un siglo de que se demarcaran por la pluma de Carl Lumholtz los escenarios etnográficos de su expedición, éstos todavía nos permiten adoptar una visión verosímil y dinámica de los tarahumaras actuales. Al menos, su ferviente y tierna postura etnográfica nos lo sigue demostrando: "las futuras generaciones —dijo— no encontrarán otros recuerdos de los tarahumares que los que logren recoger los científicos de hoy, de labios de este pueblo y del estudio de sus utensilios y costumbres..." Un proceso de involucramiento etnográfico atrapa a nuestro autor a medida que se suceden los capítulos, sobre todo cuando se ocupa de los tarahumaras en el primer volumen de la obra señalada. Así, atravesamos desde el ciclo de vida hasta la compleja ritualidad, la curación y la danza del peyote (jícuri), el orden político y la festividad, pasando por la etiqueta y cotidianidad domésticas. Después y antes, el apunte del viajero en tránsito capacitado para la iconografía: grabado, dibujo y fotografía permiten asomarnos a la sinuosa y tropical profundidad de las barrancas y también a la callada frescura de las cumbres: "tres semanas a pie por la barranca de Urique/ antiguos sepulcros atribuidos a los indios tubares/ carreras de los tepehuanes/ vista de Huérachi/ la cascada de Basaseachi/ rancho tarahumar junto a la Barranca del Cobre con terrazas sembradas/ castigo a los enamorados". Faltaría mencionar la acuciosidad descriptiva de la cotidianidad india: vestido, cerámica, aperos, utensilios, arquitectura, baile, canto, música y adorno. En fin, faltaría nombrar a todos los hombres y mujeres relatados en una espacialidad etnográfica que sólo esta obra nos induce claramente a confundir —a pesar del siglo transcurrido— con los actuales habitantes de la Sierra Tarahumara (Urteaga, 1994). La narrativa de Artaud En el año 1936, y cuando en Europa se publicaba El teatro y su doble, Antonin Artaud realizó un viaje a México con el claro objetivo de conocer "el imperio del rito" y lograr, de acuerdo a su compleja teoría del teatro de la crueldad, "una poesía en el espacio... [es 201 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 decir de] las diez mil expresiones reproducidas en máscaras [que] podrán titularse y catalogarse para que participen en el lenguaje directo y simbólicamente concreto de la escena". Siguiendo un movimiento intelectual peculiar en su época (como Breton, Trotski, Eisenstein, Lawrence, Lowry, entre muchos otros intelectuales, tanto europeos como estadunidenses y latinoamericanos), Artaud decidió salir de Occidente en busca de la "otredad" mexicana, poseedora de culturas supuestamente auténticas e incontaminadas, y —además, de estar casi medio año en la capital azteca— vivió aproximadamente un mes y algunos días entre los tarahumaras de Chihuahua. Como se señala en la edición española de Los tarahumara (1972), y como lo corrobora la mexicana (Schneider, ed., 1984), es muy probable que Artaud escribiese "La montaña de los signos" durante el transcurso del periplo que realizó entre los tarahumaras y que austeramente fue financiado por la Universidad Nacional de México y el Instituto de Bellas Artes: el recorrido empezó a finales del mes de agosto de 1936 y duró hasta la primera semana de octubre de ese mismo año, cuando el autor fechó una carta en la ciudad de Chihuahua. Una vez de regreso a la capital, el 16 de octubre de 1936, el texto fue publicado en el periódico El Nacional con el título ya consignado. Aunque la producción narrativa sobre este viaje se prolongó prácticamente hasta el fallecimiento del escritor francés (1948), tomaré este artículo, así como "El país de los Reyes Magos" (ibid., 14 de octubre de 1936) y "Una raza principio" (ibid., 17 de noviembre de 1936), como representativos de un momento intelectual crucial para su vida y, dado el significado que él les otorgó (incluso corrigiéndolos obsesivamente), como verdaderas representaciones narrativas de un autor que, como cualquier antropólogo, observó, participó e interactuó en una espacialidad cultural distinta a la propia. Es más, de una vez por todas introdujo una imagen de lo tarahumar en el circuito intelectual internacional (por supuesto que principalmente europeo) asociada al mundo de creencias, la ritualidad, lo onírico y lo simbólico propias de esta importante cultura indígena del norte mexicano. Sin duda, serán sus referencias narrativo-vivenciales al peyote (cuya designación botánica es Lophophora lemaire, aunque la palabra original proviene del náhuatl), al que los rarámuri nombran jícuri/jículi (warura= el más grande), las que le ofrecerán a su obra un escenario literario cercano al best seller de nuestros días. El peyote es un cactus pequeño, sin espinas y en forma de zanahoria de cabeza verde dividida en gajos, con vellosidades y flor blanco-rosada que crece en las llanuras desérticas y semidesérticas del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, mas no en la Sierra Tarahumara (Cardenal, 1993). Contiene nueve alcaloides narcóticos de la serie isoquilina, con efectos parecidos a los de la estricnina y la morfina. En la época prehispánica muchas poblaciones consumían esta planta, ya fuera verde o seca: tanto en las crónicas como en la etnografía actual está documentada su utilización ceremonial, su valoración curativa o maligna y sus propiedades religiosas; culto o ceremonial que a partir del siglo XVIII se extendió a todo el gran suroeste norteamericano. En nuestros días persiste generalizadamente el hecho de que el peyote se consume con tesgüino (cerveza o chicha de maíz) y mezcal (aguardiente de agave) (La Barre, 1980). Para Artaud, el país de los tarahumara está lleno de signos, de formas y efigies naturales que no parecen nacidas del azar, como si los dioses... hubiesen querido significar sus poderes en esas extrañas firmas en las que la figura del hombre aparece perseguida desde todas partes... aunque la 202 URTEAGA CASTRO POZO/NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA mayoría de los miembros de la raza tarahumara son autóctonos y, según dicen ellos mismos, cayeron del cielo a la tierra, podemos decir que cayeron en una naturaleza ya preparada. Y esa Naturaleza ha querido pensar como un hombre. De la misma forma que ha evolucionado a unos hombres, así también ha evolucionado a unas rocas... el Hombre dejó de elevarse hasta la Naturaleza para atraerle a su talla, y la consideración exclusiva de lo humano hizo perder lo Natural. [...] En todos los recodos de los caminos —mientras caminaba a través de la montaña— se ven árboles quemados voluntariamente en forma de cruz, o en forma de seres, y muchas veces esos seres son dobles y están uno frente al otro, como para manifestar la dualidad esencial de las cosas... Y se me ocurrió pensar que ese simbolismo disimulaba una ciencia... Quizá nací con un cuerpo atormentado, falsificado como la inmensa montaña, pero sus obsesiones sirven: y en la montaña me di cuenta de que de algo sirve tener la obsesión de contar... la Sierra Tarahumara es el país donde se han encontrado... esqueletos de hombres gigantes y que en el instante mismo en que escribo se siguen descubriendo todavía sin cesar; entonces es cuando muchas leyendas pierden su aspecto de leyendas y se convierten en realidades... La Naturaleza ha producido a los bailarines en su circulo de la misma forma que produce el maíz en su círculo y a los signos en los bosques. [...] Los tarahumara... rinden culto a un principio trascendente de la Naturaleza, que es Macho y Hembra, como debe de ser... no es para afirmar la dualidad de las dos fuerzas contrarias, es para señalar que en el interior de la raza tarahumara, el Macho y la Hembra existen simultáneamente, y que ellos disfrutan de los beneficios de sus fuerzas aunadas... [Ellos] no temen a la muerte física: el cuerpo, dicen, está hecho para la desaparición; lo que temen es la muerte espiritual, y no la temen en el sentido católico, a pesar de que los jesuitas pasaron por allí. Es falso decir que no tienen civilización, cuando se reduce la civilización a puras facilidades físicas, a comodidades materiales que la raza tarahumara ha despreciado desde siempre." (Artaud, op. cit..; subrayados y mayúsculas del autor). Por supuesto que he seleccionado estos fragmentos con la intención de demostrar que Artaud no sólo estuvo allí, entre los tarahumaras, sino que también —y a diferencia de la expedición científica encabezada por Lumholtz— elaboró su propia, peculiar y personal narrativa sobre el viaje que emprendió a la Tarahumara y que ésta, aunque no ortodoxa y mucho menos sistemática desde el punto de vista cientificista hoy tan en boga, expresó y sigue manifestando un código de significaciones que reflejan una experiencia empírica e interactuante entre los rarámuri —incluso cuando relata el "descubrimiento" de esqueletos de gigantes, una verdadera creencia y mito fundacional propio de los indios, de su época y actuales—, aunque aquí hay que agregar que la narrativa cotidiana de éstos es prolija e inventiva en la medida en que a este tipo de historias y tabulaciones frecuentemente se acercan hoy antropólogos, periodistas, turistas, etcétera. Sin entrar en los detalles de la experiencia personal de Artaud con el peyote/jícun, los fragmentos seleccionados demuestran un indudable diálogo con la cultura observada, y también una intensa empatía pocas veces lograda en los aspectos relativos a la cosmovisión, los rituales y las creencias de los grupos indígenas (al menos en México). Ciertamente, los rarámuri no lo decepcionaron, ya que le comunicaron —como a Lumholtz— fragmentos significativos de su propio corpus narrativo y, después de 203 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 "veintiocho días [en que] todos los torbellinos de la tierra que la enloquecen y le impiden mantenerse derecha, lo hicieron participar del rito y de la danza del peyote que lo "quemará de por vida... con vistas a una combustión pronto generalizada". En breve —y aunque la etnografía contemporánea haya preferido ignorarlos (v.gr., Merrill, op. cit.), los textos seleccionados de Artaud nos remiten al sistema religioso tarahumara actualmente vigente: la pareja divina o dualidad esencial, que habita en el Mundo de Arriba (Rayénari/Metchaka, el sol y la luna), puso a los gigantes (canó, ganóko) en el Mundo de Enmedio para combatir al Señor de Abajo y equilibrar el cosmos: estos gigantes —"los antiguos rarámuri o anayábuari", los "esqueletos gigantescos"— fueron incapaces de realizar la voluntad sagrada, así que tuvieron que ser petrificados en la montaña de signos descrita alucinadamente por Artaud. El Padre (Onorúame) y la Madre (Metchá o Yeyé), es decir, los principales seres que "están arriba", decidieron entonces crear a los tarahumaras actuales para que desempeñaran dignamente el papel divino de "sostenedores" o columnas del cosmos y habitantes del Mundo de Enmedio, "cual bailarines en su círculo de la misma forma que produce[n] el maíz en su círculo y los signos en los bosques que habitan". De esta manera, si la tierra es cultivada ya no se convertirá en un páramo y permanecerá como muro de contención de la fuerza negativa y maligna (serpientes y ojos de agua en los cerros, principalmente) del Señor de Abajo. Además, para conservar este equilibrio cósmico, los tarahumaras están obligados a sacrificar animales, elaborar y beber tesgüino para trabajar y compartir juntos, cumplir las obligaciones civiles y políticas que su pueblo o comunidad les encomienda, contentar al sol estando contentos, ofrendándole a través de oraciones, organizando frecuentes borracheras grupalmente laborales y compartiendo intensamente música, canto y danza. La alegría y la jocosidad constituyen verdaderos valores morales para este grupo étnico (Kennedy,1978). Salida Ambos escritores demostraron una posición a toda prueba frente al mundo rarámuri, con el que compartieron, cada uno, sus propias pasiones—y, en general, en relación con las culturas étnicas de México y de otras latitudes—. Si bien sus estrategias de "contacto" difirieron radicalmente, en ellos coincidió el vital afecto, también científico, de encontrar los asideros de un mundo cultural disperso, oficialmente negado y fragmentado en múltiples posibilidades o estrategias de cohesión/sobrevivencia y reproducción de sistemas de conocimiento agredidos frontalmente por el proceso de universalización de las pautas occidentales del orden sociocultural: en este sentido, sus testimonios narrativos se funden en uno. Aunque el de Artaud esté más cargado u orientado a la "ruptura" o deconstrucción del discurso unilateral del progreso y el evolucionismo mecánico, está situado en el de la perspectiva de "rebúsqueda del tiempo dialógico perdido" y en el malestar por la cultura que lo condenará, hasta su muerte, a las complicadas atmósferas de los hospitales psiquiátricos occidentales en las que, paradójicamente, nunca perdió la lucidez que lo llevó a la tumba. Todavía unos días antes de morir redactó una alegoría sobre el tutuguri o yúmari (un ritual y danza tarahumar que recrea el mito fundacional de esta cultura, que tanto significó para él en su último y tan vital impulso creativo. 204 URTEAGA CASTRO POZO/NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA El noruego Lumholtz se empecinó en la publicación de los volúmenes de su descomunal El México desconocido (después de emprender otra asombrosa odisea en Borneo), y con ellos demostró que, también, las vías del conocimiento etnográfico interpretativo —de las cuales él fue un indudable pionero— pueden transitar por el ordenamiento y sistematización de los datos, sin descuidar la experiencia lúdica del viajero avezado y experimentado. Por cierto, nos legó un impresionante cúmulo de experiencias e informes escritos, injustamente aún no publicados (así como una vasta colección de objetos arqueológicos y piezas etnográficas recopiladas en su largo viaje, actualmente custodiadas por la institución Smithsoniana), tanto en el inédito tintero como en sus múltiples expresiones narrativas que hoy serían, de publicarse, de una gran utilidad para la investigación etnográfica contemporánea. Con la manufactura de estas dos obras se empiezan a combatir (y/o, tal vez, a quebrar) estereotipos acerca de los territorios indios del norte de México y su presunta condición de barbarie, autismo y despoblamiento por desidia propia. Estas obras demuestran, cada una en su propia realidad textual y narrativa, los objetivos, tal vez en demasía muy ansiados, sobre el nuevo producto social de la Revolución Mexicana: ese criollo-mestizo ("el de razón") que casi-casi por destino manifiesto debía de encargarse de liderear los frentes de trabajo para explotar los recursos considerados "de interés nacional": tierras, aguas, petróleo, minas, bosques y la abundante y muy barata mano de obra indígena y agraria. La narrativa legada por estos viajeros, además, se traduce hoy en día en una lectura obligada para el flujo permanente de turismo cultural que, al menos en intenciones, busca establecer un diálogo con la cultura rarámuri, aunque preferentemente canalice esta intención en la filantropía y en el distribucionismo populista, y muy de vez en cuando en el apoyo a proyectos auténticamente indígenas (Wheeler, 1992). Ambos transitaron por una misma espacialidad, pero sobre todo por una vehemencia: por la todavía y aún necesaria vitalidad humana de las ciencias sociales. Como ellos felizmente no tuvieron nada que ver con las complicaciones que hoy aquejan a nuestras disciplinas, no sólo habría que eximirlos al respecto de toda responsabilidad técnica, ética, metodológica o teórica, sino más bien darles las gracias por permitirnos leer algo en la montaña y su inconmensurable bosque de señales. Bibliografía Artaud, Antonin, Los tarahumara, Barcelona, Barral, 1972. ————, México y viaje al país de los tarahumaras, edición de Luis Schneider, México, FCE, 1984. Beals, Ralph, The Comparative Ethnology of Northern Mexico, Before 1750, University of California Press, 1932. Basauri, Carlos, Monografía de los tarahumaras, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1929. Bennett, Wendell y Zingg, Robert, Los tarahumaras. Una tribu india del norte de México, México, INI, 1978 (la ed., University of California Press, 1935). Boon, James, Otras tribus, otros escribas. Antropología simbólica en el estudio comparativo de culturas, historias, religiones y textos, México, FCE, 1990. 205 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 Byrkit, James W., "Land, Sky, and People: The Southwest Defined", en Journal of the Southwest, vol. 34, núm. 3, University of Arizona Press, otoño de 1992, pp. 257-387. Braniff, Beatriz, La frontera protohístórica pima-ópata en Sonora. Proposiciones arqueológicas preliminares, México, P.H.D./UNAM, 1985. Brouzes, FranCoise, "Migración rarámuri a Sinaloa", en Donaciano Gutiérrez (coord.), El noroeste de México. Sus culturas étnicas, México, INAH, 1991, pp. 411-422. ————(coord.), Los rarámuri hoy, Chihuahua, México, INI-DGCP, 1991. Cardenal, Francisco, Remedios y prácticas curativas en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, Ed. Camino, 1993. Dunne, Peter, Las antiguas misiones de la Tarahumara, México, Jus, 1958. Fontana, Bernard et al., The Other Southwest: Indians Arts and Crafts of Northwestern Mexico, Phoenix (Arizona), 1977. Geertz, Clifford, El antropólogo como autor, Barcelona, Paidós, 1989. Gofmann, E., The Presentation of Self in Everyday Life, Londres, Allen Lane, Penguin Press, 1969. González Rodríguez, Luis, Tarahumara: la sierra y el hombre, México, SEP, 1981. ————, Los tarahumares, México, Chrysier de México, 1985. ————, Crónicas de la Sierra Tarahumara, México, SEP, 1987. ————, "La antropología en la Tarahumara", en Carlos García Mora (coord.), La Antropología en México, vol. 12, México, INAH, 1988. Kennedy, John G., Tarahumara of the Sierra Madre: Beer, Ecology and Social Organization, University of California Press, 1978. La Barre, Weston, El culto del peyote, México, Premia, 1980. Lafaye, Jacques, Quetzalcóatl y Guadalupe, México, ECE, 1977. Le Goff, Jacques, El orden de la memoria, Barcelona, Paidós, 1991. León G., Ricardo, Misiones jesuítas en la Tarahumara. Siglo XVIII, Chihuahua, UACJ, 1992. Lionnet, Andrés, Los elementos de la lengua tarahumara, México, UNAM, 1972. Lumholtz, Cari S., El México desconocido, México, INI, 1986, 2 vols. (reimpresión de la la edición castellana, traducida por Balbino Dávalos y publicada por Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1904; Nueva York, Charles Scribners's Sons, 1902). Merrill, William, Rarámuri Souls, Washington, Smithsonian Institution Press, 1988 (México, INI, 1993). Miller, Wick R., "Uto-Aztecan Languages", en Handbook of North American Indians, vol. 10, Southwest, Washington, 1983. Pearson, Geoffrey, "Talking a Good Fight: Authenticity and Distance in the Ethnographer's Craft", en Dick Hobbs y Tim May, Interpreting the Field. Accounts of Ethnography, Oxford, Clarendon Press, 1993. Pennington, Campbell W., The Tepehuan of Chihuahua, University of Utah Press, 1969. ————, The Tarahumar of Mexico, University of Utah Press, 1974. Peña, Moisés de la, "Extranjeros y tarahumares en Chihuahua", en Miguel Othón de Mendizábal, Obras completas, vol. I, México, 1946. Robles, Ricardo, "Los Rarámuri-Pagótuame", en Manuel Marzal (ed.), El rostro indio de Dios, México, Universidad Iberoamericana, A.C., 1994. Sauer, Carl, The Distribution of Aboriginal Tribes and Languages in Northwestern Mexico, University of California Press, 1934. 206 URTRAGA CASTRO POZO/NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS EN LA SIERRA TARAHUMARA Spicer, Edward H., Cycles of Conquest: the Impact of Spain, Mexico and the United States of Indians of the Southwest. 1533-1960, University of Arizona Press, 1962. ———— y Raymond H. Thompson (eds.), Plural Society in the Southwest, University of New Mexico Press, 1972. Urteaga Castro Pozo, Augusto, "Etnografía y relaciones interétnicas en la Sierra Madre Occidental", en Donaciano Gutiérrez, op. cít. ————, "Tradición y cambio en la cultura rarámuri", en José M. Valenzuela Arce (comp.), Entre la magia y la historia. Tradiciones, mitos y leyendas de la frontera, México, El Colegio de la Frontera norte, 1992. ————, "Antropología y estereotipo de lo indígena en la Tarahumara", en varios autores, Panorama de la cultura chihuahuense, Chihuahua, Gobierno del Estado, 1992. ————, "Rarámuri: su tonada en el desconcierto de las naciones", en Ojarasca, núm.. 21-22, México, mayo/junio de 1993. ————, "La narrativa etnográfica de Carl Lumholtz", en Solar, núm. 7, Chihuahua, 1994a. ———— (coautor y coord.), Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, Universidad de Ciudad Juárez, 1994b. ————, "Etnicidad y cultura política en el norte de México", en Humanitas, núm. 31, julio-diciembre de 1994c, Lima, Perú, Universidad de Lima, pp. 115-136. 'Weaver, Thomas, Los indios del suroeste de los Estados Unidos, Madrid, MAPFRE, 1993. Wheeler, Romayne, La vida ante los ojos de un rarámuri. Chihuahua, Ed. Camino, 1992. 207 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Ana María Alonso Thread of Blood. Colonialism, Revolution and Gender on Mexico's Northern Frontier. Hegemony and Experience: Critical Studies in Anthropology and History. Tucson, University of Arizona Press, 1995, xi, 303 pp. Patricia Fernández de Castro* En la historia mexicana de este siglo, el Norte ha tenido un papel —o, mejor aún, varios papeles— de singular importancia. Polo de desarrollo industrial desde la década de 1880, punto focal de encuentro y vinculación con la sociedad y economía estadunidenses, eje de la revolución que transformó al Estado nacional y cuna del proyecto que moldeó el sistema político que nos rige, el Norte ha jugado un papel protagónico en la historia reciente del país. Buscando una explicación para las "peculiaridades" históricas del Norte, en un artículo que ha tenido gran influencia, Barry Carr planteó hace más de veinte años la hipótesis de que la cultura norteña, para fines del Porfiriato, había desarrollado, en mayor grado que el centro del país, ciertas características "modernas", como el nacionalismo, el anticlericalismo y el oportunismo político que permitieron a los impulsores del proyecto político norteño tomar la delantera al cerrarse el ciclo revolucionario a fines de la década de 1910.1 Cerca de diez años después, FrancoisXavier Guerra volvió a interrogar la cultura política del Norte en busca de explicaciones sobre el desarrollo del Estado mexicano. Guerra retomó la idea de que en el Norte se había desarrollado una cultura política moderna para apoyar su interpretación del Porfiriato y la Revolución como una batalla civilizacional en la que se enfrentaban formas modernas de sociabilidad con formas tradicionales de relación, prevalentes las primeras en el Norte y las segundas en los pueblos del Sur y del Centro. Ahora, con base en el estudio de los efectos en la estructura social de la región del estado de guerra endémico en el que se desarrrolló el Norte desde su inicial ocupación en la Colonia hasta principios del Porfiriato, Ana María Alonso nos *Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. E-mail: [email protected]. 1 Barry Carr, "Las peculiaridades del Norte mexicano, 1880-1927. Ensayo de interpretación", en Historia Mexicana, 22 (3), 1973, pp. 320-346. 2 François-Xavier Guerra, México: De! Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, passim. 209 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 presenta en su libro un novedoso y provocativo análisis del uso de conceptos de género por parte del Estado y de las clases subordinadas en la configuración de las relaciones de poder, a través de una etnohistoria de las relaciones de subordinación y de la construcción de subjetividades en el norte de Chihuahua, en relación con dos procesos más amplios: primero, el desarrollo del Estado nacional y, segundo, la participación norteña en la Revolución. A nivel teórico, la preocupación de Alonso es indagar qué vínculos existen entre la producción y reproducción de subjetividades sociales en términos de género, étnia y clase, por un lado, y los procesos de formación del Estado, por el otro. A partir de una crítica teóricamente sofisticada tanto de los estudios de género como de los trabajos sobre la construcción de la hegemonía, la autora señala que la restricción del concepto de género a las mujeres y al ámbito doméstico ha hecho difícil establecer vínculos entre la estructura social de las diferencias sexuales con la dialéctica más amplia de la construcción de las relaciones de dominación y subordinación, de manera que el análisis del patriarcado, en lugar de examinar cómo las formas y tecnologías del poder han producido efectos de género históricamente situados, frecuentemente ha tenido que apoyarse en premisas esencialistas y ahistóricas que plantean una necesidad universal masculina de dominar y explotar a las mujeres, al tiempo que esquivan la discusión del género como "un sitio primario para la producción de efectos de poder y significado más generales". 3 Alonso incorpora en su trabajo el concepto de género como una categoría central para el análisis de la dominación en relación con la construcción histórica de las subjetividades, las formas del poder, las jerarquías sociales y la condición de persona (personhood). Citando a Joan W. Scott, Teresa de Lauretis, Roland Barthes y Maurice Godelier, plantea que el género no es sólo la construcción social de la diferencia sexual, sino también un sitio primario para la producción e inscripción de efectos más generales de poder y significación, una fuente de tropos que son claves para la configuración de la dominación y la sujeción, (p. 76). Partiendo, entonces, de que asignar/arraigar significados en los cuerpos es simultáneamente un proceso de inscripción del poder en sujetos/subditos, Alonso incorpora la dimensión del poder público al análisis de la construcción de identidades de género, mostrando de esa manera cómo, al propugnar una construcción de la identidad de los colonos militares que enviaba al Norte en términos de género y honor, el proyecto estatal de conquista territorial también fue un proceso de formación hegemónica. El libro se divide en dos secciones, la primera de las cuales trata sobre el uso, por parte del Estado y a la vez por los grupos y clases subordinadas de Chihuahua, de los discursos sobre honor y género para construir y regular la subjetividad, generatividad y reproducción social. La segunda examina cómo los procesos interrelacionados de formación del Estado y desarrollo capitalista que transformaron a la sociedad mexicana entre las décadas de 1850 y 1910 redefinieron las formas de subjetividad/subordinación en ese estado, minando el estatus y la posición de clase de los campesinosguerreros en los que hasta fines del Porfiriato el Estado se apoyó para someter a los indígenas apaches. 3 P. 230, Alonso señala como excepción los estudios marxista-femistas que, sin embargo, al confundir los límites entre género y clase, entienden aquel como una función de los modos de producción o como exclusivamente basado en el control masculino de la mano de obra femenina (p. 76). 270 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Con base en una investigación etnográfica y de archivo, la autora muestra que el estado de guerra endémico que caracterizó a la región norte de la Nueva España tuvo consecuencias significativas para la estructura de la sociedad norteña. A pesar de haber penetrado profundamente en territorio norteño, ni el Estado colonial ni el Estado mexicano preporfiriano lograron establecer una presencia fuerte en el Norte. Hasta 1885, la insubordinación de las tribus indígenas fue el problema principal del Estado en esa región, y esta falta de sometimiento de la población nativa impidió que aquél tuviera el monopolio de la fuerza. Especialmente a partir de la Independencia, cuando se retiraron las fuerzas armadas del Norte, el Estado se vio obligado a depender de campesinos armados para defender los territorios conquistados de las incursiones apaches. Alonso muestra cómo, en respuesta a esa necesidad de mantener una guerra constante, se desarrolló una forma carismática de organización militar campesina y con ella una versión regional de la ideología ibérica de género/honor que, como bien anota Alonso, subyugaba a los colonos tanto como legitimaba la conquista y domesticación del "bárbaro". Una de las aportaciones más interesantes de esta investigación es que plantea la especificidad de la ideología de la identidad y la jerarquía social que surgió en el Norte. En efecto, en Chihuahua la ideología del honor/género que dominaba en la sociedad colonial fue revaluada de varias maneras. La rígida lógica racial que prevalecía más al sur dio lugar a una lógica más fluida, en la que las diferencias culturales (definidas alrededor de la oposición barbarie-civilización) devinieron los criterios primordiales para determinar la afiliación étnica y, por lo mismo, el valor y estatus de los sujetos/súbditos. Tal como nos la describe Alonso, en esta ideología, de origen fundamentalmente español, el honor tanto femenino como masculino tenía dos dimensiones, una natural y otra cultural. Aunque analíticamente separables, en la práctica estas dos dimensiones estaban tan mezcladas y sus límites tan difusos como opuestas y encontradas. La dimensión "natural" de la masculinidad era el machismo, entendido como la capacidad de dominación; el valor, la virilidad, la autonomía y el don de mando eran las bases "naturales" del poder y del honor-precedencia en los hombres. En su dimensión cultural, el honor-virtud masculino estribaba en la socialización de las cualidades "naturales", esto es, en la capacidad de controlar los instintos y pasiones naturales por medio de la razón y la moral. Esta construcción de la masculinidad moldeaba la construcción de las relaciones de autoridad y obediencia; la legitimidad del uso del poder público (y privado) estaba predicada sobre estos principios contradictorios, en tanto que la autoridad legítima debía ejercer el mando recurriendo tanto al consentimiento como a la fuerza. Con el fin de promover su proyecto de conquista, el Estado procuró fomentar entre los campesinos que envió a colonizar el Norte un espíritu guerrero, para lo cual impulsó la construcción de una versión regional de la ideología ibérica de honor/género que vinculaba la reputación y el honor masculinos, el acceso a la tierra y la membresía en la comunidad a la participación en la guerra contra los "indios bárbaros". De esa manera, la construcción de la masculinidad "natural" en el Norte se elaboró en términos del valor guerrero, mientras que en su dimensión cultural la masculinidad socializada, "civilizada", quedó vinculada a la posesión y transformación de la tierra y a la membresía en la polis. Sobre esta misma ideología se construía la noción de etnicidad y la distribución de virtud y precedencia étnica que estaba en la base de la jerarquía social. En el Norte, en donde los conquistadores de Mesoamérica se encontraron con un mundo cultural y ecológicamente más hostil y difícil de subyugar, el proyecto estatal colonial promovió un 211 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 concepto de civilización que se definió en términos de una noción de cultura como un proceso de apropiación y transformación de la naturaleza salvaje y, simultáneamente, de domesticación de los instintos y pasiones naturales. En ese proyecto, la civilización se planteó como predicada sobre la existencia de una polis, entendiéndose ésta como el cimiento de la vida plenamente social. De esa manera, en contraste con la forma de vida de los apaches, la producción civilizada que venía a imponer el Estado colonial por medio de colonos y milicias presidiales presumía una socialización del espacio productivo y una relación de propiedad con el espacio. Los derechos de propiedad resultaban signo de trabajo, de la actividad civilizadora que transformaba a la naturaleza. Por contra, la trashumancia de los apaches era uno de los signos privilegiados de su condición y calidad bárbara, de su ubicación fuera de la sociedad de la gente política, y su forma de producción, una prueba más de su salvajismo, que legitimaba su conquista y subyugación. Así, en términos de la cultura política norteña y de la apropiación y reproducción de la ideología del honor/género por las clases y grupos subalternos, la organización para la guerra apache a partir de milicias campesinas tuvo consecuencias significativas. El estado de guerra endémico favoreció un ejercicio del poder simultáneamente carismático e igualitario. Por un lado, la militarización de la población civil —el hecho de que tuviera acceso a, y usara comúnmente, armas para la defensa de sus comunidades— impidió eficazmente que en el Norte la autoridad civil y militar (y aun la privada) se ejerciera con el mismo énfasis en la jerarquía que en el Centro y en el Sur. Por otro, el hecho de que el liderazgo se constituyera, no a partir de la autoridad que confería el Estado, sino del ejercicio carismático de la violencia, reforzó esa cultura democrática en las comunidades norteñas. Alonso muestra convincentemente que esa ideología del honor/género creó una relación entre sujetos/subditos y el Estado articulada como un contrato social que vinculaba la guerra de conquista y sujeción contra los indígenas al derecho de los campesinos-guerreros a la tierra, de modo que la participación en la guerra, a más de ser la actividad que definía la membresía en la comunidad y la justificación de la existencia misma de la comunidad, se convertía en una vía privilegiada para adquirir prestigio y estatus social, tierra y la oportunidad para acumular riqueza. De esa construcción de la relación entre el Estado y el sujeto resultó que, a diferencia del Centro y el Sur del país, en el Norte la forma en la que el Estado utilizó el discurso sobre la identidad de género abrió el acceso al honor militar, y por lo tanto a la jerarquía social y a los medios de producción, a las clases y grupos subordinados. De este análisis de la relación de los campesinos-guerreros de Chihuahua y sus comunidades como un flujo recíproco de obligaciones y derechos que simultáneamente sometía y daba acceso al poder (empowered) a aquéllos, deriva Alonso su novedosa reinterpretación de la participación de los serranos de Chihuahua en las revueltas que estremecieron al estado entre 1886 y 1897 y posteriormente en los ejércitos revolucionarios maderista y villista. De acuerdo con la autora, con la construcción social del pasado guerrero de la región y de las nociones de género, etnicidad y clase inicialmente propuestas y promovidas por el Estado y después apropiadas y reproducidas por las clases y grupos subordinados, los campesinos de la Sierra de Chihuahua construyeron una ideología de la historia que articuló su resistencia a los procesos (analíticamente distinguibles pero históricamente interrelacionados) de formación del Estado y desarrollo capitalista. A partir de 1855, y especialmente en la segunda mitad de la década de 1880, 212 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA la resolución de los conflictos que mantuvieron al país en un estado de guerra civil constante desde su independencia creó un espacio favorable para la centralización del poder público, la construcción del Estado nacional y el desarrollo de una economía capitalista vinculada principalmente al mercado estadunidense. En el Norte, la derrota final de los apaches, con la muerte de Victorio en 1886 a manos del indígena tarahumara Mauricio Corredor, fue el hecho que marcó la apertura de la región al proceso de integración a los mercados internacionales y al Estado-nación mexicano y el fin de la posición privilegiada de los campesinos-guerreros de Chihuahua frente a ese Estado. En el curso de este proceso, simultáneamente político y económico, de formación del Estado y desarrollo capitalista, la redefinición de las formas de subjetividad/subordinación —i.e., la construcción de la hegemonía— cumplió la función crucial de legitimar las transformaciones sociales que eran causa y efecto del proceso. En sustitución de las ideologías de la historia promovidas por el Estado colonial y por el proyecto liberal de la primera mitad del siglo XIX, el Estado porfirista impulsó una "biología social" que planteaba los privilegios de clase como una necesidad social. En ella, observa Alonso, la alternativa a la jerarquía era el caos... esta ideología de la historia hizo de los agentes del "orden" y el "progreso"... los verdaderos y únicos representantes de la sociedad nacional. Era su función crear las condiciones para el desarrollo político y económico de México ordenando y controlando las vidas, identidades y cuerpos de los más débiles, esto es, de los campesinos y trabajadores... 4 En ese esquema de cosas, los campesinos-guerreros de Chihuahua venían redefinidos, en su función militar, como una amenaza al "orden" que intentaba imponer el Estado y, en su función económica, como un obstáculo al "progreso" que éste trataba de impulsar. Alonso plantea que, concomitantemente a la expropiación de las tierras campesinas por parte de las élites nacional y regional y sus aliados locales e inversionistas extranjeros, la exacerbación de los conflictos de clase al interior de las comunidades y la creciente presencia del Estado en los otrora relativamente autónomos pueblos del Norte (que han documentado, entre otros, Friedrich Katz, Carlos González, Jane-Dale Lloyd, Daniel Nugent y Mark Wasserman), la ideología de la historia que propugnó el Estado porfirista minó el control de los campesinos sobre la producción y reproducción de los significados y valores que articulaban la vida social y que en gran medida giraban alrededor del género y el honor. De manera más específica, la redefinición de las formas de subjetividad/subordinación que hizo el Estado porfiriano tuvo una serie de consecuencias negativas para las clases y grupos subordinados de la Sierra. Al eliminar la relación de reciprocidad que vinculaba a los campesinos-guerreros al Estado, negó a los primeros el acceso, por siglos privilegiado, al honor social, el estatus y la tierra (y por lo mismo a la movilidad social). La nueva ideología reformuló la jerarquía social en términos más puramente clasistas (en los que la ideología colonial incorporaba elementos de estatus y prestigio social), encerrando a los campesinos en una estructura social por un lado más rígida y por otro más deshonrosa para sus personas que la que había promovido el propio Estado en el Norte. 4 Pp. 128-130), 213 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 El tratamiento que le da Alonso a la disyunción ideológica en que se encontraron los campesinosguerreros y el Estado y las clases dominantes es notable. La autora examina las consecuencias materiales y simbólicas del nuevo esquema de desarrollo político-económico enfocando las varias dimensiones de las formas de construir la subjetividad-subordinación del Estado porfiriano. Así, plantea que el ejercicio de la autoridad arbitraria y ajena a los intereses de la comunidad, llevado a cabo por caciques cuyo poder provenía ya no de la gallardía en batalla sino de vínculos con la oligarquía regional y las autoridades estatales y nacionales, emasculaba, enajenaba y deshonraba a los campesinos, mientras que la pérdida de las tierras comunitarias, a más de la erosión del estatus y la situación de clase que implicaba (la "descampesinización" de la población rural), ponía en peligro no sólo la base material de la comunidad sino la raíz del cuerpo social y ofendía el honor de los hombres que se habían mostrado incapaces de defenderlas. De tal manera, la autora concluye que entre 1855 y 1910 la ideología que vinculaba los derechos a la tierra y el honor social con el cumplimiento de las obligaciones militares entró en conflicto con la ideología capitalista, que redefinió a la tierra (y, valdría añadir, al trabajo) como una mercancía más, poseída y poseíble sólo por individuos y adquirible sólo por compra, y muestra que la imposición de esa nueva visión sobre la tierra y la relación con el Estado tuvo importantes consecuencias para el sentido de identidad de los serranos de Chihuahua, que tenía sus raíces en comunidades terratenientes y en la autorrealización del individuo socializado por medio del trabajo no servil de la tierra, convirtiéndose en la fuerza motriz de su resistencia al proyecto porfirista. De este modo, Alonso logra articular la crítica de las clases y grupos subordinados de la sierra de Chihuahua a los procesos de desarrollo capitalista y de formación del Estado. En este sentido, demuestra convincentemente que, tanto a nivel simbólico como a nivel material, la expropiación de tierras comunales fue una de las causas más importantes del descontento entre los serranos contra las autoridades porfirianas. En efecto, si la tierra era necesaria para la reproducción simbólica de la comunidad, la familia y el individuo, la expropiación implicaba una redefinición negativa de la subjetividad y una enajenación del honor y el valor social a los que habían tenido acceso los campesinos de la sierra. La reinterpretación de la participación serrana en la Revolución y en la anterior rebelión de 1886-1897 como una disputa por los significados y los valores que orientan la producción y reproducción de la vida y la identidad sociales, y no sólo como una lucha articulada alrededor de la propiedad de la tierra, los derechos electorales o los impuestos, es el resultado de un análisis fino y perspicaz que, a la vez, es una de las contribuciones más sugerentes del libro y uno de sus puntos débiles. Las 20 páginas que Alonso dedica a la discusión de las formas y organización de la resistencia violenta y no violenta de los serranos al triple proceso de centralización del poder, desarrollo capitalista y redefinición de las formas de subjetividad/subordinación se antojan insuficientes, entre otras cosas, por la riqueza del análisis que nos dejan ver. El proceso de resistencia de largo plazo que montaron los serranos de Chihuahua a los reveses simbólicos y materiales que había traído consigo el porfiriato ameritaría un examen más detallado de la ideología, las formas, la organización y las tácticas de la resistencia serrana, así como de sus vínculos con la ideología del honor y con la visión que los serranos construyeron de su propio pasado. Ocasionalmente se deja sentir la necesidad de más evidencia, de material que nos permita escuchar con mayor claridad las voces de las clases subordinadas articulando su ideología de la historia y del honor. Esto es especialmente notable en las secciones sobre la 214 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA resistencia de fines del Porfíriato, que, como se ha dicho, apenas echan un veloz vistazo a las revueltas de 1887-1896 y a las guerrillas revolucionarias de principios de siglo. Esta debilidad tiene que ver con la temática misma, pues es notablemente difícil documentar el discurso y la ideología de una población predominantemente iletrada. Estas críticas no le restan méritos a una investigación sobresaliente, que ilumina múltiples facetas del largo y complejo proceso histórico por el que el Estado mexicano ha ido constituyendo subjetividades subordinadas y los modos en que la cultura popular se ha apropiado de las formas hegemónicas reproduciendo algunas e impugnando otras. La argumentación de Alonso es poderosa y ciertamente provocativa, y nos ofrece un estudio no sólo novedoso sino muy redondeado sobre un tema notablemente difícil de investigar: la construcción de la hegemonía por parte del Estado y su uso y reconstrucción por parte de las clases subordinadas. 215 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Virginia Garrard-Burnett and David Stoll (Ed.), Review of Rethinking Protestantism in Latin America, Philadelphia: Temple University Press, 1993 Mary O'Connor* U.S. social scientists have only just begun to notice the emergence of popular Protestantism in Latin America, and already the editors of this book are recommending that we re-think the phenomenon. This view results perhaps from the tendency in some prior works on the subject to see Protestantism as a single entity, a force imported from the United States,with essentially similar results throughout the vast, presumably homogeneous, region to the south. To be sure, there are many similarities among the nations of Latin America, not the least of which are their historical ties to the Iberian peninsula and the Catholic Church. The region as a whole has also been relegated to Third World status by ongoing processes of the Modern World System. The consequences of this status have included, since 1950, rapid socio-economic change resulting in an increase in economic inequality and the fragmentation of traditional social relations. This process has accelerated since 1980, when very serious economic crises began to affect all of the nations of the area. The growth of Protestantism parallels this decline in social and economic stabilty. It is tempting to explain the one process in terms of the other, not only because of their simultaneity but also because Protestantism first emerged in the context of rapid socio-economic change and the breakdown of traditional society in Europe. The editors of Rethinking Protestantism ask us to re-think such easy comparisons between Europe and Latin America, as well as assumptions about the homogeneity of the latter. We are asked to look rather at the diversity of contexts where Protestantism is emerging as an important social force, and at the diversity of the processes involved in that emergence. In his introduction, Stoll delineates the major patterns of Latin American Evangelical Protestantism. Like the book's other contributors, he uses the word evangélicos as the umbrella term for all the new Protestant sects which, despite their differences, have much more in common than any have with mainstream "historical" denominations such as Methodists and Presbyterians. Stoll also gives a useful review of the literature, placing this *Assistant Researcher, Institute for Social, Behavorial and Economic Research, University of California at Santa Barbara. E-mail: [email protected]. 217 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NUM. 18, JIJLIO-DICIEMBRE DE 1997 new work in its context. He goes on to state that "[e]xplaining why so many Latin Americans join Protestant churches is not the object of this collection" (p. 7). Stoll instead sets out two main issues addressed in the book. First, how are evangelicals responding to the social crises in Latin America, and second, how are they affecting the societies around them? In answering these questions, the authors demonstrate that a great deal more research on the subject remains to be done before we can begin to generalize. These articles point out the directions such research might fruitfully take, however, and provide a solid basis for future work. The first three articles, on Brazil, do much to portray the great diversity of religious identities and social behavior in the continents's largest nation. In his piece on small towns in the vecinity of Rio de Janeiro, John Burdick takes aim at some of the more widespread stereotypes of Brazilian Protestants, with a view to exploding these myths. The prevailing opinions about crentes, as they are called in Brazil, are that they are politically conservative, they do not participate in local community organizations, and they are not active in labor unions. Using the anthropological field methods of participant observation and openended informant interviews, Burdick found variations in levels and types of political activism from one community to another. The author shows that statements from pastors and church literature, the bases for many contemporary social science analyses of Protestantism in Brazil, are not sufficient sources of information. It is important to analyze behavior at the local community level, using intensive field methods, in order to get at the day to day realities of Protestantism. Ireland's work in Campo Alegre, a town near Recife, is even more local and more intensive than Burdick's. Like Burdick, Ireland calls into question the assumption that crente sare apolitical, demonstrating that even in a community of 12,000 they are politically quite diverse. He delineates two types of evangélicos in the town: church crentes, who are pro-government, and sect crentes, who are against all forms of hierarchy and reject politics as part of the world and the Devil. Even this typology has its drawbacks, however, as the reality is "a repertoire of myths, symbols, and doctrines" (p. 61), in the contexts of which individuals negotiate their lives. Freston's article has a much broader basis than the previous two, focusing on Protestant political action in Brazil's national elections. He describes three historical phases in the emergence of Brazilian Protestantism, spanning the period 1910 to 1990. The political behavior of Protestants has varied depending on the histories of the congregations to which they belong. Freston minutely analyzes national-level elections in terms of Protestant participation, pointing out that since 1986 they have become an important, albeit quite diverse, force to be reckoned with on the Brazilian political stage. The author points out that although some Protestants are similar politically to the religious right in the U.S., Brazilian conservatism is quite distinct from it. The complexity and diversity of denominations and the political history of the nation are quite sufficient for the analysis of the many variations on the national political theme. Coleman et al. also use national-level data to analyze politcial behavior among Protestants, focusing on El Salvador. Like other articles in the book, this one criticizes conventional wisdom about evangélicos. Coleman et al. base their arguments on an analysis of data from a public opinion poll conducted in 1989 by the Central American University. The poll includes data on Protestants, Catholics and non-believers. The main findings of this research are that Protestants are among the poorest Salvadoreños, and 218 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA that a majority felt that the existing political system was unjust. Protestants also were less likely to have voted for the U.S.-backed conservative ARENA party in the 1989 election. The authors conclude that their data contradict prevailing views that Protestants are upwardly mobile, polically conservative, and heavily influenced by conservative U.S. missionaries. Brusco's article takes to task the assumption that Protestant women have little power in their churches. She criticizes earlier authors for limiting their analyses of women's power to the authority structure of the church, thus ignoring the importance of women's roles within their own domain—the family household. She reports that her work in Colombia demostrates that "evangelicalism reforms gender roles in a way that enhances female status" (p. 144). She found that conversion to evangelicalism causes men to change their behavior and attitudes in ways that enhance the well-being of their families. Abstention from alcohol, as well as the other vices of machismo, which Brusco identifies as "smoking, gambling, and visiting prostitues" (p. 147), redirects money as well as the husband's attention to the household as a whole. This change, in turn, results in women having resources not availabale to their Catholic sisters. Brusco implies that this advantage in an important motivation for women to convert, and explains the higher conversion rate for women. Linda Green's study is the only one in the book which focuses on Protestantism in rural areas; in this case, Guatemala. The economic crisis in Latin America generally has been accompanied in Guatemala by the ruthless destruction of traditional rural society by the military. As part of their campaign against "subversion", the army has murdered many Catholic clergymembers and lay leaders. This helps to explain the high rate of Protestantism in Guatemala: Protestants are seen by the military as non-subversive. Like Brusco, Green studied women, but her work does not examine gender relations. Rather, she reports on the lives of widows, of whom there are a great many in Guatemala due to the wholesale slaughter of men by the army. Green finds that widows tend to move from one religious organization to another based on their pragmatic perceptions of the benefits available in each. In fact, the women see no contradiction in belonging to more than one church at the same time. In the end, Green finds that evangelical churches provide widows and their families with one means to "recapture control over their lives" (p. 175) in a context of extreme social upheaval and unpredictabilty. Gill's work on evangélicos in La Paz, Bolivia, echoes Green's theme of shifting religious affiliations based on pragmatic concerns. She describes La Paz as "a vibrant religious marketplace where practitioners of various sorts compete for the souls of Bolivians" (p. 181). Bolivia has always been one of the poorest countries in the region, but in the 1980s it reached "the brink of chaos" (p. 181), with annual inflation at 14,000 percent and with the cocaine trade providing the only source of hard currency. Austerity measures imposed by the International Monetary Fund in 1985 only made things worse for ordinary Bolivians, and it is in this context that the rate of conversion to Protestantism began to increase. Like the widows in Guatemala, residents of La Paz change religious identity frequently, and many subscribe to more than one doctrine at a time. Illustrating her points with individual case studies, Gill finds that religious change is a dynamic process of reinterpreting the meanings of religious symbols over the span of an individual's lifetime. 219 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 In her conclusion, Garrard-Burnett asks whether the surge in Protestantism represents Latin America's Reformation. She points out that the articles in the collection demonstrate that such comparisons with Europe are not useful in this new context. In fact, there is no cohesive pattern of the "spirit of capitalism" among Protestants in the region. She concludes that the emerging face of Protestantism is "corporate, nucleated, flexible, and responsive to local conditions and circumstances" (p. 205). It remains for future researchers to document the ways that these conditions and circumstances, and the responses to them, vary from one part of Latin America to another. 220 FRONTERA NORTE VOL. 9, NÚM. 18, JULIODICIEMBRE DE 1997 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Valenzuela Arce, José Manuel A la brava ése. Identidades juveniles en México: cholos, punks y chavos banda, México, El Colegio de la Frontera Norte/Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997 Jorge Gustavo Mendoza* Augusto Monterroso escribió que las mujeres y las moscas son los temas sempiternos. Habría que agregar (tal vez, conste, tal vez) a la juventud en el listado de los temas de la philosophiaperennis. Y es que se ha convertido en un incentivo maravilloso (y lucrativo) para los moralistas/novelistas, o para los empresarios del éxito. Desafortunadamente, la juventud como concepto mercadológico ha sido entendida y sigue siendo vista como un contingente homogéneo de individuos que debe reproducir las preferencias axiológicas más diversas. ¿Le gustaría saber cuál es el destino de toda esa bibliografía bestseleriana, plagada de juventudes extasiadas o de líderes para el porvenir? Se lo diré, y no por ser profeta... pero antes quiero hacer otras consideraciones. La juventud también ha sido motivo de reflexiones más serias, mejor documentadas y no por ello acartonadas. Las identidades juveniles se han constituido como un área de la investigación social durante los últimos 15 años en nuestro país, lo cual puede constatarse en la diversificación de los enfoques y de los estudios de casos que ha hecho crecer el acervo bibliográfico de esta temática. Y si bien los libros que hacen los investigadores no venden decenas de miles de ejemplares, de vez en cuando se dan excepciones, eso sí, con tirajes y resultados económicos más modestos. Tal es caso de este trabajo de José Manuel Valenzuela Arce, que después de diez años de su primera edición en 1987 ha sido reeditado. Pensado originalmente como un trabajo que documentara las inconveniencias de reducir la mayoría de edad a 16 años en Baja California, con la finalidad de procesar penalmente a los menores infractores, una investigación sobre los cholos y punks tijuanenses fue convirtiéndose paulatinamente en una perspectiva comparativa sobre los grupos de jóvenes de Ciudad Juárez, Guadalajara, Culiacán y el Distrito Federal. Así fue tomando forma un trabajo (pionero en lo que a línea de investigación toca) sobre los *Profesor de historia en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, Baja California. Tel.: (9166) 821919. 221 FRONTERA NORTE, VOL. 9, NÚM. 18, JULIO-DICIEMBRE DE 1997 jóvenes que desde el punto de vista económico están condenados a llevar una vida de barro duro. Y es que este aspecto de cómo fue haciéndose lo que llegaría a ser A la brava ése está profundamente vinculado con lo que sucedía en Tijuana en la década de los ochenta. La juventud se hizo motivo de reflexión y discusión en las tribunas radiofónicas, en los diarios y en los colegios de abogados. La razón fue la práctica masiva de un estilo peculiar de vestir, comportarse y hablar que fue adoptada por los jóvenes de las clases sociales más débiles. El cholo low rider, en una sociedad sin memoria histórica, fue convertido en el prototipo del delincuente por el solo hecho de vestir raro. Y es que nadie, en 1987, entendía que el cholo de la frontera norte mexicana era descendiente del pachuco, no del pachuco literario del que habló Octavio Paz en El laberinto de la soledad, sino del pachuco mexiconorteamericano nacido en East L. A. o llegado como migrante en la década de los cuarenta. Receptores del racismo y la discriminación de la sociedad anglosajona de California, los pachucos inventaron su propio caló, su propia indumentaria... el zoot-suit, ése (que en México fue introducido por Tint Tan y su carnal Marcelo). Desde la etimología de la palabra cholo, de los Zoot-Suits Riots de junio de 1943, hasta la presencia del cholo en El Salvador, Honduras o Guatemala, el trabajo de Valenzuela Arce nos permitió ver cómo se entreveran la historia cultural de la población de origen mexicano en Estados Unidos, la migración, las crisis económicas y los diferentes discursos sobre la juventud con la formación de las identidades juveniles. El libro cuenta con cinco capítulos y un glosario de términos. La primera parte, titulada "El slam de la vida", es un amplio prólogo escrito por el autor para esta segunda edición y que sirve como prontuario de sus conclusiones teóricas sobre las identidades juveniles, como resumen de las infaustas crisis económicas en América Latina y sus consecuencias en la oferta de empleo, y como inventario detallado de los productos de las industrias culturales que en los últimos 15 años se han distinguido por estar orientados al sector juvenil. Todo esto brutalmente inmerso en la violencia, la delincuencia organizada, el narcotráfico y una movilidad social cada vez más improbable, si no es hacia abajo. En la segunda parte Valenzuela ensaya una conceptualización no esencialista, ni ontogénica, sino históricamente contextuada de dos categorías claves para su trabajo, al reelaborar con fines heurísticos las consideraciones de Marx o Gramsci sobre las determinaciones que las clases sociales tienen en la orientación, contenidos y funciones de la cultura, sin reducir a la juventud a una categoría con diferentes variables e indicadores sociodemográficos, para enseguida ofrecer los antecedentes sobre el pachuco y su aparición en las ciudades fronterizas del norte mexicano. La tercera, cuarta y quinta secciones presentan fragmentos de las entrevistas etnográficas realizadas en Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez y el Distrito Federal. La tercera, referente a los batos y morras de la vida loca, permite apreciar las innumerables variantes de una vida familiar que lleva las improntas del subempleo o el desempleo y como consecuencia la pobreza; la violencia intrafamiliar e interbarrial; el acoso, la corrupción y las arbitrariedades de las fuerzas policiacas; el uso y abuso de drogas; el machismo. La cuarta parte es un breve itinerario por el mundo visto desde la perspectiva de los punks, de los feos y curiosos, como fueron calificados por un diario tijuanense. De los grupos juveniles, quizá los punks son los que cuentan con una visión del mundo 222 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA políticamente más informada, por así decir. Sus fanzines, grupos musicales, idearios y manifestaciones creativas evidencian la búsqueda de un estilo de vida alternativo, que para ellos significa evitar el consumo de las mercaderías o propuestas de las industrias culturales. Su discurso en contra del armamentismo, su definición del anarquismo, ciertas actitudes ecologistas, son atisbos de una ingeniería social que los diferencia de los cholos o de los chavos banda, con quienes comparten, sin embargo, las improntas mencionadas anteriormente. La quinta sección describe la vivencia de los jóvenes del Distrito Federal y Guadalajara. Bajo el precepto de que la banda vive de noche, tenemos acceso a estilos de vida que —como señala una canción— invitan al exceso y al reventón. La diversidad de testimonios es utilizada modularmente en todo el trabajo, por lo que leemos un texto polifónico que tiene por leitmotiv la desesperanza que se asocia con naturalidad al rencor, al dolor por las golpizas o por las arbitrariedades de los cuerpos policiacos. Estas historias de vida dan cuenta de los conflictos por la delimitación territorial del barrio, de la práctica del robo y de otras formas de delincuencia, que de ninguna manera son la actividad única ni mayoritaria de cholos, punks o chavos banda. El hecho de ser joven en México y en América Latina en general invita a innumerables reflexiones. Sobre todo cuando no perdemos de vista que los proyectos de desarrollo han condenado al desempleo o subempleo a millones de mexicanos. Los jóvenes ya viven tiempos crueles. Reflexionar y escribir sobre ellos, responsablemente, debería hacerse a partir de trabajos como los de Valenzuela Arce, Rossana Reguillo Cruz (En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación, México, ITESO) y José Marcial (Desde la esquina se domina. Grupos juveniles, identidad cultural y entorno urbano en la sociedad moderna, Zapopan, El Colegio de Jalisco). ¡Ah... se me olvidaba! ¿Qué le espera a la literatura best-seller sobre los jóvenes? ¿Quiere saberlo? Muy sencillo. ¿Sabe usted quién fue Samuel Smiles?... ¿No?... Ándele, haga un poco de memoria. Le ayudaré un poco. En Estados Unidos vendió miles de ejemplares de su libro Self-help, en la década de 1870. ¿No lo recuerda? Ésa es la respuesta... 223 Normas de presentación de colaboraciones a la revista Frontera Norte Frontera Norte es una publicación bilingüe, editada semestralmente por El Colegio de la Frontera Norte, con el fin de difundir trabajos de investigación que aborden la problemática fronteriza, los cuales deben reunir alta calidad académica y originalidad en su análisis. Para tal efecto, deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Los trabajos que se entreguen a Frontera Norte para su publicación deberán ser inéditos. Éstos pueden ser escritos en inglés o en español y serán sometidos a dictamen ante especialistas en el tema. 2. Los trabajos deberán ser presentados en diskette, en WordPerfect o Word, acompañados por una copia impresa. Las cuartillas deberán venir numeradas y engrapadas. 3. Se admitirá una extensión máxima de 40 cuartillas. 4. Los trabajos deberán contener los siguientes datos: título, nombre completo del autor (o de los autores) y departamento o centro al que se encuentra(n) adscrito(s), principales estudios y cargo que desempeña actualmente, número telefónico, correo electrónico y dirección donde pueda localizársele(s). 5. Con el fin de dar claridad a la exposición y para situar al lector, la redacción del artículo deberá incluir una pequeña síntesis o abstract del tema o problema que se está tratando, 15 líneas como máximo. Deberá responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es su importancia, cuáles son sus aportaciones y cuáles sus aspectos particulares? 6. Si es imprescindible incluir notas explicativas y bibliografía, éstas serán las estrictamente necesarias. Las citas o notas que por lo general se escriben al pie de página deberán ir debidamente numeradas. Deben incluir el nombre del autor, el título de la obra, editorial, año y lugar de impresión y el número de página(s). Cuando se incluya una bibliografía, ésta debe presentarse en orden alfabético de autores. Cada referencia bibliográfica deberá incluir, en este orden: apellido y nombre del autor (o de los autores), título (en cursivas), traductor, número de edición (a partir de la segunda), ciudad, editorial y año. Ejemplo: Valenzuela Arce, José Manuel (coord.), Decadencia y auge de las identidades, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1992. En caso de citarse un artículo de revista, deberá incluir apellido y nombre del autor (o de los autores), título del artículo (entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), número, volumen, fecha y páginas. Ejemplo: Zenteno, René, "El uso del concepto de informalidad en el estudio de las condiciones del empleo urbano. Un ejercicio para la frontera norte y principales áreas metropolitanas de México", en Frontera Norte, núm. 9, vol. 5, ene.-jun. de 1993, pp. 68-80. 7. Los gráficos (mapas, ilustraciones, figuras) deberán ser enviados, en diskette, en su formato original e impresos. 8. Las colaboraciones deberán ser enviadas a José Manuel Valenzuela Arce, revista Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, Blvd. Abelardo L. Rodríguez 2925, Zona del Río, Tijuana, Baja California, 22320, México. Para correspondencia del extranjero, al P.O. Box L, Chula Vista, CA 91912, USA. E-mail: [email protected].