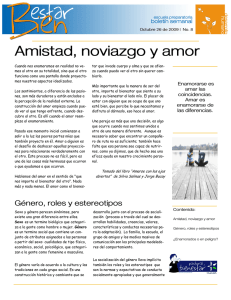ESTEREOTIPOS DE FEMINEIDAD Y MASCULINIDAD
Anuncio

ESTEREOTIPOS DE FEMINEIDAD Y MASCULINIDAD. CARACTERISTICAS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 1 Los estereotipos de género masculino y femenino son construcciones formadas y sedimentadas en el transcurso de los procesos históricos, sociales y culturales. Estas construcciones se refieren a un 1; conjunto de ideas acerca de lo que se considera propio -natural- del género femenino y lo que se considera propio -natural- del género masculino. Cada sujeto, según el sexo con el que nazca, deberá responder a ciertas características y cumplir los roles que le han sido adjudicados a cada género por estos estereotipos sociales, que son presentados como naturales, inmutables, ahistóricos, de modo tal que es muy difícil registrar que fueron impuestos a lo largo de siglos. Lo que oculta esta invisibilización es su carácter de construcción social. Esta noción de construcción histórica permite entender que los estereotipos no son esenciales y que, por lo tanto, pueden ser modificados. Los estereotipos genéricos -masculino y femenino- guardan entre sí una relación jerárquica, determinada por la valoración social de la que cada uno es objeto, por la asignación de roles que le confieren un status diferente. En la cultura patriarcal, a las mujeres se les asignan los roles de ama de casa, madre, socializadora, reproductora de lo cotidiano: en síntesis, el mundo de lo privado. Además, los roles deben desempeñarse ajustándose a ciertas característlas como la fragilidad, el temor, la ternura, la sensibilidad, la pasividad, la dependencia. El estereotipo del género masculino, en cambio, se relaciona con la fuerza, la racionalidad, la potencia, la independencia, el coraje. Los roles que se le asignan son: construir, producir, proveer, solventar económicamente, dominar, llevar adelante grandes emprendimientos, dar rienda suelta a la agresividad: el mundo de lo público. 65 Desde la Antigüedad, los padres de la filosofía occidental han planteado la idea de la inferioridad de la mujer para describir la diferencia entre los sexos. Para Platón, el Demiurgo había creado humanos varones, pero como algunos de ellos fueron cobardes reencarnaron en mujeres. Afirmaba que de las tres almas características de los humanos, la racional, la irascible y la concupiscible, esta última era la que preponderaba en las mujeres y era responsable de los bajos apetitos. Para Aristóteles, la inferioridad de las mujeres era un hecho natural, que derivaba de que su alma estaba dominada por el aspecto emotivo, en lugar del racional, dominante en el varón. Una mujer virtuosa era una mujer sujeta a su padre primero y a su marido después. En la Edad Media se conserva el criterio aristotélico y se considera a la mujer sólo como receptora de la fecundidad, depositaria también de la figura del amor terreno a conquistar por los caballeros. [Mujer = vaso receptor de la fecundidad]. En el Renacimiento toma fuerza la imagen que el cristianismo sostenía a través del mito bíblico de Eva: la mujer como inferior en tanto fragmento del cuerpo del hombre y maldita en tanto culpable del pecado original; sentando las bases para el creciente culto a la Virgen María. A través de la medicalización del cuerpo de las mujeres, el siglo XIX reconoce su papel en la reproducción [mujer = útero] y hará de la histeria la enfermedad femenina por excelencia, conservando las ideas de la debilidad femenina según la teoría de los temperamentos y los misterios de la matriz. En los diferentes discursos-religioso, médico o filosófico- persiste la idea de la naturaleza masculina como superior [Mujer= hombre inacabado] 15 . En la actualidad subsisten -más o menos disfrazadoslos mismos preconceptos que califican lo femenino como imperfecto e incompleto, más allá de que en este siglo el feminismo y los estudios académicos de género impugnaron' de modo radical estos saberes. Aprendizaje de los roles genéricos Desde la infancia, los sujetos incorporan conductas en un proceso de aprendizaje e identificación en el que las figuras a imitar —la madre y el padre- son objetos idealizados que tienen el control de todo lo que el/la niño/a llegará a recibir. Estas identificaciones se producen en el marco de un sistema patriarcal y, en la medida en que no sean cuestionadas, garantizarán la reproducción del sistema, su distribución del poder y su escala de valores. La familia, estructurada por patrones de relación jerárquicos, constituye el primer espacio donde se expresan las relaciones no equitativas de poder y la contradicción dominador—subordinado. El control y el sometimiento son elementos básicos para sostener y reproducir el ejercicio del poder sobre los otros. La sanción moral, la indiferencia, el castigo, la manipulación afectiva y la violencia son el bagaje instrumental. El polo subordinado puede ser sumiso, indiferente, temeroso, resistente o reactivo. Estas formas de relación son permanentes en la cotidianeidad de la familia. Son aprendizajes de roles que contribuyen a la construcción de la identidad de género. A metida que el sujeto crece va perfeccionando cada vez más la identificación y así desempeña los roles aprendidos entendiéndolos como absolutamente «naturales». Ya en la infancia había aprendido que transgredir implicaba un riesgo: la sociedad —a través de la familia— segrega y castiga a quienes no se avienen a las pautas establecidas. En el proceso de asunción de los roles genéricos, las personas no registran su carácter de construc 2' ción cultural. De una manera «natural» aprenden a someter o a ser sometidos, a administrar o a ser testigos de lo que el otro administra, a ser sujetos u objetos de decisión. La naturalización no excluye la coerción. Micas públicas V C E Lis mujeres tienen asignado un rol que compromete las opciones individuales y la autonomía personal. El sistema de coerción propicia la naturalización de los roles antes mencionada, es decir, los roles son asumidos en el desconocimiento y la invisibilización de su carácter de construcción cultural. lAlgunas consideraciones sobre mujeres que sufren violencia en la familia 'Suele imaginarse que las mujeres víctimas de violencia son pequeñas, frágiles, sin empleo, tal vez provenientes de sectores populares, integrantes de un grupo minoritario. Sin embargo, la experiencia ,Indica que muchas provienen de hogares con ingresos medios y altos, aunque el control de ese Idinero no es ejercido por ellas, sino por el hombre de la casa, que puede ser el esposo, concubino, iipadre, hermano, etc. Muchas son mujeres de una contextura física que bien les permitiría defenderse 1 de los ataques. No todas tienen hijos. Algunas no tienen empleo, otras sí. Dentro de las que trabajan fuera del hogar nos encontramos con un amplio rango que abarca empleadas domésticas, docentes, empleadas de comercio, cuentapropistas, mujeres a cargo de alguna pequeña empresa o emprendimiento económico, enfermeras, secretarias, profesionales y otras. 'Que la violencia sólo afecta a las mujeres de las clases más desposeídas es uno de los tantos mitos fique giran alrededor de la violencia doméstica. Las mujeres víctimas de violencia se encuentran en cualquier grupo etario, ético, religioso, y tienen diferentes niveles de educación e ingresos. Sin ¡embargo, en el trabajo con estas mujeres hemos identificado algunas características que la mayoría :de ellas comparte y que enumeramos a continuación. nSubestiman sus potencialidades. Como producto de su baja autoestima suelen menospreciar su capacidad de pensar, sentir, actuar. Siempre dudan de poder realizar las más mínimas acciones en forma independiente y creen que es imposible lograr algo por sí solas, hasta el punto de atribuir sus logros reales a la ayuda de sus esposos o compañeros varones. Se sienten inseguras como amas de casa, madres y amantes. Aquí se verifica el efecto de anulación que tienen las constantes críticas a las que son sometidas por sus parejas. No suelen valorar en absoluto la eficiencia con la que suelen desenvolverse en sus tareas fuera del hogar. Esto no cuenta para su autovalorización. ▪ Se sienten responsables de los conflictos en la pareja. Se culpabiliza por los golpes y el maltrato que padece. Cree que si fuera mejor esposa, amante, madre, se ocupara más de las tareas domésticas y evitara irritar al esposo con sus opiniones o .comentarios, contribuiría a que éste pudiera modificar su conducta. Es decir, cree que si ella modificara su conducta, conseguiría que el agresor contuviera su enojo. La mujer que es víctima de violencia no advierte que nada de lo que haga o deje de hacer va a influir en el desarrollo de la violencia. ▪ Abandonan sus proyectos personales. Esta es una de las primeras cosas que la mujer maltratada es capaz de modificar para hacer feliz a su pareja, y mucho lo lamentará después. No impárta si desea comenzar a estudiar o continuar sus estudios, hacer cursos con alguna salida laboral, o hacer carrera dentro de su propio trabajo. Es capaz de abandonarlo todo: puestos importantes, becas, abultados ingresos. Se lo pide su pareja, que necesita tener el control total de la mujer. Para lograrlo promueve que ella reniegue de todo lo que la mantiene apartada del hogar: trabajo, estudio, amigas, familia. Incluso aquellas mujeres que por necesidad económica sostienen un empleo o profesión manifiestan sentirse culpables porque eso les quita tiempo para dedicarle al hogar. El hombre violento siempre estará celoso de las compañeras/os de trabajo o de cualquier otro vínculo de su mujer con el mundo exterior, especialmente cuando se trate de otros hombres. ▪ Consideran que es su pareja quien debe decidir las cuestiones de dinero. Tanto las mujeres maltratadas que tienen empleo como las profesionales independientes no administran el dinero que ganan. Lo entregan a sus parejas porque consideran que él es la persona adecuada para decidir en qué se gasta el ingreso familiar y todas las cuestiones financieras. No consideran que lo que ganan les pertenezca: es un dinero de la pareja y todo lo que es de la pareja debe ser decidido en última instancia por el hombre. Lo mismo hacen con los bienes propios adquiridos antes del matrimonio o heredados. Hemos asesorado a innumerable cantidad de mujeres en el momento de la separación que han traspasado sus bienes a nombre de sus concubinos. Es un momento muy penoso para la mujer, que cedió todo para congraciarse con su pareja y que en el momento de la separación advierte que se ha quedado sin nada, que perdió casa, auto, empresa, ahorros, empleo. ▪ Viven en estado de estrés y temor constante. Vivir en situación de amenaza permanente —ya que nunca se sabe qué va a desatar la ira del agresor, sus golpes, insultos, humillaciones- hace que la vida se torne altamente estresante y que la mujer padezca alteraciones tanto en lo físico como en lo emocional. Los síntomas más frecuentes son: cansancio, dolores físicos varios, dolor de cabeza, malestar generalizado, incapacidad de conciliar el sueño, depresión, ansiedad. A largo plazo se han detectado enfermedades con un importante compromiso orgánico como: asma, cardiopatías, alteraciones del sistema nervioso, alopecías y artritis reumatoidea. 16 ▪ Tratan de mantener «la armonía en el hogar». Otra de la características de las mujeres maltratadas es que están siempre atentas a que nada de lo que ocurre en el ambiente familiar haga que el agresor se salga de las casillas. De este modo intentan evitar los episodios de violencia. Piensan que si logran que todo se mantenga dentro de cierto orden, evitarán que el marido se enoje. Se hacen responsables de crear un ambiente «seguro» para todos, bregando por la unión familiar. ▪ Responden a un estereotipo de rol femenino Si bien este tema es tratado más extensamente en otro apartado, éste es un punto clásico en la caracterización de la mujer maltratada. Al contrario de lo que muchas veces se supone, no todas las mujeres que son golpeadas en la vida adulta por sus parejas lo fueron en la niñez por los padres. Generalmente son mujeres que fueron educadas para ser «correctas» esposas y amas de casa, de quienes se esperaba que formaran pareja con el hombre indicado para establecer una familia. En esta expectativa de vida familiar armónica y sin sobresaltos se entiende que la mujer será tratada por su esposo tal como lo fue por su padre, es decir como una niña dependiente. Por otra parte, se espera que se comporten siempre «adecuadamente», sean buenas esposas y complazcan en todo al hombre del hogar. Nadie las preparó para que se hicieran cargo de sí mismas y mucho menos para defenderse. Hemos tratado de enumerar las características más sobresalientes que comparten las mujeres víctimastde violencia. No querríamos dejar de mencionar algunas más que propone Lenore Walker en su libro The Battered Woman. Esta autora afirma que la mujer cree todos los mitos que se tejen en torno a la violencia, que es, en el fondo, una persona arraigada a la idea tradicional de familia y cree fuertemente en la importancia de que la familia permanezca unida. Walkertambién afirma que la mujer golpeada le muestra al mundo una cara pasiva pero que tiene una gran fuerza interior para manejar ciertos detalles del entorno, por ejemplo cuando prevé episodios de mayor violencia y hasta su propia muerte. Por último, agrega que la mujer golpeada cree que nadie puede ayudarla a resolver su problema, excepto ella misma. políticas públicas ::,Walker recoge estos elementos en la definición del «síndrome de la mujer maltratada», condbbido como un tipo de desorden del orden del «síndrome de estrés postraumático» que podemos obárvar en personas que se han visto sometidas a situaciones de miedo, terror e indefensión. Analiza los :efectos acumulativos de la violencia qué producen un terror creciente. Esta noción ha sido utilizada, ,por ejemplo, en los casos de mujeres que matan a sus parejas, a los fines de dar sostén a la argumentación de legítima defensa. Si bien este aporte ha sido de gran utilidad, se ha observadd que ipresenta algunos problemas. Por ejemplo, en su aplicación práctica en los tribunales, pocas mujeres khan entrado en esta categoría. Entre otros cuestionamientos que se le han dirigido está el de que :.facilita un deslizamiento a discursos psiquiátricos, así como también que recae en estereotipos ,sociales y culturales. I, VI CONTI EN EL iCONTEXTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL AMBITO FAMILIAR Si bien las circunstancias en las cuales se establecen vínculos de violencia contra la mujer son Múltiples y variables, podemos sintetizar algunas características contextuales que suelen estar presentes en este tipo de relaciones: • Aislamiento de las redes: En las familias donde se verifican relaciones de abuso, la cotidia- neidad se estructura en forma paradojal. Viven por un lado «a puertas abiertas»:donde todos los miembros de la familia son conocedores de estas situaciones de violencia. Por otro lado, son familias aisladas que viven «a puertas cerradas» su mundo social. Así, son «abiertas» para un adentro de la vida familiar que se privatiza y son «cerradas» para un afuera social que es percibido como amenaza. • Subordinación a un estereotipo: Los/as integrantes de estas familias adhieren rígidamente a estereotipos de género, es decir, a supuestos explícitos e implícitos de la cultura en lo referente a los roles asignados a mujeres y varones (el varón como «jefe de familia», la mujer como «madre de familia» y responsable del manejo de los afectos, la crianza de los/as hijos/ as, etc.) • Supuesto de desigualdad jerárquica: Los/as integrantes de la familia adhieren a una organi- zación jerárquica fija dentro de la familia, legitimando de esta manera una distribución desigual del poder que genera situaciones de dominación/subordinación autoritarias y violentas. Se trata de constelaciones familiares donde se reconoce como autoridad al varón violento, en tanto suponen que él es el único responsable de la relación, en el sentido de que es quien la define y decide sobre el futuro. Es importante aquí la asignación de roles culturales atribuidos al varón. Interacciones rígidas: El sistema de jerarquías fijas no permite una independencia y creci- miento de las individualidades en tanto sujetos. Las expectativas de roles de género aparecen en estas parejas bajo los siguientes supuestos predominantes: los varones con el derecho a controlar la vida de las mujeres; las mujeres creyendo que son las responsables de todo lo que va mal, haciéndose cargo del funcionamiento de la relación y creyendo que estos varones son esenciales para su existencia y, a su vez, el varón haciéndolas responsables de todas las fallas. • Legitimidad/consenso social: Los/as integrantes de la familia se someten a los dictados del discurso social en lo referente a las cuestiones de familia como pertenecientes al ámbito de lo privado, impidiendo la visibilidad de la situación violenta por parte de agentes externos o adhiriendo a concepciones rígidas respecto de la pareja, la familia, los/as hijos/as, etc. • Historia personal del o los sujetos: Se trata de identidades de género de varones y mujeres donde el yo ha sufrido déficits en la constitución de su narcisismo; es decir hay un empobrecimiento yoico, dificultades en el manejo de la hostilidad y la competencia, intolerancia al 71 cambio, baja tolerancia a la frustración. Son personalidades lábiles emocionalmente o que conforman relaciones altamente dependientes. La violencia en el ámbito familiar no es consecuencia de una única variable como podría ser el diagnóstico psicopatológico del agresor, sino de forma de dominación establecida en el vínculo, donde hace cuña la desigualdad de poder entre los géneros, los factores sociales, culturales y económicos, los antecedentes generacionales de violencia, entre otros. Todas estas características se potencian y se superponen en una interacción continua. CICLO Y DINAMICA DE LA VIOLENCIA Resulta imprescindible conocer la dinámica que tiene el fenómeno de la violencia doméstica para comprender las razones por las cuales tanto víctimas como victimarios asumen ciertas conductas. Por ejemplo, ocultar un episodio de maltrato, disimular el daño y actuar como si nada hubiera sucedido. Sólo cuando la violencia deja marcas o daños graves se hace visible para los demás. La violencia se caracteriza por dos factores fundamentales: el carácter cíclico y la intensidad creciente. Las mujeres no están siendo constantemente agredidas ni la agresión es infligida totalmente al azar. Walker 17 describe tres fases principales en el ciclo de la violencia: nla acumulación de tensiones, n el incidente agudo de agresión o de explosión violenta, y nla luna de miel, que varían en tiempo e intensidad para la misma pareja y entre las diferentes parejas. En ciertos casos puede faltar alguna fase, a veces la violencia aparece súbitamente y no necesita ni ritmo ni justificación. Una de las características del ciclo es su capacidad para producir respuestas con las que se alimenta a sí mismo. Hay evidencia de que algunos eventos circunstanciales pueden influir en la duración del ciclo. Por ejemplo, aquellos correspondientes a diferentes etapas de la vida (nacimiento de un/a hijo/a, alejamiento de los/as hijos/as del hogar, etc.) Fase de acumulación de tensión Se caracteriza por incidentes menores, que van incrementándose en intensidad y hostilidad. En esta primera fase, la violencia consiste en ataques contra la autoestima de la mujer, que ejercen un efecto devastador sobre ella, provocándole un debilitamiento progresivo de sus defensas psíquicas. La violencia física es generalmente precedida por la verbal. La mujer cree que adaptándose a las demandas logrará contener la violencia. Es acusada de que su percepción de la realidad es incorrecta y de que sus sentimientos son malos o patológicos, y acaba dudando de su propia experiencia. Se culpabiliza y minimiza las agresiones -sabe que el agresor es capaz de hacer mucho más- y a menudp-se identifica con el razonamiento de su compañero pensando que merece el abuso o que él no la entiende porque se comunica mal. Cada vez que ocurre un incidente de agresión menor quedan efectos residuales de aumento en la tensión; el enojo de la mujer agredida aumenta -aún cuando ella no lo reconozca ni exprese- y disminuye cualquier control que pueda tener sobre la situación. El agresor, ante la aparente aceptación pasiva de la mujer de su comportamiento, no trata de controlarse. El hombre considera que tiene derecho a ejercer la violencia e incrementa paulatinamente sus conductas abusivas y controladoras. mujeres y políticas públicas tN tL RIVItil I U 1- RMILIAll , uchas parejas mantienen esta primera fase a un nivel constante por largos períodos. Con frecuenlauna situación externa trastorna este precario balance de tensión insoportable. ase de explosión violenta" n esta segunda fase se produce una descarga desenfrenada de la tensión originada en la fase anterior. Este incidente agudo puede variar en gravedad e ir desde un empujón hasta el homicidio. La alta de control y su grado de destructividad distingue este incidente agudo de los incidentes menores e la fase primera. Rara vez esta fase es iniciada por algo vinculado a la mujer, generalmente es desencadenada por un evento externo o por el estado interno del hombre. as mujeres quedan en un estado de shock, en general se retraen, se colocan en una actitud pasiva, viviendo una indefensión aprendida. Refuerzan su aislamiento en el intento de ocultar las lesiones sufridas. Se culpan a sí mismas del ataque, creen que deberían haberlo anticipado, se resisten a creer en la realidad de lo que les sucede. El hombre se cree con derecho a ejercer la violencia sin ornar conciencia del daño que produce. A veces, las mujeres agredidas provocan un incidente de esta fase cuando perciben que el momento agudo se aproxima inevitablemente y no pueden tolerar el terror, enojo o ansiedad por más tiempo. Son generalmente parejas implicadas en el comportamiento agresivo durante mucho tiempo y la mujer sabe que la fase de calma seguirá al incidente. La anticipación de lo que puede ocurrir causa ansiedad, depresión y otros síntomas psicofisiológicos (insomnio, fatiga, pérdida o aumento de la ingesta) y malestares físicos (que a veces retrasan temporariamente el incidente agudo de agresión). En este período algunas mujeres reaccionan pidiendo ayuda o efectuando denuncias. Fase de "luna de miel" Sería más adecuado llamarla de manipulación afectiva, ya que este «buen período» puede no ser tan bueno. El hombre decide cuándo empieza y cuándo acaba y puede ser el tiempo más confuso para la mujer. Durante esta fase se completa el proceso que convierte en una víctima a la mujer agredida. El comportamiento del marido tiene un efecto de reforzamiento para que ella permanezca en la relación, no se separe. El hombre manifiesta su arrepentimiento, pide disculpas y promete un cambio. La mujer quiere y se aferra a la necesidad de creer que él ha cambiado. Se sigue sintiendo culpable de haber provocado la situación que desencadenó el episodio de violencia. Si ha dejado el hogar o realizado denuncias comienza a dudar de estas decisiones y suele abandonarlas. Racionaliza, minimiza y justifica la situación. Este es el momento más difícil para decidir el fin de la relación, ya que casi todas las «recompensas» de estar casados o en pareja ocurren durante la tercera fase. A la vez, la mujer agredida percibe a su agresor como frágil, desesperado, inseguro, alejado de la sociedad. Se ve a sí misma como reaseguro emocional de su pareja. Pero las promesas de cambio requieren una confrontación y al tiempo y lentamente vuelven a reiterarse situaciones de tensión. Así se reanuda'él ciclo. Sin que esta fase tenga un final característico, el comportamiento cariñoso y la calma dan lugar otra vez a pequeños incidentes (que también son graves y constituyen un ataque injusto). La intensidad aumenta con el tiempo, la escalada de violencia se hace más grave y las fases son cada vez más cortas. La forma de frenar el desarrollo del ciclo es a través de una intervención externa, que generalmente es efectuada por familiares, amigos, profesionales vinculados a la familia o mediatizados por instituciones. 73