TEORIA DE LA ABUELA (Donde se quiere explicar-también
Anuncio
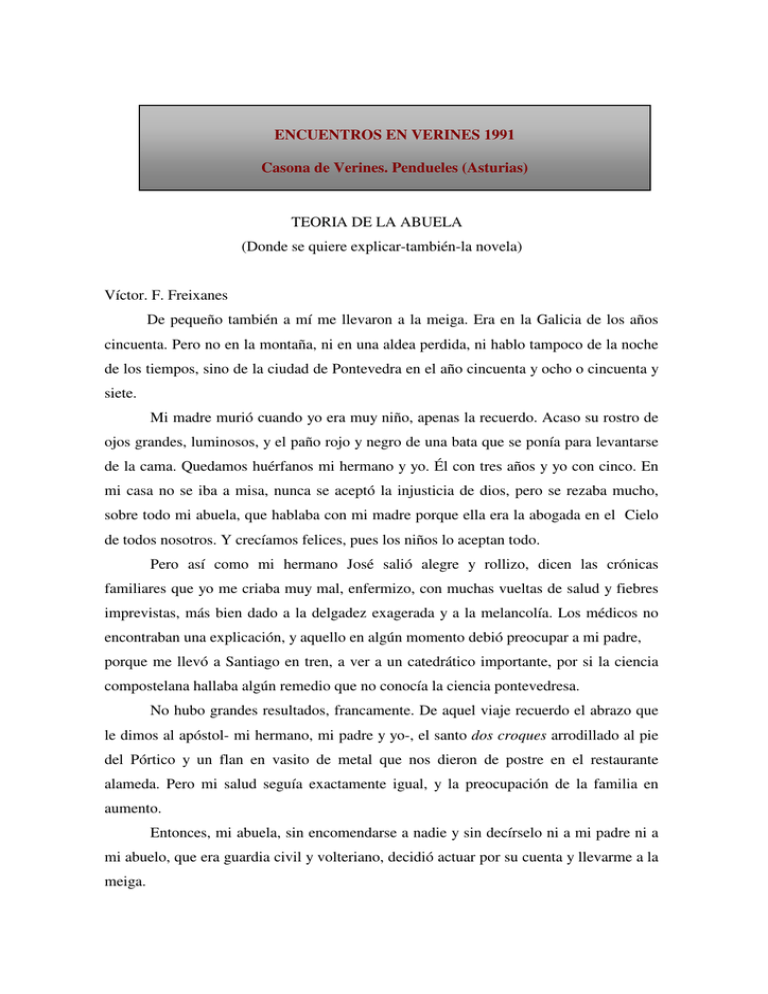
ENCUENTROS EN VERINES 1991 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) TEORIA DE LA ABUELA (Donde se quiere explicar-también-la novela) Víctor. F. Freixanes De pequeño también a mí me llevaron a la meiga. Era en la Galicia de los años cincuenta. Pero no en la montaña, ni en una aldea perdida, ni hablo tampoco de la noche de los tiempos, sino de la ciudad de Pontevedra en el año cincuenta y ocho o cincuenta y siete. Mi madre murió cuando yo era muy niño, apenas la recuerdo. Acaso su rostro de ojos grandes, luminosos, y el paño rojo y negro de una bata que se ponía para levantarse de la cama. Quedamos huérfanos mi hermano y yo. Él con tres años y yo con cinco. En mi casa no se iba a misa, nunca se aceptó la injusticia de dios, pero se rezaba mucho, sobre todo mi abuela, que hablaba con mi madre porque ella era la abogada en el Cielo de todos nosotros. Y crecíamos felices, pues los niños lo aceptan todo. Pero así como mi hermano José salió alegre y rollizo, dicen las crónicas familiares que yo me criaba muy mal, enfermizo, con muchas vueltas de salud y fiebres imprevistas, más bien dado a la delgadez exagerada y a la melancolía. Los médicos no encontraban una explicación, y aquello en algún momento debió preocupar a mi padre, porque me llevó a Santiago en tren, a ver a un catedrático importante, por si la ciencia compostelana hallaba algún remedio que no conocía la ciencia pontevedresa. No hubo grandes resultados, francamente. De aquel viaje recuerdo el abrazo que le dimos al apóstol- mi hermano, mi padre y yo-, el santo dos croques arrodillado al pie del Pórtico y un flan en vasito de metal que nos dieron de postre en el restaurante alameda. Pero mi salud seguía exactamente igual, y la preocupación de la familia en aumento. Entonces, mi abuela, sin encomendarse a nadie y sin decírselo ni a mi padre ni a mi abuelo, que era guardia civil y volteriano, decidió actuar por su cuenta y llevarme a la meiga. Recuerdo perfectamente dónde y cómo recibía aquella mujer de edad indefinida, agradable de aspecto, que vivía en una casa de planta baja en la Rúa Nova de Arriba, donde comienza el viejo barrio marinero de la Moureira. Aquí les llamamos casas de outón o de pincho, porque tienen un pequeño altillo, el pincho, sobre la única planta. Olía a yerbas. Quizás a ruda. Y a aceite. Pero también a limpio, y la mujer recibía en el comedor, con las contras entornadas y un baúl en el centro. Esa es la idea que tengo de aquellas visitas: un arcón enorme en el medio de la estancia sobre el que me mandaban que me tendiese. - ¿Cómo se chama a rapaz?- preguntó la señora a mi abuela. - Víctor. - Non digo o nome de bautismo. ¿Cómo lle din na casa? - Nós sempre lle chamanos Tuco. Mi padre, para sus amigos, era Vituco. Y a mí, por abreviar, Tuco. Lo de Víctor más solemne y oficial, comenzó en la escuela y, cuando oía al profesor pronunciar mi nombre repasando la lista de sus alumnos, siempre tenía la impresión de que en mi lugar, en algún pupitre de aula, se levantaría un extraño. La mujer me tendió sobre el arcón, me desnudó de cintura para arriba, tomó un trozo de papel de estraza y escribió con lápiz: Tuco, que era mi nombre verdadero. Luego, después de ponerme algo de aceite y de rociarme con un ramo de laurel, me colocó el papel sobre el estómago y me enfajó con una venda. -Xa pode ir a rapaz. Según mi abuela – a través de la cual, muchos años después, conocí algunos de estos detalles- las visitas se prolongaron semanalmente durante algo más de un mes. Yo vivía con aquella faja, jugaba, corría, sudaba, dormía con mi nombre pegado a la piel, y la mujer decía que lo que me pasaba es que tenía o estómago caído, que es diagnóstico que los médicos no reconocen. Cada ocho días la meiga me desenfajaba, retiraba los restos del papel, que aparecía hecho migas, y lo sustituía por otro pedazo en el que volvía a escribir: Tuco. Contaba mi abuela que, según transcurrían las visitas, las letras aparecían cada vez más claras y el pedazo de papel cada vez en mejor estado, hasta que al fin la señora de la Rúa Nova de Arriba mostró el último prácticamente seco, con mi nombre perfectamente legible, y dijo: -O rapaz xa está ben. Eu acabei. Ni los médicos pontevedreses ni el sabio compostelano lograron lo que la meiga de la Moureira consiguió: que yo ahora recuerde y escriba en la presente aquella anécdota, superadas la postración y las fiebres de aquellos días. Nunca más he vuelto a tener el estómago caído. Y si lo tengo, no me he percatado de ello. La reflexión sobre la anécdota de la meiga vino después. ¿Qué había hecho exactamente aquella mujer conmigo? Años más tarde, siendo estudiante en Compostela, asistí a una conferencia de Alvaro Cunqueiro en el Hostal de los Reyes Católicos, organizada por el Colegio Oficial de Médicos, en la que el escritor hablaba sobre las artes y la ciencia de la medicina popular. Fue la primera vez que oí reflexionar en voz alta sobre el valor mágico de las palabras, donde –según Platón- habita la memoria y el alma de las cosas, y el escritor de Mondoñedo evocó la antigua tradición medieval de los nombres secretos de las viejas ciudades de antaño. Según la tradición, las ciudades del Medievo tenían nombres secretos que nadie conocía, sólo el monarca, y en el lecho de muerte el rey entregaba a su sucesor, entre los más valiosos tesoros del reino, la llave de cada ciudad, que era aquel nombre misterioso, cabalístico, pues si alguien que no fuese él lo conociera la ciudad se rendiría sin necesidad de batallas, ni de cercarla siquiera, entregada sin resistencia. Compostela, Toledo, Córdoba, Zamora, París, roma, Bolonia...poseían sus nombres propios, ocultos, que las guardaban y, al mismo tiempo, frente a la traición o la indiscreción, las convertían en extraordinariamente frágiles, como de cristal. Dios, en el mito bíblico, crea el mundo en siete días y cuando decide colocar al primer Hombre y a la primera Mujer en el Paraíso, les concede el don de la palabra –que es lo que nos diferencia de los animales en todas las culturas y en todas las mitologíaspero también la posibilidad de dar un nombre a cada cosa; el árbol , el agua, el ave, el caballo, el león... Nombrando las cosas el ser humano se adueña de las mismas: señorea el Paraíso. Apoderándonos, pues, de la palabra –platónicamente- nos adueñamos de sus significaciones : el Conocimiento. Alvaro Cunqueiro lo evocaba de otro modo, ensalzando el valor de su lengua gallega, que era el idioma de su infancia mindoniense. “ Agradezco a Dios”, dijo poco antes de morir, “que me haya dado el don de la palabra y de mi lengua, porque en mi lengua antigua he podido decir árbore, rula, auga, bolboreta, y diciendo cada una de ellas yo me he sentido dueño del árbol, de la tórtola, del agua y de la mariposa”. Ionesco, en La lección, enfrenta al profesor y a su alumna, y ésta acaba matando a aquél apuñalando con la palabra cuchillo, que ha tomado antes del diccionario. Lewis Carol nos recuerda en Alicia que lo importante es saber quién es el dueño de las palabras, porque las palabras son el Poder. En las antiguas Sagas germánicas los caballeros heridos son auxiliados en el campo por las diosas que utilizan, para coser sus heridas, palabras: la palabra aguja, o la palabra hilo, por ejemplo; y la palabra espada vence a todas las espadas, porque ella misma es el valor y la esencia del arma. Siempre he creído que el mito explica la realidad tanto como pueda explicarla la ciencia. Que el mito es otra manera de ver las cosas, anterior, pero que persiste en nosotros. Es el conocimiento poético, intuitivo, frente a lo racional, empírico, medible. El hombre de Occidente –nosotros-, producto del capitalismo, la revolución burguesa y la Ilustración, ha construido su propio mito cerrándose aparentemente las puertas al mito anterior. El hombre de nuestro tiempo cree en el mito de la Ciencia Omnipotente y se enfrenta, perplejo, a su derrumbamiento escandaloso en los últimos decenios. ¿Quién sabe por qué otra ficción lo sustituirá? Mi abuela, que no creía en los médicos, me llevó a la meiga. Y aquí estoy. Lo que hizo aquella mujer –con su rito mágico en el papel de estraza – fue recuperar mi nombre: recuperarme. Analfabeta ella, transmitía la tradición platónica y religiosa de la palabra curadora y, al mismo tiempo, reivindicaba el “nombre secreto”, que en mi caso era Tuco, como depositario de las esencias (el alma) de las cosas (o de las personas). ¿Cómo entender la literatura de García Márquez, Juan Rulfo, Isabel Allende, Alvaro Cunqueiro, por citar sólo algunos ejemplos, sin la meiga de la Moureira detrás? Cuando se comenzó a hablar del “realismo mágicos” para definir un cierto modo de abordar la literatura por parte de algunos escritores hispanoamericanos, algunos críticos llamaron la atención sobre la existencia de “otras” literaturas similares. En Galicia, por ejemplo, Alvaro Cunqueiro, Anxel Fole, algunos textos de Rafael Dieste, etc., son de los años cuarenta, si no anteriores. En la misma línea podríamos situar la obra de Gonzalo Torrente Ballester, aunque posterior, sobre todo a partir de La sagafuga de JB, y otros narradores contemporáneos. Escritores leoneses como José María Merino, catalanes, vascos, alemanes, irlandeses tienen todos a la abuela detrás. Y con la abuela, la meiga. Es decir, una memoria popular extraordinariamente viva, activa, que contempla y explica el mundo a través de una visión esencialmente mítica (no racionalista). Dios (la idea o el mito de la divinidad engendradora) no le dio al hombre sólo la palabra, le dio el Conocimiento, incluso para rebelarse contra Él. La palabra es el Conocimiento y la Memoria, el Futuro y el Pasado juntos, la búsqueda en el horizonte y las raíces que nos permiten saber que pertenecemos a un sitio determinado, un grupo, otra memoria que actúa. A través del Mito –a través de las palabras, territorio de la literatura- el ser humano intenta explicar constantemente aquellos puntos oscuros de su propia realidad, de su existencia, también de su fragilidad, todo desde el principio de los tiempos ( o de la memoria), pero sin renunciar al presente más inmediato. La Novela es uno de sus habitáculos posibles. Y no hay Novela sin Abuela.


