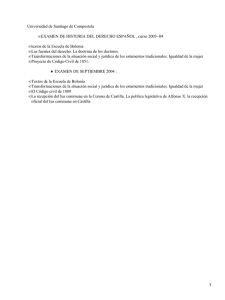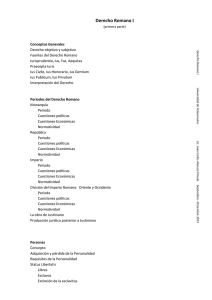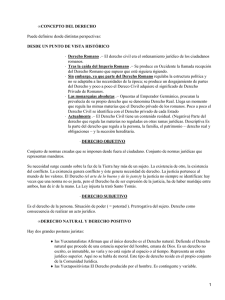Recensión a El Ius Commune y la formación de las instituciones de
Anuncio

RECENSIÓN A EL IUS COMMUNE Y LA FORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO, VVAA, COORDINADO POR ALEJANDRO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, MONOGRAFÍAS, TIRANT LO BLANCH, VALENCIA 2012 Por M.ª LOURDES MARTINEZ DE MORENTIN LLAMAS [email protected] Revista General de Derecho Romano 20 (2013) La importancia del Ius Commune en la formación de las instituciones de Derecho público, así como la menor atención que tradicionalmente ha recibido en contraste con la realizada sobre instituciones de Derecho privado, ha provocado el interés de la Asociación Interdisciplinar de Derecho público por reunir el esfuerzo de varios especialistas en esta materia y ofrecer, de este modo, el texto que el lector tiene entre sus manos publicado por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch. Dichos trabajos, son en gran medida el fruto elaborado de diversas ponencias presentadas en el IV Seminario Interdisciplinar de Profesores de Derecho Público, que bajo el título Ius Commune y la formación de las instituciones de Derecho Público, tuvo lugar en San Juan de la Peña (Huesca), en octubre de 2004. Procedo a recensionar esta obra de conjunto con gran satisfacción, ya que conozco personalmente a algunos de los autores, y comparto su interés por estos tema. Además, como dice el coordinador en el Prólogo, los tiempos presentes son propicios para realizar estudios de este tipo, ya que el progresivo proceso de unificación política europea es un hecho. Desde las diferentes instituciones comunitarias y estatales se insiste en los lazos y vínculos que unen a los distintos pueblos del viejo continente como es el hecho de compartir un pasado jurídico común. A ello contribuyó la implantación del derecho romano en toda la extensión del Imperio romano; el derecho canónico llegó mas allá de sus confines, y utilizó elementos de derecho romano en la configuración de sus instituciones y para hacer frente a sus necesidades. RGDR 20 (2013) 1-83 Iustel El derecho común aglutinó dentro de sí, diferentes ordenamientos que actuaban sobre distintos campos llevando a cabo una tarea creativa unificadora que dio lugar a un derecho nuevo capaz de ser aplicado oportunamente resolviendo los problemas. Dicha capacidad armonizadora podría servir como precedente en el momento actual en el que se observa la confluencia de normas nacionales e internacionales con instituciones particulares provenientes de otros contextos culturales europeos, lo que se ve favorecido por el fenómeno de la globalización. Si queremos hallar las raíces de la configuración de un nuevo derecho común europeo resulta necesario conocer el papel que jugó en la formación del llamado ius commune el derecho canónico, ya que se trata de un componente fundamental de la cultura jurídica europea, y base también de las instituciones civiles. La identificación del derecho canónico como emisor de reglas y principios, como antes lo había sido el derecho romano, permitió a las autoridades y a los juristas la creación de las instituciones civiles que hasta ese momento sólo se intuían. Esta obra, contiene por tanto, trabajos que pretenden reflejar el modo en el que el ius commune influyó en las instituciones de derecho público, (algunas de ellas todavía en vigor), de manera particular la trascendencia del derecho canónico como uno de los elementos configuradotes del mismo. El capítulo primero pp. 27-68, se titula “La recepción del Ius commune por el Tribunal Superior del sacro Imperio Romano Germánico” y su autor es la catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, María J. Roca. Los emperadores germánicos se consideraban sucesores de los antiguos emperadores romanos, por lo que no resulta extraño que se produjera en sus territorios una primera recepción del derecho romano. Por su parte los tribunales eclesiásticos aplicaban el derecho romano-canónico, así como los tribunales arbitrales y los notarios. Los expertos funcionarios que ocuparon los cargos civiles, se habían formado en Bolonia y estudiado el Corpus Justinianeo, pero también el Corpus de derecho canónico pues gran parte de ellos abrazaron órdenes sagradas y ejercieron funciones eclesiásticas. La segunda recepción a la que se refiere la autora, ya es recepción de ius commune, con componentes romanos y canónicos, tal y como se observa en la instauración y funcionamiento del Tribunal Superior del imperio hacia el 1495, una especie de instancia superior para las reclamaciones de los súbditos frente a la arbitrariedad de sus señores, y el privilegio de no apelación, que podía concederse por medio de la instauración de un sistema judicial de tres niveles en cuya cúspide se encontraba un tribunal superior de caracteres similares al tribunal Superior del imperio, por lo tanto basado en el proceso romano-canónico. 2 Recensiones En el capítulo segundo pp. 71-91 “La influencia del Ius commune en la formación del derecho anglosajón” la autora (catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza) Zoila Combalia, trata de otro ámbito de difusión del Ius commune; se refiere más bien a la escasa influencia que tuvo éste en la formación del derecho anglosajón, ya que el momento de expansión del ius commune coincide con el de consolidación de las estructuras peculiares que conforman el derecho anglosajón, paradójicamente conocido como common law, que se refiere a las normas y costumbres presentes en aquellas tierras tras la conquista y pacificación de Guillermo el Conquistador en el siglo XI (fecha que coincide con el redescubrimiento del Digesto y su estudio en Bolonia). Este common law, de características feudales, permitió precisamente por su rigidez, la penetración del ius commune, a través de la equity. Frente a los excesos producidos en sus resoluciones por los Tribunales del rey, los súbditos acudían al monarca solicitando justicia, y éste los derivaba al lord canciller, su confesor, por tanto un clérigo educado en el derecho romano-canónico que resolvía el 1 conflicto de manera diferente teniendo en cuenta criterios de moralidad (Equity) . Así surgieron instituciones típicas del derecho inglés que aunque no tienen paralelismo en el derecho continental, se basaban en los mismos principios (como la fides, el valor de la palabra dada), por ejemplo, el trust. Common law y Equity, han sido el sustrato del derecho inglés casi hasta nuestros días. Otra vía de penetración del derecho canónico en Inglaterra fue a través de los Tribunales matrimoniales con competencias en materia matrimonial. El derecho canónico tuvo una gran importancia en la formación de las universitates personarum (colegios y corporaciones) y en las universitates rerum (fundaciones) a lo que dedica el capítulo tercero (pp. 93-100), Andrea Bettetini, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, de la Universidad de Catania su estudio titulado “La formazione della volontà collegiale, principio democratico e verità nel diritto Della chiesa”. El principio quod omnis tangit ab omnibus approbari debet (lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos) establecido en el corpus iuris canonici, para la formación de los órganos colegiados, y el principio de unanimidad que se reserva para las cuestiones que afectan a sus miembros de manera individual, ha pasado a los ordenamientos civiles actuales. Este principio de origen romano y dentro del ámbito del derecho privado, adquirió caracteres de derecho público a través del derecho canónico que lo acogió para otros fines que los exclusivamente iusprivatistas, dando lugar a un nuevo concepto y significado reflejado en el principio de la representatividad. Tanto el Derecho civil como el canónico de los siglos XII y XIII, fueron conscientes de la dificultad que entrañaba conseguir el consentimiento de todos los miembros de las universitates, por lo que 1 El primer lord canciller secular fue sir Thomas More en 1529. 3 RGDR 20 (2013) 1-83 Iustel idearon el principio de “la mayoría”. Los civilistas lo hicieron impulsados por un criterio práctico al entender que ese sistema era el más conveniente para simular que se había encontrado la unanimidad de las personas que conformaban la persona jurídica, ficción jurídica que resultó muy útil, teniendo en cuenta la dificultad de diferenciar corporación y personas integrantes de la misma. El Derecho canónico utilizando también una ficción jurídica consideró que el criterio de la mayoría se aproximaba a la verdad al atribuir a la decisión adoptada por la mayoría de los miembros las características de una nueva voluntad, diferenciada y propia, trascendiendo con sus argumentos de los meros de utilidad práctica. La creación (o invención) de la persona jurídica frente a la persona física, propició que el derecho recogido en las Decretales señalara algunos casos en que el negotium realizado por un órgano colegiado conllevaba deberes para sus miembros de manera individual, por lo que la teoría de la representación perdía su sentido. Tampoco había lugar para la aplicación de la regla de la mayoría, sino de la unanimidad. Invocar una u otra regla dependía de que los asuntos tratados incumbieran a los miembros de la universitas a título general o particular, principio recogido en diversos cánones del CICanonici en la actualidad. Por otra parte el principio quod omnes tangit, también fue utilizado en el Derecho canónico a la hora de emplazar a las partes intervinientes en el Proceso en orden a la legitimación. A su vez se incluyó en el Derecho común medieval, siendo aplicable en relación con la convocatoria de instituciones públicas representativas como fueron los Parlamentos y Cortes. Sobre la cuestión anterior se centra Alejandro González-Varas, titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza, coordinador de esta obra y autor del Prólogo, en el cuarto capítulo, pp. 109-163, titulado “El ius commune y la convocatoria de Concilios y Cortes de León y Castilla en la Edad Media”. El Derecho canónico utilizó la regla quod omnes tangit para convocar Concilios y reclamar la asistencia no sólo de clérigos y religiosos, sino también de laicos, principalmente autoridades, cuando se trataban asuntos de interés común, que era lo normal habida cuenta de que todos eran fieles de la Iglesia, bastando con su aprobación por asentimiento. La mera presencia de las autoridades políticas consolidaba el poder civil así como reforzaba la decisión tomada en el Concilio. Tradicionalmente se ha venido afirmando que el origen de la convocatoria a Cortes medievales se encuentra en el modelo canónico de convocatoria a Concilios y Capítulos de las órdenes religiosas. En el momento actual se está investigando sobre la certeza de esta afirmación. En opinión del profesor González-Varas más que de una influencia directa del ordenamiento canónico en el civil, podría hablarse de la aplicación del mismo principio (quod omnes tangit) por obispos y reyes, presente en la tradición europea del 4 Recensiones ius commune. La circulación de institutos y preceptos del ius commune fue una realidad en las distintas esferas de la actividad humana en la Europa medieval cristiana, aunque quizá la elaboración de algunos institutos solamente esbozados por el derecho civil, deban su desarrollo al derecho canónico. En todo caso, de la misma manera que el Papa convocaba a Concilios también a los laicos, los Reyes convocaron a los representantes de las ciudades junto al clero y la nobleza para consejo y asentimiento a sus propuestas; lo que se produjo de manera satisfactoria en Castilla y León, por lo que el grado de vinculación de las ciudades hacia lo establecido en Cortes habría de ser grande ya que sus representantes habrían intervenido. No parece sin embargo que la actitud fuera recíproca al no constar la intervención activa de los laicos en las reuniones conciliares. El quinto, pp. 165-177, “ La condición jurídica de la mujer y su relación con la potestad de régimen en la Iglesia bajomedieval española”, por Mª del Mar Martín, Profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado, de la Universidad de Almería, trata de aspectos específicos relativos al gobierno de la Iglesia. Algunas mujeres pudieron ejercer la “potestad de régimen” durante la edad Media. Uno de esos casos fue el de la Abadesa del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas, en Burgos, pero también hubo otras. Durante siglos dichas funciones fueron ejercidas no sólo sobre monasterios y conventos de religiosas dependientes de las Huelgas, sino también sobre monasterios de varones, y no sólo potestad de orden religioso sino civil, sobre los territorios dependientes de sus monasterios, e incluso gozó en estos lugares de la misma potestad de gobierno eclesiástico que los obispos en sus diócesis, sin haber recibido el sacramento del orden. Por medio del orden sacerdotal, el varón recibe su ministerio, que a la vez conlleva la potestad de régimen y/o jurisdicción. Sin embargo, con el paso del tiempo se admitió la posibilidad de recibir sólo esta última. Desde el Decreto de Graciano, se hizo cada vez más clara la distinción entre ambas potestades, lo que fue recogido de manera expresa en el CIC de 1917. La mayor libertad de la que gozó aparentemente la mujer medieval en relación con épocas posteriores e incluso recientes, hay que considerarla a la luz de los condicionamientos socioculturales de una época en la que la que la costumbre prevaleció como fuente del derecho. Otro aspecto relacionado con el capítulo anterior, fue el de la administración del patrimonio de la Iglesia y el sistema fiscal establecido por el Derecho canónico, lo que ocupa el sexto, pp. 183-204, “Fiscalidad y patrimonio en el Derecho canónico clásico” que desarrolla Santiago Bueno Salinas, Catedrático de Derecho canónico de la Universidad de Barcelona. Para analizar estas cuestiones, el autor, se remonta a la formación del patrimonio de la Iglesia en los primeros tiempos y a la ampliación debida al régimen de libertad religiosa concedida a los cristianos por Constantino en su Edicto de Milán del que en la actualidad se cumplen 1800 años. La atribución de masas 5 RGDR 20 (2013) 1-83 Iustel patrimoniales a una ciudad o a una iglesia local, hicieron necesaria la creación de la ficción jurídica de la persona jurídica, formulada por primera vez en el siglo XIII por Sinibaldo de Fieschi; así fue posible fijar reglas para asignar la titularidad de los patrimonios, los fines, enajenación de los bienes y garantías de dichas enajenaciones. En relación con el sistema tributario, por su naturaleza obligatorio, su regulación jurídica garantizaba su cumplimiento. Algunos tributos tenían carácter universal como los diezmos y el cathedraticum. Otros locales, como las primicias y censos; o esporádicos como la procuración, la tercia, o el subsidium caritativum; algunos originarios del Antiguo Testamento. A partir del siglo VI y como consecuencia del crecimiento de las necesidades económicas y la imposibilidad de depender exclusivamente de la liberalidad de los fieles, se desarrolló un sistema fiscal con base en los tributos mencionados; el desarrollo de este sistema alcanzó a partir del siglo XII de nuevo, una gran calidad técnica; en los momentos actuales no queda nada de dicho sistema. El capítulo séptimo, pp. 209-239, “El proceso canónico y la verdad” por Faustino Martínez, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. La búsqueda de la verdad material como requisito para alcanzar la justicia fue el objeto principal del proceso canónico, de la misma manera que la búsqueda de la justicia material o del caso concreto, la aequitas, fue el valor añadido por el pretor romano, en la conformación del ius civile romanorum. Aequitas, veritas, es el Ius en su sentido originario; de nuevo la filosofía griega penetra en el derecho. En el caso del derecho romano lo había sido a través del Ius Gentium; ahora, en el alto medioevo a través de la filosofía aristotélico-tomista. La aplicación de la razón al proceso canónico, y el proceso como mecanismo buscador de la verdad del caso concreto. Por ello las reglas procedimentales deben adecuarse a la realidad espiritual, pues de lo que se trata es de la salvación de las almas de los que litigan e incluso de otros miembros de la comunidad, lo que justificaría el procedimiento de oficio y el principio inquisitorio, la participación activa del juez y su neutralidad para garantizar su certeza moral a la hora de emitir sentencia. A ello se une la mayor tecnicidad del proceso lo que requiere de funcionarios especializados que gocen de un formación jurídica elevada y la escritura frente a la oralidad, para que quede debidamente registrado todo lo debatido y decidido; también los elementos de prueba se ven modificados extrayendo del caudal del derecho romano los elementos racionalizadores (valor del testimonio, los documentos escritos, el juramento de calumnia, la presunción, etc.) aunque sigue destacando por su importancia la testifical (todo ello viene ilustrado con numeroso fragmentos de textos extraídos de las fuentes de derecho canónico, pp. 224-229). 6 Recensiones Aunque la búsqueda de la verdad, no es algo que solo pertenezca al campo teológico queda patente su inclusión en el proceso canónico a través de numerosos textos recogidos por el Autor. En los albores de la historia del pueblo romano, se pasó de la venganza privada y la autotutela, a la composición voluntaria y a la composición legal que ya tiene su reflejo en la ley de las XII tablas (alrededor del 450 antes de nuestra era) para las cuestiones relativas, a lo que hemos convenido en llamar la defensa de los derechos subjetivos en el proceso privado (en los que el Estado apenas intervenía ejerciendo un control a través del pretor en la primera fase del procedimiento, in iure, dejándolo todo al arbitrio del juez, que era un ciudadano romano no jurista, en la segunda fase apud iudicem), adquiriendo tintes diferentes los delitos públicos que eran perseguidos y defendidos en otras instancias como los iudicia populi y las quaestiones perpetuae. En base a la naturaleza del injusto y a los intereses dignos de protección en cada ámbito, en lo privado prevalece el principio acusatorio o a instancia de parte, mientras que en lo público el inquisitivo. Esta diferenciación no aparece en el derecho canónico con tanta nitidez, por lo que los argumentos del Autor aunque valdrían para ambas esferas de lo injusto, preferentemente serían aplicables a los juicios públicos. Lo que los juristas romanos captaron de la filosofía griega, muchos de cuyos componentes utilizaron para la búsqueda de la justicia material (lógica, retórica, subsunción, analogía, dialéctica, reducción al absurdo, inducción y deducción, etc.) que hicieron del derecho romano, algo clásico, modélico o referente, fue descubierto siglos más tarde por los teólogos en las obras de los autores antiguos de distintas ramas de la ciencia, que aplicaron sus elementos conformadores al depósito de la fe, posibilitando su razonamiento. En este sentido hay que reconocer como figura clave Tomás de Aquino y su Summa (tratado) Teológica. Quizá habría que decir que el derecho canónico utilizó el ropaje que le ofrecía el derecho romano para conformar su propio derecho, copiando institutos, desarrollando instituciones que solo tenían nombre, o creando nuevas figuras sobre la base de innumerables conceptos y terminología romanas, dándoles diferente significado y fines tanto de derecho público como privado (por ejemplo, el matrimonio). Ahora bien, los resultados de los estudios teológicos, con sus reflexiones acerca de la verdad, la equidad y la justicia, se plasman con gran fuerza en las normas tanto civiles como canónicas. El derecho canónico surge cuando hay un cuerpo de normas aplicable a las causas canónicas, es decir a asuntos que son competencia de la jurisdicción canónica o del orden canónico frente al civil, siendo difícil distinguir ambos órdenes al menos no antes del siglo XII. Dicha separación queda constatada en el Decreto de Graciano y las 7 RGDR 20 (2013) 1-83 Iustel Decretales de Gregorio IX, fuentes primigenias del Corpus Iuris Canonici, con base en la doctrina vertida en los Escritos de la Patrística. Los elementos del proceso romano en la última fase de su evolución, justinianea, están presentes en toda la técnica procesal canónica. La superioridad práctica que los formados como juristas acreditaban en la administración local y de los príncipes, en el tráfico diplomático, en los conflictos dentro del imperio, y ante los tribunales era un fenómeno conocido en el ámbito de la Iglesia. También aquí se acreditó desde el siglo XII el clérigo jurista, que dominaba el Derecho de la Iglesia como instrumento de poder y de ordenación interna de la institución, como el administrador idóneo de una Iglesia universal con pretensiones en el mundo secular. Los cargos directivos se conseguían aquí no sólo con piedad, sino mediante la capacidad para la argumentación jurídica (M. Stolleis, El Derecho romano y la formación del Estado moderno, Edición y traducción de I. Gutiérrez, Comarés, Granada, 2009, p. 56) El libro termina con un capítulo dedicado a la codificación del Derecho. La catedrática de Filosofía del derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Durán y Lalaguna en su trabajo “La génesis de la Codificación en Francia. Sobre la Escuela de la Exégesis”, pp. 241-259, da a conocer la incidencia que tuvo la escuela de la Exégesis en el proceso codificador. El clima filosófico, social y jurídico de la Europa del siglo XVIII, impidió la pervivencia del sistema jurídico de la época anterior, y dio lugar a una nueva concepción de la persona desde categorías racionalistas que la presentaban como ser autónomo y racionalista, desvinculado de su creador. Esta situación penetra en el derecho que adquiere tintes racionalistas prescindiendo de los aspectos éticos y religiosos e influye en un cambio en la percepción de la autoridad y de las relaciones humanas en la sociedad, partiendo del principio de igualdad de derechos y libertades que conformaría un derecho racional, universal y válido para todas las sociedades. La consolidación de un Estado basado en el respeto a las normas jurídicas aprobadas por él mismo colmaban las aspiraciones para lograr certeza y seguridad jurídicas. A pesar de los intentos de sistematizar el Derecho a través de la unificación del Derecho romano y el Derecho natural, el Ius commune fue sustituido por el derecho estatal que compilado, hacía frente a la dispersión normativa anterior, produciéndose la identificación entre Derecho y Ley ajena a planteamientos iusnaturalistas de base romano-canónica. Todavía en el siglo XVIII, se había intentado reunir el Derecho romano y el Derecho natural convirtiéndolo en Derecho positivo según las necesidades de cada Estado. Francia es uno de los países donde más se ha notado la presencia del movimiento codificador; allí surge la escuela de la Exégesis, partiendo de la identificación entre Derecho y Ley. La ley responde a la voluntad del legislador que representa al Estado, fuente última de todo el Derecho. Por tanto la interpretación del Derecho se hace de 8 Recensiones acuerdo con la voluntad del legislador quedando fuera de la misma el componente de Derecho natural, siendo la sistematización y codificación su resultado, convirtiendo el Derecho en un fin en vez de un medio que sirve a los hombres y a la sociedad en que se aplica. El nacimiento del ius commune se produjo por factores históricos de diversa índole muy bien estudiados y señalados por los expertos, y fue asumido por los prácticos del derecho a través del estudio en las recién creadas Universidades, a partir del descubrimiento en Bolonia en el siglo XI, de un manuscrito del Digesto que a modo de supermercado de las ideas proveía de conceptos, principios, argumentos y figuras jurídicas cuya interpretación iba a servir para todas las nuevas necesidades detectadas (P. Stein. El Derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica europea, Siglo veintiuno de España editores, Madrid, 2001) . Después estos hombres, acudirían a desempeñar altos cargos de gobierno o de la magistratura, como consejeros, administradores, profesores, etc. usando el latín como lingua franca, y contribuyendo así al desarrollo y auge del nuevo Ius commune. La percepción generalizada en aquella época de la existencia de un derecho superior, accesible y común a todos, de componente romano-canónico-germánico, donde todos los pueblos veían reflejados sus propios usos y costumbres, útil, y no impuesto desde ninguna instancia (contrariamente a lo que sucede ahora que los reglamentos europeos nos vienen impuestos desde Bruselas), quizá fuera el rasgo más significativo del ius commune, que sirvió de base para la creación de numerosas instituciones tanto de derecho privado como público. La recepción habría promovido la racionalización y la consideración de ciencia que se correspondían con las necesidades de los siglos XV y XVI (cientifización, en palabras de Stolleis, El Derecho romano y la formación del Estado moderno, de la Edición y traducción de I. Gutiérrez, Comarés, Granada, 2009, p. 54). Se habría tratado de un proceso europeo que, en la transición a la modernidad, había elevado las diferentes culturas jurídicas, más o menos orales a un nuevo nivel de “cientificidad”. Sólo mediante el entrenamiento argumentativo con los textos antiguos entonces recuperados habría aparecido una ciencia europea del Derecho que irradiaría hasta Escandinavia y el Báltico, hasta Polonia y Hungría. El Derecho romano se habría convertido con el correr de los siglos, en Derecho natural racional, como muestra también la Historia de la codificación; el Ius commune. Ciertamente, entre los siglos XIII y XVIII, Europa dispuso de una cultura jurídica y de 2 una ciencia del Derecho fundamentalmente homogéneas , aunque no fuera homogéneo 2 Koschaker, Europa y el Derecho romano, 1947; Wieacker, Historia del derecho privado, 2ª edición Gotinga, 1967; Coing, Derecho Privado europeo, 2 tomos, 1989 y 1991; Quaglioni, 9 RGDR 20 (2013) 1-83 Iustel el ordenamiento jurídico como revela la interminable fragmentación de los respectivos derechos locales y estamentales. El Derecho romano recibido en la mayor parte de los territorios europeos era <<Derecho común>>, Ius commune; ese cambio en la valoración de la recepción fue percibido, y lentamente llegó a impregnar la práctica por su capacidad para promover la homogeneización indirecta de la vida jurídica tanto del derecho secular como de la gran masa del ius canonicum desarrollado desde el siglo XII por la Iglesia romana universal en paralelo con el Derecho romano. El Derecho de la Iglesia impregnó profundamente el Derecho secular en el continente y tuvo una función unificadora en el ámbito de la Europa latina, al menos tan intensa como el Derecho romano, e incluso fue trasportado hasta el ordenamiento jurídico inglés. El Derecho secular y el religioso (utrumque ius) brindaban al individuo posiciones jurídicas bien delimitadas y hacían que le resultaran naturales la existencia de procedimientos judiciales y la vinculación a las decisiones judiciales (M. Stolleis, La <<casa europea y su constitución>>, La historia del derecho como obra de arte, Comarés, Granada, 2009, p. 72). Finalmente sólo me cabe dar la enhorabuena a los autores, y al coordinador especialmente, por los trabajos realizados, señalando su interés no sólo para los canonistas sino también para lo estudiosos del derecho comparado, ya que la subsistencia del derecho canónico y de la ciencia canónica, más allá del ius commune es un hecho Si la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales del hombre, todo individuo y grupo tiene derecho a ser reconocido por la sociedad, de ahí su universalidad y lo procedente de su estudio. <<Civilis sapientia>>. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna,. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, 1991. 10