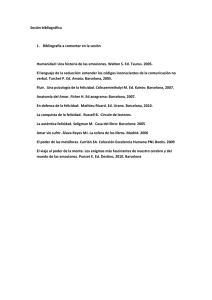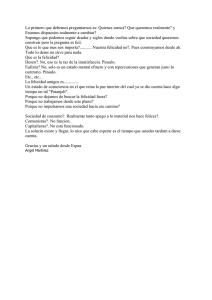cuerpo, salud y belleza
Anuncio

CUERPO, SALUD Y BELLEZA (LA FELICIDAD ES UNA ARMA CALIENTE) El cuerpo representa en nuestras sociedades de consumo, un verdadero objeto de culto. Cortejo de solicitudes y cuidados a través de mil prácticas cotidianas: angustia de la edad y de las arrugas; obsesión por la salud, por la “línea”, por la higiene. Rituales de control (chequeo) y de mantenimiento (masajes, sauna, deportes, dietas); cultos solares y terapéuticos (superconsumo de los cuidados médicos y de productos farmacéuticos), etc. El cuerpo ya no designa una abyección o una máquina, de signa nuestra identidad más profunda de la que ya no cabe avergonzarse y que pueda exhibirse desnudo en las playas o en los espectáculos, en su verdad natural (salvo que peses más de 50 Kilos y nos puedas usar hilo dental). Es un “deber” vigilar constantemente su buen funcionamiento y combatir los signos de su degradación por medio de un reciclaje permanente quirúrgico, deportivo y dietético (cero grasas, cero azúcares, cero vida): la decrepitud “física” se ha convertido en una infancia. El miedo moderno a envejecer y morir es constitutivo del neonarcisismo de la cultura posmoderna. El desinterés por las generaciones futuras intensifica la angustia de la muerta, mientras que la degradación de existencia de las personas de edad y la necesidad permanente de ser valorado y admirado por la belleza, el encanto, la celebridad, hacen la perspectiva de la vejes intolerable. El individuo se enfrenta a su condición mortal sin ningún apoyo “trascendente” (político, moral o religioso). La muerta y la edad revelan su sentido contemporáneo, exacerbando su horror. No hay remedio que durar y mantenerse, aumentar la fiabilidad del cuerpo, ganar tiempo y ganar contra el tiempo. El imperativo de juventud y la lucha contra la adversidad temporal supone una identidad que hay que conservar sin interrupción ni averías. Permanecer joven, no envejecer. Imperativos que acosan los enigmas del tiempo a fin de disolver las heterogeneidades de la edad. El cuerpo se somete a la égida de los modelos directivos, obedeciendo a imperativos sociales de normalización; el único medio de ser uno mismo: joven, esbelto, dinámico. Eliminación de la corporeidad salvaje o estática por un trabajo que no se realiza según una lógica ascética sino según una lógica pletórica que maneja información y normas. Atención puntillosa hacia el cuerpo, preocupación permanente de funcionalidad óptima, volviendo al cuerpo disponible para cualquier experimentación. Idolatría codificada del cuerpo, un tipo inédito de control social sobre almas y cuerpos. Por otra parte, nada más impreciso que las ideas de belleza y felicidad, viejas palabras corrompidas, adulteradas, tan envenenadas que quisiéramos borrarlas del idioma. Ambas nociones son enigmas, fuentes de permanentes disputas, pasiones propias de la cultura occidental, enfermedades conjuntas de la posmodernidad: sumarse a los placeres mayoritarios, sentirse atraído por los elegidos a los que la suerte parece haber favorecido. En la sociedades actuales, sufrimos por no querer sufrir, igual que podemos enfermar a fuerza de buscar la salud. Así, pues, la ideología propia de este milenio, impone los deberes de ser bellos y felices, evaluando todo desde el punto de vista de la felicidad y la belleza, requerimientos que sumen en la vergüenza o el malestar a quienes no los suscriben. Se trata de un doble postulado: por una parte sacarle el mejor partido a la vida; por otra, afligirse y castigarse si no se consigue. Hoy, vivimos la perversión de estas ideas. ¿Cómo es que han podido transformarse en dogmas, en catecismo colectivo? La belleza y la felicidad se transforman en auténticos estupefacientes colectivos a los que todos debemos entregarnos, ya vengan en forma química, espiritual, psicológica, informática o religiosa. El cumplido ”Qué bien te ves” nos cae encima como una lluvia de miel y tiene valor de consagración. Pero si nos dicen “Qué mala cara tienes” es como un disparo a quemarropa y nos arranca de la espléndida posición en la que nos creíamos instalados para siempre. Ya no merecemos la casta de los magníficos, somos parias, tenemos que arrastrarnos pegados a las paredes y ocultarle a todo el mundo la cara nublada (o el exceso de peso). Aparentemente, la Ilustración y la Revolución Francesa no sólo proclamaron la desaparición del pecado original, sino que entraron en la historia como una promesa de felicidad dirigida a toda la humanidad. Esta felicidad ya no es una quimera metafísica-como lo es para el cristianismo medieval-, una esperanza improbable que hay que perseguir a través de los complejos arcanos de la salvación; la felicidad está aquí y ahora, es ahora o nunca, La modernidad descansa en la confianza, en el perfeccionamiento del hombre y en la certeza de que la humanidad es la única responsable de los males que se inflige y que sólo ella puede enmendarlos, corregirlos sin recurrir a un gran relojero o a una iglesia que siente cátedra desde el más allá. Sin embargo, el cristianismo permanecerá en su versión laica: el progreso, así como las ideas de culpa, sacrificio y arrepentimiento encontrarán su forma moderna. La idea de progreso suplanta a la eternidad, el futuro se convierte en el refugio de la esperanza, el lugar de la reconciliación del hombre consigo mismo. Pero la tierra prometida del futuro retrocede a medida que la entrevemos, y se parece extrañamente al más cristiano. El mañana vuelve a ser la eterna categoría del sacrificio y el optimismo histórico cobra el aspecto de una interminable expiación. La posteridad laica del dolor cristiano va a ser fértil: la visión hegeliana considera que los tormentos que los pueblos sufren en el transcurso del tiempo son las etapas necesarias del espíritu, camino a su realización. Pero, sobre todo, la modernidad quiere reconciliarse con el cuerpo: se acabó lo de ver en él un efímero y repugnante envoltorio del alma del que hay que desconfiar y desprenderse; a partir de ahora es un amigo, nuestro único esquife es esta tierra, nuestro más fiel compañero, al que tenemos el deber de proteger, cuidar, aliviar gracias a toda clase de medicina y higiene; justo lo contrario del amordazamiento, el desprecio y el olvido que predicaba la religión. Sin embargo, la modernidad convierte al cuerpo en una nueva religión. El cuerpo debe ser bello, delgado, joven y hay que hacer toda clase de sacrificios por mantenerlo a la imagen y semejanza de los dictados de la moda. Es preferible dejas de comer, antes de ser gorda. Es preferible morir de anorexia o bulimia, antes que no entrar en la talla cero de Zara. Comer significa sentirse culpable. Hay que abstenerse de todo lo que nos gusta, o mejor, comerlo y después vomitarlo, nueva religión posmoderna. Hay que castigar el cuerpo, obligándolo a hacer ejercicios hasta quedar exhaustos. Infligirle dolor con cualquier tipo de tratamiento que ofrezca dejarnos con el cuerpo de sílfide. Hay que sufrir para ser bella y aceptada. La belleza cuesta, duele, mortifica. Con respecto al sufrimiento, deliramos tanto como nuestros antepasados que se autoflagelaban en penitencias, aunque aparentemente las sociedades actuales se caracterizan por una alergia creciente al sufrimiento. El dolor, en su infatigable retorno, desmiente la ilusión de una perfecta racionalización del mundo, privado de sus coartadas religiosas, el dolor ya no significa nada, nos resulta un estorbo, es como un espantoso amasijo de fealdades con el que no sabemos qué hacer. Se convierte en el enemigo que hay que eliminar, puesto que desafía todas nuestras pretensiones de establecer un orden racional en la tierra. Pero, paradójicamente, cuando más tratamos de eliminarlo, más prolifera y se multiplica. Todo lo que resiste al claro poder del entendimiento, a la satisfacción de los sentidos, a la propagación del progreso recibe el nombre de sufrimiento. La sociedad de la felicidad proclamada se convierte poco a poco en una sociedad obsesionada por la angustia, perseguida por el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la vejez. Bajo una máscara sonriente, descubre por todas partes el olor irreparable del desastre. Robar a las religiones sus prerrogativas para hacerlo mejor que ellas, fue y sigue siendo el proyecto de la modernidad. Y las grandes ideologías de los últimos siglos (Marxismo, Socialismo, Fascismo, Liberalismo) tal vez sólo hayan sido sustitutos terrenales de las grandes confesiones, para que la desdicha humana conservara un mínimo sentido, sin el cual sería sencillamente insoportable. La modernidad sigue obsesionada por lo mismo que pretende haber superado. Lo que había que abandonar y dejar atrás vuelve a angustiar a las generaciones actuales como lo harían un remordimiento o una nostalgia. El mundo contemporáneo está lleno de ideas cristianas. La felicidad es una de estas ideas. La felicidad y la belleza se convierten en un deber. Hay que hacer una lista de pensamientos positivos y repetirlos varias veces al día, como una oración. Con la sociedad de consumo, el capitalismo pasó del sistema de producción basado en el ahorro y el trabajo, a aquél que supone el gasto y el despilfarro. Se trata de una nueva estrategia que integra el placer en lugar de excluirlo, eliminando el antagonismo entre la maquina económica y nuestras pulsiones, y hace de estas últimas el motor mismo del desarrollo. Como si el orden, dejando de hablar el lenguaje de la ley y el esfuerzo, hubiera decidido mimarnos y ayudarnos; como si a cada una de nosotros nos acompañase un ángel que nos susurra al oído: “Sobre todo, no olvides ser feliz”. Las contrautopías se rebelaron contra un mundo demasiado perfecto, regido como un reloj; ahora llevamos el reloj en nuestro interior. Toda nuestra religión de la felicidad y la belleza tiene como motor la idea de dominio. Por eso, los protagonistas de los movimientos del 68 rechazaron con disgusto la palabra felicidad –que sonaba a estupidez pequeño burguesa-, los insulsos idilios del consumismo, la psicología barata. Beatniks y hippies protestaban contra cierta alegría conformista de los año cincuenta, encarnada por el sueño norteamericano, la familia unida en torno a un automóvil y una casita con jardín en los suburbios, la alianza del matrimonio y el refrigerador bajo la sonrisa extática de la publicidad. Hemos pasado de la felicidad como derecho a la felicidad y la belleza física como imperativos. Somos herederos de estas concepciones, aunque nonos hayamos tomado ninguna de ellas al pie de la letra, puesto que han cristalizado en una mentalidad común que actualmente nos impregna a todos. No solamente placer, belleza, salud y salvación se han convertido en sinónimos. Puesto que el cuerpo se ha convertido en el horizonte insuperable, ahora resulta sospechoso no rebosar de alegría. No tener un cuerpo escultural, es transgredir un tabú que ordena a cada cual desear su máxima realización. Durante mucho tiempo nos opusimos al ideal de felicidad de la norma burguesa del éxito, pero ahora esa felicidad se ha convertido en uno de los ingredientes del éxito, el cual se identifica con ser delgados y mantenerse jóvenes. Vivir sin pausa y disfrutar sin estorbos se ap0lica más al dominio de la mercancía que al del amor o el de la vida, favoreciendo la propagación del mercantilismo universal. Pero es también absurdo criticar el consumo, ese lujo de niños mimados. Su gran atractivo es que ofrece un ideal sencillo, inagotable, al alcance de todos. Siempre que uno sea solvente, podemos satisfacer nuestro ilimitado apetito de compra o nuestra capacidad de apoderarnos sin restricción de todos los bienes. No exige otras formalidades que las ganas y el dinero. Digan lo que digan, nos divertimos mucho porque, como en la moda, adoptamos apasionadamente lo que nos proponen como si lo hubiéramos elegido nosotros mismos. Durante siglos el cuerpo fue reprimido y aplastado en nombre de la fe o de las convenciones, hasta el punto de llegar a ser, en occidente, el símbolo de la subversión. Aunque aparentemente librado, hoy es reprimido y aplastado en nombre de las dietas, los masajes o las cirugías. Cuántas mujeres no han muerto en el quirófano por querer verse jóvenes y bellas. La moral, la belleza y la felicidad, antaño enemigos irreductibles, se han fusionado; lo que actualmente resulta inmoral es no ser feliz. El superego se ha instalado en la ciudadela de la felicidad y la belleza y las gobierna con mano de hierro. Es el fin de la culpabilidad en provecho de un eterno tormento. La voluptuosa ha pasado de ser una promesa a ser un problema de peso. El ideal de la belleza sucede al de la obligación para convertirse a su vez en obligación de ser delgados. Tenemos, así, que adaptarnos según unas vías de perfección (90-60-90) que no permiten la menor inercia. El orden, en lugar de condenarnos o privarnos de algo, nos indica lo caminos de la realización con una solicitud totalitariamente maternal. Se trata de una especie de coerción caritativa que engendra el mismo malestar del que después intenta liberarnos. Las estadísticas que difunde y los modelos que pregonan suscitan una nueva raza de culpables: los tristes, los depresivos, los gordos. Porque hay una definición de lo social que solamente responde a la fortuna o al poder, sino a la apariencia: no basta con ser rico, además hay que parecer estar en forma. Es un nuevo tipo de discriminación y aprovechamiento tan severo como la del dinero. Lo que nos gobierna, lo que la publicidad y las mercancías sostiene con su alegre embriaguez, es toda una ética basada en parecer a gusto consigo mismo. La felicidad es estar delgado. ¡Baje de peso! ¡Conviértase en su mejor amigo! gane su propia estima. ¡Baje de peso! Piense positivamente. Atrévase a vivir en armonía, como lo muestran la multitud de dietas y de productos para bajas de peso. No sólo la felicidad se identifica con la belleza física, sino que ésta supone el estar delgado. Los productos para adelgazar se convierten en la mayor industria de la época. Este imperativo representa y con la mayor exactitud, el nuevo orden moral. Por eso, cualquier rebelión contra ese pegajoso hedonismo invoca constantemente la infelicidad y la angustia. Somos culpables de no estar bien, de tener unos kilos de más. El imperativo de ser esbelto, joven y feliz se transforma en un juramento y una amonestación que nos dirigimos a nosotros mismos. En lugar de admitir que la felicidad es un arte de lo indirecto que puede lograrse o no, a través de metas secundarias, nos la proponen como objetivo inmediatamente a nuestro alcance y lo rodean de recetas para conseguirlo. Sea cual sea el método elegido, psíquico, somático, químico, espiritual o informático, la propuesta es la misma: la satisfacción está a nuestro alcance; basta con proveerse de los medios gracias a un “condicionamiento positivo”, una disciplina ética, que nos lleve a ella. Se trata de una inversión de la voluntad que intentan instaurar su protectorado sobre estados psíquicos y sentimientos tradicionalmente ajenos a su jurisdicción. La felicidad, no contenta con haber entrado en el programa general del estado de bienestar y del consumismo, se ha convertido además en un sistema de intimidación de todos por cada cual, del que somos víctimas y complicas a la vez. Terrorismo consustancial a aquellos que lo sufren, por que sólo tienen un recurso para precaverse de los ataques: avergonzar a su vez a los demás por sus lagunas y su fragilidad. Del mismo modo, la obsesión por la salud tiende a ver como un problema médico cada instante de la vida en lugar de permitirnos una agradable despreocupación. Esto se traduce por la anexión al campo terapéutico de todo lo que hasta ahora era competencia del arte del saber vivir. Los alimentos, por ejemplo, ya no se dividen entre buenos y malos, sino entre sanos y perjudiciales. Lo correcto prima sobre lo sabroso, lo moderado sobre lo irregular. La mesa ya es solamente el altar de la suculencia, un momento para compartir e intercambiar, sino un mostrador de farmacia donde pesamos rigurosamente las grasas y las calorías, donde masticamos de manera concienzuda alimentos que ya no son otra cosa que medicamentos. Hay que beber vino, pero no por gusto, sino para mejorar la flexibilidad de las arterias; comer pan de cereales integrales para acelerar el tránsito intestinal. Lo importante ya no es vivir plenamente el tiempo, sino aguantar lo más posible: la noción de longevidad ha sustituido a las etapas de vida. La duración ha llegado a ser un valor canónico, aunque haya que conquistarla al precio de terribles restricciones. O como esos fanáticos de la prolongación de la vida que toman hasta ochenta suplementos vitamínicos diarios para pasar la fatídica barrera de los cien años. Ganar tiempo: hasta ahora eso quería decir guardar momentos para uno mismo en mitad de las tareas serviles y agotadoras. Ahora significa productividad empedernida, acumulación maníaca de años suplementarios arrancados a la cronología. Pero nuestras patéticas excursiones hacia la tierra prometida de la buena salud no tienen nada que envidiar a las mortificaciones de los antiguos devotos. Ya no llevamos cilicio para refrenar las pasiones de la carne rebelde, sino para castigar a un cuerpo imperfecto por no corresponde al modelo ideal. En esto ha desembocado la vieja predicción cristiana de la inmortalidad y de la resurrección de los “cuerpos gloriosos”, incorruptibles, imputrescibles, inmarcesibles, de la que se ha hecho eco toda la ciencia ficción. Nuestros delirios cientificistas, que pretendían poner fin a la religión, provienen directamente de ella. Sólo un enfermo puede pensar que “la salud es la felicidad”. Convertirla en el equivalente de la felicidad da a entender que todos somos moribundos sin saberlo y que hay que revelárnoslo. Ahora siempre hay que huir de algo: de una tensión demasiado alta, de una digestión imperfecta, de la tendencia a engordar; nunca estamos lo bastante delgados o bronceados, nunca somos lo bastante musculosos. El ideal terapéutico se convierte en una idea fija que nunca nos abandona y que los medios de comunicación y las personas que nos rodean nos recuerdan constantemente. En nombre de esta norma, todos somos inválidos potenciales que escrutan con angustia los kilos de más, el ritmo cardiaco, la elasticidad de la piel, extraño empeño este de examinarse y fustigarse que hace del cuerpo, como antaño el cristianismo, el lugar de una amenaza latente. (Baudrillard). Pero ahora el mayor riesgo no son las llamas del infierno, sino que nuestro aspecto se ablande y se venga abajo. Y puesto que la forma es un signo de elección-como la fortuna era para los calvinistas la recompensa de un esfuerzo-, descuidarse se convierte, al contrario, en sinónimo de decadencia, de verse arrumbado en un rincón. Por eso los aparatos de los gimnasios se comparan a menudo con los instrumentos de tortura de la edad media: sólo que aquí todos somos torturados voluntarios. El fisiculturismo expresa muy bien el sueño de recreación de la propia anatomía, con la sorprendente paradoja de que un exceso de músculos tiende a asemejar el cuerpo al de un desollado, como si el interior se depositara sobre la piel, se diera vuelta como un guante y mostrara, en todas las venas y tendones visibles, el ultraje que uno se ha infligido. La demanda ilimitada de servicios médicos, farmacéuticos, estéticos o místicos; la transformación del medicamento en una prótesis destinada a aumentar la satisfacción, frenan el deterioro de los sentimientos. Disminuir la angustia. Tantos estupefacientes perfectamente lícitos y semejantes al “soma” de Un mundo feliz de Huxley, pensados-como El prozac y La melatonina- para regular nuestros humores, protegernos de la adversidad y mantenernos jóvenes hasta el final. Lejos estamos de la sabiduría clásica, que nos prodigaba sus consejos para evitar las preocupaciones cotidianas. Pero la química, nos ofrece el bien supremo en forma de pequeños comprimidos. La salud tiene sus mártires, sus pioneros, sus héroes y siempre tiene que costarnos (en el doble sentido del término) financiera y psicológicamente, a causa de toda clase de controles y cuidados. La salud nos obliga a no olvidarnos jamás de nosotros mismos, creando una sociedad de hipocondríacos y “disfuncionales” permanentes. El único crimen de lesa salud que podemos cometer es, precisamente, no pensar en ella día y noche. Desde la infancia nos dicen que hay que redimir las imperfecciones, que tenemos que remodelarnos de pies a cabeza; este trabajo sobre uno mismo, esta interminable inspección, aunque se dirija a cosas tan fútiles como preparara el bronceado o adelgazar antes de las vacaciones, equivale a una redención moral. Porque nuestros maestros del bienestar, ya sean religioso, psicológico, filósofos o médicos, son unos amables inquisidores que acallan en todo hijo de vecino la principal fuente de alegría: la indiferencia, la despreocupación, la omisión de los pequeños males cotidianos. Gracias a la ciencia, todos somos inmortales en potencia; pero qué de esfuerzos y sacrificios para ganar unos cuantos años y entrar en el “paraíso” de los centenarios. Quizás, y contra el nuevo dogma de la inmortalidad, un día tengamos que reclamar el derecho a morir sin más. La angustia posmoderna proviene del miedo a no conservar la posición, a que nos falte vigor para destacar en este universo altamente competitivo. Nos juzgamos y castigamos con la minucia de un director espiritual. Mortificación que se presenta disfrazada de amenidad y mansedumbre y que nos ordena estar siempre insatisfechos con nuestra condición. La nueva e implacable felicidad suma dos intimidaciones; el poder discriminatorio de la norma y el poder imprevisible de la gracia. Es una dedición ser bellos, felices, afortunados. A la pequeña minoría de los aprobados se opone la gran masa de los suspendidos, de los herejes estigmatizados como tales. El papel de la prensa presuntamente frívola, masculina o femenina, es recordarnos este precepto semana tres semana. Recreativa, educativa y coercitiva, a la vez, sostiene constantemente dos ideas contradictorias: que la belleza, la forma física y el placer están al alcance de todos si estamos dispuestos a pagar el precio; los que se descuidan, son los únicos responsables de su envejecimiento, de su fealdad, de su incapacidad para disfrutar. El lado democrático sería que nadie está ya condenado a sus defectos físicos. La naturaleza ya no es una fatalidad (salvo para quienes no pueden costearse ese sinfín de tratamientos, cirugías, etc.). Pero también tiene un lado punitivo: nunca estamos a salvo, siempre podemos hacerlo mejor, la más mínima relajación nos precipitará al abismo de los gordos, de los apoltronados. Esta prensa supuestamente “ligera” –cuando en realidad es de una severidad terrible- está repleta, página tras página, de imperativos categóricos, discretos pero capaces de imponerse. No contenta con ofrecernos modelos de hombres y mujeres cada vez más jóvenes y más perfectos, nos sugiere un pacto tácito, “haz lo que te digo y quizá te parezcas a esos seres sublimes que aparecen cada número”, juega con los miedos más naturales: envejecer, perder atractivo, engordar. La felicidad, la belleza y la salud, único horizonte de nuestras democracias, son fruto del trabajo, la voluntad y el esfuerzo y no pueden más que provocarnos angustias. Que ahora la redención pase por el cuerpo además de por el alma, no cambia las cosas. Tenemos que redimirnos por ser lo que somos. A cualquier edad el organismo es un mecanismo lleno de fallas que hay que reparar. Sea cual fuere el caso, estos mandamientos irrealizables envenenan nuestras vidas. Nuestro hedonismo, lejos de ser un epicureismo o un dionisismo orgiástico, entraña la desgracia y el fracaso. El cuerpo nos sigue traicionando, la edad nos marca, la enfermedad se ceba en nosotros y los placeres van y vienen según un ritmo que nada tiene que ver ni con la vigilancia ni con la resolución. No somos ni amos ni señores de nuestros momentos felices, que no se presentan a las citas que les damos y surgen cuando nos los estamos esperando. Y la determinación de expurgar y desinfectar todo lo que es débil y frágil en el cuerpo o la tristeza, la pena, el vacío, tropieza con nuestra finitud, con esa inercia que no se deja manipular como un simple material. Estas exigencias y obligaciones nos hacen infelices por querer alcanzar la “felicidad”. Ejemplo de la desconcertante facilidad con la que la búsqueda de un ideal puede desembocar en su contrario. Nosotros, los condenados a la alegría, los galeotes del placer, hemos conseguido construir pequeños infiernos con las herramientas del paraíso. Al condenarnos a estar encantados so pena de muerte social, el hedonismo se transforma en castigo, en chantaje; todo el mundo cae bajo el yugo de una despótica felicidad. Dejemos a los borrachos de edén sus dogmas e imposiciones. Sólo queremos borrar la culpa, aliviarle el peso. Ya está bien de resolver, legislar, imponer. Desde la perspectiva de estas obligaciones, cualquier aspiración legítima se convierte en castigo Privadas de su divino conservador, las cosas revelan su carácter tenue y gratuito. Con la religión había que expiar los pecados, para conseguir la salvación. Con la modernidad, tenemos que expirar, pura y simplemente, el hecho de ser, surgiendo así un nuevo campo de batalla contra el tiempo, señor tan indiscutible como inaprensible. Como si la especie humana se hubiera librado del deseo de eternidad sólo para caer bajo el yugo de la duración profana. Conformidad, normalidad, uniformidad. Imposición del déjà de lo ya vivido, triunfo de lo incoloro y lo inodoro, ronda sin fin de lo idéntico.