Coma flotante
Anuncio
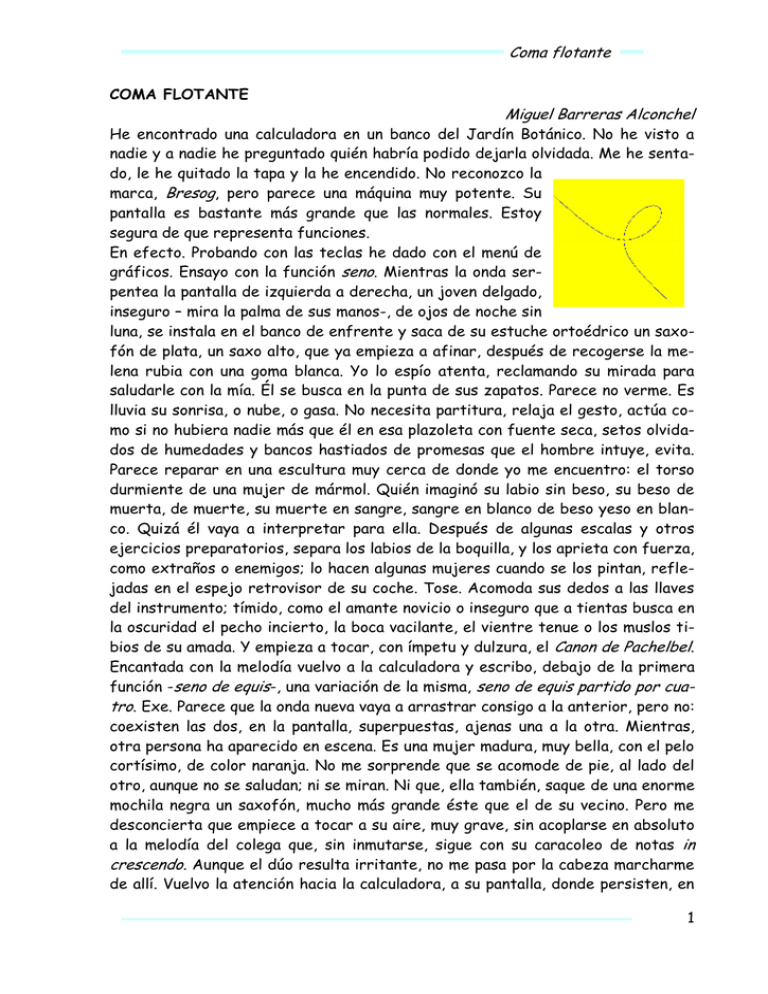
Coma flotante COMA FLOTANTE Miguel Barreras Alconchel He encontrado una calculadora en un banco del Jardín Botánico. No he visto a nadie y a nadie he preguntado quién habría podido dejarla olvidada. Me he sentado, le he quitado la tapa y la he encendido. No reconozco la marca, Bresog, pero parece una máquina muy potente. Su pantalla es bastante más grande que las normales. Estoy segura de que representa funciones. En efecto. Probando con las teclas he dado con el menú de gráficos. Ensayo con la función seno. Mientras la onda serpentea la pantalla de izquierda a derecha, un joven delgado, inseguro – mira la palma de sus manos-, de ojos de noche sin luna, se instala en el banco de enfrente y saca de su estuche ortoédrico un saxofón de plata, un saxo alto, que ya empieza a afinar, después de recogerse la melena rubia con una goma blanca. Yo lo espío atenta, reclamando su mirada para saludarle con la mía. Él se busca en la punta de sus zapatos. Parece no verme. Es lluvia su sonrisa, o nube, o gasa. No necesita partitura, relaja el gesto, actúa como si no hubiera nadie más que él en esa plazoleta con fuente seca, setos olvidados de humedades y bancos hastiados de promesas que el hombre intuye, evita. Parece reparar en una escultura muy cerca de donde yo me encuentro: el torso durmiente de una mujer de mármol. Quién imaginó su labio sin beso, su beso de muerta, de muerte, su muerte en sangre, sangre en blanco de beso yeso en blanco. Quizá él vaya a interpretar para ella. Después de algunas escalas y otros ejercicios preparatorios, separa los labios de la boquilla, y los aprieta con fuerza, como extraños o enemigos; lo hacen algunas mujeres cuando se los pintan, reflejadas en el espejo retrovisor de su coche. Tose. Acomoda sus dedos a las llaves del instrumento; tímido, como el amante novicio o inseguro que a tientas busca en la oscuridad el pecho incierto, la boca vacilante, el vientre tenue o los muslos tibios de su amada. Y empieza a tocar, con ímpetu y dulzura, el Canon de Pachelbel. Encantada con la melodía vuelvo a la calculadora y escribo, debajo de la primera función -seno de equis-, una variación de la misma, seno de equis partido por cuatro. Exe. Parece que la onda nueva vaya a arrastrar consigo a la anterior, pero no: coexisten las dos, en la pantalla, superpuestas, ajenas una a la otra. Mientras, otra persona ha aparecido en escena. Es una mujer madura, muy bella, con el pelo cortísimo, de color naranja. No me sorprende que se acomode de pie, al lado del otro, aunque no se saludan; ni se miran. Ni que, ella también, saque de una enorme mochila negra un saxofón, mucho más grande éste que el de su vecino. Pero me desconcierta que empiece a tocar a su aire, muy grave, sin acoplarse en absoluto a la melodía del colega que, sin inmutarse, sigue con su caracoleo de notas in crescendo. Aunque el dúo resulta irritante, no me pasa por la cabeza marcharme de allí. Vuelvo la atención hacia la calculadora, a su pantalla, donde persisten, en 1 Coma flotante estática oscilación, mis dos curvas yuxtapuestas. Busco y encuentro el botón de calcular la intersección entre las dos. Lo aprieto. Parpadea un punto cuadrado en el vértice superior derecho de la pantalla. Desaparece y un circulito móvil navega por la segunda onda persiguiendo perezosa el contacto con su pareja. Es entonces cuando mis solistas desajustados entran en armonía y el Jardín Botánico suena otra vez a Canon de Pachelbel, con acompañamiento de saxo barítono. Disfruto. Gozo. Acaban. Aplaudo, pero ninguno de los dos me saluda. Un poco confundida, ceso en mi ovación, de nuevo me refugio en la calculadora y tecleo, por hacer algo, equis cuadrado. Borro sin darme cuenta las dos anteriores y, mientras asisto al nacimiento de la parábola, me sorprende el ladrido de un perro. Es Zuro, el dogo de mi vecino; los dos son bastante antipáticos. El perro ladra al aire y me parece muy raro que no me ataque. Los músicos han desaparecido, quizá espantados por las fauces de la fiera. Hago amago de levantarme para huir de él, pero enseguida advierto que, curiosamente, el can no ha reparado en mi presencia, lo que me extraña sobremanera: siempre había entendido que a aquel animal no le gustaba el olor de mi piel. Me olvido pues del perro y de su concierto y tecleo en la segunda línea de la calculadora: equis cubo. Cruza el látigo la pantalla de abajo arriba, parece que quiera quedarse en el vértice de la parábola -¿la acaricia?-, pero no, la abandona para cortarla -sierpe despiadada- un poco más arriba, aunque la cuádrica se mantiene firme y digna sobre el origen de coordenadas, como madona sentada en su silla de anea. Entonces aparece mi gata Toki, maullando como cuando reclama comida o cosquillas detrás de la oreja. Y es a partir de este momento cuando empiezo a vislumbrar que ya no entiendo nada. Es increíble: la gata husmea la pata del banco donde hace un momento tocaban los músicos y en absoluto recaba en mi presencia; ni en la de Zuro, que sigue aullando al viento, ajeno a la presencia de su enemiga visceral. Pulso el botón de intersecar las dos funciones y, al momento, el perro furo se abalanza sobre mi gatita que corre despavorida dando vueltas alrededor de la fuente. Apago irritada la calculadora y, de nuevo, se hace el silencio y el vacío. Quedamos el Jardín Botánico, la calculadora y yo. He perdido la noción del tiempo. No sé cuántas horas llevo aquí, sentada en el mismo banco, trazando gráficos con la calculadora. 2 Coma flotante He llegado a algunas conclusiones. Por ejemplo, el universo musical se define a través de las funciones trigonométricas. Así, con un poco de paciencia, he logrado algunos agrupamientos realmente notables: Mozart con Janis Joplin; María Callas con Chopin; Bach, aplaudiendo fascinado un dúo de guitarra y voz a cargo de Robert Fripp y Ella Fitzgerald. También creo estar segura de que los animales y los polinomios son una misma cosa. Perros los de segundo grado, gatos las cúbicas, hermosos caballos los de quinto grado. Ha sido apasionante comprobar lo que sospechaba acerca de las funciones racionales. Con la primera fracción entre dos polinomios ha irrumpido un hermoso centauro lampiño. Después, insistiendo en ese universo de fusiones incongruentes, he alucinado componiendo un inventario fabuloso de seres imaginarios: lamias, grifos, lemures, manticoras y otros muchos inclasificables, casi innombrables. Luego, un descanso. Debo confesar que no me he sorprendido cuando, probando con los polinomios de primer grado, con menos tres equis, exactamente, ha aparecido paseando por la plazuela mi profesor de Geometría Diferencial, un estúpido pedante que dice amar las Matemáticas aunque sus demostraciones tienen el mismo rigor que una regla convexa. Lo he hecho desaparecer ipso facto. Entonces he pensado en la función idéntica. He temido escribirla: no me apetecía enfrentarme a mi propio clon sentado en el banco de enfrente. Sin embargo, mi afán investigador no me ha permitido pasarla por alto. Equis. Exe. Y nada. No ha pasado nada. Qué raro. He girado la cabeza para ver tras de mí y allí estaba, a poco menos de un metro: un hermoso y luminoso espejo de pie. He saludado a la muchacha de ojos grises que me sonreía –hola, Sofía- y he aprovechado la ocasión para recogerme un mechón de pelo rizado que caía sobre mi frente. Con la vista aún en el espejo, he intentado imaginar qué tipo de curvas definirían a mis seres más cercanos. A mi familia, por ejemplo. A mi madre, en particular. He acertado a la primera: mi madre es la función exponencial: e elevado a equis. Ahí estaba, sentada en el banco, con el pelo blanco recogido en un moño, todavía bella a pesar de la edad, aunque un poco encogida ya hacia delante, como cargándose sobre la espalda los sufrimientos que la vida le reservó, que no han sido pocos. La he visto sola, como siempre. Aunque esté con sus amigas, o conmigo, su niña querida, mi madre siempre parece estar sola. Dos elevado a equis. Exe. Y aparece a su lado mi tío Víctor, su hermano mayor, que murió hace cinco años, el mismo año en que yo ingresé en la Facultad de Matemáticas. Intersecar. 3 Coma flotante - No lo entiendo, Emilia, de verdad que no lo entiendo. No sé por qué le permites a Sofía que se ponga a estudiar Matemáticas. Esa carrera es una carrera de hombres, Emilia, de hombres. Eso lo sabe todo el mundo. Y si no, mira a ver cuántas mujeres premios Nobel de Matemáticas encuentras. Dime. Dime alguna. - Ninguna, Víctor, ninguna. Ni hombres tampoco. No hay premio Nobel de Matemáticas, Víctor, no hay. - Bueno, da igual, Emilia. Da igual. En todo caso. Todo el mundo sabe que las Matemáticas no son cosa de mujeres. El mismo Ernesto Sábato lo escribe: que la abstracción es incompatible con el alma femenina, que la escala de la mujer es la doméstica, lo inmediato, lo único que interesa y apasiona a la mujer. - Mira, Víctor, me da igual las majaderías que diga Sábato o el susum corda. Lo único que quiero es que, por una vez en la vida, en esta familia haya una mujer que haga lo que realmente quiere hacer. ¿Lo entiendes? Muy bien mamá. Bravo. Así se habla. Cuánto te quiero. Gracias al tesón de mi madre y al mío propio he podido estudiar lo que más me gusta. El año que viene acabaré la licenciatura. Ya tengo pensado el tema de mi tesis y a quién dedicársela cuando la acabe. Gracias, mamá. Con los cuadrados de la exponencial y del logaritmo he recuperado por unos minutos a mis abuelos maternos. Cuánto me quería mi abuelo. Después de despedirme de ellos, me he puesto muy nerviosa y un extraño temblor se ha apoderado de mi mano izquierda, la que teclea. Soy zurda, como mi madre. Nunca llegué a conocer a mi padre. Aunque Emilia jamás me ha hablado de él, sé que es catedrático de Literatura Comparada en la Complutense, que abandonó a mi madre cuando supo que estaba embarazada y no pensaba abortar, que se fue con una alumna, por la que, meses después, fue asimismo abandonado. Poco más. Nunca vi una foto de él. No sabía cómo era, pero tenía la certeza de que, si tecleaba logaritmo neperiano de equis, aparecería en el banco de enfrente. Es un hombre alto, interesante, con el aspecto de los que nunca han ejercido un trabajo físico. El cabello, abundante, absolutamente blanco, como el bigote. He estado un rato observándolo, estudiándolo, buscando algún parecido conmigo. Sus ojos son grises, como los míos. Lo he borrado. Para olvidarme de él, he probado con otras curvas. Tanteo con algunas irracionales, a ver qué pasa. Las raíces cúbicas de equis menos dos y dos menos equis generan dos personajes casi idénticos: Bush, padre e hijo. Insisto con raíces séptimas, quintas, oncenas y la plaza se llena de persona4 Coma flotante jes no precisamente inocuos: Franco, Margaret Thatcher, Pinochet. Me prohíbo intersecar. Borrar todos. Aceptar. Descubro que mi maravillosa calculadora no extraña las coordenadas polares. Ni las paramétricas. Bravo. El caracol y el folium convocan a Pascal y Descartes. Y, ahora, doble salto mortal: la espiral de Arquímedes. Intersección. Exe. Los franceses parecen reconocer al sabio porque lo reverencian, aunque no se atreven de momento a dirigirle la palabra. Invoco a Fermat a través de su espiral y a Bernouilli con su lemniscata. Arquímedes se sienta en el banco y, con una rama seca, empieza a bosquejar geometrías en el suelo de tierra. Los demás le hacen corro. Guardo las cinco curvas en la memoria de mi calculadora. Más adelante volveré con ellos. Requiero ahora la presencia de Agnesi. Escribo las ecuaciones de la curva de la bruja. No es muy vistosa, me gusta por su sencillez. Arrastrando los pies asoma por detrás de un árbol una señora mayor, con gesto cansado y beatífico. Se sienta en el banco. Le procuro compañía escribiendo en mi calculadora algunas de mis curvas favoritas. Con la concloide, seno theta entre theta, resulta un hombre vestido con traje negro. Parece preocupado o nervioso. Su cara es ancha, redonda, como sus gafas, como su frente despejada. Parece un niño grande. La concoide convoca a una mujer joven de piel nívea, envuelta en una túnica blanca. Un joven serio, delgado, de penetrante mirada, vestido de negro uniforme, aparece al teclear la llamada curva de Lituus, la recíproca de la raíz de theta. Para completar la reunión tecleo una curva de Plateau y se presenta una mujer alta, enérgica, de firme semblante, bella, con el pelo corto peinado hacia atrás y un traje largo de cuello alto. Ninguno se percata de la presencia de los demás hasta que yo aprieto el botón de intersecar. El hombre intranquilo habla de indecidibilidad y, por eso, deduzco que se trata de Gödel. Se acerca a la mujer alta y le pregunta por los anillos de Saturno. Ella sonríe y le contesta algo que no entiendo. Es Sofía Kovalevskaya –a ella le debo mi nombre-, que, sin separarse de Gödel, saluda en ruso al joven serio, al que le pregunta qué le hizo pensar en la posibilidad de otras geometrías distintas de la euclídea. Lobachevsky se muestra tímido, parece no saber qué responder, cuando Agnesi sale a escena del brazo de la mujer pálida con túnica. - Os presento a Hipatia – dice en francés. Lobachevsky no se limita a la reverencia con la cabeza. Se acerca a ella, le toma las manos y la besa en los labios. 5 Coma flotante Guardo las curvas en mi memoria. Cierro los ojos. Estoy muy cansada. Intento no pensar en nada. Otra vez la soledad. La calma de las cosas. Busco ahora con mi calculadora la quietud de los objetos. La calma de las cosas. Las cosas. Retorno a las coordenadas cartesianas y escribo en la primera línea, donde leo y1. Tecleo tres. Y aparece un trípode de fotógrafo, de agrimensor, tal vez. No borro y sigo. Cuatro es mesa; cinco un teléfono; menos siete una gabardina vuelta del revés. Cero coma diez es una nube sin lluvia y un tercio un trozo de pastel de cumpleaños de una niña con coletas. Pi es un compás que no se parece a dos pi, que es un reloj de cocina. Con el número e mana agua de la fuente y el número áureo despierta a la escultura durmiente de al lado que parece avergonzarse de su desnudez. Raíz de dos es un embudo y con el 1111 empieza a llover chuzos de punta. No me atrevo con el cero. Borro todo y pienso: Seguro que existe un número que genera a la misma calculadora que lo genera, la que ahora tengo en mis manos. Se lo preguntaré a Gödel, la próxima vez que lo vea, cuando quiera volver a convocarlo. Pero no, no podré hablar con Gödel. Yo no intervengo en esta historia. Simplemente especulo, pulso, observo, borro. El dedo de mi pulgar izquierdo sólo manda, ordena; pero no goza, no acaricia. No participa. No influye. Es ciertamente bien aburrido jugar a dios: ni vives, ni estás muerta. Observo que me he olvidado de dos curvas de las que me enamoré en primero de carrera: la equiangular espiral y el trifolium. Borges y Marguerite Duras. He supuesto que hablarían de literatura, en francés; pero discutían de los transfinitos de Cantor, en alemán. Quiero salir de aquí, de este Jardín Botánico, olvidar por el momento la calculadora. Quiero volver con Pau. Pau, ¿dónde estás? Soy Sofía, Pau. ¡Contéstame! ¡Soy Sofía, Pau! Tecleo como una náufraga en el océano infinito de las funciones mi S.O.S. particular, mi curva especial: erre igual a tres, seno cinco theta. Exe. Es Pau. Está llorando. No puedo hablar con él. Quiero oírle. Lo necesito. Meto una elipse y sale mi amiga Clara, compañera de la Facultad. Intersecar. - Pero, Pau, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa , Pau? ¿Por qué lloras? - Un autobús ha atropellado a Sofía esta mañana. - Y, ¿cómo está? ¡Contesta, Pau! 6 Coma flotante ¿Cómo está Sofía? - Está en coma, Clara. Sofía lleva en coma más de siete horas. 7