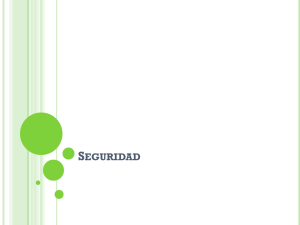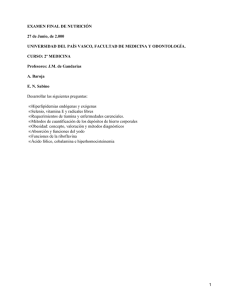Sabino el Abarca
Anuncio

Sabino el Abarca 3º ...más sobre quienes le acompañaban. Sabino Recuenco Matilla, sin menospreciar a sus antepasados, recibió otro nombre que, aunque originado dentro de la familia, no le pertenecía por herencia. Lo llevó con honor y dignidad, considerándolo como el sello o la rúbrica de su identidad. Nunca echó en cara a su madre que le acusara de manazas y de que cogiera más nueces de las que le cabían en las manos y que le rebosaran cayendo en el saco cuando las intentaba sacar; ni tomó venganza acusándola a ella de haber robado el nombre a la patrona de su pueblo, por lo que su onomástica coincidiría siempre con la festividad del pueblo y que, por tanto, en celebraciones se hubiera ahorrado un festejo. —Que el que mucho abarca poco aprieta... Que no pretendas abarcar tanto... No, si con esas manazas abarcarás todo el mapa de España... María del Regazo, su madre, se pasaba el día con estas monsergas contra el hijo que en cuanto llegaba a casa, fuera la hora que fuera, enseguida encontraba el modo de agarrar alguna cosa. Bueno digo alguna cosa porque decir alimento sería dar gordura a un cuerpo de por sí magro. Estos dichos o recriminaciones a él no le hacían mella, aunque le daban enjundia y los aceptaba dentro de su experiencia como definición personal apta para su manifestación en sociedad. —Sabino: El Abarca —se estremecía su mente según acaparaba en su intención el sobrenombre—. ¡El Abarca! A veces, cuando volvía de la escuela, subía por la solana y encontraba allí al abuelo y al tío Tiburcio hablando que te hablarás o callando y mirando. Los viejos, al menos estos dos amigos, miran y callan como si se lo dijeran todo porque son comunicadores por palabra, por acompañamiento, por compartir sudores y, también, por silencios. Sabino, para gloriarse delante de su abuelo de los progresos en la escuela preguntaba al tío Tiburcio dándose importancia. — ¿A que no sabes cuántas son siete por ocho? —Cincuenta y seis —contestaba el tío Tiburcio medio despistado. — ¡No tienes que decirlo! —Le gritaba y golpeaba el Abarca, humillado porque un viejo abuelo supiera aquella enseñanza recién aprendida, joven y espléndida, desgranada de las tablas de multiplicar—. No tienes que decirlo, que ¡yo lo sé! Y tú no tenías que saberlo. El abuelo sujetaba las manos del Abarca y el tío Tiburcio le decía: —Bien, Sabino, bien, por lo que veo ya sabes casi todo, porque en sabiendo lo mismo que yo andamos parejos. Pero a ti aún te falta aprender doctrina. —Ya voy todos los domingos al catecismo, y me da la doctrina el señor cura... —Bien es verdad, pero te falta aprender la doctrina de los viejos que es otra doctrina y de las mejores, aunque lo de las cuentas también, que esa es otra... Y el Abarca, con eso de la doctrina, anduvo un poco amoscado porque si las cuentas también son doctrina, cuál sería la de los viejos, y ¿cuáles las otras? Cuando llegó a casa, su madre le tenía preparada la merienda: un cantero de pan y un pimiento bien carnoso, sin rabo ni pepitas, pero humedecido en su interior con un chorro de aceite para dar brillo a las paredes y una pizca de sal para darle sabor. Volvió a sus correrías por el pueblo. Caminaba distraídamente sorbiéndose el aceite salado que escurría por el pimiento agrietado a causa de un mordisco mal dado, cuando oyó hablar al médico en casa de Elicín: —A este muchacho habrá que taparle el ojo izquierdo o se le volverá vago. —Que no me lo creo yo eso —contestaba la madre de Elicín—. Cómo se le va a volver vago... pero si con sólo abrirlo: ¡zas! ¡ya está! Si todo lo tiene delante para mirarlo... y, claro, así, ¡todo lo tiene que ver! —Que no me entiende, señora Domitila, que no me entiende —sin levantar la voz hablaba, porque el aplomo se lo daba la ciencia y el ser médico—. Tiene que tapárselo, si le tapa el ojo izquierdo, no le queda más remedio que esforzar la mirada con el derecho y así lo ejercita, y si no, ya verá cómo acaba sin ver por ese ojo... Para ejemplo: su hermano... ¿El Remira le dicen?... ¿no es así? Lameteando el pimiento, aguardó a que apareciera por la puerta su amigo Elicín como lo llamaba su madre, y es que a veces las madres ¡tienen unas cosas!. Porque ha de saberse que Elicín, por garras, iba para gigante y más si andaba esperneto, o sea con pantalón corto y alpargatas, con las piernas al aire... que así lo denominaban y comentaban el abuelo y el tío Tiburcio “el esperneto del Elicín”. Y en cuanto salió, mordisqueando su media cebolla con sal y su rebanada de pan, se quedó mirando de esas maneras y le dijo al Abarca: —Que llevo aquí, en el bolsillo... esto —y sacó el pañuelo que solía ponerse su madre en la cabeza, adecuadamente doblado y anudado según medida de Elicín—. por si me ve el médico... tú me avisas... porque yo! Y el Abarca se le quedó absorto y pensando que el otro desvariaba con lo del mirar, si siempre lo vio y lo conoció y nunca se le presentó con un ojo a la virulé ¿por qué ahora sí? Tanto se obsesionó, que antes de cenar, se miró al espejo para comprobar y se dijo lo de la costumbre, de tanto verse a sí mismo ni se había dado cuenta de que él no miraba al bies como Elicín, sino de frente. Suspiró profundamente, de conformidad; se acercó a una mesa y armado de papel y lápiz intentó hacerle un dibujo para observar cómo tenía las niñas de sus ojos, y pensaba “...si durmiera con él, se los abriría en la mitad de la noche para ver si también sueña en extraviado...” Cuando terminaba su dibujo, se le acercó Regacín, y al verlo por encima del hombro exclamó extasiada: — ¡Uy! qué mochuelo tan remajo... Molesto con esta afirmación de su hermana, se volvió contra ella con la mano en alto para corregir lo que él consideró infame desvirtuamiento de su obra de arte, porque un retrato siempre es un retrato fiel y fidedigno para quien lo realiza, pero el abuelo que miraba por encima de los dos comentó a la vez que paraba el golpe. — ¡Mira! Si tiene los ojos como el bizco del Elicín... A la mañana siguiente, se sorbió el tazón de leche con mojones de pan, y a medias de peinarse corrió a casa de su amigo. Desplegó el retrato y se lo quedó observando... —A ver, mírame. Ahora no... ahora sí... ahora a tu puerta... ahora al reloj de la torre —con estas sabias maneras que casi parecía un galeno, tomó conciencia del mirar de su amigo. Por costumbre nunca se apercibió de ello, miraba de soslayo por la misma razón que tenía los pies grandes y no le daban importancia, y las piernas alargadas y tampoco importunaron. Pero hoy y ahora terminó diagnosticando—. Lo del médico es doctrina Elicín, por la mañana tienes los ojos más unidos. Diga lo que diga tu madre, debes vendarte el otro. — ¿Cuál? —Pues no sé, éste será o, si quieres, tapamos los dos por si acaso y yo te llevo de la mano... El Abarca, quedó satisfecho de saber otra doctrina. Porque el aquello de las doctrinas se le metió entre ceja y ceja y, claro, como el médico sabe... Sin aspavientos ni ambages colocó el pañolón de la madre rodeando la cabeza y ocultándole un ojo, con lo que la cabeza del muchacho creció a lo ancho, dejando sobre su nuca un nudo redondo y monfletudo, podríamos decir por las orejas que le colgaban como picos sobrantes del casi mantel. Y entre las explicaciones terminaba contándole al tuerto... —Pues como si te comieras una tajada de doctrina, así es la cuestión y no hay más que hablar del asunto. Uncieron sus brazos pasándolos de hombro a hombro, uno el derecho y el otro el izquierdo y echaron camino de la escuela. Incómodos por la diferencia de estatura y como bamboleándose, que uno parecía danzar pasodobles y el otro bailaba sardanas, o sea a tres pasos por uno, se dieron de morros, como quien dice, con el médico. El galeno se les quedó mirando y riéndose... pero, ellos, tan conformes. “Aquí estamos, ve usted, señor médico, con nuestro ojo tapado...” pensaron ambos, sin comunicar su elucubración. Y el médico moviendo la cabeza. —Muy bien, Elicín, muy bien, parece que la señora Domitila se ha puesto de acuerdo conmigo. Pero... hay un pequeño error, el ojo a tapar es el otro, tienes que taparte el izquierdo, ¿entendido? ¡El izquierdo! —y como sospechara algo les preguntó—. A ver, ¿Cuál es el ojo izquierdo? ¡Eh! ¿Cuál es? — ¡Éste! —contestaron los dos inmediatamente, señalando el descubierto, que saber, saber... pero entre las sonrisas del doctor y la sorna del preguntar... lo habían cazado al vuelo. Sonrió el médico la rapidez de la respuesta y ¡manos a la obra!, con grandes y amplios aspavientos y juegos de manos y brazos para realzar lo del pañolón, le cambió el vendaje al ojo izquierdo. Y chilló Elicín. — ¡A ése no! ¡Que así no veo! —Pues claro, —entre grandes muestras de risas y jolgorio— eso ya lo sé yo, pero de esta manera forzarás la visión y no te pasará lo que a tu hermano... Volvieron la cabeza el uno hacia el otro y los dos pensaron en el Remira y se dijeron para sus adentros, “¿Será por eso que se le abarquillan los surcos al arar?...” —Doctrina, Elicín, todo doctrina, estoy aprendiendo ¡más! ¡que para qué! lo que estoy aprendiendo —se alardeaba el Abarca. Por aquellos tiempos, debido a la proximidad de la Navidad, el señor maestro, de acuerdo con el señor cura, decidieron representar una obra de teatro y destinaron al Abarca para rey Baltasar. Parecía el más adecuado según ellos, por lo que alguna niña comentó confirmando la decisión: —Es que no se lava... —No es morenez, es roña —palabras de otra... El Abarca se sorbía la rabia y las amenazas. Se estrangulaba los bíceps porque permanecía con los brazos cruzados y mirándoles sin pestañear, delante de don Plácido, el maestro, y de don Bienvenido, el cura. La sonrisa de éste y la mirada acongojante de aquél detuvieron toda posible venganza. — ¡Yo de pastor! —repetía en susurro incesante por aquello de aburre con tu voz al enemigo y lo vencerás. Y al final decidió don Bienvenido. —Vamos a ver si nos aclaramos, Abarca, ¿...de qué quieres hacer tú? —De pastor, pero ¡con el Mimbre! —Está bien, pues sea... y qué más da... si hay para todos... Como le aceptaron la propuesta, comenzó el adiestramiento del Mimbre con el afán y el tesón propios de quien tiene su intención. De rodillas o sentado frente a él, con el dedo índice enhiesto y llevándolo de nariz a nariz, de la suya a la del chucho, le explicaba: —Tú, junto a mí... sentado... así —y lo colocaba recostado sobre los cuartos traseros y con las patas delanteras erguidas, la cabeza alta... lenta y forzadamente lo acomodaba, manoseándolo sin parar. Esta pata así y aquí, esta otra ahí, el culo así, el rabo por aquí, las patas traseras de esta otra forma, la cabeza y el morro como los de la burra para que nos veamos los ojos, y las orejas agachadas. Con sus manos se las hacia bajar en la penúltima caricia y, mientras, el perro le sacaba la lengua por el lado derecho del morro sin dejar de jadear. —Eso, ¡así! Sin separarte de mis pies... si camino yo, tú también —y, Sabino ¡dale que te darás! con el dedo y con las explicaciones para que no desentonara ni dificultara la representación porque un animal no entiende demasiado de esas cosas—. Sin enredarte entre mis pies... A cada palabra, el dedo del Abarca no paraba en su recorrido de aquí para allí y el chucho, a las primeras veces, como queriendo mordisquearlo alargaba su morro abriendo la boca y estirando la cabeza en movimientos bruscos y acelerados. Pero luego, como hipnotizado... dirigía sus ojos según la dirección del dedo, bien de derecha a izquierda o, juntándolos en el entrecejo, si de frente le venía y como de nariz a nariz... y vuelta a rejuntarlos con el acercamiento del dedo. Sabino al comprobar este hecho, se dijo: — ¡Esto es aún más doctrina!... Corrió a buscar a Elicín, le quitó el trapo del ojo, y comenzó con su dedo. Lo paseó lentamente a su nariz y: — ¡Mira bien a mi dedo!... —deletreaba para que atendiera. —Ya lo miro —Sabino lo corría lento pero seguro de su nariz a la otra nariz. — ¡No quites los ojos del dedo! ¡Síguelo con los dos! — ¡Si ya miro con los dos! — ¡Haz intención! —y, nada, que tampoco, en el Abarca no cabía la incredulidad y apostaba por la eficacia. Después de media hora visionando el dedo en su vaivén, y como si en algún momentáneo esfuerzo apareciera el inicio de conjunción en el entrecejo—. ¡Mañana más! Y a ver si haces intención y ves y miras, que si no igual te rompes la crisma contra cualquier esquina. —Que lo haces mejor que el médico. ¡Pareces un curandero! —reconocía Elicín mientras se tapaba el ojo. Cuando llegó el día de la representación de “El Belén Parlante” que así lo llamaron, porque viviente ya lo hacían en otros pueblos, se llenó la Iglesia. El escenario lo colocaron debajo del coro. Dieron la vuelta a los bancos para facilitar los asientos. Las mujeres, cada una se trajo su silla de casa, en previsión de una asistencia muy concurrida. La presencia de público fue masiva, hasta el púlpito se llenó. Acudieron de todos los pueblos circunvecinos, más público aún que en las fiestas grandes con sus bailes y músicos. Se abrieron los cortinones y allí aparecieron todos ante un ¡oooh! de admiración de los presentes. ¡Un Belén, al que no le faltaba nada ni nadie! Cuando el respetable y distinguido público tuvo a bien silenciar sus exclamaciones, oyeron la presentación y el saludo del emisario de la iglesia... unas palabras sermoneadas desde la elocuencia del orador acostumbrado al púlpito que, en esta ocasión, fue simple gracejo de comunicación amistosa porque todos conocían el tema, la obra y a los comediantes. Después, uno a uno, según exigencias del guión, hablaron todos los componentes. Unos: a quienes no los oía ni el cuello de su camisa. Otros: que se sorbían las palabras en continuo inspirar y exhalar el aire de los pulmones conjuntamente con la declamación. Otros: que tropezaban más que cojo en pedregal. Y otros, los más: que daba envidia el verlos y el oírlos en su claridad y sonoridad. Cuando llegó el momento esperado del Abarca, perfectamente pertrechado con su cordero acuestas y el Mimbre a sus pies, que andaba ronroneando sus palabras para no olvidarlas. Bajaron los ángeles patinando por una rampa preparada al efecto. Sonaron dos petardos. Encendieron varios carburos para dar efecto sobrenatural (porque la luz eléctrica no llegaba tan temprano...) Y entonces, el Mimbre ladró, el cordero se asustó y dio un brinco con tal energía que la liza con que lo llevaba atado, en previsión de un por si acaso, se le enredó en la mano con rudeza... Al Abarca se le fue la intención, porque entre el perro y el cordero... pero él tenía que hablar a los ángeles, y como uno de ellos era Elicín le sobró confianza para elevar la voz, y cuando sujetó al perro y abrazó al cordero como si fuera un cántaro entre su cadera y su brazo dijo: — ¡Dita sea con estos ángeles y estos Belenes que todos los años han de bajar espantando al ganado...! El silencio se apoderó de todos, de unos, como del señor cura que, con la sorpresa, cayó sobre su silla de apuntador, ahogándose, encanado, con la boca forzadamente abierta y paralizada. El señor maestro rojo de rabia y de ira. Pero Regacín que hacía de niña—que—se—peina—con—la—palangana—y—el—peinador, se acercó a su hermano y pisándole susurraba: — ¡Oh! ¡Ángeles que bajáis en vuestros resplandores con sonido atronador! ¿Qué nuevas nos traéis? Y el Abarca, nada... que nada... que se quedó como pavisoso... En ése, sólo en ese momento surgió un rugido estentóreo y amenazante de la “turbamulta” que casi hunde la Iglesia. Todas las bocas rompieron con los ¡ja! y ¡jo! en las más dispares sonoridades y contrapuntos, con todos los sonidos de carcajadas estridentes sin directores ni batutas... —Esta Regacín, que no sabe callarse ¡buena la ha armado! —el Abarca reinterpretaba el suceso para sus adentros. —No podremos con este Sabino —al contrario que el hermano pensaba Regacín... La representación se salvó gracias a ella, que al ver a su hermano como alelado, retomó la palabra, y convirtiendo a la palangana, ora de la misma si era su declamación, ora del cordero si eran las palabras de su Sabino, recitó lo suyo y lo de su hermano. Al final, ya se sabe, y no merece especial atención. ¡Todos aplaudieron a rabiar! — ¡Porque esto es un Belén y lo demás que se calle, porque si no es un Belén Parlante, pues ¡que no es nada! ... ... ... En la anochecida, cuando estaba la familia en la satisfacción de Regacín y en el pesar de Sabino... intentaba éste disculparse, no, disculparse no, porque no tenía concepto de error o equivocación, sino que daba explicaciones de todo, acusando a su hermana de intervencionista aunque muy en el fondo no las tuviese todas consigo. El tío Tiburcio andaba con el abuelo estudiando posibilidades de sembrar lentejas en las cuestas del iriazo o en las del tomillar, porque muchas trasnochadas venía a la casa por lo del estar un rato juntos, al calorcillo, y que, ya casi, como uno más de la familia. En los pueblos como éste, ya se sabe, no hay horarios de visita. Cualquier hora es buena, y tampoco se obligan los temas, porque hoy hablas de esto y aquello y mañana de aquello y esto. En esa hora llamaron a la puerta. Sonó la aldaba con todos los respetos, y la golpeó don Plácido que fuera de la escuela presentaba una imagen de lo más agradable y apacible, le acompañaba don Bienvenido, cuyo nombre lo define suficientemente. Desde la cocina, al amor del fuego, sobre el silencio que impuso el sonido, se alzó la voz del abuelo. — ¡Adelante! María del Regazo salió al portal con el candil de las trasnochadas y les alumbró el camino de acceso a la cocina. Roque se levantó de la silla baja de anea que no era considerada apta para tales visitantes y se llegó a la sala de donde trajo dos sillas altas, porque más adivinó que dedujo de quiénes se trataba (obsérvese con atención que incluso las sillas en la educación de aquellas gentes tenían su quid y por tanto denotaban la categoría de quienes se sentaban en ellas, la amistad y la igualdad o el respeto y la superioridad). Las colocó delante del hogar ampliando el corro y se acercó a la puerta de la cocina para recibir a los visitantes. — ¡Buenas noches! —dijeron — ¡Buenas nos las de Dios! —contestaron todos. Tomaron el asiento que les presentaron. Hicieron honores a la oferta de los dueños de la casa, porque María del Regazo puso ante ellos la bandeja de las copas, la botella del anís y en un plato blanco ribeteado de franjas azules, unos mantecados e higos secos para ayudar a pasar la bebida, dado que las fechas en que se hallaban no exigían otra cosa. Cada uno se sirvió sin remilgos según conveniencia y hablaron. —Roque, tu Regacín vale para los estudios. Deberías mandarla una hora todos los días a repaso y a prepararse, don Plácido o yo, más difícil yo por la distancia, no vivo en este pueblo sino en el otro que es cabecera parroquial, le daríamos nuestros conocimientos. El pueblo, por escasez de habitantes, que aun teniendo sesenta puertas abiertas y llenas de familias sólo daba para una escuela mixta, y aunque fuera regida en otros años por maestra, en éstos de que hablamos, era adoctrinada por don Plácido. La propuesta creó sorpresa a los padres, al abuelo y a Sabino, y los enmudeció. Sólo el tío Tiburcio, que gustaba repasar los cuadernos de los hermanos, y les ponía cuentas de dividir y multiplicar, decidió comentar. —Mira Roque, no es por nada, pero tienen razón. ¿Cómo te lo diría yo? Pues sí, mira, que los dineros donde mejor se guardan es debajo de la gorra de los hijos... bueno, en este caso, de las trenzas de la hija... El abuelo, se metió la mano debajo de su gorra como quien se rasca y refrota la calva en un amago de manoseo y de esfuerzo cavilante. Miró a Regacín que tenía medio abierta la boca como quien dice “Se equivocan, ésa no soy yo, eso no va por mí...” Siguió recorriendo los ojos de uno en uno a todos los presentes y farfulló sin parar de acariciarse la cabeza dejando la boina inamovible y quieta. — ¡Preciso! ¡Preciso! —y movía la cabeza constantemente en asentimientos de sube y baja, sin tomar en cuenta que las zalamerías se las hacía a sí mismo y que más que rascarse o manosearse, era su cabeza la que resbalaba por la palma de la mano en un frotar acariciador, contradictorio de tan afirmativo. Como golpes de campana determinaron la hora y el momento aquellas palabras del abuelo. Entonces ya, todos comenzaron a hablar, como con confianza y pareció que el señor maestro y el señor cura dejaron de ser tales y se convirtieron en el tío Plácido y el tío Bienvenido. Y comentaron cosas y tiempos, hasta de cuando llegaron, de los primeros días. Y tanto que, Roque, a determinadas palabras del señor cura se atrevió a decir: —Que sí, señor cura, que sí... que hay que tener mundo, que cuando ustedes vienen a los pueblos les falla el con qué y no saben lo elemental, y no miran al calor, ni al frío, ni de dónde soplan los aires, por eso, acuérdese, cuando buscó aquel sitio en que le grité, porque todo aviso a tiempo es meritorio... ¡al otro lado de la pared le correrá menos el aire!... Aquella tarde, para cuando le ocurriera aquí en el pueblo, le enseñé la corraliza con su bardera que oculta del exterior, y el chamizo de las gallinas, que ellas no reparan en hábitos y lo picotean todo. Y ¡aquí!, le dije, aquí sin reparo alguno, que estos animales enseguida hacen desaparecer lo que nuestro cuerpo expulsa. Ya ve que aquí para eso, cada cual tenemos como nuestro lugar y hora para tirar los pantalones, como decimos, pero ustedes... como llegan de renuevo y a deshora, pues como gallo en corral ajeno... y, le digo yo, hay que tener mundo, porque sino... Entre que hablaban en estos y otros comentarios, Sabino el Abarca, aunque remolón, así como si no tuviera parte en aquello, no perdía palabra porque todo era como doctrina para él. Y para no dejarse notar andaba con su Mimbre tirándole huesecillos y migajas de pan por aquí y por allí, y alguna piedrecilla que guardaba en el bolsillo para que distinguiera las cosas. Una de ellas cayó debajo de la sotana del señor cura, y el cachorro le daba con la pata tironeando del dobladillo y de los flecos de la prenda, y luego corría al rincón del abuelo persiguiendo y buscando por los rincones y por todo, porque al final confundía la intención de los objetos con los pies de los presentes y sus prendas de vestir. Y no dejaba de incordiar y cortar la conversación. —Sabino, coge al Mimbre y bájalo a la pajera. Porque si no deja de “sofaldear” detrás de las piedrecejas me levanto y ya verás tú cómo anda la marimorena —Roque quiso evitar las molestias del perro entre los contertulios dándoselas de amenazador. Las palabras del padre, pretendían aparentarlo, pero, como siempre, se quedaron en simples amenazas. ¡Esto era conocido por los dos hijos! Obedeció como era costumbre en él. Y, cuando subió, no pudo contenerse, y como justificando sus errores inconscientes del Belén o como quien aporta ayuda para los estudios de su hermana, Sabino desató su boca sin importarle si lo que decía venía a cuento o era de postizo. —Padre, esta primavera, ya puedes ponerme una punta de ovejas, que así para San Miguel, me podrás ajustar como pastor con hatajo completo. Dicho esto, se volvió a quedar quieto y como si no estuviera presente. Y es que, cuando volvía a su intención y doctrina... porque en estos momentos y en esta hora lo importante era su Regacín, que al Mimbre ya lo mimó toda la tarde... y... ¡Vaya tarde!