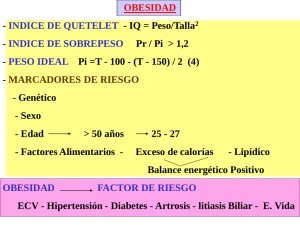karen psicologia
Anuncio

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” Escuela profesional de enfermería Tema: trastornos psicológicos en adolecentes Curso: psicología Docente: Yslado Méndez Rosario Ciclo: II Alumna: Huerta Castillo Karen Código: 111.1104.128 Huaraz-Perú 2012 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESCOLARES Y ADOLESCENTES EATING DISORDERS OF SCHOOL CHILDREN AND ADOLESCENTS Verónica Marín B. Unidad de Nutrición Clínica. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) Universidad de Chile. ABSTRACT Prevalence of eating disorders such as anorexia and bulimia nervosa are increasing in western industrialized countries. A significant proportion are found in women belonging to middle or high socioeconomic level, beginning at mean age between 13 and 20 years. Since this disease jeopardizes fundamental aspects of psychological development typical of this age as social self-esteem, autonomy and abilities, in addition to the potentially serious consequences to the physical health of the adolescent, it can be deduced the importance of the appropriate knowledge and handling of these pathologies. In this review, epidemiological and clinical aspects, are discussed. Key Words: Eating disorders, children and adolescents. INTRODUCCION Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han aumentado en países occidentales industrializados en los últimos decenios (0.5 a 1%), produciéndose la gran mayoría de ellos en mujeres de nivel socioeconómico medio o alto, con una edad promedio de inicio en el 85% de los casos, entre 13 y 20 años (1,2). En Chile no disponemos de información sobre la prevalencia de estos trastornos. La Dra. Behar (3) publicó los resultados de un estudio en el que se aplicó el Test de Actitudes Alimentarias y de Trastornos Alimentarios, los que evalúan el riesgo de evolucionar hacia algún trastorno de la conducta alimentaria, encontrando en escolares de III y IV Medio de la V región del país que el riesgo era de un 18%, en universitarias era 15% y en adolescentes con sobrepeso era del 41%. No se ha publicado un seguimiento de estos grupos, lo que permitiría evaluar la capacidad de predecir TCA en estas jóvenes. Alrededor del 95% de los sujetos con trastornos TCA son adolescentes de sexo femenino y adultas jóvenes, por lo que es evidente la influencia del género femenino en su génesis, pero no así en su etiopatogenia lo que es más compleja (4,5). Varios autores han sugerido que la orientación del rol de género y particularmente la socialización vinculada a la identidad genérica femenina, coloca a las mujeres en riesgo de desarrollar un trastorno alimentario, principalmente durante el período de adolescencia y adultez temprana. A la edad escolar aparece la preocupación por la imagen corporal, la que se asocia con popularidad, inteligencia y éxito y se rechaza la gordura. Esta situación se observa con mayor frecuencia en las mujeres, las que centran su ideal en un cuerpo delgado, en la prevalente focalización en la apariencia externa y la trascendencia de esta figura en el éxito social (6), tendencia que se acentúa durante la adolescencia. Por otro lado, los hombres también muestran aversión por el sobrepeso, pero con menos preocupación por engordar y no expresan tanta insatisfacción con algunas partes de su cuerpo como lo hacen las mujeres. Tomando en cuenta que esta enfermedad compromete aspectos fundamentales del desarrollo psíquico a estas edades, como la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales, además de las consecuencias potencialmente graves que produce en la salud física del adolescente, se puede deducir la importancia que tiene el apropiado conocimiento y manejo de estas patologías. En un intento por delimitar mejor las distintas entidades nosológicas y unificar los criterios diagnósticos, se han usado distintos manuales de diagnóstico. Uno de ellos es la clasificación DSM-IV (7), que define las siguientes patologías: anorexia nervosa, bulimia nervosa, desorden alimentario no especificado de otra manera (ED-NOS) y desorden de ingesta excesiva (BED) Existen otros manuales que clasifican y definen a los trastornos de la conducta alimentaria, como el DSM-PC (8), el que considera los siguientes trastornos: Dieta/imagen corporal, atracones/conductas de eliminación y variacionesproblemas EPIDEMIOLOGIA Se estima que la incidencia de la anorexia nervosa ha aumentado en los últimos decenios, en especial en los países occidentales industrializados. También se ha comprobado que es mayor en el nivel socioeconómico medio y alto. Un 85% de los pacientes desarrollan la anorexia entre los 13 y los 20 años de edad. La epidemiología de la bulimia es más compleja, en parte porque su delimitación como entidad nosológica es más reciente, por lo que los estudios de prevalencia difieren por usar distintos criterios diagnósticos y también porque muchos casos pueden mantenerse ocultos, al no haber compromiso del peso corporal. Su edad de inicio es generalmente más tardía, siendo más frecuente en los últimos cursos del colegio y primeros de la universidad (18 años). Variantes leves en adolescentes (variantes y problemas del DSM-PC) ocurren en un 5 a 10% adicional (9). ETIOLOGIA La etiología de estos trastornos es compleja y no está totalmente resuelta. Existiría una combinación de factores tales como los biológicos (genéticos y neuroquímicos); psicológicos (perfeccionismo, expectativas personales altas, tendencia a complacer las necesidades de los demás y baja autoestima); familiares (padres sobreprotectores, ambiciosos, preocupados por el éxito, rígidos y evitadores de conflictos); como sociales (sobrevaloración de la delgadez en la mujer, junto con estímulos de ingesta de alimentos de alta densidad energética). En las pacientes bulímicas las familias son más conflictivas, presentando sentimientos negativos e inestables. El modelo propuesto con mayor frecuencia señala que existirían factores predisponentes individuales: psicológicos, físicos y socioculturales, que cuando están presentes obligan al equipo de salud a estar muy atentos para prevenir un TCA; más aun si a los anteriores se suman factores precipitantes, que determinan que la paciente inicie una dieta sin estar con sobrepeso u obesidad, y procesos perpetuantes, que hacen que mientras más se demore en iniciar el tratamiento más costará revertirlos (10), (tabla 1). TABLA 1 FACTORES PREDISPONENTES · Ser mujer, especialmente en países industrializados. · Tener historia familiar de trastornos alimentarios. · Herencia · Ser perfeccionista y complaciente con los demás. · Tener dificultad para comunicar las emociones negativas. · Tener dificultad para resolver conflictos. · Tener baja autoestima. · Tener padres sobreprotectores. · Experiencias de vida adversas (abuso sexual). · Presión del medio sobre la mujer (ideal de figura corporal). · Desbalance en los neurotransmisores (serotonina). · Dieta (factor predictor más importante, asociado a presiones individuales, interpersonales y socioculturales). FACTORES PRECIPITANTES · Dieta: precursor necesario, pero no suficiente para explicar la precipitación. · Dinámica familiar y comentarios negativos de la familia y los amigos acerca de la apariencia, peso o figura y/o eventos negativos como pérdida afectiva, fracaso académico o conflicto familiar. · Dificultad con las tareas del desarrollo en la transición a la adultez. · Abuso sexual. FACTORES PERPETUANTES · Procesos biológicos relacionados con la desnutrición y la realimentación (cambios en tasas metabólicas, función gastrointestinal, sistema endocrino, entre otros). · Procesos psicológicos. SÍNTOMAS Y SIGNOS (A) ANOREXIA NERVOSA (AN) Los síntomas de la anorexia se pueden manifestar desde los 10 a los 30 años, pero la mayor incidencia se produce entre los 12 y 18 años. El comienzo generalmente pasa desapercibido para la familia. A veces la decisión de bajar de peso va precedida por un evento precipitante, que no siempre es reconocido por la paciente o su familia. Pronto las conductas tendientes a disminuir la ingesta se organizan (ritual). No comen con la familia, esconden alimentos, sistematizan lo que está permitido y prohibido comer, y a veces se asocia al uso de algunos medicamentos, a la inducción de vómitos y de ejercicio intenso. Cuando los padres se percatan de la importante baja de peso, empiezan a estar pendientes de lo que come y generalmente se producen discusiones episódicas. Paralelamente aparecen anormalidades conductuales como hiperactividad, cambios frecuentes de humor, tendencia al aislamiento e insomnio. Desde el punto de vista físico se produce amenorrea que en general ocurre cuando hay una pérdida de peso significativa, la que en un 15% aparece inicialmente en relación a una restricción alimentaria muy severa. La constipación es frecuente; si la pérdida de peso es importante aparecen otros signos como extremidades frías, piel seca, pérdida de pelo, lanugo, letargia y anorexia. Además aparece dificultad en la concentración, dificultad para tomar decisiones, irritabilidad, depresión y obsesividad por la comida. Cuando la pérdida de peso es mayor del 25% del peso ideal, puede aparecer hipotermia, acrocianosis, bradicardia, hipotensión, ortostatismo, pérdida de masa muscular, hipoglicemia y leucopenia (1,9,11). CRITERIOS DE DIAGNOSTICOS 307.1 ANOREXIA NERVOSA (DSM-IV) Aparece una negación a mantener un peso corporal mayor que el mínimo normal (<85%) para la edad y la talla o un IMC menor de 17,5 kg/m2 en adolescentes mayores; un miedo intenso a subir de peso o ponerse gorda, aunque esté presente en ese momento con un bajo peso corporal ; alteración en la percepción del peso y de su figura y en las mujeres post menárquicas ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. En la anorexia nervosa el fenómeno central es el intenso miedo a engordar y la distorsión de la imagen corporal. Los métodos usados para bajar de peso son la dieta, el ejercicio (75%), y los vómitos inducidos (20%). Existen 2 subtipos de AN: La restrictiva y la purgativa, los cuales tienen diferencias en sus manifestaciones clínicas, epidemiológicas, psicopatológicas, neurobiológicas e incluso en las características de la familia. El subtipo restrictivo es más obsesivo y socialmente más aislado. El purgativo tienen mayor peso premórbido, una historia familiar de obesidad y mayores niveles de impulsividad. Las relaciones entre la anorexia y la bulimia son complejas. Ambos cuadros comparten la preocupación por el peso, la imagen corporal y el deseo de controlar el impulso de comer. De las pacientes con anorexia un 40-50% pasan por la fase bulímica. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Debe establecerse con enfermedades somáticas que producen pérdida de peso entre ellas las gastrointestinales, las endocrinas y neurológicas y con otros trastornos mentales que presentan trastornos de la conducta alimentaria como es la depresión. (B) BULIMIA NERVOSA La característica central de la bulimia nerviosa es la alternancia de períodos de restricciones alimentaria con períodos de ingestión voraz ("atracones"), seguidos de vómitos autoinducidos y uso de laxantes y/o diuréticos. En muchos casos el cuadro se inicia a partir de una dieta para adelgazar y luego se instalan los síntomas descritos. Típicamente los atracones se realizan en forma oculta, con gran vergüenza en caso de ser descubiertos. Tragan la comida sin saborearla. El atracón finaliza debido al malestar físico que produce o por factores externos. Al igual que en las anoréxicas, siempre está presente el temor a engordar y la preocupación por la imagen corporal, lo que le produce gran ansiedad. Los métodos de eliminación de lo ingerido son los vómitos autoinducidos (>85%), el uso de laxantes (<15%), de diuréticos (muy raro); el ejercicio (60%); y el ayuno (30%). Generalmente consultan cuando llevan meses o años con este problema. Al examen físico generalmente se encuentran eutróficas o con sobrepeso, con variaciones de peso agudas y frecuentes. Puede encontrarse crecimiento de glándulas salivales, el signo de Russel (erosiones y callosidades en las manos) y erosión del esmalte dentario por los vómitos. Los síntomas psíquicos más frecuentes en la bulimia corresponden a la depresión. 307.51 BULIMIA NERVIOSA (DSM-IV) · Ingesta en un discreto período de tiempo (menor a 2 horas) de una cantidad de comida que es definitivamente mayor de la que la mayoría de las personas podría comer en un período similar de tiempo y bajo circunstancias similares; · sensación de falta de control durante los episodios (sensación de no poder parar de comer o de controlar lo mucho que está comiendo); · conductas compensatorias inapropiadas recurrentes, como son los vómitos autoinducidos; el uso de laxantes, de diuréticos, enemas u otros medicamentos; de ayuno; de ejercicios excesivos. Deben presentar un promedio de episodios de al menos 2 por semana durante 3 meses. 307.50 DESORDEN ALIMENTARIO NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA (DSM-IV) Desordenes alimentarios que no encuentran el criterio de algún desorden específico. Ejemplos de este problema incluyen para las mujeres, que todos los criterios de AN se encuentren, excepto que presente menstruaciones regulares; mujeres con todos los criterios para BN presentes, excepto que la ingesta excesiva y los mecanismos compensatorios inapropiados ocurren menos de 2 veces a la semana o con una duración menor a 3 meses; otras conductas como escupir y masticar repetidamente grandes cantidades de comida, sin tragar. DESORDEN DE INGESTA EXCESIVA. CRITERIOS DE INVESTIGACION PROPUESTOS DSM-IV Episodios recurrentes de ingesta excesiva; auto ingesta de grandes cantidades de comida en corto tiempo y por falta de control sobre la ingesta durante el episodio. Al menos debe presentar 3 de los siguientes hallazgos asociados: (1) comer más rápido de lo normal; (2) comer hasta sentirse disconfortablemente saciado; (3) ingesta de grandes cantidades sin hambre; (4) comer sólo por vergüenza (5) disgusto, depresión o culpa por los patrones alimentarios. Debe presentar una frecuencia de al menos 2 veces a la semana, por lo menos por 6 meses. PREVENCION Existe una pregunta importante de responder: ¿Se puede hacer algo para cambiar la presión sociocultural del ideal de imagen corporal de la mujer? Las terapeutas feministas intentan demostrar que los desórdenes alimentarios son una consecuencia inevitable de una sociedad que devalúa la experiencia y los valores de la mujer, objetivando su cuerpo y desacreditando amplias áreas de logros femeninos pasados y presentes. Beren y Chrisler (12), proponen que el tratamiento más apropiado para la anorexia nerviosa y la bulimia, debería incluir una terapia feminista, que realce las influencias socioculturales que plasman los trastornos del hábito del comer y que reconozca la trascendencia de la autoestima, el autocontrol y la fortaleza de estas pacientes. Las mujeres deben aprender a apreciar su cuerpo y sentirse cómoda con el, visualizarlo como fuente de placer en vez de objetos de sufrimiento y aflicción y que el hecho de ser delgadas no significa que obtendrá de inmediato una mayor autoconfianza, mas belleza o ser sexualmente mas atractiva (13). Como medida preventiva para el preadolescente y adolescente se debería estimular el uso más selectivo de los medios de comunicación social, los que colocan su atención en la figura corporal, favoreciendo la distorsión de la imagen corporal. Se recomienda a los profesionales ayudar a las jóvenes adolescentes a resistir la presión social para conformar los estándares no realistas de la apariencia y proveer guías sobre nutrición, ideales corporales reales y logro de autoestima, autoeficacia, relaciones interpersonales y capacidad de funcionamiento en las dificultades cotidianas. El manejo terapéutico debería ser concebido como un proceso integral, que involucre simultáneamente la mente, el soma y el espíritu, para favorecer de esta manera las relaciones saludables de las mujeres con su corporalidad y la alimentación. De esta manera, la profilaxis de los trastornos alimentarios no consiste simplemente en la rehabilitación individual, sino en el cambio de las condiciones sociales que subyacen en su etiología. Programas de prevención para disminuir el uso de dietas inadecuadas y mejorar la autoestima e imagen corporal, han dado resultados contradictorios e incluso contraproducentes, el principal problema es que son investigaciones que no han tenido un grupo control (14,15). MANEJO De acuerdo con la diversidad en los modelos causales, existen diferentes enfoques terapéuticos. Hay consenso en la necesidad que estos pacientes sean abordados por un equipo multidisciplinario en el que debe estar presente un médico, una nutricionista, un psiquiatra y un psicólogo. Es primordial establecer una relación de confianza con la paciente, mostrarle comprensión, pero no permitir ser manipulado. Se debe negociar un plan o programa que ayude al paciente a mantener su salud lo que incluye nutrición, psicoterapia individual y/o familiar y generalmente psicofármacos. Las adolescentes necesitan un compromiso cercano de sus padres. Los objetivos iniciales del manejo terapéutico de la anorexia son parar la baja de peso y para posteriormente lograr un aumento de peso. En la bulimia es mantener un peso saludable para la talla, mediado por alimentación adecuada y una disminución de la frecuencia de vómitos. ESTRATEGIAS DE MANEJO El patrón de comidas es altamente estructurado con 4 comidas y 1-3 colaciones al día. En las pacientes con AN, y de acuerdo a la gravedad y al grado de cooperación, la alimentación será por vía oral; en caso de no haber cooperación puede ser a través de sonda nasogástrica (SNG). Hay que limitar los alimentos dietéticos y enfocar una alimentación saludable. Debe efectuarse un control de peso por médico o nutricionista. Registrar la ingesta de alimentos y número de vómitos. Limitar actividad física. Con respecto a los medicamentos: en general, se pueden usar los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Es importante establecer una relación de confianza con el paciente. Respecto a la pregunta de cuándo hospitalizar, constituye una decisión que debe ser considerada cuidadosamente ya que implica interrumpir su vida familiar y escolar, además del elevado costo económico que implica. Se consideran indicaciones de hospitalización el hecho que los (9,11,16,17) signos vitales estén inestables, con ortostatismo; bradicardia severa (frecuencia cardiaca menor de 45 latidos por minuto); hipotermia severa; hipotensión severa; o arritmia cardíaca. La presencia de una desnutrición severa, con pérdida de más del 25% del peso ideal; o un peso menor al 75% del peso ideal; con detención del crecimiento y desarrollo. Deshidratación alteraciones electrolíticas. riesgo de presentar síndrome de realimentación. Rechazo agudo a alimentarse y emergencias psiquiátricas. Manejo intrahospitalario del paciente con AN La hospitalización no siempre es percibida como algo negativo por la paciente y/o su familia, pero debe tenerse en mente y advertirles que generalmente son hospitalizaciones prolongadas de 4 a 12 semanas. Las metas son estabilizar la frecuencia cardiaca, la presión arterial, los electrolitos plasmáticos y la temperatura, iniciar la realimentación y mejorar el estado nutricional. Se debe monitorizar los signos vitales cada 4 horas, con monitoreo cardíaco, si es baja durante la noche, vigilar al paciente las 24 horas del día. Evaluación de ingesta diaria. Tomar el peso cada mañana después de orinar. Medir la densidad urinaria en la mañana. Al ingreso y según el riesgo de presentar un síndrome de realimentación efectuar un ECG, ELP y perfil bioquímico. Terapia nutricional: En el paciente con control ambulatorio se puede comenzar con 1500 calorías en mujeres y 1750 en hombres, pero en pacientes muy comprometidos se debe iniciar sólo con un 20% más de las calorías que ingería, previo al ingreso con la finalidad de disminuir el riesgo del síndrome de realimentación. Luego se puede aumentar 250 calorías por día, hasta alcanzar la meta calórica. En general se respetan las comidas de los vegetarianos y no se permiten productos dietéticos. Con respecto a los suplementos: si la comida no la ha terminado en 30 minutos, se ofrece un equivalente suplementario, que iguale el contenido calórico de la comida. Si no es capaz de tomarse el suplemento dentro de 10 minutos, se podría instalar una sonda nasogástrica. Expectativas de aumento de peso: Se debe considerar como peso base el de la mañana siguiente al ingreso, después de haber conseguido una adecuada hidratación. Hay que pesar cada mañana al paciente sin ropa y después de orinar. Se espera con estas medidas se detenga la baja de peso y que una vez alcanzada una determinada cantidad de calorías (mayor que las requeridas para mantención), inicie el aumento de peso. El ejercicio no está permitido. PRONOSTICO La AN tiene un buen pronóstico en 71-86% de los casos, pero los estudios de seguimiento muestran que dos tercios de los casos persisten con alguna restricción alimentaria y un tercio mantiene el bajo peso. En un 50% permanece el temor a engordar. La bulimia tiene un buen pronóstico en 60% de los casos y regular en un 30% adicional. El mal pronóstico en la BN se asocia a la presencia de una depresión significativa, drogadicción, a un desorden de la personalidad coexistente o al antecedente de abuso sexual. La mortalidad de esta enfermedad con un tratamiento adecuado es menor del 5%. RESUMEN Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han aumentado en los últimos decenios en países occidentales industrializados, produciéndose la gran mayoría de las veces en mujeres, de nivel socioeconómico medio o alto, con una edad promedio de inicio entre los 13 y 20 años. Dado que esta enfermedad compromete aspectos fundamentales del desarrollo psíquico propio de esta edad, como son la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales, además de las consecuencias potencialmente graves pero la salud física del adolescente, se deduce la importancia que tiene un apropiado conocimiento y manejo de estas patologías. Este artículo revisa la epidemiología, el cuadro clínico y el manejo, de las patologías señaladas en la clasificación diagnóstica del DSM-IV, que es la que habitualmente se usa en la clínica. Palabras claves: Anorexia, bulimia, conducta alimentaria, escolares, adolescentes. BIBLIOGRAFIA 1 Robb A. Eating disorders in children. Diagnosis and age-specific treatment. Psych Clin North America 2001; 24(2) [ Links ] 2 Powers P and Santana C. Eating disorders. A guide for the primary care physician. Primary Care; Clin Office Practice 2002; 29(1) [ Links ] 3 Behar A R. Trastornos del hábito de comer en adolescentes: aspectos clínicos y epidemiológicos. Rev Méd Chile 1998; 126:1085-1092 [ Links ] 4 Behar A R, De la Barrera CM, Michelotti CJ. Identidad de género y trastornos de la conducta alimentaria. Rev Méd Chile 2000; 129(9): 1003-11 [ Links ] 5 Cantrell PJ, Ellis JB. Gender role and risk patterns for eating disorders in men and women. J Clin Psychol 1991; 47 (1): 53-57 [ Links ] 6 Stice E. Review of the evidence for a sociocultural model of bulimia nervosa and an exploration of the mechanisms of action. Clin Psychol Rev 1994; 14 (7): 633-61 [ Links ] 7 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV): American Psychiatric Association, Washington, DC, 1994 [ Links ] 8 The Classification of Child and Adolescent Mental Diagnoses in Primary Care: Diagnostic and Statistical Manual for Primary Care (DSM-PC). Child and Adolescent Version. Wolraich ML, Felice ME, Drotar D eds.Elk Grove Village, III: American Academy of Pediatrics:1996 [ Links ] 9 Kreipe R and Birndorf S. Eating disorders in adolescents and young adults. Med Clin North America 2000; 84(4):1027-49 [ Links ] 10 Hetherington MM. Eating disorders: diagnosis, etiology, and prevention. Nutrition 2000; 16(7,8): 547-551 [ Links ] 11 Kreipe R andDukarm C. Eating Disorders in Adolescents and Older Children. Pediatr Rev 1999; 20(12): 410-420 [ Links ] 12 Beren S, Chrisler J. Gender role, need for approval, childishness, and selfesteem: Markers of disordered eating? Research Communications in Psychology, Psychiatry Behaviour 1990; 15:183-98 [ Links ] 13 Shaw J, Waller G. The media’s impact on body image: Implications for prevention and treatment. Eating Disorders 1995; 3 (2):115-23 [ Links ] 14 Paxton SJ. A prevention programme for bed eating and body satisfaction in adolescent girls: a 1-year follow-up. Helth Educ Res Theory Pract 1993; 8:43 [ Links ] 15 Carter JC, Stewart DA, Dunn JV, FairburnCG. Primary prevention of eating disorders: might it do more harm than good? Int J Eating Disord 1997; 22:167 [ Links ] 16 Gowers SG, Weetman J, Shore A, Hossain F and Elvins R. Impact of hospitalization on the outcome of adolescent anorexia nervosa. [ Links ] 17 I Swenne. Heart risk associated with weight loss in anorexia nervosa and eating disorders: electrocardiographic changes during the early phase of refeeding. Acta Paediatr 2000; 89:447-52 [ Links ] Dirigir correspondencia a: Verónica Marín B. Unidad de Nutrición Clínica INTA – U. de Chile Macul 5540 – Macul Fono: 678 1412 Fax: 221 4030 E-mail: [email protected]