Misterios de la lengua adánica
Anuncio
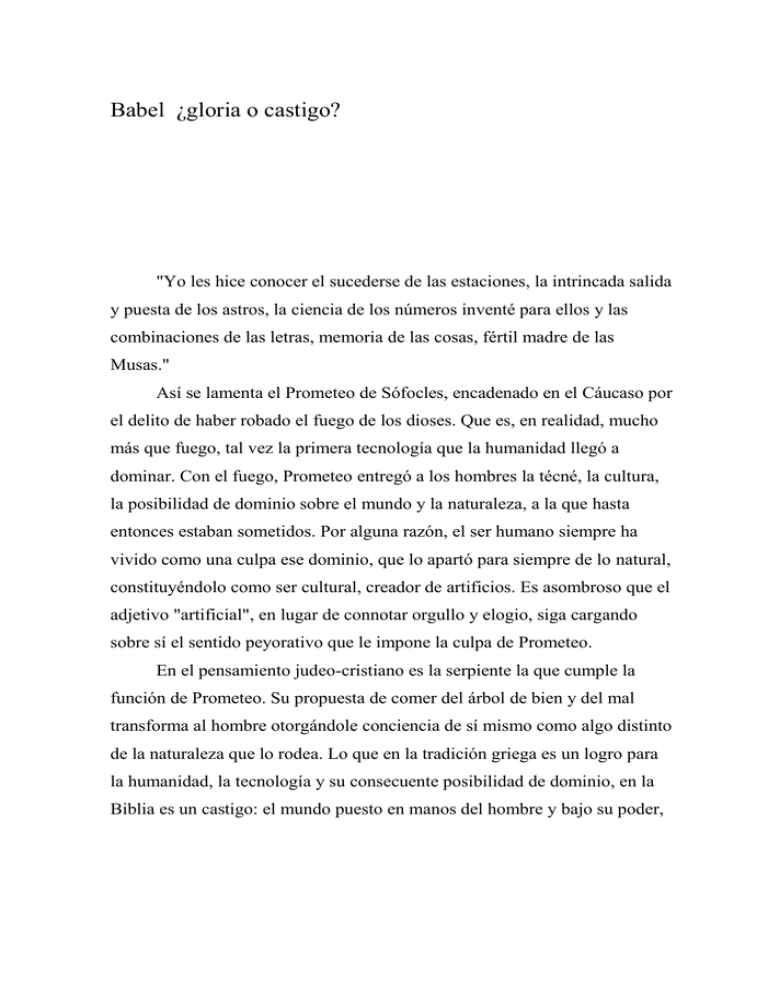
Babel ¿gloria o castigo? "Yo les hice conocer el sucederse de las estaciones, la intrincada salida y puesta de los astros, la ciencia de los números inventé para ellos y las combinaciones de las letras, memoria de las cosas, fértil madre de las Musas." Así se lamenta el Prometeo de Sófocles, encadenado en el Cáucaso por el delito de haber robado el fuego de los dioses. Que es, en realidad, mucho más que fuego, tal vez la primera tecnología que la humanidad llegó a dominar. Con el fuego, Prometeo entregó a los hombres la técné, la cultura, la posibilidad de dominio sobre el mundo y la naturaleza, a la que hasta entonces estaban sometidos. Por alguna razón, el ser humano siempre ha vivido como una culpa ese dominio, que lo apartó para siempre de lo natural, constituyéndolo como ser cultural, creador de artificios. Es asombroso que el adjetivo "artificial", en lugar de connotar orgullo y elogio, siga cargando sobre sí el sentido peyorativo que le impone la culpa de Prometeo. En el pensamiento judeo-cristiano es la serpiente la que cumple la función de Prometeo. Su propuesta de comer del árbol de bien y del mal transforma al hombre otorgándole conciencia de sí mismo como algo distinto de la naturaleza que lo rodea. Lo que en la tradición griega es un logro para la humanidad, la tecnología y su consecuente posibilidad de dominio, en la Biblia es un castigo: el mundo puesto en manos del hombre y bajo su poder, y en particular la tecnología agrícola, implican la expulsión del Paraíso. Siempre hay un pecado en la raíz de la cultura. Ante el surgimiento de la cultura, los dioses ven tambalear su reinado. Por eso le envían al hombre la caja de Pandora, que contiene a todos los males que aquejan a la humanidad y, por si fuera poco, la engañosa Esperanza. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor se apresura a expulsar al hombre de un lugar donde su desobediencia podría poner Su Supremacía en peligro: no vaya a probar Adán el fruto del árbol de la vida, y acceder así a la eternidad. Hay, entonces, un doble juego: un logro del ser humano que Dios, no tan Omnipotente, reconoce y teme y por lo tanto castiga. Pero el castigo mismo incluye un premio, que en este caso es el dominio del hombre sobre el mundo de la naturaleza. El tema de la Torre de Babel es comparable. Los hombres descubren una nueva tecnología: en lugar de piedras y argamasa, comienzan a construir con ladrillos y cemento. ¿Conseguirán llegar al cielo? Dios no está dispuesto a averiguarlo. Para destruir ese fructífero trabajo en conjunto, confunde su lengua de manera tal que uno no entienda el habla del otro. Y el Señor dijo, Hágase el Traductor, y el Traductor se hizo. Entonces, una vez más, en el castigo está la gloria. Porque la variedad de lenguas implica un magnífico enriquecimiento para la humanidad. Porque toda lengua es una arbitraria clasificación del caos de la realidad, que le permite al hombre vivir en el cosmos artificial de su cultura. Y quien conoce más de una lengua, es capaz de ver con más de una mirada, de enfrentar el caos con más de una posibilidad de clasificación. Hoy como nunca, tenemos conciencia de esa riqueza, tal vez porque la variedad idiomática es una especie en extinción. Las comunicaciones amenazan a Babel. Y todos los días muere alguna lengua, alguna variante dialectal. El investigador mexicano Daniel Goldin en su trabajo xxxx nos recuerda que desde tiempos remotos muchos sabios se preguntaron qué idioma utilizaron nuestros ancestros para comunicarse entre ellos, para dirigirse a la serpiente y para responder a Dios en el jardín del Edén. Si antes de Babel había una sola lengua, ¿cuál era este misterioso idioma edénico, al que sería posible traducir casi sin esfuerzo todas las lenguas del mundo, ya que todas provendrían de él? En un principio se dio por sentado que el hebreo había sido el lenguaje original de la humanidad. Pero a partir del Renacimiento, las supuestas lenguas del Edén prosperaron en todos los rincones de Europa. En 1580, Goropius pensó que la lengua del paraíso debió haber sido el holandés. Otros sostuvieron que fue el vasco, sueco o turco. En 1688, Andreas Kempe publicó en Hamburgo un opúsculo titulado Las lenguas del Paraíso en el que se divirtió señalando los aspectos burlescos de estas discusiones con la descripción de un Edén políglota: la voluptuosa Eva sucumbió a la seducción de una serpiente que empleaba las palabras de la lengua francesa. Adán hablaba en danés y Dios en sueco. Pero no sólo eso: si se hubiera tratado apenas de trastocar el lenguaje, qué fácil sería hoy la tarea de todos ustedes. Lo que hace Dios después de Babel es esparcir a los impíos por todas las tierras, es decir, convertirlos en pueblos distintos, es decir, crear las diferencias culturales que convierten a la traducción en ese arte que jamás lograrán dominar las computadoras, por más que jueguen mejor que nadie al ajedrez. El lenguaje, en el que involucro la lengua y el habla el que estamos inmersos, lleva en sí mismo, no a la manera de incrustaciones, sino imbricado en su trama, todo el bagaje cultural y social de nuestro entorno. Es, hasta cierto punto, la estructura con la que construimos nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, los casilleros mentales con los que inevitablemente ordenamos el mundo. Un idioma lleva inscripto en sí mismo a la cultura que lo produjo. En las características de su estructura, que determina una cierta organización del pensamiento, y también como portador de alusiones, refranes, rimas, chistes, canciones que lo conforman. Cuando, en Argentina, le cantamos por primera vez a un bebé, frente a la lluvia, "Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva" lo estamos introduciendo en una cadena de asociaciones que lo llevaran a entenderse de la forma más sutil y compleja con quienes compartan su experiencia de la lengua. Cuando acompañamos el momento del desarrollo neurológico que le permite al bebé aplaudir con la canción tradicional "Tortitas de manteca para mamá que me da la teta" estamos introduciéndolo al mismo tiempo en una compleja red de normas y prejuicios culturales en relación con el papel de la madre y el padre. ¿Puede jactarse de ser un buen traductor del inglés alguien que no conozca las Nursery Rhymes? ¿Puede ser un buen traductor del español alguien que nunca haya escuchado Mambrú se fue a la guerra? En japonés no es posible referirse a uno mismo en forma directa, es incorrecto por razones gramaticales empezar una frase diciendo "yo". En inglés no existe la forma "se rompió", "it broke". Las cosas no "se rompen", alguien las rompe: decir "se rompió" es un error gramatical que suelen cometer los chicos y que hace reír a los adultos, como decir "ponido" en lugar de puesto. Un error cuya corrección marca, además, una posición cultural frente a la cuestión de la responsabilidad personal. Recuerdo que un lugar común en la carrera de letras era la comparación de la perspectiva de distintos pueblos a través de su lenguaje. Nos enseñaban que el idioma, y por lo tanto la cultura esquimal, distingue más de cien nombres distintos para llamar a lo que nosotros decimos "nieve". Se suponía que los esquimales percibían como entidades radicalmente diferentes la nieve recién caída, de la nieve congelada, de la nieve con huellas, etc. etc. En este caso la tarea del traductor sería relativamente fácil. (No se preocupen, volveré sobre estos temas controvertidos: los esquimales y los nombres de la nieve). También nos enseñaban que cierto pueblo africano que vive en una zona muy densa de la selva, tiene sólo dos palabras para los colores: "ma" es el verde y "za" es todo lo que no es verde. ¿Cómo elegir, en ese caso, la referencia al color en una traducción? ¿El traductor debe optar por verde y no-verde o debe intentar deducir el color correspondiente en la lengua a la que está vertiendo el discurso? El tema de las diferencias entre las lenguas en la división del espectro de colores ha sido fatigado largamente por los lingüistas Un idioma es un punto de vista, una forma de enfrentar la infinita, confusa masa de sensaciones que nos provee la experiencia, y reducirla a la escala de la comprensión humana. El funcionamiento de nuestra mente exige la generalización: eso es lo que hace el lenguaje. Y cada idioma generaliza a su manera. Todos usamos estos casilleros naturalmente, sin pensarlo. Pero los escritores necesitamos recuperar la conciencia de este sistema que nos organiza el mundo, para ser capaces de desafiarlo: para encontrar nuevos sentidos. Debemos estar constantemente atento a las vallas que cuadriculan la experiencia para poder saltarlas, romperlas, para proponer una nueva construcción que permita ver la realidad desde otro ángulo. Por eso la traducción literaria es un desafío tan grande. El escritor hace un enorme esfuerzo por desmontar los lugares comunes y los estereotipos de su propia lengua: el traductor debería respetar ese esfuerzo y evitar la terrible tentación de reemplazar una construcción “rara” por un bloque preestablecido en la lengua a la que traduce. Pero para eso, por supuesto, tiene que dominar la lengua del autor tanto como para darse cuenta de esa rareza y apreciarla. “En mi idioma no se dice así” me han dicho algunas veces mis traductores. Bueno, en castellano tampoco se dice así, o al menos, eso espero: la escritura literaria trata, precisamente, de romper los moldes del idioma. Quisiera aclarar que yo no soy partidaria de las traducciones literales, al contrario, tengo plena conciencia de que un traductor debe traicionar para ser fiel, debe encontrar el equivalente no literal en su propia lengua. Estoy hablando de lo que el traductor “debe” o “debería” hacer y me doy cuenta de que es tan difícil establecer una preceptiva de la traducción como una preceptiva literaria. Lo que un gran traductor debe o debería hacer, en el caso de la traducción literaria, es dejarse llevar por su intuición. Es casi imposible establecer reglas rígidas. Los refranes y las frases hechas son un ejemplo muy interesante de lo intraducible. Y a veces está muy bien reemplazarlos por su equivalente. “It´s raining cats and dogs” por “Llueve a cántaros”. Pero recuerdo haber leído una traducción del idish de un cuento muy famoso de Sholem Aleijem, “Tevie el lechero”, el cuento que insipiró el musical “El violinista en el tejado”. Yo no sé idish, pero es evidente que el personaje de Tevie se expresa constantemente con lugares comunes del idioma, con una ristra de refranes y frases hechas. El traductor optó por buscar en cada caso el equivalente en español. El resultado es terrible: Tevie el lechero, en su aldea de Rusia, convertido ni más ni menos que en Sancho Panza. Como lo afirma Walter Benjamin en su texto “La tarea del traductor”, la tensión entre libertad y fidelidad es el núcleo central del problema. Borges toma el tema en una de sus conferencias en Harvard, “La música de las palabras y la traducción”, publicada en el libro “Arte Poética”, donde discute el tema de las traducciones de poesía y, aparentemente, rechaza las traducciones literales, en favor de la recreación. Pero, como es demasiado inteligente para quedarse con una sola respuesta, nos da también, uno tras otro, varios ejemplos de traducciones famosas en que la opción por lo literal fue capaz de producir rara belleza. Nos recuerda, por ejemplo, que El Cantar de los Cantares, por ejemplo, jamás se llamaría así si el traductor al latín hubiera tenido en cuenta que en el idioma original no existía el superlativo y la expresión quería decir, en una traducción más correcta, El Gran Cantar, o El Excelente Cantar. Pero vuelvo al tema que dejé pendiente: los peligrosos esquimales, los dudosos nombres de la nieve. Afirman los lingüistas que la prevaricación, la posibilidad de emitir mensajes falsos, es decir, la mentira, es una de las características que definen el lenguaje humano. Las abejas, con un baile que es también un lenguaje, son capaces de indicar a sus compañeras de colmena dónde y a qué distancia hay un campo de flores. Pero es dificil imaginar a una abeja riéndose muy divertida porque acaba de mandar a todas las demás obreras en dirección equivocada. Es difícil imaginar a un gorila emitiendo el grito con el avisa a su grupo que se acerca un predador peligroso, cuando en realidad lo que quiere es que se vayan de allí y lo dejen dormir la siesta. Y de hecho, esto no sucede. Como bien lo señalan los lingüistas actuales, sólo los seres humanos somos capaces de mentir y engañar. En este sentido, es muy interesante lo que sucedió a lo largo del tiempo con esa afirmación acerca de los nombres de la nieve que todos aceptábamos sin discusión porque provenía de una autoridad. Hoy, quienes conocen el idioma esquimal, asegura que no existen más de dos o tres raíces verbales para la palabra nieve y que el resto no fue más que fantasía o mala comprensión. Pero además, también en inglés hay una importante cantidad de nombres distintos para la nieve. Por otro lado, en español, hay muchos nuevos nombres para una substancia blanca que está haciendo estragos: “nieve” es hoy uno de los nombres de la cocaína. Esa es la otra tensión presente en la tarea del traductor: lo traducible vs. lo intraducible. Algunos lingüístas siguieron la línea de las diferencias en la concepción del mundo que implican los diferentes idiomas y la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Sapir y su discípulo Whorf, a través del estudio de la lengua hopi, intentaron probar la hipótesis de que el lenguaje le da forma al pensamiento humano y que hay ciertas lenguas completamente ajenas a las occidentales que comportan una visión del mundo radicalmente distinta. Al parecer, la hipótesis Whorf-Sapir estaba basada en un deficiente conocimiento de la lengua hopi y su poca imaginación como traductores. Por ejemplo, la asombrosa idea de que ciertas lenguas tienen una palabra para el agua que corre y otra para el agua quieta, se vuelve menos sorprendente si pensamos en “río” y “laguna”. Chomsky y en términos generales, toda la lingüística contemporánea reconoce que, a pesar de los matices que introduce cada lengua, la diferencia no es en modo alguno insalvable. Así como el aparato de fonación le pone un límite biológico a las posibilidades humanas de producir sonidos, las características de la mente, el funcionamiento del pensamiento lógico, la razón, limitan las posibilidades de tener concepciones tan radicalmente diferentes de la realidad. Es decir, sí, a pesar de Babel, podemos entendernos, sí, la traducción es posible. Y necesaria, y enriquecedora. Y sin embargo lo intraducible existe, pero no viene de la primera parte del castigo de Babel, sino de la segunda: el Señor los esparció por toda la tierra. Y de ahí las diferencias en las realidades culturales, tan difíciles de resolver para los traductores. Esa diferencias que hacen que los inmigrantes no usen su idioma original, sino el de su entorno, para nombrar todo lo que conocieron por primera vez en su nueva tierra. Esas diferencias que hicieron, en su momento, que uno de mis traductores al inglés borrara de un plumazo el argentinísmo mate que tomaban los personajes de mi novela, reemplazándolo por una civilizada taza de té, tanto más comprensible, quería convencerme él, para el lector anglosajón. Esas intraducibles diferencias que a veces provocan, inevitablemente, las molestas NdT, siglas misteriosas en mi infancia, que con el tiempo descubrí que querían decir Nota del Traductor y unos años después, “Nota del pobre Traductor”. Por ejemplo, la que tuvo que usar mi traductor al italiano para explicar a los lectores cómo es el juego de cartas del Truco, tan argentino y tan poco conocido en Europa como el mate. Pero volviendo al mito de los esquimales y los nombres de la nieve, no sólo no hay tantos nombre de la nieve como pensábamos (ciento treinta dos, creía yo), sino que ya no es correcto, además, usar la palabra “esquimal”, que significa “comedor de carne cruda”, y era el término con que llamaban a los innuits otros pueblos originarios de América del Norte. Nótese que estoy hablando de “pueblos originarios”, jamás diría tribus, o pueblos primitivos, muchos menos indios y ni siquiera indígenas. La corrección política aplicada a la lengua es un tema fascinante, infinito, en particular cuando se intenta suavizar ciertas realidades dolorosas. Por ejemplo, en alguna época se habló de inválidos, después se pasó a minusválidos, después a gente con hándicap, y hoy se habla de personas con habilidades especiales. De ahí que “especial”, entre los chicos, se haya convertido en una nueva forma de palabrota: “¿Qué sos, niño especial, vos!” se pueden decir groseramente a la hora de insultarse. La cuestión de la corrección política es un tema delicado para los traductores. ¿Qué hacer frente a un texto anterior a una de estas modificaciones? ¿Innuits o esquimales? ¿Inválidos o especiales? ¿indígenas o pueblos originarios? ¿Ofender a la minoría en cuestión o traicionar al texto? Yo soy una autora de ficción y mi especialidad no es dar respuestas sino plantear preguntas, de modo que no pienso contestar ninguna. El lenguaje no sólo encasilla la realidad, sino que la inventa, la crea, extrae un mundo del caos. El dios Pta, en la mitología egipcia, crea a partir de la palabra, crea al nombrar. El Verbo Divino, en el Génesis, separa la oscuridad de la luz, le da forma a la informe masa de las sensaciones. Una antigua leyenda tomada de la literatura midrásica (la literatura religiosa judía posterior al Talmud) cuenta que cuando Dios creó al Hombre, le pidió a todos su ángeles que lo reverencien. Pero Samael no quiso hacerlo: ¿debía un ser hecho de la Gloria misma de Dios, prosternarse ante un ser hecho de tierra? Entonces Dios les propuso una competencia: trajo ante los dos a un burro, un buey y un camello y les pidió que los nombraran. Samael fracasó en la prueba. Sólo el hombre, en toda la creación, es capaz de nombrar, es decir, de crear. Es decir, de realizar la traducción de las traducciones, que consiste en traducir la realidad a lenguaje. Y desde entonces el Hombre le pone nombre a sus hijos. Quien entra a un idioma encuentra al mundo ya creado, abierto a la comprensión pero también cerrado a nuevas miradas. Sólo los niños pequeños tienen todavía la posibilidad de ver las cosas por primera vez y, entonces, son capaces de formular asociaciones que nos suenan poéticas y que más adelante, cuando tengan mejor dominio del idioma, les resultarán inimaginables. Un escritor de literatura debe llegar al mismo punto, recorriendo hasta las últimas consecuencias el camino contrario: llegar a un dominio tan absoluto de su lenguaje, que pueda saltar por encima de la cerca y volver a ver la realidad en toda su confusión, una vez más como si fuera la primera vez. Como en la frase de Shakespeare, la vida es como el cuento de un idiota, lleno de sonido y de furia. El escritor es un Dios menor, pequeño y torpe que debe tomar otra vez de ese caos los elementos que le sirvan para construir su moderado cosmos. El traductor debería ser capaz de acompañarlo. Hoy, con la intrusión de la informática, estamos asistiendo a una revolución comparable a la invención de la imprenta: la posibilidad de mas conocimiento sea accesible a más personas. ¿Significó la imprenta el fin de la cultura? Sí, sin ninguna duda. De la cultura medieval, tal como se entendía en su momento: cultura como recopilación. Nos es posible imaginar reacción indignada de un monje copista ante ese engendro del mal, la imprenta, máquina maldita de destrucción cultural. Dante Alighieri escribió La Divina Comedia en lengua toscana. Pero otros poetas de su tiempo y él mismo seguían escribiendo en latín. Todavía se consideraba que la "gran" cultura, la ecuménica, la Importante, era en latín. La lengua cambia constantemente, crece, se modifica, se interrelaciona con otras lenguas. Recuerdo en los años cincuenta y sesenta la desesperación de los que suponían que el doblaje de las series al portorriqueño básico iba a provocar una generación de jóvenes argentinos capaces de hablar de “golpiza” y “balacera”, de decir “voltéate” en lugar de “date vuelta”. (No sé cómo van a traducir esto los pobres intérpretes, me alegro de no estar en su lugar). Lo que provocó, en realidad, es un pueblo familiarizado con muy variadas formas dialectales del español. Tengo una hermana que vive en Chicago y se dedica a las investigaciones sociales. En cierta oportunidad tuvo que trabajar en un tema de mercado. Un canal latino había comprado el teleteatro “Muñeca brava”, producido en la Argentina, y quería saber si la mayoría latina en Chicago, formada por mexicanos, estaba dispuesta a aceptar y comprender el dialecto argentino. Mi hermana tuvo que coordinar grupos de mujeres que veían el teleteatro en dos versiones: la argentina original y otra versión doblada al mexicano. Para gran alivio de todo el mundo, las mujeres mexicanas entendían perfectamente la versión original y la preferían. Si el autor crea, el traductor recrea. Constantemente tiene que elegir entre construcciones, términos, conceptos, palabras. Y las lenguas cambian. Una y otra vez se alzan voces milenaristas acerca de los males que pueden acontecer si se permite que la lengua siga modificándose. El inglés, la lengua del imperio, penetra todas las demás, pero a su vez se ve penetrada, en este momento, por el español. Yo misma me irrito al ver que se traduce al español usando el anglicismo “controversial” cuando tenemos la linda palabra “polémico”, aparece “reluctante” por “renuente”, “remover” por “quitar”. Y sin embargo, nada de esto empobrece el lenguaje: al contrario, deberíamos dar la bienvenida a nuevos sinónimos que lo hacen más rico y variado. En los Mabinogion, esos textos medievales de la literatura popular galesa, hay una historia estremecedora que da cuenta de lo antiguo que es ese terror, común a toda la humanidad, porque implica una pérdida de la identidad que se asimila a la muerte. Un ejército de galeses invade Europa, llegan victoriosos hasta Roma, hacen cautivas a muchas romanas, que toman como esposas y se vuelven a Gales llevándolas con ellos. Para que sus hijos mantengan la pureza del idioma galés, los guerreros le cortan la lengua a sus mujeres romanas. Hoy, por suerte, nadie tiene el poder de cortarle la lengua a quien aporte cambios al lenguaje. Ya sabemos que el diccionario es una herramienta útil y no un libro sagrado, ni un código legal. Los traductores sabemos que a veces es mejor el google que el diccionario, sobre todo cuando se trata de averiguar la frecuencia de uso de una palabra o una construcción. El chat o los mensajes de textos, son nuevos códigos, comparables al código Morse, o al lenguaje de los telegramas. No hay que asustarse. Hoy, como siempre, se teme a lo que no se conoce. Quisiera cerrar esta charla con un cuento brevísimo que involucra a los traductores, a la traducción. Como autora de ficción, nada me permite expresar mejor la angustia, la ambigüedad y la confusión que el tema me propone. Las carnes permitidas En mi ejemplar de la Biblia, el Levítico menciona al onocrótalo y el calamón, al heriodón y caradrión entre las especies inmundas. Se pueden comer, en cambio, el brugo y los de su casta, y el ataco y el ofiómaco, convenientemente aderezados con grasa fresca de traductor.