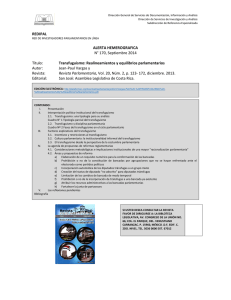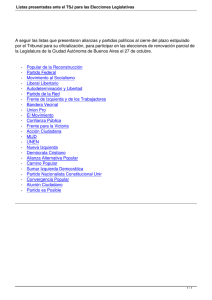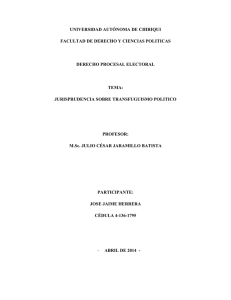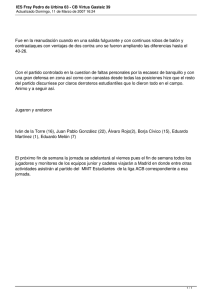Un Análisis Económico del Transfuguismo Político
Anuncio
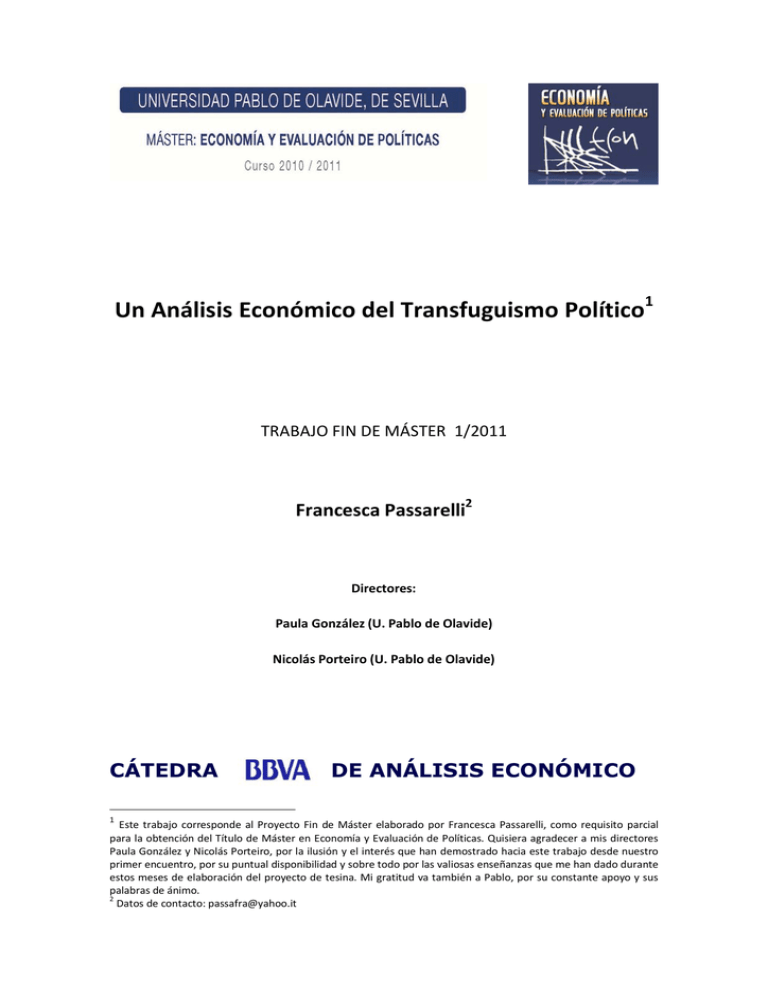
Un Análisis Económico del Transfuguismo Político1 TRABAJO FIN DE MÁSTER 1/2011 Francesca Passarelli2 Directores: Paula González (U. Pablo de Olavide) Nicolás Porteiro (U. Pablo de Olavide) CÁTEDRA 1 DE ANÁLISIS ECONÓMICO Este trabajo corresponde al Proyecto Fin de Máster elaborado por Francesca Passarelli, como requisito parcial para la obtención del Título de Máster en Economía y Evaluación de Políticas. Quisiera agradecer a mis directores Paula González y Nicolás Porteiro, por la ilusión y el interés que han demostrado hacia este trabajo desde nuestro primer encuentro, por su puntual disponibilidad y sobre todo por las valiosas enseñanzas que me han dado durante estos meses de elaboración del proyecto de tesina. Mi gratitud va también a Pablo, por su constante apoyo y sus palabras de ánimo. 2 Datos de contacto: [email protected] Un Análisis Económico del Transfuguismo Político1 Autora: Francesca Passarelli2 Tutores: Paula González (Universidad Pablo de Olavide) Nicolás Porteiro (Universidad Pablo de Olavide) Esta versión: 25 de octubre de 2011 1 Este trabajo corresponde al Proyecto Fin de Máster elaborado por Francesca Passarelli, como requisito parcial para la obtención del Título de Máster en Economía y Evaluación de Políticas. Quisiera agradecer a mis directores Paula González y Nicolás Porteiro, por la ilusión y el interés que han demostrado hacia este trabajo desde nuestro primer encuentro, por su puntual disponibilidad y sobre todo por las valiosas enseñanzas que me han dado durante estos meses de elaboración del proyecto de tesina. Mi gratitud va también a Pablo, por su constante apoyo y sus palabras de ánimo. 2 Datos de contacto: [email protected] Resumen En el argot político se denominan tránsfugas a quienes han obtenido un puesto de elección popular con el apoyo a sus candidaturas por un determinado partido político y, una vez ganada la elección, durante el desempeño de sus funciones, renuncian a la filiación del partido político que los respaldó e incluso se afilian a otro. La literatura política argumenta que este tipo de conductas obedece, en muchos casos, a estrategias partidarias, a fin de obtener triunfos electorales. Este trabajo presenta un estudio del transfuguismo político, desde una perspectiva de análisis económico. El objetivo del trabajo es analizar la actuación de un político que debe decidir con qué plataforma política concurre a las elecciones y, posteriormente, si abandona la disciplina de la misma, convirtiéndose de este modo en un tránsfuga. Para ello, contruimos un modelo de competencia electoral bipartidista en el que coexisten motivaciones tanto idelógicas como oportunistas en el comportamiento de los políticos. En este contexto, analizamos los incentivos de los políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro partido bajo distintos escenarios: (i) Un escenario de referencia en el que no se permite transfuguismo; (ii) una situación en la que los políticos pueden ser tránsfugas y decidir, una vez elegidos, migrar al otro partido político; y (iii) un contexto en el que los tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden formar su propio grupo político al margen de éstas. Nuestros resultados muestran que el escenario (iii) es el más proclive a la presencia de transfuguismo. Sin embargo, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en el caso (ii), el transfuguismo no está únicamente inducido por intereses oportunistas sino que tiene también una motivación ideológica. Palabras clave: Transfuguismo político, economía política, modelos políticos de agencia, renta de ego, ideología. 1. Introducción Este trabajo presenta, desde una perspectiva de análisis económico, un estudio del fenómeno político conocido como transfuguismo. El objetivo del trabajo es analizar la actuación de un político que debe decidir con qué plataforma política concurre a las elecciones y, posteriormente, si abandona las filas de la misma, convirtiéndose de este modo en un tránsfuga. Para ello contruiremos un sencillo modelo de competencia electoral en el que coexistirán motivaciones tanto idelógicas como oportunistas en el comportamiento de los políticos. El transfuguismo puede definirse, en líneas generales, como aquel fenómeno de movilidad parlamentaria que se realiza durante una legislatura y que consiste en que un representante popular democráticamente elegido no abandona su cargo, pero sí abandona la formación política con la que había concurrido a las elecciones para pasar a formar parte de otra, determinando de este modo un nuevo equilibrio en la mayoría gobernante. En España, el origen del transfuguismo data del periodo de la Restauración. Tras el final de la dictadura franquista este fenómeno se institucionaliza en España y, desde entonces, ha sido una nota distintiva del sistema político de este país. Son muchos los casos de transfuguismo político que se han producido en los últimos años. En 2009, por ejemplo, destacó el caso del ayuntamiento de Benidorm, donde el concejal del Partido Popular (PP) José Bañuls abandonó el grupo municipal popular para pasar al grupo Mixto, formalizando una moción de censura contra el alcalde Manuel Pérez Fenoll, del PP. Esto impidió a Fenoll mantener la mayoría absoluta, con lo que acabó perdiendo la alcaldía. Otro caso de amplia resonancia mediática ha sido el de San Sebastián de La Gomera en 2008, donde un concejal de Coalición Canaria abandonó el grupo municipal para luego pasar al grupo Mixto. Esto permitió formalizar una moción de censura contra el alcalde de la capital de la isla, que finalmente perdió la alcaldía.1 Las causas del transfuguismo deben buscarse en la crisis de la representación política, unida al deficiente trato jurídico con el que se abordan generalmente los casos de transfuguismo. La extensión del sufragio y el surgimiento y consolidación de los partidos políticos ha alterado la relación entre representante y representados tal y como ésta se venía interpretando. Los partidos políticos se sitúan ahora como órgano intermedio entre la esfera del gobierno y la esfera de la ciudananía. Están encargados de seleccionar a sus candidatos, conducir la campaña, y movilizar al electorado. Pero, al mismo tiempo, exigen disciplina a los elegidos. La discusión parlamentaria no está orientada a convencer al 1 Casos similares se han producido en otros países. En Italia, por ejemplo, destaca el reciente caso del diputado D. Scilipoti del partido Italia Dei Valori (IDV), quien en 2010, frente a la eventualidad de votar una moción de censura contra el Gobierno de Berlusconi, expresa su apoyo al mismo y abandona su partido para pasar al grupo Mixto. Ese mismo año apoya una moción de confianza al gobierno. 1 adversario político, sino a exponer públicamente, para conocimiento de los electores, las razones que mueven a cada fuerza política a comportarse de un modo u otro. Dentro de estas coordenadas, el diputado ha de actuar disciplinadamente y no debe adoptar posturas diferentes a las de su grupo (parlamentario) o partido. Sin embargo, las contradicciones que surgen en el ámbito jurídico frenan la hegemonía de los partidos y tienen como resultado, en muchos casos, la permisividad de las conductas tránsfugas. Mientras que la Constitución Española reconoce el papel central de intermediación representativa de los partidos políticos, también se hace alusión (indirecta) en la misma a la titularidad personal del escaño. En este sentido, diversas sentencias del Tribunal Constitucional han declarado el derecho de los elegidos a permanecer en el cargo público, negando de ese modo el papel central de los partidos políticos en el proceso de formación de la voluntad popular. Los estudios existentes sobre los fenómenos de movilidad parlamentaria pertenecen, mayoritariamente, al ámbito de la literatura política. Hasta donde nosotros sabemos, y pese a la relevancia que el transfuguismo tiene en muchas democracias representativas, no hay trabajos previos en la literatura económica que hayan analizado de modo formal este fenómeno. Y es, precisamente, a esta línea de investigación a la que pretende contribuir este trabajo. Para ello, desarrollaremos un modelo de competencia electoral bipartidista, inspirado en los modelos políticos de agencia, en el que los candidatos (distribuidos ideológicamente en un espectro unidimensional) deben decidir con qué partido concurren a las elecciones y, en caso de ser elegidos, si abandonan o no a la hora de implementar la política, la disciplina de su partido (ésto es, si se convierten en tránsfugas). La clave del modelo radica en considerar que el comportamiento del candidato se basa en dos criterios: el ideológico y el “oportunista”. Por un lado, el político asigna valor a concurrir con un partido (e implementar una política) que sea cercana a su posición ideológica pero, por otro, también tiene en cuenta las diferentes probabilidades de éxito (es decir, de salir elegido) que tiene con cada uno de los partidos. En este contexto, analizaremos los incentivos de los políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro partido bajo distintos escenarios. En primer lugar, consideraremos un escenario de referencia en el que los políticos no tienen capacidad para ser tránsfugas (por ejemplo, porque el transfuguismo no está permitido). En este caso, si se presentan a las elecciones con un determinado partido tienen que poner en práctica la política anunciada por dicho partido en su programa electoral. En segundo lugar, incorporaremos la posibilidad de que los políticos sean tránsfugas y decidan, una vez elegidos, migrar al otro partido político. Y, finalmente, en línea con la evidencia existente que señala que la mayor parte de los fenómenos de movilidad parlamentaria se producen hacia el grupo 2 Mixto, extenderemos el análisis a un contexto en el que los tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden formar su propio grupo al margen de éstas. Observamos como, cuando el transfuguismo es ilegal, las motivaciones oportunistas juegan un papel relevante a la hora de decidir la afiliación política. Cuanto mayor es la renta de ego, y la ventaja electoral a priori de un determinado partido, mayor es el rango ideológico para el cual el candidato decide concurrir a las elecciones con dicho partido. Cuando el transfuguismo entre partidos está permitido, encontramos que éste sólo surge en equilibrio si la diferencia en la probabilidad de éxito con ambas plataformas políticas es suficientemente grande. En este caso, puede haber candidatos con ideología más próxima a la de un partido que se “camuflen”, presentándose con el otro partido para así tener más probabilidades de salir electos, y legislen posteriormente acorde a la ideología del partido al que son más afines. Finalmente, cuando los políticos tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden formar su propio grupo político al margen de los partidos establecidos, encontramos que el rango de ideologías para el cual los políticos son tránsfugas es siempre mayor. Esto viene dado por el hecho de que, en este escenario en el que está permitido que surjan formaciones independientes, los políticos gozan de una mayor flexibilidad de comportamiento, al poder “graduar” la distancia ideológica a la que se sitúan con respecto al partido con el que concurrieron a las elecciones. Asimismo, es interesante destacar que en este escenario, a diferencia del anterior, el transfuguismo no está únicamente inducido por intereses oportunistas sino que tiene también una motivación ideológica. En este sentido, nuestros resultados muestran que incluso si eliminamos el componente oportunista (haciendo que los partidos tengan la misma probabilidad de éxito, o eliminando la renta de ego), sigue surgiendo transfuguismo por parte de aquellos políticos de ideología más moderada. El trabajo se estructura del siguiente modo. En la Sección 2 presentamos el concepto de transfuguismo político y ubicamos el marco teórico doctrinal sobre el que se gesta dicho fenómeno. La Sección 3 enmarca el fenómeno del transfuguismo dentro de la literatura en economía política. En la Sección 4 presentamos un modelo sencillo de competencia electoral bipartidista que sirve de base para el análisis. La Sección 5 analiza los incentivos de los políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro partido en un escenario de referencia en el que no hay transfuguismo. La Sección 6 incorpora la posibilidad de que los políticos sean tránsfugas y decidan, una vez elegidos, migrar de partido. La Sección 7 extiende el análisis a un contexto en el que los tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden formar su propio grupo político al margen de las mismas. Por último, la Sección 8 presenta las principales 3 conclusiones de nuestro análisis y señala algunas líneas futuras de investigación. Todas las pruebas se presentan en un Apéndice final. 2. El Transfuguismo desde una Óptica Político-Jurídica En esta sección, y previamente a la descripcion del modelo, dedicamos un breve espacio a la ubicación del marco teórico doctrinal sobre el que se gesta el fenómeno del transfuguismo político, así como a la presentación del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia existente en torno al mismo en España. 2.1. El Transfuguismo: Concepto y Origen La Real Academia Española de la Lengua define al tránsfuga como “aquella persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. La definición de tránsfuga se presenta en otra de sus acepciones restringida al campo de la vida política y señala que un tránsfuga es “aquella persona que con un cargo público no abandona éste al separarse del partido que lo presentó como candidato.” En línea con esta segunda acepción, Tomás (2002) define transfuguismo como aquel comportamiento de un político que “consiste en ubicarse voluntariamente en una posición representativa distinta a la pretendida por el partido o formación en cuyas listas se presentó ante los electores, bien desde el inicio del desempeño del cargo público representativo, bien posteriormente a causa de un cambio de grupo”. En definitiva, con el concepto de transfuguismo se suele indicar aquel fenómeno de movilidad parlamentaria que se realiza durante una legislatura y que consiste en que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, no abandona su cargo pero sí abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a otra, determinando de este modo un nuevo equilibrio en la mayoría gobernante. En España, el fenómeno del transfuguismo surgió en el periodo de la Restauración (1874-1931), y ha sido una nota distintiva del sistema político español hasta la fecha actual. Con la Restauración canovista se superó el sistema de partido único y se diseñó un sistema político bipartidista. No obstante, dicho sistema estaba basado en un bipartidismo ficticio, y el transfuguismo surgió de manera natural convirtiéndose en un comportamiento indispensable para el perfecto funcionamiento del mismo. En este “contexto falsamente bipartidista”2 de la Restauración, los tránsitos que los representantes efectuaban tenían como puntos de origen y/o destino los partidos Liberal-Conservador y Conservador-Liberal, cuyas denominaciones ya demuestran de por sí el carácter de reversibilidad de los mismos. 2 Véase Reniu Vilamala (1996). 4 El transfuguismo vuelve a institucionalizarse en España con la recuperación de las libertades democráticas tras el final de la dictadura franquista. En este momento, los fenómenos de movilidad parlamentaria alcanzan una dimensión socio-política tal que permiten utilizar plenamente el término de transfuguismo. Además, dichos cambios ya no se realizarán de un partido a su contrario, sino que los partidos receptores de los tránsfugas serán aquellos (en la mayoría de los casos) más próximos ideológicamente a los respectivos partidos de origen. Esto implica, a diferencia de lo que ocurría en la Restauración, que la democracia representativa se encuentra amenazada por sus propios mecanismos de funcionamiento, en especial por su principal instrumento, la representación política. Y es, precisamente, en la crisis de la representación política donde se ubica el marco doctrinal sobre el que se gesta el fenómeno del transfuguismo político. Dicho marco doctrinal se analiza en la siguiente subsección. 2.2. Marco Doctrinal: La Crisis de la Representación Política Generalmente, la idea de representación democrática se asocia a la idea de elección, en el sentido de que, siendo el objetivo el de instaurar un enlace entre ciudadanos y organización autoritaria, la mejor forma de alcanzarlo es la existencia de una relación de carácter electoral entre diputado y colectividad.3 Tradicionalmente, se ha reconocido la existencia de dos elementos que integran la representación política —el representante y el representado—, y su principal característica radica en la existencia de tensiones y conflictos originadas por el incumplimiento, por parte del primero, de la voluntad del segundo. Es decir, surgen discrepancias entre los intereses de los representados y las actuaciones de sus representantes. La concepción medieval del mandato imperativo trataba de superar estas tensiones mediante dos instrumentos: los cuadernos de instrucciones (donde se establecían los contenidos que debían tener las actuaciones del representante) y la revocabilidad del mandato: los representados tenían, en la capacidad de revocación, su seguro contra cualquier desviación por parte del representante. Sin embargo, con la Revolución francesa este esquema se rompe, ya que se va formando una idea de representante en el sentido de representante de la Nación en su conjunto, y no del grupo que lo eligió. Asimismo, desaparece la relación específica entre representante y representado en el proceso de formación de la voluntad de la Nación puesto que la reunión de los diputados en la Asamblea expresa directamente y soberanamente la voluntad de la Nación. Desaparecen, por tanto, los instrumentos de control medieval anteriormente mencionados y se instaura el concepto de representación nacional. 3 A tal proposito, véase Crisafulli (1990), quien afirma que el representante, para ejercer correctamente su tarea, tiene que ser representativo de sus electores. 5 La evolución de la sociedades, la extensión del sufragio y el surgimiento y consolidación de los partidos políticos ha complicado inevitablemente la relación representativa tal y como ésta se venía interpretando. Especialmente, los partidos políticos se han convertido en el centro del proceso político, lo cual implica que la representación adquiere ahora una doble función. Por un lado, vertebrar estas sociedades plurales y, por otro, legitimarlas vía consenso mayoritario. En la nueva formulación de la representación hay tres sujetos: el representante, los representados y los partidos políticos, que se sitúan como órgano intermedio entre la esfera del gobierno y la esfera de la ciudananía y modulan la dualidad inicial entre representante y representado. Surge, de este modo, una doble relación: la que liga a los representados (caracterizados como electores) con el partido; y la que se asemeja al tradicional mandato imperativo que vincula a los representantes con el partido al cual pertenecen. A priori, la existencia de los partidos no debería cambiar la relación entre representantes y representados, ya que los representados transmitirían a los partidos políticos una serie de principios que se ejecutarían a través de los representantes por ellos propuestos. Pero lo cierto es que el surgimiento de los partidos políticos ha hecho que cobren fuerza nuevos conceptos representativos, tales como el mandato ideológico o el mandato de partido, y que la representación política se articule a través de dichos conceptos, apuntándose hacia la sustitución, mediantes los programas electorales, de los antiguos cuadernos de instrucciones típicos del mandato imperativo. Como resultado, se produce la quiebra del mandato representativo, ya que se hurta a los representados de la potestad de control expresada en la concepción de la representación como responsabilidad, a través de la potesdad del partido para la confección de las candidaturas. 2.3. Transfuguismo Político y Jurisprudencia Son varios los autores que han señalado que uno de los motivos del transfuguismo se debe a la cobertura jurídica que se otorga a dicho fenómeno en muchas democracias contemporáneas.4 En esta subsección haremos un breve repaso del ordenamiento constitucional y la jurisprudencia que impera en España para mostrar que las contradicciones que surgen en el ámbito jurídico tienen como resultado, en muchos casos, la permisividad de las conductas tránsfugas. En primer lugar, el ordenamiento constitucional español contempla los elementos de 4 En este sentido, Curreri (2004) considera que una de las causas jurídicas del transfuguismo es la mala interpretación que se le da al principio del libre mandato político contemplado en casi todas las Constituciones contemporáneas. Por su parte, Portero Molina (1992) argumenta que, jurídicamente, la libertad del parlamentario lleva implícita la titularidad personal del escaño, sin que el partido pueda privarle del cargo. 6 la teoría clásica de la representación a lo largo de su articulado. El primero de dichos principios se establece en el artículo 1.2 de la Constitución Española (CE, de ahora en adelante), al señalar que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, de la que emanan los poderes del Estado”. Al establecer que la soberanía reside en el pueblo, la Constitución establece un régimen político democrático: el hecho de asignar la titularidad de la soberanía a un sujeto unitario y abstracto (el pueblo español) hace necesario que el ejercicio de la misma sea realizado por personas determinadas que actuarán como representantes del pueblo. De conformidad con el artículo 66.1 CE, la soberanía es ejercida a través de representantes agrupados en las Cortes Generales. Y el artículo 67.2 CE prohibe que los diputados y los senadores estén ligados por mandato imperativo, gozando de garantías que aseguran su libertad de expresión y su libertad personal, consagrada en el artículo 71 CE. De acuerdo con tales principios, el artículo 79.3 CE garantiza el voto personal e indelegable de los Senadores y Diputados, tratando de reconocer al más alto nivel jurídico la libertad de los representantes. Se deduce de aquí que los parlamentarios representan cada uno a toda la nación y que no hay intermediarios entre los individuos que la componen y el Parlamento. En tanto los representantes no están sujetos a ningún mandato ni disciplina alguna, cada escaño pertenece al elegido y nadie le puede revocar. Sin embargo, frente a esta concepción clásica de la representación, se ha venido constituyendo también en el ordenamiento jurídico español una nueva forma de concebir la representación que reconoce el papel central de intermediación representativa de los partidos políticos.5 Precisamente, en el artículo 6 CE se establece que “los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad y son instrumentos fundamentales para la participación”. Es decir, se les otorga un papel del cual se deduce que sin ellos no se puede participar en las decisiones del Estado. El artículo 23 CE profundiza aún más sobre ello, al señalar que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos [. . . ] por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Y, como ya lo expresaba el artículo 6 CE, los representantes deben pertenecer a un partido político. Por último, el artículo 68.3 CE establece los criterios de elección basados en un sistema proporcional, y la fórmula electoral proporcional sólo se puede llevar a la práctica si existen partidos políticos. Observamos, por tanto, que en el ordenamiento jurídico español conviven la concepción clásica de la representación —la del “mandato representativo”—, y una concepción moderna fundamentada en los partidos —la del “mandato ideológico”—. Esta ambigüedad en la legislación respecto del viejo y el nuevo concepto de representación, ha ocasionado que se 5 De hecho, en la mayoría de los textos constitucionales de las democracias contemporaneas se reconoce el papel central de intermediación representativa de los partidos políticos en el proceso de organización del pluralismo social. 7 haya acabado por permitir, de forma legal, las prácticas de transfuguismo. En particular, hay un argumento jurídico que sostiene las prácticas del transfuguismo, y es el de la titularidad personal del escaño. Es a este argumento al que la jurisprudencia, en varias ocasiones ha atendido, permitiendo de este modo fenómenos de nomadismo político y parlamentario. El artículo 23.1 CE contempla un reconocimiento genérico, afirmando que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos por sufragio universal”. El apartado 2 del mismo artículo añade: “Asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. De este modo, el derecho comprendido en el artículo 23.2 CE contempla no sólo el derecho de acceso al cargo público sino también el derecho a permanecer en el mismo sin perturbaciones ilegítimas a las facultades o derechos a él inherentes, todo ello conforme lo “señalan las leyes”, pues no existiría propiamente protección del derecho de acceso si la permanencia en el cargo no estuviera garantizada. De hecho, el derecho a permanecer en el cargo público es un elemento clave de la relación representativa, tal y como lo ha declarado el Tribunal Constitucional en alguna de sus sentencias. Dichas sentencias han introducido mayor confusión, si cabe, en el esquema de representación política, al negar el papel central de los partidos políticos en el proceso de formación de la voluntad popular.6 Parece, por tanto, que la interpretación constitucional prevaleciente es la de que un individuo, una vez electo, es dueño de su escaño y, por consiguiente, puede marcharse libremente a otro partido distinto de aquel con el que concurrió a las elecciones, sin que de ello se derive consideración alguna en cuanto al falseamiento del proceso de expresión real de la voluntad popular. Esta interpretación, sin duda, supone la cobertura jurídica perfecta para el transfuguismo, en tanto que dicho comportamiento aparece como jurídicamente irreprochable e inatacable, con lo que la única crítica que cabría hacer es de índole puramente moral. 6 La STC 5/83, sobre el cese de cargo de alcalde por expulsión del partido, el Tribunal establece que siendo íntimamente relacionados los dos apartados del articulo 23CE, el segundo de ellos (derecho de acceso) solo puede comprenderse partiendo del primero (derecho de participación), precepto éste que evidencia que el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos se hace efectivo a través de los representantes y, por consiguiente, la permanencia de estos últimos en los cargos públicos depende de la voluntad de los electores que lo expresan en periódicas elecciones. Asimismo, la STC 10/83, sobre la destitución de concejales, afirma que la titularidad del escaño pertenece exclusivamente y personalmente al electo que, una vez elegido, es representante no solamente de quienes lo hayan votado, sino de todo el electorado y, por tanto, es titular de una función pública que no puede serle destituida por decisiones de entidades que no son órganos del Estado. En ese sentido, el representante es independiente del partido que, por tanto, no puede revocarlo atendiendo a su status, constitucionalmente protegido, de titular de un cargo público representativo. 8 3. El Transfuguismo y la Economía Política Los estudios relativos a los fenómenos de movilidad parlamentaria han de buscarse mayoritariamente en la literatura política. Aunque la literatura política ha ofrecido diferentes matizaciones del fenómeno del transfuguismo, éste se ha asociado en muchas ocasiones a un comportamiento de traición. Por ejemplo, Colomer (1990) señala que pueden ser muchas la motivaciones personales que inducen a los políticos a comportamientos tránsfugas, citando entre ellas “el deseo de mejorar sus expectativas, ya que suelen abandonar grupos que en su opinión les ofrecen pocas garantías de llevar a cabo sus políticas preferidas, facilitarles el acceso a cargos o permitirles la reelección”. Siguiendo esta postura crítica, Reniu Vilamala (2001) habla del fenómeno exponiendo que generalmente el tránsfuga no se suele dirigir hacia posiciones ideológicas aisladas y distantes del centro, sino hacia partidos cercanos sin que, en la mayoría de los casos, intervengan motivaciones ideológicas.7 En este trabajo queremos analizar el fenómeno del transfuguismo en el ámbito cientifico que liga política y economía a través del Estado y que se define como la Teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory). Dicha teoría, utilizando las herramientas del Análisis Económico, trata de estudiar el comportamiento de los agentes que actúan en el campo político. El punto de partida es el análisis de las motivaciones individuales de los agentes políticos para, considerando al Estado como la suma de las voluntades individuales, identificar los factores que determinan la definición de las políticas que son escogidas entre las diferentes opciones posibles. La Escuela de la Elección Pública, que surgió en Estados Unidos a finales de los años 50, tiene como objeto de análisis los mecanismos de decisión de las instituciones políticas, aplicando para ello a los decisores públicos (políticos, funcionarios, etc...) hipótesis de comportamiento racional similares a las de los agentes privados que operan en un mercado. En este sentido, la Public Choice no trata tanto de estudiar como la política debería funcionar o se espera que funcione (análisis normativo), sino como funciona realmente (análisis positivo). Se suele considerar a James M. Buchanan y Gordon Tullock como los “padres” de esta escuela de análisis.8 La Public Choice no considera a los políticos como agentes benevolentes que buscan maximizar el bienestar colectivo, sino como individuos racionales motivados por intereses “egoístas“ (toman sus decisiones buscando maximizar su propia utilidad, igual que cualquier agente en un mercado de bienes privado). Desde esta per7 No obstante, existe otra corriente de pensamiento que defiende el transfuguismo al ser éste un mecanismo de protección frente al poder, en ocasiones abusivo, de los partidos (véanse, por ejemplo, los argumentos presentados por Jeambar y Roucate, 1990, y Monedero, 1993). 8 Se considera el monográfico de Buchanan y Tullock (1962) como la referencia seminal en este campo. 9 spectiva, en la esfera política todos los actores se mueven según sus intereses privados: los electores apoyarán candidatos y propuestas políticas que crean que pueden satisfacer su propio interés personal; los políticos intentarán ser elegidos o reelegidos en los cargos públicos; los burócratas se esforzarán en favorecer su propia carrera, etc. En este contexto, esta visión individualista tiene el mérito de evidenciar como las instituciones públicas son, en realidad, un conjunto de individuos que toman decisiones y, sobre esta base, los modelos de Public Choice resultan útiles para explicar una serie de comportamientos relacionados con la esfera pública, tales como el intercambio de votos, el gasto en situaciones de déficit, la corrupción y, en nuestro caso, fenómenos de movilidad parlamentaria protagonizados por políticos tránsfugas. El modelo que proponemos para el análisis del fenómeno del transfuguismo encaja en este marco conceptual en tanto que se centra en el análisis de los incentivos que los representantes políticos pueden tener para decidir estratégicamente (en su propio beneficio) moverse de la plataforma política con la que concurrieron a las elecciones. Metodológicamente, el modelo que proponemos se basa en un modelo Downsiano de competencia electoral.9 Estos modelos, llamados también a veces modelos de Downs-Hotelling por su similitud con el análisis oligopolístico de Hotelling,10 se caracterizan por analizar situaciones en las que los votantes tienen preferencias unidimensionales y unimodales sobre una determinada decisión política. En esta dimensión “ideológica” se ubican los partidos políticos para tratar de atraer el voto de los ciudadanos. En estos modelos se aplica el llamado Teorema del Votante Mediano (Black, 1948), según el cual, bajo ciertas hipótesis sobre las preferencias individuales, el elector mediano será el decisivo. Más formalmente, en una elección por mayoría, si las preferencias de los votantes se pueden representar como un punto en una única dimensión, si todos los votantes votan por la política más cercana a la que ellos prefieren y si hay solamente dos plataformas políticas entre las que elegir, será elegida la política preferida por el votante mediano. Otro aspecto clave en la modelización es la motivación de los políticos y la capacidad de los votantes para ejercer control sobre ellos. En este aspecto, el modelo propuesto encaja dentro de los llamados Modelos Políticos de Agencia (véase Besley, 2006, para una introducción a estos modelos). Los modelos políticos de agencia enfatizan, predominantemente, las relaciones principal-agente que surgen entre los políticos y la ciudadanía. La clave de estos modelos radica en que, al contrario de los modelos estándar principal-agente en los que el decisor público es el principal (el regulador), aquí es la ciudadanía la que juega este papel, siendo los agentes (aquellos que deben ser supervisados), los políticos. En el enfoque de los Modelos Políticos de Agencia la sociedad delega la autoridad a los decisores 9 10 Véase Downs (1957) para el análisis pionero en este campo. Véase Hotelling (1929). 10 públicos y tiene una capacidad imperfecta para supervisar el comportamiento de éstos, lo que genera incentivos a que surjan comportamientos estratégicos (oportunistas). Si bien el análisis que se desarrolla en este artículo no modeliza explícitamente a los votantes y, por tanto, no permite analizar el proceso de supervisión de los políticos, es consistente en cierto modo con este enfoque. En primer lugar, consideramos que el fenómeno del transfuguismo no se puede evitar (lo que, como hemos visto, es acorde con el ordenamiento jurídico existente) y, en segundo lugar, suponemos que la capacidad de los votantes para “castigar” dichos comportamientos es limitada e imperfecta. Un segundo aspecto relevante en este tipo de modelos es la motivación de los políticos. En este sentido, y en línea con la mayoría de los trabajos existentes en este campo (véase, por ejemplo la monografía de Persson y Tabellini, 2000), suponemos que los políticos obtienen un beneficio privado por el hecho de ser elegidos que les motiva a intentar maximizar su probabilidad de elección.11 Pese a la relevancia que el transfuguismo tiene en muchas democracias representativas, no hay trabajos formales que analicen, desde una perspectiva económica este fenómeno. En este sentido, el trabajo más cercano al modelo que presentamos en este artículo es el reciente artículo de Huang (2010). En él, se estudia un modelo de competencia electoral bipartidista en el que hay distintos tipos de políticos: aquellos que pueden mentir sobre su verdadera posición ideológica y otros que, una vez electos, pueden modificar su posición por presiones de los grupos de interés. El objeto del artículo es analizar cómo estos comportamientos afectan al equilibrio político resultante. Aunque los fenómenos analizados por Huang no se pueden considerar transfuguismo político, al menos uno de ellos es conceptualmente similar al enfoque que nosotros proponemos. Para Huang los políticos que mienten anuncian una determinada preferencia política cuando concurren a las elecciones, y luego modifican esta posición, a la hora de implementar realmente la política, incurriendo en un coste que es creciente en la divergencia entre la posición anunciada y la realmente implementada. Nuestro trabajo adopta esta modelización al considerar que un político puede presentarse a las elecciones bajo el amparo de un determinado partido político (representado por una cierta posición ideológica), para luego abandonar el partido y ubicarse en otra posición ideológica. Al igual que en Huang (2010), ese cambio lleva aparejado un coste que es creciente en la distancia entre la posición del partido y la realmente elegida por el candidato. 11 Habitualmente, a este beneficio se le suele denominar “renta de ego” para enfatizar el hecho de que puede ir más allá de los pagos monetarios que el político en el poder pueda obtener (prestigio, contactos, satisfacción de la vanidad, etc.). 11 4. El Modelo Consideramos un modelo muy sencillo de competencia electoral en el que un candidato debe decidir con qué partido concurre a las elecciones y, en caso de ser elegido, decide también si abandona o no la disciplina del partido (ésto es, si se convierte en un tránsfuga). Consideramos la existencia de dos partidos políticos L y R y denotamos por σ h la ideología del partido h, h = L, R. Suponemos, sin pérdida de generalidad, que las posiciones ideológicas de los partidos son tales que σ L = l < σ R = r. En este contexto existe un potencial candidato que debe decidir con qué partido se presentar a las elecciones. Una vez se presente, si sale elegido, suponemos que será “pivotal” en la decisión sobre una determinada política, es decir, elegirá la política que debe ser implementada.12 Suponemos que el candidato tiene una ideología i ∈ [l, r] y denotamos por p ∈ [l, r] la política finalmente implementada. Por simplicidad, no modelizamos el proceso de votación y suponemos que la probabilidad de que un candidato salga elegido con cada una de las plataformas políticas es π h , h = L, R, asumiendo además, sin pérdida de generalidad, que πL < πR . En consonancia con muchos modelos en la literatura (véase, por ejemplo Huang, 2010; o González, Hindriks y Porteiro, 2011) suponemos que ostentar el cargo público reporta al político una “renta de ego”, E > 0.13 Para elegir con qué partido concurre a las elecciones, el candidato maximiza su utilidad esperada. La utilidad de un candidato de ideología i de concurrir con el partido h, h = L, R, es la suma de la renta de ego esperada por optar por una determinada plataforma, neto de los costes derivados de la toma de una determinada decisión. Estos costes son de dos naturalezas. En primer lugar, el candidato incurre en un coste cuadrático derivado de elegir una política distinta de la óptima según su ideología i. Este coste se parametriza a través del valor de µ > 0 que mide la intensidad del “coste ideológico”. Además, en consonancia con Huang (2010), suponemos que el político también incurre en un coste (que podría entenderse como un coste de reputación impuesto por los votantes) si implementa una política distinta de la asociada a la plataforma con la que concurrió a las elecciones. Suponemos que este coste asociado al transfuguismo es de dos niveles: por un lado, un coste F > 0 fijo (que no depende de la intensidad del transfuguismo) y, por otro lado, un coste cuadrático en la distancia entre la política implementada y la propuesta por el 12 Nuestros resultados se sostendrían con una versión más relajada de este supuesto en la que exijamos únicamente que la posición del político tenga influencia real sobre la política finalmente implementada. 13 A pesar de la dificultad de medir el valor de la “renta de ego”, el reciente trabajo de Keane y Merlo (2010) proporciona una manera de cuantificar, al menos parcialmente, esta renta como la suma de los salarios actuales de los políticos más una suma de otros incentivos, tanto monetarios como no (tales como ventajas en una futura carrera profesional). 12 partido (dónde el parámetro λ > 0 mide la intensidad de la penalización por parte de los votantes).14 Con estos ingredientes, la utilidad esperada de un candidato de ideología i de concurrir a las elecciones con el partido h e implementar la política p es: donde ¡ ¢ Ui = Eπ h − µ (i − p)2 − F # + λ (σ h − p)2 , #= ( 6 p 1 si σ h = 0 si σ h = p Por último, y para facilitar la exposición reduciendo el número de casos bajo estudio, realizamos dos supuestos sobre los valores de los parámetros del modelo. Supuesto 1 El coste fijo asociado al transfuguismo no es muy alto. Formalmente, (r − l)2 µ2 ≡ F̃ . F ≤ 4 (µ + λ) Este supuesto busca evitar situaciones en las que el coste del transfuguismo es tan alto que disuade totalmente a los políticos de ponerlo en práctica, reduciendo con ello el interés del análisis. Supuesto 2 Existe suficiente heterogeneidad idelológica. Formalmente, ³ µ´ r ≥ 1+ l. λ Este supuesto facilita el análisis ya que al hacer más amplio el espectro ideológico reduce la afinidad ideológica entre los candidatos y los partidos, favoreciendo con ello la emergencia de conductas de transfuguismo. En las próximas secciones analizaremos los incentivos de los políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro partido bajo distintos escenarios. En primer lugar, consideraremos un escenario de referencia en el que no hay transfuguismo. Posteriormente, incorporaremos la posibilidad de que los políticos sean tránsfugas y decidan, una vez elegidos, migrar al otro partido político. Y, ya por último, extenderemos el análisis a un contexto en el que los tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden crear formaciones independientes al margen de los partidos que ya existen. 14 Se podría considerar que este término recoge no sólo la penalización que la sociedad impone al transfuguismo, sino también los costes éticos que esta conducta pueda suponer para el político. 13 5. Equilibrio en Ausencia de Transfuguismo Consideremos primero, como caso de referencia, la situación en la que los políticos no tienen capacidad para ser tránsfugas (se podría interpretar como una situación en la que el transfugismo es ilegal). Esto significa que si un político se presenta a las elecciones con el partido h, tiene que poner en práctica la política anunciada por dicho partido en su programa electoral, es decir, σh . En este caso, la utilidad esperada de un candidato de ideología i que se presenta con el partido L es UL = Eπ L − µ (i − l)2 , mientras que la de un candidato que se presenta con el partido R es UR = Eπ R − µ (i − r)2 . Se observa que la estructura de ambas funciones de utilidad es la misma. Por un lado, la utilidad del político depende positivamente de la renta de ego (ponderada por la probabilidad de salir electo con cada partido). Por otro lado, dicha utilidad se ve reducida por el coste ideológico derivado de presentarse con una plataforma cuya ideología no se corresponde con la del candidato en cuestión. Partiendo de estas funciones es muy fácil demostrar que: Proposición 1 Un candidato de ideología i, Se presentará con el partido L si i≤ l + r E (π R − π L ) − . 2 2µ (r − l) Se presentará con el partido R si i≥ l + r E (π R − π L ) − . 2 2µ (r − l) De la Proposición 1, podemos extraer fundamentalmente dos intuiciones. En primer lugar, observamos que, si la decisión del candidato fuese únicamente ideológica (es decir, si nos abstraemos de la renta de ego y, con ello, de la motivación de los candidatos por salir elegidos), la elección del partido con el que presentarse a las elecciones vendría dada, . Aquellos candidatos con ideología a la derecha de l+r se únicamente, por el umbral l+r 2 2 presentarían con el partido R (al ser ideológicamente más próximos a R que a L), mientras lo harían con el partido L. que aquellos con ideología a la izquierda de l+r 2 E(πR −πL ) En segundo lugar, el término 2µ(r−l) representa el sesgo que impone en la decisión del político la renta de ego y las diferentes probabilidades de éxito de los partidos políticos. 14 Observamos como cuánto mayor es la renta de ego y la ventaja electoral a priori del partido R, mayor es el rango de ideologías para las cuales el candidato decide concurrir a las elecciones con el partido R. Sin embargo, hay dos factores que actúan en el sentido contrario: µ, que parametriza la importancia que asocia el candidato a presentarse con un partido distinto a aquel al que es afín ideológicamente, y la distancia ideológica entre ambos partidos, (r − l) . 6. Transfuguismo entre Partidos Supongamos ahora que el transfuguismo está permitido y, por tanto, una vez ganada la elección, los políticos pueden decidir cambiar de ideología, renunciando a la filiación del partido político que los respaldó, y aplicar la política del partido con el que no concurrieron a las elecciones. En esta situación el político tiene cuatro posibles comportamientos: 1. Presentarse con el partido L y no hacer transfuguismo. En este caso la utilidad esperada de un candidato de ideología i es: ULNT = Eπ L − µ (i − l)2 . 2. Presentarse con el partido R y no hacer transfuguismo. En este caso la utilidad esperada de un candidato de ideología i es: URNT = Eπ R − µ (i − r)2 . 3. Presentarse con el partido L y legislar conforme a la ideología del partido R. En este caso la utilidad esperada de un candidato de ideología i es: ULT = Eπ L − µ (i − r)2 − λ (l − r)2 − F. 4. Presentarse con el partido R y legislar conforme a la ideología del partido L. En este caso la utilidad esperada de un candidato de ideología i es: URT = EπL − µ (i − l)2 − λ (r − l)2 − F. Para poder caracterizar el comportamiento de los candidatos, debemos comparar la utilidad esperada de los mismos bajo estas cuatro alternativas. La Proposición 2 muestra el resultado de esta comparación. Proposición 2 Un candidato de ideología i: 15 Si π R − πL ≤ F +λ(r−l)2 , E • se presentará con el partido L y legislará acorde a la ideología l, si i≤ l + r E (π R − π L ) − , 2 2µ (r − l) • se presentará con el partido R y legislará acorde a la ideología r, si i≥ Si π R − πL > l + r E (π R − π L ) − . 2 2µ (r − l) F +λ(r−l)2 , E • se presentará con el partido R y legislará acorde a la ideología l, si i≤ F l + r λ (r − l) − − , 2 2µ 2µ(r − l) • se presentará con el partido R y legislará acorde a la ideología r, si i≥ F l + r λ (r − l) − − . 2 2µ 2µ(r − l) Observamos, en primer lugar, que si las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas son similares, los resultados son los mismos que en ausencia de transfuguismo. Es decir, aunque los políticos pueden estratégicamente cambiar de partido político a la hora de legislar, esto no ocurre en equilibrio.15 Por tanto, los candidatos tienen incentivos a ser tránsfugas sólo si la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas es suficientemente grande. En este caso, puede haber candidatos con ideología más próxima a la del partido L que se “camuflen”, presentándose con R, para así tener más probabilidades de salir electos, y legislen posteriormente acorde a la ideología l. Asimismo, observamos como el rango de ideologías para las cuales el candidato decide presentarse con el partido R y legislar, posteriormente, acorde a la ideología l, aumenta cuanto menores son los costes asociados al transfuguismo, F y λ, y mayor es el coste ideológico de concurrir a las elecciones con un partido distinto a aquel con el que el candidato es afín ideológicamente, µ. Con respecto a la distancia ideológica entre ambos partidos, (r − l) , el efecto es ambiguo.16 15 La ausencia de transfuguismo es también más probable cuanto menor es el valor de la renta de ego (E), cuanto mayores son los costes asociados al transfuguismo (λ y F ), y cuanto mayor es la diferencia ideológica entre partidos (r − l). q F 16 Se puede demostrar que si (r − l) ≤ λ aumentos en la distancia ideológica entre los partidos q favorecen la presencia de transfuguismo, mientras que si (r − l) > Fλ el efecto es el contrario. 16 Merece también la pena destacar que la diferencia en los márgenes esperados de victoria entre partidos, π R − π L , si bien determina la existencia o no de transfuguismo, no afecta a la intensidad de éste. En la Proposición 2 observamos como cuando existe transfuguismo, el rango de ideologías para las cuales el candidato decide ser tránsfuga es independiente de la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas. Otro aspecto interesante a analizar es cómo el transfuguismo afecta a la elección de la política que es finalmente implementada. Como comentamos tras la Proposición 1, si sólo la ideología importase, un candidato i, en caso de ser elegido, se comportaría de acuerdo con el siguiente patrón: Si i < l+r , 2 eligiría la política l. Si i > l+r , 2 eligiría la política r. Sin embargo, las Proposiciones 1 y 2 nos muestran que, tanto en ausencia de transfuguismo como en presencia del mismo, el umbral a partir del cual se implementa una políti. En ausencia de transfuguismo, el último candidato (es deca u otra no es nunca l+r 2 cir, aquel con el nivel de ideología más próximo a r) que legislaría acorde a la ideR −π L ) − E(π . Cuando existe transfuguismo entre partidos, dicho umbral ología l es l+r 2 2µ(r−l) F es l+r − λ(r−l) − 2µ(r−l) . Observamos como, en ambos casos, el umbral es inferior a l+r , 2 2µ 2 ya que como el partido R tiene una ventaja electoral, hay candidatos que aunque están ideológicamente más próximos a l deciden legislar acorde a la política del partido R. Sin embargo, no resulta obvio a priori determinar bajo qué escenario los políticos elegirán una política más cercana a aquella a la que son más afines ideologicamente, con transfuguismo o sin él. El Corolario 1 nos proporciona la respuesta a esta pregunta. Corolario 1 La proporción de candidatos que elegirá la política a la que son más afines ideológicamente es mayor con transfuguismo que en ausencia de él. El motivo de este resultado radica en el hecho de que el transfuguismo añade una flexibilidad adicional al comportamiento del político, permitiéndole cambiar su posición una vez electo. Los políticos, cuando no pueden ser tránsfugas, están dispuestos a distanciarse de su ideología cuando deciden con qué plataforma concurren a las elecciones (y también en el momento de decidir la política). Por el contrario, cuando el transfuguismo es una opción, los políticos, una vez ganadas las elecciones, pueden permitirse aplicar una política más cercana a su ideología, ya que no tienen que preocuparse por salir elegidos. 7. Transfuguismo y Formaciones Independientes En la Introducción de este trabajo mencionamos dos casos de transfuguismo en España, en los que los tránsfugas se ubicaron en el grupo Mixto. De hecho, este parece ser el patrón 17 de comportamiento más generalizado, y la mayoría de los casos de transfuguismo son protagonizados por representantes políticos que no eligen la política del partido contra el cual hayan concurrido a las elecciones, sino que deciden crear formaciones políticas independientes.17 En esta sección extendemos nuestro análisis del transfuguismo a un contexto en el que los políticos tránsfugas no están limitados a optar entre una de las dos plataformas políticas existentes, sino que pueden formar su propio grupo político al margen de los partidos existentes. Formalmente, suponemos ahora que existe la posibilidad de que el político, si es tránsfuga, elija una política (p∗ ) que no sea la de ninguna de las dos plataformas políticas que concurrieron a las elecciones. Es decir, por ejemplo, un político que haya concurrido con el partido L a las elecciones podría decidir irse de dicho partido y poner en práctica una política distinta a l, pero que tampoco sea r. En este contexto un candidato de ideología i puede elegir entre cuatro posibles alternativas: 1. Presentarse con L y no hacer transfuguismo. En este caso la utilidad esperada es: ULN T = Eπ L − µ(i − l)2 . 2. Presentarse con L y ser tránsfuga a la hora de legislar. En este caso la utilidad esperada es: ULT = Eπ L − µ[i − p∗ ]2 − λ[l − p∗ ]2 − F. 3. Presentarse con R y no hacer transfuguismo. En este caso la utilidad esperada es: URN T = Eπ R − µ(i − r)2 . 4. Presentarse con R y ser tránsfuga a la hora de legislar. En este caso la utilidad esperada es: URT = Eπ R − µ[i − p∗ ]2 − λ[r − p∗ ]2 − F. Para poder caracterizar el comportamiento de los candidatos, debemos comparar la utilidad esperada de los mismos bajo estas cuatro alternativas, teniendo en cuenta cuál será la política que finalmente implementará un político si decide abandonar la plataforma política con la que concurrió a las elecciones. Por tanto, debemos calcular, en primer lugar, qué política implementaría un político que decide ser tránsfuga, es decir, calcular el valor de p∗ . Maximizando la utilidad esperada del político obtenemos, 17 En países como España e Italia la existencia del grupo Mixto, que es capaz de ofrecer a los parlamentarios casi todas las ventajas funcionales y financieras que derivan de la adhesión a grupos parlamentarios, ha acentuado los fenómenos de movilidad parlamentaria hacia el interior de los mismos. 18 Lema 1 Un político de ideología i que decide ser tránsfuga, Si se presentó con el partido L implementará una política p∗ = p∗L = µi + λl µ+λ Si se presentó con el partido R implementará una política p∗ = p∗R = µi + λr µ+λ Del Lema 1 se desprende que la política elegida por el político es una combinación convexa entre su propia posición ideológica y la del partido con el que concurrió a las elecciones. Los pesos asignados a cada ideología reflejan la importancia relativa para el político de los costes ideológicos y del transfuguismo. Una vez calculada esta política, la Proposición 3 caracteriza el comportamiento de los candidatos en este escenario. Proposición 3 Un candidato de ideología i: Si π R − π L ≤ (r−l)2 µλ (µ+λ)E √ F 2λ(r (µ+λ)E −√ − l):18 • se presentará con L y aplicará l, si: p F (µ + λ) i≤l+ µ • se presentará con L y aplicará p∗L , si: p F (µ + λ) r + l (Eπ R − Eπ L )(µ + λ) ≤i≤ − l+ µ 2 2µλ(r − l) • se presentará con R y aplicará p∗R , si: r + l (Eπ R − Eπ L )(µ + λ) − ≤i≤r− 2 2µλ(r − l) p F (µ + λ) µ • se presentará con R y aplicará r, si: p F (µ + λ) i≥r− µ 18 El Supuesto 1 nos garantiza que existe. √ (r−l)2 µλ √ F (µ+λ)E − (µ+λ)E 2λ(r −l) 19 > 0 y, por tanto, que esta región siempre Si (r−l)2 µλ (µ+λ)E √ F 2λ(r (µ+λ)E −√ − l) < π R − π L ≤ (r−l)2 µλ (µ+λ)E F +E : • se presentará con L y aplicará l, si: p λ(r − l) − (µ + λ)(λ(r − l)2 − (Eπ R − Eπ L − F ) i≤l− µ • se presentará con R y aplicará p∗R , si: p p λ(r − l) − (µ + λ)(λ(r − l)2 − (Eπ R − Eπ L − F ) F (µ + λ) ≤i≤r− l− µ µ • se presentará con R y aplicará r, si: p F (µ + λ) i≥r− µ Si π R − π L > (r−l)2 µλ (µ+λ)E F +E : • se presentará con R y aplicará la política p∗R , si: p F (µ + λ) i≤r− µ • se presentará con R y aplicará la política r, si: p F (µ + λ) . i≥r− µ La Proposición 3 muestra como el comportamiento de los candidatos, en el escenario en el que, si deciden ser tránsfugas, pueden elegir su política deseada sin que ésta sea la de ninguna de las plataformas políticas que concurrieron a las elecciones, depende de la diferencia en los márgenes esperados de victoria entre los dos partidos. Observamos como, si esta diferencia es pequeña, los candidatos con ideologías más próximas a las de los partidos políticos que concurren a las elecciones no son nunca tránsfugas, mientras que sí lo son aquellos candidatos de ideología intermedia y que, por tanto, tendrían que renunciar más a su ideología por ser fieles a un determinado partido. A medida que aumenta el valor de la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas, se reduce la proporción de candidatos que deciden presentarse con el partido L y, finalmente, cuando esta diferencia es suficientemente grande nadie concurrirá a las elecciones con dicho partido. Relacionado con este hecho observamos también que los tránsfugas tienen más posibilidad de surgir en partidos exitosos. Esto es, el partido R (con más probabilidades de éxito) 20 siempre está sujeto a la presencia de tránsfugas en sus filas, mientras que el transfuguismo surge en las filas del partido L sólo cuando la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas es suficientemente pequeña. De la Proposición 3 podemos extraer, además, otras intuiciones interesantes que nos permiten comparar nuestros resultados con los de la sección anterior cuando el transfuguismo sólo se producía entre partidos políticos. En primer lugar, al contrario de lo que ocurría en la Sección 6 con transfuguismo sólo entre partidos, ahora la diferencia en los márgenes esperados de victoria entre partidos, π R − π L , no sólo determina la existencia o no de transfuguismo, sino que también puede afectar a la intensidad del mismo. En particular, cuando el valor de la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas es intermedio, el rango de ideologías para las cuales el candidato decide ser tránsfuga (se presentará con R y aplicará p∗R en este caso) es creciente en dicha diferencia. En segundo lugar, también contrariamente a lo que observábamos en la Proposición 2, el hecho de que los políticos tránsfugas puedan formar plataformas independientes hace que el transfuguismo surja incluso cuando la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas políticas es muy pequeña (o nula). Esto está relacionado con el hecho de que en este nuevo escenario el transfuguismo es más atractivo para el político. Como los políticos tienen la libertad de moverse a aquella política que es más afín a su ideología, ahora el transfuguismo surge, no sólo por motivaciones oportunistas, sino también por motivaciones puramente ideológicas. En particular, si πR = π L , existen políticos que concurren a las elecciones con el partido R para luego implementar p∗R , y otros que concurren a las elecciones con el partido L para luego implementar p∗L . Otra manera de entenderlo sería a través del valor de la renta de ego, E. Si E = 0 y, por tanto, el político no tiene ninguna motivación personal por ser elegido, cuando el transfuguismo está limitado a los partidos políticos éste nunca emergería. Sin embargo, en el escenario de esta sección en el que los políticos tienen más flexibilidad a la hora de ser tránsfugas, existirán políticos que concurran a las elecciones con un determinado partido para luego implementar otra política. En este caso, por tanto, el transfuguismo surge por un motivo puramente ideológico. Por último, resulta interesante analizar en qué escenario de los analizados el rango de ideologías para el cual los políticos son tránsfugas es mayor. El siguiente corolario responde a esta cuestión. Corolario 2 La proporción de candidatos que son tránsfugas es siempre mayor cuando pueden surgir formaciones independientes que cuando el transfuguismo está limitado a partidos políticos ya existentes. Formalmente: 2 Si π R − π L ≤ F +λ(r−l) sólo existe transfuguismo cuando pueden surgir formaciones E independientes. 21 Si π R − πL > F +λ(r−l)2 , E entonces: p F (µ + λ) l + r λ (r − l) F > − − , r− µ 2 2µ 2µ(r − l) lo que asegura que el rango de ideologías para las cuales el político es tránsfuga es mayor cuando pueden surgir formaciones independientes. El Corolario 2 no hace sino confirmar la intuición adelantada anteriormente de que, en este escenario en el que pueden surgir formaciones independientes, los políticos gozan de una mayor flexibilidad de comportamiento. El hecho de que puedan “graduar” el nivel de transfuguismo (la distancia ideológica a la que se sitúen con respecto al partido con el que concurrieron a las elecciones) reduce el coste asociado al transfuguismo y favorece la existencia del mismo. 8. Conclusiones Este trabajo se enmarca en la literatura de la Economía Política y, más concretamente, en la Teoría de la Elección Pública y los Modelos Políticos de Agencia, y propone un estudio del fenómeno político del transfuguismo. Entendemos por tránsfuga a quien, una vez obtenido un cargo representativo por ser el candidato de una formación política que gana las elecciones, decide, durante el desempeño de sus funciones, abstenerse de aplicar la política acordada por su propio partido, y pasar a las filas de otro. En este contexto, hemos tratado de analizar los incentivos de los políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro partido, así como las motivaciones existentes detrás de un eventual comportamiento tránsfuga. Para ello hemos propuesto un modelo de competencia electoral bipartidista —de tipo Downsiano—, en el que hay un candidato que debe decidir con qué partido político se presenta a las elecciones y, en caso de ser elegido, qué política implementa finalmente, la del partido que lo respaldó en las elecciones, u otra (incurriendo de este modo en un comportamiento tránsfuga). En este modelo hemos analizado tres escenarios diferentes. En un primer caso, que consideramos de referencia, el transfuguismo no está permitido, por lo que, una vez decidido con qué partido concurrir a las elecciones, el candidato, si eventualmente resulta elegido, tiene que poner en práctica la política de dicho partido. Nuestros resultados muestran que en este contexto la renta de ego, es decir el componente “oportunista” de la utilidad del político, juega un papel determinante: cuánto mayor es la renta de ego, unida a la ventaja electoral a priori de un determinado partido, mayor es el rango de ideologías para las cuales el candidato decide concurrir a las elecciones con dicho partido. 22 En el segundo escenario, incorporamos la posibilidad de que el candidato se convierta en tránsfuga concurriendo a las elecciones con un partido e implementando finalmente la política del otro. En este entorno encontramos que sólo cuando la diferencia en las probabilidades de éxito con ambas plataformas es suficientemente grande surgirán conductas tránsfugas. Es decir, sólo cuando el margen esperado de victoria de un partido frente al otro sea grande habrá candidatos con ideología más próxima a la de un partido que se “camuflen” concurriendo a las elecciones con el otro (aquel que tiene más probabilidades de éxito), y una vez elegidos apoyen la política del partido al que son más afines. Los costes asociados al transfuguismo para el político, junto con el coste para el mismo de aplicar una política diferente a su preferida ideológicamente, son determinantes en el comportamiento del político: cuanto menores son los primeros y mayor el segundo, mayor será el rango de ideologías para las cuales el candidato decide presentarse con el partido que más probabilidades de éxito electoral tiene, para luego abandonarlo y legislar apoyando la política del otro partido (aquel cuya ideología le es más cercana). Sorprendentemente, comparando el primer escenario (ausencia de transfuguismo) con el segundo (transfuguismo entre partidos), encontramos que la proporción de candidatos que finalmente aplicará la política que les es más cercana ideológicamente es mayor con transfuguismo que sin él. La razón para este fenómenos de debe a que en el primer caso, donde el político sólo debe decidir con qué plataforma se presenta a las elecciones, al candidato le interesa capturar a la mayoría del electorado y, por tanto, estará dispuesto a distanciarse de su ideología. Contrariamente, cuando se le permite ser tránsfuga, una vez ganadas las elecciones, el político tiene más flexibilidad a la hora de legislar y puede permitirse aplicar una política más cercana a su ideología. Por último, el tercer escenario — el más frecuente en la práctica política—, en el que los eventuales tránsfugas no están limitados a apoyar a las plataformas que se presentan a las elecciones, sino que pueden constituir formaciones independientes a la hora de legislar, proporciona los resultados más interesantes. Encontramos, en primer lugar, que en este contexto siempre surgen tránsfugas, incluso cuando la diferencia en el éxito electoral esperado entre los dos partidos es pequeña (o incluso nula). Además, los tránsfugas no serán los candidatos con ideologías más próximas a las de los partidos que concurren a las elecciones, sino aquellos de ideología intermedia. Por otro lado, a medida que aumenta el margen esperado de victoria de una determinada plataforma disminuye el número de candidatos que deciden presentarse con el partido que menos probabilidades de éxito electoral tiene, hasta el punto en el que, si este margen es suficientemente grande, nadie decidirá concurrir con el partido “minoritario” a las elecciones. De este último resultado se desprende que el partido que tiene una ventaja electoral siempre tendrá tránsfugas en sus filas, mientras que el número de tránsfugas que podemos encontrar en las filas del 23 otro partido depende de la diferencia en los márgenes esperados de victoria entre ambas formaciones. En nuestra opinión, el último de los escenarios analizados es especialmente interesante ya que refleja la realidad política existente (sobre todo a nivel municipal) donde los tránsfugas, a menudo acaban formando su propio grupo al margen de los partidos establecidos. La posibilidad de que los políticos puedan constituir su propia formación, les concede mayor flexibilidad y hace que se muevan no sólo por motivos oportunistas (de maximización de sus probabilidades de salir electos), sino y sobre todo ideológicos. Esto se observa en nuestro modelo en el hecho de que, incluso eliminando el componente oportunista (representado por la renta de ego y por el supuesto que haya una ventaja electoral a favor de uno de los dos partidos), sigue surgiendo transfuguismo por parte de aquellos candidatos de ideología moderada. El análisis que hemos realizado en este trabajo se ha llevado a cabo en un contexto sencillo que, sin embargo, ha proporcionado un conjunto de resultados interesantes sobre el fenómeno del transfuguismo y sus motivaciones. Existen una serie de extensiones que se podrían realizar a partir del modelo y que, a continuación, presentamos. En primer lugar, hemos considerado un modelo de competencia bipartidista, pero una extensión interesante del análisis sería la de incrementar el número de partidos políticos que concurren a las elecciones para contrastar los resultados en entornos bipartidistas y multipartidistas. En segundo lugar, nuestro análisis no modeliza explicitamente a los votantes, quienes generalmente en el ámbito de las relaciones principal-agente de los modelos de agencia, juegan el papel del principal que “supervisa” a los agentes-políticos. Por tanto, sería interesante analizar el comportamiento de los candidatos cuando los votantes tienen la capacidad de “castigar” una hipotética conducta tránsfuga. Un manera de hacer esto sería desarrollar un modelo dinámico (multi-etápico) en el que el coste del transfuguismo se micro-fundamente como una menor probabilidad de reelección futura. En tercer lugar, hay estudios de politólogos que sugieren que el transfuguismo se ve afectado por el tipo de reglas electorales existentes y, más concretamente, por el carácter proporcional o mayoritario del proceso electoral (véase, por ejemplo, Curreri (2004)).19 Sería interesante incorporar esta dimensión al análisis para testar estas diferencias. En cuarto lugar, existe otro posible escenario bajo el cual podría ser interesante analizar el comportamiento de un tránsfuga: el de la inestabilidad ideológica de los partidos. Si suponemos que existe una cierta probabilidad de que entre las elecciones y las implementación de la política el partido cambie su posición ideológica, el tránsfuga podría decidir irse de un partido para “proteger” a los votantes frente a las fluctuaciones ideológicas del partido. En este caso, 19 Curreri (2004) considera que una de las causas jurídicas del transfuguismo es la presencia de reglas proporcionales que dan lugar a formas de gobierno débiles y con mayoría parlamentarias inestables. 24 el transfuguismo tendría un componente “positivo”, lo que obligaría a replantearse los costes asociados al mismo. Por último, debemos mencionar que el análisis llevado a cabo en este trabajo ha sido eminentemente positivo, y se ha centrado exclusivamente en comprender las causas y motivaciones del fenómeno del transfuguismo. Queda pendiente, por tanto, la realización de un análisis de carácter normativo que trate de analizar las consecuencias (en términos de bienestar) del transfuguismo, y que permita hacer recomendaciones de política. Esto, sin embargo, no es fácil desde un punto de vista analítico, ya que requiere de la definición de una función de bienestar social que se vea afectada por las conductas tránsfugas. Referencias [1] Besley, T. (2006). Principled Agents? The Political Economy of Good Government. Oxford University Press, London, UK. [2] Black, D. (1948). “On the Rationale of Group Decision-making”. Journal of Political Economy, 56: 23—34. [3] Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: logical foundation of Constitutional democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press. [4] Colomer, J.M. (1990). El Arte de la Manipulación Política. Barcelona. Anagrama. [5] Crisafulli, V. (1990). Commentario breve alla costituzione. CEDAM. [6] Curreri, S. (2004). Democrazia e Rappresentanza Politica: dal divieto di mandato al mandato di partito. Firenze University Press. [7] Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. 1a ed. New York: Harper & Row Publishers. [8] González, P., Hindriks, J. y N. Porteiro (2011). “Fiscal Decentralization and Political Budget Cycles”. Journal of Public Economic Theory, en prensa. [9] Hotelling, H. (1929). “Stability in Competition”. The Economic Journal, 39 (153): 41-57. [10] Huang H. (2010). “Electoral Competition When Some Candidates Lie and Others Pander”. Journal of Theoretical Politics, 22(3): 333-358. [11] Jeambar, D. y Roucate, Y. (1990). Elogio de la Traición. Gedisa, Barcelona. 25 [12] Keane, M.P. y A. Merlo (2010). “Money, Political Ambition, and the Career Decisions of Politicians”. American Economic Journal: Microeconomics, 2(3): 186-215. [13] Monedero, J.C. (1993). “De la representación como trasunto del poder, el orden y la legitimidad”. Mimeo, Madrid. [14] Persson, T. y Tabellini, G. (2000). Political Economics: Explaining Economic Policy. MIT Press, Cambridge, MA. [15] Portero Molina, J.A. (1992). “Elecciones, partidos y representación política”. En: Derecho de Partidos. González Encinar, J.J.(coord.). Espasa-Calpe, Madrid. [16] Reniu Vilamala, J. (1996). “La representación política en crisis: el transfuguismo como estrategia política”. En: El debate sobre la crisis de la representación política. Porras Nadales, A.J. (edit.). Tecnos. Madrid. [17] Reniu Vilamala, J. (2001). “Voce: Transfuguismo”. En: Román, Reyes (Dir). Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social. Madrid. UCM. [18] Rostro Hernández, J.E. (2009). “El fenómeno del transfuguismo político en el sistema parlamentario español y el derecho comparado”. Apuntes Legislativos, no 32. Instituto de Investigaciones Legislativas, Guanajuato, Mexico. [19] Tomás Mallén, B. (2002). Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. A. Apéndice A.1. Prueba de la Proposición 1 En este escenario no está permitido hacer transfuguismo, por tanto las plataformas anunciadas serán las políticas que finalmente se implementarían en caso de que el partido correspondiente alcance el poder. En este caso, un candidato con ideología i se enfrenta a las siguientes alternativas: Presentarse con el partido L y obtener una utilidad esperada de UL = Eπ L − µ (i − l)2 ; Presentarse con el partido R y obtener una utilidad esperada de UR = Eπ R − µ (i − r)2 . 26 Para calcular con qué partido se presentará el candidato, comparamos las dos utilidades: UR Eπ R − Eπ L ≥ UL ⇐⇒ Eπ R − µ (i − r)2 ≥ Eπ L − µ (i − l)2 ⇐⇒ µ (i − r)2 − µ (i − l)2 ⇐⇒ 2µi(r − l) ≥ µ(r2 − l2 ) − (Eπ R − Eπ L ) r + l E(π R − π L ) − . ⇐⇒ i ≥ 2 2µ(r − l) ≥ El resultado de esta comparación, por tanto, muestra que un candidato de ideología i, se presentará con el partido L si: i≤ r + l E(π R − πL ) − 2 2µ(r − l) se presentará con el partido R si: i≥ Esto completa la prueba A.2. r + l E(π R − πL ) − 2 2µ(r − l) ¥ Prueba de la Proposición 2 En la sección 6, se considera la posibilidad de que haya transfuguismo entre los dos partidos L y R : una vez decidido con qué partido presentarse, el candidato eligirá si quedarse en el partido con el que concurrió a las elecciones y aplicar su correspondiente política, o bien si apoyar la política del partido adversario. Por tanto, el candidato puede elegir entre las siguientes cuatro alternativas posibles: 1. Presentarse con L y no ser tránsfuga. En este caso su utilidad esperada es ULN T = Eπ L − µ(i − l)2 . 2. Presentarse con R y no ser tránsfuga. En este caso la utilidad esperada es URNT = Eπ R − µ(i − r)2 . 3. Presentarse con L y pasar a R a la hora de legislar. En este caso su utilidad esperada es ULT = Eπ L − µ(i − r)2 − λ(l − r)2 − F . 4. Presentarse con R y pasar a L a la hora de legislar. En este caso la utilidad esperada es URT = Eπ R − µ(i − l)2 − λ(r − l)2 − F . 27 En este caso, debemos determinar no solamente con qué partido el candidato decide presentarse a las elecciones, sino también qué política eligirá implementar. Para ello, debemos comparar las cuatros alternativas. En primer lugar, la comparación entre ULNT y URN T viene dada por la Proposición 1. Por tanto r + l E(π R − π L ) − . ULNT ≥ URN T ⇐⇒ i ≤ 2 2µ(r − l) Procedemos a realizar el resto de las comparaciones 1. La utilidad de presentarse con L y no ser tránsfuga (ULNT ) con utilidad de presentarse con R y aplicar l (URT ): ULNT URT ⇐⇒ Eπ L − µ(i − l)2 ≥ Eπ R − µ(i − l)2 − λ(r − l)2 − F λ(r − l)2 F + . ⇐⇒ π R − π L ≤ E E ≥ 2. La utilidad de presentarse con R y no ser tránsfuga (URNT ) con utilidad de presentarse con L y aplicar r (ULT ): URNT ULT ⇐⇒ Eπ R − µ(i − r)2 ≥ Eπ L − µ(i − r)2 − λ(l − r)2 − F λ(l − r)2 F − . ⇐⇒ π R − π L ≥ − E E ≥ 3. La utilidad de presentarse con R y aplicar l (URT ) con utilidad de presentarse con L y aplicar r (ULT ): URT ≥ ULT ⇐⇒ Eπ R − µ(i − l)2 − λ(r − l)2 − F ≥ Eπ L − µ(i − r)2 − λ(l − r)2 − F ⇐⇒ EπR − EπL ≥ −µ(r2 − l2 ) + 2µi(r − l) r + l E(π R − π L ) − ⇐⇒ i ≥ 2 2µi(r − l) 4. La utilidad de presentarse con L y no ser tránsfuga (ULNT ) con utilidad de presentarse con L y aplicar r (ULT ): ULNT ≥ ULT ⇐⇒ Eπ L − µ(i − l)2 ≥ Eπ L − µ(i − r)2 − λ(l − r)2 − F ⇐⇒ −µ(i − l)2 ≥ −µ(i − r)2 − λ(l − r)2 − F ⇐⇒ 2µi(r − l) ≤ µ(r2 − l2 ) − λ(r − l)2 + F F r + l λ(r − l) − + ⇐⇒ i ≤ 2 2µ 2µ(r − l) 28 5. La utilidad de presentarse con R y no ser tránsfuga (URNT ) con utilidad de presentarse con R y aplicar l (URT ): URNT ≥ URT ⇐⇒ Eπ R − µ(i − r)2 ≥ Eπ R − µ(i − l)2 − λ(r − l)2 − F ⇐⇒ −µ(i − r)2 ≥ −µ(i − l)2 − λ(r − l)2 − F ⇐⇒ 2µi(r − l) ≥ µ(r2 − l2 ) − λ(r − l)2 − F F r + l λ(r − l) − − ⇐⇒ i ≥ 2 2µ 2µ(r − l) Comparando dos a dos todos los umbrales de i obtenidos, es fácil demostrar que; Cuando π R −π L ≤ mo: el candidato λ(r−l)2 E F +E , entonces el resultado es el mismo que sin transfuguis- • se presentará con L y aplicará l, si: i≤ l + r E(π R − π L ) − 2 2µi(l − r) • se presentará con R y aplicará r , si: i≥ Cuando π R − πL ≥ λ(r−l)2 E + F E l + r E(π R − π L ) − 2 2µi(l − r) , el candidato • se presentará con R y aplicará la política l , si i≤ F r + l λ(r − l) − − 2 2µ 2µ(r − l) • se presentará con R y aplicará la política r , si i≥ Esto completa la prueba. A.3. F r + l λ(r − l) − − 2 2µ 2µ(r − l) ¥ Prueba del Corolario 1 Sabemos que, en ausencia de motivaciones “oportunistas” los niveles de ideología para los cuales un candidato se presentaría con el partido L son i ∈ [l, l+r ]. 2 Sin embargo, 29 Los niveles de ideología para los cuales el candidato se presenta por el partido L (y legisla acorde a ese partido) en ausencia de transfuguismo son: l + r E (π R − π L ) − ] i ∈ [l, 2 2µ (r − l) Los niveles de ideología para los cuales el candidato se presenta por el partido R pero legisla conforme al partido L) en presencia de de transfuguismo son: F l + r λ (r − l) − − ] i ∈ [l, 2 2µ 2µ(r − l) Para calcular en qué caso se legisla de un modo más acorde con la ideología debemos comparar qué distancia es menor: ¯ µ ¶¯ ¯l + r l + r E (π R − π L ) ¯¯ ¯ − ,o ¯ 2 − 2 2µ (r − l) ¯ ¯ µ ¶¯ ¯ ¯l + r l + r λ (r − l) F ¯ ¯ − − − ¯ 2 2 2µ 2µ(r − l) ¯ Es fácil comprobar que ¯ ¯ µ ¶¯ µ ¶¯ ¯l + r ¯ ¯l + r l + r λ (r − l) F l + r E (π R − π L ) ¯¯ ¯ ¯ ¯ − − < ¯ − − ⇐⇒ ¯ 2 − 2 2µ 2µ(r − l) ¯ 2 2 2µ (r − l) ¯ F E (πR − π L ) λ (r − l) F + λ (r − l)2 + < ⇐⇒ π R − π L > . 2µ 2µ(r − l) 2µ (r − l) E Es decir, si estamos en la región de parámetros en la que, efectivamente, existe transfuguismo entre partidos políticos. Esto completa la prueba. ¥ A.4. Prueba del Lema 1 En este escenario hay posibilidad de transfuguismo al margen de los partidos evidenciados. Por tanto, el político puede decidir concurrir con uno de los dos partidos considerados, L o R , y poner en práctica una política que no sea ni l ni r. Una vez elegido con qué partido concurrir, el candidato decidirá implementar la política que maximiza su utilidad esperada. Por tanto, el candidato tránsfuga que se presenta con el partido h, h = {L, R} decidirá aplicar la política p∗h , cuyo valor se calcula maximizando su utilidad esperada: máx Eπ h − µ(i − p)2 − λ(σ h − p)2 p c.p.o: − 2µp + 2µi − 2λp + 2λl = 0 µi + λσ h . ⇔ p∗h = µ+λ De aquí obtenemos directamente que un político de ideología i si decide ser tránsfuga: 30 Si se presentó con el partido L implementará una política p∗ = p∗L = µi + λl µ+λ Si se presentó con el partido R implementará una política p∗ = p∗R = Esto completa la prueba. A.5. µi + λr µ+λ ¥ Prueba de la Proposición 3 Para considerar el escenario bajo el cual es posible transfuguismo al márgen de los dos partidos considerados, incorporamos en el modelo los dos valores p∗L y p∗R , calculados en el Lema 1, que el candidato que decidiera ser tránsfuga implementaría. Evaluamos y comparamos las utilidades del político para dos valores de p (tránsfuga y no tránsfuga) para ambos partidos, para ver qué políticos serían tránsfugas y cuáles no (dentro de un determinado partido). Partido L: ULT (µi + λl) 2 (µi + λl) 2 ] − λ[l − ] − F ≥ Eπ L − µ(i − l)2 (µ + λ) (µ + λ) (µi + λi − µi − λl) 2 (µl + λl − µi − λl) 2 ] − λ[ ] − F ≥ −µ(i − l)2 −µ[ (µ + λ) (µ + λ) (λi − λl)2 (µl − µi)2 −µ −λ − F ≥ −µ(i − l)2 2 2 (µ + λ) (µ + λ) 2 (i − l) [−µλ(µ + λ)] µ2 i2 + µ2 l2 − 2ilµ2 − F (µ + λ) 2 ≥0 − F ≥ −µ(i − l) ⇔ (µ + λ)2 (µ + λ) p F (µ + λ) µ2 (i − l)2 − F (µ + λ) ≥0⇔i≥l+ . (µ + λ) µ ≥ ULNT ⇔ Eπ L − µ[i − ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 31 Partido R: URT (µi + λr) 2 (µi + λr) 2 ] − λ[r − ] − F ≥ Eπ R − µ(i − r)2 (µ + λ) (µ + λ) (µi + λi − µi − λr) 2 (µr + λr − µi − λr) 2 ] − λ[ ] − F ≥ −µ(i − r)2 −µ[ (µ + λ) (µ + λ) (λi − λr)2 (µr − µi)2 −µ − λ − F ≥ −µ(i − r)2 (µ + λ)2 (µ + λ)2 (i − r)2 [−µλ(µ + λ] − F ≥ −µ(i − r)2 2 (µ + λ) −µλ(i − r)2 −µλ(i − r)2 − F (µ + λ) + µ(i − r)2 (µ + λ) − F ≥ −µ(i − r)2 ⇔ ≥0 (µ + λ) (µ + λ) p F (µ + λ) µ2 (i − r)2 − F (µ + λ) ≥0⇔i≤r− . (µ + λ) µ ≥ URNT ⇔ Eπ R − µ[i − ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ Usando estas comparaciones previas podemos determinar el comportamiento que el candidato tendría si se presentase con cada uno de los partidos, como paso previo para caracterizar el comportamiento global del político. Las posibilidades son: √ F (µ+λ) . En este 1. Se presenta con L y no hace transfuguismo. Esto ocurre si i < l + µ caso su utilidad esperada es ULNT = Eπ L − µ(i − l)2 . 2. Se presenta con L√y hace transfuguismo a la hora de legislar, aplicando p∗L . Esto F (µ+λ) . En este caso su utilidad esperada es ULT = Eπ L − µ[i − ocurre si i > l + µ p∗L ]2 − λ[l − p∗L ]2 − F . √ F (µ+λ) . En este 3. Se presenta con R y no hace transfuguismo. Esto ocurre si i > r − µ caso su utilidad esperada es URNT = Eπ R − µ(i − r)2 . 4. Se presenta con R√y hace transfuguismo a la hora de legislar, aplicando p∗R . Esto F (µ+λ) . En este caso la utilidad esperada es URT = Eπ R − µ[i − ocurre si i < r − µ p∗R ]2 − λ[r − p∗R ]2 − F . Bajo el Supuesto 1 estos cuatro casos delimitan, en realidad, tres regiones de comportamiento: √ √ F (µ+λ) F (µ+λ) < i < r − . En esta región debemos comparar la 1. Región (b), con l + µ µ utilidad del candidato que se presenta con L y aplica p∗L a la hora de legislar (ULT ), con la utilidad del candidato que se presenta con R y aplica p∗R a la hora de legislar (URT ). 32 URT > ULT (µi+λr) 2 ] − λ[r − (µi+λr) ]2 − F > Eπ L − µ[i − (µi+λl) ]2 − λ[l − (µi+λl) ]2 (µ+λ) (µ+λ) (µ+λ) (µ+λ) 2 2 2 2 Eπ R − Eπ L > µ (λi−λr) + λ (µr−µi) − µ (λi−λl) − λ (µl−µi) (µ+λ)2 (µ+λ)2 (µ+λ)2 (µ+λ)2 2 2 2 2 −µλ2 (i−l)2 −λµ2 (i−l)2 Eπ R − Eπ L > µλ (i−r) +λµ (i−r) (µ+λ)2 2 −µλ(µ+λ)(i−l)2 2 2 Eπ R − Eπ L > µλ(µ+λ)(i−r) ⇔ Eπ R − Eπ L > µλ(i−r) − µλ(i−l) (µ+λ)2 (µ+λ) (µ+λ) 2 2 )−2µλi(r−l) Eπ R − Eπ L > µλ(r −l(µ+λ) ⇔ Eπ R − Eπ L > µλ(r+l)(r−l)−2µλi(r−l) (µ+λ) Eπ R −Eπ L (µ+λ) i > µλ(r+l)(r−l) − 2µλ(r−l) 2µλ(r−l) ⇔ Eπ R − µ[i − ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔i> −F r + l Eπ R − Eπ L (µ + λ) − ≡ i0 2 2µλ(r − l) Se puede comprobar que: i0 i0 s p F (µ + λ) µλ(r − l)2 F ⇐⇒ π R − π L ≤ − 2λ(r − l) ≥ l+ µ E (µ + λ) (µ + λ) s p F (µ + λ) µλ(r − l)2 F ⇐⇒ π R − π L ≥ 2λ(r − l) − ≤ r− µ (µ + λ) E (µ + λ) √ F (µ+λ) 2. Región (a), con i < l + . Debemos comparar la utilidad del candidato que µ se presenta con L y no hace transfuguismo (ULNT ), con la utilidad del candidato que se presenta con R y hace transfuguismo y aplica p∗R a la hora de legislar (URT ). ULNT < URT ⇔ Eπ L − µ(i − l)2 < Eπ R − µ[i − − λ[r − λµ2 (µi+λr) 2 ] (µ+λ) 2 −F µλ (i − r) − (µ+λ)2 (r − i) − F (µ+λ)2 µλ µλ 2 Eπ L − µ(i − l) < Eπ R − µ+λ (i − r)2 − F ⇔ µ+λ (i − r)2 − µ(i µλ(i2 +r2 −2ir)−µ(µ+λ)(i2 +l2 −2il) < EπR − EπL − F µ+λ i2 (µλ−µ2 −µλ)−2i(µλr−µ(µ+λ)l)+µλr 2 −µ(µ+λ)l2 < Eπ R − Eπ L − F µ+λ −µ2 i2 −2i(µλ(r−l)−µ2 l)+µλ(r2 −l2 )−µ2 l2 < EπR − Eπ L − F µ+λ ⇔ Eπ L − µ(i − l)2 < Eπ R − ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 2 (µi+λr) 2 ] (µ+λ) 2 − l)2 < Eπ R − Eπ L − F ⇔ −µ2 i2 − 2i(µλ(r − l) − µ2 l) + µλ(r2 − l2 ) − µ2 l2 − (Eπ R − Eπ L − F )(µ + λ) < 0 (C1) Vamos a analizar cómo la condición C1 depende de i. El Supuesto 2 asegura que, ∂C1 = −2µ2 i − 2(µλ(r − l) − µ2 l) < 0, ∂i y, por tanto, a medida que aumenta i es más probable que ULNT < URT . 33 Si evaluamos C1 en la esquina inferior de las ideologías (es decir, i = l): C1|i=l ≡ −µ2 l2 − 2l(µλ(r − l) − µ2 l) + µλ(r2 − l2 ) − µ2 l2 − (Eπ R − Eπ L − F )(µ + λ) < 0 ⇔ −2µλ(r − l)l + µλ(r + l)(r − l) − (Eπ R − Eπ L − F )(µ + λ) < 0 ⇔ (µλ(r − l))(−2l + r + l) − (EπR − Eπ L − F )(µ + λ) < 0 ⇔ µλ(r − l)2 − (EπR − Eπ L − F )(µ + λ) < 0 ⇔ (Eπ R − Eπ L − F )(µ + λ) > µλ(r − l)2 µλ(r − l)2 F + . ⇔ πR − πL > E(µ + λ) E Por tanto, si en i = l es cierto que URT > ULN T , ésto también será cierto para todo i ≥ l. Es fácil ver, además, que si esto se cumple, entonces i0 < 0, por lo que en la región anterior (b) siempre ocurre que URT > ULT . 2 F +E , entonces existirá un i1 tal que para i < i1 , URT < ULNT , Si πR − π L < µλ(r−l) E(µ+λ) mientras que si i > i1 entonces URT > ULNT . Para calcular este umbral debemos resolver C1, como una ecuación de segundo grado cuya incógnita es i: −µ2 i2 − 2i(µλ(r − l) − µ2 l) + µλ(r2 − l2 ) − µ2 l2 − (Eπ R − EπL − F )(µ + λ) < 0. Resolvemos en la variable i y obtenemos: √ 2(µλ(r−l)−µ2 l)± 4(µλ(r−l)−µ2 l)2 +4µ2 (µλ(r2 −l2 )−µ2 l2 −(Eπ R −Eπ L −F )(µ+λ)) i= −2µ2 √ 2 2 2 2 4 2 3 −(λµ(r−l)−µ l)± λ µ (r−l) +µ l −2µ λl(r−l)+µ2 (µλ(r2 −l2 )−µ2 l2 −(Eπ R −Eπ L −F )(µ+λ)) i= µ2 √ −(λ(r−l)−µl)± λ2 (r−l)2 +µ2 l2 −2µλl(r−l)+(µλ(r2 −l2 )−µ2 l2 −(EπR −EπL −F )(µ+λ) i= µ √ −(λ(r−l)−µl)± λ2 (r−l)2 −2µλl(r−l)+µλ(r+l)(r−l)−(Eπ R −EπL −F )(µ+λ) i= µ √ −(λ(r−l)−µl)± λ(r−l)(λ(r−l)−2µl+µ(r+l))−(Eπ R −Eπ L −F )(µ+λ) i= µ √ −(λ(r−l)−µl)± λ(r−l)(λ(r−l)−µl+µr))−(Eπ R −Eπ L −F )(µ+λ) i= µ √ −(λ(r−l)−µl)± λ(r−l)2 (µ+λ)−(Eπ R −Eπ L −F )(µ+λ) i= µ √ −(λ(r−l)−µl)± (µ+λ)[λ(r−l)2 −(Eπ R −Eπ L −F )] i= µ √ λ(r−l)± (µ+λ)[λ(r−l)2 −(Eπ R −Eπ L −F )] i=l− µ Y de aquí concluimos que:20 p λ(r − l) − (µ + λ)[λ(r − l)2 − (EπR − EπL − F )] ≡ i1 i=l−( µ Finalmente, comparando ambos umbrales i0 e i1 se puede demostrar que: p p F (µ + λ) F (µ + λ) =⇒ i1 > l + i0 > l + µ µ p p F (µ + λ) F (µ + λ) =⇒ i1 < l + i0 < l + µ µ 20 La raíz negativa implicaría un umbral de i inferior a l y, por tanto, queda descartada. 34 Resumiendo los resultados obtenidos hasta ahora en ambas regiones, podemos afirmar que: Si π R − π L ≤ Si π R − π L ∈ Si π R − π L > µλ(r−l)2 E(µ+λ) − √ √ F 2λ(r µ+λE − l), entonces: p p F (µ + λ) F (µ + λ) , i1 > l + . i0 > l + µ µ ³ µλ(r−l)2 E(µ+λ) − √ √ F 2λ(r µ+λE − l), µλ(r−l)2 E(µ+λ) + F E i , entonces: p p F (µ + λ) F (µ + λ) , i1 < l + . i0 < l + µ µ µλ(r−l)2 E(µ+λ) F +E , entonces: p F (µ + λ) , i1 < l. i0 < l + µ √ F (µ+λ) . Debemos comparar la utilidad del candidato 3. Región (c), en donde i > r − µ que se presenta con R y no hace transfuguismo (URNT ) con la utilidad del candidato que se presenta con L y hace transfuguismo a la hora de legislar aplicando p∗L (ULT ). URNT > ULT ⇔ Eπ R − µ(i − r)2 > Eπ L − µ[i − ⇔ Eπ R − µ(i − r)2 > Eπ L − ⇔ Eπ R − µ(i − r)2 > Eπ L − ⇔ ⇔ ⇔ 2 (µi+λl) 2 ] (µ+λ) 2 µλ (i − l) (µ+λ)2 µλ (i − l)2 (µ+λ) − λ[l − − λµ2 (µ+λ)2 −F (µi+λl) 2 ] (µ+λ) 2 −F (i − l) − F µλ (i − l)2 − µ(i − r)2 + Eπ R − Eπ L + F > 0 (µ+λ) µλ(i2 +l2 −2il)−µ(µ+λ)(i2 +r2 −2ir) + EπR − Eπ L + F > 0 (µ+λ) i2 (µλ−µ2 −µλ)+2i(µ2 r+µλr−µλl)−µλ(r2 −l2 )−µ2 r2 + Eπ R − EπL (µ+λ) +F >0 ⇔ −µ2 i2 + 2i(µλ(r − l) + µ2 r) − µλ(r2 − l2 ) − µ2 r2 + (Eπ R − Eπ L + F )(µ + λ) > 0. (C2) Es directo comprobar que C2 es creciente en i ya que ∂C2 = −2µ2 i + 2(µλ(r − l) + µ2 r) > 0, ∂i y, por tanto, a medida que aumenta i, es más probable que URNT > ULT . Esto implica que existirá un i2 tal que para i < i2 , URN T < ULT , mientras que si i > i2 entonces URNT > ULT . Para calcular este umbral debemos resolver C2, como una ecuación de segundo grado cuya incógnita es i: 35 −µ2 i2 + 2i(µλ(r − l) + µ2 r) − µλ(r2 − l2 ) − µ2 r2 + (Eπ R − Eπ L + F )(µ + λ) > 0. Resolviendo en i obtenemos: √ −2(µλ(r−l)+µ2 r)± 4(µλ(r−l)+µ2 r)2 −4µ2 [µλ(r2 −l2 )−µ2 r2 +(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ)] i= −2µ2 √ (µλ(r−l)+µ2 r)± (µλ(r−l)+µ2 r)2 −µ2 [µλ(r2 −l2 )−µ2 r2 +(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ)] i= µ2 √ (µλ(r−l)+µ2 r)± µ2 λ2 (r−l)2 +µ4 r2 +2µ3 λ(r−l)r−µ2 [µλ(r2 −l2 )−µ2 r2 +(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ)] i= µ2 √ (λ(r−l)+µr)± λ2 (r−l)2 +µ2 r2 +2µλ(r−l)r−[µλ(r2 −l2 )−µ2 r2 +(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ)] i= µ √ (λ(r−l)+µr)± λ2 (r−l)2 +2µλ(r−l)r−µλ(r+l)(r−l)+(EπR −EπL +F )(µ+λ) i= µ √ (λ(r−l)+µr)± λ(r−l)[λ(r−l)+2µr−µ(r+l)]+(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ) i= µ √ (λ(r−l)+µr)± λ(r−l)[λ(r−l)+µr−µl]+(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ) i= µ √ (λ(r−l)+µr)± λ(r−l)2 (µ+λ)+(Eπ R −Eπ L +F )(µ+λ) i= µ √ (λ(r−l)+µr)± (µ+λ)[λ(r−l)2 +(Eπ R −Eπ L +F )] i= µ √ (λ(r−l)± (µ+λ)[λ(r−l)2 +(EπR −EπL +F )] i=r+ µ Y de aquí concluimos que:21 p λ(r − l) − (µ + λ)[λ(r − l)2 + (EπR − Eπ L + F )] ≡ i2 i=r+ µ Finalmente, podemos comparar ambos umbrales i0 e i2 . Se puede demostrar que: p p F (µ + λ) F (µ + λ) =⇒ i2 = r − i0 = r − µ µ p p F (µ + λ) F (µ + λ) =⇒ i2 < r − i0 < r − µ µ Además, es fácil demostrar que: p F (µ + λ) . i0 ≯ r − µ √ F (µ+λ) , se da siempre que i2 < Esto significa que en la región (c), como i > r − µ √ F (µ+λ) y, por tanto, URNT > ULT . r− µ Ahora ya estamos en condiciones de delimitar las tres regiones de comportamiento: 21 La raíz positiva implicaría un umbral de i superior a r y, por tanto, queda descartada. 36 Si π R − π L ≤ µλ(r−l)2 E(µ+λ) − √ √ F 2λ(r µ+λE − l), entonces: p p p F (µ + λ) F (µ + λ) F (µ + λ) , i1 > l + , i2 ≤ r − . i0 > l + µ µ µ Si π R − π L ∈ ³ µλ(r−l)2 E(µ+λ) − √ √ F 2λ(r µ+λE 2 − l), µλ(r−l) + E(µ+λ) F E i , entonces: p p p F (µ + λ) F (µ + λ) F (µ + λ) i0 < l + , i1 < l + , i2 < r − . µ µ µ Si π R − π L > µλ(r−l)2 E(µ+λ) F +E , entonces: p p F (µ + λ) F (µ + λ) , i1 < l, i2 < r − . i0 < l + µ µ Finalmente, incorporamos todos los umbrales calculados en cada caso para obtener la caracterización completa del comportamiento del candidato: Un candidato de ideología i: Si π R − π L ≤ (r−l)2 µλ (µ+λ)E √ F 2λ(r (µ+λ)E −√ − l): • se presentará con L y aplicará l, si: p F (µ + λ) i≤l+ µ • se presentará con L y aplicará p∗L , si: p F (µ + λ) r + l (Eπ R − Eπ L )(µ + λ) ≤i≤ − l+ µ 2 2µλ(r − l) • se presentará con R y aplicará p∗R , si: r + l (Eπ R − Eπ L )(µ + λ) − ≤i≤r− 2 2µλ(r − l) • se presentará con R y aplicará r, si: p F (µ + λ) i≥r− µ Si (r−l)2 µλ (µ+λ)E √ F 2λ(r (µ+λ)E −√ − l) < π R − π L ≤ 37 (r−l)2 µλ (µ+λ)E F +E : p F (µ + λ) µ • se presentará con L y aplicará l, si: p λ(r − l) − (µ + λ)(λ(r − l)2 − (Eπ R − Eπ L − F ) i≤l− µ • se presentará con R y aplicará p∗R , si: p p λ(r − l) − (µ + λ)(λ(r − l)2 − (Eπ R − Eπ L − F ) F (µ + λ) ≤i≤r− l− µ µ • se presentará con R y aplicará r, si: p F (µ + λ) i≥r− µ Si π R − π L > (r−l)2 µλ (µ+λ)E F +E : • se presentará con R y aplicará la política p∗R , si: p F (µ + λ) i≤r− µ • se presentará con R y aplicará la política r, si: p F (µ + λ) . i≥r− µ Esto completa la prueba. A.6. ¥ Prueba del Corolario 2 2 De las Proposiciones 2 y 3 se desprende que si π R − π L ≤ F +λ(r−l) , sólo existe E transfuguismo cuando pueden surgir formaciones independientes, ya que, como hemos visto, en el caso de transfuguismo limitado a los partidos existentes el resultado en esta región es el mismo que en ausencia de transfuguismo. 2 sabemos que el candidato que decide ser Sin embargo, cuando π R − π L > F +λ(r−l) E tránsfuga siempre es el que se presenta con el partido R. En particular: En el caso de transfuguismo entre partidos, el umbral de referencia bajo el cual el − λ(r−l) − candidato que se presenta con R decide ser tránsfuga y aplicar l es i ≤ l+r 2 2µ F ; 2µ(r−l) En el caso de transfuguismo al margen de los partidos, el umbral de referencia bajo ∗ el cual el √ candidato que se presenta con R decide ser tránsfuga y aplicar pR es i≤r− F (µ+λ) . µ 38 Por tanto, lo que debemos demostrar es que p F (µ + λ) l + r λ(r − l) F > − − ⇐⇒ r− µ 2 2µ 2µ(r − l) p F (µ + λ) F r − l λ(r − l) + + − > 0 ⇐⇒ 2 2µ 2µ(r − l) µ ³ p p √ √ ´2 2 (λ + µ) (r − l) + F − 2 (r − l) (µ + λ) F > 0 ⇐⇒ (r − l) (µ + λ) − F > 0. Y esto completa la prueba. ¥ 39